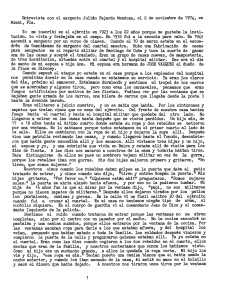La muerte de mi padre
Anuncio

Tomado de El Colombiano Domingo 25 de Agosto de 2002 Por: Héctor Abad La muerte de mi padre Han pasado quince años desde que lo mataron, y durante estos quince años yo he sentido que tenía el deber, no de vengar su muerte (pues a nosotros nunca nos enseñaron a vengarnos), sino de contarla. No puedo decir que su fantasma se me haya aparecido por las noches, como el fantasma del padre de Hamlet, a pedirme que vengue "su monstruoso y terrible asesinato". Las pocas veces que he soñado con él, en esas fantasmales imágenes de la memoria y de la fantasía que se nos aparecen mientras dormimos, nuestras conversaciones han sido más plácidas que angustiadas, y en todo caso llenas de ese cariño físico que siempre nos tuvimos. No he soñado con él -ni él ha soñado conmigo- para pedir venganza, sino para abrazarnos. Tal vez sí me haya dicho, en sueños, como el fantasma del rey Hamlet, "recuérdame", y yo, como su hijo, puedo contestarle: "¿Recordarte? Ay, pobre espíritu, sí, mientras la memoria tenga un sitio en este globo alterado. ¿Recordarte? Sí, de la tabla de mi mente borraré todo recuerdo tonto y trivial, las enseñanzas de los libros, las impresiones, las imágenes que la experiencia y la juventud allí han grabado, y tu deseo solo vivirá dentro del libro y volumen de mi cerebro, purgado de escoria". Si recordar es pasar otra vez por el corazón, siempre lo he recordado. No he escrito por un motivo: su recuerdo me conmovía y al contarlo las palabras me salían húmedas, untadas de lamentable materia lacrimosa. Ahora han pasado tres veces cinco años y la herida sigue ahí, en el sitio por el que pasan los recuerdos, pero más que una herida es ya una cicatriz. Creo que es hora de escribir mi recuerdo. Sus carcajadas ya no resuenan en ninguna parte, salvo en mi memoria. No puedo resucitar su risa con palabras, ni devolverle al mundo su alegría. Sus tristes y amargados asesinos, en cambio, siguen libres, y cada día son más y más poderosos. Preferiría hablar de su vida que de su muerte, pero antes tengo que contar cómo lo mataron. ¿Para qué? Para nada. O para lo más simple y esencial: para que se sepa. Contaré, primero, lo que estábamos haciendo tus hijos cuando te mataron. Empiezo por mí. Llegué a las cinco de la tarde a tu oficina, y en ese momento estabas saliendo. Que ibas para un velorio, me dijiste, de un maestro que habían asesinado esa mañana. Tenías 65 años y yo 28; nos despedimos de beso, como siempre, después de comentar que otra vez me habían negado un puesto de profesor de cátedra en la Universidad. Optimista hasta el último momento, me contestaste que algún día ellos mismos me iban a llamar. Me puse a trabajar y a las seis de la tarde empecé una junta. Mientras leía el acta anterior, me llamaron al teléfono. Era un periodista de radio. Me dijo: "Menos mal que te oigo. Por aquí estaban diciendo que te habían matado". Yo colgué y en ese mismo instante sentí el relámpago de una certeza: si no me habían matado a mí, tenían que haber matado a alguien que se llamaba con mi mismo nombre. Fui a la oficina de mi mamá y le dije: "Creo que mataron a mi papá". Dije "creo" como en un último intento por mitigar la certeza con una última esperanza de que no fuera cierto. Mi mamá sólo pudo decir, "Ay, no, no, no", y por mucho tiempo solamente repitió ese monosílabo: no, no, no, no. En esos días mataban a todos los activistas de izquierda, uno tras otro, como si fueran moscas. Esa misma mañana, por radio, habían leído la lista de las personas que un escuadrón de la muerte planeaba asesinar en el país. En la lista había periodistas, actores, activistas por los derechos humanos. Ahí estaba su nombre. Salimos de la oficina y caminamos hacia la calle Argentina, donde sabíamos que estaban velando al maestro. Caminábamos rápido, y conservábamos una última ilusión de que todo fuera un malentendido, pero la gente del corrillo se abrió a nuestro paso y un empleado de la oficina asintió con la cabeza. Estaba en el cruce de Argentina con Girardot. Lo encontramos boca arriba, en un charco de sangre, entre la acera y la calle, cubierto a medias por una sábana blanca que se iba tiñendo de rojo. Lo toqué con el temor con que se toca a un niño recién nacido, como si un simple roce pudiera hacerle daño. Aún estaba tibio pero no respiraba ni se movía. Mi mamá le quitó el anillo de matrimonio. Yo encontré en los bolsillos de su chaqueta tres cosas: una bala que no alcanzó a entrar, la lista de los amenazados y un poema de Borges. Por la lista y el poema (una especie de epitafio que empieza: "Ya somos el olvido que seremos?" supimos que él sabía con qué se iba a encontrar a la vuelta de la esquina. Adentro, en la sede del sindicato de maestros, estaba también el cuerpo exánime de Leonardo Betancur, uno de sus discípulos más queridos en la Facultad de Medicina. Supimos días después que los sicarios, dos, llegaron en moto, pero fueron recogidos a pocas cuadras de ahí por un Mercedes último modelo. La justicia de Colombia dice no saber quién lo mató. Yo creo saber, en cambio, quiénes lo mataron. No tengo las pruebas, y como aquel inseguro personaje de Shakespeare, sólo puedo organizar una pequeña representación de su muerte. Esa representación será un libro que escribiré poco a poco. http://atletasmaster.com.ar/Poetas/mi_padre.htm