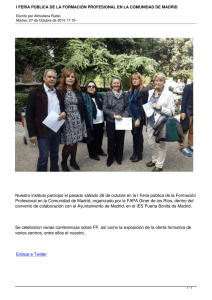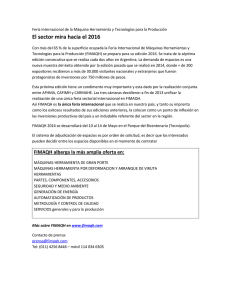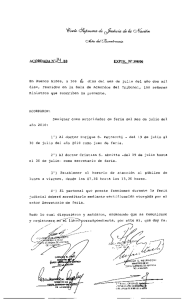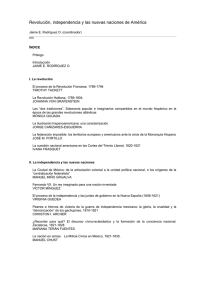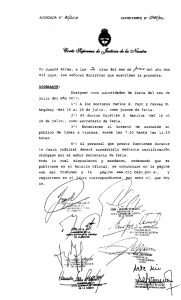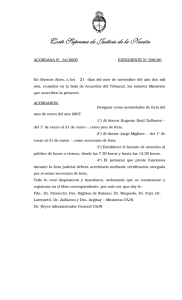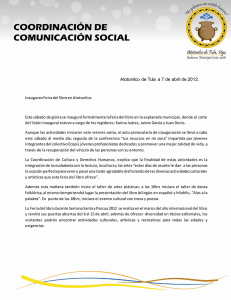08 LOS ESPACIOS DE LA LITERATURA
Anuncio

LOS ESPACIOS DE LA LITERATURA * Jaime García Terrés y Alvaro Matute ALVARO MATUTE: La Revista de la Universidad de México ha sido desde sus inicios un de la literatura. En su larga vida tuvo una ocasión fundamental, en la cual adquirió un estilo finido, propio-, que la ha acompañado hasta el día de hoy, independientemente de las variantes los sucesivos directores le hayan impuesto. El hecho es que en la etapa a que hago referencia y que va de septiembre de 1953 a agosto de 1965, la Revista de la Universidad de México se afirmó como un espacio literario y universitario. El responsable de esa definición del estilo propio de la revista fue Jaime García Terrés, quien sirvió a los rectores Nabor Carrillo e Ignacio Chávez como director de la Difusión Cultural de la UNAM y director de la Revista de la Universidad de México. Miembro en El Colegio Nacional, para llegar a serlo ha recorrido una trayectoria intelectual constante, caracterizada por el rigor y la apertura hacia una gran diversidad de elementos de la naturaleza, la sociedad y la cultura, que se reflejan en su obra poética y ensayística y en su labor casi ininterrumpida como de los responsables definitivos de la extensión cultural mexicana contemporánea. Su curriculum incluye, en este sector, una temprana experiencia como director del INBA 1947-1950; director de Difusión Cultural de la UNAM y subdirector y director del Fondo de Cultura Económica. Nacido el 15 de mayo de 1924, en la Ciudad de México, lo cual lo hace ser, en general, unos seis años mayor que los integrantes del grupo El Espectador. Quisiera que él mismo nos hiciera su ubicación generacional y personal dentro de la vida intelectual mexicana. JAIME GARCÍA TERRES: Es una pregunta espante difícil, porque en los últimos tiempos y país, el adscribir a alguien a una generación resulta una proeza casi, casi irrealizable. Es decir, hay traslapes, coexistencias. Puedo señalar un periodo que prácticamente me formó: mi presencia como director en la Revista de la Universidad de México. Sin duda hubo un relevo generacional entonces, aunque también ocurrió la reincorporación de algunos escritores, como por ejemplo Alfonso Reyes, que había acompañado a varias generaciones distintas de la suya propia. Alfonso Reyes, en efecto, pertenecía a la generación del ateneo. Lo cual no impidió su colaboración sistemática en Contemporáneos, México Moderno y en la mencionada Revista de la Universidad, en donde estuvo con nosotros hasta el fin de sus días. Debo confesar que realmente ignoro a qué gene ración pertenezco. He trabajado, he colaborado, con gente como Octavio Paz, que es diez años mayor que yo, con Carlos Fuentes, que es alrededor de cinco años menor que yo. José Emilio Pacheco es todavía más joven. Con todos ellos he colaborado; no quiero decir con eso que formo parte de las generaciones de ellos, pero eso demuestra la imposibilidad de un encasillamiento exclusivo y definitivo. Hay quien me sitúa en la generación llamada de los 50. No tengo inconveniente, porque sus otros miembros son personas de todo mi respeto y próximas a mi en edad, como Rubén Bonifaz, Rosario Castellanos, Sabines. En fin, yo les doy toda la libertad para que me clasifiquen y me pongan donde quieran. Pero me es difícil a mí mismo el limitarme, identificarme con un solo grupo, con un solo impulso. El caso es que todo eso que se dio en la Revista de la Universidad de México, es decir, lo importante que hayamos obtenido allí, no es fruto de una persona, ni siquiera de un grupo. * La Revista de la Universidad. Jaime García Terrés y Alvaro Mature. Miércoles 29 de junio de 1983. Museo Carrillo Gil Trabajamos juntos diversos grupos. El momento histórico y cultural que se cifró, que se condensó, en las páginas de la revista no es propiedad exclusiva de nadie. Allí se conjugaron una serie de circunstancias, a las que por fortuna pudimos sacarles todo el provecho y el jugo posibles. Hacía mucho tiempo que no recorría las páginas de Revista de la Universidad. Pero hoy en la tarde me puse a hojear el primer volumen de mi colección empastada. Me quedé sorprendido de cosas que entonces aparecían en el orden cotidiano: “que ya nos dio una colaboración Cernuda, que ya nos dio un poema Dámaso Alonso, que Octavio Paz mandó algo. Mira a este joven que va a publicar pronto algo muy importante”. (Por cierto el “joven” de marras era Gabriel García Márquez, y quien me llevó un cuento de él fue Tito Monterroso.) Eran los primeros tiempos de Rulfo; recogimos en los primeros números un capítulo de la novela que a la sazón se llamaba o se iba a llamar Los murmullos, y que finalmente se llamó Pedro Páramo, aunque se publicó sin el capítulo a que me refiero. No deja de ser una tarea curiosa examinar aposteriori cómo se fue construyendo y cómo se transparenta en estas páginas el proceso evolutivo de la cultura mexicana en aquel período. Es decir, se había vivido un paréntesis que semejaba en cierto modo una zona desértica. Entre el fin de El Hijo Pródigo y los comienzos del suplemento México en la Cultura, de Novedades, hubo una laguna tremenda: no había novelistas; se buscaban con lupa autores que pudieran acusar la presencia de una novelística o de una narrativa. (Por cierto, en México, en aquella época no se usaba ninguna de esas dos palabras.) No digo que la Revista de la Universidad haya sido la vanguardia, la publicación que abrió la brecha a una manera distinta de entender el quehacer literario y cultural; no; démosle el crédito a quien lo merece; verdadera mente, el momento definitivo en que se pasó a otro período, en que se abrió una puerta hacia una renovación fue cuando nació México en la Cultura, suplemento de Novedades. Ahora bien, el nacimiento de la Revista de la Universidad y el de México en la Cultura tienen muchos puntos de contacto. ¿Por qué? Porque quienes colaboraban en el suplemento (Benítez, Henrique González Casanova) y quienes hacíamos la revista éramos amigos y en parte, acudíamos a los mismos colaboradores. Aun así, ambas publicaciones cumplieron cometidos paralelos, complementarios, pero no iguales. Cada una tuvo su propia evolución. Y muchos de los “descubrimientos” de aquella época (de Carlos Fuentes a Jorge Ibargüengoitia) empezaron en la Revista y sólo después pasaron al Suplemento. Fuentes comenzó como cronista de cine y Jorge como cronista teatral. A mí me tocó coincidir o concentrar en mi persona el puesto de codirector de México en la Cultura y director de Revista de la Universidad, pero me las arreglé para impartir una personalidad distinta a cada una de esas actividades. ¿Por qué se dio ese caso excepcional? Porque, entre otras cosas, nos atrevimos a navegar contra la corriente. En el orden de nuestra cultura lo normal es el desapego a todo lo que huela a institucionalismo. Nosotros consideramos importante mantener la institucionalidad de la Revista. Pero vayamos a la historia particular: el primer problema que se nos presentó cuando llegué a la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM, fue si debíamos hacer, conforme a la costumbre, una nueva revista, barriendo de plano con el pasado, o si se respetaba la continuidad de la revista que ya existía. Optamos unánimemente por respetar esta continuidad; incluso comenzamos por el volumen No. 8, en vez de volver a hacer otro volumen primero. Ni siquiera designamos a la nuestra como una nueva época; quisimos mostrar nuestro respeto a una tradición porque ello nos parecía necesario en este país de tantos genios improvisados que viven descubriendo el Mediterráneo. Hubiéramos podido perfectamente hacer una nueva revista o decir que iniciábamos una nueva época, y nada hubiera pasado. Porque en realidad sí fue una nueva época. Es más, cuando publicamos ese volumen antológico donde recogimos material de los diez años de la revista, el título elegido fue Nuestra Década, y eso ya da idea de lo que sentíamos nosotros.. Éramos “nuestra década”, es decir, habíamos r sencillamente un período de diez dentro de un ciclo que ni había empezado centros, ni terminó con nosotros. Esto prueba quileta perfectamente conciliable asumir una tónica vinil brindar un estilo, labrar un camino propio y al mismo tiempo, recoger lo valioso del pasado y ser también lo valioso de lo que uno construye al ciclo del futuro. No veo por qué esa necesidad, compulsión tan mexicana de hacer tabla rasa n lo que ha sucedido antes de nosotros, para empezar siempre de nuevo. Puede haber casos en que k ruptura es necesaria, pues si se encuentra uno n que antes de uno había un caos, no hay más remedio que asear y reordenar la situación; señalar r un punto y aparte. Pero no fue ésa nuestra situación, y en todo caso siempre hay algo que rescatar del pasado, y creo que sería muy sano que d espíritu nacional cambiara y aceptara algún improbable día esta verdad. ALVARO MATUTE. La Revista de la Universidad es la revista de la Universidad Nacional Autónoma & México. Se habló de instituciones y creo que la UNAM es la base que permitió que se llevara a cabo una empresa como ésta. En este sentido, la Revista de la Universidad, en los doce años en que fue dirigida por García Terrés, no fue un hecho aislado, no que formó parte de una nueva política cultural encabezada por la Universidad. Desde mi perspectiva personal, como estudiante universitario de los tempranos sesentas, recibí una serie de alicientes culturales que incluían el poder participar en un grupo teatral y asistir a funciones de teatro experimental, en las que se veían algunas de las mejores escenificaciones del momento; a cine-clubes en los que se descubría a la nouvelle vague francesa y a clásicos de la cinematografía, cuando la Dirección de Cinematografía hacía gala de oscurantismo, con don Jorge Ferretis y Carmen Báez. Asimismo, en la Casa del Lago se podía escuchar conferenciantes como Carlos Fuentes, Ramón Xirau, Juan García Ponce, Salvador Elizondo y muchos otros disertar personajes de la literatura universal, amparados por la pregunta ¿Quién es? y el complemento podia referirse a Stephen Dedalus o José K. Tanbien mostraba a los clásicos del siglo XX, como Einstein, Freud, Stravinsky, Picasso. En suma, la difusión cultural universitaria atravesaba por una de sus mejores épocas en espacios modestos como la propia Casa del Lago, el Teatro del Caballito, el Auditorio de la Facultad de Medicina —sede de los conciertos de cámara dominicales— y el Justo Sierra, sitio de encuentro para el Cine-Club de la Universidad. La Revista de la Universidad era una parte de esa totalidad. Quisiera que Jaime García Terrés nos dijera si está de acuerdo en que hay dos etapas, tanto en la Revista de la Universidad como en todo el quehacer de la difusión cultural de aquella época. En términos muy generales, la primera corresponde al primer período de Nabor Carrillo como rector (1953-1957) y la siguiente va de 1958 hasta el final del segundo período, interrumpido por la violencia, el doctor Ignacio Chávez, esto es, de 1958 a 1966. La diferencia la marca, sobre todo, el equipo de colaboradores, que va cambiando, aunque no exactamente en coincidencia con las administraciones universitarias. Sin embargo, podemos apreciar que, al principio, colaboran Carlos Fuentes, Henrique González Casanova, Emmanuel Carballo, Joaquín Sánchez MacGregor, y al final, Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, José Emilio Pacheco, Carlos Valdés, José de la Colina, entre otros. La Revista de la Universidad fue experimentando el cambio. Si se compara el número 1 del volumen 8, de septiembre de 1953, con el número 12 del volumen 19, de agosto de 1965 se encuentran aspectos muy distintos, así como un elemento de permanencia. En el primer volumen dirigido por García Terrés, esto es, el octavo, se advierte una mayor presencia de cuestiones universitarias. Aparecen, por ejemplo, los discursos de quienes recibieron doctorados honoris causa y hay una sección de noticias de la Universidad. Más adelante, y sobre todo en los últimos años, encontramos a la Revista más plenamente como lo que da nombre a este ciclo de entrevistas: un espacio literario. Quisiera que nos hablara de estos cambios, de estas etapas, de cómo las distingue. JAIME GARCIA TERRES: Desde luego, es más interesante lo que usted tiene que decir sobre este período, porque lo ve con otra perspectiva, desde fuera, de un modo más objetivo. Yo mismo, para emprender semejante examen, tengo que desdoblar- me un poco, porque si recuerdo simplemente lo que viví, las cosas se me presentan en forma de un aluvión, de imponderable torbellino. Digo que me desdoblo, porque, como hice esta tarde, para no llegar aquí del todo indocumentado, procuro en lo posible adoptar una actitud algo distante en esta mirada retrospectiva. Veo ese período con ojos actuales, con criterios de aquí y ahora, y no (aunque lo recuerde) con la emoción y el entusiasmo del partí cipe. Verifico que en ese período ocurrieron determinados cambios; me doy cuenta de que hubo factores concretos que los originaron y en verdad siento que ahora, a la distancia, ya podría escribirse una historia de la Revista de la Universidad, que cobra ría un interés más allá de lo anecdótico, porque esa época representa doce años de vida cultural, y concretamente de la vida literaria, de México; y en sus páginas se puede ver cómo se va abriendo esta flor que, para bien o para mal, pienso que para bien, acabó siendo la literatura mexicana, pues ahí tiene sus orígenes. Entonces, la mía es una óptica total mente distinta y sucede un poco como en aquel llevado y traído cuento de Borges, “Pierre Ménard, autor del Quijote”, la historia de un hombre que escribió exactamente las mismas palabras que Cervantes, y que sin embargo acabó haciendo otro libro, ya que las coordenadas eran distintas, la perspectiva era diversa, etcétera. Por otra parte, la gran apertura que había respecto a los colaboradores, en el grupo de trabajo, en la plataforma activa de la Revista de. la Universidad de México, era incomparablemente más vasta, más amplia, de la que puede darse ahora en cualquier revista. Y al mismo tiempo había una atmósfera de genuina solidaridad, aunque rondaban por ahí, atacándonos y calumniándonos, no sé silos sinarquistas o los “conejos” de la Universidad, todas esas oprobiosas sectas extrañas como el MURO (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación) que estaban en contra nuestra por razones oscuras e ideológicas, y que, siendo ellos fascistoides, no nos bajaban de “rojillos”. Por lo demás, dentro de la revista, determinados grupos que después se han enemistado entre sí, ahí, en nuestra revista, convivieron en paz y armonía. Al vez he pensado en dar un curso en El Colegio Nacional sobre estas cosas, pero un curso documentario en las páginas de la revista misma, situando los materiales, haciendo comentarios marginales de lo que vino aquí, de lo que sucedió allá. Incluso evo r ciertos acontecimientos como aquella “Feria de las días” que suscitó contra un monstruoso editorial de Excélsior —el Excélsior de aquel entonces en que se me llamaba “traidor a la patria”, usador de revueltas, incitador a la subversión. Con todo, no olvidaré jamás la enorme satisfacción que me produjo el recibir apoyo de unos cuantos amigos. Aunque no tuve muchas de estas manifestaciones solidarias, hubo una que fue realmente valiosa para mi. Me mandó llamar el general Cárdenas y me dijo que ese tipo de ataques arteros no se podían tolerar, y que yo mismo no tenía derecho a aguantarme. Que había que intervenir directa mente con el Presidente de la República porque la cosa ya estaba pasando a mayores y ensombreciendo al país. No sé si dicha intervención se hizo o no, pero fue un momento de verdadero escándalo. Viendo por encima las páginas de la Revista, no se da uno cuenta en rigor de la repercusión que entonces tuvieron; una repercusión casi desproporciona da, considerando que sacábamos más o menos cinco mil ejemplares. Entonces, cinco mil eran una enorme cantidad, y claro es, como ha dicho Octavio Paz, que la revista tuvo una poderosa influencia; se convirtió, entre otras cosas, en un foco de irradiación de lo nuestro y del mundo ibero americano. Por coincidencia, en 1960 fui invitado a Chile, a Concepción, a un encuentro de escritores norte y sudamericanos; hice allí muchas amistades, y todos ellos, mis nuevos amigos que eran escrito res y más o menos jóvenes en sus respectivas tierras, se volvieron otros tantos corresponsales, colaboradores y difusores de la Revista. Comencé a publicar a Sábato, a Martínez Moreno, a Gonzalo Rojas, a Nicanor Parra, a Sebastián Salazar Bondy, etc. Fue una hazaña publicarlos regularmente, porque el correo interamericano no nos ayudaba para nada. Pero entre todos nos arreglamos para convivir en el mismo espacio, y eso fue una gran satisfacción. Falta perspectiva para evaluar estos hechos; no se da uno cuenta de la enorme repercusión que tuvo eso que comenzó siendo un páramo y terminó siendo un jardín. Al hojear la revista, después de muchos años, he quedado sorprendido al ver los nombres y la calidad de las colaboraciones en los primeros números. Claro que empezamos con cierta inercia, como una expresión burocrática, más o menos orgánicamente ligada a la universidad. Pero muy pronto el asunto evolucionó. Es más, el pro pio rector Nabor Carrillo vio con simpatía que la revista se desligara de lo oficial para no verse demasiado comprometido por ella. Yo nunca se lo tomé a mal, ya que eso nos daba mayor libertad. Las autoridades universitarias veían con simpatía que se les dejara fuera, y yo lo consideré justo. Siempre he tenido la tendencia a salirme de la raya y a dar opiniones que pueden resultar políticamente peligro seas, aunque con la edad me estoy corrigiendo. Y en cuanto al espíritu subversivo, siempre que digo esa palabra recuerdo al pobre de Efraín Huerta que decía: “¿Sabes por qué me acusan de ser un poeta subversivo? —No sé Efraín, ¿por qué? —Porque pretenden que escribo subversos”. Con todo, el espíritu rebelde prevalecía en propios y ajenos, aún sin pro ponérnoslo. Para uno de los primeros números, le pedí a Daniel Cosío Villegas, como a todos mis amigos más o menos importantes, una colaboración. Se hizo mucho del rogar y por fin me envío un artículo sobre la Biblioteca Nacional. Se dice fácil, pero aquella colaboración fue verdaderamente explosiva. En ella Cosío preguntaba hasta cuándo iban a quedarse guardados, destrozándose en cajones y en bultos, los libros de la Biblioteca Nacional. Pese a que se trataba de un ataque frontal a la ad ministración de la universidad, ¿cómo se le iba a decir que no a Daniel Costo Villegas? Y le agradecí mucho que nos diera ese texto porque, aunque lo hizo con espíritu destructivo, todo salió bien, pues me permitió asentar una serie de principios y una serie de privilegios, entre otros el de la independencia. No una independencia completa. Sin embargo, recuerdo que cuando apareció el número sobre la Revolución Cubana, que fue otro de esos números explosivos, hablé al almacén, preguntando por qué no se estaba distribuyendo la revista. Y me dijeron que “por orden de las autoridades universitarias”. Entonces simplemente les hablé por teléfono diciendo: “Ruego que me acepten, a pesar de no ser ésta una vía adecuada, mi renuncia inmediata”. Me dije ron que no. Se arreglaron las cosas, y se dio contra orden. Sí, hubo contradicciones, escaramuzas; pero debo reconocer, y decirlo muy en alto, que en bloque y genéricamente, hubo hacia la revista un respeto ejemplar en las dos administraciones que me tocaron. Pese a que a veces me pasaba de la raya, mis superiores jerárquicos sólo me hacían de vez en cuando alguna observación amistosa, pero nunca, en rigor, me pusieron trabas. Fuera de ese episodio que he contado y que sirvió también para consolidar un camino que ya se esbozaba, hay que reconocer que las autoridades, aunque sólo haya sido manteniendo una actitud de respeto; posibilitaron esa libre evolución vital de la revista. Ahí se habló por primera vez de Juan Rulfo. Su gemelo, Juan José Arreola, era ya conocido, pues había publicado ya, en 1949, Varia invención, en la colección Tezontle. Pero Juan Rulfo no. Juan Rulfo publicó primero El llanto en llamas y luego Pedro Páramo. Pero en principio no se sabía quién era, y las primeras noticias acerca de él aparecieron en las páginas de la Revista de la Universidad. Acababa yo de conocer a Carlos Fuentes en Europa, y le pregunté si le interesaba trabajar en Difusión Cultural; dijo que sí, y se quedó de secretario de la Dirección, que era el puesto libre. Hay que recordar la miseria de los sueldos de entonces y preguntarse cómo los colaboradores pudieron hacer de tripas corazón, porque entonces yo no podía pagarles más allá del presupuesto que había. Empecé trabajando con un pre supuesto que era en verdad escandaloso. Para todas las actividades de difusión cultural contábamos con $ 10,000.00 al año. Todo lo demás se iba en nóminas para pagar departamentos fantasmas. Había uno, ya ni siquiera recuerdo cómo se llamaba, que tenía sus oficinas en el pasaje de Catedral y estaba compuesto enteramente por aviadores. Nunca supe qué habían hecho, quiénes eran; se les pagaba la nómina, pero ni siquiera veía yo sus caras. Era increíble. Desde luego que a ésos a la primera oportunidad los cancelamos. Como quiera, era una situación tremenda: los sueldos que se pagaban oscilaban entre $800.00, y $ 1,200.00. Creo que yo ganaba $ 1,500.00, o algo así. Sin contarlos impuestos. Eran sumas miserables. Entonces, se me ocurrió compensar a mis colaboradores haciendo elásticos sus horarios. Les decía: “Basta que vengan una hora diaria para que nos pongamos de acuerdo en lo que vas a hacer”. Y así, entre concesiones y buena voluntad me fui haciendo de un equipo, y fue creciendo, por la sola fuerza del trabajo desempeñado, nuestro presupuesto. No llegó desde luego a un nivel siquiera decoroso. Yo, el director, nunca gané en Difusión más de $4,000.00 pesos. Pero el peso en aquel entonces tenía un poder adquisitivo menos desastroso, más respetable. En fin, hubo muchas cosas que a mí me parecen dignas de ser contadas, aunque lo que a uno le parece maravilloso puede ser que efectivamente no lo sea, y al revés, tal vez determinados hechos que en este momento olvido o soslayo sean los más relevantes para otra persona con distinto criterio. ALVARO MATUTE: Ha tocado muchos puntos sobre los cuales me gustaría volver. Ya hemos rebasa do en este momento las preguntas que había preparado y estamos en franco diálogo. Entre lo que acaba de decir mencionó aquel término usado muchas veces peyorativamente de “la mafia” para referirse al grupo de escritores y artistas agrupados alrededor de La cultura en México de Siempre, la Revista de la Universidad y otros espacios literarios. Al respecto, quiero recordar que una vez le enviamos una carta polémica a Jorge Ibargüengoitia, que estaba rotulada para “Jorge García Ibargüengoitia” y él respondió que no era extraño, ya que la revista era dirigida por Jaime García Terrés y colaboraban en ella Juan García Ponce, Gastón García Cantú, Ga hiel García Márquez, Emilio García Riera, José Emilio García Pacheco y Erich García Fromm. En la presentación del facsímil de la revista Pegaso (1916), dirigida por Enrique González Martínez, se dice que no hay en ella un reflejo de la revolución mexicana. Este comentario da lugar a una pregunta a Jaime García Terrés, acerca de cómo se expresó la realidad circundante en la Revista de la Universidad. Al lado de esa pregunta, también quisiera hacer otra y un comentario: desde el número2 del volumen octavo apareció una página del director llamada “La feria de los días”. En 1961 se hizo una recopilación, en un libro así llamado, que después fue rebasado por la propia página del director, con lo que escribió durante cinco años más. En mis años de lector de la Revista de la Universidad, recuerdo que leía, en primer lugar, la crítica teatral, cinematográfica y literaria, para pasar a “La feria”. Después iba a lo demás, de acuerdo con los autores. En “La feria de los días” se encontraban muchos elementos del tiempo que transcurría, de la época, en diferentes niveles, desde el más inmediato o cotidiano, hasta cuestiones de muy honda trascendencia histórica, nacional y mundial. Se iba desde las molestias que le causaban a Jaime García Terrés anuncios comerciales que tenía que ver en el cine —y eso que eran de tiempo limitado y sin Palabras— o el empleo del barbarismo “presupuestar”, hoy tan cotidiano, verbo derivado de un participio, hasta el impacto que causaba la revolución cubana. En su escritura, “La feria de los días” convertía en asunto mayor las nimiedades aparentes. Está escrita en la mejor tradición de Alfonso Reyes. En fin, díganos algo de “La feria de los días” y de la realidad circundante expresada en las páginas de la Revista. JAIME GARCÍA TERRES. En una conferencia, igualmente improvisada, que di hace varios años en la Facultad de Ciencias Políticas, dentro de un ciclo al que me invitó Fernando Benítez, hablé del Periodismo Cultural, y sobre todo de las revistas literarias mexicanas. Dije ahí que lo que más interesaba, lo que más emocionaba del Periodismo Cultural es esa tensión, no solamente inevitable, sino deseable, que existe entre lo cotidiano y lo permanente. Porque una revista literaria es como un centauro. Por una parte se publican poemas, se publican capítulos de novela que aspiran a permanecer, más allá de lo efímero de las últimas noticias. Y por otra, está el comentario a lo que acaba de suceder, a la impresión que me produjo tal acontecimiento; por ejemplo concreto, el hecho de la Revolución Cubana, que fue muy importante para nosotros. Era, por supuesto, en sus orígenes, un tipo de revolución muy distinta de lo que después resultó ser. Primero, fue una explosión auténticamente americana. En 1959, cuando fui a la Habana —y de ese viaje nació el número de la revista dedicado a la Revolución Cubana— aquello era verdaderamente maravilloso, porque se conservaban las ventajas de una democracia liberal que aún no había sido abolida, aunadas al espíritu revolucionario y de juventud que había estallado. Ya después, las cosas tomaron un camino que no está por ahora a discusión y que sería muy largo y complejo examinar. Pero acontecimientos como ésos naturalmente nos causaban una gran impresión a todos. Ha mencionado usted La feria de los días. Esta sección, a mi parecer, entre otros factores fue obligando a la Revista a tomar una posición ante la marcha de los acontecimientos. Y esto fue importante, porque nos de paró una articulación concreta, una política edito rial explícita. Pienso que esas revistas que no tienen articulación editorial, y carecen por tanto de una espina dorsal, acaban por ser prescindibles, y a la larga, a pesar de su ambición de eternidad, muy poco interesantes. Yo creo que sí hay que jugar con las cartas sobre la mesa, y tal convicción fue lo que me decidió a escribir La feria. Su antecedente, digamos, la inspiración más inmediata, más visible que recuerdo, es la sección Notes and comments en el New Yorker. Esta última fue, y sigue siendo, una revista extraordinaria, porque logra conciliar cierta sofisticación, un sentido del humor un poco aristocrático en el buen sentido de la palabra, con una apertura a todo el público. Ahí aparecían, entre los espléndidos dibujos humorísticos de Steinberg y Charles Adams, comentarios sobre deportes, sobre cine, sobre la bolsa de valores; y los mejores cartones. El New Yorker tenía y tiene esa sección, “Notes and comments”, que es rigurosamente anónima y en donde se habla un poco de todo; es decir se habla lo mismo sobre la tragedia de Centro américa que sobre cocina, ciencia ficción, automóviles o ballet. Y así ha sido como el New Yorker ha ido tomando, a lo largo del tiempo, una posición mucho más de vanguardia que las revistas que se pretenden progresistas en Estados Unidos. Se trata de breves crónicas verdaderamente espléndidas, armadas con un gran sentido del equilibrio. Igual se refieren a la última exposición de fulano que a. lo que le sucedió en la Quinta Avenida al autor de la nota en cuestión, cuya identidad, por principio, se desconoce. Ahora bien, justamente por la fuerza específica de las opiniones que yo emitía en “La feria”, porque cada vez me iba yo interesando más en el presente del país y del continente, mi sensibilidad se iba concretando y personalizando; llegó un punto en que comprendí que La feria de los días ya no podía ser una columna anónima, aunque el anonimato hubiera sido hasta allí formal, porque en cualquier publicación, si aparece algo que no está firmado, la responsabilidad automáticamente es del director de esa publicación. Incluso decidí acabar con el plural ficticio que usaba en la columna, tomar una posición más personal y asumir así la plena autoría de lo escrito. Así fue como evolucionó La feria de los días, que por supuesto acabó siendo algo que poco tenía que ver con las notas del New Yorker, su modelo original, pues en mi sección irrumpían a menudo alegatos muy fogosos, otras veces en líneas juguetonas; había de todo, como en el New Yorker, pero a todo lo coloreaba una peculiar pasión. Nos tocó una época en que los pleitos no eran simplemente choques de capillas. En realidad estaba sucediendo algo muy profundo en nuestro continente. Por aquellos años era un privilegio ser ciudadano de Iberoamérica o de América Latina, y el viaje que hice entonces me resultó, sin duda, sorprendente. En todas partes percibí una ebullición social y cultural; estaba naciendo (o parecía estar naciendo) un espíritu nuevo, confirmado por los inicios de la Revolución Cubana. De pronto, la historia adquirió para mí otro sabor, otro contenido. Temo que aquello no haya sido más que un espejismo pasajero. Sea lo que fuere, hoy en día la situación de América Latina es verdaderamente desoladora. Pero sin atender a esas circunstancias que nos pare cían válidas, aunque fueran discutibles, no puede entenderse lo que fue la Revista de la Universidad, pues aquel momento era de gran ebullición, de variado estímulo. En cambio, el momento actual, en términos continentales, me parece de postración, de depresión generalizada. Aunque siempre he tenido la tendencia al pesimismo, un poco por elegancia si se quiere, por desprendimiento de las cosas, la realidad nos ha rebasado a los pesimistas de una manera tremenda. Aparecen constantemente problemas que no son los que antes se encontraban. Claro que en cualquier época emergen montañas de problemas; pero en los años a que me refiero había también la fibra para sacarlos adelante y el ejemplo de otros que los iban superando. No quiero ser demasiado escéptico. Convengamos, no obstante, en que el panorama actual dista de ser sonriente. Nos queda un poco de sentido del humor y el impulso vital que sólo se pierde con la muerte y eso es lo que nos salva. Aunque La feria de los días convirtió en una sección muy personal, no por dio representaba menos la posición de la revista y del equipo que lo hacía. Había entre nosotros, ciado, quienes pensaban distinto. Pero las diferencias eran, más bien, de matiz. Recuerdo un viaje a los Estados Unidos (antes de que averiguara yo que no tenía derecho a visa), cuando me tocó presenciaría las calles de Nueva York la increíble crisis pública producida por el asesinato de Kennedy. Por Coincidencia, fueron a ese mismo viaje amigos como Juan García Ponce, José Luis Cuevas, y por supuesto regresamos haciendo los comentarios sobre tan tremenda experiencia. Y a pesar de que Juan García Ponce mantenía un distanciamiento relativo, frente a la politización de los demás, en la receñía que hizo, para la Revista, sobre nuestra estancia en Estados Unidos, que había culminado con lo de Kennedy, sus planteamientos fueron muy parecidos a los que hubiéramos podido hacer quiénes estábamos un poco más empeñados en la visión política o social de aquellos sucesos. En la Revista se daba ciertamente, y era muy bienvenida, una gran diversidad de criterios, de temperamentos. Pero existía un acuerdo fundamental. Lo he llamado acuerdo de estilo, porque estilo es, aproximadamente, la palabra. Creo que todos éramos parejamente exigentes de que el material que publicábamos se mantuviera dentro de cierto nivel, sin bajar de rango ni de categoría. No eran tanto las preferencias personales las que operaban; era sobre todo una exigencia de calidad. Por otra parte, en la Revista de la Universidad se logró realizar una labor de equipo, en donde prevalecía el mutuo respeto a las ideas de los demás (sobre todo a las personas y a la palabra de los demás), y a pesar de que discutió ramos, a veces de una manera muy agresiva, nos llevábamos bien. Si en esta revista hubo algún mérito, si hubo alguna falta, uno y otra han de atribuirse al equipo y no a una persona determinada. Con todo, era notorio, creo, un espíritu de camaradería y un común propósito de consulta recíproca. Naturalmente que el director tenía que reservarse la última palabra en algunos casos; de no ser así, aquello hubiera sido el caos. El director dejaba que todo se discutiera, reservándose el derecha de decidir. Pero siempre lo hacía después de oír a todos los demás. Recuerdo un par de veces en que los del equipo me censuraron cierta colaboración que no les pareció, y que finalmente no entró. Siempre hay que establecer una jerarquía y respetarla. Pero si lo convencen a uno con razones, ¿por qué no dejarse convencer? ALVARO MATUTE. Aparte de la página del director, como ya mencioné en la intervención anterior, la sección de crítica era una de las fundamenta les. También en México en la Cultura (en la época de Benítez) se ejercía, como en la Revista de la Universidad, una crítica de alto nivel. En esos órganos literarios y culturales se hizo gala de rigor crítico en todos los aspectos: teatral, cinematográfico, plástico y literario. En las primeras épocas ejercían la crítica J. S. Gregorio (Joaquín Sánchez Mac Gregory) y “Fósforo Segundo”, quien firmó después con su nombre, Carlos Fuentes, dedicados al teatro y al cine, respectivamente. Más tarde, la crítica teatral estuvo en manos de Juan García Ponce, por breve tiempo, y en las siempre regocijantes de Jorge Ibargüengoitia. La cinematográfica corrió a cargo de José de la Colina y Emilio García Riera. La plástica, a cargo de García Ponce, entre otros y la literatura, prácticamente a cargo de todos: Valdés, Pacheco, Melo, etc. A veinticinco años de haber sido escritos, esos textos críticos rebasan lo inmediato para ser de interés permanente. Eso es hacer crítica. ¿Qué dice Jaime García Terrés de este asunto? JAIME GARCIA TERRES: Eran un poco balbuceos. No es que no haya habido en México una tradición crítica; sí la ha habido, pero en aquella época reinaba ese vacío del que ya hablamos. No sola mente carecíamos de novela, sino también de crítica; los críticos no eran más que repetidores de solapas, y las reseñas eran simples expresiones de hostilidad o de amiguismo. Por esos años Antonio Alatorre publicó una muy certera anatomía de la crítica y de lo que estaba sucediendo en México. Creo que la publicó la Revista Mexicana de Literatura. Todos estábamos un tanto improvisadamente, instintivamente. Quién más, quién menos, todos éramos lectores de los grandes críticos contemporáneos y del siglo XIX. Además contábamos con la presencia (que fue muy importante no sólo en nuestra revista, sino en muchas otras revistas) de don Alfonso Reyes. Siempre me sentí cerca de él, además del gran cariño que le tuve. A él le preocupaba mucho la salud, la respiración de las letras, como él decía; salud auxiliada, fundada por la crítica, pero una crítica de altura. Quería acabar con el prejuicio de considerar la crítica como actividad marginal, diminutiva y preparativa. Además, apenas Octavio Paz se dedicó a escribir crítica, cambió el panorama. No porque él adoptara una u otra actitud, sino porque en sus ensayos brillaba, y se percibía inmediatamente, la calidad. Uno podía estar en desacuerdo con él, pero resultaba ineludible detenerse, ver, leerlo. Hubo pues esa influencia y, sumada a ella, nuestro deseo de hacer crítica. Nuestros ejercicios pretendían, al menos, cumplir una función, la de llamar las cosas por su nombre, la de no evadirse de la realidad. Eso nos acarreó, a me nudo, enemistades, respuestas hostiles, furias. Y era que en aquella atmósfera reinaba soberana la retórica hueca. Lo que se publicaba entonces en las revistas que sin pretensiones culturales incluían reseñas de libros, como por ejemplo, Revista de Revistas, eran meras fórmulas para quedar bien, para darle un palo al enemigo o formular un cumplido al amigo; ambas actitudes totalmente inútiles. La Revista de la Universidad marcó una discrepancia, una ruptura. Empezó a manifestarse otra actitud, en parte calculada y en parte naturalmente asimilada, apoyada en los ejemplos de ‘Alfonso Reyes y de Octavio Paz. Todo esto puede comprobarse —con alguna comodidad para el lector o investigador— en los dos volúmenes que luego aparecieron y que llamamos Nuestra Década, que quizá puedan consultarse en las bibliotecas. No están todos los que son ni son todos los que están. Pero se advierte allí el núcleo, por así decirlo, de nuestra obra. Comprobamos, por ejemplo, que ahí, en nuestra Revista, fue donde por primera vez se publicó a Gabriel García Márquez en México. También aparecieron colaboraciones de Julio Cortázar, que en ese momento era asimismo desconocido; se le publicó una entrevista, se le publicaron cuentos. En fin, honradamente creo que tuvimos más aciertos que erro res, y los errores que tuvimos eran consecuencia de la libertad que habíamos elegido y que nunca deja de tener sus riesgos. Cuidábamos de no frenar a la imaginación. Hubo veces que, a falta de técnicos, yo mismo tenía que hacer las portadas, cosa que me divertía mucho. Lo que era necesario hacer se hacía y todo el mundo estaba dispuesto a hacerlo. A pesar de que nuestra época se redujo a doce años, fueron doce años llenos de vida y animación. Veíamos que el trabajo que estábamos haciendo, redituaba, en la medida en que tenía consecuencias, repercusiones; sabíamos que no estábamos arando en el mar. A tantos años de distancia, mi mejor satisfacción está en volver a ver esas páginas. Lejos de avergonzarme, como sucede muchas veces, inevitablemente, cuando uno vuelve a mirar cosas hechas en la juventud o en la adolescencia, compruebo que realmente aquellos afanes fueron semillas de cose chas futuras; que ahí se congregaron no solamente los que ya habían llegado, como Alfonso Reyes y Octavio Paz, sino todos los que después iban a construir la nueva literatura mexicana, incluyendo a Juan José Arreola, a Juan Rulfo, a Carlos Fuentes, a Juan García Ponce, a José Emilio Pacheco; todos ellos encontraron abiertas las puertas de la Revista de la Universidad de México. En aquellas páginas crecieron y maduraron hasta llegar a producir las obras que todos conocemos y que constituyen el mejor tributo concebible a nuestros antiguos esfuerzos.