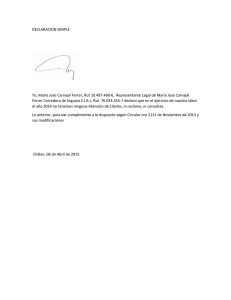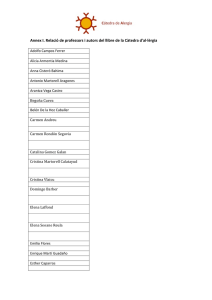9786071614360-forro y camisa.indd
Anuncio

MARIO GONZÁLEZ SUÁREZ LETRAS MEXICANAS El libro de las pasiones LETRAS MEXICANAS El libro de las pasiones MARIO GONZÁLEZ SUÁREZ El libro de las pasiones Primera edición, 2013 González Suárez, Mario El libro de las pasiones / Mario González Suárez. – México : FCE, 2013 285 p. ; 21 × 14 cm. – (Colec. Letras Mexicanas) ISBN 978-607-16-1436-0 1. Cuentos mexicanos 2. Literatura mexicana – Siglo XXI I. Ser. II. t. LC PQ7296 Dewey M863 G6431 Distribución mundial Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar Imagen: El combate entre el Amor y la Castidad (1503) temple sobre tela de Pietro Perugino Foto: photos.com, Getty Images D. R. © 2013, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738, México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008 Comentarios: [email protected] www.fondodeculturaeconomica.com Tel. (55) 5227-4672; fax (55) 5227-4694 Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos. ISBN 978-607-16-1436-0 Impreso en México • Printed in Mexico No seáis, oh Mortales, nunca afectos a juzgar; que nosotros, que a Dios vemos no conocemos aún a todos los electos. D. A., Paradiso, XX, 133-135 Cuando por el pecado de la caída todo se hizo concupiscible, el diablo jugó otra partida, creó dentro de la caída otra caída. J. L. L., Paradiso, IX Adán y Eva dormían abrazados […] ¡Duerme, feliz pareja; tanto más feliz si no ambicionas algún otro estado más dichoso y te conformas sin querer saber más de lo que sabes! J. M., Paradise Lost, IV, 771-779 ÍN DICE El poeta • 11 Días de asueto • 21 Alalimón • 50 Volapié • 60 Crónica desde un cuarto oscuro o cómo dejar el tabaco • 75 Noches muertas • 105 La enana • 114 Instructivo • 181 Los pecados de Dios • 187 Los Arcadia • 202 Hechos de Néstor o las tentaciones del espíritu • 221 El juicio y las tinieblas • 246 La otra literatura • 277 • El poeta Sostendrás tu vida con un grito. JUAN ORONOZ A los siete años, con las escasas palabras aprendidas por su mano, escribió lo que se podría considerar su primer poema. Curiosamente, este texto, que me he empeñado en llamar su “primer poema”, narra de manera escueta “la visión” que Oronoz tuvo la noche en que recibió a su numen. El escrito, desde luego, nunca será publicado. Fue la madre de Oronoz quien me lo mostró, no sin recelo, cuando le solicité ayuda para completar un estudio sobre la obra de su hijo. La caligrafía era, obviamente, la de un niño; la ortografía, la común a esa edad; la sintaxis, incipiente. Apenas completaban ocho versos carentes de significado para quien no supiera del poeta lo que yo había intuido meses antes. El 20 de septiembre de 1986 fui invitado a la entrega del Premio Nacional, que ese año se le concedió a Oronoz. Después de la ceremonia nos dirigimos a casa de una de las adoradoras del poeta. Contra su costumbre, y máxime en una ocasión tan propicia, Oronoz no se condujo de manera soberbia ni hizo oír ninguno de sus pedantes anatemas. Andaba melancólico, incluso parecía que le molestaba el premio. Escasa oportunidad hubo de hablar con él pues a cada instante era requerido por sus admiradores. El poeta bebía un vaso tras otro. A media velada me acerqué a él para despedirme y agradecerle la invitación. Sin atender mis palabras, en voz baja y rápida articuló: —No pierda su tiempo en estos “eventos”, como dicen los periodistas… Mi poesía no es mía y yo soy un hombre innoble… 11 Atribuí sus frases al whisky y le di un apretón de manos. Él agregó: —Lo perdí, me abandonó, vi cuando se fue. Nada he escrito yo. De ese encuentro obtuve una extraña conclusión: Juan Oronoz, el poeta vivo más prestigiado e influyente, sufría. Cada volumen que publicó —de Revelaciones, en 1964, a La pulsión etérea, en 1985— fue recibido con loas por la crítica especializada, la cual desde un principio contribuyó a crear el culto a Oronoz. Las nuevas generaciones de críticos, no menos estériles y engoladas, apenas habían hecho algo más que repetir las alabanzas de sus predecesoras, sin aportar nuevas lecturas ni análisis estrictos de la poesía de Oronoz. Además, nuestro poeta era uno de los más famosos escritores de lengua hispana, aunque muy poca gente lo hubiera leído. Se puede decir que, como figura literaria, no tenía motivo de queja o quebranto. La opinión pública, gracias a los mass media, sabía que era un genio, que era el prócer literario nacional y que con él a la cabeza de la cultura del país la gente podía vivir tranquila y seguir mirando televisión. Después de aquella reunión y estas breves consideraciones, me interesé por Oronoz. Yo lo había conocido personalmente un par de años antes, cuando la burocracia cultural puso de moda los estudios sobre “literatura joven”. Por supuesto, también los investigadores trabajábamos bajo las órdenes de Oronoz. Le alegraban los halagos y no desaprovechaba pie para vanagloriarse. Yo concedía buena parte de mi tiempo a las bibliotecas y trataba poco con él. La mañana que renuncié a mi empleo en el Ministerio de Cultura ponderó mi “colaboración” con un par de frases parcas y, no sé si como reconocimiento o indemnización, me obsequió el último de sus poemarios. La pulsión etérea reúne ochenta cantos dirigidos a una divinidad incomprensible: algunos versos buscan aplacarla, otros piden misericordia, y los postreros rozan la blasfemia. 12 El libro de las pasiones Posee una fuerza similar a la de los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Debo confesar que por prejuicio y salud mental, hasta entonces había evitado las obras del afamado poeta. Verlo aparecer con frecuencia en la televisión y en portadas de revistas de cualquier índole me parecía no sólo suficiente sino grosero. Entusiasmado por este primer acercamiento me procuré el resto de su obra. Reconocí en Juan Oronoz un gran talento desde sus inicios. Siempre me había fastidiado no su falta de modestia o su excesiva petulancia, sino que tales exaltaciones fueran acompañadas de la pleitesía de los intelectuales privilegiados y de la complicidad de lo que se ha llamado la “cultura oficial”. Pero una vez que me interné en su poética mi fastidio se mudó en extrañeza. ¿Cómo podía un poeta de esta talla comportarse como un enano? Sin embargo, eso no era asunto mío y en breve lo olvidé. No fue hasta la entrega del Premio Nacional, cuando volví a toparme con Oronoz. En febrero de 1987 se le otorgó a Juan Oronoz el Premio Hispánico de Letras, que recibió en Madrid de manos del rey de España. No hizo declaraciones a la prensa ni aceptó las invitaciones de la televisión, el moderno Mefistófeles. Y aunque a Oronoz no se le vio por parte alguna, todo el mundo usufructuó el gran revuelo para publicar artículos y dar entrevistas. Tales hechos me impelieron a retomar mis anteriores inferencias en torno a Juan Oronoz y su desasosiego. La morbosidad irredenta de los reporteros exigía de nuevo el Premio Nobel para Oronoz. Mas él se resguardó en el silencio; nada afloró de su actitud beligerante sostenida durante los dos lustros pasados, la época en que pataleaba y maldecía cada año al enterarse de que el ganador no había sido él. Nunca aprobó a los galardonados, con excepción de Elías Canetti. El más reciente escándalo provocado por Oronoz había sucedido a finales de 1984, por una declaración: “Ésta fue la última oportunidad que di a los suecos; sé que el próximo año me otorgarán su El poeta 13 sospechoso y premeditado premio, pero sepan que lo voy a rechazar”. Espetaba agudezas que movían a risa o indignación, pero su personalidad carismática convertía incluso los insultos en un género de excentricidad o vanguardismo. El 30 de agosto de 1989, Juan Oronoz murió. No necesito recordar la cantidad de horas que la televisión le dedicó, ni la avalancha de reediciones y antologías de sus poemas que invadió librerías y supermercados. De las reacciones insanas a la muerte de Oronoz, es inolvidable la de varios de los aduladores que le habían pegado la categoría de “excelencia”: comenzaron a encontrarle innumerables defectos. De inmediato, la burocracia los censuró y calificó sus “reseñas” como una “irrespetuosa falta de respeto” (sic). Cundieron los escritos que atacaban la figura de Oronoz tanto como los que la magnificaban; el caso fue que los juicios, en su mayoría, se centraron en su persona y muy pocos atendieron a su obra. Los periodistas preguntaban a los literatos quién había sido realmente Oronoz: si un poeta o un farsante, si un político o una invención de la crítica. Un año antes de su fallecimiento yo había iniciado un análisis retrospectivo de su obra. La muerte del poeta me sugirió hacer de mi trabajo un homenaje objetivo. Sin embargo, mis conclusiones fueron influidas por la repentina ausencia de Oronoz; además, por pruritos formales, no abordé mi primera intuición —que no hipótesis— sobre la figura del poeta, a saber: Oronoz me apasionó porque vislumbré una enorme fisura entre su vida y su obra. Quizá mi intento de comprender tal incongruencia justifique la redacción de estas páginas. Mi planteamiento puede parecer un tanto brumoso, y sólo para despejarlo quisiera recordar la ociosa especulación con que enflaquecimos una tertulia un amigo y yo: las actitudes, los modales y las características físicas de un escritor guardan una correspondencia directa con su creación, con su literatura; 14 El libro de las pasiones por ejemplo: el gesto de Juan Rulfo es El Llano en llamas; los ademanes de Juan José Arreola son Confabulario; el porte de Agustín Yáñez, Las tierras flacas, etcétera. Pero —siguiendo la especulación— la presencia altanera y el carácter tortuoso de Juan Oronoz nada tienen que ver con Revelaciones, ni con El reino de la luz ni con algún otro de sus libros. En otras palabras, me parece muy difícil que alguien con la personalidad de Oronoz pudiera crear una obra tan profundamente sencilla, de un misticismo revelador, de una sensibilidad elemental que con el tiempo se depuró hasta convertirse en una exposición versificada de misterios. Sus últimos dos libros podrían ser, cabalmente, las visiones de un iluminado. En tiempos recientes se ha dicho —quizá de manera exagerada— que la lectura de varias de sus obras exige cierta iniciación de los lectores. Lo cierto es que la poesía de Oronoz no sirve para recitarse al final de las tertulias. Quisiera extenderme en comentarios y exégesis, pero éste no es el sitio, y además ya alguna gente, entre ellos yo mismo en El escriba de los dioses, hemos intentado una aproximación a la poesía de Oronoz. Ahora nos ocupa la escisión entre hombre y poeta. Juan Oronoz publicó su primer libro (Revelaciones) en 1964, a la edad de veinticuatro años. Con versos contundentes comenzó a hacerse notar en el medio literario y a ganar poder. En 1967 fundó la revista Algazara. Esta publicación fue la trinchera desde donde censuró de manera feroz —no siempre con justicia— a cuanto escritor o poeta triunfaba entonces. En términos generales, les reprochaba su “medianía y conformismo” y que prefirieran la venia de los poderosos antes que la calidad literaria. En un principio fue temido más como crítico que como poeta. Sin demasiado esfuerzo llamó la atención de los funcionarios de primera línea. Para la aparición de su tercer libro (Los cielos desbocados, en 1969), había agrupado en torno a la revista Algazara a sus contemporáneos más destacados. En 1972 ya había ganado premios respetables e impreso el cuarto El poeta 15 volumen. De pronto sucedió lo que esperaba: brillaron los ofrecimientos de cargos públicos y el estipendio de halagos por vías oficiales. Oronoz se sintió un gigante. Astutamente, no cedió a las ofertas hasta que fueron en verdad irresistibles. Allí inició una frenética escalada de puestos y un tenaz ejercicio de la arbitrariedad. Sus detractores aseguraban que era él quien decidía qué autor se publicaba y cuál no; a quién se dejaría crecer y a quién había que destrozar. No es mentira que llegó a organizar sus propios homenajes. Un escritor desairado denunció que para beneficiarse con un subsidio del Ministerio de Cultura había que empezar por “estar de acuerdo” con Oronoz y su grupo; y cuando se obtenía, ya se era “cómplice”. También se culpa a la soberbia de Oronoz de haber malogrado muchas vocaciones creadoras. Puede ser, mas tampoco hay que olvidar la falta de carácter de los otros. Hoy me parece que su petulancia era una exigencia social, un comportamiento requerido a quien se ha dejado seducir por el glamour. Pero, al mismo tiempo, el poder que lo consentía lo manipulaba para convertirlo en estandarte. Ni dudar que él era consciente de ello. Sin embargo, Oronoz no veía más que la necesidad de ser entronizado. Le importaba su persona, no la poesía. La literatura era sólo un pretexto, un artilugio para acceder a una imagen y una posición que le permitieran exaltar sobre los demás su existencia. Debo anotar que no fue fácil decidirme a interpretar la obra de Oronoz, pues sabía de los riesgos que me aguardaban. Por una inexplicable fascinación, hasta la inteligencia más independiente y solitaria, al emprender un estudio sobre Juan Oronoz, acababa acercándose a él para mostrarle lo que tenía escrito, consultarlo, hacerle una entrevista… Se me ocurre que todo crítico ansía ungirse un poco con la gloria del poeta. Al final se le pedía el visto bueno para imprimir el texto terminado. Él, por lo regular, nada objetaba y apoyaba la edición. Pero una vez publicado el trabajo, Oronoz se burlaba del autor, sati16 El libro de las pasiones rizaba sus opiniones y remataba con un artículo de sus propias leyes: “Yo y mi obra somos inasequibles a simples críticos e investigadores”. Si Oronoz hubiera visto terminado El escriba de los dioses, seguramente lo habría escarnecido. Aunque quizá lo hubiera desdeñado, por mi ensayo no rompería el silencio en que vivió los años anteriores a su muerte. Ya he dicho que me interesé por Oronoz al descubrir su pesadumbre. Cuando le comuniqué mi proyecto de escribir sobre su poesía, replicó que yo era un necio, pues nada de lo que él había escrito era su poesía. Evitaba encontrarse conmigo, pero mi empeño me empujó a solicitar la ayuda de Natalia Oronoz, su madre. En una de mis primeras visitas a la casa de la señora Oronoz, inoportunamente me topé con el poeta: él salía y yo llegaba; se exaltó. Su madre, tan amable, intervino a mi favor. Oronoz, moderando su actitud, sentenció: “Es usted tan terco que ha venido a molestar a mi madre. Pero si va a proseguir con la recopilación de datos para su cuento, sepa que mi madre es la única persona que puede hablar con autoridad sobre mí. Por esta mujer comencé a escribir”. Esa misma tarde la señora Oronoz confirmó mis sospechas al confiarme que su hijo tenía “una pena insalvable, que moría de amargura”. Al advertir mi expectación, pasó a detallar: “Juan siempre se levanta tarde, pero hace unas semanas, muy temprano, llamó por teléfono y me pidió que fuera a verle enseguida. Me inquieté porque Juan no es un hombre que pida ayuda o compañía. Lo encontré descompuesto, despeinado y sin zapatos. Pensé que estaba ebrio, pero no. Repitió hasta el llanto que se sentía fatalmente abandonado… No debería hablarle de esto… Yo no acababa de entender… Hacía casi diez años que se había separado de Margarita, su esposa, y nunca se quejó de soledad. Imagino que él ve a otras mujeres, no sé… Le hice notar que trabajaba demasiado, y la fatiga… Él caminaba de un lado a otro y en una de sus vueltas distinguí El poeta 17 esa cara de espanto de Juan niño. Pero también parecía triste… A la mitad de su infancia, una mañana me dijo que en el transcurso de la noche anterior despertó y vio que de la pared salía una silueta luminosa… que se acercó a él hasta tocarle la punta de la nariz, luego todo el cuerpo y… se metió en él. Amaneció muy excitado y yo intuí que a mi hijo algo le había sido dado… Y ahora… me llamó para contarme que durante el sueño sintió cómo aquella silueta que había visto cuando era niño, salía de su cuerpo y lo abandonaba…” Sabiendo que las madres siempre creen que han parido al Niño Dios, tomé con pinzas el relato de la señora Oronoz, aunque sin menospreciarlo. En efecto, como señalé en El escriba de los dioses, en la obra de Oronoz subyace cierta concepción platónica del poeta y la poesía; afirma que si bien los poetas son seres sagrados, no lo son por sí mismos sino porque la divinidad los toma como servidores para hablarnos a través de ellos. Al parecer, y atenido a los preceptos de su propia poética, la pena y el silencio de Oronoz se cifraban en la comisión de un yerro cuyo precio era dejar de ser el “siervo de la divinidad”. Que de pronto hubiera hecho a un lado la feria de vanidades en que vivía, no era debido —como algunos afirman— a la edad, remordimientos moralistas y ni siquiera a una recuperada ética. Lo que carcomía a Oronoz era una culpa metafísica. Considero que su crisis comenzó en el momento en que coincidieron su absoluta madurez poética y la ostentación de un gran poder abyecto por el cual lo repudiaba mucha gente. Entonces terminó la ceguera en que había vivido y logró distinguir entre su persona y su obra, pudo darse cuenta de que su figura pública negaba su labor de “escriba de los dioses”. El atisbo de su “culpa”, con la consiguiente anagnórisis, le impuso el silencio. El último encuentro que tuve con Oronoz fue en su casa; lo encontré ocupado con un discípulo a quien decía lo siguien18 El libro de las pasiones te: “El hombre no crece, es incapaz de la grandeza, el hombre está en la carne —que es muda— y sólo la sustancia que lo habita puede decirnos algo”. En estas palabras vi la confirmación de mis conjeturas en torno a la “caída” de Oronoz. Resumo mi parecer: Oronoz reconoció que se había servido, vanagloriado y ensoberbecido de algo que no era suyo. POSDATA Dos sucesos y un hallazgo recientes me han sugerido agregar estas líneas. El primer suceso: la señora Natalia Oronoz intentó suicidarse. Previsiblemente, fracasó. Creo que desde que empecé a visitarla se estableció entre los dos una amistad. Cuando salió del hospital y se recuperaba ya en casa de las consecuencias de su neurosis, fui a saludarla. Charlamos un buen rato; no me extrañó que se culpara de la muerte de Juan Oronoz sino que afirmara que ella era la causa de “su desgracia” porque por amor de madre había obligado a Juan a ser poeta. El hallazgo: durante mi visita, la señora Oronoz me mostró una insospechada cantidad de fotografías de su hijo y álbumes familiares. Además, como anhela un fetichista, pude palpar los manuscritos originales de varios poemas de Oronoz. Y entre otros papeles hallé lo que he querido llamar su “último poema”. No lleva título y está fechado un año antes de su muerte. No encontré más manuscritos de Oronoz que correspondan a sus últimos cuatro años, los del silencio. Merced a la autorización de la señora Natalia Oronoz, transcribo mi hallazgo: vamos pedaleando la existencia yo me canso a veces estaciono la vida en la vereda El poeta 19 me tomo un trago y escribo un verso en cada sorbo flotan mis veleidades de poeta ladino como un Cristo sin espinas salaz, burlón y conspicuo culpígeno déspota sentimental Sin abordar la calidad literaria, este texto tiene muy poco o nada que ver con la obra de Oronoz: los conceptos y el estilo son otros. Son versos demasiado mundanos, en ellos campean la carne y las tretas de los hombres, ninguna divinidad habla ya. El segundo suceso: se han cumplido los ideales de la burocracia: la figura de Juan Oronoz ha pasado al salón de sus próceres. Y mientras los funcionarios acechan el tiempo en que se celebre el centenario del natalicio del poeta, ya una calle lleva su nombre. 20 El libro de las pasiones • Días de asueto En un extremo de las contradicciones de Ferrer se encontraban las tentaciones que le despertaba su empleo, y en el otro su miedo a perderlo. Y también se contraponían su ambición y sus pruritos morales. Fácilmente puedo imaginar que cada vez le resultaban más invencibles los días dentro de esta oficina. Mis compañeros se encuentran en igual situación aunque la mayoría sean incapaces de advertirlo. Rivas es un estúpido… Ferrer no buscaba una jerarquía superior sino dinero… Martha, su esposa, aprovechaba hasta la mínima oportunidad de pasear con Ferrer y los niños. Con frecuencia hablaba de su viaje a Puerto Solar hace varios veranos, y presionaba a Ferrer para que lo repitieran a lo grande. “Infinitos días de asueto, sin privarnos de nada, sin dejar de meter la mano al bolsillo, sin pensar en recargos de las tarjetas de crédito”, lo escuché comentar una vez. Y lo que hacemos en el banco suena a burla: pasamos el día contando capitales y además le sumamos intereses a esas cifras monstruosas. Agota pensar en lo que se puede comprar con tanto dinero. Campos decía que los ricos son imbéciles… ¿y por qué trabajaba para ellos? Era el director de sistemas computarizados, el ingeniero que perfeccionó los programas de transferencia de capitales. En el banco siempre nos hacen sentir miedo. Cada uno de nosotros desconfía de los demás. Lo despreciable de nuestra acti21 tud es que constantemente nos esforzamos por parecer buenos, actuar como inocentes. Si escucho a Laura, mi secretaria, hablar por teléfono, procuro desentrañar qué intenta ocultarme con sus frases. Si alguna vez viene a la oficina la mujer de algún ejecutivo, Rivas se apresura a saludarla y le hace preguntas capciosas. Después lo interroga al respecto, como hacía con Ferrer cuando lo visitaba Martha. Rivas es el gerente del banco, un hombre ya mayor, más de sesenta… Nomás de sentir el ambiente de trabajo, parece imposible que alguien se atreva a robar un céntimo al banco. Los empleados hacen lo imposible por proteger el dinero. Se llenan de orgullo cuando aprovechan las situaciones en que pueden cobrar intereses o comisiones a los clientes. Sólo a veces los muy jóvenes hurtan lápices, bolígrafos y papelería inútil para ellos. Cierto es que entre varios empleados se pueden coordinar hurtos medianos, pero invariablemente su propia ambición los denuncia, además de que sus robos no son al banco sino al público. Para evidenciar y destruir grupillos de éstos, basta con mantener un ambiente de competencia y pique mediante premios de puntualidad y promesas de mejoras en el sueldo. La forma en que se selecciona y adiestra al personal hace de la gente del banco un grupo cerrado de aprensivos sospechosos. Inconscientemente comienzan a sentirse indignos, y prueba de ello es que unos a otros se llaman con su nombre de pila en diminutivo. Estuve revisando los archivos de personal… y encontré el de Ferrer: nombres, caras, detalles… Es insultante el número de requisitos y datos que piden a los solicitantes de un empleo. Y es sorprendente la cifra de personas que están dispuestas a someterse a cualquier humillación para colocarse en un banco. “Por seguridad” se conservan las solicitudes de los aspirantes que no fueron contratados. Existe también lo que se conoce como “archivo negro”. Allí queda la información de los empleados que alguna vez intentaron sustraer dinero de la institu22 El libro de las pasiones ción. Se detalla cómo quisieron hacerlo y cómo fueron sorprendidos. Por ejemplo los cajeros, que viven muy expuestos a tentaciones: comúnmente recurren al autorrobo y argumentan haber dado dinero de más a un cliente. Resulta un truco necio porque a quienes no se les puede probar el delito, se les descuenta del sueldo la cantidad, con intereses, que “dieron de más”. El banco nunca pierde, ni con los cuentahabientes ni con los empleados. Los sistemas de seguridad del banco han sido infalibles. Incluso atrapan a aquel que todavía no roba. Si Rivas desconfía de alguno de los cajeros lo pone “a prueba”, como él dice. Cualquier mañana, en cualquiera de las fajillas de billetes con que va a trabajar el sospechoso, se ha colocado un billete extra. El infeliz cajero no lo sabe, sonríe para adentro cuando descubre lo que cree un portentoso error. Entonces no reporta el sobrante, a lo cual le obliga su contrato, y Rivas lo acusa de robo. Es interesante notar que aquellos que intentaron un desfalco, siempre aspiraron a cifras ridículas. Las grandes mordidas sólo se dan a través de operaciones fraudulentas. Éstas han sido realizadas, en su totalidad, por ejecutivos que ocupan los puestos de mayor jerarquía en la institución bancaria. No actúan solos, son cómplices de políticos o empresarios poderosos, quienes a su vez los ayudan a escapar. He hallado dos constantes: la primera: siempre se descubre a los autores de los robos. La segunda: las consecuencias nefastas para el ladrón son inversamente proporcionales a la cantidad que sustrae. Otra forma de ganarle al banco es por la vía brutal del asalto armado, pero en ello hay demasiado riesgo y el botín suele ser escaso. Además Ferrer no poseía aptitudes para la violencia. Concluyó que lo apropiado era desvalijar al banco desde sus posibilidades como empleado de confianza. La responsabilidad de este cargo consiste en dar de alta las cuentas, mover cantidades o reabrir cuentas según las instrucciones recibidas. QuiDías de asueto 23 zá desde el principio, cuando comenzaba a correr las cuentas de inversiones que rinden más intereses, vislumbró lo factible del latrocinio y también que necesitaba un cómplice. En el monitor aparece el número de cuenta, el monto, el interés acumulado y una columna para ordenar transferencias a múltiples bancos, nacionales o del extranjero, de acuerdo con lo que desee el titular de cada inversión. De pronto, es lógico suponerlo, ingresó una cuenta muy grande de un banco de Europa… A Ferrer se le ocurrió que una parte del capital podía transferirla a una cuenta secreta a su nombre, en otro banco europeo. Pero la computadora no tardaría en descubrir el faltante y dar la alarma. Además, el ejecutivo de inversiones era él, no habría otro culpable. Ese mismo día, cuando volvió a casa se lo contó a Martha. —¿No puedes hacer que la computadora tarde en descubrirlo? ¿Que se atonte o algo así? —le respondió ella. Conociendo a Ferrer, creo que una de las razones que lo llevaron a procurarse un empleo bancario incluía el deseo de defraudarlo. Por vergüenza, no se lo había dicho a su mujer. Martha, inteligente, ambiciosa y optimista, estaba orgullosa de Ferrer porque había empezado como supervisor de personal en el banco y no tardó en convertirse en un empleado contable de confianza, y de allí pasó a gerente de inversiones. Cierto día en que Ferrer se estuvo quejando de su empleo, Martha lo hizo callar cuando le preguntó si no había pensado en que era justo que el banco perdiera alguna vez. A Ferrer se le arremolinaron sus pocas ideas. Claro que lo pensaba. Sin embargo a Ferrer le angustiaba reconocer que él no conocía a fondo el funcionamiento de la máquina ni ciertas claves que la hacen demorar o condicionar procesos. Entonces había sólo dos personas capaces de ayudarlo: el gerente de la institución y el director de sistemas. Distinguió en Rivas a un corrupto de corto alcance en quien no se debía confiar. Y de Fidel Campos prácticamente no se sabía 24 El libro de las pasiones nada; hablaba poco y parecía anodino. Supongo que Martha estuvo de acuerdo en que no servía de cómplice alguien tan pusilánime como Rivas. —Debemos invitar a cenar al otro, a Fidel —dijo resuelta. En pocos días Ferrer consiguió acercarse a él. Unas veces salieron a comer y otras a tomar tragos. Fidel se le reveló como un muchacho inteligente, con pasión por lo exacto y soluciones aritméticas. Reunía el cacumen necesario para ejecutar correctamente un delito. Y para apuntalar sus argumentos, Ferrer tuvo en cuenta que Fidel era joven, soltero, con inclinación por los lujos… Al fin lo invitó a cenar un viernes. Después de alabar los platillos de Martha, pasaron a jugar a las cartas y a beber. Al cabo de un rato en Fidel hicieron efecto las copas. Martha miró a Ferrer con impaciencia, reprochándole que aún no hubiera expuesto el plan al invitado, quien ya expresaba cierto fastidio porque no había logrado ganar ni una partida. Ferrer no acostumbraba jugar a las cartas, mas por una extraña suerte no había perdido. Llegó una hora en que Fidel miró detenidamente su juego, cerró los ojos y lanzó los naipes sobre la mesa: —Con esto no puedo ganar, sería más fácil engañar a un banquero, ustedes tienen mis cartas… Martha aprovechó: —Si fuera fácil… ¿lo harías? Ferrer tomó por buen augurio que Fidel no se escandalizara. La siguiente dificultad estribaba en que no se podía saber en qué momento el banco recibiría una transferencia como la que esperaban: venida de varios puntos a la vez, reunida y readministrada aquí para luego darle curso en distintos bancos de Europa o Asia, por ejemplo. Ante tal incógnita, y por titubeantes, les resultaría más difícil establecer no una estrategia de huida —como creyeron necesitar— sino de ocultamiento. Días de asueto 25 Corrieron los días, los meses. Fidel cenaba con Martha y Ferrer cada viernes. Los hijos de éste se fueron acostumbrando al amigo, que les hacía obsequios de cuando en cuando. Les decía que él y sus papás planeaban unas vacaciones fabulosas. Los niños se emocionaban tanto como ellos al principio. Ferrer se dio cuenta de que tenían miedo, que no estaban muy seguros de lo que iban a hacer. Cada vez hablaban menos del “proyecto”. Martha los apremió, nada vacilante. Una tarde, Rivas lo llamó a su oficina. Por alguna razón que él ya sabía se puso nervioso y le vino un mal sabor de boca. Rivas estaba feliz, agitado. Dijo que había sorprendido a un supervisor intentando defraudar al banco con cheques del seguro social. Habló taimadamente del aprecio y la confianza que le tenía. Le informó, “confidencialmente”, que en la próxima reunión ejecutiva el tema central sería “la seguridad”, y que lo recomendaría para dirigir el nuevo departamento de Seguridad Electrónica de Inversiones, que no era otra cosa que una serie de números secretos sólo accesible a Rivas y al gerente de inversiones. Ferrer pudo intuir que esa entrevista lo colocaba a un paso de perderse, de esclavizarse a una oficina irremediablemente: —Así es, Ferrer, lo que cuenta es la honestidad… —refrendó Rivas. Fidel le comentó al respecto que quizás eso era lo más conveniente para él. —Los hijos y la familia son primero —arguyó. Ferrer se sintió solo e impotente cuando le reprochó su “falta de huevos”, con estas palabras, y Fidel no se defendió. Dos días después cayó lo que esperaban… Paralizado, Ferrer empezó a repetirse las palabras de Rivas. Imaginó su porte de ejecutivo, de inmaculado contable de confianza. Entonces entró Fidel a su oficina. Ferrer leyó en su rostro que él también había advertido la cuenta que se transfería en ese momento. Quizá lo inhibía su estampa de casi alto funcionario de una 26 El libro de las pasiones institución bancaria. Ferrer fingió no saber nada y continuó con sus ocupaciones. Por la tarde Campos le invitó unas copas. Fue directo al asunto: —¿Por qué nos acobardamos? Porque de pronto apareció el vacío: no era lo mismo parlotear contra las mediocres comodidades de empleado contable que decidirse a abandonarlas. Si hubieran ejecutado la operación, por la noche Ferrer ya no dormiría en su casa, no despertaría a sus hijos por la mañana para llevarlos al colegio. No sabría en dónde esconderse, qué tendrían que hacer Martha y los niños. Fidel confesó que había pensado en su auto y su apartamento… Más tarde, ya con agallas de borracho, reconocieron que no poseían otra cosa, y que precisamente por eso se arriesgarían. Acordaron no dejar ir la siguiente oportunidad. Sin tener muy claro cómo sería la jugada, porque una cosa es la codicia y otra saber administrarse, se inventaron que tenían que huir muy lejos. De los tres, Martha fue la única que hizo algo práctico: preparó ropa y enseres de los niños. Ya tenía listos los pasaportes. Fidel declaró, quizá con la ingenua intención de exculparse, que él aún quería pensar que todo esto era una broma… Y por fin llegó el día. Fue un jueves a las cuatro de la tarde. Registraron la cuenta: transfirieron una parte a nombre de Martha a un banco de Escocia. Fidel ocultó la maniobra en el campo de “procesos pendientes”; el número de cuenta no permanecía en ese campo más de ocho horas. Ferrer llamó por teléfono a Martha y le avisó que Fidel había conseguido vuelo a Sudamérica para la mañana siguiente. A más tardar esa misma noche, Ferrer tendría que estar lejos. Casi de buen humor decidió que se ocultaría en otra ciudad del país. “Sólo por unos días. En lo que bajaba la marea.” Supongo que inconscientemente sabía que eso era un error. Y por otro lado es cierto que si la Días de asueto 27 operación la hubieran ejecutado en viernes, Ferrer no habría hecho lo que hizo. Ferrer y Campos no tenían por qué reabrir cuentas a nombre de nadie, sino crearse un acceso —una chequera, un pagaré, incluso una tarjeta— para entrar anónimamente todas las veces que se les diera la gana. Ferrer volvió a contar el dinero. —Nuestros ahorros: tres meses de sueldo. No necesito más —eso se llevó Ferrer. —Allá te espero, amor —le aseguró Martha. Se despidieron cuando aún había sol. —Por ti y los niños, Martha. Sin soltar la copa y antes de levantar el veliz, besó a su mujer. —Estoy feliz y nerviosa, amor. ¡Te admiro! Ferrer se abrochó el saco. —Llévate el de lino, Gus. No seas tonto, vas al calor… ¡Diviértete! —se lo decía sinceramente. Ferrer no recuerda dónde anduvo hasta que llegó a la estación de autobuses. Se disolvió en la multitud sin notar a ningún “agente secreto”, o al que imaginaba por tal. Apenas tuvo contacto con el policía uniformado que le perforó el boleto al entrar en el andén. El autobús se llenó de parejas felices, ya ansiosas por destramparse en Puerto Solar. Ferrer encendió un cigarrillo mientras miraba a los jóvenes besarse en la oscuridad. De la parte trasera del autobús se desprendían canciones que había oído con Martha, una en particular. La carretera columpiaba los besos en las curvas. A las siete de la mañana Ferrer descendió del autobús. La luminosidad de Puerto Solar le lastimó la vista. Una obsesión lo había mantenido insomne y con la boca pastosa: la imagen de Martha, los niños y Fidel a bordo del avión a Sudamérica. Los agentes policiacos del aeropuerto de la capital, Ferrer esta28 El libro de las pasiones ba seguro, sólo lo buscaban a él. Martha se sentía nerviosa. Abrazó a Fidel antes de mostrar el pasaporte al oficial de migración. Seguramente en la lontananza marina los albatros revoloteaban alrededor de una nave saliendo de Puerto Solar. Ferrer ya había desayunado y, en mangas de camisa, recorría los muelles. Iba pensando en el nombre que inventaría para registrarse en un hotel cualquiera. A pesar de su condición de fugitivo, no dejaba de sentirse libre de una cruz, del peso agobiante de su vida de empleado de confianza. “Sólo serán unos días”, no dejaba de repetirse. Al salir de los muelles, en una bocacalle, distinguió a dos hombres recargados en un coche. No vestían como porteños o marinos. “No, no pueden encontrarme”, le castañeteaban los dientes. Los hombres lo vieron pasar… Se encaminó hacia el centro. El sol le hizo ocultarse en un bar. Había comprado un diario y una novela de moda. Sonrió frente a su cerveza al no encontrar en el periódico ninguna nota sobre él. “Quizás es una estrategia policiaca”, se le ocurría. Al atardecer volvió a la calle y con pasos cortos fue disfrutando de la sombra y el aire fresco. Se registró en un hotel modesto, de tres estrellas y media, al parecer entre el centro y Playa de Estrellas. El hombre del elevador le preguntó a Ferrer si le gustaría hacer un paseo en lancha por las bahías, o una mañana de buceo entre los corales. Desconfió. Deshizo su pequeño veliz. Después de darse un baño, sin sentirlo, se quedó dormido. “Los hombres del muelle eran policías, ya saben dónde estoy. Martha, aléjate de Fidel, él nos traicionará… Te lo dije: ¡acaba de llegar un auto! Son los hombres del muelle… vienen armados, Martha. Van a tirar la puerta si no abro. ¿Qué vamos a hacer con el dinero, Martha? Están comenzando a disparar.” Sintió un piquete en la mano. ¡Insectos tropicales! Sudaba. Se mojó la cara. Encendió un cigarrillo en la oscuridad bajo el ventilador. “Sólo unos días.” Días de asueto 29 Por la mañana salió preocupado del hotel. Oteó en varias direcciones tratando de descubrir posibles perseguidores. Caminó por la playa hasta que lo fatigó el sol y se detuvo a leer su novela bajo una palmera. Lanzó el libro a las olas. Pasó junto a un grupo de vacacionistas. Se acercaron unos niños a venderle collares, playeras y vasos de fruta. Nunca lo hubiera imaginado: compró un collar y un coctel de piña y sandía. De pronto se puso de buen humor y apuró el paso hacia el pequeño muelle de las embarcaciones turísticas. “Claro, doy un paseo como cualquier turista.” Buscó un sitio en la tercera cubierta del yate. Se embebió en el gracioso vuelo de las gaviotas. En las dos primeras cubiertas los paseantes bebían y bailaban. Se compró una cerveza.A pesar de que se sentía terriblemente incómodo porque había salido de su casa con los zapatos de la oficina, comenzó a sentirse feliz, tranquilo, como no lo había conseguido desde muchos meses antes. Deambulando por el yate se cruzó con una mujer madura, sola. Empezaron a conversar y Ferrer se sintió aún más a gusto. Pensó en la fortuna que ya tenía. Le dijo a la señora que era dueño de una empresa exportadora, próspera. Sin entender la razón, como siempre, quiso conquistarla. Cuando la nave atracó de nuevo en Puerto Solar, había oscurecido. La mujer aceptó de Ferrer una invitación a cenar. Por supuesto que fueron a un restaurante caro. De pronto, mientras comían, Ferrer empezó a ponerse nervioso. “¿Qué estoy haciendo aquí? Yo a esta mujer no la conozco. Soy un estúpido, y todavía no he arreglado cómo salir…” La mujer notó su cambio de ánimo. Aunque, según Ferrer, estaba sobreentendido que después de la cena irían al hotel donde se hospedaba ella, él se despidió con un pretexto tonto. Echó a correr bajo la noche. Antes de entrar al hotel se cercioró de que no hubiera hombres sospechosos en los alrededores. Encendió el ventilador y se puso a 30 El libro de las pasiones fumar a oscuras, acostado en la cama. “Soy un imbécil”, se decía. “¿Por qué dejé ir a la mujer?”, se reprochaba. Antes del amanecer lo despertó el sueño de que no encontraba ninguna embarcación para salir del país. Esa misma noche entró a puerto el Titán. A Ferrer lo trastornaron los relámpagos de la tormenta feroz con que saludaba al puerto un huracán. Cerró la ventana y apagó el ventilador, sabiendo que ya no conseguiría dormirse y que el insomnio sería más pesado porque la niebla entorpece el paso de las horas… La humedad de la mañana detuvo a los huéspedes en el hotel. Ferrer comenzó a fumar mientras miraba, entristecido, caer la lluvia. Los gritos de varios niños que jugaban con una pelota en el pasillo lo sacaron de su abstracción. Bajó a la cafetería. Después de desayunar compró el periódico y fue a leerlo a su cuarto. “Quizá ya debo mudarme…” Hubo un moroso relámpago y creció el poder de la tormenta. Ferrer sintió una opresión en el pecho y pensó en toda el agua que debía estar cayendo sobre el mar. Al día siguiente, cuando despertó, seguía lloviendo. Metió la ropa sucia en una bolsa de plástico. Antes de salir revisó la habitación por si olvidaba algo. Firmó su cuenta rápidamente. “Si me quedo otro día, comenzarán a hacerme preguntas.” No había escampado y, caminando por una plaza de Puerto Solar, centró su atención en la capa fina y uniforme de agua que corría por las calles. “Por eso el suelo es tan liso.” Se le ocurrió que no debería andar por el puerto veliz en mano. Se dirigió hacia los suburbios a buscar un hotel. En el pequeño cuarto la ropa de cama se sentía fría por la humedad. La parte baja de las paredes estaba cubierta de escupitajos y manchas increíbles de suciedad. Mientras se cambiaba la camisa, escuchó los gritos de una mujer en el pasillo. Se puso nervioso. Encendió otro cigarrillo y pensó que había sido Días de asueto 31 un error hospedarse en ese hotelucho. No sacaba de su mente que el hombre de la recepción lo había mirado con curiosidad. El tipo le había sugerido que podía conseguirle mujeres o algo de droga. “El corte de pelo cuidado, la ropa limpia y mi veliz de cuero terminarán resultando sospechosos en un hotel de paso… Sólo serán unos días.” El cigarrillo y la preocupación le acentuaban su mal sabor de boca. Escampó a las tres y minutos de la tarde. Desde la ventana, Ferrer miró aparecer el sol. Experimentó un aleteo de alegría y se animó a salir. Antes fue al cuarto de baño a lavarse los dientes. Y en un acto de torpeza inexplicable, el cepillo dental se le escapó de la mano y se hundió en el excusado. Tuvo un pequeño mareo de asco. Hizo un buche con una porción de dentífrico. Al cruzar la calle, el mal sabor había regresado. “Como si me saliera de la lengua.” Fue en taxi hacia la zona turística. —¿Vio la final, señor? —No. —Estuvo buena; hubo seis goles —a Ferrer le molestaban estos taxistas que se empeñan en conversar—. Toribio Ñá metió los cuatro goles de nosotros, sin dejar de reconocer que los de ellos no estuvieron mal. Club Solar cuatro, Gerifaltes dos. Buen marcador, sí señor —porfió—. Bueno, la mera verdad es que yo tampoco lo vi. Ando trabajando, ¿a qué hora? Lo oí en la radio. ¡Ah! pero mi cuñado Nando, el esposo de la mía hermana, hasta al estadio fue, sí señor —“¡Que se calle este imbécil!” —. Ese hombre sí que se da la gran vida cada vez que baja a tierra. Ferrer flaqueó: —¿Cómo es eso? —¡Ah!, pues es que él trabaja en un barco. No se crea que de guerra o de lujo para pasajeros. Es uno grande de carga, el Titán; pasado mañana se va, sí señor. En él siempre contratan gente; es muy grande, hace falta harto personal, y pagan mejor —se hizo un silencio—. La verdad es que yo no, el mar no es para mí. Un taxi tiene sus peligros, pero… 32 El libro de las pasiones —¿Y dónde hacen las contrataciones? El corazón de Ferrer se aceleró de entusiasmo. —¡Ah!, no me diga que le interesa. El Nando anda ahí porque no sabe hacer nada. Usted se ve otro tipo de gente, sí señor. Ferrer dudó: —No, no pregunto por mí. Curiosidad, nada más. El taxista lo miró suspicazmente por el retrovisor. —¿Pues dónde ha de ser si no en el muelle? Donde está atracado el Titán. Además es fácil, piden pocos papeles… Yo he conocido gallos que cuando se meten en líos se pelan en un barco de esos, sí señor… —Aquí déjeme… “¡Qué estupidez! No debo hablar con nadie. No parezco turista ni hombre de negocios.” Oscurecía y el clima se fue haciendo agradable. Ferrer entró en el Solar Palace. “¿Y por qué no me hospedo en este hotel?… Imbécil, te van a pedir identificación.” En la tabaquería compró un periódico de la capital y subió a comer al restaurante. Mientras tomaba el café, en las páginas centrales del diario leyó que la policía había confirmado la salida del país de “Fidel Campos y su amante, Martha Soto, esposa del también buscado Gustavo Ferrer”. Ferrer rió nerviosamente. “Su amante, su amante. ¡Qué cretinos!” La nota nada mencionaba sobre sus hijos, sólo agregaba que habían registrado su casa, interrogado a compañeros del banco y que la policía seguía “pistas seguras sobre el paradero de Ferrer”. Pagó la cuenta y fue a buscar otro diario. Prensa Libre publicaba una nota igualmente breve. También decía: “Fidel Campos y su amante”. Ferrer ahora sí sintió que lo agarraba el fisco. Decidió subir al bar del último piso del Solar Palace. “Abrieron la casa; seguramente se dieron el gusto de robarme hasta los cubiertos, el equipo de sonido y mis discos importados, la ropa que dejamos y los juguetes de los niños. ¡Ah!, en el botiquín tenía un cepillo de dientes nuevo.” Se dejó entrampar por lo que Días de asueto 33 decía el periódico. La prensa le sigue el juego a la policía, no es difícil darse cuenta. “Debo salir en el Titán”, se apanicó. La música del piano hizo que Ferrer levantara la cabeza. Tocaba una orquesta. Deseó encontrar de nuevo a la mujer del yate turístico. Aunque la bebida y la música lo relajaron un poco, no paraba de electrizarse pensando en Martha. De pronto se volvió hacia el grupo de mujeres que hablaba en la mesa de junto. Una de ellas lo miró. Ferrer la saludó con su copa y sonrió sin querer, ya otra vez en el absurdo. Siempre he envidiado la ligereza de Ferrer, su ciega facilidad para liarse con mujeres… Vio a dos hombres a la entrada del bar. “Son policías.” Y en esta ocasión, quizá por venganza, decidió abordarla. La mujer se quedó dormida. Ferrer se levantó desnudo de la cama y sin encender la luz caminó hacia la ventana. Desde el undécimo piso del Solar Palace se divisaba espléndidamente la rada del puerto. Casi en su centro fulguraban los muelles: era subyugante la gran figura negra del Titán. “Nunca he viajado por agua.” Acercó un cigarrillo a la llama de su encendedor. Volvió a contemplar el contraste de la oscuridad silenciosa del océano y el enorme racimo de luces de Puerto Solar. La luna en cuarto creciente tenía un brillo matizado. Soltó el humo con cansancio y se acordó de su secretaria, Laurita, que a esas horas debía de estar dormida, descansando para levantarse temprano a trabajar. Pensó en sus compañeros del banco, sin lástima, sin nostalgia, con desengaño. “¿Qué le dirían a la policía? El gerente hasta habrá llorado… Rivas anda cada día peor, ya lo van a jubilar… Cree que su trabajo es andarnos diciendo: ‘Lo que cuenta es la honestidad, la honestidad’. Se lo merece. Y los esclavos trabajan sin descanso para pagar deudas.” Se apartó de la ventana para ver a la mujer tendida en la sábana. Tuvo el impulso de despertarla y pedirle que huyera con él. Pensó en la fortuna que ya tenía. Súbitamente percibió que 34 El libro de las pasiones la idea de huir lo había acompañado durante toda su vida. ¿Escapar adónde? Yo he padecido algo similar, pero más que un anhelo de fuga creo que es un deseo de convertirme en una roca de oro que viaja por el espacio completamente satisfecha de sí misma… Se echó junto a la mujer: el aroma que salía de su nuca lo aletargó aunque sin dejarlo dormir. No pensaba en otra cosa más que enlistarse en el Titán. A las ocho de la mañana salió del Solar Palace. Convino con la mujer en que regresaría, que pasarían otra noche juntos. “La última noche en tierra.” Llegó con una sonrisa a la caseta de contratos del Titán. Por primera vez en su vida, Ferrer iba sin afeitarse y con la ropa sucia. El empleado barbaján le dio a llenar una solicitud. Las vacantes eran de estibador general, como decía el letrero. “De cargador.” No había requerimientos escolares, sólo pedía acta de nacimiento, una constancia de no tener antecedentes penales y una fotografía reciente. —Los papeles no los tengo. No sabía que fueran necesarios… —Ferrer lo miraba como a un gigante—. Y si mañana zarpan, pues creo que no los podré conseguir tan rápido… La reacción del empleado tardó. Mientras tanto Ferrer despegaba la fotografía de la credencial del club deportivo del banco, autorizada por Rivas. —¿Y cómo le vas a hacer? —Como a usted le convenga más —casi le guiñó un ojo y junto con la solicitud y la fotografía Ferrer le alcanzó al empleado dos billetes. El hombre carraspeó y pronunció algo inentendible. Fue al fondo de la oficina a mecanografiar unas hojas. Ferrer se secó el sudor de las manos en el pantalón y le acometieron repentinas ganas de llorar. El empleado volvió: —Firma aquí. Éste es tu carnet para abordar. Te doy una lista de tus obligaciones. Deberás estar aquí a las cinco de la mañana en punto. ¿Entendiste? Días de asueto 35 Lo invadió la pena y huyó aprisa de los muelles. Deseó tener un número para telefonear a Martha, para contarle su angustia y la necesidad de verla. Quería oír sus planes de gastar dinero y que le confirmara que no tenía ningún amante. Y me consta que ella lo amaba, desde sus años en la facultad de economía. Detuvo su carrera en una fuente de sodas. Pidió un jugo de naranja. Le perturbó reconocer que el dinero se le esfumaba. “¡Y éste no es un viaje de placer!” Mirando al piso, le vino una calma repentina, consultó su reloj y decidió ir por la maleta a su hotelucho. Le alegró la idea de regresar al Solar Palace a buscar a la mujer… Ferrer pisaba su sombra compacta. De la calle donde se ubicaba el hotel emanaba una hediondez agridulce. Desde la esquina alcanzó a ver un auto gris del que bajaron dos hombres robustos. Se metió rápidamente en una bodega de cocos y plátanos. Allí el olor era intenso. Fingió ver las mercancías para evitar preguntas de los comerciantes. Del coche salió un tercer hombre, de mediana estatura y con cara de caballo. Los otros dos entraron al hotel. Ferrer sintió que se le doblaban las piernas. Compró un coco y lo sostuvo en la mano sin desviar la mirada de aquel coche. Al cabo de un rato los dos tipos salieron del hotel y le entregaron el veliz de cuero de Ferrer al de la quijada equina. “¡Hijos de puerca!” Uno de los policías se quedó frente al hotel. Los otros se fueron en el auto. Ferrer levantó el coco a la altura de su cara mientras ellos pasaban. “Los muy desgraciados ya deben estar en todas partes.” Pensó que había cámaras de video en cada esquina, y su tendencia a lo irracional le hizo sentir una conjura casi sobrenatural, como si alguien viera sus movimientos en una bola de cristal. Las calles ardientes envolvieron la mente de Ferrer en una repentina oscuridad. Caminó hacia un teléfono público para llamar a la mujer del Solar Palace. No la encontró. Anduvo sin rumbo hasta que desembocó en una playa. Casi no había ba36 El libro de las pasiones ñistas. Al encargado de una palapa le pidió que le abriera el coco que llevaba bajo el brazo. El hombre lo miró con extrañeza y le dijo que había mojarras fritas para comer y preguntó si quería vodka y hielo en el coco. —Sí, sí, de todo, gracias. —Claro, siéntese o descanse en una hamaca, el señor. Mientras comía deseó que Martha estuviera junto a él, y los niños bañándose en el mar. No había experimentado arrepentimiento o culpa por el robo. “Ese dinero era mío desde siempre.” Sacaba más ideas así para darse valor. “Uno no puede trabajar como animal todo el año a cambio de una semana de asueto. Y la vida ¿cuándo?” Estuvo dándole vueltas a la misma frase hasta sentirse casi un mártir. “Mañana me voy de aquí. Sólo debo aguantar un poco para disponer de mi dinero.” Luego sus argumentos se agriaron hasta apabullarle por completo el buen humor. Al atardecer volvió a telefonear al Solar Palace. Le contestó la mujer: —¿Por qué no me dijiste que te llamas Gustavo? Al colgar el teléfono comenzó a reír. “Y ahora ¿qué hago?” Pensó en vagar por el puerto toda la noche, en buscar un lugar para dormir cerca de los muelles… —¿No quiere algo más, el señor? ¿Otro coco? ¿Una cerveza? —No, gracias… ¿Cuánto le debo? Entonces se dio cuenta, como buen gerente de inversiones, que había sido un error usar sus tarjetas de crédito. De pronto se le ocurrió solicitar al encargado que lo dejara dormir allí, en una hamaca. No quiso ofrecerle dinero porque consideró que lo precisaría para algo más urgente. —No se puede, señor, no está permitido. Ferrer se quitó su reloj de pulsera y el hombre aclaró que por tratarse de él haría una excepción. Antes del anochecer la playa quedó desierta. La luna plateaba las patas de los perros que jugueteaban con las olas. Ferrer fumaba un cigarrillo tras Días de asueto 37 otro… Tenso, escuchaba los ronquidos del mar. Casi permanecía inmóvil en la hamaca. Por un instante se soñó durmiendo a bordo del Titán. Al abrir los ojos se imaginó con la espalda doblada por tantos bultos que tendría que cargar. “Rico y tullido. Debe ser peligroso viajar en barco, más en uno que se llama Titán… Titán… Titánic… No hay mucha diferencia, también puede hundirse con facilidad…” Lo despertó una ráfaga de aire. Rápidamente movió la muñeca y quiso ver la hora. Con desesperación se libró de la hamaca. El terrible sabor de boca le hizo escupir una saliva café. Apareció el encargado de la palapa. —¿Ya se va el señor? Son las cuatro y treinta. Se enfiló con premura hacia los muelles. Por más que escupía no echaba de su boca el mal sabor. Se palpó en la bolsa de la camisa el carnet de abordar. Era muy oscura la pequeña calle que desembocaba al muelle de acceso al Titán. Había demasiados hombres junto a la caseta de contrataciones; no paraban de gritar; era intimidante la mezcla de rostros y de idiomas. Ferrer ni siquiera sabía exactamente adónde iba el barco. El aire olía a nafta, sudor y pescado. Ferrer se colocó en medio del gentío. De pronto el hombre de las contrataciones salió de la caseta acompañado por el tipo con cara de caballo… “¡Cerdos, cerdos, cerdos!” No supo ni por dónde logró escabullirse de los muelles. No detuvo sus pasos hasta que advirtió el vuelo rosa de la aurora sobre el puerto. Le mortificó pensar que no podría rentar un auto ni llegar al aeropuerto o a la estación de autobuses sin ser descubierto. Siguió caminando hasta dar con un mercado. Miró a varios indios atar las lonas a unos camiones prestos para salir. —¿Para dónde van? —Para el otro lado, señor. —¿Dónde, cuál lado? 38 El libro de las pasiones —Allá atrasito, por más fruta y jitomates. Sin cambiar de expresión, el indio le dijo que sí lo llevaba. —Váyase allí mismo; nomás cuídese que no se le vayan a venir encima los huacales. Ferrer percibió nuevamente el olor agridulce en que revoloteaban los mosquitos. Junto a él iban dos indios riendo y conversando bajito entre sí. —¿Adónde llega el camión? —¡Uy!, nomás hasta arriba de los cerros de la sierra donde está el patrón. Los indios miraban a Ferrer sin extrañeza; eso mismo lo decidió a hablarles con confianza: —¿Y allá arriba hay algún lugar donde hospedarse? —¿Para esconderse dice usted? —Ferrer se rió y el indio también y sin piedad continuó—: ¡No, no se le recomienda! Luego luego se ve cuando alguien no es de por allí. Rapidito que lo encontrarían. —Pero más para allá sí —terció el otro. —¿Allá dónde? —De allí donde llegamos nosotros a veces sale una camioneta que va para Mañanitas. Allá sí que no va nadie, usted lo verá. Desde los cerros que bordeaba el camión, Ferrer pudo contemplar la bahía. Le dio tristeza la gran masa parda del Titán desplazándose hacia alta mar. Adivinó los mugidos de su sirena y los movimientos en cubierta de los estibadores generales. Ya en plena sierra la temperatura disminuyó. Los indios le convidaron de lo que traían de comer. Sintió simpatía por ellos. Y ellos también porque Ferrer no dudó en cambiarles su saco por uno de sus gruesos sarapes, y hasta los zapatos. El camión se detuvo en un caserío de la sierra. Los indios comenzaron a bajar los huacales vacíos. Al mismo tiempo, otros hombres acercaron varias cajas de frutas y canastas con fresas. Ferrer le agradeció el viaje al chofer. Se perdió entre la multiDías de asueto 39 tud indígena que compraba y vendía sin gritos. La dueña de un puesto de hierbas le señaló el lugar de donde partía la camioneta a Mañanitas. —Precisamente hoy va para allá. Solamente nativos de Mañanitas esperaban el vehículo, el grupo era numeroso. Llegó la camioneta y rápidamente se acomodaron. Ferrer no entendió cómo pudieron sentarse todos en un espacio tan pequeño. Percibió un tufo alcohólico y acedo de los pasajeros. Descendieron a gran velocidad entre los cerros mientras el aire se llevaba el olor ácido del interior. Los pasajeros recorrieron los primeros kilómetros en aparente silencio. Una señora no le sacaba los ojos de encima a Ferrer y éste no tardó en darse cuenta de que cuchicheaban de él. Después de algunas horas súbitamente se acabaron las curvas. La carretera de terracería se prolongaba en una llanura árida y calurosa. Ferrer tuvo la impresión de que por más que avanzaban el paisaje no cambiaba. “Es como el mar pero seco.” Reparó de nuevo en su mal sabor de boca. Metió un dedo en ella y sacó un resto de bolo de entre los dientes. Un indio que tenía enfrente le sonrió. Dos jóvenes le invitaron un trago de aguardiente y un cigarrillo sin filtro. Ferrer dijo en voz alta la frase que lo había acompañado desde que se despidió de su mujer. Los indígenas lo miraron. Se avergonzó de hablar solo. “¿Cuándo voy a salir de allí?” El sol declinaba sin producir sombras. Sobre el terreno sólo las piedras cobraban realce, parecían alargarse estiradas por el atardecer. La camioneta se detuvo y los pasajeros comenzaron a bajar. A Ferrer le pareció que algunos de ellos le hicieron cierta señal de despedida. Fue el último en apearse, no podía creer que ya habían llegado a Mañanitas. Varios perros se arrimaron al vehículo; sus ladridos eran tristes, como toses en la noche. Se le acercaron los indios que le habían invitado la bebida: 40 El libro de las pasiones —¿A casa de quién va usted, señor? Usted es de la capital, ¿verdad? Entonces apareció un tercer indio, como de la edad de Ferrer. —¿Usted es investigante de los de la universidad? —le preguntó el más joven. —No seas burro, Sicilio. Ve a avisarle a tu tía Male que éste ya regresó. Le palmeó a Ferrer el hombro con más fuerza que cortesía. —Salúdame, cabrón… Si regresaste es porque ya te descargaste de tus rencores, ¿no? No te hagas del rogar, ándale… Por puro miedo Ferrer pensó que no le quedaba más que seguirle la corriente a ese tipo. —Vamos para la casa… Ya es tarde —le dijeron los otros—. No haga usted caso… el loquito de aquí… Comenzaron a caminar hacia la oscuridad interminable que rodeaba el caserío. Ferrer había contado cuatro casas; tres de tablas y una de piedra. Entre ellas andaba un asno. Después de unos minutos de caminata apareció una iglesia casi en ruinas. Más adelante se hallaba la choza de los hombres. Salió un anciano. Los indios lo saludaron y le besaron la mano. El viejo aguardó a tener enfrente a Ferrer. —Pasen adentro —dijo finalmente. Olía a leña y a petróleo. Comieron tortillas con sal, un plato de frijoles para todos y bebieron café. Al cabo de un rato entraron dos mujeres con niños en los brazos. Se acomodaron en un rincón y después los hombres dijeron que ya se iban a dormir. Ferrer amaneció con dolor de estómago. Antes de levantarse advirtió que estaba solo en la casa. Salió a orinar y, mientras lo hacía, recordó que había pasado horas despierto en la oscuridad, que no lo habían dejado dormir unos rezos. Se encaminó Días de asueto 41 al sitio donde había parado la camioneta el día anterior, donde se amontonaban las cuatro casas. No encontró a nadie en el trayecto. “Sólo serán unos días.” A la puerta de una de las casas de tablas conversaban varios hombres. Vio que el lugar era una cantina. Distinguió a uno de los indios que lo habían hospedado. —¡Señor, tómate una Antonia! Al fondo se oían los gritos de un juego de baraja. El hombre de edad similar a la de Ferrer le preguntó dónde había andado tanto tiempo. Ferrer le sonrió con desconfianza. Y estoy seguro que aquí Ferrer empezó a extrañar el banco, a ver que no era tan malo. Ya no le resultaba tan gratificante pensar en “su dinero”. Confundido, no se le ocurrió otra cosa que responder con otra pregunta: —Y ustedes ¿qué han hecho? —Lo de siempre: estamos en la hora de la paciencia y el rezo para que no se malogren los maíces. Al dar el primer trago al vasito de aguardiente, un gordo lo señaló. —Me llamo Gustavo —tartamudeó Ferrer. La tensión se desvió sólo porque en ese instante abofetearon a un hombre en la mesa de juego. Vinieron unas carcajadas. El indio llamado Sicilio se acercó a Ferrer para explicarle el juego de baraja. No apostaban dinero. —Juegan varias manos y al que pierde la serie los demás le pegan. Dice Ferrer que lo primero que pensó al respecto es que eso era el banco local. Por la noche regresaron a la casa. En el aire flotaban retazos musicales. Ferrer puso atención. “Esa música parece que va a hablar…” Sin dejar de mirar el camino, uno de los hombres le dijo: —Son rezos. Rezar ahuyenta la locura. El hombre debe ser cuerdo… Aquí ya todos rezamos… 42 El libro de las pasiones “Santa María madre de Dios es mentira que ruegues por nosotros los pecadores que todos los días pasamos por la hora de nuestra muerte, amén.” Dos semanas después los indios prepararon sus ayates y costales para subir al caserío de la sierra a comprar arroz y frijol. Ferrer le dio dinero a Sicilio para que trajera periódicos. —Los que encuentres, por favor. Mientras los hombres volvían, Ferrer vagaba por Mañanitas. Prefirió dejar de hacerse preguntas y encontrar la manera de sobrevivir allí. “¿Cuántos días deberé esperar?” Para paliar su angustia, ayudaba a las mujeres a acarrear agua. Una tarde, el anciano de la casa le contó que una vez había caído al pueblo un hombre, un señor que se andaba escondiendo de la justicia. Ferrer ya no podía sentir más miedo, pero sí podía ser más estúpido y derivó en explicaciones que a nadie le importaban. Tiempo después se enteró de que ese “señor” era el dueño de la cantina. A mí se me figura que a Ferrer se le estaba dando una clave que él no supo o no quiso ver. El tal Sicilio volvió con dos garrafas de refino y un bulto de periódicos. Eran de distintas fechas, incompletos, muchos repetidos… Ferrer se entretuvo leyendo cosas como el proceso contra Toribio Ñá por posesión de estupefacientes, la destrucción de la plaza de toros, actos de sociedad… “Parece que se hubieran olvidado de mí.” Salió a caminar por el llano, anduvo hasta donde había dos arbustos y unos enormes órganos. Tuvo ganas de llorar. Con las dos manos agarró uno de los cactos y lo apretó fuertemente. Al limpiarse la sangre en los pantalones se dio cuenta de que ya lucían muy gastados. Volvió a la casa de Sicilio. Sin hacer ruido se acostó a dormir. Ahora sí no dejaba de pensar en su oficina, en Martha y en ropa, ya no digamos cara, limpia. Al abrir los ojos tuvo conciencia de que lo habían despertado sus propias palabras, se Días de asueto 43 descubrió a sí mismo rezando… Cuando ya casi volvía a dormirse, oyó unas risitas de los indios cuchicheando en el otro cuarto. Ferrer se acostumbró a que los días domingo llegaban a Mañanitas indios de las lejanías del llano y otros pocos de la sierra. La declaración de Ferrer dice que a los serranos se les esperaba con cierto gusto porque traían hierbas y buen aguardiente. Sicilio y José iban a la plaza con sus mujeres y sus hijos. Un domingo, como siempre, Ferrer los acompañó. Compraron carne de puerco y un enorme manojo de pápalo envuelto en papel periódico. Comieron al atardecer. El camino de la sierra al llano era largo y caluroso, por eso cuando los indios llegaban a Mañanitas ya sus hierbas habían perdido la lozanía. A pesar de ello, el pápalo siempre dejaba un aliento de frescura. A Ferrer le gustaba eructarlo. Esa tarde estaba de buen humor, como un reo que ya va a salir. Cuando terminó de comer levantó el periódico en que venía envuelta la hierba. Era de un par de meses atrás. Pensó que en Mañanitas todas las noticias eran ficciones. Comenzó a leer las notas. En el centro de una página había una fotografía. La mitad del rostro de la persona que salía en ella estaba del lado de las áreas rotas del papel. Le pareció reconocer a Campos. Leyó rápidamente las líneas que rodeaban la fotografía: “Acusado de robo”, palabras más, palabras menos, “…fue detenido en Madrid…” Nuevamente equivocado, Ferrer lucubró insultos contra Martha. Sin darse cuenta, lo atormentaba que a él también se le había ocurrido en algún momento irse sin Martha. Dijo a Sicilio y a José que les invitaba un trago. Los tres salieron hacia la cantina de don Marcelo. Ferrer estaba inconsolable y silencioso. Pidió una botella de refino para él solo. Ya borracho, entró al juego grande de baraja. 44 El libro de las pasiones —Dios ha sido bueno este año, hay muchas Matildes —decía José. Ferrer se aprestó a trabajar en la cosecha de Sicilio y su hermano. Lo trataban como al hijo pródigo, ya nada le preguntaban, como si se conocieran de siempre. Ferrer se sentía agradecido y comprometido con ellos. Estimaba especialmente a José, que hablaba muy bajito y le ponía nombre a las cosas. A su casa la llamaba Josefina; a la cantina, María de los Ángeles. Ferrer se dio cuenta de que en Mañanitas había entusiasmo no tanto por la buena cosecha, sino por la proximidad de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Don Marcelo era quien organizaba la mayor parte de la celebración. —Oiga, Gustavo, ya ve que aquí la gente anda con el conque del Sagrado Corazón; y queríamos ver si le sería posible aportar algo para traer al cura… También hay que pagar músicos. A Ferrer no le importó desprenderse de una buena parte del poco dinero que le quedaba. Seguramente quiso creer que la policía ya lo daba por desaparecido. Dos jornadas antes de la fiesta, José y Sicilio subieron al caserío de la sierra. —Ya tenemos vendida la cosecha… —Vamos a comprar todas las Antonias que podamos. Los hombres volvieron a la tarde siguiente. Del segundo vehículo que llegó bajaron los músicos. La algarabía creció. Ferrer se escandalizaba de que los indios habían comenzado a beber en vísperas del día del Sagrado Corazón de Jesús. Sicilio se le acercó. —Ven a tomarte una Antonia, Gustavo —lo llamó José. Los músicos se instalaron en la cantina repleta de gente. Los indios se habían desentendido de sus animales, que andaban descarriados entre las casas. “Los animales y sus trompas; los hombres y sus instrumentos.” —Va a llegar el padre Néstor a echar pestes si nos encuentra todos bútigos. Días de asueto 45 Hacía meses que Ferrer no se bebía una cerveza. Sentía que el calor hinchaba el aire y hacía difícil el paso entre la gente. Cada trago de cerveza caliente era en la lengua como una bola amarga de burbujas. Varias mujeres se fueron deteniendo a preparar comida afuera de la cantina. Ferrer sintió una rigidez en el cuerpo, como quien ha bebido mucho pero no está borracho. Caminó hacia la iglesia, barrida y adornada con flores de papel. No podía pensar. Experimentó un alivio al entrar a la frescura de la nave. Metió la nariz bajo la camisa; se extasió oliendo su sudor. Se quedó dormido. Durante el sueño se le acumuló el mal sabor de boca. Dice que despertó sin abrir los ojos; respiró profundamente y, sin recordar dónde estaba, escupió. —¿Qué pasó, Gustavo? Ferrer vio a don Marcelo, que no tenía cara de indio y era el único gordo en Mañanitas. La iglesia parecía más grande inundada por los murmullos de una novena… ¿Quién ante ti parece? ¿Quién es en tu presencia más que una arista seca que el aire va a romper? Tus ojos son el día. Tu soplo la existencia. Tu trono el firmamento. La eternidad tu ser. —Perdón —Ferrer pidió disculpas por el escupitajo porque para él aquellas palabras, que sin embargo se aprendió, no significaban nada. Don Marcelo lo ayudó a incorporarse. —Ya viene llegando el cura. Ahorita te llevo a que te tomes algo. ¿Qué te pasó? 46 El libro de las pasiones Salieron a la luz de la mañana. Mucha gente iba caminando hacia la iglesia. —Cuando viene el padre Néstor dice que vivir es cargar una cruz. Nosotros ya lo sabíamos, y también que quien se emborracha suelta la propia. Después de la misa fue incontenible la alegría en Mañanitas. Pero conforme el sol avanzaba, Ferrer notaba que la vida y los hombres se acercaban de nuevo a la melancolía. Rumbo a la cantina se encontró con unos cerdos sueltos, tilicos y hambrientos como perros. Los hombres se quedaban pasmados frente a los músicos; de sus instrumentos salía una música seca, rasposa y lerda, como pidiendo un vaso de agua. A las dos de la tarde del día del Sagrado Corazón de Jesús hasta los niños estaban borrachos. Las indias parecían admirar la locura de sus maridos ebrios. Es seguro que el sol hacía refulgir los instrumentos musicales. Por el despoblado venía un hombre cargando una mesa y los niños y los perros corrían, gritaban y ladraban asustados por la sombra monstruosa. Imagino que Ferrer comió sin hambre. Al oscurecer se reunió con Sicilio y José. Fueron juntos a la iglesia a ver los juegos pirotécnicos. Sonreían como animalitos ante el fulgor y las explosiones. El olor a pólvora llegó a serles agradable, contó Ferrer. Lentamente se encaminaron a la cantina, dando fumadas largas a sus cigarrillos sin filtro. Se toparon con dos hombres y los invitaron a jugar con ellos. Los músicos eran incansables. Las mujeres seguían atizando los anafres. Ferrer y los hombres entraron a la cantina. Pusieron sobre la mesa el dinero que traían. Sicilio lo recogió y se lo entregó a don Marcelo. Éste, después de contarlo, dijo que podían beber cuanto quisieran. José comenzó a repartir la baraja. En cada mano de conDías de asueto 47 quián, el que bajaba menos cartas, perdía. Al cabo de un rato, uno de los hombres, ya con la boca hinchada, dijo: —Tarda mucho ese conquién, para que sea más rápido mejor lo cambiamos a albures. —Sí, Gustavo no ha perdido; no es justo, le echa mucha caricatencia a cada mano. Sicilio barajó las cartas. Don Marcelo y otros indios se acercaron a la mesa. Los jugadores ya tenían los ojos enrojecidos por la bebida; algunos, manchas de sangre en la camisa. “Esos desgraciados querían que perdiera”, la puntual perspicacia de Ferrer. —Voy a la sota —dijo Ferrer. —Ases. —Yo, cuaco. —Reyeno. —Doy —anunció Sicilio. Se hizo silencio. Ferrer se puso nervioso y dio un largo trago a su vaso. “Tanto dinero que tengo, o tenía, y yo apostando trompadas en este chiquero.” —As de bastos. Hubo un grito de alegría. —Ahí está el cuaco… seguidito del rey. Sicilio soltó la baraja. Las miradas recayeron en Ferrer. Éste se levantó de la mesa y retrocedió hasta la pared. Balbució a los hombres que él podía conseguir dinero para pagarles su triunfo. Pero Sicilio ya le había demostrado que aquí no sirve el dinero, que apenas vale para las bebidas. En parte por los golpes y en parte por la borrachera, lo llevaron cargando hasta la casa. Se quedó tirado en la tierra. Sicilio lo cubrió con dos sarapes. Luego él y su hermano se fueron a continuar la borrachera a otro lado. Como a las tres de la tarde lo despertaron una especie de mugidos que a Ferrer le parecieron de ballena. Luego la risa 48 El libro de las pasiones de unos niños y risas de mujeres. Fue tanta su curiosidad que retuvo durante mucho tiempo el primer escupitajo del despertar. Cuando finalmente lo soltó era amarillo como yema de huevo. Al principio él también se rió, asomado en la puerta. El falo del burro de pronto parecía muy corto y luego muy largo, conforme se movía la burra: con los belfos contraídos, casi castañeteando los dientes y erizadas las cerdas del cogote. Surgieron tres perros furiosos, como gendarmes celosos de la moral. Los rebuznos del burro sonaban a ladridos endiablados. Pararon las risas de los niños. Ferrer se escupió en las manos y agarró el palo del centro del tendedero. Arremetió contra los burros. El macho coceó. —¡Sáquense! ¡Sáquense! —les gritaba. Logró ahuyentarlos: se fueron corriendo aunque sin separarse… Entonces Ferrer se arrepintió de lo que había hecho. Ni siquiera se juzgó. “Hecho está.” Decidió que regresaría al punto en que había perdido el camino… Creyó que sería posible recuperar sus quincenas y su aguinaldo y este puesto que no supo aprovechar. Me produce una torva alegría saber que su suerte no fue muy distinta a la de Campos. Creo que en este juego perdieron no sólo por los errores técnicos que cometieron, sino porque mezclaron sus propios afectos con la codicia y el insensato deseo de librarse de sus obligaciones… Yo he hecho mis cálculos y balances en ambos sentidos… yo no tengo hijos ni esposa ni amigos… y amo mi trabajo. Días de asueto 49 Las trece historias que conforman El libro de las pasiones son en sí mismas su propia propuesta y género. De la suma de ellas resulta un mundo donde las pasiones suelen tender puentes, vínculos de una boca a otra o de una mirada a los ciegos; ya sea en alguna frase pronunciada entre dientes, alguna alusión asomada en una sonrisa, el camino hacia el descubrimiento de dichas relaciones, hacia aquella respuesta que estructure la locura, es oblicuo y sutil; forma parte de la apuesta que lanza el autor tanto entre sus personajes como entre sus lectores para averiguar cuál de los dos encontrará primero www.fondodeculturaeconomica.com la cifra del universo. ISBN: 978-607-16-1436-0
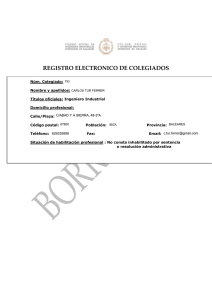
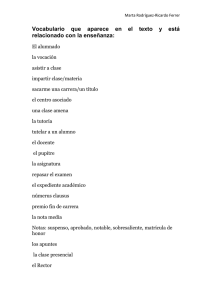

![[2] Letra dels molt Cathòlics Reys de Spanya, don Ferrando y dona](http://s2.studylib.es/store/data/004852430_1-c2ef4a54f6f36d0f2913ff3dbeb802a6-300x300.png)