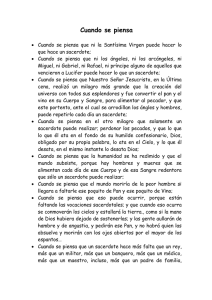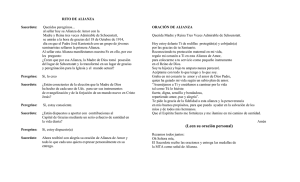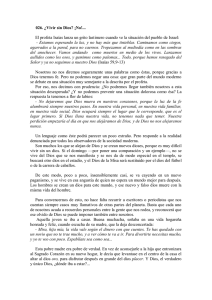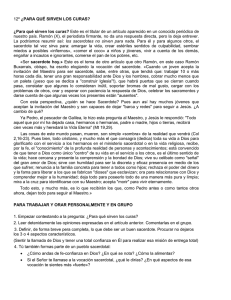El Paraíso perdido.
Anuncio
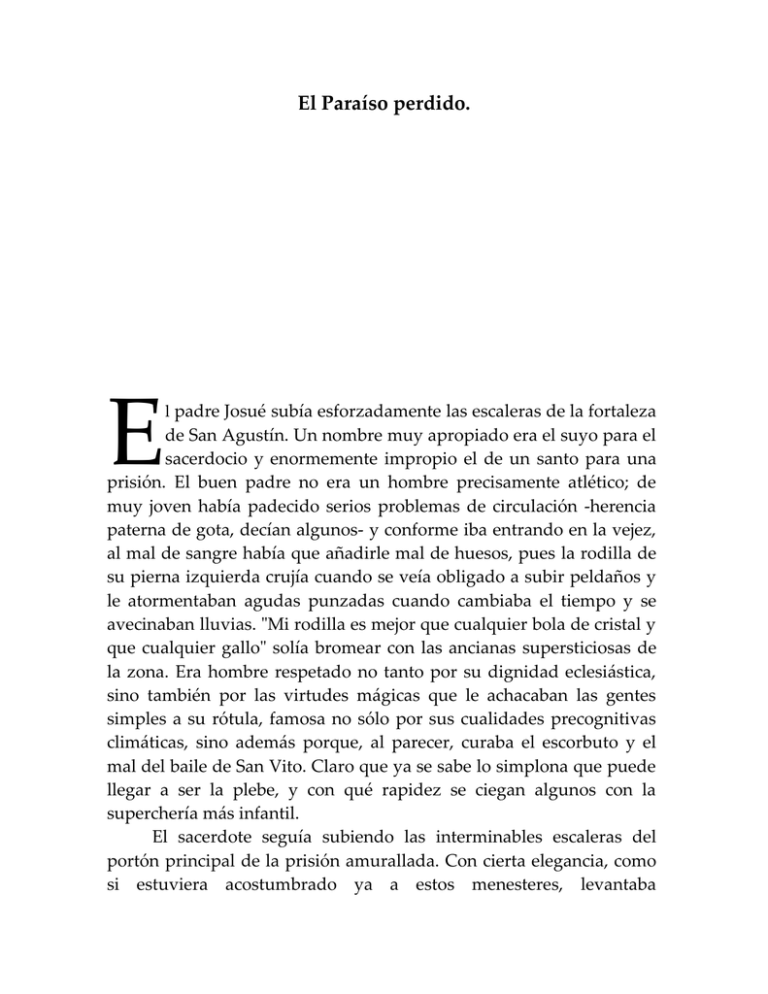
El Paraíso perdido. E l padre Josué subía esforzadamente las escaleras de la fortaleza de San Agustín. Un nombre muy apropiado era el suyo para el sacerdocio y enormemente impropio el de un santo para una prisión. El buen padre no era un hombre precisamente atlético; de muy joven había padecido serios problemas de circulación -herencia paterna de gota, decían algunos- y conforme iba entrando en la vejez, al mal de sangre había que añadirle mal de huesos, pues la rodilla de su pierna izquierda crujía cuando se veía obligado a subir peldaños y le atormentaban agudas punzadas cuando cambiaba el tiempo y se avecinaban lluvias. "Mi rodilla es mejor que cualquier bola de cristal y que cualquier gallo" solía bromear con las ancianas supersticiosas de la zona. Era hombre respetado no tanto por su dignidad eclesiástica, sino también por las virtudes mágicas que le achacaban las gentes simples a su rótula, famosa no sólo por sus cualidades precognitivas climáticas, sino además porque, al parecer, curaba el escorbuto y el mal del baile de San Vito. Claro que ya se sabe lo simplona que puede llegar a ser la plebe, y con qué rapidez se ciegan algunos con la superchería más infantil. El sacerdote seguía subiendo las interminables escaleras del portón principal de la prisión amurallada. Con cierta elegancia, como si estuviera acostumbrado ya a estos menesteres, levantaba graciosamente sus hábitos como una mujer, a la vez que daba pequeños pasos ascendentes para no tropezar con sus eclesiásticas vestiduras. Mientras subía pensaba en su condición de sacerdote confesor. Nunca había sido muy devoto cuando era muchacho, pero lo cierto es que el seminario y la posterior ordenación le salvaron de un futuro que se le auguraba miserable. Sus opciones eran pocas: o bien seguir los pasos de su hermano mayor y ser soldado, encontrando la muerte en el campo de batalla -tal y como le sucedió a él-; o bien seguir el ejemplo de su padre, trabajando en un campo que no era suyo y cuyo único premio por tanta labor fue una muerte prematura por fiebres tifoideas; o bien, como última opción, el sacerdocio; para lo cual no se necesitaba realizar ningún esfuerzo especialmente crudo -a excepción de cierta abstinencia carnal, lo cual le traía sin cuidado, pues a temprana edad descubrió que no sentía ningún interés por las mujeres- y las únicas labores que había que realizar eran: rezar, dar misas y atender las últimas plegarias de algún que otro enfermo antes del momento fatal o, como era el caso presente, de algún reo de muerte. El hambre obliga, y cuando el estómago ruge, todo hombre puede recuperar su fe. "¡Qué raro!", se preguntaba el pragmático sacerdote, "que en este siglo de progreso, decimoctavo de Nuestro Señor, en el que tanto se jactan del poder de la razón, ningún genio intelectualmente despejado haya ideado la manera de acabar con el hambre del pueblo" En todo esto pensaba el padre Josué que tenía la misión, tantas veces realizada, de otorgar la extrema unción a algún reo que estuviere a punto de ser ajusticiado en la orca. Según le habían informado, el bergante en cuestión era un elemento de muchísimo cuidado, pues cuando lo rescataron en una isla desierta, tras haber sufrido su barco un terrible naufragio, asesinó a gran parte de la tripulación sin motivo. "En fin", pensaba el padre Josué, "tanto tiempo en soledad debió volverlo loco, sin duda". Sin embargo, era católico y como tal, había solicitado los oficios de un sacerdote que le diera la absolución antes de la muerte. Y aunque, en principio, las autoridades no estaban de acuerdo, consintieron al final en su petición. Ya dentro de la amurallada prisión, un gordo y grasoso celador le condujo por una serie de pasadizos a cual más siniestro. Las interminables y oscuras galerías se asemejaban a gargantas enormes dispuestas a tragar al incauto que circulara por ellas. Un escalofrío le recorrió el espinazo. El bruto carcelero le indicó que habían llegado a su destino con un burdo gruñido. Le abrió la puerta de la celda y, levantando un brazo que más parecía un lacón, le señaló el interior de la jaula para que entrara. Así lo hizo el sacerdote, que cruzó tímidamente el umbral y echó un vistazo al interior de la celda. Era muy húmeda. Por las paredes escurrían goteras como si la piedra sudara, y la oscuridad era tal que apenas podía vislumbrar el rostro del que iba a ser su interlocutor. Éste estaba sentado, con la cabeza baja, en una de las esquinas de la prisión y, desde luego, no tenía aspecto del cruel criminal que decían que era. -No se fíe de su apariencia -le dijo el celador-. Es un perro rabioso. -Sabré entenderme con él -le contestó el sacerdote con fingida confianza. -Yo me quedo aquí fuera, pero pegado a la puerta, por si acaso -gruñó el carcelero. Y dicho esto desplazó su porcino cuerpo hasta el pasadizo sin apartar los ojos de la celda. El padre Josué se sentó cerca del reo, pero no se atrevió a cogerle de la mano como tenía por costumbre. El hombre que estaba ante sus ojos iba ataviado con unas ropas paupérrimas y raídas; el pelo negro y alborotado le caía pesadamente sobre los hombros, y pese a la extrema delgadez de su rostro -el sacerdote estaba acostumbrado a ver estas visiones en las cárceles- y de la falta de aseo de su barba, parecía haber sido apuesto en otro tiempo. Pero en qué tiempo, no lo podía adivinar el buen padre, puesto que, aunque sus facciones desvelaban a un hombre todavía joven, sus ojos, por el contrario, reflejaban el sufrimiento de una vejez infinita. -Ave María Purísima...- comenzó a recitar el sacerdote. -Antes de todas las formalidades, -le interrumpió el reo- ¿no le gustaría conocer toda la historia? El padre Josué había oído cientos de historias de condenados a muerte. Cientos de historias exculpatorias que proclamaban inocencia a gritos. Ya no sabía cuáles creer y cuáles no; y todas eran realmente muy parecidas. No obstante accedió. Al fin y al cabo, aquéllos eran los últimos momentos de ese desdichado. -Adelante- dijo el sacerdote mientras se acomodaba como podía en la fría pared de piedra. -Mi nombre es Diego, y mis apellidos poco importan pues no tengo descendencia y mi linaje morirá conmigo- empezó a decir el condenado. -Todo empezó hace unos meses, cuando me hallaba embarcado en "La Isabela", como segundo contramaestre, con destino a las ignotas tierras australes, sumergidas en los mares que llamamos del Sur. Al principio, el viaje que nos debía conducir a las tierras meridionales inglesas parecía sencillo y sin más contratiempos que los habituales en toda travesía de larga duración. Pero sucedió que siendo el 10 de Marzo, si mi memoria no me falla, del presente año de 1.781, cuando faltaban escasas jornadas para llegar a nuestro destino, una violenta tempestad asomó en el horizonte como un muro indestructible de agua que avanzaba hacia nosotros rugiendo ferozmente cual animal desbocado de hambruna al saberse cerca de sus apetitosas presas. Recuerdo a duras penas cómo sucedió todo. En sólo unos instantes perdí mi barco, mi tripulación y a mi capitán. El cielo, que hasta entonces había conservado su hermoso tono azul, se volvió de un negro impenetrable y una noche repentina se apoderó del océano. La placidez balsámica del mar austral se convirtió en un demonio marino que con vientos atronadores, lo que los habitantes de las Américas llaman huracán, y con oleajes que más formaban muros de castillo acuosos que olas, se desató una visión de pesadilla como si el dios Neptuno arrojara toda su furia contra nosotros. =Los fuertes mástiles no aguantaron apenas tres embistes de las ciclópeas olas. Y digo bien en definirlas ciclópeas, pues parecióme que Polifemo y sus hermanos arrojaran pesadas piedras sobre nosotros, imposibles Ulises. Pese a la bravura de mis compañeros, que luchaban ferozmente en la cubierta contra la vorágine tratando de reducir los daños en el casco, nada se podía hacer. Nuestro destino estaba sellado, escrito en un libro secreto al que no podíamos acceder. Don Lope de Villamediana y Velázquez, capitán de "La Isabela" y hombre intrépido donde los haya, poseído por una extraña locura, se subió al mástil mayor -hay que meritar su valor-, y con bramidos desesperados, imprecó a los cielos, a Dios y a todos los elementos de la Naturaleza. Como respuesta furiosa a su osadía, un rayo abrió el negro cielo encapotado y descargó toda su fuerza en el desdichado capitán, con tal virulencia que el mástil mayor se quebró y el cuerpo de nuestro patrón desapareció literalmente. Hecho que conmocionó a los marineros, pues juzgaban lo acontecido como un acto sobrenatural y que el diablo en persona se había llevado al capitán a los infiernos de donde surgía la tormenta. Sin embargo, acerté a descubrir, tras caerme en el rostro una extraña lluvia negra, que el capitán no había sido raptado por Lucifer, sino que se había convertido en cenizas tras el azote destructor del rayo y que dichas cenizas se habían confundido con la lluvia que caía del cielo. No obstante, este hecho también me aterró, pues demostraba que el mismo Dios estaba en contra nuestra y presagié que nadie saldría vivo de allí. Poco me equivoqué, puesto que yo fui el único que me salvé, aferrado desesperadamente a un trozo de madera para no ahogarme cuando el navío se hundió como una plomada entre las aguas. La violencia de la marejada hizo bambolear vertiginosamente a "La Isabela" que, añadido a la perforación que sufrió el casco a babor, hizo que se escorara de un golpe seco precipitándonos a todos al océano. Las olas me embestían con furia, la densa lluvia me cegaba los ojos y la sal del mar me secaba la garganta. El barco se hundió rápidamente, hecho ya pedazos por la imparable terquedad marina. El viento se asemejaba a una risa diabólica en la que juraría haber escuchado: "¡estáis perdidos, estáis perdidos!". =Desde ese momento apenas recuerdo lo que sucedió. Una ola me engulló y no pude hacer nada para evitarlo. El agua salada invadió mis pulmones abrasándome el pecho y perdí la consciencia. En esos momentos tuve un extraño sueño. Devorado por la profundidad del mar, sentí, de repente, como una fuerza que no sabría definir me atrapó; como si el mar me asiera y me llevara de nuevo a la superficie. Estaba indefenso, no podía nadar y sin embargo, algo me hacía ascender. Una calidez se apoderó de mi espalda y me embriagó una abrumadora sensación de paz mientras ascendía a la superficie y respiraba de nuevo el aire puro. Cuando me desperté, vi que estaba encima de un trozo de pared del camarote del capitán, que me servía como improvisado bote. Estaba vivo. No podía creerlo, pero así era. Pensé que, tal vez, Dios no estaba en mi contra después de todo. De todas formas, el fantasma de la sed y de la hambruna planeaba sobre mí. ¡Qué cruel ironía: rodeado de agua y muerto de sed! Seguí navegando a la deriva durante dos o tres días que se hicieron interminables. Languidecía, casi desfallecido, sobre el precario trozo de madera, soportando como podía los rayos abrasadores del sol que despellejaban mi piel. =Un día, cuando estaba a punto de rendirme y abandonar toda esperanza, me despertaron de mi estado semi-inconsciente unos extraños cánticos que me hicieron creer que había llegado mi hora y un coro de querubines había bajado a la tierra para reclamarme. Sin embargo, descubrí que los coros no eran celestiales, si no una bandada de gaviotas que revoloteaba sobre mi cabeza. "¡Dios mío, son gaviotas!" pensé, "¡eso quiere decir que tiene que haber tierra cerca!". Vislumbré entre el monótono azul del mar una mancha verdosa que henchía mi corazón de esperanzas. Impulsé mi desvencijado salvavidas como pude hacia la isla que me ofrecía abrigo y tierra firme. No sé cuantas horas estuve navegando desesperadamente, pero finalmente llegué exhausto a una playa de blanquísima arena y vegetación lujuriante. Cuando ya no me quedaban fuerzas, las olas hicieron el trabajo restante arrastrándome a la orilla, y una vez que pisé con mis pies descalzos la cálida arena, me desplomé presa de la emoción y el agotamiento, y permanecí dormido varias horas. =Mientras dormía tuve un sueño, o lo que, en aquél momento creía que era un sueño. No sabía definir si era realidad o fantasía, puesto que el ayuno debilitaba mi mente. Me hallaba acostado sobre la arena cuando sentí una presencia a mi lado. Abrí los ojos y entre los rayos cegadores del sol vislumbré un rostro femenino difuminado por la luminiscencia, que mis ojos, aún no despiertos, no se atrevían a concretar. Jamás vi -y juro que he visto a muchas mujeres- un rostro tan bello como el que en esos momentos deleitaba mi vista. Dos soles verdes, transparentes como el mar, me miraban con una mezcla de candidez y curiosidad. Su exuberante melena, del color de la arena que quemaba mi espalda, ondeaba al viento con una gracia y naturalidad exquisita. Ya se sabe que en el estado entre el sueño y la vigilia uno no puede racionalizar lo que está ocurriendo. Así me pasaba a mí ante tan divina visión. Ignoraba si estaba despierto y teniendo alucinaciones o si, por el contrario, soñaba el más maravilloso de los sueños. En mi estado incoherente le pregunté si era un ángel, más ella no debió entender mi pregunta pues se limitó a sonreír, y desapareció. Poco después, desperté totalmente y me incorporé. La sed de mi garganta clamaba al cielo con auténtica desesperación. Cuál no fue mi sorpresa cuando vi ante mí una exótica fruta, pétrea y velluda en su exterior y de un blancor húmedo y nacarado en su interior, partida a la mitad y con abundante líquido en ambos hemisferios. Así la curiosa fruta barbuda y bebí de sus blanquecinas entrañas. Posteriormente, tras muchos esfuerzos -en mi vida había visto una cáscara tan dura-, logré hacerme con la apetitosa pulpa de su interior. -Pero, ¿quién dejó la fruta allí? -interrumpió el Padre Josué. -¿Tal vez la misteriosa ninfa de sus sueños? -No sea impaciente, todo a su tiempo... Cuando recuperé bríos, me embarqué en la misión de descubrir si lo que habían visto mis ojos delirantes era cierto o un producto de mi mente. También pretendía, obviamente, buscar fuentes de comida y bebida, así como hacerme una idea del tamaño de la isla, o de sus habitantes, en caso de que los hubiere. Vagué durante horas por las espesas selvas de aquella prisión en mitad del mar, que era mucho más grande de lo que había creído en un principio. Sin embargo, no vi nada de interés. Al margen de un riachuelo, que me proporcionaría agua el tiempo que allí permanecí, y unas cuantas aves exóticas, no vi ni un solo alma en aquellos parajes. Escudriñé hasta el último páramo de aquella tupida vegetación, pero en vano. Nadie vivía allí. La noche avanzaba lentamente y encendí un fuego con unos matojos para calentarme. Allí, semidesnudo, en la soledad de mi triste destierro, lloré amargamente. No tanto por mi recién comprobada soledad, sino porque el ángel que había visto en sueños no parecía más que eso: una imagen onírica. =Pero cual grande sería mi sorpresa que, en mitad de la noche, tal vez atraída por mi llama como si se tratara de una polilla, entreví una esbelta figura femenina que aparecía entre los árboles y se acercaba a mí con cierta indecisión. Yo permanecía atónito. ¡Era ella! Ella: el ángel de mis delirios. Ya puede imaginarse la alegría en la que se sumergió mi corazón. Su cuerpo de mariposa temblorosa rielaba la luz de la luna, y conforme se acercaba a mi hoguera, pareciera surgir de entre las llamas como la más hermosa de las aves fénix. Su desnudez me turbó los sentidos. Me sería imposible describirle, padre, con burdas palabras, la belleza de sus formas húmedas acariciadas por la tenue penumbra de la noche. -Bueno, bueno, hijo mío -interrumpió otra vez el Padre Josué, -no se me ponga usted poético. El reo le miró con displicencia ante lo que creía frivolidad hacia sus sentimientos; tanto fue así que el buen sacerdote calló inmediatamente y con cierto rubor dijo: -Perdone, usted; adelante, continúe... -Ella se acercó más y más y se agachó frente a mí. Me habló en una lengua que jamás había oído, pero que de su boca sonaba como una dulce melodía. Se fue inclinando sobre mí y nuestras pieles se tocaron. Sus sedosas manos rodearon mi rostro y sus muslos desnudos apresaron mi cintura. Nos besamos y acariciamos con pasión, como si fuésemos las únicas personas vivas sobre la faz de la Tierra. Y ciertamente, así me lo parecía a mí. En ese momento, ya nada existía que no fuera ella. Hicimos el amor, no como personas, sino como animales, en medio de esa selva espesa y erótica. Las llamas de la hoguera no hacían más que relampaguear nuestros ardores. Unas extrañas aves, de esas que abundan en los trópicos, duplicaban nuestros gemidos convirtiéndose en cómplices de nuestra pasión. -Bueno muchacho -interrumpió el sacerdote con cierto fastidio, -me podría ahorrar los detalles lúbricos que a mí, como miembro del sagrado ministerio, no me interesan en absoluto. -¿Detalles lúbricos?; ¡pero qué dice, desdichado! Aquello no era lujuria, ¿no lo comprende? Era amor. Esa clase de amor que atraviesa el pecho como un dardo afilado. Esa clase de amor que hace gozar y sufrir al mismo tiempo. ¡Oh, pobres desventurados los que vagáis por el mundo sin haber conocido esa dicha!... pero me estoy entreteniendo y el tiempo transcurre más rápido cuando la vida se acerca a su fin. Después de toda esa noche de placer infinito, desfallecí exhausto y ella se acurrucó a mi lado esparciendo su melena brillante sobre mi pecho. Fuimos felices en todos y cada uno de los momentos que pasé con ella en aquel rincón apartado del mundo, del espacio y del tiempo. =Al día siguiente amanecí con una cálida caricia en mi mejilla. Cuando abrí los ojos di un salto asustado al ver ante mí, que lo que me acariciaba no era mi ángel exquisito, sino un macaco de pelo rojizo y ojos saltones. De un brinco se aposentó en el árbol más cercano burlándose de mí con una risilla estridente. Ella no estaba. Comencé a otear con mi vista los alrededores, pero lo único que quedaba de la noche de pasión era los rescoldos de la hoguera y un humillo ya frío que ascendía perezosamente, perdiéndose entre las copas de la arboleda. Me dirigí a la playa donde varé a mi llegada, con la intención de encontrarla. Y la hallé. Mirando fijamente al mar. Quieta, como si escuchara una imposible melodía de las leves olas que se arrastraban por la ribera. Sus ojos estaban tristes, como de nostalgia. De nostalgia tal vez por su tierra o tal vez por el mar, que se extendía implacablemente como una prisión líquida. Parecía una estatua helénica con su perfecta desnudez y su piel dorada goteando espuma marina. No se había percatado de mi presencia, y se sobresaltó ligeramente cuando le acaricié la cintura. Me regaló una sonrisa que valía más que todo el océano que tenía frente a mí, y se echó a mis brazos, besándome ardientemente. Con ella, el espacio limitado de esa isla me parecía un mundo. =Poco después, nos adentramos en el espesor de la vegetación. La selva asemejaba un laberinto arbóreo, sólo que en vez de minotauros, allí sólo vivían macacos rojos y aves de vivos colores que se esforzaban en imitar todos nuestros sonidos. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos más, una incomodidad se dibujaba, en aumento, en el bello rostro de mi amada. Llegado a un punto, se paró en seco y se negó a avanzar más. Ya no se oía sino el graznido de las aves y no el murmullo del mar. Yo ya había reconocido esa zona y no había ningún tipo de peligro, pues, ¿cómo iba a haberlo si estábamos solos en esa isla? No insistí y regresamos. De vuelta a la orilla de la playa nos tumbamos sobre la arena y nos refocilamos, una vez más, entre la espuma de las olas que golpeaba nuestros cuerpos entrelazados. Jamás en mi vida experimenté una sensación así. Amarla era como dejar que el viento me arrastrara mar adentro, sin importar un ápice a que puerto arribara. Los maravillosos recuerdos a su lado son algo que me llevaré a la tumba. =De vuelta a la orilla de la playa comencé a fabricarme un rudimentario arpón con madera de los árboles circundantes. Aunque la extraña fruta, dura como la roca, que me ofreció la dueña de mi corazón, era sabrosa, también es verdad que necesitaba algo más sólido de alimento si quería sobrevivir allí. Y, sobre todo, si quería que ella sobreviviera también. ¿Cuánto tiempo llevaría ella en aquel lugar? ¿Cómo llegó?, ¿Qué le sucedió?, ¿Qué idioma irreconocible era el artífice de las impronunciables melodías que emanaban de su boca? Todas estas preguntas me hacía a medida que iba desbastando un trozo de madera con una piedra afilada. Terminada el arma, me apresuré a encumbrarme en unas rocas que sobresalían del agua, zona en la que había observado abundantes peces. Mi amante isleña fue tras de mí con curiosidad, pues parecía no saber que me proponía. Me quedé quieto, totalmente inmóvil, como un gato que espera pacientemente, escondido en un rincón, a que aparezca un ratón. Así estuve unos minutos, hasta que un hermoso y plateado pez pasó incauto bajo mí. Le lancé el arpón con velocidad y destreza, y cuál no sería mi sorpresa al descubrir que había atinado a la primera. Lleno de júbilo, retiré del agua el arpón y miré con regocijo al pez que permanecía ensartado en la punta y aleteando desesperadamente. Me di la vuelta para regocijarme de mi éxito como pescador ante mi bella desconocida, cuando descubrí en su rostro una expresión de auténtico horror. Se llevó las manos a la boca y aulló lastimosamente de dolor como si fuese ella la que hubiere sido arponeada. Entonces, más rápida que un rayo, asió mi rústico arpón y, desclavando al pez, que ya estaba muerto, lo depositó en el mar. Sin embargo, el cuerpo del animal, ya sin vida, flotaba como un leño seco arrastrado por las mareas. De improviso, comenzó a llorar y salió huyendo por la orilla de la pequeña cala. Yo eché a correr tras ella, que emprendió una escalada a uno de los riscos que custodiaban la playa; llegó a la cima y desapareció de mi campo de visión. En cuanto llegué yo, me quedé perplejo, pues no se hallaba allí. ¡Se había esfumado! Me asomé, con cierta sensación de vértigo, al acantilado que se perfilaba bajo mis pies y no encontré ninguna explicación lógica a aquella desaparición sobrenatural. Aunque saltase desde allí, nadie sobreviviría en esa zona de aguas violentas, que golpeaban el risco con invencible furia. -¡Oh, por la Santísima Trinidad- dijo el sacerdote. -¿Estaba muerta? ¿Por qué haría algo semejante? -Padre, se lo ruego, déjeme continuar. Entonces, dila por muerta, y no hace falta que le explique, porque no podría, la congoja que se apoderó de mi corazón en esos momentos. Caí sin fuerzas sobre el suelo, y lloré amargamente. Durante unos segundos, la idea de lanzarme al mar, tras ella, me abrumó con tal ímpetu que tuve que hacer un gran acopio de coraje para controlarme y no perder la razón. Allí, sobre ese risco fatídico, permanecí un número indeterminado de horas regando con mis lágrimas la tersa hierba que crecía bajo mi cuerpo postrado, lánguido y sin bríos. Durante largo tiempo medité sobre mi situación en aquella isla. ¿Por qué oscuro designio del destino había llegado a parar allí?; ¿por qué Dios, si existía, me había salvado de la muerte de la vorágine marina para que conociera el auténtico amor y luego, éste me fuera arrebatado? Aún hoy me lo pregunto: ¿por qué, en tantas ocasiones, se nos otorga algo que nos es anhelado, para sernos robado cuando más lo disfrutamos? Dios está riéndose de nosotros constantemente. No, no, padre, ya sé lo que me va a decir: los designios de Dios son inescrutables ¿verdad? Pues yo creo que lo son también para él mismo. Tengo la certeza que ni Dios tiene la más remota idea de lo que espera de nosotros. Está tan confundido como nosotross. -¡Pero, hijo mío! -se escandalizó el Padre Josué. -Eso que estás diciendo es una blasfemia. Recupera la razón. Aunque tu vida esté sentenciada, ten en cuenta que siempre te queda el perdón eterno. Lo que los hombres no te han perdonado, Dios lo hará. -Padre, yo ya sé lo que me va a ocurrir; mi destino estaba escrito antes de naufragar en medio del mar. ¿Cree usted en el destino? -Sí, hijo mío. Tengo que creer que Dios tiene decidido nuestros pasos, pero de la misma manera, sé que Él nos deja libre albedrío para actuar como nosotros queramos; y precisamente por esos actos de libertad, por ese margen que Nuestro Señor nos da, seremos juzgados en la otra vida. Pero, hijo, todavía no me has explicado el final de la historia, ¿qué le ocurrió a la muchacha? Antes me diste a entender que tal vez no hubiese muerto. -¡Oh, por supuesto que no! Era lo que creí entonces, pero tiempo después me di cuenta de lo equivocado que estaba. Mientras permanecía en el risco después de horas de reflexión y tristeza, oí una bella melodía. Era como el canto de una ninfa de los bosques, tal y como lo describen los clásicos. Pero ni Ovidio, ni Homero, ni Apolonio de Rodas hubiesen podido siquiera llegar a describir la belleza de aquél sonido. Una paz se apoderó de mi alma, una paz absoluta como nunca jamás había sentido antes. Me levanté, mesmerizado ante aquellos cánticos, y me dirigí hacia el lugar de donde emanaban. Descubrí enseguida que aquella canción angélica provenía de mi compañera, que se erguía sobre la arena de la cala mirando el sol ocultándose tras el mar, en el lejano horizonte. Ignoraba cómo había sobrevivido al oleaje. =Salí corriendo hacia ella. Una profunda emoción me embargaba, pues habíala creído muerta. Ella me recibía con una sonrisa, como si me hubiese perdonado. Allí estaba, con su cuerpo de ensueño alzado, desnudo y humedecido por las aguas como si hubiese acabado de nacer de la espuma, como una Venus de Boticelli. ¡Viva!. Cuando llegué a su lado, una lágrima surcaba mi rostro y me eché a sus pies, llorando como un niño. Permanecí así, arrodillado y abrazando sus muslos, durante unos minutos. Mientras tanto ella me acariciaba cariñosamente el cabello y me hablaba en su lengua bella y desconocida. Nos acurrucamos el uno junto al otro y comenzamos a retozar sobre la arena, como un solo cuerpo imbricado. Entonces lo comprendí. Comprendí que la amaría el resto de mis días. La amaría siempre aunque el mundo se acabase en ese mismo momento. La amaría más allá de la vida y más allá de la muerte. Juré que donde estuviese ella, ése sería mi hogar. Fue entonces que ella abrió sus delgadas manos y me ofreció lo que, en principio, yo creí que eran perlas, por sus vivos colores. Luego, dime cuenta que eran escamas. Un tipo de escamas que jamás había visto con anterioridad. Su brillantez parecía la del diamante, y cambiaban de color según les diera la luz del sol del ocaso en un ángulo o en otro. Amarillo, rojo, azul, hasta completar todos los colores del arco iris. Entendí, de alguna extraña manera, que aquello era el más preciado regalo que ella podía hacerme. Cogí las escamas y, cerré la mano, llevándola al corazón. Ella entendió mi gesto. Pronto anocheció. Nos abrazamos y languidecimos en los brazos de Morfeo. Fue la última noche que pasé con ella. =Al día siguiente, me desperté solo. No estaba a mi lado y una nube de inquietud nubló el cielo de la esperanza. La busqué por la cala sin encontrarla. Ni siquiera tenía un nombre para llamarla. Simplemente había desaparecido. Otra vez. De repente, en la lejanía, cerca de la línea del horizonte vi una silueta. ¡Un barco! ¡Era un barco! Corrí rápidamente a buscar leña y con gran rapidez, encendí una hoguera para delatar mi posición. Una vez hecho esto, me precipité a reanudar la búsqueda de mi amada pues no quería irme de allí sin ella. La busqué. La busqué entre la selva, por entre los riscos, empeñé horas y horas para encontrarla. Todo fue en vano. No había ni rastro de ella, como si en todo ese tiempo no hubiese sido más que una aparición, un delirio de mi mente evaporado tras la promesa del rescate. Para cuando volví a la cala, el barco ya estaba anclado a cientos de pies de la costa, y una pequeña barca de remos con cuatro personas en su interior se dirigía hacia la orilla. Cuando sus tripulantes desembarcaron en la playa se sorprendieron de que en aquél paraje, alejado de la mano de Dios, pudiese haber alguien. Les expliqué mi historia, lo que me había sucedido; cómo naufragó mi barco, cómo salvé misteriosamente la vida por intervención divina y cómo había vivido en esa isla durante días. Al hablarles de mi amada, no quisieron creerme, pero al final les convencí para buscarla. =Empleamos horas y horas sin éxito. Mis supuestos salvadores habían agotado su paciencia. "Aquí no hay nadie más, caballero" me dijo el capitán, un hombre muy rudo. "No podemos perder más tiempo en esta isla. Tenemos que irnos". Y dicho esto hicieron un amago de llevarme a la barca. Yo me resistí. Insistí en que en la isla había alguien más. Forcejee con ellos y comencé a maldecir. Los cuatro marineros habían registrado la isla de palmo a palmo y no encontraron nada, por lo que dedujeron que mi historia acerca de la mujer había sido una alucinación debida al tiempo que había pasado allí solo. Creyeron que en mis condiciones, sin apenas comida, solo, rodeado de mar y desesperado, había perdido el juicio y no estaba más que delirando, cosa que hasta yo mismo estaba empezando a creer. ¡Pero no! ¡Mi amor era real! Me resistí violentamente a que se me llevaran. Antes de caer inconsciente ante el golpe de vara de uno de los marineros, oí que el capitán decía: "Lo hacemos por su bien. Pobre hombre, ha enloquecido". -Pero -interrumpió de nuevo el Padre Josué, -tal vez tuvieren razón. Si no encontraron a la muchacha es que no existía. Tal vez su mente fatigada... -¿Pero qué dice, desdichado? Claro que existía. Cuando recuperé el conocimiento, me encontré dentro del buque y zarpando hacia mar adentro. Aullé como un lobo enjaulado y salí rápidamente a cubierta. Dos marineros me vigilaban, avisados de mi aparente locura. Desde la popa veía como la isla se iba alejando cada vez más y no podía evitarlo. ¿Dónde estaba ella? ¿Era una imagen de mi desquiciada mente o existía en realidad? Me metí la mano en el bolsillo y palpé las escamas de vivos colores que ella me había dado. ¡Era real! Mientras desesperaba, atisbé, de repente, su hermosa silueta sobre una de las rocas del risco. ¡Estaba allí! Subida a un peñasco que soportaba las embestidas de las olas. Vislumbre apenas, su rostro de tristeza, salpicado por la espuma. Grité y grité, pero todavía no sé muy bien el qué. Estaba poseído por la desesperación, viéndome como me alejaban de ella. Entonces, padre, sucedió algo que ni usted ni nadie creerá jamás, pero que juro por mi salvación eterna que es cierto. Izó su bello cuerpo al viento, y tal como estaba, se lanzó a las aguas violentas, sumergiéndose en el turbulento azul. Creíla muerta, cuando para mi sorpresa, sus formas emergieron de las aguas. Veía su hermoso torso desnudo flotando en el mar. Entonces sumergióse de nuevo sobresaliendo por encima del agua sus extremidades inferiores. ¡Oh, Dios mío, si aquello no era real, entonces soy el mayor loco de la tierra! Puesto que lo que vi alzarse sobre las aguas, no eran sus esbeltas piernas que tantas veces había besado... ¡en su lugar una enorme aleta dorsal se elevó y se ocultó de nuevo entre las aguas! ¡Oh, padre, juro por mi alma inmortal que jamás he estado más cuerdo en toda mi vida! Ahora lo comprendía todo. Era ella. ¡Ella!. La que me había salvado del naufragio. Aquella fuerza que sentí tirando de mí hacia la superficie cuando estaba ahogándome indefenso tras la vorágine. ¡Era ella! Mi amada, mi ángel, mi dulce sirena, mi salvadora. De la misma manera que me dio la vida al salvarme, ahora me sentía morir al alejarme de ella. Ahora comprendí el horror que sentía al adentrarse en la selva alejándose del mar, la desolación que le provocó la pesca de aquél triste pez, y cómo era capaz de nadar y sobrevivir entre los riscos. Y comprendí también, que no podía irme de allí; que si quería amarla, no podía irme de esa isla. ¡Y para qué quería regresar yo a la civilización si ella no podía estar a mi lado! ¿Qué me importaba el resto del mundo? Mi mundo estaba en esa isla desierta, en el confín de la Tierra. ¡Mi mundo era ella! =Así, me precipité a las aguas y nadé en su dirección. Antes de darme cuenta ella ya estaba debajo de mí. Me asió un tobillo y me sumergió en el agua. Allí, bajo la superficie, permanecimos unos segundos eternos. Sus cabellos se mecían caprichosamente como flores ondeando al viento. Su hermosa aleta dorsal poseía unos colores bellísimos y deslumbrantes. Entonces dime cuenta de dónde había sacado las escamas diamantinas que me obsequiase. ¡Eran las suyas! ¡Para sellar nuestro amor se había arrancado su propia piel! En aquel punto, bajo las aguas, nos besamos apasionadamente y juré que nada me apartaría de ella. ¡Nada! Sin embargo, el cruel destino no estaba de nuestra parte. Mientras la besaba, empecé a sentir un regusto extraño en su boca. Cuando aparté mi rostro del suyo, un hilillo de sangre escapaba de su dulce boca. ¡Ella se inclinó sobre mí y descubrí con horror que tenía un arpón clavado en su espalda! Los ignorantes marineros debieron creer que era atacado por un tiburón. Allí estaba con ella, agonizante, agitando suavemente su aleta dorsal, sumergidos en las aguas, viendo como su vida se escapaba de su cuerpo. Ella me miró con ojos tristes y, lentamente, su cuerpo comenzó a descender entre las aguas. Un río de sangre fluía con ella. Descendía más y más, hacia lo profundo del océano y yo descendía con ella, agarrado de su mano. Sus verdes ojos perdieron toda expresividad y su cuerpo quedó totalmente fláccido. La seguí hasta que mis pulmones ardieron y mi cabeza pareciera que fuere a reventar. Entonces mi mano, se fue deslizando suavemente por entre la suya, hasta que finalmente se separaron, y vi caer su cuerpo, irremediablemente, hacia el abismo oceánico. Y mi corazón se desgarró. Y grité, grité en las aguas, sin poder apenas oírlo. Un grito mudo en medio del océano. =Supongo que ya se imagina lo que pasó después, padre. Si. Deduzco que lo sabe por lo pálido que se ha tornado su rostro. Me alzaron al barco de nuevo. Cuando estuve en cubierta, una rabia sanguinaria se apoderó de mí. ¡Ellos me habían quitado mi mundo! Le arrebaté el sable a un marinero y perdí la razón, cercenando toda testa que veía, mutilando miembros y degollando toda garganta que latía. Los marineros estaban aterrorizados creyendo que estaba poseído por un demonio. Mis ojos se inyectaron en sangre mientras, cual jinete del Apocalipsis, mi guadaña segaba vidas. Mi boca expelía espumarajos como un perro rabioso. En apenas unos segundos aniquilé con furia vengativa a casi la mitad de la tripulación del bajel. Finalmente me redujeron, aunque no me mataron, ante el temor de que el demoníaco ente que pareciera poseerme, se hospedara en sus inermes almas. Así, me trajeron hasta la civilización, y ningún tribunal puso objeciones a ejecutarme sin demora. El reo se calló y miró al sacerdote fijamente. -Ésta es mi historia, padre -dijo. -¡Jesús, María y José! -exclamó el Padre Josué, santiguándose. ¡Hijo mío, debes arrepentirte de lo que hiciste! Sólo así obtendrás el perdón. -No me arrepiento, padre. Que Dios se apiade de mi alma, pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho y vivido. -¡Por favor, hijo mío, te lo ruego, arrepiéntete! -suplicó el sacerdote mientras sacaba el rosario de un jubón y se lo ponía al cuello, besándolo. -Le aseguro, padre, que si Dios existe sabrá perdonarme. Pedí su presencia, no porque desee el perdón eclesiástico sino porque quería que alguien supiera la verdad. No es el sacerdote, si no la confesión lo que otorga la absolución. -Pero -alegó el sacerdote, -y si hubiese sido todo un delirio de tu mente, hijo. Y si la mujer-pez no existiese y... -No -dijo el reo secamente. Entonces de su bolsillo sacó algo. Parecían unas brillantes perlas. Se las entregó al padre Josué. El sacerdote vio unas pequeñas escamas de vivos colores que relucían en su mano, cambiando de color según variaba la luz. Eran suaves al tacto y de una belleza poco corriente. Y el sacerdote creyó. -Ya le dije que nunca nos separaríamos -dijo tristemente el reo con ojos abatidos. -Espero mi ejecución ansioso. Me está esperando, lo sé. Ella me está esperando con sus cabellos del color de la arena y sus infinitos ojos marinos. Al final, estaremos juntos, para siempre, nadando por entre las aguas de la Eternidad. De sus ojos brotaban lágrimas y su boca se torcía en una amarga sonrisa. Su mirada se perdía en el horizonte, y el sacerdote se dio cuenta de que el desdichado era feliz. Era feliz porque iba a recuperar lo único que le importaba en la vida. El Padre Josué no sabía qué decir. Su garganta se hallaba sin saliva y las palabras chocaban contra un muro invisible, sin querer salir de su boca. En esos momentos, el rudo carcelero entró en la celda y asió al reo con brutalidad: -Ya es la hora, perro asesino. ¡Vamos! -Ego te absolvo, in nomine Patris... -comenzó a decir el sacerdote. El padre Josué estaba de pie, frente al patíbulo. Miraba fijamente, con ojos compasivos al que pronto iba a morir. El verdugo rodeó el cuello del desgraciado reo con una soga, y le ató las manos por la espalda. Apenas había testigos. El encapuchado accionó una palanca y el suelo se hundió bajo el preso. El cuerpo cayó como un pesado fardo y quedó balanceándose como un péndulo durante unos minutos. Durante todo ese tiempo, el padre Josué tuvo en su mano las escamas coloridas que el reo le había mostrado tras su confesión. El sacerdote miró al ajusticiado y se fijó en su rostro. Una dulce sonrisa se dibujaba en él. Nunca había visto nada parecido. El padre Josué había presenciado muchas ejecuciones y siempre le horrorizaba el rictus grotesco que adoptaban los ahorcados, con la lengua sobresaliendo de la boca y las venas hinchadas y amoratadas. Sin embargo, esta vez, el rostro era distinto: dulce, apacible, feliz. Era la primera vez que veía algo así: la paz y la dicha abrazándose en el momento fatal. Rompió a llorar. También era la primera vez que lloraba en una ejecución. Los ayudantes del verdugo descolgaron el cadáver y lo condujeron, en una suerte de mortaja a una fosa común cercana. El sacerdote, aún con lágrimas en los ojos, les siguió. Cuando se disponían a tirar el cuerpo en la fosa, el Padre Josué les detuvo. -Perdónenme, un momento, por favor, me queda algo por hacer. -Desde luego, padre, faltaría más. El sacerdote se inclinó ante el cuerpo sin vida del ajusticiado. Abrió la mortaja. De su mano, depositó las escamas brillantes en el pecho del cadáver, justo a la altura del corazón. -Adiós, hijo mío. Espero que ahora seáis felices -le dijo, besándolo en la frente. Se dio la media vuelta y, desolado, se marchó. ...y en la lejanía, una suave melodía llenaba el aire. Una suave melodía...el canto de una sirena...