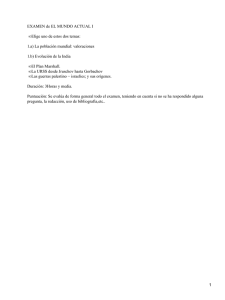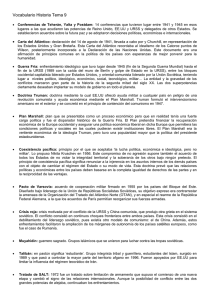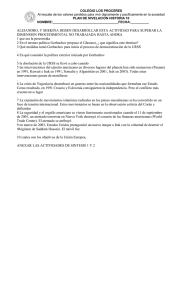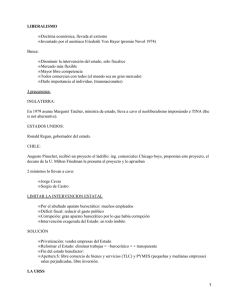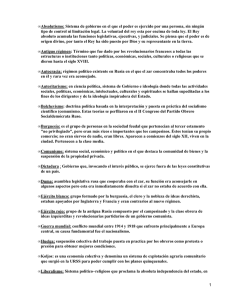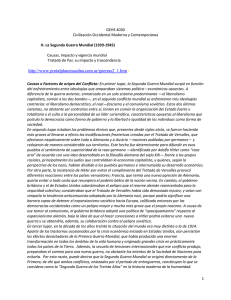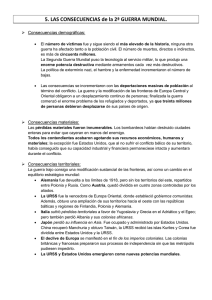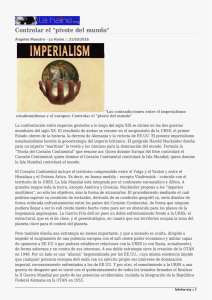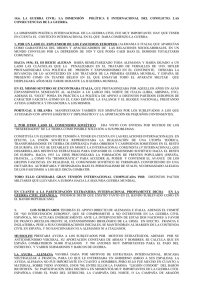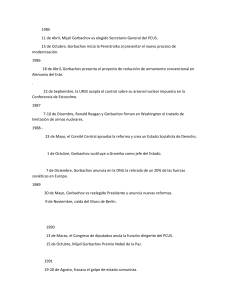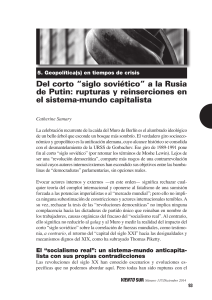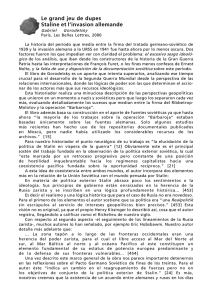Seguramente, el lector se habrá planteado en alguna ocasión la
Anuncio

Seguramente, el lector se habrá planteado en alguna ocasión la siguiente reflexión: ¿cuándo acabó realmente el siglo XX y empezó el siglo XXI? ¿Fue el 9 de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín, o fue el 11 de septiembre de 2001, con la irrupción del terrorismo de Al Qaeda en EE. UU.? Personalmente, creo que ambos registros son eslabones de la misma secuencia histórica. A mi juicio, el «corto siglo XX» al que se refiere Eric Hobsbawn, o «nuestro breve siglo», del que habla Jürgen Habermas, empieza con la guerra del 14 y acaba a finales de 1989. A lo largo de esta centuria, la multipolaridad (existencia de diversas potencias como polos de referencia), nacida del Tratado de Westfalia en 1648, transita por la bipolaridad, tras el reparto de Europa entre Franklin D. Roosevelt y Joseph Stalin en Yalta, y acaba en la unipolaridad a que da a luz la rendición de la URSS de Gorbachov en 1986 frente a los EE. UU. de Ronald Reagan. El despliegue de los misiles Pershing y Cruise frente a los SS-20 soviéticos supuso un jaque mate a la URSS. Fueron aquellos días difíciles en los que Gobiernos como los de Thatcher en Gran Bretaña, Lubbers en Holanda o Schmidt y Kohl en Alemania, aguantaron el tipo frente a un pacifismo europeo beligerante ante el despliegue de los euromisiles occidentales, pero silencioso y sumiso frente al de los soviéticos. La Unión Soviética no pudo sostener su carrera armamentista. El Instituto de Investigaciones para la Paz Internacional de Estocolmo estima (lo recuerda Juan José Bremen, embajador de México ante Rusia de 1998 a 2000, en su reciente libro El fin de la guerra fría y el salvaje mundo nuevo) que, en 1988, el gasto militar representó un 15,8 por ciento del PIB soviético, contra un 5,7 por ciento del PIB de EE. UU., sin olvidar que ese año EE. UU. gastó tres veces más (455 mil millones de dólares) que la URSS (147 mil millones de dólares). Factores internos, como la estructura ineficaz de su sistema productivo, y externos, como el ya citado de la carrera armamentista, más el ascenso al poder de Gorbachov con su Perestroika, hicieron inviable la continuidad de la URSS, en su triple dimensión territorial, política y económico-social. Tres años después de que Gorbachov tirara la toalla, la caída del muro de Berlín sepultó la guerra fría y la URSS se sumió en un proceso de desintegración. Económica y militarmente debilitadas, las piezas más valiosas del imperio soviético quedaron sistemáticamente aisladas del gran tablero de ajedrez dispuesto tras la Segunda Guerra Mundial. Sólo Rusia emergía más allá de los efectos del big bang soviético. En el lejano oriente, China, más que discutir en términos políticos o militares la hegemonía de EE. UU., ocupaba su tiempo en dirigir su transformación interna. Políticamente, con mano de hierro; económicamente, con guante de seda. Curiosamente, Rusia y China han seguido caminos distintos en la evolución de sus regímenes comunistas. Rusia es formalmente una democracia. China, no. Pero Rusia es de aquellas democracias que tan bien define Fareed Zakaria en su obra El futuro de la libertad, donde las elecciones fueron instituidas antes que el imperio de la ley. Una Rusia que, con Vladímir Putin, intenta recuperar la influencia y control político sobre los Gobiernos de las ex repúblicas soviéticas mediante el uso de los recursos energéticos. Así, por ejemplo, Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Moldavia y las Repúblicas del Turkestán se ven favorecidas por precios políticos del gas o del petróleo en función de su acomodo a los objetivos políticos del Kremlin. A diferencia del anterior régimen soviético, hoy no se utiliza el miedo o la represión militar o policial, pero se siguen utilizando los precios privilegiados como mecanismo de control e influencia política. La nueva política rusa corre, no obstante, el riesgo de repetir la historia del colapso de la fenecida URSS. Si ésta, a finales de los noventa, fue incapaz de seguir compitiendo económicamente con EE. UU., hoy la Federación Rusa puede dejar de ser competitiva en el mercado global. Incluso ahora, como antes, a costa de influir sobre los de «casa ajena», podría acabar desatendiendo las necesidades de los de «la propia casa». Mientras tanto, Europa no acaba de construirse. La predicción de Jean Monnet de que «se haría paso a paso» parece eternizarse ante los ojos de quienes creemos en la necesidad de la potencia europea. Pensando, por supuesto, en los europeos. Pero también pensando en el mundo global en que vivimos. Pero la Unión Europea no ha avanzado como era necesario, sin perjuicio de recordar que Europa ha vivido una de sus mejores fases entre los años previos a la caída del muro de Berlín y el 11 de septiembre de 2001. Sin ignorar el impulso económico que supuso el sistema monetario europeo del eje Bonn-París con Helmut Schmidt y Valéry Giscard d'Estaing. Y sabiendo, por supuesto, que desde los añorados Schuman, Adenauer, De Gasperi (añado PaulHenri Spaak, para que nadie me acuse de exclusivizar en el pensamiento y acción demócratacristianos la génesis y construcción europeas), no se habían dado pasos tan importantes ni producido liderazgos tan potentes como los de Ruud Lubbers, Jean-Claude Juncker, Giulio Andreotti y, sobre todo, Helmut Kohl, François Mitterrand y, en gran medida, Felipe González. De esta potente generación nacen el Acta Única y los tratados de Ámsterdam y Maastricht. Un simple ejercicio comparativo entre los líderes mencionados y Gerhard Schröder, Jacques Chirac y José María Aznar ofrece pocas dudas. Angela Merkel ha sustituido a Schröder, y Alemania y Europa han ganado con el cambio. Chirac sigue, espero que por poco tiempo. Rodríguez Zapatero ha sustituido a Aznar. En España no sería justo ignorar que hemos ganado en lo que a compromiso europeo se refiere. No en vano fuimos los primeros en aprobar el proyecto de Constitución europea. Ahora bien, ¿tiene el Gobierno español actual algún proyecto para Europa? ¿Tiene ideas al respecto? Hasta la fecha, más bien pocas. Pero al observar los cambios de liderazgo en su conjunto, pienso siempre en aquella sentencia de la que fuera secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright: «Para entender Europa hay que ser genial o francés ». Como franceses hay los que hay, y no todos geniales en su cúpula política, a menudo pienso si no será Europa entera la que está huérfana de genialidad. En cualquier caso, sí de liderazgo.