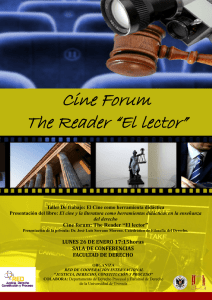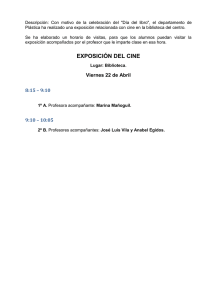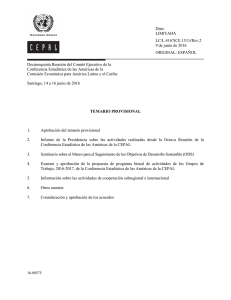Libros y otros libros251.pmd
Anuncio

LIBROS GRAZIELLA POGOLOTTI La insoportable gravedad de la historia* Revista Casa de las Américas No. 251 abril-junio/2008 pp. 134-136 A 134 lberto Abreu obtuvo el premio de ensayo Casa de las Américas en el año 2007. No puedo dejar de sentir simpatía por la ambición que animó un proyecto orientado a configurar el campo cultural cubano desde el triunfo de la Revolución hasta la década del 90 del pasado siglo. La aventura era riesgosa por la insuficiencia de estudios monográficos previos y por la necesidad de establecer una estrategia teórica a fin de articular el indispensable hilo conductor. La perspectiva asumida se afianza en el libre movimiento de la prosa, ejercicio de subjetividad, y en el diálogo implícito entre creación literaria y artística, política cultural y ciudad, vale decir polis, en un entorno estrictamente habanero. La voluntaria levedad de la escritura incita al debate productivo y debe suscitar otras investigaciones en un terreno hasta ahora poco explorado, aunque muy manipulado con aviesas intenciones políticas. * A propósito de Los juegos de la escritura o la (re)escritura de la historia, de Alberto Abreu, La Habana, Casa de las Américas, 2007, premio de ensayo artístico-literario. En Los juegos de la escritura o la (re)escritura de la historia, Alberto Abreu apela al arsenal teórico más difundido de la posmodernidad. A la equivalencia mecánica entre el término ideología y la doctrina marxista de estrecho perfil político, se añade la desconfianza respecto a la historia, entendida la perspectiva procesual como devenir teleológico, según el análisis desarrollado por Rafael Rojas en sus polémicas con los origenistas. Nuestras vidas están involucradas indefectiblemente en las grandes sacudidas de la historia, aunque esta última pueda ser contada de diversas maneras. Imposible de descifrar en la totalidad de su transcurso, la selección y jerarquización de los temas responde a un punto de vista. Lo mismo ocurre con la lectura de la contemporaneidad, sujeta siempre al entrechocar de ideas y tendencias, a la emergencia polémica de lo nuevo, al enfrentamiento por los espacios de poder en el ámbito de la cultura y en el de la política real. Al abordar el campo cultural de los 60, Alberto Abreu establece la contraposición entre heterónomos y autónomos, enmarcada en otro binarismo, el de poder y saber. En el primer caso, se trata de tendencias estéticas; en el segundo, de tensiones en el contexto de la política cultural. Convergían entonces generaciones diversas y, «dentro de la Revolución», corrientes ideológicas con matices diferentes. De hecho, el ámbito cultural estaba caracterizado por un extraordinario policentrismo, amparado por distintas instituciones. El ICAIC, la Casa de las Américas, el Consejo Nacional de Cultura, la Editorial Nacional de Cuba, la editorial de la UNEAC mostraban en sus debates y publicaciones una rica polivalencia alimentada por variados sistemas referenciales. Junto a la tradición intelectual del Partido Socialista Popular, la izquierda de raigambre marxista apuntaba su espíritu crítico contra el realismo socialista y respecto a otros conflictos de la vida soviética. Unos preconizaban la lealtad al «modelo único», otros enfatizaban los rasgos originales de la Revolución Cubana, la alianza con los condenados de la tierra, con la insurgencia latinoamericana y con la rebeldía de los afronorteamericanos. En medio de la guerra fría, se tomaba partido a favor del tercer mundo y la descolonización. Más que de la tradición marxista, la noción del compromiso intelectual se inspiraba en Sartre, involucrado entonces en la solidaridad con los combatientes argelinos, tema muy difundido en las páginas de Lunes de Revolución, animado por algunos de los antiguos colaboradores de la revista Ciclón. Cada uno de estos grupos disponía, en términos concretos, de una base de poder. Desde las instituciones de reciente creación, los intelectuales alcanzaron una visibilidad sin precedentes. Las generaciones emergían con una velocidad nunca vista. Mayoritariamente treintañeros, los protagonistas de la hora afirmaban su imagen juvenil. Poesía joven de Cuba fue el título de una antología preparada por Roberto Fernández Retamar y Fayad Jamís. Aún más jóvenes, los patrocinadores del primer Caimán Barbudo –ha habido muchos otros después– irrumpían desafiantes en nombre de una hornada libre de contaminación con el pasado. En la polémica de Jesús Díaz con Ana María Simo asoma la contradicción entre heterónomos y autónomos. Sin saberlo, el autor de Los años duros estaba lanzando al aire una semilla que germinaría luego con lamentables consecuencias en el clima cultural cubano. El ataque ad hominem introducía temas de vida privada en el entramado de la discusión conceptual. El cine y la literatura delinearon el eje central de los debates de la etapa. A pesar de la Conversación con los pintores abstractos, texto divulgado por Juan Marinello desde la clandestinidad en los años de la dictadura de Batista, reeditado luego por la Imprenta Nacional, la obra de estos artistas mantuvo su presencia en las galerías más prestigiosas. Tanto Expresionismo abstracto como la exposición personal de Hugo Consuegra, ambas en Galería Habana, obtuvieron una excelente recepción por parte de la crítica. La exposición de pintura cubana enviada a los países socialistas en 1962 tenía una amplia representación de la tendencia expresionista y de su contraparte, la geométrica. Pero en el ámbito internacional se estaba produciendo un momento de cambio. Desde finales de la década del 50, el expresionismo abstracto había ingresado al gran mercado. Un nuevo expresionismo marcaba pautas y, sobre todo, un conjunto de razones culturales favorecía la expansión del pop. Delimitada por la «maldita circunstancia del agua por todas partes», la Isla es también un puerto, espacio de diálogo entre el adentro y el afuera. Cierta rutina mental a la que todos nos hemos acomodado conduce a contar por décadas los años transcurridos desde el triunfo de la Revolución. En realidad, los procesos históricos y, mucho más, los culturales, se producen al modo del «pan dormido», brillante metáfora de José Soler Puig, ese excelente narrador nuestro tan injustamente olvidado. Por factores internos e internacionales, el crepúsculo de los 60 comenzó en 1968 y se prolongó hasta el primer Congreso de Educación y Cultura. Calibán, de Roberto Fernández Retamar, sintetiza una zona del acumulado intelectual precedente. Cierra, en términos muy radicales, la polémica abierta antes con la revista Mundo Nuevo y desarrolla, en su núcleo generador principal, ideas maduradas también en sus reflexiones sobre la teoría literaria, sobre José Martí y sobre la relación entre modernismo y 98. La perspectiva tercermundista no implica echar por la borda la herencia occidental. Calibán nació en La tempestad de Shakespeare. Se trata, como le hubiera gustado decir a Carpentier, de colocar el punto de mira en otro lugar, de asumir la diversidad de nuestras fuentes originarias y los problemas derivados de nuestra modernidad incompleta. Frente a la retórica de un universalismo abstracto, con la subordinación implícita al modelo único, reivindica la construcción de herramientas propias para el análisis de nuestros contextos específicos. En el plano 135 nacional, se contrapone tácitamente a la orientación dominante en los 70. Privilegia la originalidad del proyecto cubano frente a la adopción de fórmulas homogeneizadoras. Género mostrenco, el ensayo esconde, bajo la apariencia de la libertad suprema, una coherencia conceptual basada en el punto de vista escogido por el autor. El juego de la escritura… establece una periodización de la etapa revolucionaria con fronteras en 1968 y en 1986. La licencia reconocida en una obra situada al margen de los requisitos académicos justifica la ausencia de fundamentación en el deslinde cronológico. Respecto a la primera fecha existe un extenso acuerdo. En lo que se refiere a la segunda, parecería remitirse a un acontecimiento político, el inicio del llamado período de rectificación. Sin embargo, a mi entender, los procesos culturales tuvieron un ritmo diferente. El andamiaje institucional restrictivo en lo político, aislacionista en lo cultural y homofóbico, dominante en el Quinquenio Gris, correspondiente al primer lustro de los 70, empezó a desarmarse con la creación del Ministerio de Cultura en 1976, a cargo de Armando Hart, integrante entonces del influyente Buró Político del Partido, bien conocido por su postura antisectaria y antidogmática. Las heridas resultantes de aquel período infausto no son fáciles de cicatrizar. Interrumpidos bruscamente, algunos procesos creativos no pudieron ser rescatados, sobre todo en el campo del teatro. En 1980, el primer Festival de Teatro de La Habana premiaba las actuaciones y puestas en escena de algunos marginados de ayer. El Instituto Superior de Arte incorporaba profesores jóvenes y favorecía la apertura a una pluralidad de tendencias. El conceptualismo acentuaba el peso de las ideas frente a las tentaciones hedonistas. El renovado interés por la antropología se manifestaba en las artes visuales. Una generación aspiraba a afirmarse con voz propia. Había surgido dentro de la institución y, sin embargo, tensiones y malentendidos se multiplicaron, hasta que los aires de glasnost aparecieron en el ambiente. El derrumbe del campo socialista, la crisis económica y la aparición 136 del mercado del arte se unieron a las ideas de la posmodernidad para modificar los términos del debate cultural, acalorado a veces en el ámbito de la UNEAC. Como en los años 60, La Gaceta de Cuba reflejaba el movimiento de las ideas. Al igual que entonces, «joven» volvía a ser la palabra de orden. Desde el aula de Salvador Redonet se alentaba la difusión de los «novísimos». En el contexto de la conmoción internacional generada por la desaparición de la Europa socialista, la Fundación Ludwig patrocinaba la irrupción de un número importante de jóvenes artistas plásticos en Europa. Curada por la misma institución, la muestra Una de cada clase colocó en numerosos espacios urbanos los nombres de los emergentes del momento. En los 80, las artes visuales habían planteado el debate en el espacio de la ciudad, vale decir en el de la sociedad y la política, a la vez que el diálogo con el mundo se enriquecía a través de la sucesión de bienales. Apuntaba ya el acento en la diversidad, con una visión del erotismo que desafiaba la pacatería y una asunción de la perspectiva de género, tendencia en expansión en los años siguientes. De manera semejante, el franco abordaje del homoerotismo está presente en la obra de varias generaciones de escritores y artistas. Volver la mirada hacia atrás, establecer linderos entre una y otra etapa y seleccionar acontecimientos precisos situados en el tiempo construye una memoria y conforma un relato de la historia. El momento que pasa es irrecuperable en su totalidad. Pero el transcurrir de los hechos se produce en una realidad compleja y poliédrica. Configurarla a partir de la contraposición de binarismos excluyentes de las inevitables contaminaciones impuestas por la vida de la polis entraña el peligro de incurrir en simplificaciones deformantes. El mundo en que estamos y la necesidad imperiosa de diseñar el presente exigen un llamado a la lucidez. Esa invitación dimana del libro de Alberto Abreu. Como ciertos corrosivos, sacude el conformismo y reclama el ejercicio de la necesaria reflexión. Porque me ha obligado a pensar y a detenerme un instante en la marcha cotidiana, a pesar de mis discrepancias, agradezco cuanto hay de ambicioso en la realización de su proyecto. c Una explosión en tiempo Gamma* U na pieza teatral de Rafael Spregelburd no es una suma de escenas que pueda el lector-espectador disfrutar convencionalmente /Tal vez el verbo «disfrutar» resulta prescindible, y alguien preferiría un término menos cálido: acceder/ Me permito entonces reescribir la frase: una pieza de Spregelburd no es una suma a la que pueda el espectador acceder como lector convencionalmente/ Pero con toda probabilidad es ahora el adverbio lo que sobra, en tanto el autor de La paranoia (Premio Casa de las Américas 2007) parece no pactar en sus reglas de juego con lo convencional, y rechace la expresión/ Sin embargo, la convención, las estructuras de lo convencional resultan imprescindibles como norma a trastocar a lo largo de esta extensa pieza, y como guiño a quien se interese en esta nota prefiero dejar esa palabra a la vista/ Tan a la vista como la nada en la cual el director y dramaturgo argentino levanta una especie de panóptico: un juego de espejos que solo refleja la calidad del espejo vecino/ Sus personajes viven en ese espacio de nada que media entre una superficie y la otra, en el azogue mismo/ Claro que ahora tal vez la palabra que esté de más, sea espejo/ En el teatro Spregelburd los espejos, como si se empeñaran en retratar vampiros, no alcanzan nunca a retratar una faz verdadera/ Verdadera: otra palabra extraña para quien se asome a esta obra como quien pretende leerse en un espejo/ El rostro de un actor es el de sus personajes/ Un actor es un vampiro y no se refleja más que mediante sus máscaras. Para quienes tuvieron la suerte de disfrutar en una de las pasadas ediciones del Mayo Teatral que organi- * A propósito de La paranoia, de Rafael Spregelburd, La Habana, Casa de las Américas, 2007. Premio de teatro. za la propia Casa de las Américas de La estupidez, puede que La paranoia no resulte ya tan sorprendente. Los alumnos que Rafael Spregelburd acogió en su taller de escritura teatral tendrán /aparentemente/ algunas facilidades para recorrer sin mareo excesivo los saltos de tiempo, los juegos verbales, el trastocamiento de identidades que preside aquella pieza y esta /no en balde partes de una serie también integrada, hasta ahora, por La inapetencia/La extravagancia/La modestia/y El pánico/ Aquellos que renunciaron al maratón de casi tres horas que demoraba el Patrón Vázquez /su grupo/ en representar la compleja trama que implicaba a una veintena de personajes diversos encarnados por un mínimo de eficaces actores /Spregelburd mismo entre ellos: con qué perverso placer escribirá para sí ciertos personajes/ retrocederán espantados ante las más de ciento cincuenta páginas de esta otra pieza suya, en la que el autor, malsanamente, se entretiene con escenas brillantes y algunas que parecen enredarse sobre sí para alcanzar aquel efecto «sacador de quicio» con el cual nos atormentaron las vanguardias hasta no hace mucho en sus más desvaídas versiones. En aquel taller Spregelburd habló, más que de escritura, de fractales, de holística, de tiempo y vacío, de probabilidades matemáticas, etcétera. Su teatro es /también/ un vampiro que se alimenta de esos deshechos que el arte no recicla: ha leído física y otras materias semejantes para poner en crisis un orden de cultura que no apela a esos referentes. El lector/espectador tendrá que dejarse llevar, en La paranoia, tal y como sucedía con estos argumentos en La estupidez. Esperará, inocente y aristotélicamente, que al final ese caos se resuelva en un nuevo orden. Error/a pesar de manejar elencos numerosos (al menos en su dramatis personæ) Spregelburd no tirará los dados a la manera de Shakespeare. Creo que sus piezas no pretenden otra cosa, en el fondo, que inducirnos a pensar que el caos es en sí la única nor- Revista Casa de las Américas No. 251 abril-junio/2008 pp. 137-139 NORGE ESPINOSA MENDOZA 137 ma posible. La cultura, acaso, no sea sino una idea terca y dolorosa mediante la cual el hombre ha intentado imaginar una posibilidad contraria. De ahí El ridículo/un título posible que añadir a la lista de obras de este prolífico dramaturgo. La paranoia comienza con una escena de ópera china/ Si dijera al lector que en los momentos finales aparecerá en una variante de esa misma escena un oficial venezolano del gobierno chavista/ que el mismísimo Chávez será un miembro de la desenfrenada sucesión de cortes y desplazamientos que conforman la pieza/ Y más, que en casi todo momento se nos quiere confirmar la llegada del fin del mundo /El día que paralizaron la tierra/Armagedón/La guerra de los mundos/Independence Day/Plan Nine from Outer Space/ a manos de una civilización superior alienígena que ha consumido toda LA FICCIÓN generada por los humanos y se aburre/ tal vez ese lector se arriesgue. Las piezas de Spregelburd son en realidad dispositivos/módulos/conectores. Que esos dispositivos traten de hacer confluir dimensiones lo suficientemente distantes como para que la lógica como categoría resulte disfuncional ante tales enlaces, es parte del riesgo. Y de la paranoia misma. Aunque una secuencia adelante y confirme elementos argumentales de lo ya visto o por venir, el error más grave que puede cometer el lector es leer la obra desde la comodidad que le permitiría ese recurso. El costo será alto/un lector burlado/no digamos ya un espectador que pide que le devuelvan el dinero a la salida/Un cine británico, tras el estreno de una de las piezas del fundador de Dogma 95, anunció que devolvería el importe de la entrada a sus proyecciones a aquellos espectadores incapaces de digerir la inestabilidad de los movimientos de cámara y otros juegos de estilo anticonvencional en el filme: lo pensará Spregelburd antes de presentarse en el Festival de Edimburgo?/ La paranoia se sostiene mediante lo que los arquitectos llaman con recelosa seguridad técnica Estática Milagrosa: una estructura que a pesar de lo evidente de su precariedad, consigue mantenerse en pie/ Aunque no es por sí misma que se yergue sobre ese resorte la pieza, sino la atención del lector/espectador/Claro que el Festival de Edimburgo se desarro- 138 lla, evidentemente, en Escocia. Y no hay que imaginar que la convención británica se cumpla en esa otra zona, nacionalismos within, de la misma nación. Leía María Estuardo en su celda textos de física?/ La locura, el estallido de la convención a que alude el título es un estado de ánimo que se induce al ojo ajeno que mira al texto más que un elemento del texto mismo/ Rafael Spregelburd ha sido traducido no solo al inglés y otros idiomas predecibles sino también a algunos improbables, como el neerlandés y el checo/ En su taller, nos hizo ver una película checoslovaca/poscomunista, que acudía a semejantes recursos de tensión y sorpresa. Además de los filmes que produce BelAmi, parece ser que en ese país la física y la teoría de los fractales también han encontrado terreno ocasional en la producción cinematográfica. Qué será de la vida de Vera Chytílova? Lo banal genera, como producto, una ficción que podría salvar al planeta. Agotadas las normas de lo banal y en circunstancias límites, producir banalidad a conciencia no es tan fácil. Generar confusión y no conflicto puede ser también una variable de interés teatral. El terreno base es simple/ un panóptico/una refracción al infinito de una secuencia que se acelera y atrasa aparentemente a capricho para engendrar tiempo banal/ Mezclar travestis, putas, monstruos genéticos, autores plagiados, astronautas caídos no en desgracia sino en ridículo, militares, cyborgs, la desaparición de toda California/Imaginar todo ello en un ciclo de progresivas velocidades engendra paranoia/Me pregunto si en el movimiento de nuevos teatristas argentinos haya un director-autor-actor que me inquiete más que Spregelburd, que despierte en mí tanto rechazo como disfrute/ En el centro del panóptico hay un vampiro/ Ya sé que al inicio de esta nota censuré el verbo disfrutar/ Pero como a estas alturas puedo estar escribiendo en otra dimensión/puedo estar escribiendo esto en chino/ En Tarará, antigua ciudad estudiantil habanera, convergen niños rusos /ya hombres y mujeres/ sobrevivientes de la catástrofe de Chernobil con estudiantes chinos que acuden a aprender español, mediante un nuevo y acelerado programa de estudios/ Me permito disfrutar la filosa capacidad de sus entregas. He leído c NORBERTO CODINA Elogio de (a) Juan Manuel* P ara que no haya lugar a dudas, y no creo que las haya, declaro en la primera línea que esto no pretende ser ni por asomo una reseña crítica, pues mi admiración de lector comprometido con la escritura de Juan Manuel Roca, hacen de estas palabras un elogio, del que quizás los «maliciosos» que se encuentran entre los amigos y posibles lectores, que suelen ser los mismos, me quieran acusar. A mi modesto entender, abordamos a uno de los poetas latinoamericanos más importantes de su generación. Cantar de lejanía, antología personal dada a conocer primeramente por el Fondo de Cultura Económica, y que recién publica en una cuidada segunda * A propósito de Cantar de lejanía, de Juan Manuel Roca, La Habana, Casa de las Américas, 2007. Premio honorífico de poesía José Lezama Lima. edición Casa de las Américas, a tenor de que el pasado 2007 recibiera merecidamente el Premio José Lezama Lima que otorga la propia institución a poemarios éditos, es una oportunidad que se agradece para que un mayor número de lectores, sobre todo cubanos, puedan disfrutar de eso que desde antiguo se conoce como el placer de la lectura. Conocí a Juan Manuel hace casi un cuarto de siglo, en esta Habana que le es tan familiar. Recuerdo, por ejemplo, que hace más de veinte años él estaba sentado en la sala de mi casa cuando llegué con la noticia de que me habían nombrado director de La Gaceta de Cuba. Desde un principio su poesía, su periodismo, su conversación, dieron fe de una persona por la que vale la pena apostar y ser su amigo. En sus viajes a la Isla, o en su Medellín de la eterna primavera, en la Morelia colonial, en la Caracas de mi primera infancia, o en la conversación telefónica que una amiga nos propició en Maniatan, pero sobre todo en sus libros y cálidas dedicatorias donde se define como «bateador de naderías», o en las decenas de suplementos literarios, por más señas el Magazín Dominical de El Espectador, del que fue editor durante más de diez años, se ha encontrado y reencontrado nuestra amistad. Y también en sus otros oficios: narrador (Alfaguara ha publicado su novela Esa maldita costumbre de morir, finalista del Premio Rómulo Gallegos de 2007, y el libro de cuentos Las plagas secretas), gestor de antologías y revistas culturales, incluyendo esa rica vertiente que es su periodismo, y en especial sus crónicas. He seguido su poesía, y compartido con amigos esas lecturas, esa pasión que «nace de su insatisfacción con la realidad», ya sea con Enrique el escultor, Ramoncito el poeta, Greco el agrónomo, o Gisela la arquitecta. Ahí está, en el póster con el poema de amor, o en la amistad compartida con el entrañable Albertico Revista Casa de las Américas No. 251 abril-junio/2008 pp. 139-1412 La paranoia con esa mezcla encontrada de placeres: el odio y la seducción también son placeres. Me gustaría recomendársela a un lector semejante/ Para evitar confusión, los estudiantes chinos son rebautizados con nombres castellanos. Si en su país de origen los padres se esforzaron en dar a una muchacha nombres como Flor De Loto Invernal o Luz De Mayo En El Jardín, ahora su identidad se reduce ante el mar caribeño a la de una María Inés o Esperancita cualquiera/ Me imagino el encuentro furtivo entre un sobreviviente de Chernobil y una estudiante asiática/ Paranoia: En qué idioma hablan, al verse cara a cara por vez primera, dos civilizaciones? 139 Rodríguez Tosca, que con conocimiento de bares y lecturas sabe definir esa búsqueda, donde el hombre «se asume como realidad cuestionable», por esa insatisfacción ya mencionada. Desde que leí sus primeros poemas, sentí que muchos de esos textos me hubiera gustado escribirlos, revelando el máximo de complicidad como lector, y la agonía del oficio del escriba. De eso habla un escriba mayor como Gonzalo Rojas, «tanta es la afinidad entre la visión y lenguaje», en su «Carta a Juan Manuel», que sirve de pórtico a Cantar de lejanía. Y agrega Gonzalo: «Poeta mío entre los míos, lo que más celebro en él es la fiereza, esa amarra entre vida y poesía que llega a lo libérrimo, el tono, el tono, como dijo Vallejo, el epicentro de decir el mundo». Hace poco más de treinta años publicó Luna de ciegos, que sigue siendo la piedra de toque de su poesía, donde tempranamente encontró su «tono», una de cuyas cualidades es «su sintaxis cinematográfica». Aquellos primeros poemas que ya nos van develando sus claves: «Como bellas mujeres / A quienes adivinamos / La desnudez de su cráneo / La certeza de que alguien, / Camina a nuestro lado...» («Como bellas mujeres»), lo cual me recuerda el apunte martiano en la más terrenal de las confesiones: «Yo quiero vivir / yo quiero / ver a una mujer hermosa». O aquellos versos donde los sentidos, tan presentes en toda su obra, entran en acción: «El tacto deslizándose / en el lomo de un caballo» («Hellen Keller»). La idea de que casi todo escritor es autor en su vida de un solo libro, es una constante en la escritura de Roca. En la poesía se puede ser más absoluto: ser recordado por unos pocos poemas, como decía Paz, o por unos pocos versos, como sentencia Rojas. En estas páginas encontramos ese discurso único, la voz de la tribu interpretando todo un magma de experiencias, sentimientos, deslumbramientos, diálogos con la otredad y el tiempo. Él mismo declara «la posibilidad de monologar desde el otro, de uno y los demás, todo esto envuelto en lo que creo el tema único en mi poesía: el tiempo». De esos vasos comunicantes rimbaudianos, de esa lección del tiempo, de antigua raíz en el dilema sanagustiano, donde cruza su admi- 140 rado Eliseo Diego del que recuerda sus versos «la extraña conciliación de los días de la semana con la eternidad», vienen los títulos de dos de sus poemarios más significativos: Monólogos y Las hipótesis de Nadie. La Historia y las historias le obsesionan. Abarcarla con unas breves líneas, «Porque yo puedo ser el guerrero saqueando Roma / (año 410)» («Lapsus linguae»), es con tres décadas, o con una en «Postal de Roma», el anuncio de uno de sus textos más conocidos: «Poema invadido por romanos». En este poema, realmente antológico, como en toda su obra, interroga al lector, al pasado y al presente. «He querido a través de mi poesía formular más preguntas que encontrar respuestas». Aquí encontramos la fuerza descriptiva de sus imágenes: «Pensaron su ruina, una ruina proporcional / a la sombra mordida del sol que agoniza», donde nos sitúa, con la máxima de que el tiempo es romano y es poesía, en la contemplación impresionante del Coliseo, como si lo recorriéramos apresados en un filme. En uno de sus mejores libros, Las hipótesis de Nadie, nos revela en «Biografía de Nadie» esa pasión entre lo mortal y lo imperecedero que convive con nosotros como en sus poemas: «Es notable la gloria de Nadie antes de la primera mañana de la historia, precursor de hombres que hoy son hierba, de padres de otros padres que son velas sin pabilo». La presencia de la tradición familiar, de la que es emblema su tío y amigo Luis Vidales («Soy Roca por lo terco, Vidales por lo muy terco»): «Mi madre paseaba por la alcoba limpiando el ojo a los retratos de los muertos» («Mester de ceguería»). O en «Crónica familiar», un texto no incluido en esta selección, se interroga desde el ámbito doméstico: «¿Y la patria? Es todo aquello, / Todo aquello que no tengo». Aquí tocamos a Colombia, que es protagonista, visible o subterránea, en angustias, desaliños, peleas y esperanzas, de todos sus libros: «Aquí crecen la rabia y las orquídeas por parejo» («Una carta rumbo a Gales»). El país que siempre le acompaña, ya sea el Magdalena triste y luminoso «En la ruta del agua», o la Candelaria con sus aldabones de bronce en «Monólogo de José Asunción Silva». Todo un desamparo y una pertenencia cuando cavila: «Ahora mismo ignoro, como todos los nativos del país, el lugar donde me encuentro». La violencia soterrada de ese país real, y ese país formal del que nos hablara Montaña Cuéllar. Manuel Borrás, en el epílogo de este volumen, habla de esa voluntad de trasmitir: «El drama que padece Colombia está presente en la poesía de Roca. Intenta, como ha dicho Darío Jaramillo Agudelo, rescatar los rasgos míticos y vivos de ese país gobernado por muertos». Esa tristeza y desamparo que encontramos, acompañando el mismo acto de la creación, en un arte poética diferente, amarga, como en «La caída del Reino»: «Y sólo encuentra / El peso de un silencio malogrado. / El poema termina / Como un barco de papel / En los deltas del vacío». En otro de sus poemas antológicos, «Con el perdón de Kafka», sentimos la voz del poeta al leerlo, cuando alarga las vocales, y queda temblando «la pesadilla». En «Testamento del pintor chino» y «Del entierro de las Meninas y otros asuntos», un ejemplo de su don para las asociaciones. Los viajes han ido alimentando sus palabras, dándole la ubicuidad de estar en Medellín, México D.F., o La Habana, cuando sentencia: «Pero no hay nadie que sea mortal mientras baila un danzón» («Salón Colonia»). Esa declaración de principio y final que es El rock de los adioses, dedicado a los cubanos Wichy Nogueras y Ramón Fernández Larrea: «Y todos los poetas, los engolados, los puros / Los amorosos los solemnes y los piojosos / Todos los arrogantes y soberbios poetas / ¿Van a morir? ¡Yeah! ¡Tres veces yeah!...». En ese caldo de cultivo están sus preferencias: José Asunción Silva, Vallejo, Rimbaud, en primer lugar, o toda una pandilla de autores como los varios Pessoa, o Dylan Thomas, etnia espiritual, o su amigo Fayad Jamís, cuya tumba buscó en vano. Una hermosa lección sobre el poder del sueño es «Última costura en el agua». O su mirada sobre las historias menudas protagonizadas por el poder de las cosas, que dota a su lírica de una alegoría constante como ciudadano de los objetos, de profesión anticuario o relojero, atravesadas sus páginas de silogismos, que pueden ser visibles u ocultos. Lo que escribe sobre Silva, «tiende a ver el reverso de las cosas, a otorgar- les un animismo propio de magos o de niños», le corresponde cabalmente. El humor es otra forma de dialogar e interpretar al mundo; junto a la poesía, un ejercicio para vencer la oscuridad. «No hay rasgo más humano que el que descansa en el humorismo». Algo tan orgánico en Juan Manuel, que le acompaña siempre, lo sobrepasa, es una segunda piel, llega a hacerse insoportable para él mismo. Desde celebrar el graffiti anónimo, hasta los juegos verbales y retruécanos con que sazona, incluso traicionándose, toda conversación. Pero siempre es un humor lúcido, como lúcida es su poesía, en este territorio calcinado por las desigualdades y la violencia que es el mundo y la época en que vivimos, que no deja de explorar convencido de que nada humano le es ajeno; donde la emoción pasa por la imagen, se levanta en la estructura del poema, se da a conocer en sus silencios, poemas tan parecidos a su autor de tanto andar juntos. Saetas como las letras de canciones populares que tanto gusta; en especial la música cubana, los bolerones de Orlando Contreras resonando en el Bulevar de Junín, su devoción por Bola de Nieves o el Benny, las crónicas que ha publicado a montón sobre los temas más diversos o esos mismos graffitis: «Las putas al poder, sus hijos han fracasado», donde el humor y la síntesis se dan la mano. Dos virtudes que mucho aprecia. Aquí encontramos al poeta, que como lo definiría un ilustre compatriota suyo, el gran Héctor Rojas Herazo, «nos habla de nosotros». Recorriendo los pasillos de la Casa Silva, o los predios de La Candelaria, la cachaca o morocha, o El Vedado, con su tremenda capacidad de asociación, tanto para la conversación como para la escritura, para el humor como para la metáfora, nos acompaña en travesías donde se identifica con los «maliciosos» colonizando la noche, a lo Villon o Barba Jacob, «confabulados con el tiempo». Todo en constante juego y descubrimientos de silogismos, sello que lo distingue, común denominador en su obra. El placer de compartir esta antología, que se suma con justicia a una serie de autores latinoamericanos ya representados por este emblemático premio –baste 141 citar a Watanabe y Hernández Novás, dos amigos cuya poesía nos sigue acompañando–, es un hecho que celebramos editores y lectores. Y si de festejos se trata, parafraseando al antologado: «Festejemos a Juan Manuel que nos permite presumir que somos Alguien». El Vedado, abril de 2008 c EDUARDO HERAS LEÓN Abelardo Castillo: todos los libros, el libro* Revista Casa de las Américas No. 251 abril-junio/2008 pp. 142-144 C 142 reo haber dicho en otra ocasión que la generación de narradores cubanos a la que pertenezco tuvo (y tiene) una deuda permanente con Abelardo Castillo, desde la aparición de Las otras puertas, mención (que debió haber sido premio) del Concurso Casa de las Américas 1961, y cuya lectura nos deslumbró, inolvidable sensación que compartimos muchas veces con Jesús Díaz, Luis Rogelio Nogueras y otros jóvenes narradores de aquel entonces. Admiramos no sólo la prosa limpia y esa sorprendente pátina de emocionada ternura que la atravesaba, y que se comunicaba subterráneamente, en aquellos cuentos, con una crueldad estremecedora: operación de equilibrio literario que sólo habíamos visto con anterioridad en algunos cuentos de Borges y Cortázar; sino el despliegue de los recursos técnicos en perfecta adecuación con los conteni* A propósito de El espejo que tiembla, de Abelardo Castillo, La Habana, Casa de las Américas, 2007. Premio honorífico de narrativa José María Arguedas. dos narrados: esos diálogos naturales y significativos que tras su aparente simplicidad ocultan y a la vez revelan magistralmente personalidades, conductas, conflictos, situaciones oblicuas, y que tienen la rara virtud de introducirnos directamente, sin subterfugios, en la intimidad de los personajes; esa voz narradora que parece hablarle al oído no sólo del personaje aludido, sino del lector, en excelentes cuentos como «Conejo» y «El marica»; mudas de los puntos de vista, como esa notable muda espacial del cuento «Hernán», que sorpresivamente convierte la voz narradora en primera persona, en la voz del propio Hernán, el protagonista, con lo que el poder de persuasión del relato se eleva considerablemente: en resumen, nos deslumbraba ese magistral manejo de las técnicas de narrar que mostraba el autor, y que no estaba muy difundido en aquella década de los 60, prodigiosa para la literatura y para la experimentación técnica y formal. Algo de eso intenté decirle a Abelardo cuando hace unos años, y después de varios intentos fallidos, nos encontramos en su casa en Buenos Aires. Me recibió como si fuera un conocido de toda la vida, y yo, con voz un poco altisonante y acento levemente retórico, le solté casi un discurso: «Llego a esta casa como si llegara a un santuario, para rendirle tributo a mi maestro», le dije. «Más maestro serás tú», me respondió entre risas y abrazos, y el maestro ya fue amigo desde entonces. Esa tarde hablamos de literatura y ajedrez, dos pasiones compartidas, mientras, en otro lugar de la casa, la voz musical de Sylvia Iparraguirre respondía preguntas para algún diario bonaerense. Comparto estos recuerdos con los lectores como preparando de alguna forma el terreno para comentar El espejo que tiembla, un nuevo libro de cuentos del gran narrador argentino, el cual obtuvo el Premio honorífico de narrativa José María Arguedas 2007 que otorga la Casa de las Américas, a los mejores libros de narrativa publicados el año anterior. Once cuentos conforman el volumen que el autor ha subtitulado como el V de Los mundos reales, título bajo el cual ha reunido todos sus cuentos. Hace años [dice en el posfacio de Las panteras y el templo, tercer volumen de la serie] vengo sintiendo que, realistas o fantásticos, mis cuentos pertenecen a un solo libro. Y la literatura, a un solo y entrecruzado universo, el real, hecho de muchos mundos. Vasta y diversa región de la que no son ajenos, la reflexión sobre el destino del hombre, el puro amor por la palabra y sus esplendores, o el testimonio político; país cuyos límites naturales van mucho más allá de las tierras de la locura y el sueño. Si los leemos con ánimo definitorio, los cuentos son de difícil clasificación: excluyendo «La mujer del otro», estrictamente realista, y tal vez «Cita en cualquier lugar», de un realismo neblinoso, cercano al absurdo, es decir, que pertenecen al nivel de realidad «real», el resto de los cuentos transita por esa zona o nivel de realidad que contiene lo mágico, lo onírico, lo mítico, lo milagroso, lo legendario, es decir, todo lo que pertenece a lo que comúnmente llamamos el nivel imaginario o fantástico de la realidad, niveles ambos (el fantástico y el real) que, como hemos visto, Abelardo Castillo agrupa en un solo universo que él llama «real». Con «La Cosa» se inicia el volumen que me da la impresión de que define el tono general de todos los cuentos: he aquí un relato fantástico cuyo tono narrativo se ofrece como en sordina, al nivel de la más común y chata cotidianidad, como si el autor quisiera narrarlo en tono menor, sin estridencias, donde lo fantástico de la anécdota –la propia existencia de La Cosa– se acepta como parte de esa vasta realidad que vivimos cada día: leído a la manera realista cualquier lector pudiera decir que esa Cosa no es más que nuestros propios temores, angustias, ansiedades, que se asumen a partir de un símbolo o alegoría (como la cucaracha kafkiana). Sin embargo, ese final levemente siniestro, alimenta una amenaza que volverá intran- quilo nuestro sueño, como el del protagonista de «La metamorfosis». ¿Qué pasará, nos preguntamos, cuando la certeza de que La Cosa está cambiando, en una forma más amenazadora, «no del todo simiesca, pero tampoco humana», se haga realidad? No lo sabemos, pero nuestra imaginación (un poco aterrada) lo intuye. «La mujer de otro» es una pequeña obra maestra, un singular ejemplo de la maestría de Abelardo Castillo: un hombre movido por una morbosa curiosidad visita la casa del esposo de una mujer (fallecida) que fue su amante, y ante los ojos del lector se despliega un diálogo inolvidable entre estos dos hombres, aparentemente intrascendente, pero con una carga emotiva, sentimental, que navega escondida en una corriente subterránea, como el iceberg hemingwayano, y que va contaminando todo el tejido narrativo y lo dota de un poder de persuasión irresistible. ¿Qué sentimos por el marido engañado? ¿Lástima, compasión, o sencillamente nos identificamos con ese conflicto que no es más que una de las facetas del amor de una pareja? Es un cuento perfecto técnicamente, con unas ligerísimas mudas temporales, y los diálogos están resueltos con una economía de recursos y una capacidad de sugerencia sencillamente incomparables. Los cinco cuentos que aparecen a continuación abordan lo meramente fantástico desde varias perspectivas: «Noche de epifanía» es una muestra de la eterna contradicción entre el mundo infantil y el mundo de los adultos. ¿Cuál de ellos es el real y cuál el imaginario? La aparente ingenuidad del relato de Carola a «Jesús dios mío», resaltada por el lenguaje empleado, aumenta notablemente el poder de persuasión. El final del cuento, que deja sugerido un dato escondido elíptico, ofrece los suficientes elementos para predecir sus circunstancias amenazadoras y la realidad de un desenlace trágico. En «La calle Victoria» asistimos a un encuentro donde dos dimensiones del tiempo, pasado y presente, se superponen en un relato en que la muda del nivel de realidad –de lo real a lo fantástico y viceversa– se produce de manera apenas perceptible para el lector. Otra vez los diálogos alcanzan una notable eficacia literaria. En el cuento, el final de la conversación coincide con el final del conflicto. Sólo quedan 143 en el aire las interrogantes de siempre: ¿lo que contó Villari es un delirio de su imaginación, o simplemente vivió unos momentos en otra dimensión de lo real? ¿Andará todavía la dama antigua, con su sombrerito tipo budinera, en el Buenos Aires de Villari, y volverán a encontrarse en una nueva casa de la calle Victoria? Desde las páginas de «Aura», Carlos Fuentes le hace un guiño a Abelardo Castillo. «Fordham, 1944» y «Ondina» son sueños que se viven, fantasías, extrañas obsesiones que sorpresivamente un día irrumpen en la realidad cotidiana desde nuestra imaginación, mientras que «El tiempo de Milena» es una construcción narrativa que se desarrolla en dos tiempos de desigual duración: cada personaje vive tiempos distintos que el narrador termina por aceptar y a los cuales, en el desenlace, se aferra, como una última ilusión de su vejez. «Pava» es tal vez el único cuento de horror del libro, de final previsible, aunque de ejecución impecable: el narrador va cambiando de ámbito: de Marcela, a los niños, a los padres, a Marcela, a los niños, todo con el propósito plenamente logrado de ir dosificando, aumentándola, la carga de horror que va a estallar en el desenlace, hábilmente sugerido por el autor. El lector siente, a lo lejos, la sombra de Horacio Quiroga y los vasos comunicantes que se establecen desde las páginas de «La gallina degollada». «Cita en cualquier lugar» es también una pequeña joya: es la historia de una fatal equivocación, que tiene un resultado trágico. En este cuento, como prácticamente en todo el libro, la técnica del dato escondido, en la cual Abelardo Castillo es un consumado maestro, se despliega con suma eficacia: desde Hemingway, no conozco a ningún escritor que haya empleado con tanta originalidad y modalidades, la técnica del iceberg como Abelardo Castillo. A esto ayuda el empleo de un narrador en tercera persona (casi todos los cuentos del libro están escritos en primera persona, aunque el estilo indirecto libre, sabiamente empleado, le otorga a los cuentos una dinámica, un ritmo narrativo que supera el peligro de la monotonía), que va dosificando las hilachas de sentido que permiten descifrar paulatinamente las claves del cuento. La revelación del dato 144 escondido elíptico final es una operación post-lectura: esa «última mirada de horror, de incomprensión y de locura» de uno de los personajes, se traspasa al lector que, de repente, se percata, junto con él, de la espantosa dimensión de su error y su mortal consecuencia. «El desertor» y «La que espera», los cuentos finales del libro, están sólidamente emparentados: son profundas operaciones de buceo dentro del alma humana. Castillo quiere mostrarnos la génesis, la evolución y el desenlace de dos obsesiones. En el primer cuento, puede seguirse el proceso de formación y desarrollo de esa obsesión: el resto es puramente conjetural, como señala el narrador. La habitación que cada hombre lleva dentro de sí, como nos señala Kafka en el epígrafe inicial del libro, tiene la puerta cerrada, y el propio carácter absurdo de la supuesta decisión tomada por el protagonista es lo que, paradójicamente, le da verosimilitud y eficacia literaria al relato. «La que espera» le otorga carta de ciudadanía a una de las contradicciones de la conducta humana: lo inesperado, lo ilógico, lo aparentemente irracional es la clave del conflicto en el cuento. «La vida es un misterio», podemos repetir con el doctor Cardona, mientras habla con Castillo, personaje que a lo largo de toda la obra narrativa del autor aparece como su alter ego, y que a cada rato, nos envía unos guiños desde las páginas de sus cuentos. No sé si mis deseos de pasar revista a las excelencias de El espejo que tiembla han tenido éxito. Ruego al lector perdone mis deslices críticos: soy simplemente un narrador intentando reseñar un libro de uno de sus maestros, o mejor, de uno de los grandes maestros del cuento latinoamericano. Porque Abelardo Castillo es eso: creo que junto con Borges y Cortázar forma la tríada indispensable del cuento argentino contemporáneo. Yo sólo dejo constancia de esa certidumbre. Mayo de 2008 c La bendita manía de historiar* Q ué sería de nosotros y de las generaciones futuras sin eso que podríamos definir –parafraseando al Gabo y su manía de contar– como la bendita manía de historiar de la costarricense María Lourdes Cortés. Si cada cinematografía del continente –y exceptuamos, por supuesto, a las de México, Brasil y la Argentina, que disponen de una amplísima bibliografía– dispusiera de un libro tan abarcador como La pantalla rota. Cien años de cine en Centroamérica, los estudiosos, investigadores y cinéfilos que se aproximan al cine de esta América nuestra por primera vez, no tropezarían con tantos obstáculos. Y es que en lo referente a su cine, en esta tierra de rebeldes y de creadores que es la América Latina aún queda mucho por investigar, compilar y hurgar en fuentes dispersas para conformar una historia tan fraccionada como plural. Mérito de un volumen como este. Su autora, luego de una vastísima investigación, exhaustiva en grado superlativo, ha logrado configurar una suerte de mapa de la cinematografía centroamericana a partir de los «fragmentos de un cine oculto», como precisa en la introducción. Sólo hojeándolo puede uno convencerse de la existencia de una cinematografía centroamericana, plena de vasos comunicantes, inicialmente condenada a la insignificancia, la exhibición limitada o la evocación de escasos títulos. Los albores de un cine que algunos imaginaban carente de historia, los pioneros, los géneros fundacionales, el indiscreto placer del melodrama que nos aúna * A propósito de La pantalla rota. Cien años de cine en Centroamérica, de María Lourdes Cortés, La Habana, Casa de las Américas, 2007. Premio honorífico de ensayo Ezequiel Martínez Estrada. a todos, las búsquedas de un cine de autor y ese dilema nada shakespereano pero que pende, como espada de Damocles, sobre todo el cine latinoamericano: coproducir o no producir, son abordados en la primera parte del libro, titulada «Los primeros años del cine en Centroamérica». Incluye hasta la reveladora información del único centroamericano que obtuviera dos premios al mejor documental nada menos que en el Festival Internacional de Cannes. El cine de estos países se nutrió en no poca medida del tránsito de cineastas y figuras de uno a otro sitio, como el caso del argentino Leo Aníbal Rubens, que luego de realizar documentales en Cuba en los años 30 terminó su carrera en Honduras, Nicaragua y Costa Rica; o de la actriz costarricense Yadira Jiménez, descubierta por Juan Orol para El amor de mi bohío (1946), que rodara en Cuba, país donde ella se asentara para protagonizar luego La renegada (1951) y Honor y gloria (1952), a las órdenes de Ramón Peón, en su tercera incursión en el cine nacional, en medio de los intervalos en que no cesaba de filmar en México, su segunda patria. Bajo el título temático «Cine y revolución», la segunda parte agrupa la tendencia social predominante en el cine centroamericano en las décadas de los años 70 y 80 del pasado siglo, provocados por el aliento emanado del estado de beligerancia y los conflictos sociales. Como precisa la autora: [c]asi todos los países del área iniciaron la búsqueda de una identidad nacional en los espejos de sus pantallas y la cintura de América comenzó a «existir» en festivales y muestras internacionales en una especie de «edad de oro» de la cinematografía regional. Ese recurrente adjetivo «nuevo» también fue asignado al cine producido en Panamá, Honduras, Guatemala, Revista Casa de las Américas No. 251 abril-junio/2008 pp. 145-146 LUCIANO CASTILLO 145 Revista Casa de las Américas No. 251 abril-junio/2008 pp. 146-148 146 Nicaragua con los aportes del sandinismo, y en El Salvador, estremecido por lo que Cortés define como «la utopía de la liberación», en la que las cámaras no estuvieron ausentes para registrar la convulsa situación reinante. Corresponde por estos tiempos a un puertorriqueño, Diego de la Texera, aportar un clásico a este cine de campaña: El Salvador: el pueblo vencerá (1980), triunfador en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. En el cierre de este apartado, la historiadora se interroga acerca de si ese inusitado «auge» cinematográfico de la región en esas «décadas de efervescencia y revoluciones –de sueños y de cine– en Centroamérica» fue sólo una secuela de ese momento histórico en el cual la victoria de la revolución sandinista ejerció la función de detonante. Tras la desaparición de los países centroamericanos, primero del mapa de la guerra y luego del de la cinematografía, provocada por la disminución o suspensión del apoyo estatal al audiovisual, el libro consagra una tercera parte a la alternativa contemporánea: la realización en video: «Cine y video en Centroamérica hoy». Análoga dosis de pasión vierte María Lourdes Cortés en un apartado que comienza desde el presente para vislumbrar el futuro inmediato. Nada escapa a su agudeza como historiadora: la definición de los temas finiseculares, el rescate de la memoria histórica, el redescubrimiento por el cine del Caribe centroamericano, la presencia cada vez más vital de la mujer, las incesantes migraciones y el cine del exilio, el refugio en la literatura o el video musical en Panamá. La eclosión del cortometraje y la pujante fuerza con que irrumpiera el largometraje desde los primeros años del nuevo siglo, gracias a una nueva generación de creadores, varios formados en la Escuela de San Antonio de los Baños –como el guatemalteco Rafael Rosal (Las cruces-Poblado próximo) o el hondureño Hispano Durón (Anita, la cazadora de insectos) son algunos de los temas tratados con un envidiable dominio de la síntesis para verter los datos atesorados. Complementa toda la información analizada por la autora una valiosísima Filmografía centroamericana (1896-2004), desde la llegada de los enviados de Lumière que introdujeron el cinematógrafo en estas tie- rras, hasta las primeras producciones del año 2004, tomado como culminación del libro, toda una conquista de la arqueología y la historiografía cinematográficas que esta edición de la Casa de las Américas contribuye a difundir. María Lourdes Cortés consigue no sólo confirmar la existencia de un cine centroamericano ante los incrédulos, escépticos y desinformados, sino reunir, con una paciencia de orfebre, esos fragmentos dispersos conformadores de una pantalla múltiple en un volumen que desde ya es de obligada referencia para cuanta investigación o estudio pretenda realizarse en torno al universo audiovisual de la región. c ERNESTO PÉREZ CHANG Una entre mil lecturas de Mil y una* Tenía entre sus manos un libro... Lucía el dicho ejemplar muy deteriorado, sin duda a fuerza de emplear en ello el cerebro (y tal vez el corazón), en gozarlo o detestarlo... S USANA S ILVESTRE1 E n el ocaso del siglo XX y el inicio del nuevo milenio, tan atiborrados de cuestionamientos, crisis, relecturas y reescrituras, asistimos a la constatación de un desconcierto general a la hora de concebir el texto lite* A propósito de Mil y una, de Susana Silvestre, La Habana, Casa de las Américas 2007. Premio de novela. 1 Susana Silvestre: Mil y una, p. 23. rario, sobre todo porque, más allá del deseo, los escritores están condenados a balancearse sobre una cuerda floja: hacer buena literatura o supeditarse a los patrones artesanales de los variopintos mercados del libro. Supuestamente, la llamada posmodernidad nos proveyó de una diversidad ideológica y estética capaz de tornar infinitas las posibilidades de abrir o cerrar el canon narrativo, pero resulta que en cuanto a la novela, desde su nacimiento, fueron la ambigüedad y lo versátil, la pluralidad y lo disímil las reglas principales que tal vez logran definir su única constante histórica más allá de todo tipo de definición caprichosa. No es que no existan los límites sino que resultan tan prodigiosamente dúctiles que no demarcan sino que provocan la trasgresión, sobre todo genérica. De modo que la singularidad del novelista siempre es dudosa y, de querer perfilarla, habrá que sondear con malicia las grietas textuales donde se nos revelan las lecturas digeridas o por digerir, o aquellas marcas inevitables donde el escritor –no siempre de modo consciente– se atribuye a una ralea. Lo habitual es que el autor puntualice su ascendencia o su sedición en una textualidad anterior y próxima, inmediata –el sobreabusado caso de El Quijote–, o que, al amparo del espejo de Henri Beyle, prefiera anclarse en esa que vive y que desgrana a fondo; en otras, a modo de riesgo, reproduce formas canonizadas del XIX y el XX y, o establece su compromiso exclusivamente con la fábula (sólo desea entretener, lo cual suele acarrear el éxito en determinadas zonas de los comercios editoriales) o gusta de un peligroso equilibrio entre la fábula, el manejo del lenguaje y la experimentación formal donde arriesga el todo por el todo porque más que desear escribir «literatura» necesita hacer de ello un ejercicio de salvación. Algo de esto pudiera revelársenos al concluir la lectura de una novela final: Mil y una, de la argentina Susana Silvestre. Si nos diéramos a comparaciones con un par de obras de la misma autora que le han precedido, pensemos en Si yo muero primero, de 1991 y en No te olvides de mí, de 1995 (o en sus libros de relatos), notaremos que el acto de fabular primaba sobre el juego y la parodia, la carnavalización (para emplear un término de Bajtin que, al parecer, fuera tan caro a Susana), sobre el experimento intergenérico y el dialogismo exacerbados, rasgos que sí distinguen a esta otra obra premiada por la Casa de las Américas en el certamen de 2007 y sobre la que se hace obligatorio reparar por lo extraña que resulta, por la perplejidad que provoca. Porque ante Mil y una es inevitable dejar de sospechar que nos traslada a un territorio muy distinto del que se anuncia en la cubierta del libro: una novela; y no estaríamos descaminados si de momento nos sorprendiéramos como lectores de un ensayo o de una especie de compendio, casi inventario, de todas aquellas formas, desde la parábola hasta lo epistolar, que con el tiempo moldearon la versatilidad del género. En principio, nos dejamos conducir por un narrador-voyeur, un sabio del Renacimiento desfasado temporalmente, cuyo dejo arcaico del lenguaje y los diversos guiños intelectuales y lingüísticos que emplea para dar cuenta de cuanto observa, además de una burla como salida de la pluma de Bocaccio –autor al que se nos remite explícitamente–, es el modo en que la escritora nos convida a remontarnos al comienzo de la historia de una discursividad. De modo que es la autora y no el narrador quien en verdad tiene la «capacidad de repetir el noventa y seis por ciento de las palabras que escucha»,2 que son al mismo tiempo las voces, los juicios, que provienen de sí misma: lo que, a ratos, transforma el roman en essai. No por resonancias caprichosas es Mil y una el título de este libro concebido a modo de una peregrinación por el género. Es cierto que no hay rastros de Harum Al-Rachid, pero sabemos a dónde nos remite la erudición de Susana, lo que simboliza tal maroma de bisbiseos literarios y cuáles fantasmas presentimos al inicio de una peroración múltiple, abarcadora, cuyo afán último sin dudas resulta totalizante. 2 Susana Silvestre: Ob. cit. (en n. 1), p. 16. 147 Revista Casa de las Américas No. 251 abril-junio/2008 pp. 148-149 148 Ahora, ¿Mil y una es en verdad una novela? Es posible. Sucede que estamos ante uno de esos textos poco frecuentes donde el buen lector se dejará arrastrar gustosamente hacia un juego (del intelecto y de los sentidos) que a veces llega a convertirse en una trampa donde se recuperan aquellas extrañas y gratas sensaciones que sólo se gozan en la aparente ingenuidad de los albores del género, en esa cercana prehistoria donde luego de una deliciosa fábula plena de peripecias, chanzas y reflexiones se deriva de modo ineludible en algo muy similar a una moraleja o a una artimaña del ingenio, como sucede en este caso. Es precisamente por esto que las historias del cuarteto de mujeres, de las cuatro «brujas» refugiadas bien lejos del mundanal ruido, protegidas de sí mismas, devienen disertaciones en un tono similar al de Montaigne o, por momentos, puros ejercicios de retórica donde, en la oscuridad pero sin agazaparse, vemos moverse –¿para reír?– los labios de una autora que no se contiene al esbozar un canon personal coincidente con el académico, donde están Rabelais, Petrarca, Bocaccio, Pasolini, Pirandello, Goethe, Bergman y Borges, una nómina ilustre que sin dudas descubre una gran reverencia autoral y la invitación a un diálogo hacia el interior de una obra última, terminal, que bajo las sombras de una tragedia no hay otro modo de escucharla sino como un grito, o tal vez como una carcajada o una burla, aunque muy en serio. Ciertamente con Mil y una, Susana Silvestre nos ha legado más que una novela un acertijo. La convergencia en un mismo espacio de tan diversos modos de narrar –a veces en apariencia inconexos, caóticos– sobre un discurso que en sí resulta heterogéneo, produce una verdadera máquina de generar lecturas, y un recurso para dialogar infinitamente, por los siglos de los siglos, con la escritora porque, tal como se lee en la última carta de Van Gogh, encontrada entre las ropas de Susana el día de su muerte, «sólo podemos hacer hablar a nuestras obras». c DAISY RUBIERA CASTILLO La música que queda después de la memoria* A casi cuatro décadas de que el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay nos mantuviera expectantes ante los sucesos que se desarrollaron en aquel país, Edda Fabbri nos sorprende con Oblivion, testimonio que, con extraordinarias dotes narrativas y un lenguaje poético, reconstruye el mundo interior de la vida de un grupo de presas políticas en una cárcel de mujeres de Punta de Rieles. En Oblivion se vinculan recuerdos importantes de un pasado como causa determinante de su existencia en un presente. Narración que alude a las brechas entre las clases sociales, la marginalidad, la discriminación en complicidad o silencio de la Historia. Relato en el que está presente todo lo trágico y dramático que hay en la experiencia humana. Se distingue por la participación directa de la testimoniante en los hechos narrados, y hasta, en sus aspectos menos generalizables, se revela como una síntesis de una historia social. La esencia de Oblivion se organiza en temas para darle significado histórico y a la vez literario a la memoria, sin perder los códigos gestuales, rítmicos y melódicos que promuevan una lectura comunicativa, para lograr que esa memoria reivindique su poder en el ámbito de los microdiscursos al hacer confluir historia y opciones subjetivas que faciliten a lectoras y lectores el conocimiento de esa alteridad. En las propias percepciones de Edda Fabbri se perciben las dolorosas huellas que le dejó el tortuoso proceso vivido en el presidio; como plantea en una de las partes del libro: «La memoria no es lo que pasó, son * A propósito de Oblivion, de Edda Fabbri, La Habana, Casa de las Américas, 2007, Premio de testimonio. sus huellas. Y me digo: ¿Quién puede interpelar a su memoria? ¿Quién va a preguntarles a su piel y a sus huesos lo que saben?». Pero no por ello el relato de la Fabbri es vago, lánguido o dulzón; por el contrario, es un discurso que, en ocasiones, constituye una denuncia a lo que consideraba injusto. Oblivion gana una batalla al silencio. Hace pública una voz que no es una sola, son muchas voces que llevan varias décadas silenciadas y que al atraparlas, a través de la suya, el sujeto hablante pone de manifiesto el poder que reside en lo cotidiano al interior de la prisión de mujeres durante la dictadura militar. Batalla no exenta de los conflictos y contradicciones propios de la subjetividad de la testimoniante, ubicada a sí misma y a su propia experiencia en el centro del relato, cuya legitimación no radica, de hecho, sólo en el contenido, sino en la forma del relato mismo. En un momento de la narración, Edda Fabbri plantea: «Sería fácil decir que escribo contra el olvido, pero yo no lo creo. Hay derecho al olvido, también. Hay un derecho a desconfiar de los recuerdos. No sé si uno escribe para olvidar o para recordar». En tal sentido, Oblivion se nutre de los recuerdos, de la forma en que su autora recuerda y también en la que olvida el período a que hace referencia, ubicando el tiempo en sus recuerdos y sus recuerdos en el tiempo, dotándolo, además, de agudeza y vitalidad, de belleza y de poesía. Para narrar esta historia hacía falta una persona que conociera la prisión por dentro y que fuera revolucionaria de convicción; entonces, todo lo que hubo de transformación y de resistencia al cambio se convirtió en un canto épico. Historia en que la autora cuenta y en la que se ve envuelta en un momento histórico que la arrastra inexorablemente a situaciones que transformarán su vida. Cambio radical e irreversible en el entorno especial, específico y complejo de su encarcelamiento. La autora piensa, recuerda, lleva al papel anécdotas tanto de ella como de las otras mujeres que menciona y que, por los mismos motivos, comparten el destino de haber sido mujeres combatientes, mujeres revolucionarias. En ese testimonio, la mirada femenina, su olfato, sus sentimientos, se enfrentan y analizan el pasado, el presente, en un acto de recuperación de la memoria que no podía esperar más. La autora sintió el latido de su corazón y el de sus compañeras de encarcelamiento; hurgó en la sangre detenida por los abusos y las angustias, para hacerla fluir como un relato lleno de realidad, de ahí que en cada capitulillo haya dedicación y entrega, pero también frustraciones, miedo, audacia, terquedad y esperanza. En Oblivion no se oculta ni se justifica nada; a cada una de las mujeres a que se hace referencia se le concede el papel que le correspondió, el derecho a ser, a estar, a vivir, sorprendiéndonos con rasgos muy poéticos que no nos impiden la reflexión profunda, dados la humanidad y conocimientos de la autora El libro se divide en dos partes; la primera es una reflexión a partir del momento en que es encarcelada, en 1971. En tal sentido, los diferentes capitulillos que lo conforman están relacionados con los actos cotidianos y extremos de su vida y la de sus compañeras de presidio, entre los que hay que destacar el titulado «El río». En 1971, debido a la necesidad del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de rescatar de las cárceles la experiencia vivida por los y las militantes que se encontraban en prisión, a través de un túnel realizado desde fuera, en las noches del 29 y 30 de julio de 1971, Edda, junto a treinta y siete mujeres más, se fugaron. De esa fuga, de la nueva etapa de encarcelación en 1972, de la salida debido a la amnistía promulgada en 1985, de la inserción de nuevo a la sociedad, se conforman los capitulillos de la segunda parte que concluye con la misma frase con que Fabbri comenzó su relato. La lectura de este libro nos da la impresión de encontrarnos ante una pintura mural de lo que puede ser la prisión para personas del temple y la convicción revolucionaria de mujeres como la autora de esta obra. c 149