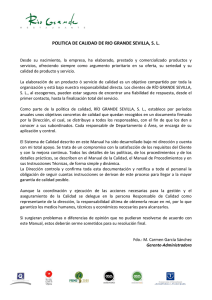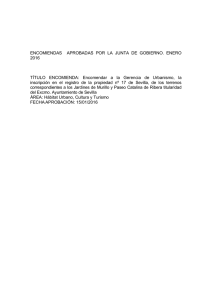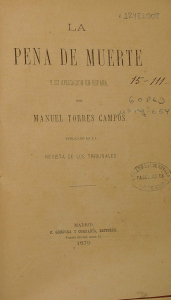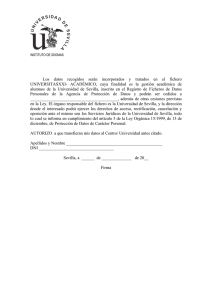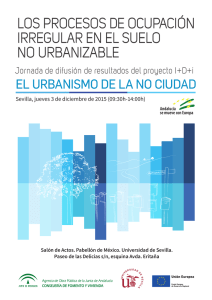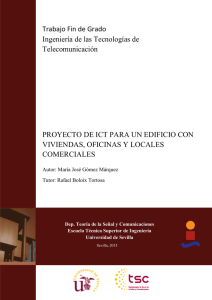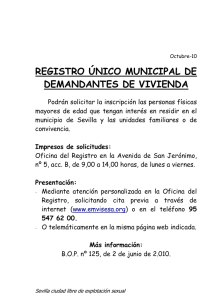Vista Previa - Deculturas Ediciones
Anuncio

La ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla La ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla Fco. de Asís Fernández Amador José Jaime García Bernal Adolfo Lara Bermejo Francisco Melero Ochoa Pedro J. Rueda Ramírez Sevilla Escuela Libre de Historiadores 2011 L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla Primera edición, 2005. Primera reimpresión para e-Book, 2011. © Escuela Libre de Historiadores, 2005-2011. Aptdo. 12.345 – 41080 Sevilla (España) Pza. de la Encarnación, 23 2ºD – 41003 Sevilla. Tel./fax: 34 954 22 69 63. C.e.: [email protected] (http://www.elh.org.es). © De los autores: José Jaime García Bernal, Francisco de Asís Fernández Amador, Adolfo Lara Bermejo, Francisco Melero Ochoa & Pedro José Rueda Ramírez. Nota de Copyleft: Se permite, citando su procedencia, la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, así como su transmisión de cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos. Igualmente se permite, citando su procedencia, su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin que sea necesario el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diseño: José M.ª Rodríguez Tous ([email protected]). Fotografía (interior): Zsáfer Kalas Porras. Fotografía (cubierta): Vicente Rodríguez Pérez de la Rasilla, 1918. Diseño cubierta: Carol García del Busto. Depósito Legal: Z-2552-2005. ISBN: 84-923641-4-9 Edición electrónica: Deculturas, S. Coop. And. A la historia silenciosa de la gente que hizo posible la ciudad que vivimos. Índice Nota preliminar.......................................................................... 11 Introducción............................................................................... 15 La primera ciudad de Sevilla: De factoría indígena a colonia romana........................................ 19 La Sevilla islámica (Isbiliya, 712-1248)........................................ 37 La ciudad mudéjar y la nueva sociedad cristiana.......................... 73 Las transformaciones urbanas en la modernidad....................... 101 La ciudad entre la tradición y la modernidad: Reforma e ilustración en el urbanismo sevillano........................123 Ilusiones de progreso. La ciudad industrial................................ 145 La ciudad desbordada. La Sevilla del siglo XX.......................... 175 ¿Quo vadis, Hispalis?................................................................ 207 Bibliografía............................................................................... 219 E scuela Libre de Historiadores | 9 Nota preliminar de la primera edición de 2005 Adentrarnos en la historia compleja, diversa y sorprendente de nuestra ciudad y provincia es una tarea loable, ya que, como dijera el poeta, quien conoce su ciudad, quien conoce el entorno donde transcurre su vida, se conoce a sí mismo. Y nada hay tan gratificante como la sabiduría, nada hay que colme al hombre con la armonía, como el conocimiento del propio individuo y su circunstancia, según el no menos feliz aserto del filósofo. Por ello, la Fundación Contsa, sabedora del buen hacer de la Escuela Libre de Historiadores, de sus actividades para dar a conocer la historia de nuestra ciudad y de la preparación de sus investigadores, acogió con entusiasmo, desde el primer momento, la propuesta de la presente publicación. Con ella, queremos contribuir a la difusión, entre todos los ciudadanos de Sevilla, del devenir histórico, no sólo de los grandes acontecimientos y personajes, sino también de aquella inmensa turba de los sevillanos modestos, que vendrían a construir la unamuniana intrahistoria. Que con la historia en los talones sepamos recorrer la misma senda de todos aquellos que habitaron nuestra ciudad, que vivieron el día a día en las mismas calles, que supieron legarnos un entramado histórico, que tanto amaron ellos como amamos nosotros ahora, causa de admiración de propios y extraños, como es nuestra ciudad de Sevilla. José Salas Burzón. Presidente de la Fundación Contsa. Sevilla y septiembre de 2005. E scuela Libre de Historiadores | 11 La ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla M ucho se ha escrito sobre la ciudad de Sevilla, sobre su belleza artística, sus fiestas, su historia, y sobre cualquier aspecto que tuviese que ver con ella. Y sin embargo aquí aparece un libro más que tiene a la ciudad como principal sujeto histórico a analizar. Habríamos de empezar, por tanto, justificando su presencia entre la ingente cantidad de volúmenes dedicados al estudio de Sevilla. Precisamente uno de los motivos que nos ha llevado a la elaboración de esta obra es que, a pesar de la existencia de una gran cantidad de monografías sobre infinidad de temas concernientes a la historia de Sevilla, resulta complicado para cualquier persona acceder a todo lo que se ha escrito sobre ella. Esta circunstancia hace posible que el conocimiento que se tiene de la historia de la ciudad sea, en muchas ocasiones, excesivamente fragmentario, siendo así dificultoso alcanzar una visión global de la evolución histórica de la ciudad que vaya más allá de algunas ideas excesivamente simplificadas sobre la misma. De ahí que sintiésemos la necesidad de elaborar una obra de síntesis sobre la historia urbana de Sevilla, que ofreciese lo que nosotros entendemos como las claves fundamentales sobre su evolución y que permitiese al lector reflexionar sobre los motivos que han hecho posible los cambios urbanísticos en cada una de la épocas históricas, hasta conformar la ciudad en la que hoy vivimos. Una obra de síntesis que ha sido elaborada a partir de años de investigación y divulgación de la historia sevillana y, sobre todo, del análisis E scuela Libre de Historiadores | 15 pausado y reflexivo de los numerosos estudios históricos publicados por diferentes autores especializados en la historia local, incluidos los más recientes, y que, por tanto, es deudora de todos ellos. La intención divulgativa de la obra es clara, pues el interés que nos motiva es el de acercar a la ciudadanía un conocimiento que en muchas ocasiones queda reducido al ámbito académico. La Historia debe traspasar los muros universitarios para inundar la calle y convertirse así en una herramienta útil para todas las personas que cotidianamente se interrogan sobre su propia existencia dentro de la sociedad. Una herramienta que ayude al ciudadano a intentar comprender por qué las cosas son como son, a la vez que le estimule para cuestionarse si la sociedad podría funcionar de otra manera distinta. Acercar la Historia a la calle para que los ciudadanos entiendan que son parte de ella y que, por tanto, intervienen con su acción u omisión en el camino que marcará el futuro de la sociedad. Así, cuanto mejor sea conocida y analizada la Historia, más elementos de juicio tendrá el ciudadano para intervenir de una manera más decidida y comprometida en la sociedad que le ha tocado vivir. La Sevilla que hoy disfrutamos o padecemos es obra de los que nos precedieron en el tiempo. La Sevilla que los que vengan detrás nuestra heredarán, será responsabilidad de todos los ciudadanos que hoy la habitamos. El carácter divulgativo de la obra ha marcado la elección de un discurso narrativo accesible, para lo que se han omitido las continuas referencias bibliográficas a pie de página que pudiesen entorpecerlo. No obstante, continuamente se hace mención de los autores en los que nos hemos apoyado para elaborar el discurso, haciendo uso en muchos casos de pequeños fragmentos de algunas de sus obras que nos han ayudado a argumentar nuestras afirmaciones. Para que el lector pueda profundizar en el conocimiento de los temas que le interesen, e incluso para animarle en esa tarea, se incluye al final del libro una lista de obras citadas, entre las que podemos destacar la Bibliografía de Sevilla, editada por la Escuela Libre de Historiadores. Como podrá observar el lector con la simple visualización del índice, hemos optado por una división cronológica de la historia 16 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. urbana de la ciudad, por entender que es lo más acertado para una obra de carácter divulgativo que pretende ser accesible para la mayoría de los ciudadanos, acostumbrados o no a la lectura de obras históricas. Así el inicio no podía ser otro que el de los orígenes de la ciudad, donde se analizan las causas que motivaron la elección del emplazamiento de la misma, para posteriormente ir estudiando los distintos cambios urbanísticos que van sucediéndose en cada una de las épocas históricas. No nos hemos detenido exclusivamente en ensalzar los aspectos más positivos de cada época, sino que ,al contrario, hemos querido profundizar en los problemas puesto que en realidad ellos son en muchos casos los que propician los cambios posteriores. Tampoco debe esperar el lector encontrar aquí todos los datos en cuanto fechas y autores de edificios se refiere, pues ello escapa a las aspiraciones de la obra. Pero no nos hemos limitado a hablar de calles, plazas, edificios o cualquier otro elemento de la estructura urbana, sino que en cada época nos hemos parado a analizar la sociedad del momento, porque la ciudad es un producto cultural del ser humano. La ciudad no se entiende sin la gente que la habita, por tanto, no se puede realizar un análisis de historia urbana sin interesarse por quienes viven en ella, en mejores o peores condiciones, por quienes disfrutan de sus calidades o por quienes sufren sus carencias. Y siempre con la intención de mostrar que los cambios urbanísticos no son caprichosos sino que responden a una determinada estructura social y a unas determinadas relaciones de poder que inevitablemente generan conflictos y problemas. En definitiva, analizar la historia urbana de Sevilla es una excusa más para adentrarnos en el estudio de los sevillanos que vivieron en nuestra ciudad antes de que nosotros pudiésemos pasear por sus calles. El libro termina con un capítulo final a modo de epílogo donde analizamos la situación actual de la ciudad y donde, como ciudadanos de la misma, elaboramos propuestas para poder entre todos dejar en herencia una Sevilla futura con mayor calidad de vida para todos. E scuela Libre de Historiadores | 17 La primera ciudad de Sevilla: De factoría indígena a colonia romana José Jaime García Bernal El solar sobre el que se asentó la primitiva Sevilla no era más que un pequeño promontorio situado en la parte más profunda del antiguo estuario del Guadalquivir. Su extensión ocupaba el sector suroeste de lo que hoy es el casco histórico de la ciudad, entre la Catedral y la Puerta Carmona. Una lengua de tierra de 400 por 250 metros de superficie que gozaba de una posición privilegiada entre los núcleos más elevados del Carambolo (Camas) y Cerro Macareno (La Rinconada). Las condiciones naturales del curso del río en aquellos tiempos históricos (hace ahora 3000 años) eran muy distintas a las de hoy. El río era más ancho y probablemente menos profundo, y se derramaba en varios cauces entre las alturas del Aljarafe y los Alcores. El régimen estacional y el efecto de las mareas dibujaba un paisaje de orillas cambiantes, zonas que sobresalían como pequeñas playas y otras que permanecían inundables. El nombre que los escritores romanos dieron a Sevilla recuerda este paisaje de marisma que rodeó la ciudad en la Antigüedad. Hispalis, según hipótesis reciente, se relaciona con el vocablo semítico Spal que significa tierra baja. Y, en efecto, aquella primera isla estaría más baja que los asentamientos de las colinas próximas, pero lo suficientemente elevada para que sobre ella se situase un embarcadero o factoría, lugar de intercambio de las poblaciones vecinas. El título emporión que también aparece en los textos clásicos alude a esta vocación comercial que está en el origen de Sevilla y que explica el atractivo que tuvo para los colonizadores fenicios y griegos. E scuela Libre de Historiadores | 19 Sin embargo, la presencia humana en el valle del Guadalquivir es muy anterior a la llegada de estos mercaderes de Oriente. En el Paleolítico Inferior y Medio grupos de cazadores y recolectores ya bajaban a las terrazas del río en busca de frutos lo que constituía la base fundamental de su dieta. Y de esto hace varias docenas de miles de años. Estos primeros pobladores vivieron en una época dominada por un clima más frío y lluvioso que el actual aunque sin llegar a los rigores glaciares. Las condiciones climáticas y biológicas del Pleistoceno, nombre con el que se conoce a esta etapa de la evolución de la tierra, marcaron la vida de estas primeras comunidades en Andalucía Occidental, que se desplazarán por amplios territorios para aprovechar al máximo los recursos de subsistencia. Es muy probable, como ha dicho el profesor Vicente Castañeda, que en las estaciones templadas estos grupos permaneciesen en los cazaderos de las zonas altas, descendiendo en otoño e invierno a los campamentos del valle. Aquí, en las terrazas medias y bajas del Guadalquivir y sus afluentes se han localizado restos de sus útiles y herramientas: cantos rodados, lascas y puntas de flechas. Los profesores Vallespí y Díaz del Olmo han caracterizado esta cultura paleolítica de las áreas fluviales por la abundancia de graveras de las que se aprovecharían cantos de cuarcita y más tarde por el uso del sílex para tallar puntas y azagayas. Al final del V milenio, es decir, hace más de 6000 años, la actividad predatoria (la caza, la pesca, el marisqueo) da paso lentamente al cultivo de semillas y la domesticación de animales. Las cuevas del interior se abandonan y se levantan poblados de chozas a cielo abierto. Los habitantes del valle del Guadalquivir conocen la cebada antes que el trigo, aprenden a plantar acebuches y tienen ovejas, cabras y cochinos según se desprende del examen de los restos óseos del Carambolo y el Zambujal, en los alrededores de Sevilla, sobre el que llamó la atención el maestro Blanco Freijeiro en el volumen que dedicó a la Historia Antigua de Sevilla. Son poblaciones todavía poco numerosas y de agricultura tan rudimentaria que agotan pronto las tierras y deben desplazarse para 20 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. roturar otras nuevas. La economía del estuario se completa con la recolección de conchas y frutos silvestres. El único elemento de estabilidad en vidas tan precarias son los monumentos en piedra que se levantan para honrar a sus muertos. En el Aljarafe sevillano se han conservado algunas de estas construcciones funerarias alrededor de lo que fue un poblado de cabañas circulares y silos para almacenar el grano. Son los dólmenes de Ontiveros, Matarrubilla y la Pastora (Valencina de la Concepción). Los dos primeros excavados en la roca y el tercero en forma de túmulo a partir de la acumulación de tierra. Estos primeros grupos de agricultores que se desplazan desde los oteros del Aljarafe a la llanura para aprovechar mejor los recursos del estuario, penetran también, en dirección contraria, hacia las estribaciones de la sierra. Allí entran en contacto, a partir del II milenio antes de nuestra era, con comunidades que viven de la economía forestal y conocen los metales. El cobre es el más antiguo mineral que fue explotado por manos humanas, pero en seguida es superado por el bronce del que se obtienen piezas más resistentes y de mejor acabado. El bronce del suroeste peninsular (de Portugal a Córdoba) creó una cultura singular que, según Leonardo García Sanjuán, ofrece indicios de estratificación social y jerarquía. Los enterramientos individuales en cista (con lajas de cubrición y planta rectangular) albergan ricos ajuares (diademas, armas, etc.) que sólo pudieron pertenecer a caudillos; líderes locales que mandaron ser enterrados con los símbolos de su prestigio y poder en la tierra. La abundancia de estos tesoros corre paralela a la de una cerámica más elaborada (campaniforme) que se ha encontrado en Carmona, Marchena o Mairena del Alcor y fue objeto de consumo de lujo de esa misma casta guerrera. E scuela Libre de Historiadores | 21 La factoría de Spalis en el estuario del río La organización de las primeras redes de comercio local que vinculaban los yacimientos de mineral con la riqueza agropecuaria fue obra de estas jefaturas políticas que desarrollaron gustos culturales muy sofisticados y dejaron en la literatura griega el fabuloso recuerdo de Tartessos. Los autores griegos del siglo VI a. C. situaron la civilización de Tartessos en algún lugar cercano a las Columnas de Hércules que para ellos separaban el Mediterráneo conocido del temible Atlántico. Más que una ciudad ilustre, un río o una isla, la arqueología identifica hoy este mítico nombre con la cultura del intercambio de metales y objetos suntuosos que floreció en la Baja Andalucía entre el siglo IX y el siglo VI antes de nuestra era, hace aproximadamente 2500 años. Las riquezas naturales de la campiña y las rutas metalíferas del río Tinto y de las estribaciones de Sierra Morena confluían en las tierras bajas del Guadalquivir, espacio de contacto entre pueblos y de intercambio de técnicas y mercancías. En esta encrucijada hemos de situar el origen de la factoría comercial que con el paso del tiempo llegaría a ser colonia romana, la primera Sevilla. Los estratos más profundos de los yacimientos de Alcalá del Río, El Carambolo y Cerro Macareno dan fe del asentamiento de colonias de mercaderes que entran en contacto con colonizadores del exterior: fenicios, samios, focenses y otros griegos. Y algunos sondeos hechos en la cota 14, la más alta sobre el nivel del mar del casco histórico de Sevilla (entre la Cuesta del Rosario y la calle Guzmán al Bueno), confirman la presencia de cerámica de bandas habitual entre los fenicios. Este primitivo altozano que servía como puerto de embarque a indígenas y extranjeros se habría formado, si seguimos a E. Bernáldez y J. A. Valverde, sobre la orilla izquierda de un brazo secundario del Guadalquivir como consecuencia del depósito aluvial de limos, arenas y arcillas sobre una base de crestas de calcarenita y quedó protegido por el arroyo Tagarete que lo rodeaba de este a sur formando una especie de islote. El lugar era idóneo pues dominaba 22 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. la navegación fluvial justo en el punto donde el ancho estuario se estrechaba, obligado por la plataforma del Aljarafe y por las terrazas de los Alcores, para desde ahí discurrir en cauce hacia Córdoba. Estrabón, geógrafo griego que escribe en época romana, nos ha dejado una completa descripción de río Guadalquivir y sus posibilidades de navegación en el entorno de Sevilla hace 2000 años: El Betis, en sus orillas, se halla muy habitado y puede remontarse casi hasta mil doscientos estadios desde la mar hasta Córdoba e incluso hasta lugares situados un poco más arriba. Y la verdad es que la campiña que lo rodea y las pequeñas islas que se encuentran en su curso están cultivadas cuidadosamente. Por añadidura se ofrece una visión agradable ya que sus tierras están adornadas con bosques y otros tipos de plantaciones. Hasta Hispalis, en efecto, en un trayecto que no es inferior a quinientos estadios, es posible la navegación con barcos de carga de considerable tamaño, y para atender a las ciudades de más arriba, hasta Ilipa —Alcalá del Río— con barcos más pequeños, si bien hasta Córdoba, con barcas de río, hechas hoy día con madera ensamblada mientras que en otro tiempo eran talladas en un solo tronco de árbol. En la parte superior a Córdoba, en torno a Cástulo, el río ya no es navegable [Traducción de Alberto Díaz Tejera]. Salvador Ordóñez ha concluido de éste y otros textos romanos que sólo hasta Hispalis pudieron llegar navíos de gran porte en la Antigüedad como la corbita que podía transportar 400 Tm. de trigo o 3.500 ánforas de aceite. Esta particularidad del puerto de Hispalis va a marcar la historia de Sevilla que desde ese momento se beneficiará de la condición navegable del río en su tramo final. Una ventaja que ya tenía el primitivo núcleo turdetano antes de la llegada de los romanos. La Spalis indígena fue una activa plaza mercantil durante los siglos que precedieron a las guerras púnicas. Punto intermedio entre el tráfico marítimo y la red fluvial, la factoría de Spal funcionó E scuela Libre de Historiadores | 23 como puerto de transbordo y de servicios para los comerciantes que subían o bajaban por el río. La arqueología ha arrojado algunas pruebas de la frecuencia de estos intercambios que tenían como sede Sevilla. Cerámicas griegas y púnicas, ánforas para vino y esculturas funerarias se encuentran en los pocos yacimientos que han podido estudiarse dentro del perímetro ovalado que ocupó el original cabezo de Sevilla. Una valiosa información que sumada al material indígena recogido en el poblado de Cerro Macareno permite confirmar la pujanza comercial del núcleo prerromano y la existencia de una preeminente clase social que importaba de muy lejos los objetos de lujo a cambio de los excedentes agrícolas de la campiña y de los apreciados metales. La ciudad indígena durante las Guerras P únicas Sevilla entra en la historia de Roma de forma violenta en el escenario de la Segunda Guerra Púnica (218-204 a. C.) que enfrentó a romanos y cartagineses. El nivel de incendio que se detecta en distintas excavaciones del núcleo prerromano (San Isidoro, 21; Argote de Molina, 7; Aire, 2) certifica el carácter destructivo de este episodio. En los estratos inferiores que corresponden al siglo III a. C., se han encontrado monedas y vasos cartagineses (parecidos a los hallados en Marchena y El Gandul) que son índice de las estrechas relaciones que mantuvo la élite local con el Imperio norteafricano. Puede hablarse, en efecto, de una Sevilla que está en la órbita de la cultura púnica (cartaginesa) como lo estuvo gran parte del sur peninsular después de la derrota de Cartago en Levante. Los cartagineses trataron de resarcirse de esta pérdida mediante el control de las riquezas del campo y de las minas andaluzas. Y esta alianza entre Sevilla y Cartago explica el castigo que inflingen los romanos a la ciudad del Betis. Tras la conquista, Hispalis se convertirá en ciudad estipendiaria, lo que quiere decir que debía pagar un tributo anual a Roma. 24 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. Una vez satisfecha esta obligación la ciudad gozó de un amplio grado de autonomía y las élites indígenas pudieron recuperar pronto el gobierno de la comunidad, disponiendo de sus propias leyes e instituciones. La cerámica fina de barniz negro (campaniense) hallada en Argote de Molina, Fabiola y Aire confirma el enriquecimiento de estos grupos dirigentes que ahora se benefician del comercio con Italia, especialmente con el sur (la Magna Grecia) donde se fabrica este tipo de vajilla. También es probable que desde el siglo II a. C. se asentaran inmigrantes procedentes de Italia conformándose una sociedad dirigente mixta, de indígenas y romanos, que desde el principio se distingue de Itálica, fundada en el 206 a. C. (sobre un núcleo del s. V a. C.) con población que procedía enteramente de Italia (conventus italicorum). Junto a Hispalis e Itálica, otros núcleos de población nacen en las riberas del Guadalquivir en los primeros siglos de dominación romana. En las fuentes antiguas se citan como oppida (recintos fortificados), tal el caso de la Torre de Doña María en Dos Hermanas o el Cortijo de Miraflores en nuestra ciudad. La urbanización de la época republicana tiene, en todo caso, un impacto muy débil en el valle del Guadalquivir y apunta la continuidad de las formas de hábitat y edificaciones prerromanas. También el material encontrado para el siglo II a. C. hace pensar, según Campos, en que «la presencia romana se limitó a una adaptación a la cultura indígena». Sólo las murallas constituyen estructuras potentes en el registro arqueológico, lo que debe ser relacionado con el ambiente de violencia e inseguridad que se prolongó hasta el final de las guerras lusitanas (133 a. C). César y la fundación de Sevilla La llegada de César al poder inaugura un nuevo concepto de colonia para reasentamiento de militares licenciados que no tienen acceso a tierra pública en Italia. Atribuida tradicionalmente a César, la fundación de Sevilla tuvo lugar, según Ordóñez Agulla, años después de E scuela Libre de Historiadores | 25 su muerte, en época del Triunvirato (45 a. C.), aunque obedezca al deseo expreso del Dictador. Para los sevillanos supuso una auténtica alteración del sistema de poder y el régimen de vida tradicional. Una traumática experiencia que no puede ser ocultada detrás de los efectos benéficos que siempre se atribuyen a una civilización superior. Los derechos de la antigua ciudad fueron suprimidos, las tierras colectivas confiscadas, muchos de sus habitantes vendidos como esclavos. Haber formado parte del bando de Pompeyo pudo contribuir a las duras condiciones de esta deductio o establecimiento de una nueva colonia sobre una ciudad resistente. Hispalis se refunda, por tanto, a mitad del siglo I a. C. con colonos que eran antiguos militares y seguramente parte de población civil venida de Roma. Tampoco faltarían nativos de la Bética que habían colaborado con César y se ven recompensados con el grado de decuriones (caballeros) y algunos incolae, nativos que permanecieron en el territorio en condiciones de dependencia para realizar labores agrícolas. Ya sabemos, pues, la complejidad social que hay tras las viejas palabras de las Etimologías de San Isidoro: «Julio César fundó Hispalis, a la que denominó Julia Rómula derivando el nombre del suyo y del de la ciudad de Roma». Esta nueva Colonia Iulia Romula Hispalis va a adquirir su definitiva proyección económica y política en tiempos de la dinastía Julia-Claudia, durante el Imperio. Su antigua vocación comercial se refuerza vinculada a la política de abastecimientos del Estado en la que participan directamente los publicani (titulares de estas concesiones) y, en general, los negociatores (mercaderes privados). Las condiciones de estabilidad que inaugura la paz de Augusto y prosiguen Tiberio y Claudio consolidan un mercado de exportación de productos de la Bética con Gades e Hispalis como principales puertos de embarque de mercancías. Si Cádiz se especializó en vino y salazones, Sevilla lo hizo en aceite y mineral. Testimonio de la potencia oleícola de la ciudad son las ánforas del Testaccio (vertedero romano donde se echaban los recipientes vacíos) que resultan ser mayoritariamente andaluces y enviados a Roma a través de inter- 26 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. mediarios del puerto de Hispalis. Recientes campañas de intervención arqueológica en distintos enclaves de la ciudad confirman la pujanza de esta actividad económica gracias a la identificación de edificios relacionados con el envasado y comercialización del aceite. Éste es el caso de los hornos de cerámica excavados por Miguel Ángel Tabales en el Parlamento de Andalucía o los hallados en la Avenida de Roma; y un conjunto de edificios especialmente interesante ubicado en la calle Francos que podría ser interpretado, entre otras hipótesis, como schola oleariorum (corporación de aceiteros). Salvador Ordóñez y Daniel González que sugieren esta hipótesis de trabajo, vinculan estos restos a ciertas inscripciones aparecidas fuera de contexto en el Alcázar, calle Placentines y en los cimientos de la Giralda. El puerto de Hispalis Muy controvertida es también la localización del puerto de la Hispalis romana donde se embarcaban las ánforas de aceite en dirección a la capital del Imperio. Parece probable que el muelle principal estuviera situado en el entorno de la Puerta Jerez cerca de uno de los brazos del río que discurriría próximo a la Catedral, Avenida y calle Sierpes. Restos de un posible embarcadero escalonado, semejante a los conocidos de Marsella o Londinium, así lo sugieren y confirman las observaciones que Juan de Mata Carriazo publicó sobre una hilera de estacas hallada en una zanja abierta en la Avenida. Las huellas de una calzada que pudo ser el camino de la ciudad al puerto apuntan en la misma dirección. Y no es descartable que a lo largo de la orilla izquierda del río pudiera haber otros puntos de atraque de barcazas y navíos. Una reciente intervención en el Cine Imperial ha descubierto una estructura alargada y compartimentada análoga a muelles romanos documentados en otras ciudades del Imperio. Como puerto de aprovisionamiento de mercancías que iban destinadas a las necesidades del patriciado romano y a la propia demanda E scuela Libre de Historiadores | 27 estatal, el puerto de Hispalis se dotó además de una serie de industrias y edificios auxiliares. Dos zonas de horrea (almacenes) podrían conectarse con la actividad comercial de la ciudad: la Puerta Jerez y la Encarnación. En ambos enclaves han aparecido construcciones datables en la época del Emperador Augusto que parecen haber sufrido reformas más tarde. En la Encarnación se ha identificado además un edificio de excepcional importancia y buen estado de conservación que deberá incluirse en el proyecto de reurbanización de esta céntrica plaza: una factoría de salazones que consta de cuatro grandes cubetas y estuvo en funcionamiento en la primera mitad del siglo I d. C. El foro y la muralla romana bajo el Imperio La eclosión del comercio de exportación durante los primeros siglos del Imperio favoreció el crecimiento de la población y la extensión urbana de Hispalis. Se levantó un foro (plaza pública) rodeado de los principales edificios de la colonia que J. Campos sitúa en el entorno de la Plaza del Salvador, que tal vez sustituyó a uno anterior republicano ubicado en la intersección de las calles Bamberg y Argote de Molina. Lo mismo sucede con los restos del templo de la calle Mármoles que aún hoy sorprenden al caminante; es probable que estén cimentados sobre un templo anterior. En cuanto a la muralla de la época imperial, los vestigios hallados hasta ahora son insuficientes para descubrir su contorno. Y mucho menos permiten imaginar el trazado de sus calles que seguramente seguiría el modelo en damero propio del urbanismo romano. El reciente hallazgo de una estructura de grandes sillares en el extremo norte de la excavación de la Encarnación confirma, al menos, la hipótesis que señala una expansión de la ciudad hacia el norte, lo que queda además corroborado por los hallazgos de pequeñas explotaciones agrarias cercanas a las vías radiales que saldrían de esta parte de la muralla (como las uillae que reconoció Antonio Gómez en la intervención de la calle San Luis). 28 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. Las familias de la Hispalis imperial La importancia que va adquiriendo Hispalis como cabecera del comercio de la Bética redunda también en el enriquecimiento de su clase dirigente. Las aristocracias municipales andaluzas se consolidan entre los siglos I y II, y algunas familias acceden al rango senatorial. Los emperadores Trajano y Adriano, que aún se recuerdan en el nombre de las calles sevillanas, pertenecen a dinastías senatoriales andaluzas, aunque su formación y ambiente vital se desarrollase en Roma. Trajano fue el primer emperador romano cuya patria de origen no estaba en Italia, sino en una ciudad de provincia y concretamente en Itálica. Su padre había sido procónsul de la Bética en época de Nerón y facilitó la carrera política de su hijo. También Adriano fue ciudadano de Itálica por su familia y conoció la ciudad en su adolescencia. Sin alcanzar la máxima magistratura del Imperio, aproximadamente un centenar de personas de las ciudades de la Bética han sido identificadas en el orden de los senadores según los datos de Carmen Castillo. Muchas más serían las que accedieron al rango de caballeros, aunque la escasez documental ha permitido reconstruir sólo algunas decenas de nombres gracias a las investigaciones de Antonio Caballos Rufino. Según Werner Eck, la promoción social de las familias más distinguidas de la Bética al rango senatorial y ecuestre arrancó en época de Claudio, y fue posible en las poblaciones que contaban con un fuerte elemento romano y habían adquirido el derecho de ciudadanía. Una vez formado el primer núcleo de senadores béticos fue más fácil la promoción de nuevas generaciones procedentes de las familias del sur de Hispania. La mayoría de estos linajes fueron dueños de grandes predios que se extendían por la ribera y las campiñas del Guadalquivir. José Luis Escacena y Aurelio Padilla han documentado más de setenta explotaciones agrícolas que funcionaron en los márgenes del antiguo estuario del Guadalquivir entre los siglos I y III de nuestra era. Estas residencias rurales (uillae) eran, al principio, pequeñas y poco E scuela Libre de Historiadores | 29 lujosas; luego se embellecen con materiales nobles y mosaicos y tienden a aumentar en tamaño en los siglos IV y V. Mientras las formas del hábitat rural permanecen y todavía pueden reconocerse en la toponimia medieval (libros de repartimiento), la ciudad de Sevilla sufre graves perturbaciones en el siglo III. La crisis económica y política del Imperio repercute en el circuito comercial encareciendo los productos importados que son sustituidos por cerámica local. La inseguridad en los transportes y las revueltas indígenas provocan el abandono de algunas ciudades, el amurallamiento de otras y el descuido de los espacios públicos y de ocio. Aurelio Padilla Monge, que ha estudiado este asunto en la provincia Bética, ve en la desaparición de los espléndidos gastos públicos (celebración de juegos, erección de estatuas y templos) uno de los síntomas de la crisis. El Estado de Roma reacciona obligando a los responsables municipales a asumir las funciones políticas y fiscales que antes realizaban voluntariamente para ganar prestigio y honor. Y Genaro Chic ha afirmado que estas obligaciones reguladas permitieron sostener el sistema político aunque a costa de empobrecer a los decuriones. La disminución de las exportaciones de aceite y el cierre de muchas factorías de salazones da idea de los efectos de esta política imperial que hizo decaer el comercio interprovincial aunque consiguiera salvar de momento el abastecimiento de Roma. El control del Estado también se reforzó sobre los artesanos y obreros municipales de Hispalis que organizados en colegios profesionales tuvieron que aceptar la transmisión del oficio por herencia a sus hijos. Muchos de estos gremios de navieros, carpinteros y de los oficios encargados de la limpieza, preservación de incendios y conservación de edificios, se colocaron bajo la protección de un patrono para quien estas obligaciones no dejarían de ser una carga. La tendencia general a adscribir al ciudadano a una función o responsabilidad se da también en el entorno rural de Sevilla donde, desde principios del siglo IV, se imponen yugos, nuevas cargas fiscales repartidas en función de la división de la tierra por el número 30 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. de sus habitantes. Este sistema pervivió en época visigoda y permitió al Estado recaudar casi un tercio del producto agrícola. También se extendió un impuesto de capitación que borró las fronteras entre colonos y esclavos configurando un único tipo de campesino servil que hereda el mundo medieval. La recuperación de Hispalis: burócratas y mercaderes Superada la crisis del siglo III, la época de Constantino y sus sucesores significa la recuperación parcial de la actividad comercial y la estabilidad política. Hispalis parece vivir otra vez cierta bonanza económica sin recuperar la brillantez de la época de Augusto. La información que está proporcionando la intervención arqueológica del solar de la Encarnación que dirige el profesor Fernando Amores confirma la recuperación de la actividad edilicia y comercial de esta porción de la ciudad romana después de una fase de abandono y expolio. Un resurgir que se concreta en la proliferación de construcciones para uso doméstico. La Casa del Triunfo de Baco, la Casa de los Dameros o la del Sectile, cuyos ricos mosaicos del siglo IV han sido retirados para su restauración, nos hablan de una ciudad que sigue reuniendo una población de burócratas y mercaderes que viven con sus familias y servidumbres en viviendas levantadas en torno a un patio. Los más ricos, entre ellos, los honestiores de los textos clásicos, figuran además en el registro epigráfico (de inscripciones) como grandes terratenientes que han ampliado sus dominios y tienen sus propios ejércitos. Aurelio Padilla nos revela algunos de sus nombres como las sevillanas Paula y Cervela, aristócratas que gobernaban la Bética desde sus ciudades. Sin estas poderosas aristocracias terratenientes ciudadanas de los siglos IV y V, que aún en el VI siguen usando títulos senatoriales, no se habría podido mantener el orden político, ni tampoco la red urbana, en los últimos siglos de dominación romana. Su poder se basó, en palabras del citado autor: E scuela Libre de Historiadores | 31 En la propiedad de la mayor parte de la tierra, el control de la sede episcopal —con la autoridad espiritual que emanaba del cargo— y en la posesión de ejércitos privados más o menos numerosos (…), el poder aristocrático (…) se extiende por el territorio a través de ciudades pequeñas (…), aldeas, cortijos fortificados (castella) y torres (turres). La mención que hace el texto al carácter episcopal que empiezan a tener algunas ciudades de la Bética y, desde luego, Sevilla, nos introduce en otra dimensión de gran importancia para la historia de la ciudad: la expansión del cristianismo y su relación con el poder político. El patrocinio cívico que había tenido tan espléndidos munífices en los primeros siglos de la Sevilla imperial, adquiere ahora un sentido caritativo. Los cristianos acaudalados mantienen con su limosna una corte de deudos y dependientes y, al mismo tiempo, promueven la fundación de templos de carácter familiar o en honor de algún mártir de la ciudad. En el extraordinario yacimiento de la Encarnación que está deparando tantas sorpresas se ha excavado la planta de una basílica cristiana de principios del siglo VI que documenta la práctica de culto cristiano antes de la llegada de los visigodos. A falta de la segunda fase de la intervención y de la publicación de sus resultados, los responsables de la intervención han propuesto la hipótesis de un complejo eclesiástico que contaría con un ábside principal (aún por confirmar) y un contra-ábside con banco perimetral interior que podría vincularse al culto martirial, según modelo que se da en el norte de Africa. La iglesia fue, en todo caso, abandonada muy pronto y sufrió expolio al poco tiempo (en torno al 530 d. C.). Los avances del cristianismo en la Bética habían empezado, en realidad, en el siglo IV como demuestra la celebración del Concilio de Sérdica. Y pronto surgieron también las disputas doctrinales y la lucha por el control de los obispados. Las ricas familias terratenientes tuvieron un papel muy activo en estos conflictos toda vez que la mitra estaba sustituyendo a la antigua magistratura romana como 32 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. sede efectiva del poder local. En Hispalis este proceso no se conoce tanto como en Córdoba pero no es difícil atribuir a los obispos sevillanos un elevado grado de independencia respecto a Roma y de control político (y no sólo religioso) sobre la diócesis. Salustio, metropolitano de Sevilla, fue, por ejemplo, vicario con jurisdicción sobre la Bética y la Lusitania. Y entre el 450 y el 550 d.C., coincidiendo con la desaparición de las autoridades romanas de la Bética, los obispos fueron las únicas instituciones que dieron continuidad a las necesidades y los servicios propios de la ciudad. Pese a la dificultad de los tiempos, las epidemias y la recesión económica, la Sevilla romana y ahora también cristiana se mantuvo en pie con cierta actividad comercial. La Casa de la Columna, también en la Encarnación, es un edificio del finales siglo IV o principios del V que se construye aprovechando viviendas precedentes y pone de manifiesto que Sevilla gozaba aún de cierta vitalidad en las postrimerías del Imperio romano. Y más tarde, coincidiendo con la basílica antes mencionada, tenemos testimonios de un taller de producción de vidrio que nos ha dejado una capa de fina ceniza y algunos fragmentos que permiten datar su actividad, según Fernando Amores, entre la segunda mitad del siglo V y la primera mitad del siglo VI. Se inauguraría, así, en Sevilla, la rica tradición de la fabricación de vidrio que se mantuvo en tiempos medievales y modernos. La fragmentación de la ciudad romana La trama urbana bien estructurada hasta el siglo IV se descompone, en cambio, en los últimos siglos de la Edad Antigua. Y se perfila, en contraste, un tipo de urbanismo distinto que ya no se ordena alrededor de una plaza central o foro cívico, sino que se agrupa en pequeñas unidades independientes y dispersas dentro y fuera de las murallas. Este proceso se da en todo Occidente en los siglos V y VI d. C. y se conoce como la ciudad policéntrica. Se rompe, por tanto, el modelo de calles en cuadrícula que formaban manzanas para uso E scuela Libre de Historiadores | 33 residencial, económico o político, y la población se reúne en torno a núcleos que pueden tener un significado religioso o comercial. ¿Fue el complejo de la basílica y el taller de vidrio de la Encarnación uno de estos núcleos? La arqueología tiene la palabra. La llegada del pueblo visigodo que ya había conocido el contacto con la cultura romana en Oriente, no supuso cambios urbanísticos, ni sociales para Sevilla. Su aportación se encardina en las tendencias marcadas al final del Imperio: desestructuración urbana, agrupación alrededor de espacios privados (aristocráticos o eclesiásticos) y desfallecimiento de la economía. Los pocos restos encontrados que pertenecen a esta época están fuera del contexto original al que sirvieron lo que hace muy difícil su verificación histórica. Es el caso de la lápida del obispo Honoratur que guarda la Catedral y se halló en los Reales Alcázares. O también de una pila bautismal estudiada por Manuel Bendala en este último lugar y que tuvo uso ritual. No sabemos, por tanto, dónde estaría la basílica que custodiaba las reliquias de San Vicente, primitiva catedral de Sevilla que fue amenazada por el rey vándalo Gunderico cuando cuestiones de fe dividían a los sevillanos en bandos católicos y arrianos. Tampoco conocemos el complejo palatino que pudo ser residencia de los primeros obispos hispalenses que recoge el códice Emilianense de El Escorial. Ni el lugar donde se refugió Atanagildo que, apoyado por los bizantinos, se rebeló contra Agila en el año 568. Las fuentes escritas guardan silencio durante casi un siglo, el que va de las primeras incursiones de vándalos y suevos, a la presencia más continuada de los visigodos. Las crónicas de Hidacio e Isidoro hacen pensar que el gobierno de Sevilla dependía del acuerdo con la aristocracia local que ponía y deponía reyes y obispos según convenía a sus intereses. Hasta Leovigildo no se consiguió la unidad política de la Peninsula Ibérica, reinado que coincide con el arzobispado de Leandro de Sevilla. Este gran legislador no supo, sin embargo, apreciar la sensibilidad religiosa de una población hispanorromana ya mayoritariamente católica. Y emprendió una dura represión contra las 34 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. ciudades que se resistían a abrazar el arrianismo, entre ellas Sevilla alzada en rebeldía por su propio hijo Hermenegildo. Leovigildo tomó Sevilla y acuñó monedas que celebraban su victoria. Una victoria pírrica que desató una cruenta guerra civil que recogen Gregorio de Tours y San Isidoro en sus crónicas. Este último sucede a su hermano en la mitra sevillana a principios del siglo VII cuando el rey Recadero ya había conseguido poner paz en el reino convirtiendo el cristianismo en religión oficial. La figura enorme de San Isidoro brilla en esta etapa final de la Sevilla antigua y su labor de compilación del saber clásico alimentó la memoria de la Europa medieval. Son muchos los datos locales y regionales que obtenemos de sus principales libros: las Sentencias y las Etimologías. En ellos se han basado todos los autores que han escrito sobre esta época y sin ellos este breve capítulo que el lector tiene en las manos no sería el mismo. Gracias a él conocemos, por ejemplo, la pujanza de la comunidad judía en la Sevilla visigoda que se vio obligada a abrazar el catolicismo por decisión de Sisebuto en el 616. Así como las formas de vida de la primitiva iglesia hispalense que recogió en las Reglas y que confirma esa tendencia a la dispersión en pequeños grupos o comunidades que se venía gestando desde el final del Imperio ya fuera en el entorno de un palacio, de un monasterio o en las villas fortificadas que empiezan a salpicar el paisaje rural de los alrededores de Sevilla. E scuela Libre de Historiadores | 35 La Sevilla islámica (Isbiliya, 712-1248) Francisco de A sís Fernández A mador A dolfo L ara Bermejo Sevilla es conocida por su pasado islámico y por los Bienes Patrimoniales que de ese pasado atesora. Los Reales Alcázares son visitados anualmente por más de un millón de personas; la Torre del Oro es referente obligado de los paseos de los visitantes por el Guadalquivir; la impronta de la herencia islámica en las manifestaciones artísticas es profunda; y, sobre todo, la Giralda, el que fuera alminar de la Mezquita Aljama almohade, es un símbolo que representa a Sevilla en todo el mundo. Pero ese patrimonio, esas construcciones, son el referente visible de más de cinco siglos de la historia de la ciudad y de las gentes que fueron protagonistas de esa historia. Esa historia y esas gentes serán el objeto de este relato. En él se utilizará el Patrimonio como medio para la comprensión de aquella realidad histórica. Pero debemos advertir que, más allá de cronología exacta y de lo estético, nos interesan los valores de los que el Patrimonio es portador, aquello de lo que nos habla. En ese sentido lo existente (lo que hoy podemos contemplar) no es más que el referente material de lo que podemos aprehender. Evidentemente, no podemos analizar de manera exahustiva todos los restos que de Isbiliya se conservan. Tan sólo pretendemos ofrecer un marco general que permita a los ciudadanos comprender su pasado y, por sí mismos, interpretar el legado histórico. E scuela Libre de Historiadores | 37 De la Conquista al Califato cordobés: la islamización de la ciudad. Cuando en 711 los musulmanes desembarcaron en la Península, se encontraron ante un Estado, el visigodo, con graves problemas internos, en franca descomposición por el proceso de formación del feudalismo en la Península Ibérica. Eso, unido a las capacidades expansionistas de los conquistadores (no hay que olvidar que el Islam arrolló a estados mucho más poderosos y consolidados) y a la probable connivencia de ciertos sectores de la nobleza hispanogoda, así como a la actitud, pasiva cuando no favorable, de gran parte de la población, posibilitaron que no sólo se derrotase al rey don Rodrigo en la batalla del río Guadalete, sino que en muy pocos años (711716) la práctica totalidad del territorio peninsular estuviese bajo control musulmán. En ese contexto, Sevilla, tras cierta resistencia, capitularía en 712. En Sevilla se asentaron varios linajes de conquistadores (fundamentalmente yemeníes), que se convirtieron en la nueva élite. Pero su escaso número impedía una reestructuración total de la ciudad. Por ello, y como medio de hacer evidente el nuevo poder, de «islamizar» la ciudad, se realizaría un proceso de reinterpretación de los principales espacios ciudadanos. Ese proceso, visible en lo que configuraba el centro neurálgico hispalense (la zona de la Alfalfa), suponía una pervivencia en la atribución de funciones y contenidos simbólicos a los espacios, pero poniéndolos al servicio del nuevo poder. Aquí estarían los zocos más importantes y la alcaicería (los centros económicos) y la mezquita aljama (el centro ideológico, que en el mundo islámico tiene implicaciones que traspasan lo meramente religioso para adentrarse en lo moral, lo jurídico, lo social y lo educativo). Debemos recalcar que esa asignación de funciones a este espacio no es casual, ni surge en la propia época islámica. La Alfalfa era el foro cívico de la Hispalis imperial (desde fines del siglo I a. C.). En ella se ubicaban los principales templos, la basílica y las tabernae 38 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. más importantes. Por tanto, ese espacio tenía un importantísimo valor para los habitantes de la ciudad. Un valor ideológico-religioso, económico y político-administrativo. Esa es la razón que explica que los nuevos conquistadores lo reutilicen asignándole las mismas funciones que tuviera, pero reinterpretándolas desde sus concepciones y en su propio provecho, en un ejercicio de plasmación sobre el territorio de la nueva realidad político-social mediante la apropiación de los valores del espacio. En las actuales calles Alcaicería y Córdoba se ubicó la alcaicería. Las alcaicerías (al-qaisariyya) constituían un conjunto de edificaciones pertenecientes al estado en que se almacenaban y vendían productos de lujo. Eran edificios cerrados y especialmente protegidos, y en conjunto eran de gran magnitud (siempre dependiendo de la ciudad y de su importancia). Dentro de ellas podía haber varias zonas, dedicadas a los diversos productos. El estado alquilaba a mercaderes y artesanos esos espacios, obteniendo pingües beneficios. Debemos recordar que el comercio es de suma importancia en la civilización islámica. Además de los productos comunes (agrícolas fundamentalmente, pero también artesanías), que se vendían en los suqs (zocos), se comerciaba con productos de lujo: oro y otros metales preciosos, sedas, objetos suntuarios… Algunos, como los tiraces, eran monopolio estatal. Para esos productos de lujo estaban las alcaicerías, elementos esenciales en las madinas. Frente al mundo cristiano medieval, en el que las transacciones se vieron muy menguadas con respecto a la época del Imperio Romano, el mundo islámico, gracias sobre todo al control de los antiguos centros productores y de las antiguas rutas comerciales, y a su posición de intermediario entre Europa, África y Oriente, desarrolló enormemente el comercio y las prácticas económicas a él ligadas. Esta situación se vio posibilitada por la propia organización social islámica, en cuyo seno el Estado y la aristocracia árabe a la que representaba articularon esos intercambios en su beneficio. Junto a la alcaicería, en el patio de la actual iglesia del Salvador, podemos ver hoy los restos de la primera mezquita aljama E scuela Libre de Historiadores | 39 (principal) de Isbiliya, la conocida como Mezquita de Ibn Adabbas. Parece que en Isbiliya se siguió en principio el mismo sistema que en Córdoba, tomando una parte de la antigua basílica cristiana y dejando la otra parte a la comunidad mozárabe. Sin duda debió ser la principal construcción de época emiral. De lo que fuera la Mezquita tan sólo se conservan restos de las arquerías del patio de abluciones y parte de lo que fuera el alminar. Las arquerías sí son claramente visibles (salvo su zona inferior, colmatada por rellenos sucesivos en el patio). En cuanto al alminar, se encuentra embutido en las edificaciones posteriores. Sobre la autoría de la construcción de este edificio contamos con una de las más antiguas inscripciones musulmanas de Europa: una tosca lápida, o mejor dicho, una columna romana en la que se grabaron cinco líneas cúficas en las que se declara que, por orden del emir Abd al-Rahman (al-Awsat), el año 829, el cadí de la ciudad Umar b. Adabbas dirigió la construcción de la Aljama. Sabemos al menos de tres remodelaciones que la afectaron: tras la incursión vikinga en la ciudad (hacia 844); en el siglo XI; y en época almohade (hacia 1196), cuando ya había sido sustituida como aljama por la nueva mezquita emplazada en la actual catedral. La significación principal de estos elementos es de carácter religioso; aunque también es fundamental considerar el papel simbólico de la reutilización de la antigua basílica romana e hispanogoda por el nuevo poder, que se apropiaba así de la carga simbólica que el espacio tenía para los habitantes de la ciudad. Eso se puede percibir claramente en el hecho de que uno de los edificios clave en la vida cívica romana (la Basílica) fuera reutilizado con fines bien distintos por el poder religioso una vez que el cristianismo se convierte en religión oficial del Imperio. Y sobre todo se hace visible en la reutilización de la basílica cristiana por los conquistadores musulmanes, en una suerte de imposición de una fe sobre otra que no es sino la plasmación simbólico-ideológica de la imposición material del nuevo poder político y del nuevo orden social sobre el sistema hispanogodo. Las arquerías, que reposan sobre columnas de mármol con capiteles romanos y visigodos, son ligeramente de herradura, reali- 40 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. zadas en ladrillo. El alminar, cuadrado y realizado con sillares regulares de piedra, cuenta con un cuerpo superior de campanas que es un añadido posterior. Tanto el patio como el alminar son dos elementos característicos de las mezquitas. El patio de abluciones (sahn) es el lugar donde el creyente debe purificarse antes de proceder a la oración. Esa limpieza corporal, amén de señal de respeto, se convierte en una manifestación simbólica de la limpieza espiritual. Evidentemente, esa limpieza se realizaba con agua, que se convierte así en el elemento purificador, lo que nos remite a la importancia cultural que tiene el agua, no sólo para la civilización islámica, sino para todas las culturas. Sobre el alminar, debemos comentar el valor simbólico que atribuye a la aljama como centro político. Y es que el alminar es también considerado el trono del Profeta, por lo que desde su altura el califa (sucesor del Profeta) recibía la bai’a y emitía sus proclamas oficiales. Además del valor simbólico de los elementos visibles (patio y alminar), debemos comentar otros aspectos simbólicos que en origen contenía la mezquita. Ésta es la casa común de la comunidad, siendo sede de la enseñanza coránica, sede de la justicia (pues en ella celebraba el cadí o juez sus sesiones), y centro militar (en ella se reunía el consejo de guerra). Así se concentraba en un mismo espacio toda la vida comunitaria, siempre inspirada por el respeto a la ley coránica. La organización de este tipo de edificaciones sigue un esquema básico fijado desde las primeras construcciones musulmanas y parece que inspirado en la síntesis de la casa del Profeta, las basílicas de audiencia clásicas y las apadanas persas. Ese esquema diferencia dos ámbitos espaciales: El sahn o patio de abluciones, cerrado al exterior y porticado. Junto a la entrada al patio, que suele marcar el eje del edificio, se sitúa normalmente el alminar, desde el que el almuédano llama a la oración. El haram o sala de oración cubierta. Ésta se organiza en naves paralelas o perpendiculares al muro de la quibla, el muro orientado hacia La Meca donde se sitúa el nicho del E scuela Libre de Historiadores | 41 mihrab y hacia el que deben orar, postrados, los creyentes. Ese nicho se sitúa en el extremo del eje que se iniciaba en la entrada al patio. Las excavaciones que con motivo de las obras que en el Salvador se están realizando aportarán datos sobre esta parte de la mezquita. La estrecha relación que se establecía entre la mezquita y los espacios políticos y económicos no era casual, sino que los dota de una mayor significación. Si la Mezquita Aljama, como hemos visto, se constituye en el centro de la vida comunitaria, el palacio del gobernador —que según Alfonso Jiménez se hallaba en el entorno de la actual Cuesta del Rosario— era el centro de la vida política. Las actividades comerciales deben realizarse de acuerdo con los preceptos de la ley religiosa, cobra sentido entonces que dichas actividades se articulen en el espacio de la madina a partir de la aljama, de manera muy jerarquizada según la importancia que se les asigne. Así, inmediatamente junto al templo se dispondrán almacenes y tiendas vinculados a las propias actividades de la Mezquita: librerías, cererías, etc. También se situarán muy próximas a ella la alcaicería y las mercancías de lujo que ésta atesora. A continuación se dispondrán las restantes actividades, agrupadas en los suqs. Por tanto, la mezquita se convierte en el núcleo que vertebra la actividad económica de la ciudad, siendo garantía de ésta y logrando también beneficios, pues a las instituciones religiosas se vincularán bienes inalienables que garanticen la realización de sus actividades. En el casco histórico de Sevilla hay multitud de calles con nombres de profesiones. Este hecho responde a una organización espacial del trabajo y del urbanismo (característica del mundo islámico y que permanecerá tras la reconquista) según la cual los trabajadores de un mismo sector artesanal o industrial se agruparían en un mismo barrio o calle. Además de estar agrupados espacialmente, solían constituir corporaciones, basadas en el espíritu de ayuda mutua y garantía para sus miembros contra el paro y la competencia. Esas corporaciones serían similares a los gremios de las zonas cristianas. Como ejemplo podemos tomar las calles Boteros y Odreros, que pudieron ser parte de los zocos (suqs) de la ciudad, de los mer- 42 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. cados, en los que estarían las tiendas. Esto es coherente con su ubicación junto a la zona de la Alfalfa, donde se situó la zona comercial por excelencia, próxima a la primitiva mezquita aljama. Del mismo modo, las plazas de Zurradores, Curtidores y Refinadores responderían al desarrollo de la industria del cuero, vinculado a la traída de agua en época almohade a través de los Caños de Carmona. Incluso hubo arrabales que recibieron nombres de oficios, como el arrabal de los alfareros, situado aproximadamente entre el actual Ayuntamiento y la calle San Eloy, y en cuyas inmediaciones se ubicaba una zona de enterramientos. Multitud de ejemplos podrían citarse, pero quizás lo más relevante sea recordar cómo las actividades económicas y su organización social y espacial han dejado huella en la ciudad, o cómo los nombres de las calles pueden ser una forma de recordar el pasado. Sabemos de la existencia de otras muchas mezquitas en la ciudad por las fuentes escritas. Pero además se conservan los restos de lo que debió ser una mezquita en la parte inferior de la actual torre de la iglesia de Santa Catalina (en la que además el estilo mudéjar de influencia islámica es más que evidente). Ésta debió reaprovechar el antiguo alminar. La mezquita que aquí debió situarse estaba justo en los límites de lo que fuera la antigua cerca romana, justamente en la zona donde se situaba una de las puertas principales de la urbe, mantenida por los musulmanes hasta la expansión de la ciudad intramuros de época almorávide. Por tanto, podemos considerar dos explicaciones posibles: Si esta mezquita es atribuida a épocas anteriores a los almorávides (épocas califal o de las primeras taifas), deberíamos considerarla un oratorio situado junto a una puerta de la ciudad (que en este caso podríamos considerar vinculado quizá a la alhóndiga). Si, por el contrario, la adscribimos a época almorávide o almohade (que es lo más posible), estaríamos ante una mezquita de un barrio intramuros. En todo caso, debemos resaltar el hecho de que todos los núcleos en los que podemos dividir la ciudad islámica (los barrios), así como las principales edificaciones (en este caso la alhóndiga), tenían E scuela Libre de Historiadores | 43 un referente religioso. Lo cual demuestra hasta qué punto la religión islámica impregnaba todas las facetas de la vida social. En estos barrios las calles (que ya no son arterias principales de la ciudad) seguirán un esquema irregular que representa el predominio de lo privado sobre lo público propio del mundo islámico. Los barrios, articulados alrededor de su propia mezquita, contaban con baños (como los hallados en las calles Mateos Gago, Mesón del Moro, Santa María la Blanca y, aunque posteriores, los de la calle Baños), mercados de productos de primera necesidad, … Es decir, cada barrio funcionaba como una ciudad a escala reducida. Hasta el punto de que en muchos casos contaban con recintos o puertas que eran cerradas de noche. Los barrios se unirían a través de calles secundarias que iban a parar a las principales (en este caso la calle Alhóndiga, por la que discurría el antiguo cardus maximus). Y en su interior el trazado sería absolutamente irregular y conformado en gran medida por adarves y callejuelas. Las calles serían terrizas (lodazales en invierno y polvareda constante en verano). El empedrado existente se utilizaba para edificios de nobles, como palacios, mansiones, y calles inmediatas a la gran mezquita. Las fuentes árabes nos dicen que, junto a los palacios, existían casas humildes, eso sí, bien construidas y cuidadas por quienes las habitaban. Estas casas solían tener como centro referencial un patio. Habría distintos tipos de casas según la extracción social de sus moradores. Junto a Santa Catalina se halla la calle Alhóndiga. Tradicionalmente, las alhóndigas constituyen un tipo específico de edificación, en la que alrededor de un patio central se sitúan almacenes en varios pisos. Las alhóndigas (al-funduq) constituían lugares de almacenamiento de mercancías y hospedaje de mercaderes. Las grandes ciudades solían contar con varias, cada una de ellas asociada a un producto en particular. En el caso que nos ocupa, la historiografía piensa que pudo ser el cereal panificable la mercancía fundamental que se almacenase. La ubicación habitual de este tipo de espacios se realizaba en las inmediaciones de las puertas de las ciudades. En este caso, sabemos que la calle se corresponde con el final del brazo 44 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. norte del cardus maximus de la ciudad romana, por lo que en la actual entrada a la calle debió situarse una de las antiguas puertas de la muralla de Hispalis, siendo reutilizado el lugar por el nuevo poder. Debemos hacer mención a la forma del viario en la Sevilla islámica. Si bien es cierto que las ciudades musulmanas se caracterizaron por un entramado irregular, opuesto en líneas generales al trazado ortogonal romano, no es menos cierto que en muchas ocasiones se conservó, al menos en parte, el viario anterior. Así, comprobamos que la calle Alhóndiga sigue manteniendo la linealidad que debió tener en la Hispalis romana. Eso se debe sin duda a su función de arteria principal por la que se accedía al recinto urbano hasta el posterior crecimiento de la urbe hacia el norte (un crecimiento que llevó a los almorávides a construir la nueva cerca). Este tipo de establecimientos y los edificios que a ellos estarían asociados tuvieron gran importancia en una civilización como la musulmana, caracterizada, en contraposición con los coetáneos reinos cristianos, por un enorme desarrollo de las actividades comerciales. Las ciudades fueron los centros articuladores de ese desarrollo de los intercambios. Para ello debían contar con este tipo de establecimientos (tanto alhóndigas como zocos y alcaicerías). Además, para garantizar que no existiese especulación con los productos de primera necesidad (como era el caso de los que solían estar en las alhóndigas) existía la figura del muhtasib (el almotacén de los textos cristianos). Este funcionario estaba encargado de velar por el cumplimiento de lo establecido en la ley coránica respecto de los intercambios. El Corán establece la obligación de trato fraternal entre vendedor y comprador. Cumpliéndose esta condición, el comercio no sólo será legal, sino incluso honorable. Para ello se prescribe «dar la justa medida y el justo peso», estando prohibidos en origen el regateo, la tasación y las ventas que comporten riesgo de incertidumbre y fraude. De todo ello, así como de la recaudación de las tasas y aduanas, se encargaría el almotacén. Así, desde las ciudades se controlaban los flujos de mercancías. A ellas iban a parar los productos agrícolas de los territorios circundantes, controlados por la ciudad (capital de la E scuela Libre de Historiadores | 45 cora o distrito) y que en muchos casos eran propiedades de la aristocracia urbana. Ésta dominaba tanto esos campos como las propias actividades mercantiles, recibiendo unos beneficios económicos que constituían la base de su preeminencia social y su poder político. Por tanto, debemos considerar el sistema urbano islámico como el mecanismo de articulación del poder (económico, social y político). Un sistema que posibilitaba la unificación de amplios territorios bajo un poder central (como es el caso de los califatos) y que confería cierta unidad al mundo islámico. De la misma forma, en momentos de desintegración, de ruptura de las unidades políticas, los propios intercambios mercantiles debieron verse afectados (aunque en menor medida que en la Europa cristiana feudal). Isbiliya, capital de una importante cora y una de las principales ciudades de al-Andalus, estuvo dominada por un importante grupo árabe que constituía la aristocracia (jassa) detentadora del poder. Hay que considerar que junto a esta aristocracia árabe se situaba la élite de origen hispanogodo que se integró al poder, bien convirtiéndose, bien manteniéndose cristianos. La jassa poseía las mejores y más extensas tierras de esta zona del valle del Guadalquivir, y debía recibir pingües beneficios de las actividades comerciales. Además, conformaba la cúspide de un entramado social en el que las relaciones «clientelares» de beréberes y muladíes (los hispanos convertidos al Islam) les garantizaban el poder. Esta situación les permitirá incluso enfrentarse abiertamente al poder central cordobés, por lo que el califato tratará de limitar su poder. En esa aristocracia no se integraría el elemento bereber, que fue fundamental para la conquista. Los que no pertenecían a la jassa, a la aristocracia —beréberes, campesinos muladíes, mozárabes y judíos—, formaron la amma, que podríamos caracterizar como clases efectivamente productivas y contribuyentes natos (lo que contradecía flagrantemente la ley coránica). Grupo muy heterogéneo, siempre estará subordinado a la jassa, a través de lazos clientelares (claves para entender la sociedad andalusí). 46 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. El enfrentamiento entre el poder central cordobés y las aristocracias locales tuvo su cénit en lo que se conoce como Primera Fitna (disolución, disgregación), que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo IX y comienzos del X, hasta que Abd al-Rahman III logró imponer la unidad en al-Andalus. En Sevilla, el conflicto devino en un enfrentamiento abierto entre dos facciones lideradas por linajes árabes, los Banu Hachach y los Banu Jaldun. Los primeros se impusieron, obligando a los segundos al exilio norteafricano. El Califato de Córdoba y la Taifa Abbadí: el espacio del poder frente a la ciudad A comienzos del siglo X, Abd al-Rahman III someterá a los sevillanos, derribando, como medida preventiva frente a futuros levantamientos, la muralla que protegía la ciudad, y trasladando la residencia del gobernador, situada hasta entonces en el centro de la ciudad, a un alcázar exterior, en una clara demostración de la segregación del poder respecto de la ciudadanía. Ese nuevo alcázar, denominado en las fuentes Dar al-Imara, es todavía hoy visible en la calle Romero Murube. Allí, enmarcada en un paramento de sillares, puede verse una puerta cegada. Esta puerta es un elemento muy interesante puesto que éste es el núcleo más antiguo de los Reales Alcázares. Aunque probablemente no sería el acceso original al alcázar sino fruto de una intervención posterior, probablemente taifa, los muros a los que se adosa sí formarían parte de las defensas externas del Dar al-Imara. El Dar al-Imara es el primer alcázar de la ciudad, una fortaleza que se edifica extramuros para defender al gobernador (emir) y a todo el aparato político-militar islámico de las posibles sublevaciones ciudadanas. Es un ejemplo de los problemas que tenía el poder estatal islámico frente a las élites tribales y los grupos beréberes, muladíes y mozárabes, lo que obligaba a defenderse no sólo de los posibles ataques provenientes del exterior, sino también y sobre todo de los «peligros» de la propia ciudad. E scuela Libre de Historiadores | 47 Pese al esplendor que para la historia de al-Andalus supuso el Califato, las tendencias que favorecían la disgregación seguían presentes. Cuando a la muerte de Almanzor el poder central muestre sus debilidades, las diversas élites locales aprovecharán para reclamar su autonomía. Ese proceso disolverá definitivamente el Califato entre 1009 y 1031, tras lo cual se afirman los denominados reinos de taifas. En el caso sevillano, el reino será dominado por la familia árabe de los abbadíes. Con estos reyes, Isbiliya se convertirá progresivamente en la capital de la taifa más extensa y poderosa de al-Andalus, pues conquistará otras muchas. Pero en cualquier caso estará en situación desventajosa frente a los reinos cristianos del Norte peninsular, que aprovechan la debilidad de las taifas para ampliar su territorio a través de la Reconquista. Como referente patrimonial básico de esta época debemos tomar el Alcázar, donde los abbadíes trataron de plasmar su poder, emulando, como otros reyes, el esplendor califal. En lo que hoy conocemos como Patio de Banderas estuvo el Patio de Armas del alcázar taifa. Aunque la bibliografía apenas hace referencia a este tema, consideramos que posiblemente será a partir del periodo taifa, desde el siglo XI, cuando este espacio pase a formar parte de las dependencias de los nuevos palacios como un lugar abierto, convirtiéndose en el patio de armas del Alcázar. Es el espacio destinado al entrenamiento y formación de las tropas, el área donde se lleva a cabo la preparación militar del ejército. El patio de armas ya cumplía unas funciones militares (preparar al ejército) durante el reinado abbadí. Era «inevitable» el uso de la fuerza en una época de constantes luchas, tanto externas —la amenaza castellana— como internas —entre diferentes familias, así como por las posibles revueltas de una población descontenta. El Alcázar es, por tanto, el centro del poder político y militar, así como administrativo, de la ciudad y del reino. Esta centralización del poder será aun más evidente durante la dominación almohade cuando, a partir de la construcción de la mezquita aljama en las proximidades del núcleo del Alcázar, a este control al que hacemos referencias se le añada el poder religioso. 48 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. También es referente de este periodo el Patio de la Casa de la Contratación. El patio que vemos en la actualidad es, esencialmente, un trazado de época almohade (siglo XII), pero éste se construyó sobre otro anterior, de época taifa (siglo XI). La bibliografía considera que en este emplazamiento se encontraba el alcázar de al-Mubarak, el palacio doméstico del mítico al-Mutamid. El recinto debió quedar prácticamente abandonado durante el dominio almorávide, pero los almohades acometieron una serie de obras que transformaron el palacio ‘abbadí en residencia principesca de visitantes ilustres. En un primer momento los almohades mantienen el palacio en su forma originaria, pero en los primeros años del siglo XIII llevarán a cabo una transformación radical del edificio, reconstruyendo el patio, recreciendo sus andenes y dando al conjunto una trama cruciforme, con albercas alargadas que se adaptan a la nueva situación. Sobre este palacio se construirá la Casa de la Contratación, fundada en 1503 por los Reyes Católicos para la administración de Indias. El Patio de la Contratación es un patio de crucero con dos niveles: unos andenes elevados por los que se deambularía y unas albercas, y unos arriates con notable desnivel para que los naranjos allí plantados ofrecieran el aroma del azahar a las personas que paseaban por los andenes. El patio es de planta rectangular. Una cruz enmarcada por un andén perimetral se eleva sobre la base de 1,80 m. de altura. Los brazos de esta cruz están conformados por cuatro grandes albercas alargadas a modo de acequias, que se prolongan bajo cuatro puentes y desembocan en un estanque circular, que ocupa el centro de la cruz. A falta de esculturas con figuras humanas, no permitidas por la religión musulmana, los ornamentos plásticos y decorativos quedan reducidos a sencillos elementos asociados al empleo del agua, el arbolado, la cerámica, la arquitectura y las pinturas. En el Patio de la Contratación no encontramos restos de decoración cerámica —azulejos—, presente en otros jardines andalusíes. Sí encontramos restos de pinturas murales y estucados en distintos lugares del patio. El Patio de la Contratación plasma de forma perfecta la imagen del paraíso mahometano, regado con sus cuatro ríos convergentes en E scuela Libre de Historiadores | 49 un lago central. El jardín es un ejemplo de la concepción refinada y hedonista que el musulmán tiene del placer. El jardín deleita los sentidos: la vista, el oído y el olfato son acariciados por la belleza, el sonido del agua y el trinar de los pájaros, el aroma de las flores… La contemplación de este paraíso en la tierra inspiró la rica poesía de al-Mutamid y su corte de poetas. Los ornamentos arbóreos del jardín musulmán presentan especies mediterráneas, muchas de las cuales siguen teniendo un gran protagonismo en los parques y calles de la ciudad. El naranjo, cuya flor se ha convertido en símbolo de la primavera sevillana, empieza a cultivarse como árbol ornamental durante la dominación islámica. La tendencia de los árabes a la vida íntima ha dejado en sus jardines una impronta estrictamente doméstica, gracias al empleo de superficies limitadas y al respeto al módulo humano. La presencia del agua, el empleo de azulejos, el cultivo de especies arbóreas y de matorral de clima mediterráneo (naranjo, limonero, arrayán, etc.), el aroma de las esencias que inundan el ambiente, etc., son algunas de las características de estos jardines que aparecen claramente ejemplificados en el Patio de la Contratación. El hedonismo y la sofisticación que supone el diseño del patio, junto con los poemas conservados en la época de al-Mutamid, nos permiten hacernos una idea del refinamiento de aquella corte de poetas. Fue tanta su vitalidad, que la remodelación llevada a cabo por los almohades del Qasr al-Mubarak quedó claramente influenciada por el espíritu que animó la construcción de aquel palacio que pretendía ofrecer a sus moradores los placeres del paraíso. Entre las dependencias con que contaba el palacio se encontraba un pabellón central recubierto por una magnífica cúpula, que recibía el nombre de Turayya. Era el salón de las recepciones oficiales, y se hallaría en lo que luego fue el Palacio de Pedro I. El espíritu que animó la construcción del Qasr al-Mubarak y sus jardines estará presente en la remodelación que llevarán a cabo los almohades. Pero ese esplendor era sólo una de las caras de la sociedad sevillana de entonces. La otra, menos amable y por ello 50 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. menos dada a mitificaciones, nos muestra a una inmensa mayoría de la población que sólo participaba de la corte abbadí costeando sus gastos con sus impuestos, del mismo modo que costeaba las parias que la taifa pagaba a los cristianos, en ciertos casos incluso por recibir apoyo militar de los castellanos frente a posibles sublevaciones internas. Esa población constituía la clase productora y ha dejado su impronta en las numerosas referencias de las fuentes a calles con nombres de oficios y en los enterramientos extramuros. La situación socioeconómica explica que los sevillanos de entonces, salvo los poetas subsidiados de la corte, no recibieran con excesivo desagrado a los que se iban a convertir en los nuevos señores de al-Andalus, los almorávides. Éstos, con la anuencia de los alfaquíes andalusíes —que consideraban a sus señores impíos y corrompidos por los vicios—, se hacen los dueños de al-Andalus durante medio siglo. La gran mayoría de la población andalusí recibe a los nuevos señores con indiferencia o agrado, confiados ante un poder fuerte frente a los cristianos y, sobre todo, por la desaparición de la abusiva presión fiscal de los anteriores monarcas. Pero no muchos años después verán defraudadas ambas expectativas. Almorávides y Almohades: crecimiento de la ciudad, omnipresencia del poder La dominación almorávide supuso para Sevilla la reafirmación de su capitalidad en al-Andalus. Este hecho se plasmó también en la morfología de la ciudad. Los guerreros norteafricanos fortificaron la ciudad, englobando intramuros a multitud de arrabales y zonas hasta entonces ubicadas fuera del recinto urbano. Aunque remozadas por los almohades, hoy podemos contemplar varios lienzos de las murallas. Los más extensos son el que desde el Arco de la Macarena se prolonga hasta la Puerta de Córdoba, jalonado por varias torres; y el que puede contemplarse en los Jardines del Valle. Pero esas defensas fueron sufragadas con impuestos sobre el consumo, lo E scuela Libre de Historiadores | 51 que originó descontento entre la población. Los almorávides respondieron aplastando cualquier atisbo de protesta y desalojando a los habitantes de las zonas aledañas al alcázar, configurándose así una explanada que separaba a los ciudadanos del espacio del poder. Éste seguía ubicado en la zona de los alcázares califal y taifa. Ese espacio abierto es la prueba evidente de cómo el poder vigilaba a unos ciudadanos que cada vez eran más conscientes de la opresión a la que eran sometidos. Y también es importante recordar que la existencia de ese espacio posibilitará a los almohades su programa constructivo. Ese programa es el que mayor cantidad de evidencias ha dejado en la ciudad. Comentémoslo. La Puerta del Perdón y el Patio de los Naranjos son, respectivamente, la puerta de acceso al patio de abluciones de la nueva mezquita y el patio de abluciones o sahn. Fueron muchos los arquitectos, alarifes y maestros de obras que participaron en la construcción de la mezquita aljama almohade. Según Ibn Sahib al-Sala, el califa almohade Abu Ya’cub Yusuf dio orden de iniciar las obras de la mezquita aljama en el año 567 (1172) y «no cesó de construir durante las temporadas que el emir estuvo en Sevilla, hasta que se techó». La mezquita aljama almohade, según al-Sala, «vino a tener el más bello aspecto, sin que se la pudiese comparar a las que la habían precedido, resultando en el balance del califa como un tesoro y una obra de piedad prominente». Es cierto que «no hubo ninguna como ella en al-Andalus en fortaleza y amplitud», dado que ninguna la igualaba en extensión, capacidad ni número de naves —diecisiete— y cúpulas —cinco. El patio de abluciones es el espacio destinado a la purificación del creyente musulmán previa a la oración. Así pues, tiene un marcado carácter simbólico en su propia funcionalidad. Pero, un elemento que llama aun más la atención es que, una vez que el espacio deja de tener el sentido religioso que tenía para el musulmán, cuando es reutilizado por los cristianos, mantiene el carácter simbólico. El solar que ocupaba la mezquita será donde se ubique la Iglesia Mayor cristiana de la ciudad que, además de reaprovechar el espacio, toma- 52 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. rá elementos de la aljama almohade y los convertirá en símbolos de la cristiandad (el ejemplo más evidente es la conversión del alminar de la mezquita en un símbolo netamente cristiano). La construcción de la mezquita mayor de Sevilla formó parte de las importantes realizaciones que efectuaron los almohades en la ciudad a lo largo de las tres últimas décadas del siglo XII. En esta época se amplía el complejo residencial y se refuerzan los nuevos recintos murarios, de forma que el Alcázar se convierte en el último reducto de defensa ante una amenaza exterior. Las mismas aspiraciones —nos referimos a la manifestación de los fastos del poder imperial—, y precauciones —no hay que olvidar que el almohade era un pueblo profundamente militarizado, al tiempo que la presión cristiana obligaba a fortalecer las defensas— justificaron la construcción de la nueva mezquita mayor almohade. Se produce un desplazamiento del centro religioso de la ciudad, desde el núcleo de la medina, donde se encontraba la mezquita aljama de Ibn ’Adabbas, hasta el área oficial defendida por los almohades. Esto supuso no sólo la concentración del poder político y religioso en un reducido espacio, sino también el desplazamiento de las actividades comerciales (de ahí la nueva Alcaicería). Se llevó a cabo, por tanto, una reforma urbanística de grandes proporciones en el sector meridional de la ciudad, motivado por problemas militares, relacionados con la defensa de los órganos de gobierno almohades y el traslado de las tropas, las necesidades religiosas y por intereses comerciales. Además de la oración diaria, el creyente debe acudir a la mezquita mayor o aljama para la oración del viernes. La mezquita de Ibn ’Adabbas, la primera con que había contado la ciudad, resultaba insuficiente para este cometido, dado que para realizar tales rezos en comunidad hubo necesidad de ocupar los patios, pórticos e incluso aledaños de las zonas contiguas a la mezquita. De esta manera, el takbir, es decir, la pronunciación en voz alta de la invocación Allah akbar («Dios es el más grande»), según el ritual preceptuado, tenía lugar a excesiva distancia de los creyentes, lo que podía invalidar la oración, por lo que «el emir de los creyentes (el califa Abu Ya’cub E scuela Libre de Historiadores | 53 Yusuf) tuvo el designio de construir una gran mezquita aljama que fuese lo suficientemente amplia para la gente». De las dimensiones del patio de abluciones de la mezquita almohade se deduce un considerable aumento de la población de la ciudad desde la llegada de los primeros contingentes hasta el último periodo almohade. Al aproximarnos a la Puerta del Perdón, desde la calle Hernando Colón, llama la atención la existencia de unas gradas que ocupan la parte inferior del muro exterior del patio de abluciones. Parece ser (así lo atestiguan las crónicas contemporáneas) que en estas gradas los mercaderes exponían sus mercancías, de manera que la zona comercial rompía los límites cerrados de la alcaicería, extendiéndose hacia los mismos aledaños de la mezquita. Tanto es así que un cadí sevillano del siglo XII, Ibn Abdun, impone como norma que los mercaderes no ocupen el atrio de aquella durante la oración del viernes, y que lo barran y lo limpien. Este uso del espacio también se mantendrá en épocas posteriores. Si observamos los aldabones, podemos comprobar que el llamador de la derecha presenta una sura coránica donde se prepara y advierte al creyente ante la entrada en el oratorio, en un lugar sagrado. En ella se hace alusión al desprendimiento de actividades como el negocio y el trueque, una referencia explícita si tenemos en cuenta que la alcaicería nueva se ubicó en la entrada del oratorio. La inscripción del aldabón de la izquierda hace alusión al paraíso prometido al musulmán, estableciendo una clara relación entre la oración y la salvación. El diseño de las mezquitas está dominado por la necesidad de limpieza y purificación. El Patio de los Naranjos fue concebido como un lugar de purificación. La función de la fuente de las abluciones es limpiar el cuerpo del creyente de toda impureza antes de entrar en contacto con Dios a través de la oración. El agua, siempre presente en la cultura islámica, cumple aquí un papel depurador, convirtiéndose en un elemento imprescindible en la religión musulmana. La presencia de árboles frutales en el patio de abluciones es una peculiaridad de los patios de las mezquitas andalusíes, algo que tan sólo se daba en Siria. Tras la purificación, el creyente estaba preparado para orar 54 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. en el espacio destinado para ello, la sala de oración o haram. Pero la mezquita no desempeñó tan sólo el papel de lugar de culto, donde los fieles iban a rezar. Tuvo un lugar importante como sede del tribunal del cadí y como lugar de enseñanza, así como una clara función social y socializadora. En la mezquita aljama, como en otras mezquitas de la ciudad, se impartía la docencia, limitada a las enseñanzas de tipo religioso. Objeto de estas enseñanzas eran, por tanto, todas las ramas del saber relacionadas con la religión, entre ellas tanto el estudio de la lengua árabe, vehículo de la revelación coránica, como el de la jurisprudencia en todos sus aspectos, ya que el Islam desconoce el derecho profano: todo el orden de la sociedad humana forma parte de la religión islámica. Esta función educativa se llevaba a cabo en las estancias que se encontraban en el patio de abluciones. Este espacio (así como otros adyacentes como el descubierto en la Plaza Virgen de los Reyes) también era el destinado para acoger a personas que carecían de casa propia, ya fueran mendigos o viajeros. Una de las funciones más importantes de la mezquita es la de agrupar a una población que tenía como principal elemento común lo religioso. La oración comunal del viernes servía para acercar a los distintos grupos, aunque esto no significa que no se produjeran disputas por razones raciales, económico-sociales o políticas. A pesar de las diferencias que pudieran existir, todos los creyentes asistían el viernes a la mezquita aljama a la voz del almuédano, que entonaba la llamada a la oración desde el alminar: la Giralda. La Giralda es, sin lugar a dudas, el símbolo de la ciudad, la imagen que representa a Sevilla en todo el mundo. Es, por tanto, un monumento emblemático que resume, en gran medida, la Historia de la ciudad: símbolo del poder almohade, imagen del triunfo del Cristianismo sobre el Islam y recuerdo del pasado romano —la presencia de placas marmóreas de época imperial en la base de la torre no es casual. El cronista Ibn Sahib al-Sala narra el proceso de construcción del alminar, indicando las personas encargadas de llevar a cabo la obra: E scuela Libre de Historiadores | 55 Se ocupó de supervisar los gastos (de la mezquita) el almojarife Muhammad ibn Sa’id: el arquitecto empezó la obra con piedras de las llamadas tayun, procedentes de la muralla del alcázar de Ibn ‘Adabbad; hizo el alminar sin escalera, pero tan ancho que podían subir personas e incluso animales de carga. Mas tarde cesó Ibn Sa’id de su cargo en Sevilla y las obras se interrumpieron hasta que llegó Abu Bakr ibn Zuhr, procedente de la capital, en el año 1189 y se reanudaron las obras del alminar y se arreglaron los desperfectos que había sufrido la mezquita. Se encargó de las obras el alarife ’Ali de Gomara, que utilizó ladrillos que son mejores que las piedras. Las obras del alminar fueron iniciadas por Ahmad ibn Baso, pero será el arquitecto Ali de Gomara quien realizase la mayor parte de la torre. Al-Sala narra que, en el año 580/1184, el emir al-Mumin Abu Yacub mandó construir el alminar. La muerte del califa paralizó las obras, hasta que el nuevo califa, Abu Yusuf al-Mansur, ratificó que se reanudaran las obras meses después. El impulso definitivo en la construcción del alminar se debió a la victoria de Alarcos, cuando una coalición de tropas árabes venció al rey castellano Alfonso VIII. Parece que fue en el año 594/1198 cuando tuvo lugar la ceremonia de coronación del alminar, con la colocación de cuatro grandes bolas (símbolos del yamur) que remataban el alminar. La zona inferior de la Giralda está construida en sillares, al parecer procedentes de los palacios de época taifa, habiéndose también aprovechado algunas piezas romanas de mármol. A partir de este basamento el alminar se edificó con ladrillos. Estaba integrado por dos prismas superpuestos y a eje, efectuándose su organización interior mediante dos torres concéntricas entre las que se desarrolla la rampa de acceso a la azotea del primer cuerpo. La torre interior, el primer prisma, aloja en su interior a siete cámaras superpuestas, de diferentes alturas y plantas —de planta cuadrada las cinco inferiores y cruciformes las dos últimas— y con diferentes abovedamientos. Las crónicas narran que el constructor «hizo el alminar sin escalera, pero tan ancho que podían subir personas e incluso animales de carga». 56 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. El cuerpo superior del alminar sufrió importantes alteraciones con el paso de los siglos, resultando decisivas las efectuadas al incorporarse el campanario renacentista. El segundo prisma almohade se iniciaba en el actual cuerpo de campanas. El alminar estaría coronado por el yamur, un remate formado por varias bolas o manzanas de diámetro decreciente hacia arriba, ensartadas por un vástago vertical y terminado en media luna. Ibn Sahib al-Sala señala que Cuando llegó el emir al-Mumin (Abu Yacub al-Mansur) y le concedió Alá la derrota del tirano Alfonso (en la batalla de Alarcos) mandó, durante su estancia en Isbiliya, hacer las manzanas de admirable obra, mucha elaboración, gran tamaño y dorado dibujo, elevado renombre y tamaño. Se levantaron hasta el alminar en su presencia. Por su indicación, y para conseguir su deseo, prepararon los arquitectos en lo alto de la torre una marqaba, con una columna grande de hierro (…), sosteniendo estas figuras llamadas manzanas, en el aire y, cuando se quitaron las fundas, «casi se cegaron los ojos por el resplandor del oro brillante y los rayos de sus reflejos». Si nos centramos en el programa decorativo de la torre podemos destacar dos temas: por una parte, la presencia de una serie de elementos reutilizados, provenientes de época romana y califal, dispuestos estratégicamente y, por otra, la simbología contenida en los paños de sebka de la fachada. Con respecto al primero de los temas cabe señalar la existencia de tres lápidas funerarias de época imperial (siglo II d. C) en la base de la torre, sobre el aparejo de sillería de acarreo, también de origen romano, así como de mármoles de acarreo —basas, columnas y capiteles— traídos probablemente de Madinat al-Zahra, con inscripciones alusivas al califa cordobés AlHakam, que se encuentran en cuerpos superiores de la torre. Estas piezas no están colocadas de forma casual, ni pretenden ser simples trofeos, sino que su inclusión en el programa decorativo de la torre responde a unos intereses muy concretos: recuperar el esplendor y el prestigio de la Antigüedad latina y de la Córdoba califal para legi- E scuela Libre de Historiadores | 57 timar la posición de la élite gobernante, basándose en vínculos con sus predecesores. La función del alminar es eminentemente religiosa, aunque con fuertes connotaciones militares. La construcción del alminar parece ligada al cerramiento de una muralla que trababa la alcazaba con la propia mezquita. El oratorio formaba parte de un programa defensivo y en él jugaba un papel capital el alminar. Éste se convertía en una torre desde donde controlar la llanura y el tráfico por el Guadalquivir, al tiempo que jugaba un destacado papel en la disposición defensiva interna de la alcazaba. Los aspectos defensivos incidieron tanto en su ubicación como en la propia configuración externa del edificio, dado que, unida al muro de la mezquita y a la muralla de la alcazaba, su exterior manifiesta una gran fortaleza. Su masiva estructura, sin grandes vanos, presenta en su zona inferior, en el primer nivel, un marcado carácter defensivo, al hallar una línea de tres saeteras en cada cara. Se trata, por tanto, de una clara solución militar, al igual que lo serían las almenas que culminaban originalmente cada uno de los cuerpos de la torre. El tema de los elementos defensivos en un edificio como éste debe interpretarse desde una doble visión: como una solución funcional y como un tema decorativo, ligado a la expresión del poder y la fortaleza. Es un ejemplo del uso de la retórica militar para manifestar la idea del poder. La fundación de la mezquita, y su culminación con la instalación del yamur, se vinculan a grandes victorias bélicas sobre los cristianos, lo que hace que la construcción del alminar formara parte de una celebración que tenía un evidente contenido político y religioso. Los almohades comprendieron y aprovecharon el papel propagandístico que cumplía el alminar, de manera que éste se convirtió en el símbolo del poder almohade y del triunfo de su movimiento religioso. Vemos, por tanto, cómo, desde un principio, tan importante como su propia función material resulta la simbólica. Aunque el alminar nunca fue un objeto indispensable para el ejercicio de la oración, se ha convertido en un símbolo del Islam, lo que 58 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. justifica la riqueza y el tamaño que alcanzó. Un ejemplo claro es la torre que nos ocupa, cuyas dimensiones guardan poca relación con su función, dado que la altura no haría sino dificultar que la voz del almuédano fuera escuchada por los fieles. Junto a la Aljama estaba la Alcaicería Nueva o de la Seda, mandada construir por el califa almohade Abu Yaqub a fines del siglo XII. Sobre su construcción contamos con un texto de la Crónica de al-Sala: Se construyeron los mercados y las tiendas (…) con la más sólida obra y el más hermoso estilo de su clase, para admiración y novedad de los tiempos. Se le colocaron cuatro puertas grandes, que lo cerraban por los cuatro lados. Las mayores eran las de Oriente y del Norte, que se enfrentan con la puerta norte de la mezquita. Cuando se terminó la construcción de estos mercados con sus tiendas, se trasladaron a ellos el mercado de los perfumistas y el de los comerciantes de telas y de los marcatín y de los sastres. Ocupó el espacio comprendido entre las actuales calles Alemanes, Álvarez Quintero, Rodríguez Zapata, Cabo Noval y Florentín. Por tanto su eje central estaría en la actual calle de Hernando Colón, que no es sino la prolongación del eje de la Mezquita Aljama almohade. Debemos considerar la causa del traslado de la alcaicería. Evidentemente, debe ser puesto en relación con la construcción de la nueva mezquita aljama. No sólo por la estrecha vinculación entre los aspectos religiosos y los económicos, sino porque la construcción de esta nueva alcaicería es también expresión del nuevo poder que se ha impuesto en al-Andalus. Así, todos los espacios centrales de la vida urbana (políticos, ideológicos y económicos, o lo que es lo mismo, Alcázares, Mezquita Aljama y Alcaicería) son recreados como manifestación visible de los cambios que se quieren introducir. Además, se acerca el centro económico al centro del poder político, lo cual es lógico si tenemos en cuenta el valor de los productos almacenados en la alcaicería, cuyo control era necesario. E scuela Libre de Historiadores | 59 En los antiguos alcázares se desarrollaron también las reformas almohades. En el espacio que ocupan lo que se conoce como Reales Alcázares hay diversos testimonios de ese proceso (patios, muros, jardines,…), aunque muy modificados y en gran medida ocultos por intervenciones cristianas. Pero los alcázares almohades ocupaban un espacio mucho mayor al actual. En ese espacio hay restos que debemos comentar. El Arquillo de la Plata (actual calle Miguel de Mañara) se compone de una puerta de doble mocheta y dos bóvedas que se prolongan a modo de pasillo al acceso. A pesar de las modificaciones que ha sufrido, es una muestra de puerta de acceso al recinto del Alcázar, y permite limitar el espacio que ocuparía el Alcázar ’abbadí. Era la puerta de acceso al Qasr al-Mubarak desde la zona del río. No queda clara la denominación que éste tendría en época musulmana. Lo que es evidente es que era una de las puertas de acceso al alcázar abbadí de al-Mubarak («El bendito»), el palacio doméstico levantado por al-Mutadid y su hijo al-Mutamid, posteriormente reformado por los almohades, del que en la actualidad sólo queda el Patio de la Contratación. El Arquillo, al igual que el resto de las puertas del Alcázar, cumpliría una función muy distinta a las puertas que daban acceso a la ciudad. No tenían una función económica, sino defensiva y simbólica, dado que controlan el acceso al recinto del Alcázar. Este Arquillo de la Plata fue el símbolo de la comunicación entre el Alcázar y el puerto de la ciudad. Desde la torre contigua al Arquillo corría un lienzo de muralla que, tras pasar la Bab al-Kuhl (Puerta del Alcohol) llegaba hasta el río. Tras el lienzo de muralla quedaba la Alcazaba exterior, el Qasr al-Zahi, que será el Palacio de Abu Hafs en época almohade y, también de época almohade, la Torre de la Plata. La Torre de Abd al-Aziz, de planta hexagonal, emplea como materiales constructivos la piedra y el ladrillo. Los sillares de piedra se concentran en las esquinas, mientras que los ladrillos constituyen el resto de los paños y la totalidad del interior del edificio. Es una torre defensiva que formaba parte de la cerca que rodeaba el recinto 60 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. del Alcázar almohade. Su función, como hemos señalado, es netamente defensiva, pero sus proporciones, más reducidas que las de otras torres de la ciudad —la Torre Blanca, en la zona de la Macarena, o las torres de la Plata y del Oro—, evidencian una localización menos expuesta al peligro exterior. Se ubica dentro de la medina, no delimita el espacio urbano dado que controla parte de lo que sería la Alcazaba interior. Su función, por tanto, no es la de defender a la ciudad de posibles ataques exteriores sino, más bien, proteger el Alcázar frente a los peligros que, provenientes de la propia ciudad, pudieran dirigirse contra el poder establecido. La torre y el lienzo de muralla a la que se adosaba servirían para defender y limitar el espacio ocupado por el poder político y económico de la ciudad. Además de en el tamaño, este hecho también aparece reflejado en la planta del edificio. Mientras que en las zonas menos protegidas se tiende a la construcción de unas torres defensivas con un mayor número de lados, de manera que faciliten la visión de todos los flancos —caso de la Torre de la Plata, de planta octogonal, o de la Torre del Oro, la más expuesta y, consecuentemente, la de más lados, ya que es dodecagonal—, en aquellos lugares donde los peligros son menores se construyen torres más sencillas, con menos lados. La literatura poliorcética clásica ha considerado el círculo como la forma ideal de defensa, por lo que no resulta novedoso el hecho de que un pueblo militarizado como es el almohade fortalezca las defensas de sus territorios con la construcción de torres que tiendan a la planta circular. Pero éstas, sin lugar a dudas, tenían que dificultar las obras, por lo que sólo se levantarán este tipo de construcciones allí donde sean más necesarias, donde estén más expuestas al peligro exterior. Esto explica que, en construcciones similares de un mismo periodo, las obras se lleven a cabo de muy distinta forma, y la torre de Abd al-Aziz es un ejemplo claro de ello, especialmente si la comparamos con torres de mayor tamaño y complejidad constructiva como son las de la Plata o del Oro. La Torre de la Plata es, de las tres más famosas torres del Alcázar, la única que permanece adosada al lienzo de muralla. Mientras E scuela Libre de Historiadores | 61 que las otras están exentas en la actualidad (no se mantienen unidas a la cerca), la Torre de la Plata permanece unida al lienzo de muralla que discurre en dirección al río, hacia la Torre del Oro. La Torre de la Plata y el lienzo de muralla permiten tener una visión general de cómo sería la cerca que rodeaba el alcázar almohade, y de la importancia que tenían en la defensa del mismo en este flanco cercano al río. Su función era controlar y defender el espacio de poder político, al tiempo que garantizaba la defensa de una zona de vital importancia: la ceca islámica (situada en lo que conocemos como Casa de la Moneda). Durante el dominio almohade se lleva a cabo un vasto programa de obras públicas en la ciudad. Además de la construcción de la nueva mezquita aljama y de la mejora de las infraestructuras para facilitar tanto las comunicaciones (puente de barcas, puentes sobre el Tagarete) como el abastecimiento de agua (reconstrucción del antiguo acueducto romano), en este periodo se acometen toda una serie de obras defensivas, entre las que podemos destacar el recrecimiento y consolidación de los recintos defensivos o la construcción de la Torre del Oro y de las murallas (coracha) que unían esta torre albarrana al resto del perímetro urbano. La construcción de murallas, torres y barbacanas son, además de un sistema de defensa, una forma de demostrar el poder político de los gobernantes, como es el caso de los califas almohades. El carácter fuertemente militar de los almohades y el avance cristiano llevan a la fortificación de la ciudad. La Torre de la Plata refleja claramente el sistema defensivo almohade. En la Sevilla islámica, la torre y las murallas formarían parte de la cerca que rodeaba el alcázar, al tiempo que, en dirección al río, conectaba con la Torre del Oro a través de la coracha (el muro que enlaza o une la torre albarrana con el recinto fortificado principal). De esta forma, la Torre de la Plata, al encontrarse aneja al recinto palatino de Abu Hafs, en la cerca exterior del alcázar, cumple una doble función defensiva, al protegerlo de posibles ataques provenientes tanto del interior como del exterior de la ciudad. 62 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. Debemos tener en cuenta que la población andalusí consideraba que los almohades eran un pueblo invasor, al igual que había ocurrido con los almorávides, de manera que los gobernantes no sólo debían protegerse de los peligros provenientes del exterior (el avance de las tropas castellanas), sino también de los problemas internos de la ciudad (las posibles revueltas contra el poder establecido). La amplia difusión que tendrán en el imperio almohade las acuñaciones que se realizan en la ciudad es un claro reflejo de la prosperidad económica de Sevilla durante el siglo XII. El hecho de que Sevilla sea la capital de las posesiones del imperio almohade en al-Andalus hace que éste sea un periodo de esplendor económico, y que la ciudad se convierta en centro de intercambios comerciales, donde el puerto cumple un papel fundamental. Aunque es indudable el protagonismo de la Torre del Oro en la defensa del río y del puerto, la Torre de la Plata comparte con aquella el control de la vida portuaria. Pero, al mismo tiempo, su ubicación le permite el control y la defensa tanto de las actividades que se realizan en el interior del edificio de la ceca como del transporte de los metales preciosos necesarios para la acuñación de las monedas. En este sentido, podemos señalar que la Torre de la Plata se erige como baluarte de esa actividad económica, como bastión de defensa del poder económico de la ciudad. La Torre del Oro fue construida en las postrimerías del dominio almohade, en el año 617/1220-1221, bajo el gobierno de Abu-lUlà al-Ma’mum. La crónica de Ibn Abi Zar narra este hecho: «Y en el (año 617) construyó (Abu-l-Ulà) la Torre del Oro en el río de Sevilla. En el año 618 se restauraron las murallas de Sevilla, se construyó el recinto exterior y se hizo alrededor el foso circular». La construcción de las Torre del Oro está estrechamente relacionada con las obras de reforzamiento y reconstrucción de la cerca almorávide llevada a cabo por los almohades. Su estructura interna está conformada por tres polígonos concéntricos: dodecagonal el exterior, hexagonal el interior y, dentro de éste, un machón central de planta hexagonal, en torno al cual se desarrolla la escalera. La torre se compone de tres E scuela Libre de Historiadores | 63 cuerpos en altura: los dos más bajos, ambos de planta dodecagonal, son de época almohade, el cuerpo superior y el remate son un añadido del siglo XVIII (1760). La puerta de acceso se corresponde con la que fuera puerta del paseo de ronda de la coracha. La Torre del Oro es una torre albarrana, esto es, una torre defensiva construida fuera del recinto fortificado, con el que se comunica a través de un lienzo de muralla que se denomina coracha. Su función es netamente defensiva, dado que «fue construida (…) por miedo a que el enemigo les sorprendiera por el río». La Torre del Oro se construyó para proteger el acceso por occidente a la ciudad pero, sobre todo, para defender la entrada por el río, por donde la ciudad había sido atacada en diversas ocasiones (la invasión normanda, la toma de la ciudad por los almorávides). Interceptaba el paso al río gracias a una gruesa cadena tendida entre la torre y un fuerte bloque de argamasa que se encontraba en la orilla contraria. Su estratégica ubicación garantizaba la defensa del puerto fluvial y del puente de barcas, construido en 567/1174 para facilitar la comunicación comercial y militar entre la ciudad, Triana y el Aljarafe. Vinculadas también al río estuvieron las atarazanas. Lo que conservamos fue construido bajo el mandato de Alfonso X, en 1252, en el solar ocupado por los astilleros islámicos. Su importancia reside en que la existencia de unos astilleros como los que hubo en Sevilla evidencian la importancia que tuvo la ciudad como centro de construcción de embarcaciones en al-Andalus, así como la importante actividad comercial que se realizaba en el puerto de la Sevilla islámica. Las atarazanas son un edificio construido como arsenal y fábrica de barcos, cuyo carácter industrial, su relación con el río y sus grandes dimensiones condicionaron, tanto desde el punto de vista de la forma como de la función, a todo este sector urbano. Las atarazanas almohades ocupaban la manzana donde actualmente se encuentran la delegación de Hacienda, el Hospital de la Caridad y el Cuartel de la Maestranza. Pero éstas no fueron las primeras atarazanas con las que contó la Sevilla islámica, dado que hay constancia 64 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. de la construcción de unos astilleros en época de ‘Abd al-Rahman alAwast. Tras el ataque normando en 230/844, aquel mandó construir unos astilleros de los que salieran naves que permitieran al país estar preparado ante una eventualidad. Su construcción se inscribe dentro de un programa de desarrollo de la marina de guerra de al-Andalus, al tiempo que se podría señalar que, a nivel urbanístico, se incluye en la remodelación de la ciudad llevada a cabo por ‘Abd al-Rahman al-Awast. El puerto comercial y el militar necesitaban de un arsenal para la reparación de los navíos. La utilización de Sevilla como fondeadero de la escuadra de al-Andalus durante los siglos siguientes redundaría en la actividad de las atarazanas. Estos astilleros se levantarían entre el antiguo puerto preislámico y las atarazanas almohades. En el siglo XII se construirán unas nuevas instalaciones por orden del califa almohade Abu Ya’qub Yusuf, dada en 580/1184 al gobernador de la ciudad, Abu Dawud Yalul b. Yildasan. Así aparece reflejado en el texto de Ibn Sahib al-Sala: Mandó a su gobernador (…) que se ocupase (…) en edificar unas atarazanas para las naves, que llegase desde la muralla de la alcazaba que da sobre el río en la puerta de Bab al-Qata’i’ hasta el pie, al nivel más bajo, contiguo a la puerta de al-Kuhl. Estas atarazanas se ubicarían en el mismo lugar que ocuparán posteriormente las de Alfonso X, de 1252, según reza una inscripción conservada en la sala capitular del Hospital de la Caridad. La ubicación del edificio viene determinada por la proximidad al río, al puerto de la ciudad, situado desde época islámica en la zona del Arenal. El puerto de Sevilla había adquirido un gran protagonismo en época romana, al convertirse en el centro de los intercambios comerciales de la Bética, favorecido por su condición de último punto navegable por barcos de gran calado. La importancia del puerto no disminuye en la Sevilla islámica. Una buena muestra de la vida portuaria aparece narrada en el tratado de hisba de Ibn Abdum, de fines del siglo XI y comienzos del XII: E scuela Libre de Historiadores | 65 Debe protegerse la ribera del río en que está el puerto marítimo de la ciudad, evitando que se enajene ninguna parcela o se edifique ninguna construcción. Esta zona es, en efecto, el punto vital de ciudad, el lugar por donde salen las mercancías que exportan los comerciantes, el refugio de los extranjeros y el arsenal para reparar los barcos, y, por tanto no debe ser propiedad particular, sino sólo del estado. El cadí debe poner todo su celo en defender este punto de reunión de los mercaderes, viajeros y demás gentes, y al curador de herencias debe prescribírsele que no enajene en este lugar ni un solo palmo. En esa zona portuaria se ubica la puerta que hoy conocemos como Postigo del Aceite. La actual puerta se corresponde con la Bab al-Qatay de las fuentes musulmanas. La puerta ha sufrido numerosas reparaciones y consolidaciones, además de sufrir una reedificación en el siglo XVI, que hace que la estructura medieval se encuentre profundamente alterada. Era una de las puertas que permite el acceso a la ciudad por la parte del río, por lo que estaría vinculada a las actividades comerciales que se llevaban a cabo en el puerto. Al mismo tiempo formaba parte del sistema defensivo de la ciudad, al encontrarse adosada a la muralla que rodea la alcazaba interior. Y es un ejemplo del carácter eminentemente económico que tenían algunas de las puertas de la ciudad, dado que la entrada de ciertos productos agropecuarios se gravaba con impuestos. Aunque la denominación musulmana de esta puerta no hace referencia a ningún tipo de producto específico (Bab al-Qata’i’ significa «puerta de las naves»), si atendemos a su denominación cristiana podemos inferir que su nombre se debe a la obligación de entrar el aceite de la ciudad sólo por ella, para cobrar los impuestos correspondientes. Durante la dominación islámica, al igual que después ocurrirá en la Sevilla cristiana, había una serie de productos que debían entrar en la ciudad por unas determinadas puertas, no pudiendo entrar por otras vías que no fueran las estipuladas, para controlar la percepción de los impuestos especiales con los que dichos productos se gravaban. 66 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. Este no es más que un ejemplo de la compleja sistematización de los ingresos fiscales, que incluye la limosna legal —de obligado cumplimiento para los musulmanes, y que consistía en el diezmo de sus ganancias—, la capitación —a la que estaban obligados los no musulmanes— y el impuesto inmobiliario —que debía pagar toda la población, sin distinción religiosa—, además de toda una serie de impuestos extra-canónicos que provocaron continuas protestas de la población. En la actual Plaza del Cabildo puede contemplarse un lienzo de muralla que cerraba por su flanco norte el alcázar. Conectaba con la mezquita aljama, y en sus inmediaciones se abría una de las puertas de comunicación entre el alcázar y la ciudad. La cerca se ubica dentro de la medina, no delimita el espacio urbano dado que controla parte de lo que sería la alcazaba interior. Dada su ubicación, cercana a la zona industrial y portuaria de Isbiliya, también protegería este espacio vital para la vida de la ciudad. Así, estas murallas servirían para defender y delimitar el espacio ocupado por el poder político y económico de la ciudad. Extramuros de la ciudad se ubicaron arrabales, huertas y alquerías. Se conservan importantes restos de esa presencia islámica. Entre todos ellos destacan sobremanera los que hoy se engloban en el Parque de la Buhaira. Sabemos que esta almunia se construyó en tiempos del califa almohade Abu Ya´qub Yusuf I (1163-1184). Conservamos un texto sobre la construcción de este recinto: Mandó el Amir al-Mu minin al cadí Abu-l-Qasim Ahmad b. Muhammad al-Jawfi y a Abu Bakr Muhammad b. Yahya b. Al-Haza, imán de su mezquita, por la confianza que tenía en la fidelidad y de ambos en su religiosidad y conocimiento de la geometría y de la agrimensura y de los cultivos, que le acotasen de la tierra blanca (…). El alarife Ahmad b. Baso, jefe de los que edificaban en al-Andalus, se ocupó de construir los palacios citados en la Buhayra (…). Había fuera de la puerta de Carmona, en el llano, sobre el camino que conduce a Carmona, huellas antiguas, que se habían cubierto, E scuela Libre de Historiadores | 67 de la construcción de una acequia. La tierra se elevaba sobre ella y había en la tierra una línea de piedras, cuyo significado se desconocía. Fue a ella al-Hayy Ya is, el ingeniero, y cavó alrededor de los vestigios mencionados, y he aquí que apareció la traza de un acueducto, por el que se conducía el agua antiguamente a Sevilla (…). Niveló la tierra desde ese sitio, y condujo el agua por el terreno nivelado hasta la Buhayra citada. Debemos destacar en el texto la mención a la figura de Ahmad b. Baso, al que se intitula «jefe de los que edificaban en al-Andalus». Se trata del famoso constructor de la Giralda. Su figura nos está hablando de la existencia de una organización para la realización de las obras. Una organización profesional, urbana y localizada, graduada y jerarquizada, capaz de responder por sus miembros y exigirles a éstos determinadas calidades y seguridades. A la cabeza de este tipo de organizaciones estarían los Urafa, los maestros o conocedores. También nos hablan las fuentes de los «inspectores de la edificación», cuya existencia muestra un control económico de las obras públicas. Por tanto, estaríamos ante un sistema (quizá también extensible a otras actividades económicas) similar al empleado en la Europa cristiana para las «fábricas». Un sistema no muy alejado de los gremios. Debemos entender la construcción de esta almunia, así como de otras de las obras más importantes de la Sevilla almohade, en el contexto de la intervención directa, del control sistemático de alAndalus por parte de los almohades. En ese contexto las grandes obras públicas y palaciegas cobran sentido como forma de mostrar el dominio sobre el territorio, de dejar su impronta en el espacio y en la sociedad andalusí. La Buhaira pertenecería a las manifestaciones artísticas almohades. Estos, pese a reivindicar en origen un retorno a la austeridad, al equilibrio entre los elementos horizontales y verticales, y entre la arquitectura y la decoración (en contraposición con lo que consideraban «decadencia» almorávid), cambiarán su actitud rápidamente, alcanzando uno de los momentos más fructíferos del occidente islámico en el terreno artístico. 68 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. Esta almunia, estos alcázares de la Buhaira, se situaban elevados entre huertos y jardines a orillas del arroyo Tagarete, frente a la Bab Yahwar (la actual Puerta de la Carne). Constituían una residencia áulica para los califas almohades. Esas residencias áulicas cuentan con numerosos precedentes en el mundo islámico, y uno particularmente significativo en al-Andalus: la ciudad califal de Madinat al-Zahra. Los palacios áulicos, alejados de los antiguos centros de habitación y administración, cumplían diversas funciones: Servían al gobernante (y a su corte) de lugar de recreo. Ésta es la función más fácilmente perceptible en el conjunto de la Buhaira. Alejaban a dicho gobernante de los problemas (y los peligros) que pudieran acecharle en su residencia habitual. Esos peligros se derivaban fundamentalmente de posibles revueltas de los ciudadanos (motivadas por diversas causas, como hambrunas y epidemias, negativa a pagar determinados impuestos, impopularidad de las medidas gubernativas…), o de intrigas palaciegas (habituales en la historia de los diversos califatos islámicos). Mostraban ante el resto de la sociedad la capacidad y el poder del gobernante. Eso se lograba mediante el recurso a un expediente de antiguo arraigo: la creación ex novo de una «ciudad». Así el gobernante se mostraba como «constructor», como alguien con la capacidad creadora tradicionalmente reservada a los dioses y los grandes hombres. En esa «nueva ciudad» el gobernante podía dejar su impronta, mejorando las construcciones previas, evidenciándose como digno heredero de sus antecesores, a los que incluso superaba. Ese era el mensaje que se deseaba transmitir. Y para ello se empleaban cuantiosos recursos humanos y materiales. Aunque las condiciones económico-sociales no lo aconsejaran. En el caso que nos ocupa, debemos recordar que Sevilla no fue la capital de todo el estado almohade, pero sí de sus posesiones en al-Andalus. De ahí que los califas almohades realizaran en esta ciudad sus principales construcciones, empleando en ellas a sus mejores constructores. Además de esto, debemos considerar la importancia que debía tener la zona, para la defensa de la ciudad (pues se sitúa en uno de los flancos más expuestos), y para las actividades económi- E scuela Libre de Historiadores | 69 cas. Los huertos periurbanos que surtían a la ciudad de frutas y hortalizas, y las manufacturas, precisaban de conducciones adecuadas que garantizasen el suministro. Para ello, los almohades recuperarán las antiguas conducciones romanas que traían agua desde Alcalá y que impropiamente son conocidas como «caños de Carmona». Estos acueductos, así como las demás infraestructuras asociadas (acequias, pozos, albercas, norias…) permitieron el desarrollo de las huertas del sector oriental extramuros (donde se ubica la Buhaira) y de un buen número de actividades artesanales en la zona oriental intramuros (tintes, vidrios, cueros…). Y garantizaron el suministro de la población. Pero además de la funcionalidad económica del agua, hemos de destacar su papel simbólico. Sobre todo para pueblos como el árabe (que marcó de manera clara la civilización islámica) o beréber, acostumbrados a la escasez de ese elemento. Para ellos, la abundancia de agua y su uso en palacios o fincas de recreo como ésta era sinónimo de vida placentera, de «calidad de vida». Así el agua, símbolo de frescor, de fecundidad agrícola y prosperidad económica, fue utilizada también como elemento estético. Debemos cuestionarnos los medios y recursos empleados en ésta y otras edificaciones coetáneas. Todas ellas se realizaron por el nuevo poder a costa de otras necesidades (prioritarias) de la población andalusí. Los califas almohades y la jerarquía social dominante atenderán a sus propios intereses y deseos sin tener en consideración los de la mayoría de la población. Así, mientras esta élite vivía en estos suntuosos palacios, el grueso de la población veía como se endurecían sus condiciones de vida, quedando además sometidos a un poder que consideraban opresor y extranjero. Este hecho, unido a la diferencia cultural entre los nuevos conquistadores y los antiguos pobladores, así como el fortalecimiento de la unidad de acción de los reinos cristianos contra el poder norteafricano, anuncia y explica en gran medida la crisis del califato almohade en la Península. A partir de esa crisis la conquista cristiana era sólo cuestión de tiempo. Sería en 1248 cuando los habitantes de Isbiliya entregarían la ciudad a Fernando III, que les daría un mes para abandonarla. Terminaba así el periodo islámico. 70 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. E scuela Libre de Historiadores | 71 La ciudad mudéjar y la nueva sociedad cristiana José Jaime García Bernal El 23 de noviembre de 1248 la ciudad de Sevilla gobernada por Abn Omar al-Djedd («Ben alchad») capituló ante Fernando III y el pendón real empezó a ondear en el Alcázar. Se había puesto fin a un penoso asedio de más de dos años que erosionó la moral de los defensores. Ibn Idhari resume el sentimiento de los sevillanos con desconsoladas palabras: «La gente perdió toda esperanza en la guerra y los arcos. La gente andaba como borrachos sin estar borracha». Las incursiones predatorias en la campiña, la conquista de las fortalezas de los pueblos de la Vega y, finalmente, la interrupción de la comunicación con el Aljarafe fueron determinantes, según García Fitz, para conseguir la rendición de una ciudad inexpugnable tras sus sólidas murallas. Un mes fue el plazo acordado por las autoridades cristianas para que la población musulmana dejara el lugar que había sido su patria durante siglos e iniciara el incierto destino de una vida en Granada o en el norte de Africa. A estos emigrantes urbanos seguirían pronto muchos campesinos mudéjares que fueron expulsados por Alfonso X tras la sublevación de 1264. Como resultado de estos acontecimientos el Valle del Guadalquivir quedó casi despoblado y su capacidad productiva seriamente dañada. En poco más de cuarenta años la cultura andalusí se borró de la tierra y sólo ocuparía un lugar en el recuerdo de los exiliados. Para los reyes cristianos quedaba ahora la inmensa tarea de la reconstrucción económica y la constitución de la nueva sociedad cris- E scuela Libre de Historiadores | 73 tiana, proceso que será mucho más lento que el de la conquista de la ciudad y su reino que se puede considerar concluido en 1266. El R epartimiento de Sevilla La primera tarea que emprendió Fernando III y continuó Alfonso X fue el reparto de los bienes raíces (casas, inmuebles y fincas) de Sevilla y las tierras conquistadas con ella que formaron su concejo (municipio). Julio González que estudió en detalle el repartimiento de Sevilla observa dos sistemas de cesión: las donaciones directas del rey en concepto de recompensa a alguna persona notable o institución destacada a cambio de algún tipo de obligación militar (los donadíos) y las concesiones de inmuebles y tierras en propiedad a muchos pobladores que se comprometen a establecerse en la ciudad y someterse a sus fueros (heredamientos). El Repartimiento de Sevilla siguió el modelo de una sociedad estamental y guerrera como era Castilla en el siglo XIII. Las mejores «suertes» (que incluían viña y huerta) correspondieron a los caballeros de linaje y a los capitanes de mar encargados de mantener las galeras del rey. Los caballeros y peones recibieron lotes más modestos pero suficientes para mantener una familia (incluían casa, tierra calma y olivar). El balance de esta gigantesca operación de reparto fue, según González Jiménez, la constitución de un amplio sector de pequeños y medianos propietarios que acumularían el 87% de la tierra repartida. Aunque no debemos desdeñar el 13% restante, las tierras más fértiles y mejor situadas (donadíos mayores) que recayeron en los parientes del rey, nobleza castellana, altos funcionarios y eclesiásticos. Como ejemplo de estos grandes beneficiarios podemos recordar al Infante Don Fadrique que recibió las aldeas de Sanlúcar de Albaída, Gelves, Machar Girizat, Torre Alpechín, Cambullón, Rianzuela y la Algaba, con más de 12.000 pies de olivar. En torno a 1280 el repartimiento de donadíos y heredamientos puede considerarse concluido en el conjunto de la Andalucía Bética, 74 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. y con él, el proceso de asentamiento de repobladores cristianos. A partir de entonces presenciamos el fenómeno inverso que se prolongará durante un siglo: el abandono de los cultivos, la despoblación y el reflujo de los inmigrantes a sus pueblos de origen. Este fracaso parcial de la repoblación andaluza tiene relación con la inseguridad propia de una tierra de frontera, pero también con las epidemias y las duras condiciones económicas del siglo XIV, uno de los más funestos períodos de la historia. Alfonso X y la capitalidad de Sevilla En Sevilla, sin embargo, este declive no fue tan marcado y la ciudad siguió atrayendo pobladores en la medida que reforzó su condición de cabecera política y económica de la región. En 1253 Alfonso X otorgó dos privilegios a Sevilla en los que establecía su autoridad y jurisdicción sobre un territorio amplísimo que llegaba hasta Portugal y Extremadura, por una banda, y la sierra de Cádiz, por la otra. Esta extensa región permanecerá, con ligeros recortes, bajo la capitalidad hispalense hasta el final de los tiempos modernos, aunque la autoridad específica del municipio sevillano se limitó a su tierra o alfoz que incluía la Sierra, el Aljarafe, la Ribera y la Campiña. Los pueblos y alquerías incluidos en estas comarcas estaban subordinados a Sevilla en cuestiones de justicia, nombramiento de cargos públicos y reparto de la carga fiscal. Al lado de estos privilegios políticos, el rey sabio favoreció a Sevilla con dos ferias francas (libres de impuestos) que facilitaron el establecimiento de comerciantes extranjeros. Los genoveses y los catalanes recibieron además un estatuto privilegiado que consolidó su afincamiento en la ciudad. La colonia genovesa que había estado vinculada a Sevilla en tiempos almohades vio confirmados los acuerdos establecidos bajo Fernando III con la concesión de una mezquita situada en la plaza de San Francisco para erigir consulado propio donde resolver sus pleitos. Mientras los catalanes pudieron formar consulado en 1282, accediendo a las licencias de E scuela Libre de Historiadores | 75 exportación y a las exenciones de impuestos (confirmadas por Sancho IV) que ya disfrutaban los italianos. En tiempos de Alfonso X quedó establecido, asimismo, el régimen de gobierno de la ciudad que había sido otorgado por Fernando III de acuerdo al modelo del fuero de Toledo de 1222. Alcaldes y alguaciles, cargos de nombramiento real, se encargarían de la justicia y las labores de orden público, y junto a los caballeros veinticuatros, constituirían el concejo, órgano colegiado que asumió el resto de las competencias políticas y de hacienda sobre la ciudad y su tierra. A la norma general castellana se añaden algunas particularidades para Sevilla que ponen de relieve el interés de los reyes por regular la actividad mercantil de la ciudad. Mercedes Borrero ha destacado dos grupos de normas que afectan al sector de la población sevillana que se dedica al comercio: la libertad para realizar compraventas libres de impuestos que se concede a los francos (los que viven en el barrio de Francos) y el fuero especial con alcalde propio que se otorga a los vecinos del Barrio de la Mar para tratar los asuntos relacionados con la navegación. Tanto unos como otros quedarán además eximidos de servir al rey en la milicia y debían ser tratados como caballeros. Genoveses y catalanes, junto a los judíos que se citan en el Libro del Repartimiento de Sevilla como almojarifes y alfaquíes al servicio del rey, protagonizan en tiempos alfonsíes la mayor parte de la actividad de intercambio mercantil y de préstamo de dinero. Una pujanza que prolongaba la larga tradición del comercio atlántico que había vivido Sevilla en épocas anteriores. En el puerto interior de Sevilla confluía la ruta de Italia con la de Flandes e Inglaterra. Los intercambios con Inglaterra quedaban amparados bajo el tratado anglo-castellano de 1254, pero pronto fueron superados por el trato con los mercaderes flamencos que ofrecían paños más variados y ricos. En cuanto a los productos que venían de Italia predominaban las especias y objetos de lujo de origen asiático. Todo ello a cambio de los frutos de la tierra andaluza (aceite, vino, jabón) que exportaban las propias compañías extranjeras en navíos y con tripulación vasco-cantábrica. A estas rutas del norte habría que añadir la co- 76 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. nexión con el comercio de Berbería que cobrará gran impulso en el siglo XV y del que se obtenían minerales y variantes tintóreas. La Crónica General de España sintetiza esta posición estratégica que ocupó Sevilla como cruce de caminos del comercio internacional: … villa a quien el navío del mar le viene por el río todos los días; de las naves e de las galeras e de los otros navíos de la mar, hasta dentro a los muros, apuertan allí con todas mercadorías de todas pates de mundo: de Taniar, de Ceuta, de Túnez, de Bugía, de Alejandría, de Génova, de Portugal, de Inglaterra, de Pisa, de Lombardía, de Burdel, de Bayona, de Sicilia, de Gascuña, de Cataluña, de Aragón, y aún de Francia, y aún de otras muchas partes de allende el mar, de tierra de cristianos y de moros, y de muchos lugares que muchas veces aquí acaescen. La configuración urbanística del sector de la ciudad más próximo al río acusó desde las primeras décadas de la etapa cristiana (que siguieron a la conquista) el impacto de las actividades económicas ligadas al comercio fluvial. Alfonso X mandó construir las Atarazanas nuevas en sustitución del viejo edificio almohade con objeto de reparar y mantener la flota real. Aún hoy se mantiene en pie parte de este conjunto de naves en lo que fuera el cuartel de la calle Temprado y los patios del Hospital de la Caridad. Bajo estas inmensas arcadas que actualmente se dedican a sala de exposiciones hay que imaginar la labor de los calafates y carpinteros de ribera que recomponían las «galeras del rey» descuajadas en las batallas del Estrecho contra los benimerines, nuevos dueños de Marruecos. A estos oficios hay que añadir los cómitres (capitanes de navíos), barqueros y pescadores que como los anteriores gozaban de franquicia. Los primeros cómitres recibieron de Alfonso X un heredamiento para costear las reparaciones de las galeras. Mientras que Fernando IV confirmó los privilegios de los barqueros «que se E scuela Libre de Historiadores | 77 andan en el río de Guadalquivir, que van de Sevilla a Córdoba, e de Córdoba a Sevilla». Todos estos oficios marineros que iban a perdurar en la historia de Sevilla hasta el siglo XX se ejercían en el citado barrio de la Mar (actual calle García de Vinuesa), principal eje del sector oeste de Sevilla antes de que nacieran los arrabales del Arenal. En esta parte de la ciudad se levantaron también las primeras fundaciones monásticas del siglo XIII: San Francisco, San Pablo, la Merced, a las que habría que añadir Santa Clara, San Clemente y las vinculadas a las órdenes militares de San Juan y Calatrava, situadas igualmente en el anillo occidental de la muralla. La mayor parte de estas fundaciones fueron patrocinadas por Alfonso X y forman parte de su plan de convertir Sevilla en la gran metrópoli de las tierras recién conquistadas de Andalucía. La organización parroquial y urbana de Sevilla La restauración de la Iglesia de Sevilla era parte esencial en este proyecto. De ahí que el rey Sabio que se sentía «defendedor e amparador de la fe, e de los que sirven e de sus bienes» dispusiese la organización eclesiástica de la ciudad tomada por su padre que luego recibió la sanción pontificia. Según Sánchez Herrero el alma de la organización diocesana fue Don Remondo, arzobispo hispalense desde 1259 a 1286. Tomando como modelo la sede toledana, consiguió para Sevilla similares privilegios y franquicias, y estableció los límites de la Archidiócesis respecto a la sede gaditana y los derechos que hizo valer la Orden de Santiago sobre Badajoz. La ciudad de Sevilla se dividió en 24 barrios o collaciones, organización parroquial puesta en práctica en otras ciudades castellanas. Don Remondo consagró estos templos que suponemos estaban ubicados sobre antiguos lugares de culto musulmán, y los dedicó a los santos de la Letanía. Además destinó 60 beneficios para el mantenimiento del clero que 78 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. debía servir en estas parroquias, además de 10 canonjías y un título de Abad, cargos propios de la Colegiata del Salvador. Si abundantes eran las rentas destinadas al clero de las collaciones, más numerosos y ricos fueron los bienes con que Alfonso X dotó a la Catedral que venían a sumarse a los concedidos en el Repartimiento de 1253. Según Isabel Montes la parte principal de este patrimonio se formó entre 1258 y 1279 y estaba constituida por bienes rurales (como las villas y castillos de Alcalá y Cazalla, y varias alquerías en el Aljarafe), las 72 mezquitas de la ciudad de Sevilla y las jugosas rentas situadas sobre el almojarifazgo (arancel del puerto de Sevilla). Un holgado patrimonio que permitía sostener más de 90 prebendados (entre canónigos y racioneros) y un nutrido cuerpo auxiliar de clérigos, capellanes y mozos de coro. Esta pequeña sociedad de clérigos servía los oficios del coro en un espacio habilitado en el interior de la antigua Mezquita Mayor de la ciudad. El edificio siguió siendo el mismo durante casi dos siglos pero ahora consagrado al culto cristiano y con nuevas capillas y altares que se pintaron entre sus naves y columnas y que conocemos gracias al Libro Blanco de la Catedral. Las excavaciones realizadas en la Puerta del Príncipe y en la de San Miguel han sacado a la luz algunos restos de estas capillas de la Catedral mudéjar que jalonaban el perímetro de la mezquita hasta su demolición a principios del siglo XV. El patio de abluciones de la mezquita también permaneció en pie, como hasta hoy, flanqueado por el esbelto alminar almohade que ahora remataba una campana cristiana. En el interior de este primer templo cristiano destacaba el lugar del enterramiento del rey Fernando III a quien su hijo Alfonso X recordaba cada vez que dotaba a la Catedral de nuevos bienes: Gran favor que habemos de heredar e de honrar e de hacer mucho bien a mucha merced a lo mucho honrada iglesia catedral de Santa María de Sevilla, la que ganó e fundó el muy honrado rey don Fernando, nuestro padre, que yace y enterrado, e por el alma, e por remisión de nuestros pecados. E scuela Libre de Historiadores | 79 Cercano a la Catedral, el Alcázar de los reyes taifas y almohades tampoco sufrió grandes cambios en los primeros tiempos de la Sevilla cristiana. Siguió cumpliendo su función como vivienda real, espacio de poder y de recreo. La alteración más importante fue la remodelación de un viejo patio de crucero almohade que (según Rafael Cómez) se cubrió con bóvedas góticas en la década de 1260, dando lugar al Palacio gótico o alfonsí del Alcázar. Antes de esa fecha se había alzado en Sevilla, como parte de un conjunto palaciego, la Torre de Don Fadrique. Sus bóvedas de nervios se repetirán en otros edificios alfonsíes que parecen obra del mismo maestro que empleó canteros formados en los talleres de Burgos acostumbrados a los diseños arquitectónicos franceses. Junto a estos edificios civiles, Alfonso X impulsó la construcción de iglesias parroquiales en los lugares que se iban conquistando y repoblando. En Sevilla se han conservado algunas de estas llamadas «iglesias de la reconquista»: la de San Gil fundada por el Arzobispo Don Remondo y la de Santa Marina que cobijó la capilla del infante don Felipe, hermano del rey y primer Arzobispo de la sede restaurada de Sevilla. Santa Marina se va a convertir en modelo de las parroquias mudéjares que se edifiquen en la siguiente centuria. Mientras que una tercera iglesia, levantada en el arrabal de Triana bajo la advocación de Santa Ana, será el patrón de templo fortificado que seguirán las fundaciones aristocráticas del siglo XIV como la primera iglesia de San Isidoro del Campo, patrocinio de la familia Pérez de Guzmán. En cuanto a las fundaciones monásticas impulsadas por los primeros monarcas medievales, la mayor parte se ubicaron en el sector noroccidental de la ciudad sobre casas y solares próximos a la puerta de Bib-Arragel (junto a la Barqueta). Es el caso del Real Monasterio de San Clemente cuyos cimientos se asientan sobre un palacio abbadita del siglo XI, reformado en época almohade. Las excavaciones dirigidas por Miguel Angel Tabales con motivo de la habilitación del convento para acoger el Pabellón de Sevilla de la Expo 92, revelaron la disposición del primer núcleo monacal a lo 80 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. largo de la recién abierta calle Santa Clara (iglesias, claustro y dependencias). Mercedes Borrero ha publicado asimismo interesantes datos sobre el origen de este cenobio cisterciense que estuvo bajo la protección de Alfonso X y cobijó los restos de Doña Berenguela, su hija, iniciando así una tradición de panteón real en que recibieron sepultura las infantas doña María de Portugal y doña Beatriz de Castilla, hija de Enrique II Trastámara que regaló al monasterio una prodigiosa lámpara de plata, una de las mejores piezas conservadas de la orfebrería medieval andaluza. En esta misma zona se erigió el primer núcleo del Convento de Santa Clara que fue comprando casas, hornos y solares del barrio hasta constituir la extensa manzana que hoy conocemos. Y también en este sector se concedieron casas al Infante Don Fadrique y a las órdenes de Calatrava y San Juan. Esta última gozó de jurisdicción propia sobre un espacio cerrado, el barrio de San Juan de Acre, que una reciente intervención arqueológica ha conseguido recuperar. La proliferación de conventos y palacios en el frente occidental de Sevilla no cambió, sin embargo, el aspecto general de esta zona de la ciudad que siguió siendo, en opinión de Antonio Collantes, un espacio suburbano, escasamente poblado y con predominio de edificaciones rurales, huertas y jardines hasta el final de la Edad Media. Un vacío que sería más llamativo en las extensas collaciones de San Vicente, San Lorenzo y Omnium Sanctorum a las que el Libro del Repartimiento asigna muy pocas viviendas, igual que eran escasas las mezquitas erigidas en este sector de la ciudad, lo que indica la escasez del vecindario musulmán anterior. Los pocos mudéjares que permanecieron en la Sevilla cristiana se concentraron, al parecer, en el barrio del Adarvejo, cerca de Santa Catalina. Allí fueron posiblemente confinados tras el levantamiento de 1264, en tiempos de Sancho IV. Muchos serían asimilados con el paso del tiempo y al final del siglo XV constituyen un grupo residual. Muy distinta fue, en cambio, la existencia de la segunda minoría religiosa de la ciudad: los judíos. En el Repartimiento de Sevilla E scuela Libre de Historiadores | 81 se les asignó la zona de la ciudad ubicada al norte del Alcázar para que establecieran la judería y en 1252 Alfonso X les concedió tres mezquitas para que sobre ellas labraran sus sinagogas. Una muralla (que Reyes Ojeda data en época bajomedieval) separaría este barrio del resto de la ciudad. Discurriría desde la Puerta de la Judería de la muralla almohade, a la Puerta de las Imágenes, abierta en el muro interior de la aljama y que saldría frente a la Parroquia de San Nicolás. A fines del siglo XIII la Judería sevillana era ya la más pujante de Andalucía. Una bonanza económica que no hizo sino aumentar con Fernando IV y Alfonso XI cuando empiezan a destacar los grandes linajes hebreos sevillanos como los Leví o los Abravanel, arrendadores de rentas reales y responsables de cargos públicos como el Almojarife de Sevilla. Alfonso XI y el gobierno municipal de Sevilla La época de este último rey, Alfonso XI, fue además decisiva para la conformación política y militar de Sevilla como cabecera de la Baja Andalucía. Manuel García Fernández afirma que «la Andalucía que se gesta durante el reinado de Alfonso XI fue en muchos aspectos diferente de la región que pensaron, desearon e idealizaron los hombres que la habían conquistado y poblado». Es decir que a mitad del siglo XIV se produce una especie de refundación de Andalucía y también de la Sevilla cristiana que viene dada por el hecho de que muchos repobladores regresaron a sus lugares de origen tras los primeros años de asentamiento y se produce, en consecuencia, una nueva ordenación del espacio rural disponible y también de las competencias de los municipios. Los modelos castellanos que habían presidido la vida municipal en el siglo XIII dan paso a otros que surgen de la propia dinámica social de Andalucía. Así, asistimos a la consolidación definitiva de un sistema de concejo cerrado o regimiento cuyos miembros, 82 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. limitados en número a veinticuatro, pertenecen a los principales linajes de la ciudad. Débora Kirschberg data el origen de las veinticuatrías sevillanas al reinado de Sancho IV, pero es Alfonso XI quien institucionaliza definitivamente este rango: Otrosy tengo por bien que los treynta e seis que eran fasta aquí, que sean veynte et quatro, así como lo eran en tiempo del rey don Sancho, mio auelo, et del rey don Fernando, mio padre. Una oligarquía municipal en la que estaban representadas tanto la nobleza titulada como los caballeros. Entre los primeros destacaban los Pérez de Guzmán que ocupan el cargo de Alguacil Mayor desde 1368, los Ponce de León, señores de Marchena y con residencia en Sevilla desde el siglo XIV, y el linaje de la Cerda que figura con el título de condes de Medinaceli como vecinos de la collación del Salvador en el padrón de 1384. En este mismo documento, analizado por Collantes, aparece también doña Isabel Enríquez, una de las últimas representantes de la rama andaluza de los Enríquez, emparentados con la familia real. Por último el Adelantamiento de la Frontera quedó vinculado a la familia de los Ribera desde que Per Afán de Ribera, señor de Huévar, lo recibiera por primera vez en 1396. Pero más que la gran nobleza, son los caballeros, obligados por Alfonso XI a mantener caballo y armas, el grupo más representado en el regimiento de la ciudad. Algunos de ellos ocupan puestos en la administración real como los Portocarrero, mayordomos de Pedro I, o los Bocanegra, descendientes de los Almirantes genoveses que se habían afincado en Sevilla desde principios del siglo XIV. Otros apellidos tienen su origen en los doscientos caballeros del repartimiento de la ciudad. Mientras que un tercer grupo procedería de la fortuna mercantil en la que abundan los apellidos italianos y también algunos judeoconversos como los Marmolejo, al servicio del rey Juan I y más tarde caballeros veinticuatro. E scuela Libre de Historiadores | 83 Además de controlar las principales magistraturas ciudadanas (y los puestos de fieles ejecutores creados por Alfonso XI), las familias de la oligarquía sevillana poseían ricas propiedades y fincas rurales en las comarcas cercanas a Sevilla. Sobre estos señoríos territoriales muchos obtuvieron además derechos jurisdiccionales, imitando el modelo que habían emprendido los grandes linajes andaluces en el reinado de Enrique II (1369-1379). El fracaso de la repoblación al que antes aludimos y el vacío demográfico dejado por la Peste Negra (1349) no bastan para explicar el avance del señorío laico que, en la segunda mitad del siglo XIV y durante el siglo XV, hay que atribuir sobre todo a las luchas políticas y a la necesidad de legitimar el nuevo orden de la dinastía Trastámara mediante la recompensa territorial. Muchas de las nuevas jurisdicciones señoriales otorgadas a la oligarquía sevillana en las últimas décadas del siglo XIV se convierten, según las reglas del mayorazgo, en mercedes vitalicias y transmisibles, por herencia, a los descendientes. De este modo la oligarquía de nobles y caballeros que domina el cabildo municipal sevillano se cierra y se afianza, perpetuándose los patrimonios y los cargos públicos vinculados a las mismas familias durante siglos. La diversidad del cabildo sevillano del siglo XIV es fiel reflejo de las alteraciones políticas que se suceden en la ciudad durante estos mismos años. El reinado de Alfonso XI (1325-1350) estuvo presidido como acabamos de ver por una firme voluntad de consolidar la autoridad regia mediante la reforma municipal y el control de la nobleza. El monarca concedió la gestión municipal a los caballeros lo que explica el protagonismo alcanzado por nuevas familias, aunque también el retroceso de otras y, sobre todo, la exclusión del componente popular en el gobierno municipal. El reinado de su hijo Pedro I (1350-1369) acentuó esta política apoyándose en los nuevos sectores emergentes relacionados con la actividad mercantil y financiera. Muchos de ellos también accederían entonces a los cargos del concejo municipal despertando la animadversión de los que se sentían marginados. El carácter enérgico y autoritario de este rey que no vaciló en reprimir cualquier conato de rebeldía de esta nobleza 84 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. resentida desembocó en un conflicto civil que dividió a los andaluces entre los trastamaristas, partidarios de Enrique de Trastamara, hijo de Alfonso XI y Leonor de Guzmán, y el bando del rey legítimo que se hizo fuerte en Sevilla donde había mandado construir el nuevo Alcázar real. El Alcázar del rey don Pedro Los salones mudéjares del Alcázar del rey don Pedro, edificados sobre parte del antiguo palacio almohade arruinado por el terremoto de 1356, fueron testigo de las querellas internas de la familia real, de las buenas relaciones diplomáticas que mantuvo Pedro I con Inglaterra y con el rey Muhammed V de Granada, sin olvidar los amores con María de Padilla, doncella sevillana que recuerda la leyenda y los famosos baños y jardines que se trazaron en su honor. El rey don Pedro prefería ocupar, en cambio, el antiguo Palacio del Yeso y la sala adyacente de la Justicia, decorada con los escudos de la Orden de la Banda que había instituido su padre Alfonso XI. Rafael Cómez define esta monumental Qubba alzada sobre antiguas estructuras almohades como «la cúpula del poder absoluto del rey don Pedro». Junto a la sala de la Justicia o, como se llamaría en época moderna, «de los Consejos», el poder del rey justiciero se afirmaba en el tribunal que se erigió en el Postigo del Alcázar que abre al Patio de Banderas y que fue desmontado en tiempos de Felipe II, así como en el prodigioso friso de cerámica que aún hoy recibe al visitante del Alcázar. Allí se lee en letra gótica: El muy alto et muy noble et muy poderoso et muy conqueridor don Pedro por la gracia de Dios rey de Castilla et de Leon, mandó fazer estos Alcázares et estos palacios et estas portadas que fue fecho en la era de mill et quatrocientos y dos años (1364). E scuela Libre de Historiadores | 85 En efecto el Alcázar se convirtió en eje de un programa de representación política que Don Pedro extenderá por toda la ciudad. En el antiguo convento del Carmen, durante muchos años cuartel y hoy rehabilitado para sede del Conservatorio Superior de Música, aún pueden apreciarse las estructuras originales de la iglesia del siglo XIV que en gran parte ocupaba la Capilla del rey Don Pedro. Según el análisis arqueológico que publicaron M. A. Tabales y Diego Oliva la fundación carmelita de 1358 seguiría el esquema de iglesia y dos claustros, núcleo al que se irían añadiendo elementos nuevos como la Capilla almenada de San Eldas. Años más tarde el propio rey donó los solares donde se alza todavía el monasterio de San Leandro. Y según la Crónica de López de Ayala en el testamento de 1362 dejó «para la obra del Monasterio de los Frailes predicadores de Sant Pablo de Sevilla quinientas doblas». De este primer templo, derribado en 1691 para alzar la suntuosa iglesia barroca que hoy conocemos como La Magdalena, sólo subsiste la Capilla de la Quinta Angustia, habiéndose perdido el resto del edificio mudéjar. Paralelamente al patrocinio real, las grandes familias aristocráticas promocionan sus propias fundaciones: los escudos familiares de los Ponce de León aún lucen en los arcos y en los capiteles de la iglesia del antiguo convento de San Agustín (junto a la Puerta Carmona), y en el convento de Santa Inés perdura la comunidad clarisa que en 1373 fundara María Fernández Coronel, la virtuosa dama de la leyenda. El rey don Pedro impulsó, asimismo, la construcción de nuevos templos parroquiales después de los destrozos que ocasionó el temblor de 1356 en muchas mezquitas consagradas. La mayor parte de las iglesias y torres mudéjares sevillanas fueron levantadas en esta época, mientras el Arzobispo don Nuño se ocupaba del cobro de sus rentas. La principal iglesia de la serie, según Diego Angulo, fue la desaparecida parroquia de San Miguel que se alzaba en la plaza del Duque, sobre el solar donde luego se levantó el Teatro del Duque y hoy se alza el edificio de los Sindicatos. Allí fue enterrado Martín Yáñez Aponte, tesorero del rey don Pedro y una de las muchas vícti- 86 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. mas de su rigor y justicia. Y sobre este modelo se labrarían las parroquias de Omnium Sanctorum, San Andrés y San Esteban, todas ellas de cabecera profunda y sólidos contrafuertes. Hambre y epidemias: la crisis del siglo XIV Esta amplia actividad política y urbanística del rey don Pedro se desarrolló en gran medida sobre una ciudad asolada por las hambrunas y diezmada por las terribles epidemias de peste que se venían sucediendo desde principios del siglo XIV. 1302 fue año de grandes mortandades como documenta la crónica de Barrantes Maldonado: En este año fue gran hambre en toda la tierra, e moríanse los hombres por las plazas e por las calles de hambre. E fue tan gran mortandad en la gente… que murieron el cuarto de toda la gente en la tierra, e tan grande era el hambre que comían los hombres pan de grama… La hambruna se repetiría en 1306 y en 1311, y otra vez en 1343. Pero el gran ciclo correspondió, según Juan Ignacio Carmona, a la época del rey justiciero. A los terribles efectos de la peste que barrió Europa en 1349 debemos añadir las plagas de langosta que arrasaron los cultivos sevillanos en 1355 y 1356, y de nuevo las epidemias de 1360-61, 1374 y 1383, estas últimas ya en reinado de Enrique II. A mitad de siglo el rey don Pedro reconocía que «esta cibdat es mucho yerma e despoblada» y ponía de manifiesto su «grand voluntad de la poblar». Una situación que no había cambiado mucho cuando Garci Sánchez, jurado sevillano, habla de la penuria de 1374: «después que hubieron sembrado no llovió más y no cogieron nada de lo que habían sembrado… y murió mucha gente de hambre». E scuela Libre de Historiadores | 87 Aunque el azote de la peste no desapareció del todo con el siglo XV, su frecuencia fue menor y sus efectos menos rigurosos. En el padrón de vecinos de 1408, estudiado por Antonio Collantes, ya se observa un notable incremento de la población respecto al de 1384. Una tendencia que se confirma en los siguientes vecindarios del siglo XV y que se da en casi todas las parroquias, aunque es más llamativo en las grandes collaciones del sector suroccidental de la ciudad (el Sagrario, el Salvador, la Magdalena o San Vicente) y, en cambio, más discreto en las pequeñas y viejas parroquias del entorno catedralicio. Esta desigual distribución del crecimiento no es extraña si tenemos en cuenta que el sector oeste de la ciudad contaba aún con amplios espacios desocupados donde se afincó la nueva población y que la pujante actividad del puerto sevillano fue un foco constante de atracción de población en las últimas décadas del siglo XV, hasta provocar la superación de los antiguos límites de la muralla y la formación de los arrabales extramuros de la Cestería y el Baratillo, ambos en el Arenal. El P uerto de Sevilla y el comercio internacional En el conjunto del siglo el Barrio del Mar y, al otro lado del río, la puebla de Triana, fueron las zonas que experimentaron un aumento de población más intenso y sostenido. Una parte de él debemos atribuirlo a la llegada de forasteros que se establecen en Sevilla de forma permanente. Los gallegos, vinculados al comercio del pescado y la madera. Los vizcaínos, transportistas y mercaderes. O la colonia de los burgaleses que se concentró en la collación de Santa María la Mayor (barrio de castellanos), y labraría capilla propia en la iglesia del antiguo convento de San Francisco. Los comerciantes de Burgos, como los catalanes y los genoveses, se dedicaban al gran comercio internacional. Ruth Pike ha identificado algunas familias genovesas importando trigo a principios del siglo XV que serían muchas más un siglo más tarde. Por entonces 88 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. empezaron a ejercer también como cambistas, pesando, cambiando, comprando o vendiendo oro y plata; y como prestamistas y depositarios de rentas reales o municipales. Así, en 1480, actúan en Sevilla Bautista Pinelo y Ceprián Gentil, anticipando los grandes nombres de la banca sevillana del Renacimiento: los Grimaldo, Centurión o Marlesín. No fueron los genoveses los únicos que se ocuparon del gran comercio y de las finanzas, pues los archivos nos dan testimonios de otros muchos: placentinos, piamonteses, venecianos o lombardos. Pero su colonia era la más antigua y numerosa. No es de extrañar, entonces, que la gran arteria del negocio mercantil de Sevilla donde los italianos realizaban su corso, fuera bautizada desde muy pronto como calle Génova y su barrio, el de los genoveses. Esta denominación perduró hasta el siglo XIX en que se modificó por la actual de Avenida de la Constitución que sigue reteniendo, pasados los siglos, la condición de centro de las principales sedes financieras de la ciudad. La comunidad judia sevillana Junto a los apellidos italianos, los judíos y luego los conversos, son los que más abundan en las actividades financieras. Ya arrendaban rentas reales y concejiles en el siglo XIV tal como se desprende de los papeles de Mayordomazgo que exhumó Collantes. Una actividad que alternan con el préstamo y el cambio en el siglo XV. Así los Fernández Abenxuxén, los Fernández Abenadeva o los Cansino son apellidos de origen converso que se repiten en los documentos. Constituyen la clase más pudiente de una amplia y nutrida comunidad hebrea que no había dejado de crecer una vez recuperada de los sucesos de 1391. En aquel año tuvo lugar el asalto y saqueo de la judería de Sevilla, situada en la collación de San Bartolomé. La crisis económica y las predicaciones del Arcediano Ferrán Martínez desataron E scuela Libre de Historiadores | 89 la ira popular sobre esta minoría que el pueblo identificaba con los responsables de la muerte de Cristo. El vacío de poder dejado a la muerte del rey Juan I, durante la minoría de edad de su hijo, facilitó la propagación del levantamiento popular a otros pueblos y ciudades de la península. Algunas familias murieron como consecuencia de aquellos tumultos. De los supervivientes, muchos se convirtieron al cristianismo, mientras un pequeño reducto siguió fiel a su ley y sobrevivió disperso por la ciudad y dedicado a actividades menores hasta que en 1478, bajo el reinado de los Reyes Católicos, fueron agrupados en el corral de Jerez. Sobre la Judería arrasada se alzaron casas mayores y palacios como el de Altamira que había pertenecido a Yusaf Pichón, Contador Mayor del reino y Almojarife de Sevilla. Según Diego Oliva y Enrique Larrey, Pichón, considerado traidor por sus vecinos hebreos, fue ajusticiado en 1379 y sus casas pasaron a Juan Sánchez de Sevilla y luego a Diego López de Zúñiga que consolidó su mayorazgo en este solar. La suerte de los convertidos fue muy distinta. Sus negocios prosperaron al ritmo de la recuperación económica de la ciudad y los oficios que ocupaban en el Cabildo eclesiástico y en el gobierno de la ciudad se consolidaron y acrecentaron. Los Marmolejo, Martínez de Medina o Fernández Cansino formaron dinastías que llegaron a disfrutar de mucho poder e influencia social lo que despertó el recelo de los cristianos viejos que les acusaban de haberse convertido para conservar su hacienda y su posición social. En la segunda mitad del siglo XV algunos regresaron a su antigua fe, si es que alguna vez la habían dejado, y contribuyeron a fortalecer la comunidad hebrea sevillana. Precisamente para evitar que se produjera la comunicación entre los conversos y sus correligionarios, las autoridades tomaron medidas segregacionistas que confinaron a los judíos en el citado corral y en el Alcázar viejo, al mismo tiempo que obtuvieron del Papa Sixto IV la bula por la que se creaba la nueva Inquisición que debía vigilar la observancia de la fe de los «cristianos nuevos» o conversos y evitar que «judaizaran». Esta medida resultó un fracaso por lo que la propia Inquisición tuvo que decretar la ex- 90 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. pulsión de los pocos judíos que seguían avecindados en Sevilla. No sabemos cuántos de estos judíos pasaron entonces por las aguas del bautismo para escapar a la expulsión, pero lo cierto es que desde entonces los judeoconversos no dejaron de ser hostigados por los jueces inquisidores. Amenazados en sus patrimonios y en sus personas, trataron de detener el proceso apelando a Roma e incluso urdieron una conspiración que fue descubierta y duramente reprimida. Estos acontecimientos pudieron influir en la decisión definitiva de la expulsión de los judíos de los reinos españoles que los Reyes Católicos tomaron y decretaron el 31 de marzo de 1492. Hasta la solución final de 1478-83, los judíos sevillanos vivieron en el sector de la ciudad que se extiende desde el Alcázar a la Puerta de Carmona. Antes de 1391 constituidos como aljama, rodeados por una muralla y regidos por sus propias leyes y autoridades. Y a partir de esta fecha en pequeños núcleos que formaban parte de las nuevas collaciones creadas tras la desaparición de la Judería: en la calle Verde, en la barrera del Pajarero (entre Santa Cruz y Santa María la Blanca) o en las inmediaciones de la Puerta de la Carne. Las excavaciones arqueológicas efectuadas en la Casa de Miguel de Mañara pudieron datar el origen cristiano de esta cerca, desestimando la hipótesis de un muro almohade y confirmando el trazado que sugirió Collantes: el muro partiría del Alcázar en dirección a Mateos Gago donde se ubicaría una de sus puertas; de allí saldría el tramo aún visible de Fabiola que terminaría en San Nicolás donde existió una segunda puerta, para continuar por Conde de Ibarra, plaza de las Mercedarias y unirse a la muralla de la ciudad por la cale Vidrio donde pudo estar «el Postigo del Xabón que llaman calle de escuderos». Más allá de la muralla, en los terrenos exteriores a la Puerta de la Carne, ocupados en etapas históricas posteriores por el Cuartel de Caballería y hoy por la Diputación Provincial, se encontraba el cementerio judío. Las fuentes documentales sitúan aquí el arrabal almohade de Benaliofar que parece en proceso de abandono cuando la comunidad sefardí empieza a enterrar sus muertos a mediados E scuela Libre de Historiadores | 91 del siglo XIII. Isabel Santana, directora de la intervención arqueológica que se hizo hace unos años, constató que los judíos sevillanos se enterraban en fosas excavadas en la tierra, o bien en tumbas de ladrillos que eran cubiertas con este mismo material y en las que no se hallaron ni ajuar, ni objetos rituales. Los cadáveres se orientaban en posición oeste-noroeste y con la cara mirando al este según la ley mosaica. En otro sector del llamado por las fuentes «fonsario de los judíos» se confirma este ritual funerario que continuaron practicando los conversos —pese a las prohibiciones— hasta el definitivo abandono de 1484 (en el aparcamiento subterráneo de los Jardines de Murillo se han integrado algunos restos de este cementerio). Los elevados índices de mortalidad infantil de la últimas décadas y el reaprovechamiento de las tumbas podría estar indicando la extrema debilidad de la comunidad hebrea de estos años que tuvo que compartir el osario con los esclavos negros, enterrados sin ataúd, mortaja, ni atributos rituales, en el extremo oeste del solar. Vivienda y sociedad en la Edad Media El ladrillo y el tapial que servían para cubrir las fosas de los muertos son los mismos materiales que se emplean en la vivienda de los vivos. La arquitectura popular sevillana de la Edad Media usó el barro como material preferente y en menor medida la madera como elemento de sostén o techumbre. El tipo de casa que más abundaba —según se desprende de los libros de apeo de la Catedral que estudió Collantes— era de una o dos plantas y contaba con un patio o corral que ocupaba un tercio de la superficie del solar. Un espacio de tránsito o casa-puerta daba acceso a la planta alta o soberao que podía abrir al exterior en forma de galería adintelada. No era raro que la vivienda tuviese un corral trasero y, en las principales, huertas, caballerizas y pajares. Las familias más modestas se conformaban con un par de habitaciones en la planta baja, o habitaban pequeñas piezas en los corrales que se repartían por toda la ciudad. En todas 92 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. estas casas el mobiliario era escaso y un arca servía para guardar los pocos vestidos, telas y vajillas que constituían el menaje y el ajuar. Un caserío abigarrado, con pocas aperturas al exterior y de escasa altura, daba un aspecto homogéneo a la ciudad, tan sólo interrumpido por algunos soportales o por las torres de las iglesias mudéjares, obras también de ladrillo. El uso de la piedra era algo excepcional en Sevilla y por eso la gigantesca obra de la Catedral en la que se emplearon miles de sillares de las canteras de Jerez y de Portugal fue apreciada como una obra colosal, sólo a la altura de un fin sobrenatural: la honra de Dios. Su construcción, desvelada con rigor por Juan Clemente Rodríguez Estévez empleó piedra de las canteras de la Sierra de San Cristóbal (Puerto de Santa María), Morón y Jerez de la Frontera, y en ella participaron más de cien canteros diferentes que nos dejaron sus marcas personales en los sillares. El edificio gótico sustituyó progresivamente a la antigua Catedral mudéjar. Se inició por los pies de la iglesia (portadas y naves góticas que miran a la Avenida) y se concluyó en estilo renacentista cuando se labra la Capilla Real a principios del siglo XVI. Una empresa colosal que duró más de un siglo y fue financiada con las cuantiosas rentas del Cabildo eclesiástico, incrementadas y mejor administradas a lo largo del siglo XV. La prosperidad económica del cabildo catedralicio puede extenderse, con algunos matices, a otros miembros de clero sevillano. La proliferación de curas y capellanes que ejercían servicios religiosos en las parroquias por disposición testamentaria del fundador de la capellanía, generalmente un aristócrata o burgués adinerado, puede dar idea de esta vitalidad, así como también es prueba de ello la multiplicación de conventos de monjas donde ingresaban con apreciables dotes los miembros femeninos de estas mismas familias. Así encontramos, entre las fundadoras de estos conventos, a Ana de Santillán (en Santa Paula), Leonor y María de Aragón (en Santa María de las Dueñas) o Isabel Ruíz de Esquivel (en Madre de Dios). Apellidos ilustres que garantizaban la continuidad de estas casas de oración. E scuela Libre de Historiadores | 93 Un grupo importante de estos cenobios se concentró en el sector noroeste de la ciudad ocupando los espacios vacíos que aún existían en las collaciones de San Julián y San Marcos. Así, se levantan los conventos de Santa Paula, Santa Isabel o el Valle configurando un urbanismo de grandes manzanas que ha llegado hasta hoy. El convento de Jerónimos de Santa Paula es el que mejor ha conservado la distribución original del siglo XV manteniendo el jardín con sus dependencias domésticas, la iglesia y portada mudéjar con incrustraciones de mármol pisano y el claustro del mismo estilo. Mientras priores y abadesas procedentes de la nobleza sevillana se encargaban de organizar la vida conventual, los primogénitos fundaban vínculos y mayorazgos sobre haciendas y rentas rurales y habrían suntuosos palacios en la ciudad. Y no sólo las grandes casas de Medina Sidonia (los guzmanes) o Arcos (los Ponce de León), sino también la aristocracia municipal: los Ortiz de Zúñiga, Ruiz de León, Fernández Marmolejo, etc., que poseían extensas heredades en el Aljarafe y que no hacían asco a las actividades mercantiles como cosecheros y cargadores en el puerto de Sevilla. Pocos ejemplos de arquitectura civil de esta época han llegado hasta nosotros. El Palacio de los Marqueses de la Algaba en la calle Feria, puede darnos idea de la grandeza alcanzada por estas familias. El resto de la población, que no gozaba de los privilegios de los anteriores, desempeñaba oficios mecánicos o cultivaba las huertas del entorno. Son pocos los propietarios de ganado o de tierras que aparecen en los padrones y la mayoría poseen una o dos cabezas, o bien dos o tres aranzadas de tierra, lo que cubre únicamente las necesidades domésticas. El área de distribución de esta propiedad urbana, según Collantes, se extendía —igual que la de los vecinos ricos— por las comarcas más próximas del Aljarafe y la Ribera, sin descartar algunas parcelas situadas en el cinturón de huertas que rodeaba la ciudad por la parte oriental. En esta zona periférica de la ciudad predominaban, en todo caso, las propiedades de la aristocracia y de la Iglesia. El Libro de Visitas de Heredades del Cabildo de la Catedral estudiado por Isabel Montes, da noticias detalladas de 94 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. muchas de estas huertas y viñas que habían terminado en manos del Cabildo por donaciones o compras: así la de los Naranjos en la Macarena, donada al Cabildo por Juan Rodríguez, escribano de Sancho IV, o las que se agruparon alrededor de la Puerta de Córdoba y que luego se llamarían de Capuchinos. Otro fenómeno del siglo XV fue la extensión del viñedo que Mercedes Borrero identifica con censatarios a perpetuidad de grandes propietarios. Los «majuelos» (nuevas viñas) se plantaron por todo el reborde del Guadalquivir hasta el Guadaira y afectaron, por lo tanto, a la vega de Triana. También abundaron las pequeñas viñas de no más de aranzada y media en el Olivar de la Reina y Cortijo del Toro por el camino que salía de la Puerta del Sol. El aumento del rendimiento de estas huertas y viñas, situadas extramuros de la ciudad, dio trabajo a muchos de los campesinos que llegaron a Sevilla a final de la Edad Media. Estos nuevos vecinos se afincaron principalmente en las collaciones de San Román, Santa Marina, San Gil y San Julián. Probablemente trabajaron como asalariados de fincas próximas y algunos de ellos, o sus descendientes, accedieron a la pequeña propiedad. Según los datos que resume Collantes, a principios del siglo XVI más del 10% de los vecinos de San Gil y Omnium Sanctorum figuran como hortelanos y labradores, y más del 30% de los de San Julián y Santa Lucía aparecen bajo expresiones tan significativas como «lo que gana con una açada» o «que acude a cavar a jornal», lo que nos indica su condición de trabajadores a destajo para otros propietarios. Los gremios y el abastecimiento de la ciudad Pese al incremento de la población dedicada al sector primario (agricultura y ganadería), los artesanos y menestrales constituían la parte mayoritaria de la población activa de Sevilla. El textil era el ramo industrial más numeroso y que agrupaba la mayor variedad de oficios, repartidos en las tareas del batán, el tejido y la confección. El E scuela Libre de Historiadores | 95 paño de lana sevillano, pese a los esfuerzos proteccionistas, nunca fue competitivo y se siguieron importando los de Córdoba, Ubeda y Baeza. El arte de la seda, introducido más tarde, tuvo mejor suerte. Torcedores de seda, tejedores, toqueros y tintoreros van en aumento desde finales del siglo XV; aunque el subsector que predomina es el de los oficios especializados (según la clasificación de Antonio Collantes): boneteros, alfombreros, colcheros, gorreros, manteros y sombrereros. Actividades de transformación y acabado de un género que venía de fuera. La mayor parte de estos artesanos se concentraban en el corazón económico de la ciudad (collación de El Salvador y barrio de Francos), aunque también los había en La Magdalena, San Vicente o Santa Catalina, estos últimos dedicados a la confección y al textil basto (alabarderos y cordoneros). Muy por debajo estaban las demás actividades industriales que se ubicaban en calles concretas, como sucedía con los oficios del sector de la piel y el cuero. Los pellejeros en San Miguel y San Andrés, los correeros en San Martín, y los del ramo del calzado, como hasta hoy, en la collación de El Salvador, según recuerdan las calles Chapineros y Chicarreros. También en el barrio de El Salvador y en la Alfalfa ejercían su oficio los espaderos, armeros, cuchilleros, cerrajeros y otros del gremio del metal, y lo mismo sucedía con los profesionales del dorado, la talla o la imprenta que tendrán mayor expansión en la Edad Moderna. Muchos de los que desempeñaron estos oficios artísticos pudieron ser conversos, pues las collaciones que nacieron de la vieja Judería (San Bartolomé, Santa María la Blanca) concentran un elevado número de menestrales que labraban el metal precioso: batihojas, doradores, joyeros y esmaltadores. Caso aparte es la construcción: canteros, albañiles, yeseros y carpinteros. Parte de esta mano de obra pudo ser contratada por temporadas y tal vez no se registre en los padrones. Pero el auge del sector queda fuera de dudas en los oficios ligados a la industria del barro (olleros, tinajeros, ladrilleros) en los que la participación 96 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. de la población mudéjar, agrupada en el Adarvejo, próximo a San Pedro, tuvo que ser notable. En Triana se abrieron muchos alfares en el siglo XV y en un padrón de 1533 la población dedicada a esta actividad supera el 15%. También la industria del jabón aparece en el arrabal trianero, anticipando el auge que alcanzó en la centuria siguiente. Aunque muy repartidas por toda a ciudad, la mayor concentración de maestros artesanos y oficiales se da en los barrios céntricos del Salvador y Francos, con prolongaciones hacia el barrio de la Mar, la Magdalena y San Vicente. Sin embargo los trabajadores que se dedican a actividades menos especializadas residen en otras collaciones: San Lorenzo, San Vicente, Omnium Sanctorum o Triana. Sólo la franja nororiental de la ciudad permanece al margen de la actividad industrial —al contrario de lo que ocurrirá en tiempos posteriores— pues allí el predominio corresponde al sector primario. El mapa de los hospitales y casas de beneficencia de la ciudad es muy parecido a éste que acabamos de describir, pues fueron los gremios de artesanos sus promotores y patrocinadores en la Baja Edad Media. Las más antiguas de estas fundaciones se remontan al siglo XIII, pero la mayoría surgen en la segunda mitad del siglo XIV y a lo largo del XV. El de San Lázaro, fundado en 1334 como hospital de leprosos, es el único que sigue en pie y en activo de los de aquella época. Situado en la salida de Sevilla hacia la Ribera y la Sierra norte, es un edificio que suele pasar desapercibido pese a conservar gran parte de su estructura original en los patios y ermita mudéjar. Pero más allá de estas fundaciones reales o eclesiásticas, que fueron excepcionales, lo que abundó fue el pequeño hospital de no más de una docena de camas, al cuidado de una cofradía gremial y bajo la advocación de su santo patrón. Así, San Andrés de los albañiles, San Antón de los toneleros, la Asunción de los colmeneros, entre otros muchos, pues pasa de cien el número de estos pequeños establecimientos que acogían a los ancianos y enfermos de sus propios oficios y se mantenían gracias a las cuotas, rentas y tributos que dejaban sus miembros. E scuela Libre de Historiadores | 97 También los oficios ligados a la vida marinera tuvieron sus hospitales y devociones propias. Ya hemos hablado de los que gozaron de franquicias en las Atarazanas y de los barqueros. En el siglo XV hay que sumar profesiones nuevas como los chapinetes, maestres y pilotos; y sobre todo observamos la multiplicación de los que ya existían: armadores, calafates, pescadores y marineros. Una comunidad populosa que se concentraba en las parroquias que miran al Guadalquivir: San Lorenzo, San Vicente, Barrio del Mar y Triana. Las mujeres también participaron de estas actividades derivadas de la riqueza del mar, ocupándose de las tareas de distribución y comercialización de sus productos en la ciudad. Las vendedoras de sardinas se citan en muchos textos del siglo XV ejerciendo su oficio en pequeños tinglados y puestos de venta en el Arenal, calle Feria, calle Gallegos y Entrecárceles. No muy lejos de estos lugares, en la Plaza del Pan, las regatonas (vendedoras asalariadas) despachaban frutas y hortalizas a los clientes. Compartían el espacio con las panaderías abiertas bajo los portales que los canónigos del Salvador habían mandado construir adosados a la parte posterior de la Colegiata y que arrendaban a estos negocios. Hasta hoy día dura el uso comercial de estos soportales y poyos de la plaza del Pan. Otro oficio ligado al abastecimiento urbano y la alimentación fue el de los carniceros. Las carnicerías mayores de la ciudad estaban en el Salvador pero otras muchas se repartían por el espacio urbano. Los Reyes Católicos mandaron construir el Matadero municipal en el exterior de la Puerta de la Carne, desde donde se regulaban las condiciones de peso y medida de las piezas y se establecían sus puntos de venta. Algo similar ocurrió con el pan y el vino, cuyo comercio quedó regulado a fines del siglo XV. Los almacenes de la Alhóndiga del pan, ubicados en la calle del mismo nombre, fueron reconstruidos a principios del siglo XVI y la distribución del pan fijada en sus puntos de entrada en la ciudad (Puerta Carmona, Macarena, Triana) y en los lugares de venta (atahonas y hornos). Las arrobas de aceite y de vino que los acemileros introducían en la ciudad desde el Aljarafe o la Sierras de Cazalla quedaban igualmente 98 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. registradas en los postigos y puertas de ingreso en la ciudad para luego ser almacenadas en los mesones y almacenes desde donde los corredores de vino las distribuian por tabernas y cantinas. El control al que fueron sometidas todas estas actividades relacionadas con el abastecimiento urbano responde en última instancia a la introducción de una fiscalidad real más eficaz y basada en impuestos sobre las actividades comerciales (compraventas, aduanas) que habían crecido enormemente, al tiempo que aumentaba la población y el volumen de negocio del puerto hispalense. Los Reyes Católicos que establecieron su corte en Sevilla entre 1478 y 1479 pudieron supervisar directamente estas operaciones que formaban parte de su programa de recuperación del control de los municipios andaluces. Desde los aposentos del Alcázar, ampliado y remozado para acoger a los monarcas que acababan de recibir el juramento de las Cortes de Madrigal, Isabel y Fernando ejercieron la justicia y el perdón, pusieron orden entre los nobles que se disputaban el poder local y robustecieron el papel del corregidor que los representaba en la ciudad. La oligarquía sevillana de propietarios, cosecheros y comerciantes salió a recibir al rey don Fernando y lo acompañó desde La Rinconada hasta que ingresó en la ciudad por la puerta de la Macarena en agosto de 1478. Puso a su servicio la milicia de la ciudad, reclutada entre los oficiales de los gremios que formaban el grueso de su vecindario. Y lo escoltó, bajo palio, hasta la Catedral donde fue recibido por la numerosa clerecía de una comunidad cristiana que se había consolidado sobre el caserío abandonado dos siglos antes por los musulmanes. Los representantes que participaron en el recibimiento real de 1478 sintetizan la sociedad sevillana del final de la Edad Media. Una ciudad amurallada y populosa. Centro de poder civil y religioso, y cabecera de una rica región agrícola cuya vocación comercial se vera confirmada en la centuria siguiente como plaza del gran negocio internacional. E scuela Libre de Historiadores | 99 Las transformaciones urbanas en la modernidad, 1500-1750 Pedro J. Rueda R amírez La polis ciudadana El embajador de Venecia asistió a la boda del Emperador Carlos V celebrada en el Real Alcázar de Sevilla afirmando que Sevilla «se parece más que ninguna otra de las de España, a las ciudades italianas», una gracia la que otorga muy singular, pues era un halago que sitúa a la ciudad en parangón con las nobles repúblicas italianas. Este viajero fue testigo privilegiado de un acontecimiento único (la celebración de unos esponsales imperiales) en el que se vuelca la ciudad entera para asistir al Emperador, reforzar los lazos con la Corona y llenar de esplendor las calles después de las amarguras de las Comunidades. La revuelta comunera contra el mal gobierno de apenas unos años antes generó un clima de tensión social importante, pero fue un fenómeno que los sevillanos no vivieron con la intensidad de las ciudades castellanas. La ciudad prefiere, al fin y al cabo, disfrutar de la nueva economía mundo que surge a raíz de la expansión europea. En 1503 con el establecimiento de la Casa de la Contratación de las Indias inicia un ciclo de despegue demográfico y crecimiento económico que tendrá numerosos altibajos, dando muestras de debilidad ya en tiempos de Felipe II durante la segunda mitad del siglo XVI. El urbanismo sevillano quedará, de forma muy estrecha, ligado a la expansión o la quiebra del negocio atlántico, de tal manera que la llegada de población, la marcha de los negocios y la defensa de los intereses de la Corona irán marcan- E scuela Libre de Historiadores | 101 do la agenda de la ciudad con innumerables obligaciones, problemas y desequilibrios. La ciudad crece, sin duda alguna, dentro de sus murallas, surgen nuevos barrios y se transforma notablemente la sociedad. En realidad perviven varias capas sociales y diferentes necesidades urbanísticas, marcándose como nunca los contrastes, de tal manera que crecen los palacios, las casas de los nuevos ricos, pero también se multiplican las viviendas compartidas. La polarización que marca la vida del momento, con brutales desigualdades, genera una contrastada doble cara, una ciudad de los poderosos, que controlan las instituciones económicas y políticas, sin coincidir en ambas esferas necesariamente, y una ciudad de la plebe, del común, que es mirada con recelo por las autoridades. La crisis económica y la mortalidad catastrófica provocada por la peste llegarán a dañar notablemente la trama humana, que se renueva siguiendo un modelo demográfico de crecimiento lento, gracias, sobre todo, a la llegada de nuevos pobladores. La drástica reducción del comercio en el siglo XVII marcará una crisis de cambio que, unido a la peste de 1649, quebrarán la ciudad como nunca con la pérdida de casi la mitad de su población. En adelante, y al menos hasta mediados del XVIII, la ciudad no recupera su peso demográfico y pierde por completo las instituciones del comercio americano que se trasladan a Cádiz en 1680 y 1717. El espejismo de los dos mundos al encuentro que aparecen reflejados en forma de dos naves (una Europa y la otra América) dibujados en la vista de Sevilla de Joris Hoefnagel de 1573 da cuenta del intercambio de mercancías. En la nave que representa el mundo americano una mujer derrama monedas de oro y plata en el saco de la «opulentia». Esta es la llamada en pos de la riqueza que muchos emprenderán con Sevilla como puerto de partida que centraliza el paso de mercancías y personas a tierras americanas. El choque entre las viejas estructuras de la ciudad (por mucho que los mercaderes estuvieran presentes negociando ya desde 1248 como hicieron los genoveses) y las nuevas realidades originadas por el mundo americano no serán, en modo alguno, bien asimiladas por todos y generarán numerosos conflictos. En un primer paso la Corona tendrá que 102 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. reforzar su poder y presencia, algo que los Reyes Católicos pusieron en marcha antes del descubrimiento americano, pero ahora se convierte en una imperiosa necesidad. Las ciudades reales como Sevilla dejarán entrever en cada oportunidad su estrecha relación con la Corona, en buena medida porque está en un territorio como el de la Baja Andalucía controlado por feudos nobiliarios y de la Iglesia. De este modo los recibimientos reales vendrían a representar toda una aparatosa representación del poder de la Monarquía como sustento del reino de Andalucía, por mucho que una parte importante del territorio estuviera sometida a un régimen señorial. La ciudad misma mantendrá una difícil relación al ejercer un importante poder en su hinterland. La definición de Sevilla de Bonet Correa como «ciudad de campiña o llanura» debe entenderse en este sentido. En la tierra la ciudad puede intervenir de formas diversas, de tal manera que el Cabildo municipal actúa, en cierto modo, como ayuntamiento y diputación, interviniendo en las áreas rurales. Esta peculiar situación permite entender la preocupación de la Corona, pues ve claramente como el Cabildo se infiltra de elementos nobiliarios con fuertes intereses en la tierra, que pueden chocar con los intereses del rey, sobre todo en las constantes peticiones de dinero y nuevos impuestos. Estructura y planificación urbana La muralla es un marco fronterizo con sus sistemas aduaneros y de vigilancia en las puertas que delimita la ciudad. Más allá queda una amplia zona periurbana en la que se asientan casas de labradores, casas de «recreo» para escapar de la ciudad y arrabales. Tal como afirmaba el cronista Rodrigo Caro «mirada la ciudad por de dentro, o por de fuera, es admirable; especialmente mirada desde fuera, en sus frescas y extendidas vegas de Triana, Tablada, Prado de Santa Justa o San Jerónimo de Buenavista». Los edificios extramuros son de lo más variado, desde unas modestas casas donde guardar aperos de labranza a lujosas mansiones de disfrute con jardines, aunque E scuela Libre de Historiadores | 103 también se edifican monasterios y hospitales como el real de San Lázaro con amplias dependencias. Todos ellos están articulados en torno a los nodos de comunicación con la ciudad y de acuerdo a los usos a los que están destinados (espacios para la ganadería como las dehesas o bien huertas cercanas a los cauces fluviales). Los arrabales, sin embargo, presentan unos rasgos singulares pues tenían, como en el caso de Triana, cerca propia y funcionaban como un núcleo independiente en muchos sentidos. El Arenal es otro de estos arrabales que crecen al pie de las murallas de forma un tanto apresurada para dar cobijo a las mercancías en los almacenes o tiendas provisionales para la carga y descarga de los navíos del puerto, también surgen puestos de venta de comida y bebida (a mejor precio) para saciar el hambre del tráfico humano en torno a la Carrera de Indias. Es una zona por la que pasaría Felipe II cuando llega a la ciudad en 1570. Precisamente para salvar el arroyo Tagarete se construyó un puente provisional con madera de pino que facilitara el tránsito de la comitiva en la entrada real ya que no podían usar el puente de la puerta de Jerez, pues la entrada se haría por la puerta de Goles. Era una zona dividida por algunos desaguaderos y sin empedrar, al fin y al cabo era un arenero natural formado por el propio río. Los grabados muestran la «playa» formada por la orilla del río que servía de muelle y la presencia testimonial de una grúa de «sangre» movida por la fuerza del hombre que fue utilizada para mover las piedras con las que se construyó la Catedral. El área extramuros ofrece muchas utilidades urbanas que van desde los «ensayaderos de justas» para correr caballos como el que había en la puerta de Córdoba en 1598 hasta los juegos (legales o ilegales) que pasan desde peleas de jóvenes «a pedradas» a las casas de juego. Este espacio en torno a la muralla es un área de usos comunes, en cierto sentido de libre uso, pues pueden situarse desde los estercoleros a los que deben llevar las basuras, hasta los lavaderos en las orillas de los riachuelos que eran usados por las mujeres para hacer la colada. Además de los usos variados y un tanto desordenados que pueden hacerse de tales espacios también quedan delimitadas áreas 104 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. concretas como el quemadero o bien edificios como las carnicerías reales que son públicos y regulados por el municipio. La ciudad en su conjunto mantiene con este área periurbana una estrecha relación aunque la literatura de la época se encargará de idealizar el campo frente a la ciudad, generando una dicotomía peculiar en torno a lo preferible de la vida rural frente a la vida urbana, algo que muchos sevillanos ligados a la actividad agrícola no debieron percibir pero que sirvió para delimitar las peculiaridades de pertenencia a la ciudad, construyendo el sentido de participación tal y como las fiestas se encargarían de poner de manifiesto. En el interior de las murallas la herencia medieval mantendrá un peso considerable. La división de la ciudad musulmana en la medina civil y el núcleo de la ciudadela político-militar en torno al Alcázar se mantendrá en cierta medida con espacios bien delimitados pero transformados, renovados en el uso con nuevas instituciones como la Casa de la Contratación o la Casa de la Moneda, diferentes actividades burocráticas ligadas al renovado poder de la Corona en la ciudad o bien edificios nuevos como la Lonja de mercaderes. Los mercados más tradicionales, los espacios de venta y algunas actividades ligadas al abasto de productos básicos mantendrán la actividad como plaza y mercado de la ciudad pero, ahora, más allá de las necesidades de los habitantes la ciudad se convierte en un almacén universal que debe dar cabida temporal a las mercancías exportadas en la Carrera de Indias. Esta doble vertiente de ciudad que mantiene su ritmo (pero con aceleraciones y frenos dependiendo del pulso de la economía atlántica) y que al mismo tiempo se transforma en una ciudad de acogida y paso para miles de hombres de diferentes naciones, marca el ritmo de precios de alquiler al igual que supone un cambio en la ocupación interior. Los barrios sevillanos o collaciones, como entonces se llamaba al territorio de cada parroquia, se especializan dependiendo de su participación en unas u otras actividades económicas, de la presencia o no de población flotante y de las peculiares características de ocupación de cada zona. El número de casas disponible se incrementó a lo largo del siglo XVI de 11.521 en 1561 hasta E scuela Libre de Historiadores | 105 un total de 14.381 casas en 1588. En estos años de arribada constante de nuevos habitantes no fueron, con probabilidad, suficientes para la demanda. En cualquier caso la dependencia del mercado americano y el negocio comercial con los países europeos no se dejaba sentir por igual en la ciudad, en barrios como San Vicente o Santa Ana, ligados a los oficios del mar, la ocupación de baldíos resultó espectacular y se duplicaron el número de casas, pero al norte de la ciudad donde residen jornaleros y gentes dedicadas a oficios modestos el crecimiento fue más moderado. El afán especulativo se manifestó de inmediato entre los propietarios, fueran estos el clero o el rey, en este último caso cediendo en alquiler espacios en los solares del Alcázar para uso residencial. El impulso americano perdería fuerza a principios del XVII, reduciéndose el número de navíos y toneladas embarcadas en el eje Sevillla-Sanlúcar de Barrameda-Cádiz. El paulatino descenso del negocio y la quiebra de algunos de los bancos sevillanos, de carácter privado y ligados a la actividad comercial americana, revela un cambio de tendencia que se irá confirmando a lo largo del siglo XVII. En tiempos de crisis la población flotante disminuye y la emigración, aunque sostenida (pues la ciudad mantiene impulso) pierde peso paulatinamente, de todos modos la quiebra decisiva proviene de una crisis catastrófica provocada por la peste de 1649. La población quedó reducida probablemente a la mitad. El vacío demográfico fue tal que era posible encontrar numerosas casas vacías y otras de las que no se sabía ni quien era el inquilino pues fallecieron familias enteras. Si a esto unimos la poca consistencia de muchos edificios, se entienden las quejas en el Cabildo cuando hablan de las numerosas ruinas y solares que se fueron colmatando de basuras. Las reformas urbanísticas En el mundo moderno el Cabildo o Ayuntamiento juega un papel clave en la ordenación urbanística aunque sus preocupaciones van dirigidas, en buena ley, a satisfacer de una parte las necesidades de 106 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. la administración y de representación de la autoridad real y, por otra, cubrir algunas necesidades de lo que se denomina en la época «policía urbana», esto es, orden público, adecentamiento de las vías públicas (retirada de basuras, adoquinado, etc.) y regulación de las actividades económicas comunitarias junto al cobro de impuestos. La vinculación de la ciudad con la Corona conlleva un buen número de obligaciones y la presencia del Asistente nombrado por el rey juega a favor de la aplicación de políticas reales que se reflejan en los «donativos» que la Corona demanda a la ciudad cada vez con mayor frecuencia. La propia edificación del nuevo edificio del ayuntamiento en la plaza de San Francisco responde a esta voluntad de convertir el Cabildo en templo de la justicia a la llegada del Emperador. Este tipo de iniciativas de corte renacentista se aplican en la ciudad cuando arraigan nuevas maneras de entender la arquitectura. Las fachadas de corte clásico superpuestas a viejos edificios son un buen ejemplo, como la de la Aduana en el antiquísimo edificio de las Atarazanas remozado para dar cabida a las mercancías. Los nuevos edificios, como el de Lonja o la casa de la Moneda, siguen fórmulas que juegan con formas geométricas, regularizando el espacio y apostando por una racionalización acorde al uso para el que están destinados. En todo caso el Cabildo necesita recursos abundantes para reparar daños en caminos, mejorar la llegada de agua desde los Caños de Carmona o la fuente del Arzobispo, reparar las pilas y revisar la cárcel Real y la de la Hermandad. Cuenta para estas labores con un maestro mayor que planifica y ejecuta las obras necesarias aunque con limitaciones, tanto de presupuesto, siempre corto en el caso sevillano, como por la imposibilidad de expropiar edificios para mejorar, por ejemplo, la amplitud de las calles o eliminar obstáculos. En este terreno no tendrá el apoyo del Real Consejo cuando en 1588 lo solicite, como no lo tiene para enajenar solares o baldíos y cuando se vende algún bien como una calleja es, como se dice en las Ordenanzas de 1527 «con facultad real». La falta de un criterio urbanístico global de carácter reformista conllevó una cascada de intervenciones puntuales destinadas a mejorar entornos insalubres E scuela Libre de Historiadores | 107 como en el caso de la laguna de la Alameda de Hércules o bien la creación de plazas en algunas encrucijadas que denotaban sus orígenes con formas irregulares. Estas dificultades se mantuvieron en el mundo moderno pero a cada ocasión se dotó a la ciudad de una nueva plaza, entendida como afirma Covarrubias en el Tesoro de la lengua castellana (1611) como «un lugar ancho y espacio dentro de un poblado» en el que se «venden mantenimientos y se tiene el trato común con los vecinos y comarcanos». Lo cual nos confirma el cronista Luis de Peraza que comentaba que había contado «más de ochenta plazas grandes y pequeñas, donde todas cosas de comer se suelen vender con mucha abundancia». Este sería el caso de algunas como la de la Verdura (hoy la Alfalfa) o Santa Catalina (que ahora es la de los Terceros) que contribuyeron a despejar estrecheces, facilitar el tráfico comercial y permitir la instalación de mercados provisionales a los que acudían los vendedores de los alrededores de Sevilla con productos frescos. En el siglo XVI la recuperación de los textos clásicos de la arquitectura suma una función política a la plaza. En este sentido el arquitecto romano Vitrubio comentaba que «en este lugar se tratan y gobiernan las cosas públicas». En el siglo XVI las intervenciones más importantes y de más peso simbólico se emprendieron en la plaza de San Francisco, en un principio con una actuación limitada a los nuevos edificios del Cabildo pues otras como el frente este con sus pórticos existían desde el siglo XIII (hoy día prácticamente desaparecidos). Ahora bien, el cambio al gobierno de «cosas públicas» también tiene que ver con el alejamiento de los puestos de pescado y la concentración de los escribanos en la plaza. En este sentido debe entenderse este cambio simbólico y de usos de la plaza, algo que se refuerza con la construcción de la Audiencia, sede del poder judicial. También se remodeló la plaza de la Encarnación para lograr la mejora de la llegada del agua a la ciudad, un elemento vital para el día a día de los sevillanos. También en la mencionada Alameda que logra ampliar el espacio de ocupación y pone en conexión varias zonas que habían tenido desarrollos urbanísticos dispares. Por 108 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. esto Alonso Morgado comenta que las plazas «alegran, y desenfadan mucho toda la ciudad» y en el caso de la Alameda solventa el grave problema de la laguna que una vez seca permite la construcción de viviendas saludables, sin los malos humores que corromperían el aire provocando enfermedades según defendían los médicos de la época. Además en la plaza se da forma a todo un programa simbólico que refuerza los lazos de la ciudad con el poder de forma mítica, enlazando la dinastía de los Austrias con los «fundadores» Hércules y Julio César. Colocar en sendas columnas las esculturas de los dos héroes clásicos supone elevar el primer monumento público de carácter civil de la ciudad. Este diálogo atemporal desde los pedestales de los grandes hombres parece querer decir a los ciudadanos (que están abajo) quiénes son los responsables de la buena marcha de la ciudad. De este modo ven vigilantes el acontecer de la ciudad y construyen el sentido de comunidad en torno a la Corona, en este momento de la reforma en la cabeza de Felipe II que había visitado la ciudad poco antes de las reformas emprendidas por el Asistente Conde de Barajas (1573-1579). En un sentido más práctico el nuevo jardín plantado y las tres fuentes dotan a la ciudad de un área de recreo y permiten a varias collaciones abastecerse de agua. El cambio supondría, a largo plazo, el cambio de orientación de las casas que abrirían sus fachadas a la Alameda, derribándose los corrales traseros y mejorando la distribución del caserío. Un proceso que duraría hasta el siglo XIX pues la ordenación de la plaza se constituyó en una cuestión debatida en el Cabildo municipal en diferentes ocasiones llegando hasta nuestros días. Al fin y al cabo era un terreno de realengo en el que podían hacer tabula rasa para ordenar el espacio como un jardín en pleno centro, al que podían acudir los caballeros a «jugar cañas y hacer torneo» como era tradicional según el testimonio de 1535 de Luis de Peraza. Estas actividades de recreo se incrementarían y se convertiría en un lugar de encuentro cercado de árboles, un espacio natural dominado por el arte y puesto al servicio público. Albardonedo Freire propone dos grupos de plazas más pequeñas pero que permiten entender ese número de ochenta plazas E scuela Libre de Historiadores | 109 defendido por Peraza. En la ciudad las reformas de las puertas y caminos darían origen a las plazas-puerta a la entrada del recinto amurallado y, también, las plazas parroquiales. Estas últimas cumplen numerosas funciones y se abren al derribarse mezquitas y elevarse los edificios parroquiales quedando a un lateral un cementerio y al otro lado del templo una plaza más o menos amplia dependiendo del tamaño del edificio musulmán y la posibilidad de ampliar tirando algunas casas. En todo caso la formación de estas plazas es debida al giro de noventa grados en la disposición de los nuevos templos como pasó en San Lorenzo o San Andrés. En otros casos, como Santa Ana o el Salvador la plaza está a los pies frente a la fachada principal. La variedad de casos no permite definir un único modelo. Por último Albadalejo propone como una tipología más las plazas que se generan en las entradas de los palacios, generalmente en aquellos que han sido remodelados para contar con una fachada renacentista y que necesitan de un espacio para proyectar su arquitectura. Es el caso de la plaza del Duque de Medina Sidonia o la del Duque de Alcalá (hoy plaza de Pilatos), o bien, fuera de la muralla, la casa de Hernando Colón, el hijo de Cristóbal Colón, que aprovechó uno de sus viajes por el norte de Italia para contratar la fachada de su palacio. En este caso Mal Lara la describió como «un verdadero Monte Parnaso así por la frescura de la huerta como por la casa y multitud de libros». En estos edificios se reúnen auténticas galerías de arte, gabinetes de curiosidades y bibliotecas exquisitas, todo el elenco de aparato propio de una nobleza enriquecida que gusta de las novedades literarias y las obras de arte renacentistas propias de un ideal de vida cortesano. En los ciento cincuenta años que tratamos se lograron mejoras importantes alineando calles, dotando de nuevas zonas urbanizadas a la ciudad (como en el corral de las Herrerías), mejorando la urbanización de los arrabales o bien la mejora en la reordenación de las puertas de la ciudad que fue necesario trasladar en algún caso para lograr que estuvieran «en derecho de las calles» perdiendo así el carácter más enrevesado del entorno de las puertas o incluso la entrada 110 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. en recodo que permitía un control mayor pero impedía la entrada de carros. En el reinado de Felipe II se reformaron once de las dieciséis de la ciudad, a partir del proyecto de Hernan Ruiz II de 1560, procurando integrar las puertas en el conjunto de planes de renovación urbanística. De este modo las entradas a la ciudad ofrecerían una imagen más acorde a los nuevos tiempos, ofreciendo a los viajeros una nítida imagen del poder de la ciudad y de la pertenencia a la Corona. Entrar en una ciudad por una de sus puertas suponía ingresar en el territorio del Rey bajo el control de un Cabildo, dando origen a una república de ciudadanos regida por las Ordenanzas municipales de 1517. Estos cambios supusieron (al igual que la transformación del campanario de la Giralda llevada a cabo por el Cabildo eclesiástico en fechas similares) una clara apuesta por la eliminación de los vestigios musulmanes y la elaboración de un lenguaje plástico más acorde a la arquitectura renacentista de aparato, dotando a la ciudad de arcos de triunfo que clamen la grandeza de la Monarquía. Tras estas reformas las murallas presentaban los rasgos fundamentales que perduran hasta su derribo, tal como apunta Domínguez Ortiz «el perímetro de Sevilla no se alteró de forma sensible» en el siglo XVII y en la centuria dieciochesca los cambios apuntarían a reformas y cambios funcionales como la apertura de la Puerta Nueva para facilitar la entrada y salida de la Fábrica de Tabacos. La muralla es descrita por Rodrigo Caro en 1634 como «casi circular» hecha «de una argamasa tan fuerte que parece que el tiempo no puede tener en ella» y «fortificado todo con torres fortísimas, que son 166, compartidas a trechos, y algunas de mucha grandeza y artificio». Las observaciones de Caro son muy valiosas pues detecta la desigual altura de la muralla en cada tramo, acomodándose al terreno en cada ocasión. De cualquier forma una muralla como ésta resultaba en el siglo XVI muy vulnerable pues la pólvora y las técnicas de zapa podían dejar una muralla formada de cajas de tapial en ruinas en poco tiempo. Es algo que Mal Lara observó atinadamente al describir la Torre del Oro, una torre albarrana con un puente levadizo, conectada con la muralla por E scuela Libre de Historiadores | 111 … una coraça de muro con tres torres, que sirve de tránsito para la torre, y por aquella parte tiene su puente levadiza, y es muy fuerte, aunque cuando se hizo estaban bien descuidados, los que la edificaron, de la artillería que había de inventarse. Las ríadas fueron una amenaza mucho más efectiva pues obligaron a un mantenimiento constante y al refuerzo de la zona de la Almenilla, una torre que defendía el noroeste de la ciudad, pues comentaba Luis de Peraza que «esta torre siempre combate el río, y es muy gran defensa de esta ciudad». De todos modos la situación podía ser crítica en ciertos momentos, pues las torres eran utilizadas como vivienda, de igual manera que se usaban los lienzos de muralla para construir casas adosadas y en algunas zonas como la que iba de la Puerta Real a la Torre del Oro la muralla quedaba oculta por las nuevas edificaciones. Si a esto unimos los muladares que se acumulan en las proximidades de la cerca y el abuso de usar materiales de las murallas para construcciones particulares resulta un panorama poco halagüeño para la defensa frente a las ríadas. La ciudad presenta unas calles sin una regularización en su trazado pues se dan apropiaciones de muchos espacios de uso común, en algunas zonas las calles están cubiertas por pasadizos de parte a parte, en ocasiones los callejones son acodados y de tránsito difícil (como en las siete revueltas cuyo nombre da idea de lo sinuoso de su recorrido) y las encrucijadas de calles no responden a nuestra idea de circulación. Es más, las calles están hechas más para el paso de bestias que de carros y muchas de las muelas de molino y columnas en las esquinas que aun hoy día perduran dan cuenta de la necesidad de proteger los edificios del paso de las carrocerías en sus giros. La toponimia de las calles tampoco sigue un criterio ni se recoge en la forma a la que estamos acostumbrados. Los nombres, cuando los tienen, son fruto de una nominación que algunos autores quieren popular y otros dan como anónima o fruto del ingenio. En todo caso los nombres no siempre identifican la calle, en ocasiones 112 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. es una hornacina en una esquina o un retablo callejero, en otras es una peculiaridad como un establecimiento singular como un hospital o bien la denominación de la calle por el oficio que se desempeña y las tiendas que podemos encontrar en ella. Al llegar los coches a finales del XVI los problemas se agravaron pues el uso suntuario, como un artículo de lujo, hará que muchos alquilen (aunque se acabará prohibiendo) o gasten en mantener el carruaje. Las críticas de Juan de la Sal, en 1626, van dirigidas contra este uso de «rodar coches» en una ciudad de calles angostas, pues genera «quejas y maldiciones de la gente común» y hace que «muchos a quienes falta caudal para el sustento de un coche se desangren» para mantener las apariencias. El coste para la ciudad en reparar calles y empedrar las que estropean los coches le parece a Sal «gasto excesivo» aunque sus propuestas van dirigidas a un uso más exclusivo del coche acorde al estado, tal como plantean a Carlos II en 1684 los miembros del Cabildo pues dicen necesitarlos para conservar «el lustre de sus obligaciones». La posesión y uso privilegiado en la ciudad de este medio de transporte se convierte así en un medio de hacer visible a todos la situación estamental del grupo. De hecho las quejas por su presencia en las calles en el siglo XVII son un reflejo singular de la difícil convivencia en una ciudad de red densa como Sevilla a la par que dan cuenta de la voluntad de restringir el uso de un elemento de prestigio que si todos usan no permite distinción. El mecenazgo de la iglesia en la planificación de la república cristiana El mecenazgo de la Iglesia sevillana es clave para entender la formidable espiral de construcciones que se desarrollan en el mundo moderno. A los viajeros no les pasó desapercibido lo «memorabiles y muy señaladas» que podían ser estas construcciones, tal como señalaba el alemán Diego Cuelvis en 1599: E scuela Libre de Historiadores | 113 Tiene esta ciudad XXV Iglesias Parrochiales. Monasterios XXXII de todas las Ordenes muy sumptuosos y devotos. Tiene así mismo XC Hospitales donde continuamente se hacen caridad de los pobres y enfermos. Esta dotación permite entender el peso de tales instituciones y explican por qué al margen de las crisis por las que atraviesa la ciudad los edificios relacionados con el culto florecen y se crecen en dimensiones y ocupación del espacio urbano. De hecho una de las características singulares de este momento será la construcción de nuevas iglesias y la reforma de las más favorecidas por la clientela de almas que descansa en sus cimientos y paredes. Los testamentos fundan y dotan capillas, ofrecen dineros y mandas, llenan los cofres de las fábricas parroquiales y sellan una renovada alianza de las familias unidas en el linaje con los edificios destinados a albergar los difuntos dando memoria colectiva de la ciudadanía. La arquitectura eclesiástica domina el espacio urbano, como decía el viajero Sobieski al visitar la ciudad en 1611, «los monasterios e iglesias de Sevilla son riquísimos, así en sus fundaciones y construcción». A la compleja trama de parroquias y lugares de culto (desde ermitas a retablos callejeros) se une toda una compleja arquitectura de conventos y monasterios que mantienen estilos y formas muy distintas entre sí, dependiendo de la orden, el momento de construcción y la evolución de los fines a los que se destina cada edificio. Los Anales de Zuñiga de 1675 detallan la fundación de estos centros. En esta obra podemos seguir la reactivación de las fundaciones en tiempos de Felipe II con veinte centros nuevos y la construcción de nuevos edificios para colegios de las órdenes a principios del siglo XVII con el Colegio de San Buenaventura (1600), el de San Alberto (1602), San Laureano (1602), el Colegio noviciado de San Luis (1609) o el de los Irlandeses de los jesuitas (1619). En Sevilla podemos encontrar desde modestos edificios con un conjunto mínimo para la vida en comunidad a conventos que ocuparon vastos espacios en época medieval y mantuvieron sus espacios 114 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. con amplias dependencias y huertas tapiadas convertidas en un vistoso edén como si fueran una pequeña ciudad celestial en medio de la ciudad terrena. En cualquier caso el mundo interior de los conventos se proyecta en toda la vida ciudadana pues las órdenes poseen tierras y bienes en numerosos lugares, tienen casas que alquilan, participan en censos y negocios. Los documentos muestran a las comunidades de manera activa (y no sólo contemplativa) enfrascados en reformas de sus iglesias, en negociaciones para mejorar su dotación de cuadros, retablos o piezas de altar. A la vez participan de toda la compleja maquinaria devota de la ciudad generando una malla devocional que mantiene una oferta apabullante de sermones, festividades y actividades. Un festín devoto que necesitaba de espacios de culto amplios, que exigía unas arquitecturas efímeras a la medida y que mantenía en compentencia a las órdenes religiosas. Esta lucha espiritual (y mundana) por la clientela sevillana explica, en parte, la necesidad de remozar y reformar sus edificios, decorarlos al gusto del momento y engrandecerlos para atraer y sellar la alianza del fiel con una devoción, un centro de culto o una actividad devota. También permite entender mejor la picaresca a lo divino de ciertos casos de hombres y mujeres dados a aprovecharse del modelo de santidad en vida propuesto por el discurso religioso. Estos pícaros que simulan visiones, recogen limosnas para causas pías inexistentes o aprovechan estos resquicios para vivir de los devotos con fingidas poses devoto-piadosas no son más que la otra cara de todo este entramado que busca la saturación emocional y el adoctrinamiento de la población. Sevilla es vista como la «Babilonia» del pecado necesitada de Redención en alguno de los textos de los eclesiásticos que la visitaron escandalizados de la liberalidad en usos amorosos, en negocios con lucro escandaloso para la doctrina católica, etc. La saturación de miembros del clero y su pertinaz intervención en la vida de la ciudad quedarían así justificadas. En cualquier caso la abundancia de eclesiásticos puede entenderse al valorar a la ciudad como cabecera del reino de Sevilla y, a la par, como centro clave de viaje de las expediciones de misioneros a las Indias Occidentales. De hecho la ciudad E scuela Libre de Historiadores | 115 es un importante centro de poder pues cuenta con un Cabildo eclesiástico de la Catedral de los mejores dotados económicamente de España y con representantes de las mejores familias nobiliarias entre sus filas, con hombres formados en las universidades y, en no pocos casos, con bibliotecas imponentes y obras de arte de toda Europa. La intervención en la Catedral para dotarla de nuevos espacios a lo largo del siglo XVI denota estas influencias pues entra de lleno la arquitectura más en boga imitando modelos renacentistas italianos. El Cabildo de la Catedral dirigirá la política de la Iglesia en colaboración (y en lucha en no pocos momentos) con el Arzobispo de la ciudad, una figura clave que interviene como autoridad en todos los asuntos de la ciudad. El papel de estas instituciones tan sólidamente asentadas en la ciudad, con un peso en la trama urbana notable y con un poder económico espectacular (poseen cientos de casas, arriendan toda clase de propiedades inmobiliarias, poseen censos de todo tipo, etc.) resultará esencial para entender la evolución urbanística de la ciudad. Cualquier reforma, en ocasiones por mínima que sea, puede tocar un área eclesiástica, con el añadido que supone la inmunidad eclesiástica que separa la esfera pública civil del espacio religioso. Estos espacios sagrados, que quedan al margen de la autoridad terrenal, constituyen, por sí mismos, un mapa sagrado que marcaría no pocas zonas de Sevilla. Lo cual genera en la época numerosos conflictos de competencia, hipoteca en ocasiones cualquier reforma y plantea problemas en la ampliación de plazas, el derribo de arquillos o el suministro de pajas de agua. La ciudad habitada En 1611 la ciudad es descrita por Jacobo Sobieski como «muy comercial, rica, poblada, con numerosas casas». Es un retrato de la urbe plena de gente y con un caserío abundante. En 1526 Andrés Navagero visita Sevilla y comenta que hay «bastantes jardines y no pocos solares como ciudad que está poco poblada», pero cincuenta 116 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. años más tarde la población ha crecido de forma espectacular sin que cambie la estructura urbanística. La consecuencia más directa es una población muy desigualmente repartida, con barrios en los que se acumulan las viviendas compartidas frente a otras zonas con extensiones considerables para el aprovechamiento de una familia nobiliaria, de mercaderes enriquecidos o de una comunidad religiosa. Ellos disponen incluso de jardines amurallados que dan a patios interiores, sus edificios tienen zonas de caballerizas o bien áreas para la servidumbre que convive con los señores como una familia extensa, algo que también ocurre en el ámbito de algunos conventos donde las monjas pueden tener una donada o criada. De hecho un observador tan fino de su tiempo como Rodrigo Caro observaba cómo «las casas de los caballeros y ciudadanos nobles y ricos son tan grandes que imitan y algunas igualan a las de los grandes señores». Esta búsqueda de identificación con la nobleza titulada, que dispone de palacios y goza de un estatus superior en la jerarquía estamental, será una constante para la nueva aristocracia del dinero y el comercio. Las «nueve casas de grandes de España y once señores de título» que contabiliza Caro en Sevilla cuentan con un caso singular de gran interés en la casa, sede de toda un linaje, de los Duques de Alcalá por «su raro edificio» donde han juntado «muchas efigies de mármol (…) y otra multitud de estatuas (…) una gran librería (…) y medallas antiguas». Además de estos palacios Domínguez Ortiz apunta como tipologías de viviendas sevillanas el par de casas y el corral de vecinos. De todos modos la situación evoluciona considerablemente y algunas casas se construyen como viviendas unifamiliares con dos plantas (una para el verano y otra para el invierno, de ahí el «par de casas», un dos en una sola vivienda muy adecuado para la climatología sevillana) frente a otras más modestas de una sola planta o bien esos corrales que responden a la tipología de vivienda compartida por numerosas familias con unos servicios comunes de lavandería, horno, etc. Los corrales más conocidos, los de Triana, no eran en modo alguno los únicos y en ellos podían vivir moriscos, libertos y toda una variedad de profesionales con menos recursos E scuela Libre de Historiadores | 117 y jornaleros. De todos modos los cambios de población de la ciudad, desde la saturación del XVI a la crisis profunda por la pérdida provocada por la peste de 1649, generarán llenos y vacíos en los barrios. En los momentos de más llegada de población, como la segunda mitad del siglo XVI donde la emigración es la que provoca el crecimiento de población, se incrementan las viviendas compartidas pero también se transforman algunas casas unifamiliares en varios hogares o, incluso, algunos palacios pasan a repartir sus espacios en viviendas compartidas; aunque también se dan los casos contrarios quedando muchas casas abandonadas ante catástrofes como el terremoto de 1680 o solares sin uso ni beneficio convertidos en estercoleros provisionales. Ante la crisis del comercio, la peste o una situación catastrófica, los precios de las casas podían variar pues la caída del comercio con América en la primera mitad del XVII conllevó un menor precio de las casas de Triana por lo que muchos «se han acomodado comprándolas» antes que alquilando; de todos modos el alquiler estaba generalizado y solía firmarse el contrato a largo plazo (en ocasiones a una o dos vidas, aunque la situación de inflación que sufrió la ciudad hizo que se rebajaran a períodos de tiempo más cortos). Los bajos alquileres, la situación de dejadez de muchos propietarios (en ocasiones, muchas, instituciones religiosas) y las dificultades propias de la supervivencia en la época hacía que el ingeniero italiano Spannochi viera la deficiente calidad de las casas como de muy difícil solución pues se «edifica en la superficie de la tierra, de malas tapias o de ruin cal». Los arrabales son un área en expansión en el siglo XVI, pero su crecimiento es irregular y se asientan en unos entornos poco favorables en las principales vías de salida de la ciudad. Algunos como la Macarena, los Humeros, la Cestería, la Carretería y Triana están cercanos al río Guadalquivir y, por lo tanto, en riesgo permanente por lluvias, escorrentías e inundación. Estos problemas eran comunes tanto al arrabal de San Bernardo, en la orilla izquierda del Tagarete, como al arrabal de San Roque en las cercanías del convento de San Agustín, que se encontraba frente a la puerta de Carmona, y 118 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. del Matadero. Algunos núcleos urbanos fuera de las murallas como Santa Ana en Triana comienzan en el siglo XIII, pero varios como la Macarena o los Humeros inician su andadura en el XVI. En otros casos como en la Carretería y Cestería aparecen testimonios desde el siglo XIV pero su crecimiento está vinculado al tráfico con América. En esta zona se establecen cesteros en las cercanías de la puerta de Triana, herreros en la calle Adriano (que recibía el nombre de Hierro Viejo) y carreteros y toda la gama de oficios relacionados con las necesidades del tráfico comercial y marítimo en ocasiones en edificaciones provisionales, de madera, que poco a poco van consolidándose y dando forma al barrio del Arenal. Espacios de entretenimiento La república de ciudadanos vive y construye la comunidad en la calle. El abigarrado escenario de las calles es un muestrario de usos de la ciudad para el consumo y el ocio. La vida se vuelca en los espacios comunes, dada la incomodidad y poca salubridad de la mayoría de las casas. De este modo los lugares de esparcimiento, los jardines y zonas de paseo, las plazas y las zonas portuarias se llenan de gente. La comida disponible en los numerosos puestos callejeros, la abundancia de mercados al aire libre y la presencia de un tráfico humano constante en los tiempos de mercado, flota o ferias hace que resulte interesante vivir la ciudad en el entorno de las Gradas, en la zona del Arenal o en la renovada Alameda de Hércules. Los sectores privilegiados encarnan todo un estilo de vida aristocrático que se refleja en las aficiones a los caballos o en el arte de la esgrima necesario para defenderse en los duelos, para los cuales Alférez de Paz publicó en Sevilla en 1654 unos Apuntamientos selectos dando cuenta del ritual adecuado a esta manifestación de estatus. Aunque más que las armas la agudeza verbal o la danza junto a la astucia para los negocios y la política resultaron un aprendizaje más útil para «mejorar» en la posición y alcanzar una situación de E scuela Libre de Historiadores | 119 prestigio, ligada a la compra de cargos municipales, la incorporación al Consulado de mercaderes (dando cuenta de negocios en «grueso», esto es, de gran importancia) o el desempeño de cargos al servicio de la Corona. Estas habilidades les sirven de mejor palestra para desempeñarse en el modelo de vida cortesana que imitan en gestos, ropas o lecturas acordes a su papel en la vida política y su patrocinio de la religión. Esta aristocracia de la sangre o el dinero que tanto da, pues se entrevera con facilidad en la ciudad, recurre a toda una retahíla de notables muestras ciudadanas de esplendor y generosidad prestando joyas para adornar altares en el Corpus, dotando huérfanas o creando instituciones benéficas, imitando en este terreno al otro sector privilegiado, el clero, en el ejercicio de la caridad y piedad cristianas en las que se asienta de modo férreo una voluntad de control ideológico de la ciudad. Esta vida devota propia del barroco, ritualizada y fuertemente conservadora en su trasfondo, marca, sin duda, el ciclo urbano del ocio a lo divino. El sector eclesiástico generará todo un abanico de festividades para sostener su misión reformadora de la ciudad. Esta ciudad efímera construida para el ornato divino crece y se expande, a los proyectos reformistas y la espiritualidad del humanismo cristiano le sigue una clara labor misional plenamente contrarreformista desde finales del siglo XVI. La ciudad muestra así un rosario de devociones y una intensa actividad religiosa que no debe hacernos olvidar que tal saturación es un indicador de la búsqueda de una asimilación de los principios del Concilio de Trento en una ciudad vista como eje del mal y una Babilonia de razas y herejías. La vida abigarrada y la población flotante del XVI muestran mayor interés por la diversión profana, desde las abundantes posadas y tabernas a la mancebía pública, junto a no pocos garitos destinados a los juegos, a los bailes o a las comedias. Estas últimas cada vez más estimadas y, por lo tanto, más duramente perseguidas por el clero. En cualquier caso todos los sectores participan en numerosas actividades festivas en común, el caso de las cañas y toros, a pesar de la diferente participación a pie o a caballo, denotan un interés de todos los sectores implicados en una misma diversión. Al igual que 120 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. acudir a corrales de comedias o participar en numerosas entradas o natalicios reales o el mismo carnaval y máscaras que contiene elementos burlescos que perduran hasta el siglo XVIII. Es mucho más lo compartido y la coincidencia de gustos culturales; de hecho no comenzará a quebrarse de manera más evidente hasta la aparición del despotismo ilustrado y la corriente neoclásica, más interesada en el academicismo y dispuesta a compartir en el segmento de las élites y de los grupos privilegiados una voluntad de diferencia con el pueblo, visto cada vez más como algo folclórico que puede ser imitado pero no asimilado. En los sectores populares el ocio urbano tiene sus propios tiempos y ritmos, que conocemos muy mal pues falta reconstruir la historia silenciosa de la gente común. Los testimonios de la vida urbana dan retazos de esta presencia en actividades culturales, bien sea una fiesta profana o sacra, o bien un acontecimiento excepcional como una visita real, tal como el grabado de Tortolero de la entrada en la ciudad de Felipe V nos muestra, con todos los sevillanos lanzando vítores. Ahora bien, el conjunto de celebraciones y el disfrute de la ciudad se nos escapan a falta de diarios personales, de narraciones fiables de las actividades de los miles de artesanos y criados, de los modestos arrieros o los trabajadores del campo. La ciudad tendría, a buen seguro, una abigarrada mezcolanza de festividades rurales y urbanas, ligadas a tradiciones de larga duración que no serían bien vistas por las autoridades. La mera reunión del común podía generar no pocas inquietudes en el Asistente, pues la presencia de descontentos y las críticas contra la Corona podían saltar en cualquier momento de escasez de alimentos, una subida de los impuestos o cualquier situación que comprometiera la mera subsistencia de los sectores más desfavorecidos. E scuela Libre de Historiadores | 121 La ciudad entre la tradición y la modernidad: Reforma e ilustración en el urbanismo sevillano de 1750 a 1830 Pedro José Rueda R amírez La polis ciudadana Entre el terremoto de Lisboa de 1755 y 1830 la ciudad vive un largo siglo XVIII de continuidad urbanística, así para Oliver los «cambios fueron mínimos», y para Bonet Correa «a partir de 1755 se inició un cambio de fisonomía urbana de Sevilla». Los historiadores coinciden en la reactivación de la planificación a partir de la puesta en marcha de proyectos de reforma e intentos de renovación caracterizados por el despotismo ilustrado. En buena medida estos diseños desde arriba, protagonizados por la voluntad reformista de los Asistentes de la ciudad no fueron suficientes para lograr implantar una nueva planta urbanística, dotar de servicios comunitarios (básicamente alumbrado y limpieza) y lograr activar la renovación del caserío, la mejora de las comunicaciones, etc. Estas iniciativas marcaron las pautas de actuación, lograron cambios parciales e iniciaron la puesta a punto de un programa que se convirtió en un motor de cambio aunque no lograra más que parcialmente sus objetivos, en buena medida, por la necesidad de cambiar las estructuras de partida que no fueron alteradas. Es más, los sectores privilegiados opusieron resistencias notables al cambio. De este modo una ciudad necesitada de renovación, pero que no tenía las posibilidades ni los medios económicos para una transformación en profundidad, sufrió las convulsiones sociales y políticas de principios del siglo XIX sin que le acarreara una significativa recuperación y consolidación urbanística. E scuela Libre de Historiadores | 123 Los edificios del poder real: fábricas, cuarteles y urbanismo del poder Es muy revelador constatar la importancia del patrocinio de la Corona en las obras públicas de mayor envergadura, aunque es lógico teniendo en cuenta que se trata de edifios industriales o de construcciones realizadas por ingenieros militares que tienen la intención de construir fábricas y cuarteles. Es un reflejo de la nueva fuerza emergente del poder real que controla estancos como el del tabaco y que tiene el monopolio de la fuerza. Los lugares elegidos para las instalaciones, en el exterior de la muralla, dieron la pauta para la expansión urbanística posterior hacia la periferia. En torno a estos edificios se tejieron nuevas construcciones en las vías de comunicación y se abrieron, como en el caso de la Puerta Nueva, el cambio hacia un urbanismo que rompiera con el amurallamiento como espacio económico cerrado. La ciudad comienza, de este modo, a vivir al margen de las murallas. Los modos y maneras de hacer y construir siguen, en cierta medida, el continuismo de tiempos anteriores pero con importantes innovaciones de estilo, pasando de un barroco fuertemente arraigado al neoclasicismo, sobretodo si tenemos presente la intervención tanto de los arquitectos ligados a cargos institucionales de los dos cabildos como, sobre todo, a la aparición de una nueva figura en el ingeniero militar. En este último caso su formación y su llegada a la ciudad para realizar proyectos de la Corona le otorgan una posición social más sólida, acorde a la valoración de los nuevos cuerpos militares y a la asimilación de estos arquitectos a una aristocracia de oficio que con sus saberes cumple con la misión de reforzar la autoridad real. No en vano el edificio de la Fábrica de Tabacos se corona con una figura que clama con su trompeta la fama de la monarquía. En el caso de los cabildos municipales mantendrán la figura del maestro mayor de obras, ligado a proyectos constructivos decorativos y de reforma de edificios, sin el impulso racionalista y pragmático de las edificaciones militares o la arquitectura civil de las fábricas reales. Las obras de estos maestros mayores chocarían, 124 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. en ocasiones, con las técnicas e ideales arquitectónicos de los ingenieros pero, evidentemente, se renovaron paulatinamente a través de nuevas instituciones de encuentro y formación que comparten con pintores o escultores. De este modo, paso a paso, dan el salto desde la formación artesanal dentro del gremio (con fuertes lazos familiares en el oficio) a una profesionalización en instituciones académicas como la Real Escuela de las Tres Nobles Artes creada en 1757. La «policía urbana» de la urbe: reformar para controlar Una de las preocupaciones de los ilustrados sería las comunicaciones, muy especialmente con la Corte como centro neurálgico de la Monarquía. En este sentido se proponen mejoras en los caminos. En el plan ilustrado (un sin par cuento de la lechera) esto conllevaría también mejores mesones, la aparición de fondas, la mejora de las postas y el adencentamimento de las entradas a las ciudades. En este terreno Sevilla es un eje de las comunicaciones con la Corte y paso obligado en las rutas por Andalucía, por estos motivos se proyectan en 1777 nuevas carreteras, y se adecentan los caminos con árboles y alcantarillas para evacuar las aguas de lluvia. Las postas se mejoran (no en vano Floridablanca estuvo al cargo de la reforma de correos) y salen dos semanales a Madrid y dos a Cádiz desde la plazuela de la Venera (hoy José Gestoso) en la que estuvo situada la posta sevillana. Este tráfico de cartas y viajeros contribuyó a la creación de posadas, como la que se inauguró en 1758 en la plazuela del Silencio (ensanche final de la calle Francos), pero también contribuyó a la apertura de cafés como el de la Punta del Diamante, a la manera de las grandes urbes, con servicio de café, té y chocolate. La resistencia a la renovación y a las reformas de la vieja aristocracia sevillana con cargos en el municipio y con un poder económico notable ha sido trazada en informes y memoriales por los ilustrados con cargos en la ciudad que informaban al rey y sus ministros de las dificultades. La enemistad evidente entre los ministros E scuela Libre de Historiadores | 125 reformistas y los sectores conservadores o, directamente, reaccionarios, ha sido recogida en la detallada correspondencia de Olavide. Este Asistente de la ciudad e Intendente reunió poderes tanto civiles como militares en un intento de reforzar los medios de acción reformadora del despotismo ilustrado en tiempos de Carlos III. En su cabeza rondaba un intento de transformación urbanística, mejora de servicios públicos e iniciativas para renovar la sociedad con un punto de vista idealizado de la sociedad perfecta. No lo lograría. El diseño ilustrado y racionalista de la ciudad de las luces conllevaba una radical reconstrucción de todo, pero con «moderación», sin alterar las relaciones de poder, pues buscaba consolidar la Corona. Así, mediante medios «suaves e indirectos» el Asistente Olavide y los que le siguieron, con suma cautela, procuraron transformar unas clases dirigentes sevillanas acomodadas en un rentismo que les permitía disfrutar en la ciudad del dinero recaudado en sus explotaciones agrarias. El clientelismo local y las estrechas relaciones de las clases privilegiadas convirtieron las reformas ilustradas en una lucha constante de resistencia al cambio y no hubo reforma que no quedara paralizada o entorpecida. Tal como indica el historiador Julián Casanova al situar las clases populares en el contexto ilustrado es necesario saber que «los asuntos de la política de las clases dominantes podían ser dirigidos sin la más mínima consideración al grueso de la población». Una sociedad radicalmente desigualitaria, y con unos grupos resistentes a la innovación, pudo perpetuarse renovando viejas fórmulas de acción social, de tal manera que sólo la idea del Hospicio general para Sevilla no encontró el eco de los murmullos de desaprobación. Un hospicio de este tipo partía de la idea de convertir a la población en «útil» mediante un sistema represivo sobre los sectores menos favorecidos. Este proyecto sí llamó la atención. De este modo los huérfanos de un tercer estado al borde de la crisis por falta de medios de asistencia podrían trabajar y formarse en una severa institución que ofrecería manos útiles para servir a las clases privilegiadas. Algo así podía salir adelante, pero la renovación educativa que Olavide planteó en la Universidad de Sevilla fue fre- 126 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. nada. Cuando propuso reformar la educación escolástica que estaba en manos de segmentos religiosos (apegados a la tradición y activos contra la ciencia moderna) el resultado fue desastroso, conllevó de inmediato la condena del reformismo y la persecución inquisitorial de Olavide. El peso de la Iglesia en las tramas políticas y urbanísticas es indudable. La Iglesia sevillana mantiene un patrimonio inmueble impresionante en la ciudad. La consolidación de los espacios conventuales (unos 47 conventos de religiosos y 28 de monjas), parroquiales y la permanencia constante en la vida de la ciudad le proporciona una importancia decisiva en el mecenazgo arquitectónico. El estilo barroco y, en ciertos casos, el neoclásico entrarían a formar parte de los programas iconográficos, respentado las tradiciones ya arraigadas. Es un tiempo de vigilancia sobre las novedades en las costumbres, de supervisión de la educación y de ojo atento contra las «novedades», tildadas de peligrosas, del siglo ilustrado. Los maestros de obras se dedicarán a mantener los edificios del Cabildo catedralicio y a contratar con el Arzobispado obras en los pueblos. Las iglesias seguirán manteniendo una vinculación estrecha con sus parroquianos, anotando cuidadosamente la contabilidad de la vida y la muerte, cobrando por las sepulturas en tierra sagrada y dando la pauta de ordenación urbanística en torno a los conventos extramuros que se convierten en islas rodeadas de casas. Tanto es así que Olavide afirmaba: Vi con asombro el inmenso número de iglesias y conventos que la cercan, y más el de eclesiásticos y regulares que la disfrutan (…) sólo en el casco de Sevilla comen con el sudor de los infelices 3.497 personas religiosas (…) número que parece exagerado (…). Es comprensible que los intentos de reforma de esta situación encontraran resistencia. En adelante el clero procuró encontrar vías para legitimar su situación, tal como puso de manifiesto en la Gue- E scuela Libre de Historiadores | 127 rra de la Independencia promoviendo la revuelta contra los franceses y contra cualquier idea revolucionaria. Un aspecto interesante, y poco destacado, es la paulatina liberalización de la actividad económica de las antiguas dependencias gremiales, rompiéndose la vida artesanal de la ligazón espacial (que unía en ciertos oficios tienda, vivienda y calle como un todo). Algunas zonas, como la Alcaicería, quedan liberadas del recinto que las sometía a una singular vida como espacio restringido. Ahora las quejas de los mercaderes apuntan a problemas de escasez de espacio para tiendas en el centro y a los subarriendos que suben los precios de los alquileres. Estas serían las peores pesadillas para mercaderes y artesanos con tienda. El espacio urbano necesitará de nuevas respuestas en forma de mercados, pero la tardía reacción de las autoridades y la fuerza de la costumbre conllevarán una muy lenta adquisición de nuevos hábitos de compra y consumo. La llegada de los franceses durante la Guerra de la Independencia propiciará transformaciones urbanísticas en este sentido. La apertura de un mercado en pleno centro en la actual plaza de la Encarnación permitió liberar espacio y construir un moderno centro de abastecimiento ciudadano. Surge así un ideal de ciudad de trazado rectilíneo, de espacios regulados que conllevará cambios diversos (apertura de plazas, derribo de iglesias o casas ruinosas, etc.). Este tiempo de dominio francés (de apenas unos años, de 1809 hasta 1812) abre heridas en el casco urbano sin que el escaso tiempo disponible para las reformas permita grandes transformaciones. Aunque es bien sabido que tales intervenciones configuran espacios liberados que serán, de inmediato, transformados en áreas de esparcimiento, que se convertirán en zonas con bancos y jardines que permiten «respirar» al abigarrado tráfico humano y de animales de una ciudad que sigue viviendo en el interior de las murallas. 128 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. El Cabildo y el R ey: Proyectos y realizaciones El plano de 1771 es el primero completo de la ciudad. Fue realizado con detalle y revela una voluntad racionalizadora propia del Siglo de las Luces, de este modo el viario quedo organizado en cuarteles, barrios y manzanas, colocándose los azulejos que daban cuenta del reparto. Un plan de este tipo, que supone un mejor conocimiento del terreno, como afirma Serrera, se trata «de conocer la realidad física sobre la que ejercía su poder» el Asistente Olavide. De este modo las autoridades desarrollarían mejor la planificación y mejora de las actuaciones municipales, a la vez que garantizaban una organización mejor de la polícia y la vigilancia, sobretodo tras motines populares como el acaecido a principios del reinado de Carlos III. Esta «cuadriculación» del espacio permite verificar la sustitución de zonas como la antigua mancebía, en el compás de La Laguna, por un área extramuros en una zona de expansión aristocrática que será objeto de una maniobra urbanística de la mano de Ignacio de la Peña y Prudencio Molviedro para dotar de mejores condiciones de habitabilidad al nuevo barrio residencial (con calles rectilíneas, acordes al ideal de higiene urbana, en la calle Castelar y Plaza de Molviedro). Es interesante constatar cómo esta zona fue solicitada por los mercaderes de lencería y paños en 1758. Los mercaderes querían que este yermo se convirtiera en una zona comercial a la que se trasladaría el gremio a vivir y negociar en 65 casas de nueva construcción (con zaguán, tienda, trastienda, patio y corredores, antesala, sala de estrados, dormitorio, cocina, patinillo, lavadero y pasillo). En este caso primaría el interés aristocrático de las clases pudientes que veían en estos terrenos una oportunidad de construir una viario aristocrático de caserío palaciego a las puertas de la ciudad, eso sí, una vez alejado el tráfico comercial con América. No era el caso compartir tan notable caserío con tenderos y gentes del tercer estado. Tras la reforma de La Laguna el área extramuros del Arenal y aledaños ofrecía unas posibilidades de expansión interesantes para el ocio y la representación de la nobleza sevillana más allá de sus E scuela Libre de Historiadores | 129 palacios y paseos. El diseño del arquitecto Vicente Aranda de una plaza de toros en 1760 vendría a reforzar el papel de la Maestranza sevillana, otorgando un refugio para la aristocracia que podría ejercer, de este modo, un intrincado mecanismo de reconocimiento de su raigambre nobiliaria. La plaza actual se configuraría lentamente quedando tan sólo la fachada completamente terminada, lo cual ayuda a entender el urbanismo de su entorno, configurando las calles a partir de la redondez del coso. La Fábrica de Tabacos continuó durante todo este período su actividad industrial, sometida a las dificultades propias de las guerras coloniales de finales de siglo y la necesidad de dar salida a una producción distribuida en un territorio extenso. La fábrica tuvo que adaptase a cambios en el consumo del tabaco (del polvo al cigarro), y de la mano de obra (las mujeres comienzan a realizar la labor a principios del XIX). De este modo un espacio cerrado como la fábrica, con su propio foso, ofrecía el aspecto de una pequeña ciudad añadida a la existente, con todo un microuniverso de relaciones que la convertía en un espacio urbanístico y social singular. Terminada la capilla en 1763 se completaba así esta peculiaridad «ciudad» preindustrial de súbditos-obreros. Algo parecido ocurre con la Real Casa de la Moneda, pues la producción en la ceca sevillana del monetario necesitó de reformas y adaptaciones de los edifios ya construidos, sin grandes alteraciones en la trama urbana. Una importancia mayor para el futuro del barrio de San Bernardo tendría la instalación de la Real Fundición de Artillería, frente a la puerta de la Carne, pues activaría la ocupación de los aledaños y la ampliación del caserío. En otra área de la ciudad, en la puerta del Sol, se instalaría extramuros la Real Fábrica de Salitre (en la zona que hoy ocupan los jardines del Valle). En este caso se trataba de un edificio ligado a la explotación de un monopolio protegido por numerosos privilegios y con un estatus singular con la evidente finalidad de disponer de material para la reactivación de la política armamentística. En este sentido cabe situar también el Real Almacén de Maderas del Segura, situado frente a la puerta de Triana, y destinado a recoger los árboles cortados de las 130 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. sierras andaluzas que eran enviados por el Guadalquivir para servir en la construcción, entre otras finalidades, de barcos para la Marina real que activarían las defensas del comercio internacional y permitiría mantener las colonias. La ciudad quedaba, de este modo, ligada estrechamente a ls políticas reformistas de la Corona, de su éxito o fracaso dependería también la marcha de tales instituciones. En la mentalidad ilustrada el control de los motines y la vigilancia de la población adquieren un papel relevante, las ciudades pasan de tener sistemas de aprovisionamiento militar en tiempos de crisis a traspasar casi por completo estas funciones a una administración centralizada. La consecuencia inmediata del establecimiento del servicio militar es la necesidad de instituciones para formar y mantener encuadradas las fuerzas armadas, dispuestas así para ser usadas conforme las nuevas ordenanzas militares de la Corona lo dispongan. Los ingenieron militares elaboran planes y disponen planos diversos para emplazar en Sevilla un cuartel, los primeros planos de 1785 y 1786 lo situaban entre la Puerta de Jerez y el río, aunque finalmente se estableció frente a la puerta de la Carne en 1788. De este modo la ciudad podía recibir a los soldados de reemplazo de toda la Intendencia militar, a la vez que esta fuerza rural en buena medida ajena a la ciudad quedaba fascinada por unos modos de vida urbanos que comenzaba a vislumbrar, de tal manera que muchos licenciados del ejército acabarían integrando los primeros «reemplazos» de las fábricas y los centros artesanales escapando de la vida rural. La defensa contra las inundaciones regulares del Guadalquivir fue una preocupación constante, sobre todo cuando tenían consecuencias catastróficas como en 1758, 1784 y 1796. Las obras de mejora no cambiaron la situación. Al igual que antes el cabildo se preocupa por los husillos (que permiten una evacuación del agua pero pueden ser una trampa al permitir la entrada una vez se desborda el río), por el cierre de las puertas con tablones en casos graves y la elevación de malecones defensivos. Tales medidas no impidieron que a la inundación interior por el agua de lluvia se añadiera en 1796 E scuela Libre de Historiadores | 131 el agua del río que inundaba calles y almacenes causando enormes pérdidas. La muralla seguía siendo el mejor arriate frente al empuje de la subida del río, tal como el Asistente López de Lerena: Siendo las murallas la mayor defensa de esta ciudad, y la más grande seguridad y custodia de las vidas y efectos de sus habitantes, se hace preciso asistir a su conservación con un esmero correspondiente a su importancia (…) y uno de los medios de llenar este justo deseo es preservarlas de nuevas excavaciones o agujeros. La salvaguarda de la muralla conlleva, por tanto, no permitir socavar los cimientos, colocar estacas o clavos (para aprovechar el lienzo como pared, algo habitual en algunos tramos), etc. El perímetro urbano quedaría, de este modo, a resguardo. Un problema paralelo para las autoridades fue la navegabilidad del río, tanto a la desembocadura (procurando salvar los catorce «bajos» y las innumerables trampas de los antiguos naufragios) como a Córdoba. En la voluntad proyectista ilustrada se propondrán diversos planos y acciones de reforma por parte de ingenieros, profesores del Colegio de San Telmo, etc. Todo este conjunto de propuestas chocarán, a menudo, con la falta de liquidez de las arcas municipales y las dificultades técnicas de un proyecto de estas características, sobre todo teniendo presente la continuidad del comercio con América en Cádiz, auténtico emporio del negocio internacional. En cualquier caso las propuestas pasan por la construcción de malecones defensivos, que aislen el río de la ciudad, sin que resulten una garantía en situaciones críticas. Las obras hidraúlicas que conviertan en una anécdota las riadas tendrán aún que esperar. En estos años continúa siendo una cuestión vital de supervivencia y un riesgo para la economía local pues puede provocar paralizar totalmente los intercambios. 132 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. Avenidas, jardines y parques En relación estrecha con esta expansión al sur de la ciudad encontramos la ampliación de zonas de paseo, convertidas a principios del siglo XIX en jardines configurados como espacios de ocio, encuentro y diversión en la naturaleza. En este sentido se aprecian leves cambios, la naturaleza domesticada del jardín es sometida al orden y a la razón en tiempos ilustrados pero cuando llega el idealismo romantico estos entornos se impregnan de la imagen de una naturaleza salvaje, sin domesticar. El contraste podemos apreciarlo en la diferente planificación de los jardines del Salón del Cristina y las Delicias Nuevas, siguiendo un plan preconcebido por el Asistente Arjona, y el parque natural de María Luisa, que retorna a la ciudad después de un uso exclusivo y privilegiado por parte de la Corona, de tal manera que más que una entrega es, a todas luces, una devolución. La intervención de Arjona que comentamos la recoge la Gaceta de Madrid en 1827: Está situado en una superficie triangular de unas nueve aranxadas, entre el paseo de Bella Flor y la orilla del Guadalquivir, cercado por cuatro hileras de álamos que se separan de la calle principal hacia el río en una platea que demedia el paseo, y vuelven a buscarla en un estanque y fuente que lo terminan. No contento el Sr. Arjona con haber reparado y embellecido las obras de fábrica que lo adornan y las norias y cañerías que lo riegan, estableció un vivero para reponer y multiplicar sucesivamene las alamedas, cercando aquel espacio y dividiéndolo en calles formadas por árboles de fruto y sombra, y guarnecidas de rosales y otros arbustos de flor que forman un delicioso vergel. En el área cercana a los jardines encontramos la Fábrica de Tabacos y el Colegio de San Telmo, que dieron las primeras pautas para la ampliación en el área sureste de la ciudad. En el interior de E scuela Libre de Historiadores | 133 la muralla el historiador Domínguez Ortiz acertó, como solía, al observar que «en todos los barrios, incluso los más pobres, había palacios de próceres, cuyos jardines, así como los de los conventos, sustituían en cierto modo (aunque fuesen particulares) la falta de zonas verdes públicas». Un área que se modifica, para adaptarse al nuevo ideal, es la zona de la Alameda en la que el Asistente Larrumbe planta 1.600 árboles. Al igual que los paseos que van desde la Puerta de la Barqueta hasta la Torre del Oro se remodelan, bien con bancos de piedra, con zonas de paseo para coches o álamos. Esto mismo se procura en la desembocadura del Tamargillo, pasada ya la Torre del Oro, en el denominado paseo de la Bella Flor (en los terrenos que hoy ocupa la plaza de América). La ciudad habitada Al otro lado del río la collación de Santa Ana, con 2.032 vecinos en 1745 (un vecino es una unidad de cuenta, viene a ser una familia, sin que resulte fácil especificar cuántos miembros tendría de media) es una de las zonas más pobladas, junto al Sagrario y el Salvador (estas tres parroquias concentran casi el 40% de la población sevillana). En conjunto es una población que vive y muere mayoritariamente en un entorno poco favorable, con unas dificultades considerables de supervivencia pues sufre crisis demográficas y escasez de recursos (el pan sigue siendo un elemento clave del abastecimiento y su precio marca las posibilidades de consumo diario). La comparación de diferentes censos permite conjeturar la distribución del trabajo en la ciudad. En 1791 la población trabajadora estaba formada, básicamente, por 8.061 artesanos y 10.191 jornaleros. Esto da una idea del grueso de la mano de obra de la ciudad. A estos debemos sumar los 7.601 criados que declaraba el marqués de Torreblanca en un discurso pronunciado ante la Sociedad Económica de Amigos del País. De este modo tenemos una base social amplia que conformaría el tercer estado junto a otros sectores no privilegiados de la burguesía 134 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. (médicos, abogados, escribanos) y la burocracia (empleados, militares, etc.). En estos segmentos se dan los ingresos más modestos, sometidos a los vaivenes de los precios y a los cambios de fortuna. Son estos trabajadores los que viven, mayoritariamente, en viviendas compartidas o en casas de bajos alquileres, sobre todo si tenemos en cuenta la concentración en determinados barrios, las dificultades para encontrar suelo en el mercado y los costos de construcción de una vivienda. El censo de Floridablanca también da cifras de los grupos privilegiados que tienen un peso importante en la ciudad. Los nobles suman 2.246 individuos y el clero alcanza la respetable suma de 4.646. En estos dos segmentos las situaciones son de lo más dispar, podemos encontrar desde un modesto hidalgo con escasas rentas hasta un noble de título con un palacio. De igual manera en el grupo eclesiástico no tiene la misma disponibilidad de gasto e inversión en casas o alquileres el arzobispo de la ciudad que un modesto clérigo o un miembro de una orden religiosa. De todos modos el complejo universo eclesiástico dispone de medios más abundantes, bien casas propias, colegios o conventos que forman toda una red de protección para dar techo y cobijo tanto a los eclesiásticos sevillanos como a toda una variada gama de población eclesiástica flotante que va y viene, bien a tierras americanas, a misiones dentro de Andalucía o de paso a gestiones diversas. El censo de Floridablanca ofrece un detallado recuento de la población sevillana que alcanza en 1786 los 76.463 habitantes. Es una cifra de referencia que da cuenta del moderado incremento y la lenta recuperación de la ciudad tras la catastrófica peste de 1649 y los altibajos de fenómenos como la Guerra de Sucesión a principios del XVIII o las epidemias que asolaron la ciudad como la de 1709. En cualquier caso en Sevilla la mortalidad catastrófica continuaría azotando el moderado crecimiento. En 1800 se producían los primeros contagios de fiebre amarilla en Triana. La enfermedad arrasaría la ciudad con un resultado de 11.013 hombres y 3.672 mujeres fallecidos. E scuela Libre de Historiadores | 135 La muerte conlleva todo un ritual y supone un elemento sustancial del urbanismo. En el siglo XVIII se inicia toda una corriente teórica que dictamina la necesidad de contar con necrópolis en sitios ventilados (con una obsesión por el aire puro que compartirán los médicos higienistas del siglo XIX) y distantes de lugares habitados, ahora bien, la necesidad de todo un complejo ritual religioso y dada la particular relación con el más allá de los ciudadanos, dispuestos a recrear una ciudad de los muertos en paralelo a la ciudad de los vivos, se hace necesario regular y ordenar estos espacios de enterramiento. Las ermitas son una primera solución; en su cercanía es posible reproducir el modelo ya existente en las parroquias de la ciudad. De este modo las «ermitas que existen fuera de los pueblos», como recomendaba una Real Cédula de 1787, son utilizadas como cementerios. En cualquier caso en el siglo XVIII las opiniones bascularon de un modelo a otro, bien cementerios extramuros o bien, como dictaminaba Félix Caraza en 1786, Proporcionar sepulturas para todo este vecindario [en lugares sagrados intramuros] por el extraordinario número de ciento treinta y dos edificios sagrados que en sí mismos o en sus cercanías tienen tantos y tan anchurosos claustros, atrios, pórticos, huertas y jardines y solarones desiertos en que poder edificar panteones y cementerios ventilados con particulares nichos para la clase distinguida a lo menos. En Sevilla el estudio de Rodríguez Barberán permite concluir que la ciudad «se inclina por un modelo descentralizado, en el cual las distintas parroquias y collaciones de la ciudad distribuyen sus sepelios en varios cementerios extramuros, según la cercanía del mismo». Este motivo explica la aparición de cementerios como el de San Sebastián en 1819, cercano a la ermita del mismo nombre, o el cementerio de San José en Triana, en unos terrenos cedidos por la comunidad cartuja al Ayuntamiento. 136 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. La ciudad «inerme»: un caserío sin renovación La ciudad sufrió de forma considerable en el terremoto de 1755, que derribó numerosas casas y dejó abundantes solares que se sumaron a los ya existentes desde la peste de 1649. Tal como afirma el historiador Aguilar Piñal «la ciudad presentaba desde 1755 caracteres lastimosos». Este temblor de tierra tuvo consecuencias en todo el reino derribando campanarios y deteriorando edificios, hasta tal punto que reactivó el negocio constructivo y permitió la renovación de muchos elementos representativos de la imagen de las ciudades (espadañas, torres, etc.). Los que se encontraban en misa en la Catedral salieron «porque la tierra les faltaba con su violenta inquietud». No era la primera vez que temblaba la tierra pero este terremoto tuvo una enorme repercusión en buena parte de Andalucía. En Sevilla se calcula que afectó directamente a una sexta parte de las viviendas. Teniendo presente la escasez de recursos de muchos inquilinos y el escaso interés de inversión de los propietarios, cabe imaginar que las críticas y las quejas de todos daban cuenta de la dificultad para cambiar unos usos inadecuados que no beneficiaban la renovación urbanística. Cada entidad, muchas de ellas benéficas, o bien el propio Cabildo de la Catedral, propietario de cientos y cientos de casas en la ciudad, llegaban a desentenderse de la maraña de arriendos, subarriendos, situaciones complicadas jurídicamente tras difíciles procesos testamentarios, etc. El resultado era una ciudad en la que los alquileres resultaban caros a pesar de disponer de terreno edificable. Los Asistentes daban cuenta de esta contradicción que les llevó, nada menos, que a prohibir la edificación de casas extramuros. Sin duda tales recomendaciones destinadas a cubrir los huecos de la trama urbana fueron desoídas pero marcaron el rumbo de las reformas urbanísticas. La renovación interior primaría sobre cualquier otro proyecto de ampliación. En realidad el caserío se mantuvo en líneas generales, pues buena parte de las casas eran propiedad de instituciones eclesiásticas, hospitales y otras entidades que las alquilaban para responder con el dinero a mandas pías, al sostén de capellanías, E scuela Libre de Historiadores | 137 etc. En esta situación la ciudad de los «muertos» mandaba a los vivos través de sus testamentos. De este modo la propiedad de «manos muertas» se convirtió en una de las habituales trabas a la modernización urbanística criticada por los ilustrados. Esta escasez de casas disponibles y la precariedad de los medios de vida de muchos sevillanos llevaba a una continuación de las viviendas compartidas, de los corrales y de toda las fórmulas imaginables para lograr un alquiler barato. Los propietarios, a la contra, alquilaban por precios abusivos o bien se producían fenómenos como el subarriendo que encarecía los precios, sobre todo en las áreas más demandadas del centro, auténtico eje vertebral para la actividad comercial. Los contratos se celebraban ante notario y el pago era una obligación que pasaba a los herederos, con unas condiciones monetarias que podían incrementarse con regalías y regalos. La situación la denuncia el Asistente de Sevilla, José de Avalos en 1787, pero antes el también Asistente marqués de Monterreal en 1761 informaba: … ser cierta la escasez de casas y el crecido precio de su arrendamiento que se ha experimentado en la ciudad de Sevilla; pero esto no dimana tanto de la justa prohibición de construir extramuros de la ciudad ni de los solares que se hallan dentro de su casco (…) como de que la mayor parte de aquel vasto pueblo se compone de pobres familias. Tiendas y mercados Las tiendas del centro venían a formar un conglomerado comercial muy concentrado en el área que va de la Catedral a El Salvador, entre la plaza de San Francisco y la calle Francos. La actual avenida de la Constitución era la calle Génova, auténtica arteria comercial que no presentaba el aspecto de hoy, resultando más enrevesada y estrecha. Estas calles eran a la vez puntos de venta pero también almacenes y centros de fabricación, de tal manera que un librero era a la 138 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. vez mercader de libros y artesano, pues tanto vendía un libro como lo encuadernaba en su taller. Algunos de estos mercaderes pedían permiso al Cabildo para poner una mesa en la que mostrar su maestría y atender con más comodidad sus negocios, como ocurría en las zonas de soportales cercanas a la Catedral en la que se encontraban las mesas de los escribanos. Muchos productos de primera necesidad llegaban a diario a Sevilla y eran vendidos en plazas dedicadas a una venta especializada, como la del Salvador donde era posible encontrar frutas, verduras y hortalizas, la del Pan donde llegaban desde los pueblos los vendedores con la carga de pan o bien la Costanilla para el pescado y la Alfalfa para carnes. Tal despliegue deja entrever modos tradicionales de mercadeo al por menor que liga la producción del hinterland al abastecimiento urbano, pero pronto dará paso a una edificación de mercados y a la puesta en marcha de una política de abastos. El mundo burgués de inicios del XIX desarrolla los principios de control del negocio de compra-venta y racionalización de los espacios destinados en la ciudad a puestos de mercado. Este modelo lleva aparejada la aplicación de principios de higiene y el desarrollo de una supervisión de todos los productos puestos a la venta, evitando los mercados irregulares y las ventas fuera de los puestos controlados. El ocio urbano La ciudad urbanizada ordena el espacio para el ocio y el esparcimiento. En buena medida las infraestructuras disponibles (teatros, bibliotecas, espacios ajardinados o cafés) delimitan las posibilidades. La ciudad se parece en este sentido a la página de un texto con margen para que cada ciudadano realice su particular acotación, pues el ocio se redefine en cada práctica cultural (tiempo fuera del trabajo para pasear y encontrar amigos, tiempo para quehaceres propios de la buena educación como la visita de cortesía, etc.). El mundo de la E scuela Libre de Historiadores | 139 ilustración y el romanticismo alteró las viejas concepciones del tiempo y de la sensibilidad respecto del otro y de uno mismo, alterando las necesidades y aspiraciones de los jóvenes sevillanos, a medio camino entre la modernidad que apenas vislumbraban y el goce de la ciudad en todos sus aspectos (desde los permitidos a los prohibidos). La concepción misma de los usos que se da a los espacios comunes cambia el concepto del ocio urbano. En cada caso podemos encontrar unas autoridades que potencian las diversiones públicas y las temen (teatro, toros, veladas o baños en el Guadalquivir) o unas reglas del encuentro social que marcan las áreas para la conversación pública (tertulias, academias, etc.) y aquellas más reservadas que se destinan a la vida familiar. Las fronteras son, en cada caso, distintas a las nuestras por lo cual acercarnos a los tiempos de diversión (y aprendizaje social) requiere cierta mirada sobre las prácticas culturales del momento. Los testimonios contemporáneos dan cuenta de estas situaciones, como le ocurrió a Blanco White al llegar a Sevilla pues lo presentaron … a las autoridades de Sevilla y a muchas familias que suelen recibir visitas por la tarde. Se sobreentendía que una vez realizada la presentación, había que unirse a la interminable cháchara con que las mejores clases sociales de España emplean la mayor parte del tiempo. Los sevillanos durante estos años mantuvieron una difícil relación con la moral dominante y la imposición de una guía de conducta rígida y enconsertada por las convenciones; bajo la apariencia de tales posiciones es posible encontrar una amplia rebeldía contra un sistema opresivo, tanto en la vigilancia de las costumbres como en la estrechez de miras de una sociedad de antiguo régimen que pretenden mantener el esquema de una sociedad basada en el privilegio. La propia voz (y risas) de los sevillanos apenas podemos vislumbrarlas. Los testimonios de los archivos dejan traspasar la voz de las autoridades eclesiásticas en perpetua batalla contra el 140 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. teatro, en todas sus manifestaciones, contra las veladas, en todos los casos, y contra el baño de las mujeres, por deshonesto. En cualquier caso los miembros del Cabildo no van a la zaga pues derribaron numerosas iniciativas de los Asistentes más reformistas, como es el caso del empeño de Olavide en la puesta a punto de nuevos espacios teatrales permanentes y seguros que sustituyeran a los viejos edificios de madera provisionales. En una ciudad compleja y de difícil articulación urbana como Sevilla las clases subalternas, los miles de trabajadores de los que apenas sabemos nada, debieron desarrollar sus propios mecanismos de apropiación de todo aquello que circulaba como novedad, ya fuera en el teatro, en los romances recitados por los ciegos, en la música de las fiestas ocasionales, las romerías o las veladas. Estos sectores sociales mayoritarios no tuvieron la posibilidad, sin duda, de influir de manera decisiva en el elitista gobierno municipal pero las actas municipales dan cuenta de la participación constante en la ciudad efímera de las mascaradas, las fiestas y entradas triunfales, las celebraciones de regocijo por nacimientos y mil oportunidades más de disfrutar de una visión transformada de las calles por la arquitectura de aparato. Las fiestas tradicionales como el Corpus Christi mantuvieron su presencia en las calles haciendo visible la sociedad del momento, como un escaparate de la magnificencia de los poderosos y de la propia imagen de la comunidad. Esto a pesar de los recortes en la representación del Corpus Christi, limitando los elementos más tradicionales como la tarasca, los danzantes o incluso eliminando los autos sacramentales. Aunque la apariencia pudiera ofrecer una imagen de continuidad los cambios son patentes y los nuevos planteamientos políticos y sociales de la burguesía van calando paulatinamente en la forma de entender el ocio. La aparición de la ópera, que causará furor en la ciudad, o el cambio del concepto del paseo que se generaliza y deja de ser un recorrido aristocrático continuidad de las actividades de entrenamiento de la nobleza, dan buen cuenta de la llegada de nuevas modas (los sombreros y bastones ingleses harán furor, quedaban anticuadas desde tiempos de Jovellanos las pelucas en E scuela Libre de Historiadores | 141 los juicios, etc.), nuevas costumbres (de hecho surgen las primeras tarjetas de presentación, como medio de darse a conocer), nuevas sociedades (como la de Amigos del País o la Academia de Buenas Letras). En definitiva bajo la apariencia de continuidad y a pesar de las resistencias de los segmentos privilegiados (que logran no pocos éxitos) la ciudad transforma muchas de sus reglas del juego, al menos las de aparato y suntuosidad, aquellas otras relacionadas con las relaciones sociales de conveniencia, etc. Menos sabemos, aunque los archivos aún nos depararán sorpresas, de la amplia mayoría de los sevillanos y de sus aspiraciones en el cambio a la contemporaneidad. El testimonio de Blanco White en su Autobiografía escrita desde el exilio es un caso interesante. Da cuenta de sus vivencias en la ciudad con una lucidez y sentido crítico poco habitual que es, quizás, uno de los más reveladores testimonios de la convivencia de viejas y nuevas formas en liza en un tiempo y un lugar que parecería barado pero resulta, sin duda, un momento clave para Sevilla, en una étapa llena de posibilidades y novedades. De hecho muchas de las ideas sobre urbanismo y transformación de la ciudad se plantean con el Asistente Olavide y, ya a principios del XIX, en tiempos de Arjona. Ambos lograrían sentar las bases para las posteriores realizaciones urbanísticas. 142 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. Ilusiones de progreso. La ciudad industrial. Francisco Melero Ochoa La década de los treinta del siglo XIX marcó el inicio de una serie de cambios que provocaron una verdadera transformación de las estructuras políticas, sociales y económicas. Tras la muerte de Fernando VII, el liberalismo político y económico terminó por imponerse, dando pie así al desarrollo de la industrialización que modificó sustancialmente la vida urbana. La burguesía tomó el poder, aunque la antigua nobleza supo adaptarse a la nueva situación de tal manera que ambas acabaron fusionándose creando una nueva aristocracia. La Sevilla barroca, apenas modificada por los ilustrados, vio a partir de estos momentos transformada su piel, que quedaría marcada por los signos de la modernidad —como los raíles y las chimeneas— así como por la apertura en su seno de nuevas plazas y espacios públicos. Los nuevos espacios públicos Desde antiguo, en el sur de la ciudad se habían concentrado las principales actividades públicas con sus edificios más representativos. Allí el poder político se encontraba representado por el Alcázar y el Ayuntamiento, el poder judicial por la Audiencia, y la Iglesia por la Catedral y el Palacio Arzobispal. Junto a estos edificios emblemáticos se hallaban otros también significativos, como el Archivo de Indias y la Aduana (donde se encuentra en la actualidad la sede E scuela Libre de Historiadores | 145 central de Hacienda). Por ello no sería casual que el Asistente Arjona promoviese una primera actuación urbanística extramuros precisamente en esa zona de la ciudad, al construir allí los Jardines de Cristina y las Delicias Nuevas, poniendo así las bases para que en este sector se realizaran posteriormente las actuaciones urbanísticas más cuidadas y de mejor calidad que se llevaron a cabo en la ciudad hasta la Exposición Iberoamericana de 1929. Posteriormente, a raíz de que los Duques de Montpensier se instalaran en el Palacio de San Telmo en 1849, se ejecutaron una serie de reformas en aquella zona periférica que ampliarían las ya realizadas por el asistente Arjona en la década de los treinta, tales como la cubrición del arroyo Tagarete, el derribo de las casas insalubres que se hallaban adosadas a la muralla, la instalación de cajones de baños frente al palacio de San Telmo y la sustitución de las tapias del palacio por un enverjado ajardinado; además de la celebración de la Feria en el Prado de San Sebastián, una vez que quedó clausurado el antiguo cementerio que había en esta zona al inaugurarse en estas fechas el nuevo cementerio de San Fernando al norte de la ciudad. De esta manera, como afirma González Cordón, se conforma una «periferia rural, salvaje, natural, pintoresca» como reflejo del espíritu romántico afrancesado, donde la aristocracia de la ciudad pasea, se divierte y entabla relaciones sociales con otros miembros de sus clase. La periferia del sur es pues una periferia de la sensibilidad, un ensayo local de transformación nostálgica donde desorden, razón salvaje, naturaleza, topografía y paisaje, se utiliza como emblema de una nueva ciudad (…). En la Sevilla de 1849 la ocupación de la periferia no se plantea como una necesidad de aumento de suelo urbano sino como una necesidad alternativa de evadir problemas de un lado, y de ensayar la construcción simbólica del paraíso, de otro. 146 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. Las ideas que sobre el urbanismo de la ciudad habían mostrado los revolucionarios franceses durante su etapa de dominio en Sevilla, en cuanto a la necesidad de abrir nuevos espacios en el entramado medieval de la ciudad y ensanchar sus vías principales, van a ser recuperadas a mediados del siglo XIX por las nuevas corporaciones municipales liberales. Existía la conciencia de que la ciudad necesitaba regenerarse, higienizarse, abrirse a los vientos de la modernidad. La nueva clase social dominante quería dejar su impronta reformadora en el plano de la vieja ciudad y hacer visible su hegemonía. Para conseguir estos objetivos se reformaron algunas plazas, como la del Salvador o la del Triunfo —siguiendo el estilo de las plazas salón románticas que ya mostraban la Plaza del Duque o los Jardines de Cristina—, y se abrieron otras nuevas, como la de Cristo de Burgos sobre el solar que en tiempos había ocupado la primitiva fábrica de tabacos, o la de la Magdalena sobre el espacio que había ocupado la antigua parroquia del mismo nombre derribada durante la ocupación francesa. Pero el proceso desamortizador iniciado en 1835 por los primeros gobiernos progresistas del liberalismo español, mediante el cual la Iglesia perdería numerosas propiedades, aumentaría las posibilidades de abrir nuevos espacios públicos. De esta manera se crearon nuevas plazas como la del Museo, sobre el solar de parte del antiguo convento de la Merced, o la misma Plaza Nueva, sobre lo que fue el convento casa-grande de San Francisco. Estas actuaciones fueron ejecutadas por el Arquitecto Mayor de la Ciudad Balbino Marrón, quien apostó en esos momentos por seguir unos presupuestos estilísticos academicistas conforme a la estética neoclásica. Así concibió la Plaza Nueva como una plaza mayor, regular y uniforme en las fachadas de los edificios, y con el Ayuntamiento ocupando todo un lateral de la misma después de ser ampliado y reformado para que su fachada principal diese a la plaza de nueva creación. Con el objetivo de lograr esta regularidad hubo que reformar el viario de los alrededores, necesario además para establecer entradas a la plaza tanto por las cuatro esquinas como por el centro de los laterales más E scuela Libre de Historiadores | 147 largos. De esta manera se organizó un auténtico centro civil, político y administrativo en torno al Ayuntamiento. Estas nuevas plazas públicas cumplían con una doble función. Por un lado, permitían sanear el saturado casco histórico de la ciudad, creando espacios por donde corriese el aire y entrase el sol; y por otro permitían a quienes pertenecían a la nueva clase social dirigente mostrar a los demás su hegemonía, mientras paseaban bajo la sombra de los árboles o conversaban sentados en los bancos. Son el resultado de la transformación de las estructuras urbanas y de los cambios en las relaciones de poder; como argumenta González Cordón: Las plazas, ejecutadas la mayoría en solares desamortizados, configuran toda una estrategia de nudos equivalentemente distribuidos en el espacio físico de la ciudad, alterando con ello e induciendo a la traslación del antiguo concepto de collación al nuevo concepto de barrio, a través de la sustitución de la parroquia (emblema del poder clerical del Medievo) por la Plaza Pública (emblema del poder civil). Dentro de esta política de saneamiento del casco histórico, podemos situar también el desarrollo de los proyectos de ensanches interiores mediante las alineaciones de las calles. Conforme avanzaba el siglo, la actividad industrial y comercial de la ciudad aumentaba, por lo que la necesidad de mejorar las vías de comunicación se hacía evidente. Para ello, las distintas corporaciones municipales pensaron en llevar adelante un plan de rectificación de las alineaciones de las calles a largo plazo, que acabara modificando definitivamente el entramado laberíntico del plano de la ciudad medieval pero sin introducir cambios demoledores. Se pretendía el ensanchamiento de las calles al retranquear los edificios de nueva planta. No obstante, este ambicioso plan resultaría casi imposible llevarlo a buen término, ya que en muchas ocasiones el interés publico chocaba con el particular. Pero además, como afirma Suárez Garmendia: 148 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. Quizá uno de los mayores inconvenientes de esta forma de actuar fue el no acordarse de que el caserío de una calle tarda muchísimos años en renovarse totalmente y esto es causa de que las nuevas construcciones, al avanzar en unos casos y retranquearse en otros, originen nuevas esquinas manteniéndose en esta situación durante mucho tiempo. Así que la mayoría de los planes de alineación de vías públicas quedaron inconclusos y las modificaciones del viario realizadas fueron insuficientes para cumplir con los objetivos previstos. Todavía hoy podemos apreciar en muchas calles del casco histórico entrantes y salientes de fachadas en una misma acera que corresponden a algunas de esas intervenciones que se hicieron durante la segunda mitad del siglo XIX, ejemplos evidentes de una tarea iniciada pero inacabada. Los orígenes de la expansión de la ciudad En 1844 se planificó la apertura de la Ronda, siguiendo fielmente el contorno de las murallas. Se trataba con ello de propiciar el ensanche de la ciudad y facilitar su crecimiento extramuros. Sin embargo, no llegó a planificarse una ordenación del territorio periférico como sí hicieron otras ciudades europeas y españolas, caso de Barcelona, por ejemplo, con el ensanche planificado por Cerdá. Difícilmente el Ayuntamiento podía realizar una tarea de ese tipo, dado que las arcas municipales no tenían capacidad para asumir un presupuesto elevado. Para ello habría que haber modificado sustancialmente el sistema impositivo, lo que las clases dominantes no estaban dispuestas a hacer. Por tanto, el proceso de ocupación del espacio exterior se dejó en manos de la iniciativa privada; pero Sevilla adolecía en aquellos momentos de lo que algunos han dado en denominar una «burguesía de ensanche», ya que una gran parte de los capitales provenientes del mundo agrario y del comercio, se dedicaron a invertir E scuela Libre de Historiadores | 149 en la adquisición de títulos de deuda del Estado, y en la compra de fincas agrarias o inmuebles desamortizados, por ser considerados estos negocios más rentables y seguros. La cantidad de suelo liberado en el interior del casco histórico y colocados en el mercado desde los inicios del proceso desamortizador, hicieron innecesaria la edificación extramuros, dado que resultaba suficiente para satisfacer las necesidades de vivienda de una ciudad que durante la primera mitad del siglo XIX apenas había crecido en número de habitantes. Como dice González Cordón: «Sevilla no es sólo que no tenga una burguesía de ensanche sino que ello no es posible por la simple razón de que es una burguesía de la desamortización». Pero esta dinámica acabó por generar un verdadero problema cuando comenzaron a acudir a la ciudad un número creciente de personas expulsadas del ámbito rural, aquejado de una crisis endémica, proceso que se inició en la segunda mitad del siglo XIX y que se acrecentaría en las primeras décadas del siglo XX. A pesar de todo esto, sí se realizaron algunos pequeños ensanches planificados, como el llevado a cabo en las afueras de la Puerta de Triana. En 1845 se inició la construcción del Puente de Triana, el primer puente fijo que se realizó para unir las dos orillas del Guadalquivir a su paso por la ciudad y que acabaría definitivamente con el antiguo Puente de Barcas. Fue diseñado por los ingenieros franceses Gustavo Steinacher y Fernando Bernadet, pero toda su estructura de hierro fue realizada en la Fundición San Antonio, propiedad de Narciso Bonaplata, que se hallaba situada entre la calle Torneo y la calle que actualmente lleva el nombre de dicho propietario. El puente se inauguró el 23 de febrero de 1852. Desde aquellos momentos se pensó en la necesidad de urbanizar la zona entre la Puerta de Triana, la Plaza de Armas y el puente. Fue el arquitecto Balbino Marrón el encargado en 1859 de realizar la remodelación de esta zona y el antiguo barrio de la Cestería, dando origen a la calle Reyes Católicos. La Revolución de 1868 permitió una nueva etapa de desarrollo urbanístico. Durante el Sexenio Revolucionario se derribaron las murallas y puertas de la ciudad como parte de esa idea revoluciona- 150 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. ria de emancipación y modernidad, haciendo de la transformación urbana una cuestión social. Esta actuación estaba en consonancia con las ideas urbanísticas europeas del momento, que pretendían liberar a las ciudades del viejo cinturón medieval que las constreñía, para así posibilitar un crecimiento ordenado acorde con las nuevas necesidades de una sociedad industrializada. El tributo que la ciudad tuvo que pagar por ello fue la pérdida de una parte importante de su patrimonio histórico. La mayor parte de la muralla fue derribada. Se salvó de la piqueta el trozo entre las puertas de Córdoba y la Macarena, en parte gracias a los argumentos de la Comisión de Monumentos, que dictaminó que: El trozo existente entre la Puerta de la Macarena y la de Córdoba, de grande interés histórico y artístico por ser árabe muy caracterizado y que por su aspecto pintoresco y monumental y no oponerse lo más mínimo al desarrollo de la población, debe conservarse siempre con sumo esmero y veneración para estudio de los inteligentes y testimonio vivo de la historia y tradiciones sevillanas. En la actualidad se conservan algunos trozos más, como los que podemos apreciar en los Jardines del Valle o el que se halla adosado a la espalda de las antiguas Atarazanas. Pero la Junta Revolucionaria también tenía entre sus objetivos continuar con la reducción de edificios eclesiásticos dentro de la ciudad, para lo cual procedió a la incautación de un número importante de iglesias y conventos que pretendía derribar. No se llevaron a cabo todas las demoliciones previstas en un principio, pero a pesar de ello desaparecieron algunos edificios significativos, como la iglesia de San Miguel (que se encontraba en el solar que da a la plaza del Duque, ocupado hoy por el edificio de los sindicatos), y el convento de las Dueñas (que se hallaba en la calle del mismo nombre). E scuela Libre de Historiadores | 151 Los inicios de la industrialización Las industrias acabaron transformando sustancialmente la morfología de la ciudad, no sólo por la ubicación de las mismas en zonas del extrarradio que hasta entonces eran espacio rural, sino por la atracción que ejercieron sobre multitud de personas que se vieron abocadas a abandonar el campo y venir a la ciudad en busca de un puesto de trabajo, lo que acabó generando un enorme aumento de la demanda de viviendas. El sector más importante de la economía sevillana en la primera mitad del siglo XIX seguía siendo la agricultura. La ciudad se hallaba rodeada de huertas, e incluso todavía quedaban algunas intramuros, sobre todo en la parte norte, entre San Julián y San Gil. En todas estas huertas, en las que trabajaba una parte importante de la población, se cultivaban hortalizas y frutales dedicados al abastecimiento de la propia ciudad. El comercio seguía ocupando un lugar importante en la economía sevillana, aunque sin poder compararse con el papel estelar que desempeñó mientras el Guadalquivir fue la cabecera de la Carrera de Indias. Esta actividad comercial había alentado a su vez la producción artesanal, destacando la manufactura de la seda y en menor medida de la lana, y había hecho posible la concentración en la ciudad de importantes fábricas estatales como la Fábrica de Tabacos, la Fundición de Artillería, la Casa de la Moneda y la Fábrica de Salitre. Estas circunstancias nos podrían hacer pensar que Sevilla se encontraba en buena disposición para afrontar el reto de la industrialización a principios del siglo XIX. Pero también se dieron circunstancias negativas que dificultaron este proceso, tales como la pérdida del comercio colonial con América tras la independencia de las antiguas colonias, y los desastres causados por la Guerra de la Independencia. Esto provocó la ruina de las manufacturas textiles, el descenso de la población —incrementado por los efectos de las epidemias—, y la ruralización de la economía al destinarse los 152 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. antiguos beneficios del comercio a una inversión más segura en propiedades agrícolas y bienes inmuebles. Además, las fábricas estatales no supusieron un impulso para la industrialización dado que no se modernizaron y siguieron manteniendo las características propias de los establecimientos fabriles del Antiguo Régimen. A pesar de todo se generó un proceso modernizador en Sevilla y Andalucía que situó a ésta entre las regiones más industrializadas del país a mediados del siglo XIX. No hay que olvidar que en 1831 ya funcionaban en Marbella los primeros altos hornos de España, y que dos años más tarde se ponían en marcha los de la localidad sevillana de El Pedroso, siendo Andalucía, por tanto, pionera en la utilización de esta tecnología. No obstante, como característica significativa de los primeros momentos de la industrialización sevillana, hay que señalar que gran parte de la inversión privada fue promovida por forasteros. Un ejemplo de ello es el inglés Nathan Wetherell, quien ya a fines del siglo XVIII era el propietario de una fábrica de curtidos dedicada a la producción de calzado, instalada en el antiguo convento de San Diego (que se hallaba en los terrenos que hoy ocupa el Casino de la Exposición y aledaños). Precisamente fue uno de sus hijos quien hizo traer de Londres en 1821 la primera máquina a vapor para la industria sevillana, con intención de reconvertir la fábrica de curtidos en otra para producir hierro colado y laminado de cobre. También podemos mencionar al inglés Carlos Pickman, quien en 1839 establece en el desamortizado convento de La Cartuja su fábrica de loza; y al catalán Narciso Bonaplata, que crea en 1840 la Fundición San Antonio. En 1846 fructificaría otra iniciativa forastera como la de la Compañía Catalana de Gas, que situaría su fábrica en la calle Arjona al obtener la concesión municipal de la iluminación de las calles de la ciudad mediante farolas de gas. E scuela Libre de Historiadores | 153 Los nuevos medios de transporte A mediados del siglo XIX se consideraba que la mejora de la navegabilidad del Guadalquivir y la pronta construcción del ferrocarril eran los dos agentes que más eficazmente podían promover la expansión económica y consolidar la centralidad de Sevilla sobre un amplio territorio. El proyecto de hacer llegar el ferrocarril desde el centro de la Península hasta Sevilla aspiraba también a convertir al puerto de la ciudad en el principal del sur del país, al acercar las vías hasta él los productos agrícolas y mineros exportables de toda la región y ser el receptor de las mercancías importadas que se dirigieran al interior. Como no podía ser de otra manera, este proyecto alertó a la burguesía gaditana que advertía que la actividad de su puerto podía verse seriamente afectada si Sevilla conseguía su doble objetivo de hacer el río más navegable y convertirse en un centro importante de comunicaciones ferroviarias. Para evitar esa posible merma de la actividad comercial gaditana se constituyó la Compañía de Ferrocarril de Sevilla a Jerez y de Puerto Real a Cádiz. Pero prácticamente al mismo tiempo se constituyó también la Compañía del Ferrocarril de Córdoba a Sevilla. Las dos compañías no llegaron a ponerse de acuerdo sobre cuál debería ser el emplazamiento de la estación, pues los gaditanos querían situarla en los terrenos del Prado de San Sebastián, por estar en el lado opuesto al puerto y así evitar la competencia con el de Cádiz, mientras que los sevillanos preferían colocar la estación en los terrenos de la Plaza de Armas, cercana al puerto. Como no hubo acuerdo, cada compañía situó la estación de su línea donde quiso, por lo que Sevilla tuvo desde el principio dos estaciones, una en San Bernardo —la de Cádiz— y la otra en la plaza de Armas —la de Córdoba—. Además, para no interrumpir el tráfico ferroviario desde Madrid hasta Cádiz, se tomó la decisión de crear una línea de empalme entre las dos que confluyera en otra estación situada en San Jerónimo. Poco después de la inauguración de ambas líneas en 1859, se inició la construcción del ramal que unía la estación de plaza de Armas con el puerto. Más tarde, en 1872, aparece 154 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. otra línea entre Sevilla y Alcalá de Guadaira, cuya estación se situó en los terrenos de la Enramadilla. En 1880 se inauguró la línea con Huelva, con final en la estación de Córdoba —que por aquel entonces ya pertenecía a la Compañía MZA— lo que obligó a la construcción de un nuevo puente a la altura de Chapina para salvar el Guadalquivir. En 1886 se inició el tendido del ramal que terminaría por unir por el sur de la ciudad la estación de San Bernardo con el puerto. Como dice Luis Marín de Terán: Comentar la trama viaria que tiene la ciudad a fines del siglo XIX es enumerar un cúmulo de errores urbanos cuyas consecuencias va a sufrir Sevilla en el siglo XX. Las estaciones se levantan muy próximas al casco de una población que hasta la fecha no había experimentado ninguna expansión territorial, en tanto que las vías ciñen estrechamente el viejo caserío en el borde oriental. Aquella barrera que antaño constituían las murallas, se sustituye por los tendidos del ferrocarril, que cercan el casco antiguo, cortan el sistema radial de caminos que partían de sus puertas y fragmentan los terrenos del entorno en una serie de cuñas cuyas conexiones con el casco y entre sí van a ser francamente difíciles en algunos casos. Es cierto que los pasos del tren no van a impedir el desarrollo urbano en el siglo XX, pero el ensanche futuro, troceado por el enrejado ferroviario, va a padecer unos problemas de tráfico y relacionales que, con el tiempo no hicieron otra cosa que agravarse. Los problemas de la industria sevillana Las industrias sevillanas de mediados del siglo XIX servían para dar respuesta a las necesidades de un mercado local y regional todavía reducido y desestructurado, pero la crisis agrícola y financiera que se produjo en 1866 acabó por perjudicarlas seriamente. En 1856 ya funcionaba el Banco de Sevilla, que emitía moneda, y poco más tar- E scuela Libre de Historiadores | 155 de surgió otra entidad financiera: el Crédito Comercial de Sevilla. Estas entidades significaban una oportunidad para poner al servicio de la inversión industrial las rentas procedentes del ámbito rural. Pero esta primera crisis a las que estas entidades financieras tuvieron que hacer frente se las llevó por delante, siendo absorbidas por el Banco de España en 1875. Con ello se esfumó la posibilidad de crear una gran banca sevillana y andaluza, provocando que a partir de entonces los capitales andaluces fuesen dedicados por los grandes bancos madrileños y vascos a financiar otros proyectos industriales, posiblemente más seguros, en otras regiones. A todo esto hay que añadir la intención del nuevo régimen político de la Restauración de diseñar una economía nacional que asegurase el mercado nacional para los productos propios. Ésta se basaba en la división de papeles regionales impuesta por el principio capitalista del máximo rendimiento. De esta manera, Andalucía habría de especializarse en los sectores en los que sus ventajas comparativas eran mayores, es decir, la agricultura y la minería, dejando la industrialización para otras regiones del norte de España. Probablemente la generosidad de la naturaleza andaluza en cuanto a la agricultura y la minería podrían haber supuesto la base de un próspero desarrollo económico, si se hubiesen gestionado adecuadamente. Entre los que así pensaban habría que mencionar a nombres ilustres de la industria sevillana, como Bonaplata e Ybarra quienes promovieron en 1846 la creación de una gran feria ganadera que impulsase la economía sevillana, lo que fue el origen de la actual Feria de Abril. Pero los intereses de los propietarios agrícolas se vieron beneficiados por la política proteccionista de sus productos que impedía la importación de los mismos procedentes de otros países, lo que les generó importantes beneficios al asegurarse el mercado interior y poder así mantener unos precios elevados sin necesidad de hacer grandes inversiones en modernizar la agricultura. No necesitaban, por tanto, arriesgarse en invertir en otras actividades económicas —como la industrial, por ejemplo— para seguir manteniendo su 156 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. nivel de riqueza, por lo que la agricultura no sirvió para asentar el proceso de industrialización sevillano. Con la minería sucedió algo parecido. A finales del siglo XIX la burguesía sevillana se decidió a invertir en el subsuelo. Sin embargo, las inversiones no eran lo suficientemente importantes como para asegurar su óptima explotación. Por ello poco a poco fueron arrendando o vendiendo sus explotaciones a empresas extranjeras que se llevaban las materias primas para su transformación a sus países de origen, lo que acabó convirtiendo las cuencas mineras sevillanas y andaluzas en verdaderos enclaves coloniales. El papel que la división capitalista del trabajo le estaba otorgando a Andalucía era el de exportadora de materias primas, es decir, un papel secundario que la conducía a la descapitalización y al subdesarrollo. Aun con dificultades, el proceso de industrialización continuó avanzando durante la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los sectores industriales más significativos durante este periodo en la ciudad fue el siderometalúrgico, que sin embargo se vio afectado gravemente por los aranceles proteccionistas de finales de siglo, que protegían el lingote de hierro en mayor medida que el hierro transformado en maquinaria. Con ello se favorecían los intereses de las ferrerías vascas en detrimento, entre otras, de las sevillanas, a las que traer el protegido hierro desde Vizcaya para construir maquinaria que difícilmente podía competir con los precios de las extranjeras que entraban libremente en el país, convertía sus negocios en algo prácticamente imposible, lo que llevó a la ruina a la mayoría de ellas en las primeras décadas del siglo XX. De entre este tipo de industrias destacaron en Sevilla, entre otras, la Fundición Portilla (en la calle Arjona) —que había llegado a ser una de las más importantes de España—, la Fundición San Clemente, que perteneció a Pando Rodríguez y que se ubicó en los talleres de la antigua Fundición San Antonio que había pertenecido a Bonaplata, y la Fábrica de Manuel Mata de tubos, balas, perdigones y planchas de plomo, cuya torre todavía podemos ver en la Resolana. E scuela Libre de Historiadores | 157 De entre la industria textil son reseñables las dedicadas a la producción de sombreros, de los que Sevilla era la principal productora del país a finales del siglo XIX y principios del XX. De esta época, todavía hoy podemos ver la antigua fábrica de sombreros de Fernández Roche, que se encuentra en la calle Heliotropo, en el barrio de San Marcos. En la década de los ochenta del siglo XIX se instalaron las dos primeras fábricas de refinamiento de petróleo en San Jerónimo, y la primera central eléctrica, propiedad del gaditano Enrique Bonet que estableció su central en el Callejón de las Mozas, junto a la calle Sierpes. No fue hasta 1894 cuando se creó la Compañía Sevillana de Electricidad, que situó sus primeras instalaciones en la calle Arjona. También tuvo un importante crecimiento la industria de transformación de minerales no metálicos, debido fundamentalmente a la instalación de tres grandes fábricas de cerámica en Triana, y la fábrica de vidrios La Trinidad (en la avenida de Miraflores). Pero fue la industria relacionada con la transformación de los productos agrícolas la que más se desarrolló. Destacarían entre ellas las dedicadas a la elaboración de tapones, láminas y serrín de corcho. La mayoría de ellas se situaron en el sector norte de la ciudad, como la del industrial Mallol en el barrio de San Julián. También destacarían las dedicadas al aderezo de aceitunas y a la producción de aceite de oliva. Una de éstas, que utilizaba métodos modernos en su producción, era la de Hijos de Luca de Tena (en la Huerta de la Salud), que además también se dedicaba a producir chocolates, jabones y perfumería. Ésta, junto a las dos fábricas de cerillas existentes en aquellos momentos en la ciudad, serían la avanzadilla de la industria química, todavía muy ligada aquí a la tradicional industria del jabón trianera. Entre las del ramo de la alimentación cabría destacar a la fábrica de cervezas Cruzcampo, fundada en 1904 con una mayoría de capital jerezano, fundamentalmente de la familia Osborne. Como muestra Almuedo Palma, todas estas industrias se agrupaban en determinadas zonas de la ciudad. La gran mayoría se es- 158 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. tablece extramuros, pero, sobre todo al principio, muchas lo hacen intramuros. Éstas últimas se ubicaron fundamentalmente en la parte noroeste y norte, entre las calle Torneo y los barrios de la Macarena y San Julián, bien en edificios desamortizados o bien ocupando algunas de las huertas intramuros que quedaban por la zona. Más allá del perímetro de las murallas se empiezan a conformar algunos núcleos industriales como los de la calle Arjona, la calle Oriente (actual Luis Montoto), la avenida de Miraflores, las Huertas del Basurero y del Soldado (entre las actuales avenida de la Cruz Roja y la calle San Juan de Ribera), la actual avenida de Menéndez Pelayo (antiguamente llamada Industria), la Huerta de la Salud y las proximidades de San Jerónimo. Los factores que incidieron claramente en esta distribución de la industria en el espacio urbano sevillano fueron la cercanía a las estaciones del ferrocarril, a los antiguos caminos que salían de la ciudad, al puerto y al río, y la disponibilidad de espacio. El aumento de población Sevilla continuaba siendo la ciudad más poblada de Andalucía en la segunda mitad del siglo XIX. Las malas condiciones de vida del campesinado andaluz —acrecentadas por los efectos de las desamortizaciones de las tierras comunales de los municipios a partir de 1855— y el desarrollo de la industrialización, provocaron que gran cantidad de hombres y mujeres del ámbito rural intentasen huir de la miseria trasladándose a la ciudad para buscar un maná que nunca encontrarían. Así la población sevillana aumentó desde los 118.298 habitantes en 1857 hasta los 148.315 en 1900. Sin embargo, el mayor crecimiento de la población se produjo en las primeras décadas del siglo XX, debido al empeoramiento de las condiciones de vida de los jornaleros provocado por la crisis de la Primera Guerra Mundial, y atraídos por las obras de infraestructura E scuela Libre de Historiadores | 159 de la Exposición Iberoamericana. Por ello el número de habitantes de la ciudad creció hasta los 228.279 en 1930. Pero lo más característico de la demografía sevillana de finales del siglo XIX y principios del XX era su altísimo índice de mortalidad. Éste era bastante superior al de las demás ciudades españolas —donde sólo Cádiz se le acercaba— y, como podemos imaginar, mucho más elevado que los de la mayoría de ciudades europeas. Este hecho provocó que médicos e higienistas europeos viniesen a Sevilla a estudiar la singularidad de su caso. Uno de ellos fue Philip Hauser, quien en 1882 aseguraba que las causas que provocaban este elevado índice de mortalidad eran principalmente las siguientes: el hacinamiento de la mayor parte de la población en pequeñas viviendas —lo que favorecía el desarrollo de epidemias—, las malas condiciones higiénicas de las aguas, la escasa y deficiente red de alcantarillado y la ausencia de iniciativas políticas para dar solución a estos gravísimos problemas. Sin embargo, no toda la ciudad se veía afectada por estos males de igual manera. Los mayores índices de mortalidad se daban en la zona norte de la ciudad, donde era mayor la concentración de población obrera, en barrios como los de San Julián, San Marcos o la Macarena. Era en esta zona de la ciudad, junto con Triana, donde se concentraba la mayor parte de los corrales y casas de vecinos y donde las condiciones de vida eran más duras. Sevilla se fue dividiendo a lo largo del siglo XIX, como ya hemos visto, en dos mitades claramente diferenciadas: la del sur, en la que vivía la población adinerada, burguesa y aristocrática, donde se daban las mejores condiciones de vida e higiénicas, y donde se concentraban las mejores infraestructuras urbanísticas y las mejores viviendas; y la del norte, donde se ubicaban la mayoría de las industrias, talleres, hospitales —incluido el manicomio desde 1890— y el cementerio. Era en esta zona donde malvivía la mayoría de las familias obreras en reducidas viviendas mal acondicionadas y antihigiénicas, con escasez de agua y deficiente alcantarillado. Para corroborar esta división de la ciudad podemos incluir aquí los versos 160 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. que circulaban por la ciudad de Sevilla a mediados del siglo XIX, que recoge Richard Ford en su libro de viajes por España, y que dicen así: Del Sagrario a la Magdalena Se come, se almuerza y se cena. De la Magdalena a San Vicente, Se cena solamente. De San Vicente a la Macarena, Ni se come, ni se almuerza ni se cena. El problema de la vivienda El proceso de multidivisión de la vivienda unifamiliar para alquilar sus distintas dependencias comenzó a mediados del siglo XIX cuando se liberalizó el precio de los alquileres con la Ley de Inquilinato de 1842. Esta liberalización provocó que los propietarios de los inmuebles pudiesen elevar el precio de los alquileres, dada la creciente demanda de viviendas en la ciudad por el aumento de población. Todo esto conllevó la elevación del nivel de rentas para los propietarios, que no vieron por tanto la necesidad de invertir en la construcción de nuevas viviendas en el extrarradio de la ciudad, llegándose así a la colmatación del casco antiguo, lo que afectó al modo de vida de los obreros que tendrían que malvivir en espacios reducidos. Los trabajadores sevillanos de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX vivían mayoritariamente en régimen de alquiler en corrales o casas de vecinos. Allí disponían de una sala o partidito para toda la familia, siempre que no fuesen desahuciados por impago. También había quien ni siquiera podía permitirse ese gasto y tenía que buscar cobijo en una infravivienda autoconstruida, por lo que llegaron a ser numerosos los núcleos de chabolas que se fueron extendiendo por la ciudad. Así el problema E scuela Libre de Historiadores | 161 de la vivienda se fue convirtiendo en uno de los males endémicos de la Sevilla industrial. Según Hauser, en 1880 el número de corrales de vecinos en Sevilla era de 794, y daban cobijo a una población de 46.337 personas, lo que significaba una tercera parte de los habitantes de la ciudad. Luis Montoto —coetáneo de la época que estamos tratando— describió los corrales de vecinos de la siguiente manera: El corral de vecinos es de ordinario un edificio de construcción antiquísima, que revela a la legua el haber sido, allá corriendo los siglos, casa solariega de un noble que vino a menos y por cuatro cuartos la malbarató para retocar los cuarteles de su enmohecido escudo. Un patio más o menos amplio, en cuyo centro se alza una fuente o se hunde un pozo, fuente o pozo que están al servicio de los vecinos, los cuales utilizan sus aguas para todos los usos de la vida, siempre y cuando lo permitan las cañerías y las lluvias; cuatro corredores que circunscriben el cuadrado del patio, y en ellos tantas puertas como habitaciones —salas— componen la planta baja, amén de un mezquino rincón destinado a depósito de inmundicias y de un patio mucho más pequeño —patinillo— dedicado a lavaderos, cuando éstos no están en el mismo patio. Y sobre los inconvenientes que tenía vivir en ellos, el propio Luis Montoto comenta: Yo sé de familias compuestas de ocho o diez individuos entre padres, hijos y otros parientes, que habitan en una sala (…) ¿Cómo vivís aquí —les he preguntado— sin respirar aires puros, sin tener espacios en que moveros, atropellándoos, aspirando el humo del carbón, que asfixia, respirando esta atmósfera mefítica, que envenena, iniciando a los niños en misterios cuyo esclarecimiento marchita las flores de la virginidad? ¡Qué quiere usted! —me han contestado—, vivimos 162 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. aquí como Dios nos da a entender. No todos podemos pagar una casa. ¡Pues si es viviendo así y no nos alcanza el jornal! ¿Qué cómo vivimos? (…) ¡Viviendo! La vivienda marginal: el chabolismo La incesante llegada de inmigrantes a la ciudad junto a la escasa creación de viviendas obreras, provocó que muchos de ellos no tuvieran posibilidad de encontrar vivienda; ni siquiera una pequeña sala en un corral o en una casa de vecinos, bien porque no existiese o bien porque no dispusiesen de dinero suficiente para pagar el alquiler que por ella le pidiesen. La situación llegó a casos extremos como el que nos relata el estudioso francés Jacques Valdour, quién visitó Sevilla a principios del siglo XX, y cuyo testimonio recoge Arenas Posadas: ¡Qué dificultades para encontrar alojamiento! (…). En algunas casas se alquilan cuartos con o sin muebles; pero están todos ocupados. He pasado tres días preguntando inútilmente en los barrios de la Feria, de San Marcos o de la Macarena (…). Me dirijo sucesivamente a una media docena de casas que alquilan cuartos a los obreros; casas muy pobres y viejas mansiones burguesas con patios adornados de azulejos están totalmente ocupadas; un cuarto siempre exiguo sirve para alojar a toda una familia emigrada de un pueblo andaluz (…). Se me ofrece, en uno de estos inmuebles, lo que quedaba libre; una especie de agujero negro debajo de una escalera con tres metros de profundidad y sesenta centímetros de ancho en el que hay un catre y una silla por el que me harán pagar un real por día. Por estas razones, muchas personas se veían abocadas a construirse sus propias viviendas con los materiales que pudiesen. Así E scuela Libre de Historiadores | 163 fueron desarrollándose a lo largo de las primeras décadas del siglo XX auténticos núcleos de asentamientos chabolistas. De entre ellos podemos citar los de Villalatas, en el Prado de Santa Justa; el del Burón, cerca de San Jerónimo; el del Juncal; y el de Huerta del Fraile, cerca del Prado de San Sebastián. En 1928, ante la inminencia de la celebración de la Exposición Iberoamericana, el Ayuntamiento pretendió ocultar esta realidad y para ello decidió concentrar todas las chabolas que estaban diseminadas por la ciudad en la huerta de Amate, al este de la ciudad, más allá del arroyo Tamarguillo, para alejarlas así de los lugares que frecuentarían los visitantes que llegasen a la ciudad con motivo de la Exposición. Se creó un verdadero barrio de chabolas que perduró hasta los años de la Guerra Civil. Cuando fueron demolidas se estimaba que todavía vivían allí unas seis mil personas, aunque a principios de la década de los treinta parece que fue mucho más elevado su número de habitantes. Los problemas del abastecimiento de aguas El agua que se consumía en Sevilla en la segunda mitad del siglo XIX era escasa y de mala calidad. La más consumida era la de los Caños de Carmona; pero la potabilidad de ésta era bastante deficiente, ya que los manantiales acuíferos se mezclaban en Alcalá con aguas usadas en las industrias, a lo que había que añadir lo rudimentario de las conducciones hasta Sevilla. Era constatable la presencia de bacilos y aguas fecales tras pasar por el arrabal de Torreblanca. En 1883 el Ayuntamiento intentó solucionar el problema del abastecimiento de aguas otorgando una concesión a una empresa de capital inglés, The Seville Water Works Company Limited, para traer agua a la ciudad desde los manantiales del Zacatín en Alcalá de Guadaira. Esto alivió algo el problema; sin embargo, repercutió negativamente en el presupuesto familiar de los obreros, ya que al verse obligados los propietarios de los inmuebles a realizar obras de mejora para posibilitar el abastecimiento de aguas en los mismos, 164 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. hicieron repercutir estos gastos en los alquileres que debían pagar los inquilinos. Pero a pesar de todo, el agua seguía siendo en Sevilla un bien escaso, pues más de la mitad de los edificios de la ciudad que contaban con canalización de aguas sólo disponían de un grifo, colocado generalmente en el patio, que compartían todos los vecinos. Además, la compañía inglesa de aguas, para obtener mayores beneficios sin realizar grandes inversiones en infraestructuras, no dudó en tomar aguas de manantiales contaminados, lo que provocó en 1922 un brote epidémico de fiebres tifoideas. En este mismo sentido, Arenas Posadas comenta que: Un axioma higiénico (…) decía que una ciudad que tuviera una mortalidad ocasionada por fiebres tifoideas superior a veinte por cada cien mil habitantes, era una ciudad que bebía aguas contaminadas. En Sevilla, la media anual de fallecimientos por esta causa, entre 1914 y 1923, fue de 41,4 por cada cien mil, con lo que Sevilla triplicaba y cuadruplicaba las cifras de otras ciudades europeas. La deficiente red de alcantarillado Otro de los grandes problemas que presentaba la ciudad de Sevilla a finales del siglo XIX era el alcantarillado, o más bien la ausencia del mismo. La evacuación de las aguas residuales se hacía a través de un sistema de cloacas y pozos negros que en muchas ocasiones, por motivo de las frecuentes inundaciones que padecía la ciudad, rebosaban y salían a la superficie. Según Arenas Posadas, aproximadamente las tres cuartas partes de las viviendas a principios del siglo XX carecían de alcantarillado, conservando los pozos negros que mayoritariamente estaban en muy mal estado de conservación y cuyo vaciado periódico resultaba un verdadero problema, aunque no el único: los malos olores E scuela Libre de Historiadores | 165 que emanaban era algo frecuente, la proximidad a las habitaciones generaba humedades y, sobre todo, su proximidad a las fuentes de agua potable provocaba en muchas ocasiones que se mezclaran sus contenidos. El problema se acrecentó a partir de que aumentase el caudal de agua potable tras las obras realizadas para tal fin por la compañía inglesa de aguas, ya que esto provocó la ruina del viejo sistema de evacuación de las aguas residuales y el ascenso del nivel de las mismas. Por todos es sabido que los niveles más bajos de la ciudad se encuentran precisamente donde se localizan la mayoría de los barrios obreros, como Triana y la Macarena, por lo que serían estas zonas las más afectadas por este problema. Mientras tanto, los barrios céntricos y burgueses se encontraban en un nivel más elevado y no padecían tanto el problema. El Ayuntamiento, al igual que hizo para el abastecimiento de aguas, intentó solucionar el problema estableciendo una concesión a una empresa privada, la Compañía Sevillana de Saneamiento y Urbanización. Ésta debería ser quien llevase a cabo la realización del proyecto de canalización de las aguas subterráneas y quien, por tanto, intentase rentabilizarlo, en vez de ser el propio Ayuntamiento el que realizase las obras y buscase una rentabilidad exclusivamente social. Estas obras de alcantarillado volvieron a repercutir negativamente —una vez más— sobre el presupuesto familiar de los obreros, dado que volvió a suponer un aumento del precio de los alquileres, pues nuevamente esta fue la solución que se adoptó para que los propietarios de los inmuebles no vieran mermado su nivel de rentas al tener que sufragar las obras necesarias para los desagües de las viviendas. A pesar de estos inconvenientes, el problema de las aguas residuales fue disminuyendo, si bien no se solucionó completamente, ya que todos los residuos urbanos se vertían al río, convirtiéndose éste en una verdadera cloaca. En este sentido, en 1915 el doctor Antonio Salvat afirmaba: 166 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. Veo el río, leo las estrofas en su loor, y me quedo estupefacto; porque aunque capuchinos descalzos y con estro fueran los autores de las odas, voto a Apolo y a Cupido que no es el Guadalquivir morada de ondinas. A no ser que (…), a nuestros fúlgidos poetas tal deslumbre la pasión, que hayan tomado por sílfides los bacilos colis communis que el Dr. Peset escribe hallar constantemente en los análisis de tales aguas, casi sagradas según las leyendas de Sevilla. La enfermedad de los pobres: la tuberculosis Las familias obreras se veían abocadas a vivir en habitaciones pequeñas, con poca luz y poca ventilación, con humedad y con problemas para deshacerse de las aguas residuales, obligadas a sobrevivir con exiguos salarios que dedicaban en su mayor parte a pagar el alquiler de la vivienda que ocupaban, por lo que la alimentación, escasa y poco variada, no era la apropiada para llevar una vida sana. Estas condiciones eran, por tanto, el caldo de cultivo propicio para el desarrollo de la tuberculosis. Ésta fue la primera de las causas de mortalidad entre las clases trabajadoras sevillanas durante los años finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Según los datos aportados por Arenas Posadas, la mayoría de los enfermos de tuberculosis no había nacido en Sevilla, afectando mayoritariamente a la población inmigrante que era la que peores condiciones de vida padecía. Aunque la tuberculosis no era una enfermedad exclusivamente de pobres, se calculaba que en las primeras décadas del siglo XX aproximadamente las tres cuartas partes de los fallecidos por esta enfermedad sí lo eran. Como se afirmaba en un artículo publicado por El Liberal en 1923, la tuberculosis «convierte de una manera rápida y desoladora a esta ciudad de la gracia, en la ciudad macabra por excelencia». Las soluciones a este gravísimo problema pasaban por la construcción de viviendas dignas para los obreros y por la ejecución de E scuela Libre de Historiadores | 167 obras que mejorasen las pésimas condiciones higiénicas que padecían los barrios obreros. Realizar todas estas obras de infraestructura hubiese implicado necesariamente un aumento impositivo sobre la clase burguesa y aristocrática; pero ésta, que además era la que controlaba las instituciones políticas, no estaba dispuesta a aceptarlo. Esta era, por tanto, la verdadera y última causa del problema. Las Casas Baratas No faltaron, sin embargo, ideas y proyectos para realizar viviendas que ofreciesen unas mejores condiciones de vida para los obreros, tal y como se llevaban a cabo en muchas ciudades europeas. Así apareció en el paisaje urbano de Sevilla una nueva tipología de edificio: el pasaje. Estaban dirigidos a familias obreras de mayor poder adquisitivo que se podían permitir abandonar un partidito de un corral de vecinos y asentarse en alguna de estas nuevas viviendas, algo más espaciosas. No fueron muchos los pasajes que se construyeron, de entre los cuales podemos destacar el de González Quijano, levantado en 1878 sobre el solar del antiguo convento de Belén, muy cerca de la Alameda; y el de Valvanera, entre las calles San Luis y Relator, construido entre 1915 y 1925. Las instituciones públicas pusieron en marcha la construcción de Casas Baratas con el objetivo de acoger a familias obreras y paliar el déficit de viviendas que tenía la ciudad. Para ello en 1913 se creó el Real Patronato de Casas Baratas y en 1918 el Patronato Municipal de Casas Baratas. Sin embargo, la inversión realizada por estos patronatos fue mucho menor de la que hubiese sido necesaria para acabar con el problema de la vivienda, ya que se construían a un ritmo mucho menor que el de la llegada de inmigrantes a la ciudad. Pero provocaron un cambio en la morfología de la ciudad al desarrollar barriadas en zonas periféricas alejadas del casco histórico, lo que suponía urbanizar con uso residencial algunas de las huertas que rodeaban la ciudad. Así, por ejemplo, en 1915 el Patronato constru- 168 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. yó en la Huerta del Fraile el primer núcleo de lo que después sería el barrio del Porvenir; o como a partir de 1923, con fondos de la Caja de Seguros Sociales y de Ahorros, se construye en las huertas de la Pintada y de la Barzola (en la actual avenida de Miraflores) la barriada del Retiro Obrero, constituida por casas unifamiliares y cuatro grupos de viviendas colectivas, además de contar con baños públicos, biblioteca y dispensario, lo que la convertía en una de las realizaciones más significativas tendentes a dignificar la vivienda obrera. La diversión A pesar de todo, también había tiempo para la diversión en la Sevilla de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. La burguesía y la aristocracia sevillana necesitaban un espacio cultural donde reunirse a disfrutar de los grandes espectáculos de música, ópera o teatro que recorrían las principales ciudades europeas. Para ello se construyó en 1847, sobre el solar que había ocupado el antiguo Hospital del Espíritu Santo en la calle Tetuán, el Teatro San Fernando, diseñado por los mismos ingenieros que hicieron el Puente de Triana. Su estructura respondía a las nuevas técnicas arquitectónicas que hacían del hierro el principal elemento constructivo. Con un aforo para 2.200 personas, se convirtió en el teatro más moderno y lujoso de la España del momento. Para los meses de verano era necesario también contar con otro espacio escénico que abierto al aire libre permitiese disfrutar de los espectáculos musicales y teatrales a la aristocracia sevillana sin sufrir los rigores del calor. Para ello se construyó el Teatro Eslava en 1879, al sur de la ciudad, junto al Palacio de San Telmo, en la zona de ocio por excelencia de la clase dominante desde la llegada de los Duques de Montpensier a Sevilla. No eran estos los únicos teatros de la ciudad, ya que en 1873 se inauguró el Teatro Cervantes (actual sala de cine) y en 1876 el E scuela Libre de Historiadores | 169 Teatro del Duque. Los espectáculos que se ofrecían en cada uno de ellos eran de distinto tipo, diversificando la oferta ante la existencia también de una diferenciada demanda, como comenta Moreno Mengíbar: Junto al teatro del Duque y el San Fernando, el Cervantes constituye la trilogía de los grandes teatros sevillanos durante la Restauración, teatros con una muy marcada impronta social en cuanto a su clientela y sus espectáculos: ópera para la aristocracia, en el San Fernando; gran zarzuela para las clases medias, en el Cervantes y Género Chico para los obreros en el Duque. Una de las diversiones preferidas por los sevillanos y los forasteros que acudían a la ciudad era la asistencia a los espectáculos de los cafés cantantes. Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo la profesionalización del flamenco, y era precisamente en estos espacios públicos donde tenían lugar los espectáculos de este arte. Allí, además de disfrutar del cante y del baile, también se bebía y se entablaban diversas relaciones sociales, tal y como describió el cantaor sevillano Pepe el de la Matrona, en un testimonio recogido por Ortiz Nuevo: En Novedades y en el Filarmónico había unas butacas como en los teatros, unas cuantas filas de butacas que por detrás tenían como una especie de mesita pequeña, y el que llegaba y se sentaba en su butaca tenía en el respaldo de la de delante su mesita y allí se ponía el café o su copa de vino. Y aquí es donde iban los trabajadores, que por 35 céntimos veían el espectáculo. Luego estaban los palcos, que lo formaban en el principal del patio, pero el que subía al palquito ya sabía a lo que iba; tenía que tomarse de una botella p’alante, y si iban cuatro o cinco pedían una botella y otra, hasta que uno se 170 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. calentaba y después de ver el espectáculo elegían artistas y se metían en un reservado a seguir bebiendo, a seguir la fiesta. Fue el café de Silverio Franconetti, ubicado en la calle Rosario desde 1860, el que marcó la pauta que siguieron la mayoría de estos lugares de ocio. Los cafés cantantes se localizaron por todo el centro de la ciudad y en torno a la Alameda. Esto provocó que en esta zona de la ciudad, donde también había varios cuarteles en los alrededores, se diesen también otro tipo de actividades relacionadas con ellos como la prostitución. Pero sin duda el mayor espectáculo de masas en la época fueron los toros, que en los finales del siglo XIX y principios del XX alcanzó uno de sus tiempos estelares. Nombres como los de Espartero, Antonio Fuentes, Machaquito, Bombita, y sobre todo los de Belmonte y Joselito, alcanzaron la gloria de la pervivencia en la memoria de generaciones venideras. Sin duda fue la rivalidad entre los diestros sevillanos Joselito y Belmonte la que más expectación suscitó en la segunda década del siglo XX. Tanta llegó a ser la rivalidad que se proyectó levantar una segunda plaza de toros en la ciudad para que Joselito tuviese en ella el apoyo que Belmonte tenía en la Maestranza. Así se proyectó una plaza Monumental que cobijase a 23.000 personas, diseñada en hormigón armado por el arquitecto Francisco de Urcola, y que se ubicaría en la avenida de Eduardo Dato (todavía hoy se puede ver una de sus puertas frente a los jardines de la Buhaira). El proyecto se inició en 1915, desplomándose en parte durante su construcción. Se inauguró en 1918, pero no pudo librarse nunca de los rumores sobre su deficiente construcción, lo que provocó su clausura en 1921 y su demolición en 1930. Pero además había quedado sin sentido una vez acaecida la muerte de Joselito en 1920 y la retirada de su hermano Rafael. No obstante, como afirma Pérez Escolano, … lo cierto es que la plaza Monumental constituye un hito arquitectónico y urbano. Su escala, su lenguaje clasicista E scuela Libre de Historiadores | 171 elegido en su diseño, la innovación técnica de su estructura, y su localización, próxima al taurino barrio de San Bernardo y en la vía principal de la expansión oriental de Sevilla, son factores todos ellos reveladores de un propósito dialéctico con el reducido, barroco y tradicional coso del Arenal. Centro y periferia, tradición e innovación, Maestranza y Monumental, son los símbolos de un envite inexorablemente presente en la Sevilla de aquellos años. 172 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. La ciudad desbordada. La Sevilla del siglo XX Francisco Melero Ochoa Durante el siglo XX la Sevilla intramuros desborda sus límites extendiéndose por el espacio rural circundante hasta conformar la ciudad que hoy conocemos. Ya desde finales del siglo anterior, se había convertido en un foco de atracción de inmigrantes, provenientes mayoritariamente de los pueblos de la propia provincia o de las limítrofes, que esperaban encontrar un puesto de trabajo en sus industrias o en las obras públicas que se ejecutaron en las primeras décadas del siglo con vistas a celebrar la Exposición Iberoamericana. Así en los treinta primeros años del siglo la ciudad vio aumentar el número de sevillanos en algo más de ochenta mil personas. Este rápido crecimiento de población inevitablemente generó una serie de necesidades que motivaron la expansión de la ciudad, aunque las tensiones generadas por este crecimiento dieron origen a numerosos problemas que fueron mal resueltos en el principio y que acabaron hipotecando el desarrollo de la ciudad en el futuro. Los proyectos de ensanches El aumento de población y los problemas de la vieja ciudad hicieron posible que se planteara la necesidad de planificar la evolución urbanística de la ciudad para dirigir su desarrollo. No obstante, aunque fueron muchos los planes previstos, casi nada de lo que en ellos se exponía llegaba después a concretarse. Hubiese sido necesario para E scuela Libre de Historiadores | 175 lograrlo un mayor empeño político por parte de las instituciones locales y nacionales y una reestructuración de la hacienda municipal que hubiese conllevado el aumento impositivo sobre la población de mayor poder adquisitivo, pero no hay que olvidar que ésta es la que disfrutaba del poder y cualquier cambio en este sentido se hacía muy difícil. Aún así, a principios del siglo XX, se presentaron varios proyectos de ensanche dignos de destacarse, como los de Luis Lerdo de Tejada y Ricardo Velázquez Bosco. Ambos coinciden en proponer el crecimiento de la ciudad por el sur, aprovechando que en esta zona era donde se había producido el primer salto de la muralla en el siglo anterior y donde se habían realizado las intervenciones urbanísticas de mayor calidad desde la época del Asistente Arjona. De haberse llevado a cabo alguno de estos proyectos la ciudad se hubiese extendido en paralelo al Guadalquivir hasta alcanzar el cauce del Guadaira, siguiendo un plano geométrico y un modelo cercano al de ciudad jardín, tan en boga en aquellos momentos en los proyectos urbanísticos europeos. No obstante, algunos de estos aspectos sirvieron de base para la urbanización de este sector en años posteriores con motivo de la celebración de la Exposición Iberoamericana precisamente en aquellos terrenos. Pero en los años iniciales del siglo XX cuando en Sevilla se hablaba de ensanche se hacía referencia fundamentalmente a apertura de nuevas vías en el interior del casco, es decir, lo que denominamos ensanches interiores. Existía la idea de que la vieja estructura medieval de la ciudad, llena de calles estrechas, la hacía insalubre, como demostraba, según los defensores de este argumento, el hecho de que fuese muy numerosa la población que sufría enfermedades de tipo infeccioso. Triunfaba así lo que González Cordón denomina como la «ideología de la asepsia», que proponía el drenaje y saneamiento de la ciudad a partir de la creación de nuevas vías en el interior del casco, anchas y espaciosas, por donde corriese el aire y entrase el sol. Había quien llevaba estas teorías hasta el extremo, como podemos leer en el proyecto que, para el concurso de mejoras de la ciudad 176 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. que había propuesto el Ayuntamiento en 1904, presentó Juan Pérez García, titulado Adrópolis y Neópolis, en el que se decía: La ciudad antigua hay que hacerla arder hasta la haz de la tierra: sanear el suelo hasta el subsuelo y después reconstruir el barrio o la ciudad en el mismo paraje o en otro mejor (…). Se debe gastar el dinero que se quiera en la Ciudad Nueva, porque la antigua ciudad por mucho que se gaste en ella, nunca dejará de ser un poblachón. No tan extremista era el proyecto de ensanche de Sáez López que el Ayuntamiento había aprobado en 1895, aunque su propuesta se reducía a utilizar el bisturí para abrir nuevas vías de comunicación en el histórico entramado urbano. Curiosamente la mayor parte de las grandes vías que se proponían abrir estaban en la zona sur de la ciudad, que era donde la mortalidad por tuberculosis era menor, con lo que se ponía de manifiesto que el verdadero interés de las autoridades con este proyecto era conseguir unas comunicaciones más fluidas de los centros económicos y de poder de la ciudad con el exterior y con los centros de transporte, además de mejorar los espacios de los barrios burgueses, antes que mejorar las condiciones de habitabilidad de los barrios obreros. Una de las principales vías propuestas era la que cruzaba la ciudad de este a oeste, desde la Puerta Osario hasta Plaza de Armas pasando por la plaza de la Encarnación y la Campana. Parte de este ensanche comenzó a realizarse en 1911 con la ampliación de las calles Laraña, Martín Villa y la Campana; se continuaría posteriormente en los años veinte con la ampliación realizada en el entorno de Santa Catalina y con el derribo del edificio del Café Novedades que se encontraba en la Campana, lo que permitió precisamente la ampliación de la unión de ésta con Martín Villa, tal y como hoy la vemos. Pero este proceso se alargaría en el tiempo y continuaría en los años cuarenta y cincuenta con la ampliación de la calle Imagen, aunque esto no supusiera la culminación de la vía propuesta en un principio. E scuela Libre de Historiadores | 177 También proponía el proyecto de Sáez López la apertura de una gran avenida que comunicase el Ayuntamiento con la Puerta de Jerez. Las obras para llevarla a efecto se iniciaron en la primera década del siglo en el sector más cercano al Ayuntamiento, si bien no se concluiría hasta la década de los veinte gracias al impulso inversor motivado por la celebración de la Exposición Iberoamericana. En este mismo contexto hay que mencionar la apertura de la calle Canalejas en 1910, y la oportunidad que brindó el incendio del exconvento de San Pablo en 1906 para que años más tarde, y también en distintas etapas hasta los años cuarenta, se fuese ampliando el viario en la zona hasta conformar la actual calle San Pablo. La donación por parte de la Corona a la ciudad en 1911 de la huerta del Retiro, colindante al Alcázar, permitió la apertura de una vía que comunicase el barrio de Santa Cruz con la Ronda exterior. Además se llevó a cabo una transformación radical del barrio, que de ser uno de los más depauperados de la ciudad y de los que contaba con un índice más alto de enfermos por tuberculosis, pasó a convertirse desde entonces en uno de los más deseados por la burguesía para ubicar su residencia y en emblema del costumbrismo de la ciudad. Esta reconversión del barrio culminó con la creación de los Jardines de Murillo, primero, y con el ensanche de la calle Mateos Gago ya en los años veinte. La expansión de la ciudad fuera de sus límites históricos terminó por hacerse inevitable. Así, a partir de 1911 y siguiendo un proyecto de Aníbal González, se inició la urbanización de Nervión sobre los antiguos terrenos del cortijo de Maestrescuela, al este de la ciudad. Esta se convirtió, como afirma Martín de Terán en la «primera transformación de suelo rústico en urbano de verdadera importancia en extensión que promueve en Sevilla el capital privado». Respondía a las características propias de los ensanches burgueses que, sobre un plano ortogonal y con una gran plaza como centro neurálgico del barrio, proponía un modelo cercano al de ciudad jardín con distribución de parcelas individuales donde cada propietario se construiría su propio chalet. Los ejes viarios que articulaban el 178 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. espacio eran la antigua calle Oriente, la avenida de Eduardo Dato —que sería la central— y la avenida del Matadero (actual Ramón y Cajal). Pero esta estructura presentaba un grave problema de comunicación entre el nuevo barrio y el casco histórico que se iría agravando con el paso de los años y el aumento del tráfico rodado, ya que la zona entre las vías del ferrocarril y la ronda histórica se había venido colmatando desde finales del siglo XIX de almacenes, talleres y viviendas que habían creado una doble barrera entre el centro y la periferia por donde sólo había tres huecos posibles de penetración, que eran el inicio de las calles antes mencionadas. Fue en esos lugares donde se levantaron los tres puentes que salvaban las vías del tren permitiendo la comunicación entre la nueva zona de expansión de la ciudad por el este y el centro histórico. El primero que se construyó fue el de San Bernardo en 1924, y posteriormente se levantaron el de la Calzada y el de la Enramadilla. Para permitir la creación del nuevo barrio, el Ayuntamiento exigió a la inmobiliaria —propiedad del Marqués de Nervión— la cesión a la ciudad de dos parcelas en los límites del mismo, para la construcción en una de ellas del nuevo matadero que sustituiría al antiguo de la Puerta de la Carne, lo que se hizo entre 1912 y 1916, y en la otra se levantaría la nueva cárcel provincial que entró en funcionamiento al principio de los años treinta, sustituyendo a la antigua cárcel del Pópulo en el barrio del Arenal. Pero la inmobiliaria Nervión S.A. además puso en venta también un terreno al otro lado del arroyo Tamarguillo, para conformar allí un barrio con características muy diferentes al anterior, ya que en esta ocasión no estaba dirigido a satisfacer la demanda de la burguesía sino la de clases sociales más desfavorecidas, fundamentalmente la de parte de la población inmigrante recién llegada a la ciudad. Para ello dividió el espacio en parcelas individuales donde posteriormente cada propietario se autoconstruiría su vivienda como buenamente pudiese; este fue el origen del barrio del Cerro del Águila y de la conformación del Tamarguillo como frontera entre la clase media burguesa que ocuparía el espacio exterior más cercano al centro his- E scuela Libre de Historiadores | 179 tórico, y la proletaria que se asentaría en la periferia más alejada del casco. De hecho, ya en los años veinte iban creciendo algunos otros grupos de población obrera en la periferia más alejada, como el de San Jerónimo, en torno a la estación de empalme del ferrocarril y al núcleo fabril que se había desarrollado ligado a la misma; y el del Tiro de Línea, cercano a la Pirotecnia. La escasez de viviendas por el aumento de población y la incapacidad de las instituciones para solucionar este problema, motivaron el afán de lucro de algunos propietarios de huertas de la periferia de la ciudad que vieron la oportunidad de realizar un negocio fácil y productivo. Para ello parcelaron sus posesiones y las vendieron a familias necesitadas que no encontraban cobijo en el centro de la ciudad. Así fueron apareciendo, ya en los años veinte, barriadas en la zona norte como la de los Carteros, el barrio Polo, el Árbol Gordo, o el Fontanal; y la Voluntad y el barrio León en Triana. Pero esta manera de actuar generaba serios problemas, tal como denunciaba años después un artículo publicado en el periódico El Liberal el 23 de septiembre de 1933: El árbol Gordo se denominaba una huerta situada al borde de la carretera de Carmona, a unos quinientos metros de la línea del tranvía. Sin rasante previa, sin tener las calles trazadas, sin luz, sin agua, sin alcantarillado, sin el menor servicio urbano se vendieron allí parcelas de terreno a 16, 18, 20 y 22 pesetas el metro cuadrado, labrando cada propietario, según su mal saber y entender, cada casa con una altura distinta, y con los materiales que su bolsa le permitía emplear. Viven allí unas 123 familias. El Teniente de Alcalde señor Azcona dice: Cuando aquí vivan 500 familias sin agua, sin luz, sin alcantarillado, con las calles terrizas, sin acerado, sin vacie para las aguas, sin el menor asomo de urbanización, esas familias se lanzarán sobre el Ayuntamiento, pidiendo o exigiendo una cosa a la que tienen perfecto derecho. Y se dará el caso, uno más, de que un particular vende parcelada una huerta y el Mu- 180 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. nicipio tiene que cargar con el enorme gasto que supone llevar allí los servicios imprescindibles. Pero el Ayuntamiento durante las primeras décadas del siglo XX no había hecho nada para acabar con esta práctica especulativa, ya que tampoco había tomado la iniciativa para acabar con la escasez de viviendas. De esta manera la ciudad fue creciendo a impulsos y de manera desorganizada, a pesar de que en 1918 se había aprobado el plan de ensanche de la ciudad diseñado por Juan Talavera, y que fue el que más se siguió de todos los proyectos habidos, aunque no en su totalidad. Este proyecto de ensanche respetaba los caminos exteriores ya existentes, lo que de alguna manera consolidaba la parcelación rural preexistente. Esto da idea de la poca voluntad de crear un ensanche bien organizado, porque como dice Horacio Capel: En la trama urbana, los ensanches se distinguen siempre del casco antiguo por su trazado geométrico (…), mientras que la formación de arrabales ha sido la forma más corriente de extensión del casco urbano de las ciudades donde, a diferencia de los ensanches, los caminos y las estructuras rurales preexistentes —división de la propiedad, separación de las parcelas— se convierten generalmente en los elementos organizadores y aparecen muy bien reflejados en la morfología actual. En el plano actual de Sevilla se pueden apreciar claramente aún cuales eran los caminos rurales preexistentes, como la calzada de los Caños de Carmona, el antiguo camino de Miraflores, la carretera de Carmona, el camino del cementerio o el de La Algaba; además de, sobre todo en la zona norte, algunos de los caminos que unían las distintas huertas entre sí y que se corresponden con el trazado de algunas calles actuales, como Albaida o Manuel Villalobos. Es decir, que la ciudad que se fue definiendo en las primeras décadas del siglo E scuela Libre de Historiadores | 181 XX fue heredera de las viejas estructuras rurales que conformaban la periferia de la ciudad antigua, lo que fue el origen de alguno de los problemas que han marcado el desarrollo de Sevilla a lo largo de todo el siglo XX, tales como la deficiente y escasa articulación de la periferia entre sí y de ésta con el centro. La Exposición Iberoamericana La Exposición Iberoamericana de 1929 supuso una conmoción para la ciudad en todos los ámbitos, tanto urbanístico como económico, social y político; y ha quedado prendida en la memoria popular como el mejor recuerdo de aquellos tiempos difíciles de las primeras décadas del siglo XX. Por aquel entonces se respiraba una conciencia de decadencia en la ciudad, arraigada al estar siempre comparándose con las pasadas grandezas de la Sevilla del Siglo de Oro. Se sentía la necesidad de hacerla revivir y subirla definitivamente al carro de la modernidad. Si tenemos en cuenta la fiebre expositora que se vivía internacionalmente, es lógico que hubiese quien pensara que la celebración de algún certamen de ese tipo podía ser el motor para el despegue económico que devolviera a Sevilla su grandeza pasada. Así, ya en 1908, el comandante de Artillería y director de la fábrica de vidrios La Trinidad, Luis Rodríguez Caso, organizó un homenaje de glorificación a la bandera española en el centenario de la Guerra de Independencia, bajo la denominación de España en Sevilla. Era un acto para afianzar la unidad de España en un momento en que se empezaban a oír voces clamando por la autonomía en algunas regiones, y en el que todavía escocía la pérdida de las últimas colonias tras la Guerra de Cuba en 1898. El éxito de la convocatoria fue enorme, lo que llevó a Rodríguez Caso un año después, a lanzar la idea de celebrar en Sevilla una gran Exposición Internacional a la que acudieran todas las repúblicas hispanoamericanas, para fomentar así los lazos culturales y económicos que unían a España con sus 182 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. antiguas colonias. El gobierno mostró sus reticencias al proyecto, pero la decisión de la Corona de apostar por el evento hizo posible que el Estado se prestara a colaborar en la financiación del mismo. Como comenta Rodríguez Bernal, aunque la fecha prevista para la celebración de la Exposición fue en principio la del año 1911, pronto se vio inviable y se aplazó para 1914. Las dificultades de financiación y de organización eran más de las previstas, por lo que nuevamente se aplazó su inauguración para 1916. Sin embargo, el desarrollo de la Primera Guerra Mundial provocó su aplazamiento indefinido. Mientras tanto se fueron dando algunos pasos importantes para la materialización del proyecto. El primero fue decidir el lugar de su emplazamiento. Se optó por el sector sur de la ciudad, en los terrenos que la Infanta María Luisa había cedido a la ciudad y que fueron transformados por Forestier entre 1912 y 1914 para convertirlos en el gran parque de la ciudad. La Exposición tendría su entrada en el Prado de San Sebastián y se articularía en torno a una gran avenida (la actual de la Palmera) y otras dos secundarias en la parte más al sur (las actuales de Reina Mercedes y la Raza). El límite al sur lo marcaría la barriada de Heliópolis. Por el este la avenida de la Borbolla haría de frontera entre el recinto de la Exposición y el nuevo barrio del Porvenir que empezaba a crecer por aquellos años. No se escatimaron esfuerzos en la realización de todas las obras de infraestructura necesarias para dotar a la zona de todos los servicios públicos, sin dudar incluso en recortar o suspender otros proyectos de reforma también necesarios en otras zonas de la ciudad. Esto supuso que una vez finalizada la Exposición esta parte de la ciudad fuese la mejor urbanizada y planificada de la misma, y por ende la que dispusiera de una mejor calidad de vida; por ello no fue de extrañar que, desde muy pronto, la aristocracia de la ciudad empezara a trasladar su residencia a la zona, donde construiría hermosas y amplias casas. Por lo tanto, la decisión de celebrar la Exposición en estos terrenos incidió aún más en la división zonal de la ciudad, que ya venía del siglo anterior, entre el sur burgués y aristocrático, bien E scuela Libre de Historiadores | 183 planificado y con buenas calidades y servicios públicos; y el norte proletario, lleno de instalaciones insalubres y con deficiencias en los servicios básicos. Para elegir el proyecto de obras de la Exposición se convocó un concurso nacional, al que sólo se presentaron tres aspirantes —uno de los cuales fue rechazado por no cumplir las bases del concurso al no ir presentado por un arquitecto—, lo que nos muestra como en realidad existía poca confianza en que la Exposición llegara a celebrarse. Finalmente fue elegido el proyecto presentado por el arquitecto sevillano Aníbal González. Se fraguó con ello lo que Villar Movellán denomina la «sevillinización de Sevilla» al consolidar el estilo historicista como tradición local, ganando así la partida a la vanguardia modernista, entendida como extranjerizante. Aníbal González, que en sus inicios había diseñado edificios modernistas como la casa para Laureano Montoto en los números 25 y 27 de la calle Alfonso XII, o el desaparecido Café París en la Campana, justificaba así la elección del estilo historicista para los edificios de la Exposición: La arquitectura española contemporánea desde reciente fecha ha iniciado un verdadero renacimiento perfectamente justificado y que consiste esencialmente en utilizar mediante la adaptación necesaria los elementos y disposiciones de los estilos antiguos genuinamente españoles a las necesidades, costumbres, materiales y usos de la época actual (…). El tradicionalismo aún puede decirse que en lo posible es un tradicionalismo regional, pues los elementos todos y los materiales son peculiares y genuinamente locales muchos de ellos. Y este carácter general de la Exposición, que tanto las diferencia de las celebradas en el extranjero y aun en España, en las que el exotismo ha tenido decidida influencia, se observa no sólo en el conjunto del trazado y de la ornamentación de los edificios, sino hasta en los más pequeños detalles de las diferentes instalaciones de luces, bancos, fuentes, puertas, jardines, etc. 184 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. Veía por lo tanto Aníbal González la Exposición como una oportunidad para favorecer y desarrollar la industria y la artesanía locales, lo que en parte logró ya que la Exposición generó una importante demanda para la industria de la cerámica o de la forja artesanal entre otras. Con todo ello, buena parte de la magia y el encanto de la Sevilla actual surgió precisamente en aquellos años, gracias a los edificios que se hicieron tanto en la ciudad como en la propia Exposición, en su mayor parte realizados en ese estilo historicista o regionalista que copiaba a retazos algunas de las mejoras obras artísticas de la historia de la ciudad. Terminó por conformarse una fisonomía urbana y una estética características, incluso con unos colores y olores determinados, pues no debemos olvidar que fue en estos momentos cuando empezó la plantación de naranjos en las calles. Sevilla terminaría así enamorándose de sí misma. Sucesivos aplazamientos fueron postergando la celebración de la Exposición, hasta que la Dictadura de Primo de Rivera se empeñó definitivamente en su realización, ya que el Certamen se veía como una posibilidad de mostrar al mundo la bondad y eficacia del régimen. Así, desde que Cruz Conde fue nombrado Comisario Regio de la Exposición y Gobernador Civil a finales de 1925, Sevilla asistió sorprendida y expectante a su transformación día a día, inmersa en una frenética carrera de obras, proyectos y realizaciones, que culminarían el 9 de mayo de 1929, fecha en la que se celebró la solemne inauguración de la Exposición con la presencia de la familia real y el dictador. De entre todas las obras de infraestructura que se realizaron en los años previos al evento, destaca la realización de la Corta de Tablada con el nuevo puerto de las Delicias y el puente móvil de Alfonso XIII, ampliándose así la zona portuaria hacia el sur. Las obras se habían iniciado en 1909, pero no finalizaron hasta 1926, inaugurándose el complejo el 6 de abril con la llegada del crucero argentino Buenos Aires, que traía de regreso a España a los héroes del Plus Ultra que habían conseguido cruzar por los aires el Atlántico por primera vez en la historia. La realización de la nueva corta su- E scuela Libre de Historiadores | 185 ponía mejorar la navegabilidad del río en su último tramo evitando el meandro de los Gordales, además de una ampliación y mejora de la zona portuaria; todo ello con el objetivo de revitalizar el puerto de Sevilla para que sirviera de base a la esperada expansión económica de la ciudad. Pero esta obra supuso además que fuese necesaria una reestructuración de los cauces de los arroyos que rodeaban la ciudad por el este y el sur hasta desembocar en el Guadalquivir. Así el Tagarete, que desembocaba a la altura de la Torre del Oro, fue desviado al norte de la ciudad para unirlo al Tamarguillo; y éste, que hasta entonces desembocaba a la altura de donde se fijó el puente de Alfonso XIII, fue desviado para hacerlo desembocar en el Guadaira. Este último también sufrió modificaciones, pues anteriormente desembocaba frente a Gelves, pero ahora con la nueva corta desembocaría junto a la Punta del Verde. Otra de las grandes obras realizadas en la época fue la finalización de la apertura de la actual Avenida de la Constitución con la realización del ensanche de la zona frente al Archivo de Indias y de la Puerta de Jerez, a lo que habría que unir el ensanche de la calle San Fernando. Con ello se enlazaría el Ayuntamiento con la Exposición a través de una amplia vía de comunicación. Sin embargo esta realización tuvo el coste de la eliminación de la estructura metálica de la Pasarela, desmantelada en 1921 por entender las autoridades que estorbaba a la circulación con el nuevo trazado viario, perdiéndose así uno de los elementos que habían caracterizado el paisaje urbano desde su construcción en 1896. Pero probablemente una de las obras más importantes llevada a cabo por entonces, aunque fuese de las menos lucidas, fue la renovación casi completa de la red de alcantarillado, mejorando así una de las grandes deficiencias que había padecido la ciudad en los últimos tiempos. Para la ocasión se embelleció la ciudad con la reforma del paseo de Catalina de Ribera, que junto con los Jardines de Murillo y el gran parque de María Luisa formaban una gran zona verde de enorme prestancia. Igualmente fueron varios los monumentos que 186 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. se erigieron por distintas zonas de la ciudad, como los dedicados a Bécquer, la Inmaculada, Colón, Catalina de Ribera, San Fernando, Castelar, el Cid y la Infanta María Luisa. La exposición también propició la aparición de dos nuevos barrios, Ciudad Jardín y Heliópolis, que nacieron como conjuntos de hotelitos donde albergar a trabajadores y visitantes de la Exposición; si bien no llegaron a ocuparse en su mayoría porque la afluencia de turistas para visitarla fue bastante menor de lo esperado. Una vez finalizada la misma, estos hotelitos se dedicaron a viviendas, que en un principio no fueron muy apreciadas por los ciudadanos dada su lejanía del centro. Además también fueron varios los hoteles que se inauguraron por aquellas fechas, como el de Alfonso XIII (levantado sobre el solar que había ocupado el teatro Eslava), el de Eritaña (hoy cuartel de la Guardia Civil), o el del Cristina sobre parte de los jardines del mismo nombre que había creado el Asistente Arjona en los años treinta del siglo anterior. También se mejoraron los transportes y las comunicaciones gracias a la inauguración del aeropuerto civil de Tablada en 1921 y el aeropuerto militar en 1923, al tendido de las primeras líneas telefónicas, a la aparición de la primera emisora de radio y a la entrada en funcionamiento de los primeros taxis de la ciudad. La Exposición debía tener una vertiente económica y otra cultural; sin embargo, se acabó potenciando la segunda en detrimento de la primera. Dado el grado de desarrollo industrial de España y de la gran mayoría de los países participantes, fueron pocas las innovaciones industriales o científicas presentadas. Ni siquiera los Estados Unidos lo hizo, en este caso por falta de interés. Para colmo, la crisis económica mundial que estalló aquel año hizo posible que los negocios comerciales que se preveían con la muestra fuesen muchos menos y de menor importancia que lo esperado. Cuando el 21 de junio de 1930 se clausuró la Exposición quedaba en la ciudad una sensación agridulce. Sevilla había llevado a cabo una importante transformación urbanística, aunque seguía teniendo problemas graves como la escasez de viviendas, y había dis- E scuela Libre de Historiadores | 187 frutado de una cierta reactivación económica gracias al impulso de la construcción. Pero no se había consolidado un cambio sustancial en sus estructuras económicas y sociales que permanecían anticuadas y con enormes deficiencias. No se produjo el esperado impulso económico que situase a Sevilla y su área de influencia entre las más desarrolladas del país, y eso a pesar de que el tráfico portuario de mercancías había presentado unas buenas cifras durante la década de los veinte, lo que podía hacer pensar en una importante recuperación de la economía de la ciudad; pero como dice Alfonso Braojos: La fase de pujante comercio exportador del Puerto de Sevilla será expoliador de sus riquezas, ya que por él salen fundamentalmente productos minerales y agrícolas que pueden considerarse materias primas. Por el contrario, la demanda del puerto la constituyen fundamentalmente productos industriales o elaborados entre los que ocupan un lugar preeminente los carburantes. En este panorama es posible afirmar que los beneficios no son para la ciudad, sino, en todo caso, para las grandes compañías navieras: Ibarra, Rodríguez de la Borbolla, Berenguer, Montes Sierra. La república La ciudad se encontró a la finalización de la Exposición con los mismos problemas que ya padecía anteriormente, acrecentados, si cabe, por el aumento de la conflictividad social y política que tuvo lugar tras la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. La herencia económica que el certamen dejaba al Ayuntamiento era una enorme deuda que condicionaría sus finanzas durante mucho tiempo, lo que provocó que en los años posteriores el nivel de inversiones públicas fuese muy escaso. Así, algunas de las obras que se habían iniciado se paralizaron, como la obra de desviación del cauce del río por la vega de Triana para convertir toda la zona 188 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. portuaria en una dársena, lo que ayudaría además a evitar las continuas inundaciones que sufría la ciudad por las crecidas del río. Sí se finalizó el Puente de San Telmo, que unía la ciudad con la zona de Los Remedios, donde se proyectaba construir un nuevo barrio, y que gracias a que se abría permitía el paso de los barcos hasta la zona del antiguo puerto del Arenal. La población continuó aumentando a un ritmo elevado durante la década de los treinta, pasándose de 228.729 habitantes en 1930 a 312.123 en 1940, y eso a pesar de la sangrienta Guerra Civil al final de la década. Este crecimiento era debido fundamentalmente a la llegada de inmigrantes de las zonas rurales, donde cada vez más las condiciones de vida eran peores. Al llegar a la ciudad, como ya sabemos, se encontraban con la enorme dificultad de encontrar vivienda, por lo que el proceso de crecimiento de núcleos de población en antiguas huertas que ya comentamos anteriormente seguía adelante, al igual que los asentamientos chabolistas. Poco hicieron las instituciones públicas para paliar este problema durante estos años. Lo más significativo fue el inicio de una nueva barriada en la antigua huerta de la Corza, en la Carretera de Carmona, que el Ayuntamiento había adquirido en años anteriores con el objetivo de construir unas viviendas dignas para los chabolistas de Amate y acabar así con aquella degradada barriada. Sin embargo, durante los años de la República no llegó a construirse el nuevo barrio en su totalidad, ni se le dotó de los servicios públicos necesarios. El mal endémico de la escasez de viviendas en Sevilla seguía sin solucionarse. Además las condiciones de vida en los corrales de vecinos eran cada vez peores, ya que los propietarios de los mismos tenían las rentas aseguradas ante la enorme demanda de viviendas y no sentían la necesidad de realizar reformas en los mismos, pues por muy mal que estuviesen siempre había quien estaba dispuesto a ocupar alguna de las salas o partiditos. Tanto es así que fueron varios los derrumbes de edificios en este tipo de construcciones que llegaron a producirse, como el que relata un artículo del periódico La Unión el 11 de agosto de 1931: E scuela Libre de Historiadores | 189 En la plaza de Churruca se derrumbó el interior de una casa. Era el número ocho, propiedad de Mercedes Pérez Novoa, que vive en la calle Feria 142. Se hundió el techo de una de las habitaciones que dan a la calle, derrumbándose posteriormente varias más. Los 34 vecinos que allí vivían se vieron obligados a desalojar el edificio. Fue milagroso que no hubiese desgracias personales pues en una habitación contigua a la primera que se derrumbó se encontraba una madre amamantando a su hijo. La situación llegó a ser tan insostenible que en 1936, después de la victoria democrática del Frente Popular, se propuso una «huelga de inquilinos» en la que estos se negarían a pagar las rentas mientras los propietarios no realizasen las mejoras necesarias en los edificios, o también cuando se considerara abusivo el precio del alquiler. Donde las instituciones republicanas sí realizaron un esfuerzo inversor importante fue en la dotación de puestos escolares. Según Nicolás Salas, de 76 escuelas que existían en la ciudad antes de la proclamación de la República, sumando las de niños, las de niñas y las de adultos, se pasó al final del régimen a un total de 192. Quedaba así patente el interés de las instituciones por acabar con el analfabetismo y por conseguir una población más cualificada técnicamente. Desgraciadamente, en los años posteriores no se tuvo ese mismo empeño, pues como afirma el mismo autor, entre 1939 y 1962 sólo se construyeron treinta aulas nuevas. Pero en aquellos años también había tiempo para la diversión, aunque no mucho dinero, ya que el nivel de los salarios de los obreros sevillanos era de los más bajos del país al ser la cantidad de mano de obra disponible mucho mayor que la oferta de puestos de trabajo, lo que incidía en las malas condiciones de vida de los trabajadores a la vez que suponía mayores beneficios para los empresarios. En cuanto a espectáculo de masas, los toros tenían un serio competidor en el fútbol desde que comenzó esta práctica deportiva en la ciudad a principios de siglo. Si los aficionados a los toros vi- 190 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. braban de emoción en los años treinta con algunas de las faenas de Chicuelo, Cagancho o Manolo Bienvenida, los aficionados al fútbol se apasionaban con los goles de Lecue o Campanal. La rivalidad deportiva que surgió desde un principio entre el Sevilla y el Betis ya no la ofrecían los toros desde la trágica muerte de Joselito. Los Cafés Cantantes desaparecieron después del derribo del edificio del Novedades, que era el último que quedaba; pero un nuevo espectáculo se ofrecía en la ciudad: el cine sonoro. Ya en 1915 se inauguró la Sala Llorens en la calle Sierpes, cuyo propietario —Vicente Llorens— fue el mayor empresario del cine en la ciudad en aquellas primeras décadas. Fue en dicha sala donde se proyectó en Sevilla la primera película sonora en 1930. Para esa fecha eran ya numerosas las salas de proyecciones, como el Pathé Cinema, el Imperial, el Florida, o el Ideal; y pronto aparecerían más, como el San Luis, el Jáuregui o el Coliseo. Además eran numerosos los cines de verano que se ubicaron en distintas zonas de la ciudad y que supusieron una manera agradable de soportar el calor de las noches de estío. Pero el sábado 18 de julio de 1936 ningún cine de verano abrió sus puertas; aquel día sonaron disparos, cañonazos, crujidos de edificios derribados por el fuego, y gritos, muchos gritos. No pertenecían a ninguna película; eran sonidos reales como la vida misma. Aquella tarde el general Queipo de Llano se sublevó en Sevilla contra la República, disponiéndose a tomar la ciudad para la causa rebelde con la colaboración de más de dos mil efectivos militares. Tuvo que esperar varios días y la llegada de más tropas procedentes de África para acabar con la resistencia atrincherada en los barrios obreros. La Guerra Civil había comenzado. La posguerra Sevilla cayó pronto bajo el mando de los militares sublevados, pero aún así fueron muchas vidas las que se perdieron. Todo el mal no acabó al finalizar la contienda pues entonces quedaba por sufrir la E scuela Libre de Historiadores | 191 dura posguerra. Fue la época del hambre, de las cartillas de racionamiento, de tratar de engañar al estómago con el pan negro o con la cebada tostada en vez del café; pero también fue la época del estraperlo y del negocio del contrabando que sirvió para enriquecer a unos cuantos a costa de la miseria de muchos. A Sevilla la Guerra le ofreció una nueva oportunidad para desarrollar su industria. Como dice González Dorado: La guerra, en primer lugar, y la posterior orientación política de contar nacionalmente con una poderosa industria de guerra, tuvieron como consecuencia el desarrollo de una industria militar estratégicamente emplazada en el reducto sevillano. Junto a la Pirotecnia y a la fábrica de fundición de cañones, tuvo su aparición la industria aeronáutica. Así abrieron sus factorías la Hispano Aviación, Construcciones Aeronáuticas (CASA), y las Industrias Subsidiarias de Aviación (ISA), complejo que en 1946 sumaba en total unos 1.500 obreros. Pero además también surgieron otras industrias como Hilaturas y Tejidos Andaluces Sociedad Anónima (HYTASA), Uralita, la Sociedad Anónima de Construcciones Agrícolas (SACA) y, un poco más tarde, los astilleros Elcano que entrarían en funcionamiento en los años cincuenta. Este importante núcleo industrial que podía haber supuesto el impulso necesario para el crecimiento económico de la ciudad y su área de influencia, sin embargo contó con graves dificultades para lograr un desarrollo adecuado. Estas industrias surgieron en un momento de guerra o inmediata posguerra por lo que se crearon con excesiva urgencia, sin antes resolverse la deficiente estructura viaria y de transporte que padecía la ciudad; no se contaba con un fluido eléctrico eficaz que mantuviese en movimiento la maquinaria, ya que se veía alterado frecuentemente por las sequías en las centrales hidroeléctricas y por la carencia de carbón para las centrales térmicas; eran momentos de escasez de materias primas por las dificultades 192 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. que mostraba entonces el comercio exterior con la Guerra Mundial y la consecuente posguerra; los planteamientos empresariales eran de corto alcance porque pretendían satisfacer las necesidades urgentes e inmediatas; y además, aunque se contaba con una numerosa mano de obra, ésta tenía una escasa preparación técnica. Con todas estas circunstancias no es de extrañar que pronto llegara la crisis a la industria sevillana. La mayoría de las pequeñas empresas que surgieron en torno a las grandes fábricas fueron las primeras en resentirse y en desaparecer ya durante los años cincuenta, aunque alguna de ellas sobreviviera pujante, como Abengoa, fundada en 1941. Curiosamente el Plan de Estabilización económica de 1959 que sirvió para modernizar la economía y la industria del país supuso el certificado de defunción de un importante número de industrias sevillanas, que no pudieron adaptarse a las nuevas circunstancias ni a la libre competencia. Las grandes fábricas continuaron existiendo, pero no lograron alcanzar el desarrollo que se esperaba en un principio. Sevilla volvía a perder el tren de la industrialización. Todas estas circunstancias influían de manera decisiva en la vida cotidiana de los sevillanos y también en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Continuaban llegando más inmigrantes de las zonas rurales, por lo que el número de habitantes aumentaba sin cesar, y el problema de la vivienda continuaba sin resolverse. El general Queipo de Llano se decidió a acabar con el núcleo chabolista de Amate, y lo hizo; pero no acabó con el chabolismo en general, ya que en 1945 se contabilizaban hasta 17 importantes grupos de chabolas, concentrados fundamentalmente en la zona norte de la ciudad. No obstante, en la década de los cuarenta se construyeron nuevas barriadas obreras, como la de Pedro Parias junto a Heliópolis, la barriada de Jesús, José y María junto al Tiro de Línea, la barriada de Vistahermosa en la avenida de la Cruz Roja, las barriadas de la Dársena, el Turruñuelo y San Gonzalo en Triana, y en la zona de Los Remedios, en el entorno de la calle Turia, se edificó también un conjunto de viviendas de tipo social. Más tarde se construiría la barriada Elcano, al otro lado del Guadaira, para acoger a los trabajadores de E scuela Libre de Historiadores | 193 los astilleros. Además, en 1937 el municipio adquirió unos terrenos pertenecientes hasta entonces a Dos Hermanas en los que se incluía la barriada de Bellavista. Éste, junto con Torreblanca, eran dos núcleos de población marginal que se habían ido formando gracias a la población inmigrante muy alejados del centro, sin contar con el más mínimo servicio público. Todas estas realizaciones no eran suficientes para acabar con el problema de la vivienda. Además, desde un punto de vista urbanístico, terminaron por convertirse en otro problema, ya que se seguía incidiendo en los mismos errores que en décadas anteriores, es decir, no se planificaba el crecimiento de la ciudad. Se construía donde se podía, movidos por la urgencia, normalmente bastante alejado del centro, en entornos que tenían más de rural que de urbano, y donde llevar los servicios públicos era muy costoso. La situación económica no era la mejor de las posibles, pero a pesar de ello se acometieron algunas obras públicas importantes. Por fin, en 1949, el cauce histórico del Guadalquivir a su paso por Sevilla quedaba convertido definitivamente en una dársena, al construirse el tapón de Chapina para desviar el río por la vega de Triana hasta buscar el antiguo cauce a la altura de San Juan de Aznalfarache. Con ello se pretendía poner fin a las inundaciones que periódicamente sufría la ciudad, y mejorar las condiciones del puerto con la construcción de la esclusa a la altura de la Punta del Verde. En 1950 finalizaban las obras del pantano de la Minilla, que a partir de entonces se dedicaría al abastecimiento de agua para la ciudad, terminando así también con un problema que venía de largo. Otras obras destacables fueron, por ejemplo, la construcción del mercado de entradores en el Arenal en 1947; la finalización en 1950 de la estación de autobuses del Prado de San Sebastián; la edificación de la ciudad sanitaria de García Morato a principios de los años cincuenta —conocida por los sevillanos como Corea, porque se decía que durante su construcción «morían más obreros que gente en la guerra», que en aquellos años tenía lugar en aquel país asiático—; el nuevo aeropuerto de San Pablo, que aunque venía funcionando es- 194 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. porádicamente desde los años de la Guerra Civil no se terminó hasta finales de la década de los cuarenta; y la Universidad Laboral, en la carretera de Utrera, emblema de las teorías pedagógicas del régimen franquista que buscaba conseguir mano de obra dócil y cualificada. Y todo esto en una ciudad que seguía adoleciendo de un verdadero proyecto de desarrollo urbanístico, a pesar de que en 1946 se aprobó un plan de ordenación urbana, que, como tantas otras veces, no llegaría a realizarse más que en una mínima parte. Las realizaciones de importancia de aquel plan fueron muy pocas: la construcción de la autopista al aeropuerto de San Pablo; la apertura de la avenida de Felipe II para conectar la ciudad con la Universidad Laboral; y obras de ensanche en el interior del casco histórico como la apertura de la calle Imagen —que continuaba el desarrollo de ese eje interior que debía atravesar el centro de oeste a este que se había iniciado a principios de siglo—, la apertura de la calle Francisco Carrión Mejías en el entorno de Santa Catalina, y el derribo de lo que quedaba del convento de San Pablo para abrir las calles Cristo del Calvario y Virgen de la Presentación. La gran expansión El gran problema de la vivienda seguía vigente en 1950. En esa fecha, siguiendo los datos censales, 10.870 familias de más de cuatro miembros habitaban viviendas de una sola habitación. Del total de viviendas existentes en la ciudad sólo el 41% tenía agua corriente, y el 53% carecía de retrete. Es decir, no sólo faltaban viviendas en la ciudad para acoger a todos sus habitantes, sino que la gran mayoría de la población vivía en pésimas condiciones. En los años siguientes la construcción de nuevas viviendas conoció un incremento que hasta entonces no se había producido; así, entre 1950 y 1960 se construyeron, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, un total de 26.136 nuevas viviendas, que a pesar de todo eran insuficientes para acabar con el chabolismo. Nue- E scuela Libre de Historiadores | 195 vas barriadas fueron diseminándose por todo el extrarradio, como las de la Barzola, Pío XII, San José Obrero, la Candelaria, los Pajaritos, etc. En la mayoría de los casos las viviendas eran de reducido tamaño y de escasa calidad en cuanto a los materiales constructivos, aunque a sus nuevos residentes les pareciese poco menos que un palacio, ya que provenían de chabolas o de algún partidito en algún corral de vecinos medio en ruina. Pero como dice Fernández Salinas «se construyen viviendas, pero no se hace ciudad.» Las instituciones públicas crearon unidades residenciales alejadas del casco y en muchos casos de las cometidas del agua, la luz y el alcantarillado, con lo que el gasto público para llevar los servicios a las nuevas barriadas era elevado. Con esto se buscaba, como afirma Martín García, «potenciar el crecimiento atípico, a saltos, y confirmar las expectativas de rentabilidad económica pasiva, especulativa, de los terrenos intermedios». La intención era que una vez urbanizado el terreno, el espacio rural que quedaba entre las nuevas barriadas y el centro fuese ofertado también para la construcción de viviendas, en este caso de promoción privada, de mayor calidad y bien dotadas. Los beneficios estarían asegurados para los promotores, pues ya no tendrían que hacer los gastos necesarios para la realización de las infraestructuras que posibilitasen la llegada de los servicios públicos. Es decir, la ciudad crecía de manera desorganizada pero había quienes se beneficiaban de ello. Además de estar alejadas del centro y mal comunicadas unas con otras, las nuevas barriadas presentaban otros problemas y carencias; nos referimos fundamentalmente a la escasa dotación de servicios básicos como escuelas, centros de salud, mercados, zonas verdes y de recreo, etc. Primero se construían las viviendas, se alojaba a la gente y más adelante llegaría lo demás, si es que llegaba; mientras tanto los nuevos residentes del barrio tenían que desplazarse continuamente al centro para satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria. La colmatación del espacio era tal que la densidad de población de estas barriadas era muy alta; en poco tiempo, la zona de los Pajaritos, la Candelaria, Madre de Dios y Nazaret, llegó a 196 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. convertirse en la de mayor concentración de habitantes por metros cuadrados de toda la ciudad. Los inmigrantes provenientes del mundo rural continuaban llegando sin cesar, tanto fue así que el quinquenio de 1961 a 1965 se convirtió en el de mayor crecimiento demográfico de la historia de la ciudad. En estos cinco años la población aumentó en 106.245 habitantes. Como no podía ser de otra manera, este hecho no hizo sino aumentar el problema de la escasez de viviendas, que se vio acrecentado además por las declaraciones de ruina de muchos edificios del centro. La ley de Arrendamientos Urbanos estipulaba la congelación de las rentas de los alquileres —lo que teóricamente beneficiaba a los inquilinos—, pero también permitía el desalojo de los edificios si se declaraban en ruina. Este sistema fue utilizado por muchos propietarios para obligar a los inquilinos a abandonar sus viviendas; posteriormente el propietario podía vender sin problemas el solar obteniendo buenos beneficios por ello. Pero a todas estas circunstancias hay que añadirle la catástrofe que supuso la inundación provocada por el Tamarguillo en noviembre de 1961, lo que dejó a muchas personas sin hogar. Ante este panorama, la Sevilla de los años sesenta se convirtió en la Sevilla de las chabolas y los refugios. La manera que tuvieron las instituciones de salir al paso de todas estas nuevas necesidades que iban surgiendo, fue la de acoger a los desahuciados en refugios. Se habilitaron distintos edificios públicos para darles cobijo y también se llegaron a construir verdaderos barrios temporales con pequeñas casitas prefabricadas —«casitas bajas»— que se diferenciaban de las chabolas prácticamente nada más que en su uniformidad. Las familias acogidas se veían obligadas a permanecer en alguno de esos refugios, donde habían llegado con lo puesto y poco más, hasta que les pudieran ofrecer alguna vivienda de las nuevas barriadas que se estaban construyendo. Según afirma Martín García, entre 1961 y 1978 pasaron por los refugios nada menos que 152.455 personas. Además de las casitas bajas seguían existiendo muchos núcleos de chabolas, el más numeroso de los cuales en aquellos momentos E scuela Libre de Historiadores | 197 era el del Vacie, junto a las tapias del cementerio. Ya en 1951 el barrio había recibido la visita del ministro José Antonio Girón, quien prometió que haría lo posible por solucionar la lamentable situación en la que se encontraban las personas que allí vivían. Diez años después las chabolas continuaban en el Vacie, pero entonces recibieron una visita de mayor rango, el mismísimo dictador Franco, tal y como recoge un artículo de ABC del 25 de abril de 1961: Franco fue al Vacie, un suburbio lamentable, infecto, verdadera vergüenza social. Franco, acompañado por el gobernador civil, Hermenegildo Altozano Moraleda, y por cinco ministros, dos directores generales y todas las primeras autoridades locales y provinciales, recorrió a pie las calles embarradas e incluso conoció el interior de algunas chabolas. Para remediar esta situación extrema que padecía la ciudad, las instituciones públicas aumentaron aún más la capacidad constructiva, tanto como para que se llegase a construir en toda la ciudad entre 1960 y 1970 un total de 51.294 viviendas nuevas, entre las de construcción pública y las de promotoras privadas. Aparecieron así barriadas como Juan XXIII, el Plantinar, Santa Genoveva, la mayor parte de San Jerónimo, el Cerezo, Torreblanca la Nueva, etc., y sobre todo se inician las obras de los grandes polígonos de San Pablo, Sur y Norte. El problema de esta enorme cantidad de construcciones fue que se continúo el mimo esquema utilizado anteriormente, es decir, no existía una coherente planificación urbanística, ni se dotaba a las nuevas barriadas de los servicios necesarios, ni se organizaban unas fluidas conexiones viarias entre las nuevas barriadas y el centro, ni se desarrollaban vías intermedias que las conectasen a unas con otras. Como dice Fernández Salinas «la ciudad se había convertido en un gran puzzle en el que difícilmente se lograban encajar las piezas». Tampoco se acababa con la especulación del suelo, lo que generaba enormes problemas a la sociedad en su conjunto, tal como 198 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. afirmaba en 1970 el responsable de la Secretaría de Viviendas y Refugios: El problema de los numerosos solares abandonados, o en espera de una más alta cotización, que hay en Sevilla lo considero como una sangría a la comunidad en beneficio de unos pocos. Es más, entiendo que es algo inmoral, que incluso debería castigarse con prisión si fuera necesario, porque, sin duda, entra en el terreno de lo delictivo. Pero además cierto sector del empresariado seguía utilizando la Administración en beneficio propio, como volvió a suceder a principios de los setenta cuando una inmobiliaria privada inició la construcción del Parque Alcosa, sin licencia municipal y en un terreno catalogado como inedificable. Una vez la barriada construida y con las primeras familias residiendo allí, salió a la luz el problema de la falta de infraestructuras, que una vez más tuvo que solucionar el Ayuntamiento con dinero público. Otras iniciativas privadas resultaron también trascendentes para el desarrollo urbanístico de la segunda mitad del siglo XX, como la que promovió la construcción del barrio de Los Remedios entre los años cincuenta y setenta. Estaba destinado a atraer a la clase burguesa y aristocrática de la ciudad, a la que se le proponía que abandonasen sus viejas casas del centro para residir en los nuevos pisos donde contarían con todas las comodidades que disfrutaban en sus antiguos hogares, pero sin tener que padecer sus incomodidades. Al principio el barrio se planificó como un conjunto de casas con espacios ajardinados, o a lo sumo edificios de dos plantas. Sin embargo, los promotores no resistieron la tentación de ir subiendo la altura de los edificios; pero todo esto sin variar el trazado viario que estaba pensado para soportar una menor densidad de población. Al final el resultado fue un barrio de edificios altos con calles estrechas y sin apenas espacios libres, lo que se intenta paliar en 1973 con la inauguración del Parque de Los Príncipes. E scuela Libre de Historiadores | 199 Pero el traslado de residentes a barrios como éste o como el que se construyó en la Huerta de la Salud en los años setenta sí provocó el abandono de muchas casas del centro. Si a esto le añadimos la cantidad de corrales o casas de vecinos que, declaradas en ruina, se estaban quedando deshabitadas, entenderemos fácilmente que el centro de la ciudad se estaba despoblando; de hecho, a partir de 1960 el descenso de población en el casco histórico fue continuo y creciente. Como dice López Lloret: Es ahora cuando empieza a definirse definitivamente un centro urbano de la ciudad condicionado por la intensidad del proceso de terciarización, por la distribución de los transportes colectivos y por el flujo humano diurno. El centro, cada vez más despoblado y cada vez más ocupado por oficinas, tiendas y grandes comercios, fue presa de la especulación durante los años sesenta y setenta, llevándose por delante una parte importante del patrimonio histórico de la ciudad, es decir, una parte importante del patrimonio de la historia de los sevillanos, de todos los sevillanos. Innumerables edificios con varios siglos de antigüedad fueron cayendo víctimas de la piqueta. No sólo se perdieron casas señoriales como las de la plaza del Duque o de la Magdalena, también cayeron casas de vecinos, corrales, teatros como el San Fernando, e incluso un barrio prácticamente entero, como el de San Julián. Echar un vistazo hoy día al libro Arquitectura Civil Sevillana, que pretendía ser un catálogo de los edificios singulares de la ciudad que debían conservarse, es un ejercicio de nostalgia por lo perdido, de impotencia ante el poder de los especuladores y de las autoridades que hacían la vista gorda ante los desmanes que se estaban cometiendo. Como decía Joaquín Romero Murube: Sevilla se encuentra amenazada de un gravísimo peligro: o atiende y ordena la conservación de sus veneros históricos y artísticos, o se convierte en un poblachón monstruoso, hí- 200 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. brido y desaforado. El concepto claro, ordenado, de Sevilla, como una categoría artística ha desaparecido. Aquí la gente puede hacer lo que le viene en gana. Siguiendo este curso, al cabo de equis años nos encontraremos con una ciudad cuyo único motivo de ser esté fundamentado en que lo que hoy produce quince, mañana rente veinticinco. Al Plan de Ordenación Urbana de 1946 le había sucedido el de 1963, pero correría la misma suerte que aquél, ya que fueron muy pocas las realizaciones llevadas a cabo con respecto a lo que se había planificado. De entre éstas destaca la construcción del nuevo mercado de entradores (Merca-Sevilla) en la carretera de Málaga, la realización del puente del Generalísimo (actual puente de Los Remedios) para conectar mejor el nuevo barrio con la ciudad, y el traslado de la Feria precisamente a terrenos aledaños a Los Remedios, lo que tuvo lugar en 1973. Todo esto sucedía en una ciudad que cada vez presentaba más problemas económicos. La industria sevillana lo tenía muy mal para sobrevivir, y eso a pesar de que en 1964 se le otorgó uno de los Planes de Desarrollo Industrial con los que el régimen pretendía revitalizar la industria de las regiones más desfavorecidas. Pero el plan resultó un rotundo fracaso; no se crearon ni las empresas ni los puestos de trabajo que se presagiaban, porque tampoco antes se llevaron a cabo las infraestructuras necesarias para mejorar la red de transportes ni para asegurar el abastecimiento de energía. La industria sevillana en estas condiciones no estaba capacitada para competir en un mercado libre; a lo sumo servía para satisfacer la demanda local de determinados productos. La mayoría de las industrias acabaron cerrando. Tampoco tuvo éxito otro de los proyectos emblemáticos del momento: el Canal Sevilla-Bonanza. Éste debería discurrir en paralelo al río para mejorar la navegabilidad y el acceso al puerto de Sevilla, además de servir para impulsar la creación de un importante núcleo industrial en sus márgenes. Sin embargo no llegó a construirse, lo que supuso una oportunidad perdida para el desarrollo económico E scuela Libre de Historiadores | 201 de la ciudad. Ante estas circunstancias, muchos sevillanos se vieron obligados a emigrar para buscar trabajo en otros países europeos o en otras regiones españolas. Además la conflictividad laboral aumentó, y ya a partir de 1963 empezaron a funcionar las Comisiones Obreras en algunas empresas para reclamar mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. Los ayuntamientos democráticos y la Expo del 92 Los primeros ayuntamientos democráticos se encontraron con una ciudad difícil, con muchos problemas por resolver. La situación económica había empeorado y el paro no dejaba de aumentar; así de 68.500 parados en 1976 se había llegado en 1986 a 81.000. De esta manera crecía la conflictividad laboral y social conforme las empresas iban presentando suspensión de pagos hasta cerrar definitivamente. La actividad urbanística principal del Ayuntamiento estuvo encaminada a paliar las innumerables deficiencias, en cuanto a dotación de servicios públicos, de los distintos barrios que de forma precipitada se habían ido construyendo en décadas anteriores. Así se fueron edificando nuevas escuelas, acerando las calles que se habían quedado terrizas cuando se construyeron, o creando nuevos espacios verdes como los parques de Amate y Miraflores. Por supuesto se continuaron construyendo viviendas de protección oficial, ahora fundamentalmente en la zona de Pino Montano y de lo que entonces se denominaba Polígono Aeropuerto y hoy es conocido como Sevilla Este; y de promoción privada en las que supuestamente se incluyen cada vez más calidades de lujo. El chabolismo seguía existiendo, aunque ya en mucho menor número, pero no porque no hubiese viviendas para todos, sino porque existía ya un importante número de viviendas vacías que no salían al mercado o lo hacían a unos precios inasequibles para la mayoría. 202 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. Uno de los logros más interesantes de los primeros ayuntamientos democráticos fue la paralización de la destrucción del patrimonio histórico arquitectónico. La ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y la de Patrimonio Histórico de Andalucía de 1991 ayudaron también en este sentido. Pero el factor probablemente más decisivo para la conservación de un importante número de edificios históricos fue la decisión de otorgar a Sevilla la capitalidad de la comunidad autónoma de Andalucía, ya que la necesidad que tenía la Junta de instalar sus oficinas en la ciudad fue aprovechada para rehabilitar edificios con ese fin. Podemos citar como ejemplo la rehabilitación del antiguo hospital de las Cinco Llagas para acoger al Parlamento de Andalucía, o la de la fábrica de la Algodonera del Estado, en Tabladilla, para sede de la Consejería de Agricultura y Pesca, etc. Pero la verdadera transformación de la ciudad llegó de manos de otro evento internacional a celebrar en la ciudad: la Exposición Universal de 1992. Igual que había sucedido en 1929, se aprovechó la celebración del certamen para realizar un gran número de infraestructuras que la ciudad venía demandando desde hacía mucho tiempo. Así por fin la ciudad se vio liberada del cinturón de vías de ferrocarril que la oprimía por todas partes; se construyó la nueva estación de Santa Justa que sustituiría a la de Plaza de Armas y a la de San Bernardo, liberando de vías la calle Torneo para crear un paseo junto al río, además de construirse un túnel para que discurriera el ferrocarril sin atravesar en superficie la zona este de la ciudad, como hasta entonces sucedía. No obstante, las vías salían a la superficie al sur de la ciudad, donde seguirían conformando una frontera de división social entre el depauperado y marginal Polígono Sur y la zona de la Palmera, donde reside una población con un mayor nivel económico. Igualmente se crearon una serie de rondas para conectar los distintos barrios entre sí sin necesidad de pasar por la ronda histórica, lo que descongestionó el tráfico rodado que cada vez era más E scuela Libre de Historiadores | 203 numeroso. Se construyó un nuevo aeropuerto con capacidad más que suficiente para acoger al importante número de forasteros que podrían llegar a visitar la Exposición o a disfrutar de la ciudad como turistas. Para que esto fuera posible también se edificaron nuevos hoteles, como el Príncipe de Asturias o el Al-Andalus por poner algunos ejemplos. Se eliminó el tapón de Chapina y se dejó discurrir el río nuevamente por el lugar, aunque continuaba cortado en San Jerónimo, donde había sido desviado al construirse la nueva corta de la Cartuja que eliminaba definitivamente el peligro de inundación por crecida del Guadalquivir. Se construyeron seis nuevos puentes sobre el río a su paso por la ciudad, lo que mejoraba las comunicaciones entre ambas orillas. Y se dotó a la ciudad de nuevos espacios culturales como el teatro de la Maestranza o el Teatro Central, además de abrirse nuevos espacios expositivos en algunos de los conventos rehabilitados, como el de San Clemente o el de Santa Inés. En definitiva, la ciudad se modernizó, se puso al día en cuanto a infraestructuras se refiere, y dejó atrás por fin gran parte de los defectos que habían provocado las pésimas planificaciones urbanísticas de gran parte del siglo XX. Además la ciudad vivió una auténtica fiesta durante los seis meses que duró la Exposición y volvió a creer, optimista una vez más, en sus posibilidades de desarrollo, generándose unas expectativas de crecimiento que no siempre coincidían con la realidad. Pero no cabe duda que la Expo abrió las puertas del siglo XXI a Sevilla. 204 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. ¿Quo vadis, Hispalis? Francisco Melero Ochoa Después de la Expo parece que Sevilla volvió a entrar en un periodo de letargo. Había quien pensaba que después de 1992 nada sería igual en la ciudad, pero más bien fue un simple paréntesis. La economía en aquellos momentos no pasaba por un ciclo expansivo, más bien al contrario; además mientras se realizaban las obras para la Exposición la construcción actuó de agente dinamizador de otros sectores económicos, pero una vez finalizada la misma ya no fue así. El gran reto que se planteaba para el futuro era aprovechar todas las infraestructuras que se habían creado para impulsar el desarrollo económico y colocar a la ciudad y su área de influencia al nivel de las regiones más desarrolladas del país. Todo el dinero público que se había invertido en la isla de la Cartuja, en el recinto de la Exposición, tenía que servir para algo. La decisión adoptada fue la de crear un parque tecnológico donde se concentraran empresas que aprovechasen al máximo las posibilidades que el espacio ofrecía. Ese parque, sin embargo, se fue ocupando más lentamente de lo esperado, dando la sensación al que por allí pasaba de ser un espacio abandonado. Hoy en día está prácticamente completo, aunque muchas de las empresas que se han asentado allí no se corresponden con el prototipo ideal del inicio; más bien se ha convertido en un núcleo de oficinas, escasamente integrado con el resto de la ciudad, que parece que todavía lo observa como algo extraño. En el otro sector de la Expo, una vez finalizada la misma, se decidió crear un parque temático que fuese un reclamo más para E scuela Libre de Historiadores | 207 atraer turistas a la ciudad. El turismo se había convertido ya en una de las actividades económicas más productivas para la ciudad y parecía oportuno dotarla de un atractivo más. Sin embargo desde el principio ha contado con muchos problemas para consolidarse. La inversión inicial fue elevada, por lo que no se podía esperar obtener una alta rentabilidad en poco tiempo; además las previsiones iniciales de visitantes fueron excesivamente optimistas, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los habitantes de la ciudad y de las provincias limítrofes, de donde provienen la mayoría de sus potenciales clientes. No obstante, en los últimos tiempos parece que el parque temático va solventando las dificultades y se va consolidando. En los exteriores del recinto de la Expo por la zona norte se llevó a cabo una importante actuación urbanística, ya que un año después de la celebración de la misma se inauguró el parque del Alamillo. Con ello se dotó de una gran zona verde de ocio y esparcimiento a una parte de la ciudad que carecía de ella a pesar de ser una de las más densamente pobladas. Esta puede considerarse una de las intervenciones urbanísticas posteriores al 92 más positivas y de mayor calado y trascendencia para una gran parte de la ciudadanía. El receso económico de los años posteriores a la Expo no impidió sin embargo que la ciudad siguiera creciendo y ampliando su perímetro, aunque a menor ritmo. La expansión de la misma desde entonces se ha desarrollado en tres zonas fundamentales, como son Pino Montano, Sevilla Este y los Bermejales, donde se concentran la mayoría de las promociones de viviendas protegidas. No obstante, la vivienda continúa siendo un problema en la ciudad; en este caso no porque falten, sino porque su precio de venta es demasiado elevado para las posibilidades de muchas personas. El mercado de pisos de alquiler es escaso y también caro por lo que tampoco supone una solución. Por ello muchas parejas jóvenes tienen que buscar un hogar en los pueblos de los alrededores donde los precios suelen ser más asequibles. El traslado de muchas familias sevillanas a los municipios del extrarradio, sin que éstos estuviesen de antemano preparados para 208 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. soportar un fuerte aumento del número de habitantes, se ha convertido en un problema, ya que se está conformando un área metropolitana que está repitiendo los mismos errores de planteamiento que el urbanismo de la ciudad en su gran época de expansión del siglo XX. Zonas como el Aljarafe se han visto colmatadas de viviendas, motivado por la fuerte demanda y por la escasa visión de futuro de unas instituciones —los ayuntamientos en este caso— que no han previsto dotar a las zonas de otros servicios también necesarios, sino que se han limitado a aprobar unos planes urbanísticos que buscaban una rentabilidad a corto plazo para sus municipios, facilitando la salida al mercado de amplios lotes de suelo municipal, declarados urbanizables, sin atender a criterios de protección medioambiental, infraestructuras o transportes. Son pocos los espacios verdes disponibles en esta zona, y escasos los centros escolares y de salud, aunque con la apertura en 2003 del hospital de San Juan de Dios en Bormujos parece haberse remediado algo la situación. Mucho peor es el tema de las comunicaciones, que se colapsan siempre en horas punta, ya que la gente necesita acudir diariamente a Sevilla para trabajar o para disfrutar de otros servicios. Son problemas de difícil solución mientras no haya una institución que agrupe a todos los municipios del área metropolitana, que coordine y planifique un desarrollo ordenado y coherente en todo el área y no en cada uno de los municipios por separado. La solución aportada al problema del transporte y las comunicaciones ha sido la de la construcción del metro, con una línea que partiendo del Aljarafe y cruzando Sevilla desde Los Remedios hasta la Gran Plaza, acabará enlazando con Dos Hermanas. El metro no es un proyecto nuevo, ya que sus primeros pasos empezó a darlos en 1975, cuando fue aprobada la ley para la construcción del metro de Sevilla. En aquellos momentos se convirtió en el gran proyecto de la ciudad para alcanzar definitivamente la modernidad y solucionar los graves problemas de comunicación que la caótica planificación urbanística había creado. Durante unos años la ciudad empezó a llenarse de zanjas, sobre todo en el sector este, para la construcción del E scuela Libre de Historiadores | 209 túnel; poco después empezaron a construirse algunas de las estaciones del centro, como las de la Puerta de Jerez o la de la Plaza Nueva, que cambiaron por unos años la fisonomía de la ciudad. Pero pronto empezaron a surgir problemas técnicos que hicieron que las autoridades se planteasen la conveniencia de paralizar el proyecto. Es cierto que las características geomorfológicas del suelo sobre el que se asienta la ciudad no son las más adecuadas para la construcción de túneles, pero la técnica ya había conseguido realizar estructuras semejantes en otros lugares de Europa, aunque con un coste superior al que tenían previsto invertir las instituciones en Sevilla. Así que éstas, en los años ochenta, decidieron solucionar el problema de la manera más drástica, paralizando la construcción del metro de manera definitiva. En los inicios del siglo XXI se ha vuelto a retomar el proyecto de metro aunque con un plan nuevo. Las líneas diseñadas ahora no son las mismas que en los años setenta, pues el actual proyecto contempla la nueva realidad del área metropolitana y las conexiones ya no se plantean exclusivamente entre barrios de la ciudad, sino entre estos y los pueblos de los alrededores, en los que cada vez el número de residentes es mayor. Son cuatro las líneas proyectadas, aunque en 2005 sólo hay una en construcción —si no contamos lo que algunos han dado en denominar metro-tren y que no es más que un tren de cercanías que aprovechando las líneas del ferrocarril ya existentes realiza un recorrido circular entre Santa Justa y el Palacio de Congresos—. De todas maneras, difícilmente el metro podrá solucionar todos los problemas de comunicación y transportes del área metropolitana si no se acompaña de otras medidas, como la realización de una circunvalación exterior y otras rondas intermedias, además de líneas de cercanías de ferrocarril, que conecten los distintos núcleos de población entre sí sin necesidad de pasar por Sevilla; y si no se lleva a cabo una ocupación del espacio más racional que evite la colmatación del terreno exclusivamente con viviendas. Ciertamente, después de la celebración de la Expo, la ciudad vio como se paralizaron las inversiones públicas para realizar nuevas 210 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. infraestructuras, dinámica que se ha roto al menos con el proyecto de metro. Durante una década parece que las instituciones han tenido miedo de seguir invirtiendo en Sevilla, como si ya no hubiese nada más que hacer hasta que otro gran evento internacional se celebre en la ciudad. Por eso no es de extrañar que una de las escasas inversiones públicas llevadas a cabo en la ciudad durante la década postexpo haya sido la construcción del Estadio Olímpico. Un dinero público utilizado para construir un estadio que pudiese albergar unas olimpiadas y que después sirviese para acoger los partidos de fútbol de los dos equipos de la ciudad, tanto del Sevilla como del Betis. Sin embargo, hasta ahora el único gran evento que ha acogido ha sido el mundial de atletismo de 1999, al margen de la celebración de un par de finales de Copa del Rey y una de la copa de la UEFA. Pero ni la ciudad tiene visos en un futuro próximo de acoger unos Juegos Olímpicos, ni los clubes de fútbol han mostrado interés en disputar allí sus partidos, por lo que la rentabilidad de la inversión está en entredicho. Mucho más interesante han sido las inversiones en la rehabilitación de edificios, política que se había iniciado en los años de la preexpo y que ha continuado posteriormente. Un buen ejemplo de ello es el de la Casa de las Sirenas en la Alameda, palacete de la segunda mitad del siglo XIX de estilo francés que se encontraba medio derruido, reconstruido para establecer en él un centro cívico. Otras rehabilitaciones no han sido tan afortunadas. Muchos edificios singulares han sido reformados para construir en ellos apartamentos de lujo, lo que ha provocado que se hayan cometido enormes destrozos en los interiores hasta convertirlos en algo totalmente nuevo y distinto con respecto a su estructura originaria. Estos hechos resultan contradictorios con la utilización de la antigüedad del edificio como reclamo de venta, ya que son frecuentes los anuncios del tipo viva usted en un palacio del siglo XVIII, a pesar que de él sólo quede la fachada y poco más. Si durante la época de la Transición se había conseguido paralizar la destrucción del patrimonio histórico arquitectónico, en los últimos años la política de E scuela Libre de Historiadores | 211 rehabilitación del casco histórico ha seguido una tendencia negativa, reduciendo los niveles de protección artística y ambiental a una estética superficial. Los propios planes del Ayuntamiento se interpretan en un sentido tan permisivo que, en la práctica, han supuesto la destrucción de más de cien edificios catalogados del siglo XVIII, además de innumerables del XIX y del XX. Pero peor aún son las consecuencias sociales que todo esto conlleva, ya que se ha producido la expulsión de la población originaria del centro histórico por la presión de la especulación inmobiliaria. Una vez conseguida la declaración de ruina de un edificio se desaloja a los antiguos vecinos para construir pisos de lujo que la mayoría de ellos no pueden pagar, teniendo que emigrar a otros barrios lejanos o a otros pueblos de los alrededores. Por el contrario la población nueva que está llegando al centro suele tener un mayor poder adquisitivo y un modo de vida distinto, ya que cada vez son más las personas que viven solas en alguno de los nuevos pequeños apartamentos. Si a eso le sumamos la cantidad de solares que existen a la espera de una revalorización del espacio para construir y el elevado numero de inmuebles desocupados existentes con los que se especula para elevar los precios de venta, además del aumento del número de oficinas y comercios, nos encontramos con un panorama en el que la vida de barrio ha desaparecido de la mayor parte del centro histórico. Más criticable aún puede ser la actuación urbanística llevada a cabo en los años noventa en el entorno de San Luis, que ha supuesto la destrucción del entramado urbano medieval de la zona. Una operación más de ensanche interior llevada a cabo en el centro histórico, buscando con ello rehabilitar una zona deprimida a través de operaciones inmobiliarias altamente rentables para las promotoras privadas, ya que son pocas las viviendas de protección oficial proyectadas para construirse allí. Una actuación de este tipo no había sucedido desde la destrucción del barrio de San Julián en los años sesenta. La Exposición del 92 dotó a la ciudad de nuevos espacios culturales; sin embargo, se continuaba echando de menos este tipo de 212 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. infraestructuras en los barrios. En años posteriores se inició la construcción de la red de centros cívicos por los distintos distritos de la ciudad. Estos centros pretendían ser el referente de la dinamización cultural, asociativa y participativa de cada uno de los barrios; ponía a disposición de los ciudadanos particulares y las asociaciones un espacio donde celebrar actividades de todo tipo. Ciertamente, estos centros suelen acoger diariamente a muchas personas que asisten a los múltiples talleres que se ofertan, a visitar las exposiciones que se realizan o para participar en algunas de las reuniones que las distintas asociaciones efectúan en sus salas. Pero aún así los espectáculos culturales de teatro o música siguen estando demasiado centralizados en el casco antiguo; las grandes y pequeñas salas de teatro o de música, ya sean para espectáculos clásicos o contemporáneos, están en su mayoría localizados en un espacio que va desde el Paseo de Colón a la Alameda. La calidad y la oferta de espectáculos han mejorado en los últimos años, pero deben ir acompañadas de una adecuada campaña de información al ciudadano, de educación en los colegios, de una mejor distribución de los espacios culturales por toda la ciudad, de facilidades en los transportes y accesos a estos recintos y de precios económicos que posibiliten el disfrute de estos espectáculos culturales a todo el que lo desee. Sólo así se democratiza la cultura y adquiere sentido el esfuerzo de inversión que hacen las instituciones públicas y privadas. En este sentido son muy acertadas iniciativas como la que ha llevado distintos espectáculos musicales y de ópera por los barrios, o como los conciertos y obras de teatro realizados en el Alcázar durante las noches de verano. Las salas de cine han aumentado su número en los últimos tiempos, si bien se localizan cada vez más junto a los grandes centros comerciales. Sevilla es una ciudad que cuenta con una cantidad elevada de grandes superficies comerciales lo que ha provocado la crisis del comercio tradicional y el cambio en las costumbres de los sevillanos. E scuela Libre de Historiadores | 213 Estos nuevos centros comerciales ofrecen aparentemente todas las posibilidades para pasar el tiempo y satisfacer cualquier antojo. Establecimientos de comida rápida y películas comerciales americanas completan una oferta que uniformiza la manera de usar el tiempo libre y que identifica la diversión con el consumo. Sin remedio, el modelo de vida americano, que no es otro que el propio del capitalismo liberal, se está imponiendo de la misma manera que lo está haciendo en otras partes de este mundo cada vez más globalizado. Así este mismo esquema se puede ver repetido en cualquier otra ciudad europea o americana, lo que las convierte en más impersonales al pederse las características definitorias de cada una de ellas. Pero además los nuevos centros comerciales influyen de manera decisiva en el urbanismo de las ciudades, pues al ser imprescindible desplazarse hasta ellos en coche, ya que mayoritariamente se sitúan en el extrarradio, se hace necesario establecer amplias vías de comunicación para poder acceder sin dificultad, condicionando de esta manera el desarrollo futuro. Sevilla es cada vez más una ciudad terciarizada, es decir, que la base de su economía depende cada vez más del sector servicios, ya sea del comercio o del turismo. La industria sevillana desapareció en gran parte después de la crisis de los años setenta, aunque siguen existiendo empresas importantes como Abengoa o Cruzcampo —si bien esta última fue vendida a una multinacional cervecera— y otras que se mantienen a duras penas, como los astilleros. No obstante, en los últimos tiempos parece que se está apostando nuevamente por la reactivación de la industria aeronáutica, para lo que se está creando un nuevo centro industrial en torno al aeropuerto de San Pablo. Se espera que se pueda desarrollar una importante industria auxiliar autóctona que complemente la actividad de las grandes empresa aeronáuticas que se puedan establecer allí. A pesar de todo, el turismo parece ser la gran fuente de ingresos de la ciudad, pues indudablemente ésta conserva un enorme atractivo artístico e histórico y unas fiestas espectaculares, que acompañados de algo de mitología y sazonado con una pizca de 214 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. tópicos, la convierten en una ciudad muy interesante para el turista. Extraña por tanto aún más el poco respeto que se tiene por la conservación del patrimonio, pues éste se ha convertido en una fuente de riqueza que genera enormes dividendos y muchos puestos de trabajo. Parece increíble que en el año 2005 Sevilla todavía no tenga un museo de interpretación histórica de la ciudad, aprovechando una parte importante de su patrimonio arqueológico, documental y artístico; pero más incompresible resulta aún el mal estado de conservación de muchos de los museos de los que dispone. Sevilla ha sido desde siempre un destino turístico competitivo a nivel internacional y los efectos positivos de la Expo han provocado un aumento del número de visitantes y pernoctaciones en los últimos años; sin embargo, este modelo presenta síntomas de agotamiento, pues no se ha renovado la oferta turística ni en variedad, ni en calidad —ni para el turismo de masas, ni para el turismo de congresos— y, en cambio, los turistas cada vez son más exigentes y pueden acudir a destinos alternativos que sí se han renovado. Por tanto, Sevilla debería transformar radicalmente su oferta turística y renovar también su imagen en un sentido más moderno y especializado. No todo se soluciona con más camas y más AVES; Sevilla requiere poner en marcha un plan de excelencia turística que saque partido a su rico patrimonio, que permita la recuperación del río, la puesta en valor de las industrias y artesanías tradicionales y el acceso al patrimonio arqueológico y artístico-religioso con una adecuada red de itinerarios, además de unas ordenanzas que cuiden del entorno monumental. Igualmente es necesario que la ciudad cuente con eventos culturales de referencia internacional que la conviertan en una auténtica capital cultural; un camino que se puede iniciar con la potenciación de certámenes ya existentes como la Bienal de Flamenco, el festival de cine europeo o la bienal de arte contemporáneo. De todas maneras, el turismo no debe ser el único agente dinamizador de la economía sevillana, sino que debe complementarse con un adecuado desarrollo industrial que pase por la renovación de las industrias tradicionales y por el impulso de otros sectores más E scuela Libre de Historiadores | 215 especializados y modernos, como los que tienen que ver con la innovación tecnológica. Y para conseguir una ciudad más habitable sería necesario potenciar el uso del transporte público en detrimento del privado, así como realizar una apuesta fuerte por el desarrollo de los servicios sociales para disfrute de toda la ciudadanía. ¿Hacia dónde camina el futuro de Sevilla? Esta es una pregunta a la que los historiadores no podemos responder. Pero como ciudadanos, todos los sevillanos tenemos la oportunidad de participar en la construcción del futuro de una ciudad que heredamos de nuestros antepasados y cederemos a los que vengan detrás nuestra. Todos los ciudadanos formamos parte de la historia, intervenimos en ella, por eso no podemos tomar una actitud pasiva ante lo que pasa a nuestro alrededor, porque con nuestra acción u omisión estamos haciendo historia y marcando el rumbo de nuestra sociedad. Existen hoy muchas asociaciones en Sevilla —culturales, de defensa del patrimonio, de vecinos, etc.— que de alguna manera, con su participación y con su compromiso, intentan no dejarse arrastrar por los acontecimientos; pretenden, como ciudadanos, participar en las decisiones que nos afectan a todos para elegir el camino que queremos seguir. La Sevilla del futuro la estamos construyendo entre todos, por eso es responsabilidad de todos dejar como herencia a los sevillanos del futuro una ciudad donde todos —TODOS— puedan vivir con dignidad, en un entorno agradable y en una sociedad justa. 216 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. Lista de obras citadas A lbardonedo Freire, Antonio José. El urbanismo de Sevilla durante el reinado de Felipe II. Sevilla: Guadalquivir, 2002. A lmuedo Palma , José. Ciudad e industria: Sevilla 1850-1930. Diputación de Sevilla. Sevilla, 1996. A mores, Fernando, Agustina Cruz y Esteban Quirós, «Primera intervención arqueológica en as Antiguas Atarazanas de Sevilla.» AAA, 1993. A ngulo Íñiguez , Diego. Arquitectura mudéjar sevillana de los siglos XIII, XIV y XV (Sevilla, 1932). Reed. Facsímil. Sevilla: Ayuntamiento, 1998. A nuario A rqueológico de A ndalucía. Actividades de Urgencia. Informes y Memorias. Sevilla, 1985–. A renas Posadas, Carlos. La Sevilla inerme. Estudio sobre las condiciones de vida de las clases populares sevillanas a comienzos del siglo XX (1883-1923). Écija (Sevilla), 1992. ———. Sevilla y el Estado (1892-1923). Una perspectiva local de la formación del capitalismo en España. Sevilla, 1995. A rteaga, O., H. D. Schultz y A. M. Ross. «El problema del ‘lacus ligustinus’. Investigaciones geoarqueológicas en torno a las marismas del Bajo Guadalquivir.» En Tartessos 25 años después, 1968-1993. Jerez de la Frontera, 1995. Ayuntamiento de Sevilla. Exposición conmemorativa del 400 aniversario de la Casa de la Moneda (1587-1987). Sevilla, 1988. Bernal Rodríguez , Antonio Miguel. «Economía y sociedad en el siglo XX sevillano.» En Sevilla, imágenes de un siglo. Sevilla, 1995. Bernáldez , Andrés. Memorias del reinado de los Reyes Católicos. Edición y estudio por Manuel Gómez-Moreno y Juan de M. Carriazo. Madrid, 1962. Blanco Freijeiro, Antonio. La ciudad antigua (De la Prehistoria a los visigodos). Universidad de Sevilla (2ª edición), 1984. E scuela Libre de Historiadores | 219 Bonet Correa, Antonio. «Sevilla: panorama artístico del siglo XX.» En Los andaluces. Madrid, 1980. Borrero Fernández , Mercedes. «Sevilla en la segunda mitad del siglo XIII. El nacimiento de sus instituciones de gobierno local.» En Metropolis Totius Hispaniae. Catálogo de la Exposición sobre el 750 Aniversario de la Incorporación de Sevilla a la Corona de Castilla. Sevilla, 1988. ———. «Le vignoble d’Andalusie au Bas Moyen Age et à l’époque moderne.» En Le vigneron, la viticulture et la vinification en Europe Occidentale au Moyen Age et à l’époque moderne. Flaran, 11 (1989). ———. El Real Monasterio de San Clemente. Un monasterio cisterciense en la Sevilla medieval. Sevilla: Comisaría de la Ciudad para 1992; Ayuntamiento, 1991. Bosch Vilá , Jacinto. La Sevilla islámica: 712-1248. Sevilla, 1984. Braojos Garrido, A., Parias Sainz de Rozas, M., Á lvarez R ey, L. Sevilla en el siglo XX (2 vols.). Sevilla: Universidad, 1990. Caballos Rufino, Antonio. Los procesos de promocion supranacional y el desarrollo de la romanizacion: Los equites de la Betica. Sevilla, 1993. Campos Carrasco, Juan M. Excavaciones arqueológicas en la ciudad de Sevilla: el origen prerromano y la Hispalis Romana. Sevilla, 1986. ———. «Los foros de Hispalis Colonia Romula.» AEA, 60, 1987: 123-158. ———. «Estructura urbana de la Colonia Iulia Romula Hispalis en época republicana.» Habis, 20, 1989: 245-262. ———. «La estructura urbana de la Colonia Iulia Romula Hispalis en la época imperial.» AAC, 1993: 181-219. Capel , Horacio. Capitalismo y morfología urbana en España. Barcelona, 1977. Carmona García , Juan Ignacio. Crónica urbana del mal vvir (siglos XIV-XVII). Insalubridad, desamparo y hambre en Sevilla. Universidad de Sevilla, 2000. Caro, Rodrigo. Varones insignes en letras naturales de la ilustrísima ciudad de Sevilla. Sevilla: Diputación, 1992. Carrasco, Inmaculada y Elena Vera. «Relator, 92.» AAA, 1999: 751-762. Castañeda Fernández , Vicente. «Las bandas de cazadores-recolectores portadores del complejo solutrense en el suroeste de la Península. La articulación social del territorio.» Spal, 9 (2000): 245-256. Castillo García , Carmen. «Los senadores Beticos. Relaciones familiares y sociales.» En S. Panciera (ed.). Epigrafia e ordine senatorio. Roma, 1982. Castillo Utrilla , María José. El Convento de San Francisco, casa grande de Sevilla. Sevilla: Diputación, 1988. 220 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. Chic García , Genaro. Historia económica de la Bética en la época de Augusto. Sevilla, 1997. Collantes de Terán, Antonio. Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres. Sevilla: Ayuntamiento, 1984. ———. «El concejo de Sevilla en la Edad Media.» En Ayuntamiento de Sevilla. Historia y Patrimonio. Sevilla, 1992: 13-31. ———. «La ciudad: permanencias y transformaciones.» En Sevilla 1248...: 551566. ———. «La difícil convivencia de cristianos, judíos y mudéjares.» En De la muerte en Sefarad…: 55-66. ———. «Los mercaderes de abasto de Sevilla: permanencias y transformaciones (siglos XV y XVI).» Historia. Instituciones. Documentos, 18, Sevilla, 1991. Collantes de Terán, Antonio et alii, Diccionario histórico de las calles de Sevilla, 2 tomos, Ayuntamiento de Sevilla, 1993. de Terán, Antonio et alii. Diccionario histórico de las calles de Sevilla. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes [etc.], 1993. Collantes Collantes de Terán, Francisco., Gómez E stern, L. Arquitectura civil sevillana. Sevilla, 1976. ———. Contribución al estudio de la topografía sevillana en la Antigüedad y en la Edad Media. Sevilla, 1977. Cómez R amos, Rafael. «La puerta del rey don Pedro en el Patio del León del Alcázar de Sevilla.» Laboratorio de Arte, 2, Universidad de Sevilla, 1989. ———. «La introducción en Sevilla del arte europeo: la torre de Don Fadrique.» En Sevilla 1248...: 661-684. ———. El Alcázar del Rey don Pedro. Sevilla: Diputación, 1996. ———. La iglesia de Santa Marina de Sevilla. Sevilla: Diputación, 1993. Corzo, Ramón. «Las termas, la ciudad y el río de Sevilla en la Antguedad. Excavaciones en la calle Abades.» Temas de Estética y Arte, V (1991: 69-99. Díaz Olmo 1989. del y Rodríguez Vidal . El Cuaternario en Andalucía Occidental, Díaz Tejera , Alberto. Sevilla en los textos greco-latinos. Sevilla: Ayuntamiento, 1982. Domínguez Ortiz , Antonio. Historia de Sevilla: La Sevilla del siglo XVII. 3ª ed. Sevilla: Universidad, 1984. ———. Orto y ocaso de Sevilla. Ed. facsimilar. Sevilla: Diputación, 2003. E scuela Libre de Historiadores | 221 E ck, Werner. «Italica, las ciudades de la Betica y su aportacion a la aristocracia imperial romana.» En A. Caballos y P. Leon (eds.). Italica MMCC: actas de las Joranadas de 2200 Aniversario de la Fundacion de Italica (Sevilla, 8-11 noviembre, 1994). Sevilla: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales, 1997. E scacena Carrasco, José Luis y Aurelio Padilla Monge. El poblamiento romano en las márgenes del Antiguo Estuario del Guadalquivir. Ecija (Sevilla): Gráficas del Sol, 1992. Fernández Gómez , Marcos, Pilar Ostos Salcedo y María Luisa Pardo Rodríguez . El Libro de Privilegios de la Ciudad de Sevilla. Sevilla, 1993. Fernández Salinas, Víctor. La reforma interior de Sevilla entre 1940 y 1959. Sevilla, 1992. ———. Huellas del pasado y pistas para el futuro crecimiento extramuros de la Sevilla contemporánea. En Sevilla extramuros. La huella de la Historia en el sector oriental de la ciudad. Sevilla, 1998. ———. «Luces de Modernidad. De la Sevilla amurallada a la metropolitana.» En Edades de Sevilla. Hispalis, Isbiliya. Sevilla. Sevilla, 2002. Fernández U biña, José. «Aristocracia provincial y cristianismo en la Bética del siglo IV.» En La Bética en su problemática...: 31-62. Garci Sánchez. Los anales de Garci Sánchez, jurado de Sevilla. Edición de Juan de M. Carriazo Arroquia. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1953. García Fernández , Manuel. El Reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (13121350). Sevilla: Ayuntamiento, 2000. García Fitz , Francisco. «El cerco de Sevilla: reflexiones sobre la guerra de asedio en la Edad Media.» Sevilla 1248...: 115-154. González Cordón, Antonio. Vivienda y ciudad. Sevilla 1849-1929. Sevilla: Ayuntamiento, 1984. González Díez , Emiliano. «Del fuero de la ciudad de Sevilla.» En Sevilla 1248…: 279-301. G onzález Dorado, Antonio. Sevilla: Centralidad Regional y organización interna de su espacio urbano. Madrid, 1975. González Jiménez , Manuel. En torno a los orígenes de Andalucía. Sevilla: Universidad, 1988. ———. Diplomatario andaluz de Alfonso X. Sevilla, 1991. 222 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. ———. «Genoveses en Sevilla (siglos XIII-XV). En Actas II Coloquio HispanoItaliano sobre la Presencia Italiana en Andalucía, siglos XIV-XVII. Sevilla, 1995: 115-130. ———. «El cinturón verde de Sevilla a fines del Medievo.» En Magdalena Valor y Carlos Moreno. Sevilla Extramuros: la huella de la historia en el sector oriental de la ciudad. Sevilla: Universidad; Ayuntamiento, 1998. González Jiménez , Manuel (Coord.). Sevilla, 1248. Congreso Internacional Conmemorativo del 750 Aniversario de a Conquista de la Ciudad de Sevilla por Fernando III, Rey de Castilla y León. Madrid: Fundación Ramón Areces, 2000. G onzález Jiménez , Manuel y J. M. Bello L eón. «El puerto de Sevilla en la Baja Edad Media (siglos XIII-XV).» En David Abulafia y Blanca Gaví (eds.). En Las costas del Mediterráneo occidental. Las ciudades de la Península Ibérica y del reno de Mallorca y el comercio mediterráneo en la Edad Media. Barcelona 1995: 213-236. González Jiménez , Manuel et alii. Sevilla en tiempos de Alfonso X el Sabio. Sevilla: Ayuntamiento, 2000. González , Julio. El Repartimiento de Sevilla. 2 vols. Sevilla: Ayuntamiento, 1998. H auser y Kobler , Philip. Estudios médicos-topográficos de Sevilla. Sevilla, 1882. Jímenez Quesada , Daniel. Las Puertas de Sevilla: una aproximación arqueológica. Sevilla, 1999. Jiménez Sancho, Alvaro. «Excavación en la Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla. Una mezquita amurallada.» AAA, 2000: 905-922. Jiménez , Alfonso. «La explanada de Ibn Jaldum. Espacios civiles y religiosos de la Sevilla almohade.» En Sevilla 1248...: 43-71. Jiménez , Alvaro y M. Ángel Tabales. «Excavación de un enterramiento de incineración en el Hospital de las Cinco Llagas III. Fase 2000.» AAA, 2000: 923-931. L adero Quesada , Miguel Ángel. Historia de Sevilla. La Ciudad Medieva.l (2ª ed.). Sevilla: Universidad, 1990. L arrey, Enrique y Javier Verdugo. «Intervención arqueológica de urgencia en el Tercer Patio del Palacio del Arzobispado de Sevilla. El corte de la estancia 10.» AAA, 1992: 553-574. López Lloret, Jorge. La ciudad construida. Historia, estructura y percepción en el concepto histórico de Sevilla. Sevilla: Diputación, 2003. Mal L ara , Juan de. Recibimiento que hizo la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla a la C.R.M. el rey D. Felipe II: (con una breve descripción de la ciudad y su tierra). Estudio, edición y notas de Manuel Bernal Rodríguez . Sevilla: Universidad de Sevilla, 1992. M arín de Terán, Luis. Sevilla: centro urbano y barriadas. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 1980. Marín Díaz , Amalia. «Problemas históricos en torno a las fundaciones romanas de la Hispania meridional durante el S. II a.C.» En La Bética en su problemática...: 133-152. M artín García , Antonio. Sevilla (1872-1994), ciudad y territorio. De lo local a lo metropolitano. Sevilla, 1996. Montes Romero -Camacho, Isabel. El paisaje rural sevillano en la Baja Edad Media. Sevilla: Diputación, 1989. ———. «Mudéjares y judíos en la Sevilla del siglo XIII.» En Sevilla 1248...: 467498. Montoto R autenstrauch, Luis. Los corrales de vecinos. Sevilla, 1996. Moreno M engíbar , Andrés. Los teatros y la vida social en la Sevilla contemporánea. En Los espacios de la sociabilidad sevillana. Sevilla, 1997. Morgado, Alonso de. Historia de Sevilla. Sevilla: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1981. Ojeda Calvo, Reyes y Miguel Ángel Tabales Rodríguez . «El muro de la judería sevillana: su recuperación en la Casa de Mañara.» En Diego Oliva Alonso (coord.). Casa-palacio de Miguel de Mañara: restauración. Sevilla: Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1993. Oliva , Diego y Enrique Larrey. «Palacio de Altamira. Sevilla.» Anuario Arqueológico de Andalucía, 1989: 441-445. Oliver Carlos, Alberto. La Arquitectura y el lugar: análisis histórico-urbanístico de una manzana de la ciudad de Sevilla. Sevilla: Diputación, 1987. Ordóñez Agulla , Salvador. Primeros pasos de la Sevilla romana (Siglos I a.C.- I d.C.). Sevilla: Ayuntamiento, 1998. Ortiz de Zúñiga , Diego. Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal cudad de Sevilla. Edción facsímil. Sevilla: Guadalquivir, 1988. Ortiz Nuevo, José Luis. Los cafés cantantes. En Los espacios de la sociabilidad sevillana. Sevilla, 1997. Padilla Monge, Aurelio. La Provincia romana de la Bética (S. III-V). Peláez Barranco, «La necrópolis judía bajomedieval de Sevilla desde las fuentes escritas.» Spal, 5 (1996): 209-222. Peraza , Luis de. Historia de la ciudad de Sevilla/ del bachiller Luis de Peraza. Edición, introducción e índices de Silvia María Pérez González . Sevilla: Área de Cultura, Ayuntamiento, 1997. Pérez E scolano, Víctor. «Una incierta visión. La imagen de Sevilla a través del reportaje fotográfico.» En Sevilla, imágenes de un siglo. Sevilla, 1995: 49-60. ———. Aníbal González. Sevilla: Diputación, 1996. Pérez Plaza , Arturo y Miguel Ángel Tabales Rodríguez . «Intervención arqeuológica en el Palacio de San Leandro, Sevilla.» AAA, 1992: 621-639. Rodríguez Barberán, Francisco Javier. Los cementerios en la Sevilla contemporánea: análisis histórico y artístico, (1800-1950). Sevilla: Diputación, 1996. Rodríguez Bernal , Eduardo. Historia de la Exposición Ibero -A mericana lla de 1929. Sevilla: Ayuntamiento, 1994. de Sevi- Rodríguez E stévez , Juan Clemente. El alminar de Isbiliya: la Giralda en sus orígenes (1184-1198). Sevilla, 1998. ———. Los canteros de la Catedral de Sevilla: del Gótico al Renacimiento. Sevilla: Diputación, 1998. Rodríguez , Sandra y Francisco Oscar R amírez . «La Catedral de Sevilla y la Antigua Mezquita Mayor Almohade.» Intervención arqueológica en la Puerta de San Cristóbal.» AAA, 1993: 557-563. Romero Murube, Joaquín. Sevilla en los labios. Barcelona, 2001. Romo, Ana et alii. «El cementerio hebrero de Sevilla y otros osarios». AAA, 1999: 476. Romo, Ana, José Manuel Vargas Jiménez y Mercedes Ortega. «El Antiguo Hospital de los Inocentes y el sustrato previo: c/San Luis, 29 (Sevilla).» AAA, 2000: 1064-1081. Salas, Nicolás. Sevilla: crónicas del siglo XX. Sevilla: Universidad, 1976. Sánchez Herrero, José. «La organización de la diócesis de Sevilla.» En Sevilla 1248...: 337-356. Sánchez Román, Cristóbal (ed.). La Bética en su problemática histórica. Granada: Universidad, 1991. ———. «Las colonias romanas de la Hispania meridional en sus aspectos sociojurídicos.» En La Bética en su problemática...: 87-110. Santana Falcón, Isabel. «La excavación arqueológica de urgencia en el cementerio de la aljama judía de Sevilla.» AAA, 1992: 609-614. Santana Falcón, Isabel y otros. De la Muerte en Sefarad. La excavación arqueológica en la nueva sede de la Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla: Diputación, 1995. E scuela Libre de Historiadores | 225 Serrera Contreras, Juan Miguel. Iconografía de Sevilla, 1650-1790. Sevilla: Fundación Fondo de Cultura de Sevilla, 1989. Suárez Garmendia , José Manuel. Arquitectura y urbanismo en la Sevilla del siglo XIX. Sevilla: Diputación, 1986. Tabales Rodríguez , Miguel Ángel. «Intervención arqueológica de apoyo en la restauración del Cuartel del Carmen. Sevilla, 1990.» AAA, 1990: 476-482. ———. «Investigación histórico-arqueológica en el Monasterio de San Clemente de Sevilla.» Anuario Arqueológico de Andalucía, 1991: 438-448. ———. «Intervención arqueológica en el Convento de Santa María de los Reyes. Sevilla 1992.» AAA, 1992: 527-589. Tabales Rodríguez , Miguel Ángel et alii. «Análisis arqueológico del sector exterior oriental de la Catedral de Sevilla.» AAA, 1996: 393-404. Tabales Rodríguez , Miguel Ángel y Álvaro Jiménez . «Intervención arqueológica en el pabellón de oficinas de la Catedral de Sevilla (1997-1998).» AAA, 1997: 429-443. Valencia , Rafael. El espacio urbano de la Sevilla árabe. Sevilla, 1988. ———. Sevilla musulmana hasta la caída del Califato. Contribución a su estado. Madrid, 1988. Valor Piechotta , Magdalena. Arquitectura militar y palatina en la Sevilla musulmana. Sevilla, 1991. ———. (Coord.). El último siglo de la Sevilla islámica (1147-1248). Sevilla, 1995. Valor Piechotta , Magdalena, Romero Moragas, Carlos (Coord.). Sevilla extramuros: la huella de la Historia en el sector oriental de la ciudad. Sevilla, 1998. Villar Movellán, Alberto. Arquitectura del modernismo en Sevilla. Sevilla: Diputación, 1973. ———. Arquitectura del Regionalismo en Sevilla, 1900-1935. Sevilla: Diputación, 1979. VV.AA. Historia del urbanismo sevillano. Sevilla, 1972. 226 | L a ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla. Este libro se terminó de imprimir el 29 de septiembre de 2005, festividad de San Miguel.