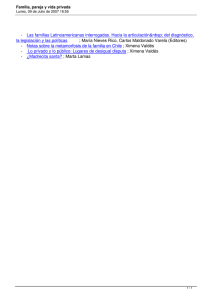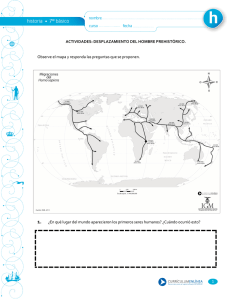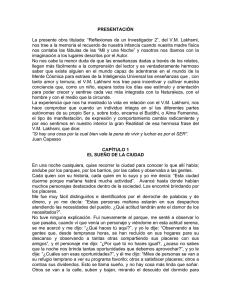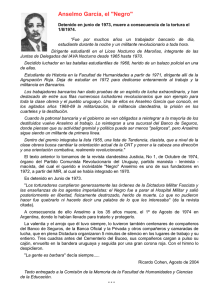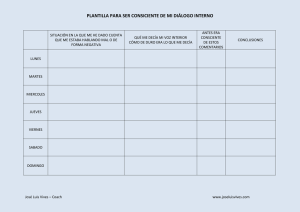Novela Corta 2013 - Ayuntamiento de Alcobendas
Anuncio

V Premio de Novela Corta 2013 El Fungible Antonio L. Galán Gall Javier Mariscal Crevoisier NOVELA N El Fungible XXII Premio de Relato Joven2013 V Premio de Novela Corta2013 El Fungible R XXII Premio de Relato Joven 2013 RELATO El Fungible Pablo Escudero Abenza Alejandra Rincón Murillo El Fungible V Premio de Novela Corta 2013 Antonio L. Galán Gall Javier A. Mariscal Crevoisier Título: El Fungible 2013, V Premio de Novela Corta © 2013, Ayuntamiento de Alcobendas Patronato Sociocultural Plaza Mayor, 1. Alcobendas. 28100 Madrid Maquetación: Doin, S.A. P.I. NEISA-SUR - Nave 14 Fase II Avda. Andalucía, km. 10,300 Tel.: 91 798 15 18 Fax: 91 798 13 36 www.egesa.com Depósito Legal: M-31.342-2013 Impreso en España - Printed in Spain Fotografía de cubierta: ©SMIKEYMIKEY10 Primera edición: Diciembre 2012 Impreso por Estudios Gráficos Europeos, S.A. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial. Índice Presentación.......................................................... 7 Jurado....................................................................... 11 Papaveri.................................................................. 15 Antonio L. Galán Gall El Violinista............................................................ 107 Javier A. Mariscal Crevoisier El Fungible Presentación presentación Tienen ustedes en sus manos la V edición del Premio de Novela Corta y la XXII del Premio de Relato Joven El Fungible. Es un honor para Alcobendas recibir la generosidad y el talento - traducido en novelas y relatos - de escritores que participan y son parte de este nuevo libro que impulsa y fomenta la lectura. En estas páginas, que se renuevan cada año, descubrirán una mirada infantil, enigmática y evocadora que hace imaginar tramas familiares, pensamientos creativos y curiosidad ante la vida y el futuro. Este Certamen literario El Fungible, es fruto precisamente de nuestro deseo por satisfacer la curiosidad y el asombro ante la vida cotidiana que caracteriza a los vecinos de nuestra ciudad. Ellos son los que han decidido otorgar un lugar propio a la literatura. También es fruto de las voces jóvenes, y no tan jóvenes, que emprenden la aventura de escribir inventando palabras, frases y personajes. Esta nueva edición de El Fungible recoge las novelas y relatos de tres escritores y una escritora, dos españoles y 9 dos hispanoamericanos, cuatro obras que contribuyen a la capacidad de creación, innovación y desarrollo de la cultura en nuestra Gran Ciudad. Todos ellos, junto al Jurado y al personal municipal que cada año acogen con ilusión este proyecto, contribuyen con su esfuerzo a ser motor de progreso y de desarrollo. Vargas Llosa explica que “la ficción nos hace presentir que hay vidas muy superiores a las que podemos vivir en la realidad, crea un malestar frente al mundo tal y cómo es, lo que se llama el espíritu crítico, y se convierte en ingrediente inseparable de la libertad humana”. Desde este espacio desde el que yo también me enfrento al folio en blanco, les invito de corazón a disfrutar y leer estas historias con el espíritu crítico de nuestro siglo y a conocer qué sorpresas esconden sus autores. Nos vemos en la presentación de El Fungible. Nos vemos en Alcobendas. Ignacio García de Vinuesa Alcalde de Alcobendas 10 El Fungible Jurado LUIS MATEO DÍEZ Nació en Villablino, León, en 1942. Su primer libro de cuentos, Memorial de hierbas, apareció en 1973. Alfaguara ha publicado sus novelas Las estaciones provinciales (1982), La fuente de la edad (1986), con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura y el Premio de la Crítica, Apócrifo del clavel y la espina (1988), Las horas completas (1990), El expediente del náufrago (1992), Camino de perdición (1995), La mirada del alma (1997), El paraíso de los mortales (1998), Fantasmas del invierno (2004), El fulgor de la pobreza (2005), La gloria de los niños (2007), Azul serenidad o La muerte de los seres queridos (2010), Pájaro sin vuelo (2011), Fábulas del sentimiento (2013) y las reunidas en El diablo meridiano (2001) y en El eco de las bodas (2003), así como los libros de relatos Brasas de agosto (1989), Los males menores (1993) y Los frutos de la niebla (2008). En un único volumen titulado El pasado legendario (Alfaguara), 2000), prologado por el autor, se han recogido El árbol de los cuentos, Apócrifo del clavel y la espina, Relato de Babia, Brasas de agosto, Los males menores y Días de desván. El libro El reino de Celama (2003) reúne sus tres novelas ambientadas en ese lugar imaginario y El sol de nieve (2008) 13 incluye por primera vez las aventuras de los niños de Celama. En el 2000 obtuvo el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica por La ruina del cielo. Luis Mateo Díez es miembro de la Real Academia Española y Premio Castilla y León de las Letras. JORGE BENAVIDES Jorge Eduardo Benavides (Arequipa, Perú, 1964) estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Garcilaso de la Vega, en Lima, ciudad en la que trabajó dictando talleres de literatura y como periodista radiofónico. Desde 1991 hasta 2002 vivió en Tenerife, donde fundó y dirigió el taller Entrelíneas, y en la actualidad vive en Madrid, donde imparte y dirige talleres literarios de prestigio. Ha colaborado con prestigiosas revistas literarias como Renacimiento y los suplementos culturales, de El País, y Caballo Verde, de La Razón. Ha publicado dos libros de relatos, Cuentario y otros relatos (1989), La noche de Morgana (Alfaguara, 2005), y las novelas Los años inútiles (Alfaguara, 2002), El año que rompí contigo (Alfaguara, 2003) Un millón de soles (Alfaguara, 2008), La paz de los vencidos (Alfaguara, 2009) y Un asunto sentimental (Alfaguara, 2013). En 1988 recibió el Premio de Cuentos José María Arguedas de la Federación Peruana de Escritores y en el 2003 fue galardonado con el Premio Nuevo Talento FNAC. Fruto de su experiencia como profesor de talleres y asesor de novelistas ha publicado Consignas para escritores (Casa de Cartón, 2012). En la actualidad dirige el Centro de Formación de Novelistas Papaveri Antonio L. Galán Gall PREMIO A LA MEJOR NOVELA CORTA ANTONIO LUIS GALÁN GALL (Ciudad Real, 1964) Nací en Ciudad Real en el Solsticio de verano de 1964. Después de licenciarme en filosofía en la Universidad de Salamanca, decidí dedicarme a lo que más amaba en la vida: la literatura y los libros. Por eso, además de continuar escribiendo, me hice bibliotecario, profesión que hoy ejerzo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Aunque empecé a escribir muy pronto, no conseguí ver publicada mi primera novela, “Del Breve Ejercicio de Vivir” (Biblioteca de Autores Manchegos), hasta el año 2002. Le siguieron algunos cuentos editados en diversos volúmenes colectivos y otra novela, “¿Cuál es el problema?” (Ruiz-Morote Editor), que vio la luz en el año 2005. También he coordinado algunas publicaciones, de carácter profesional la mayoría, entre las que me gusta destacar el volumen “Francisco García Pavón: el hombre y su obra” editado mano a mano con Agustín Muñoz-Alonso. Nunca un texto mío había sido premiado. Hasta hoy. Si acaso algunos consiguieron ser finalistas en alguna ocasión: del IV Certamen “Santa Tecla” de relato breve, del I Certamen de cuento y narración breve “Lagunas de Ruidera”, o del Premio Internacional de Novela Javier Tomeo. Escribo porque me hace feliz y porque se lo debo a muchas personas. En especial a Pilar, a Blanca y a Luis. También a otras que ya no pueden leerme. 16 Para Gloria Gall, sin más razones. 1 Algunos de los sucesos de entonces me resultan ahora vagamente familiares, como si en realidad no hubieran ocurrido nunca. Y sin embargo sé que fueron ciertos. Sé que vivíamos en una nave industrial, o mejor dicho, en la planta superior de una nave convertida en vivienda, en uno de los llamados polígonos industriales de la ciudad. El polígono recibía el nombre de una ciudad africana, Larache, donde, a principios del siglo pasado, se desarrolló una de aquellas batallas que sólo servían para devolver a la península cientos de jóvenes muertos o mutilados, y generales cargados de medallas. Creo que fue en honor a uno de ellos, de los generales con la guerrera acorazada de premios, por lo que los terrenos donde más tarde se levantarían las naves recibió el nombre que aun lleva. He dicho que vivíamos en un polígono industrial, pero lo cierto es que no había ninguna industria en él. Se trataba, más bien, de una sucesión de almacenes desde los que se surtían los comercios y la hostelería de la ciudad y de algunos pueblos cercanos. Estaba el de Cocacola, reconocible 17 gracias a su imponente cartel que podía verse, por encima del resto de los edificios, desde cualquier lugar del polígono, y aún antes de llegar a él. Servía así de referencia, como si del campanario de una iglesia se tratara, gracias al cual todo el mundo se orientaba. “¿Dónde está el taller tal o la empresa cual?”, preguntaba algún comercial que pisaba nuestro polígono por primera vez, y señalábamos el cartel siempre iluminado de Cocacola y respondíamos “¿ve la Cocacola? Pues dos calles más a la derecha”. He dicho nuestro polígono, y he dicho bien. Los que lo habitábamos, fuera sólo durante la jornada laboral o durante el día entero, como era el caso de mi familia, lo considerábamos nuestro del mismo modo que otros lo hacen con su barrio o con su pueblo. Y también, al igual que sucede en un barrio cualquiera, había gente que sólo iba allí a trabajar, a veces el día entero, otras veces de paso para solventar algún negocio; otras sólo lo atravesaban para desplazarse de un lugar a otro, entre medias de los cuales habitábamos nosotros. Estaban los que iban sólo por la noche, los guardas y quienes acudían al reclamo de las luces nocturnas. Y, por fin, los que vivíamos allí permanentemente. Sí, porque no éramos nosotros los únicos. Bastaba con levantar la vista y adivinar, en las ventanas de los pisos superiores de algunas naves, cortinas de flores o una cuerda con ropa tendida a secar. Entonces sabías que no se trataba de unas oficinas, protegidas casi siempre por simples persianas venecianas, sino de una vivienda con todo lo que estas deben tener: salas, salitas, cuartos de baño, dormitorios y cocinas; y, sobre todo, personas que duermen y comen dentro, ven la televisión y van al baño como en cualquier otro hogar. 18 A veces me he preguntado por qué entonces no me extrañaba vivir allí, casi aislado del mundo, cuando todos mis compañeros y conocidos lo hacían en casas y pisos, en edificios pensados desde siempre para albergar la vida cotidiana de las personas, con ascensores que los llevaban a las plantas más altas, y vecinos que se saludaban en los rellanos de la escalera aunque unos momentos antes se hubieran fastidiado unos a otros con el volumen elevadísimo del televisor, o el golpeteo de un martillo para colgar un cuadro en la pared. No me preguntaba tampoco por qué, entre ellos y nosotros, existía una muralla que sólo se cruzaba en autobús, el autobús amarillo que tenía su parada más cercana dos manzanas más allá de nuestra casa, o por el puente, paso elevado para peatones, que se alzaba de un lado al otro de la carretera de circunvalación. Y sin embargo era esa carretera la que nos convertía en seres extraños a los ojos de los demás, el motivo de que mis compañeros nunca vinieran a jugar a casa, aunque la mayor parte de ellos se muriera de ganas de hacerlo. Cada uno conocía la de los otros, el cuarto piso de dos dormitorios del que vivía cerca del centro, o la casita adosada del que lo hacía en un barrio residencial de nueva construcción. También yo había estado en algunas de ellas, aunque en pocas ocasiones, invitado a una fiesta de cumpleaños, tal vez. Pero ninguno de ellos vino nunca hasta aquí. Yo escuchaba a sus madres cuando, a la salida del colegio, mi compañero de juegos en el recreo de esa mañana preguntaba: – Mamá ¿puedo ir a casa de Nico esta tarde? Las madres, primero, hacían como si no lo hubieran escuchado, enfrascadas en conversaciones unas con otras. Después, cuando el niño le tiraba de la ropa para llamar su 19 atención insistiendo, ellas lo apartaban de un manotazo hasta que el empeño del niño les obligaba por fin a hacerles caso. Entonces se agachaban y le respondían en voz baja, al tiempo que me buscaban desde lejos con la vista apenas levantada, mientras yo esperaba, en un rincón del patio, con los pies juntos y el gesto esperanzado. Inmediatamente, mi compañero se volvía hacia mí y me trasladaba la negativa con algo parecido a la resignación, levantando los hombros o mostrándome las palmas de las manos abiertas. No puede ser, me decía con ese gesto, y corría a unirse a otro grupo de niños que sí podían ir a jugar los unos a las casas de los otros. Tú te lo pierdes, pensaba yo en ese momento, pues habíamos pasado el recreo hablando de cómo era mi casa, encima del almacén estudio de mi padre, de cómo desde mi ventana podían verse todos los misterios y miserias de los talleres de coches, de los bares y restaurantes, los patios repletos de cajas de botellas de cerveza vacías o de esqueletos de automóviles que nunca volverían a circular. Me sentaba en el suelo y sacaba de la cartera mi cuaderno de dibujo, y me ponía a pintar cualquier cosa hasta que llegaba mi madre, casi siempre tarde. No sé si realmente las escuché alguna vez, o es con el tiempo que sus respuestas se han ido forjando en mi mente, como si de verdad hubieran alcanzado mis oídos. A veces he llegado a creer que lo que sucedía es que había aprendido a leer en los labios de aquellas madres que casi siempre contestaban: “No, hijo mío, que el polígono es peligroso”, y luego, cuando regresaban a la conversación con otras madres, aclaraban: “Imagina, quiere irse a jugar con el niño ese del polígono ¡Pero si vive en una nave! Vete a saber tú en qué condiciones están allí.” Si en lugar de una mujer era un hombre el que lo 20 recogía del colegio, la respuesta era más sencilla: “Luego se lo preguntas a tu madre.” Y así zanjaban la cuestión. También estaban los abuelos. Eran muchos los abuelos que esperaban en el patio al final de las clases para hacerse cargo de sus nietos. Esos ni siquiera contestaban, me miraban desde lejos, como si fuera un ser de otro mundo, humillado en mi rincón esperando noticias. A veces, si tenían el sol de cara, se llevaban la mano a la frente, a modo de visera, para poder verme mejor. Entonces fruncían el ceño extrañados, le hacían alguna pregunta al niño, y luego lo aferraban de la mano y se lo llevaban como si de pronto les hubiera entrado una prisa tremenda. Yo dibujaba, levantando de cuando en cuando la vista del cuaderno y, en el momento en que veía a mi madre atravesar la puerta del patio, lo guardaba todo en la cartera, me ponía de pie y me sacudía el fondillo del pantalón para quitarle los restos de arenilla. Al llegar ella a mi lado, yo ya estaba preparado para escapar de allí sin hacerla esperar. No le contaba nada, no le decía que ese día Manuel y yo, o Alfonso y yo, o cualquier otro niño y yo, habíamos planeado durante el recreo que a la salida de clase se viniera a jugar a casa, y que no le habían dejado. Con el tiempo comprendí que ella tampoco habría querido que viniesen. No quería que viesen a mi padre. 2 Y no es que yo fuera un niño extraño, ni que hubiera nada amenazante en mi persona. Tampoco en mi madre lo había. Yo era un chico normal, tal vez más aplicado que la 21 mayoría, más limpio también, pues me bañaba a diario y llegaba al colegio todos los días con las mejillas brillantes y la raya del pelo marcada con más cuidado que la de cualquier otro. Tampoco mis ropas eran distintas, ni muy caras ni muy baratas, con algunas camisas de marca a veces, aunque, eso sí, siempre de imitación. Mi madre, por su parte, siempre ha sido una mujer agradable y, en aquella época, guapa y joven. Muy guapa, habría dicho yo entonces. Hoy me conformo con decir guapa. Además era una persona culta, seguramente más que cualquiera de las otras madres o abuelas de las que se daban cita a la salida del colegio, pero ellas no podían saberlo. Quizá fuese eso lo único extraño que pudieran ver en ella, que no se demoraba hablando con unas y con otras en los corrillos que se formaban en el patio. Ella sólo me recogía, sin detenerse siquiera a saludar a las demás, igual que si estuviéramos los dos solos, y me llevaba de regreso a casa. Ya digo, nada había en ninguno de los dos que pudiera causarles temor. Sólo el lugar donde vivíamos. Era como vivir en tierra de nadie, allí donde sólo la gente más extravagante puede habitar, o quizás debían pensar que, si alguien vivía allí tendría que deberse a razones inconfesables. También suponía vivir “allí donde las rusas”. Si algo no faltaban en el polígono eran los bares y restaurantes. Locales que levantaban sus persianas metálicas a las seis de la mañana, con lo que no necesitábamos poner el despertador, y permanecían abiertos el día entero, salvo los sábados por la tarde y los domingos. Se comía bien en esos restaurantes, sobre todo en El Asador. Y es que, decía mi madre, la gente que trabajaba en el polígono necesitaba comer fuerte. Sobre todo carne, enormes cantidades de carne y platos de 22 cuchara en invierno. Judías, cocidos, potajes. Y de los bares, aquellos donde no servían comidas, salía por las mañanas un olor a churros recién hechos y a café cargado. Pero también estaba el bar de las rusas. Ese cerraba a la hora en que los demás abrían. Lo llamaban así, supongo, porque de él entraban y salían, a cualquier hora del día, mujeres muy rubias y delgadas que no parecían españolas y, si alguna vez llegabas a escucharlas hablar entre ellas, lo hacían en un idioma desconocido e incomprensible. No se parecía a ninguno que yo pudiera identificar, ni siquiera al inglés que estudiaba en el colegio ni al francés que mi madre me enseñaba en casa. Ellas también vivían en el polígono, como nosotros. Creo que dormían encima del bar, que se llamaba “Pub Manhattan”, en unas habitaciones que siempre tenían las ventanas cerradas y carecían de cortinas. A pesar de eso no se podía ver el interior. Los cristales permanecían velados por grandes láminas adhesivas de color negro con siluetas de bailarinas, de botellas de champán y copas soltando burbujitas, todas ellas plateadas. De modo que también vivíamos “allí donde las rusas”, y eso parecía asustarles más que ninguna otra cosa. Desde luego yo no lo entendía. Nunca nos hicieron nada malo. Ni siquiera nos dijeron nada que hubiera podido asustarnos, cuando Daniel y yo comenzamos a aventurarnos, las tardes de los sábados, por las calles y rincones del polígono, y nos entreteníamos observando desde alguna esquina la entrada del Pub Manhattan, o pasábamos cerca de ellas, como por casualidad, con la idea de averiguar qué lengua extraña era esa que utilizaban para entenderse. Con el tiempo, todo lo más, empezaron a decirnos lo guapos que estábamos, o 23 a prevenirnos sobre lo tarde que era y lo preocupadas que podían estar nuestras madres. Siempre con ese acento un poco áspero que a los dos nos fascinaba. La idea de pasar delante de las rusas fue, como todas las demás, de Daniel. Yo solo nunca me habría atrevido a tanto. Antes de que él llegara nunca salía sin mi madre. Todo lo más, y si el tiempo era bueno, me dejaba jugar en el pequeño patio de entrada a la nave. Era casi una prolongación de la acera, un espacio que muchos de los locales, el nuestro entre otros, mantenían cerrado con una pequeña verja. En el nuestro, además, había dos rosales y una adelfa. También un árbol alto y desgarbado que en verano ofrecía sombra a las ventanas del piso de arriba, donde vivíamos. Se trataba de una acacia que daba unas flores grandes y olorosas, cuyo perfume le encantaba a mi madre. Yo era incapaz de distinguirlo entre los olores de nuestra propia casa, el de la pintura y el aguarrás para limpiar los pinceles, o los que llegaban de otros edificios de la misma calle o de los alrededores. El olor pesado a aceite viejo de los talleres, o el de las sartenes de freír del Bar Tetuán, dos edificios más allá del nuestro. Para mi madre, en cambio, el árbol debía tener un significado especial. A veces decía que se parecía a mi padre, lleno de espinas que te impedían acercarte a él, pero cuando le daba por florecer, todo era fragancia y belleza. No comprendía yo entonces la comparación. Pensaba que tenía que ver con que la acacia también cubría con sus ramas, las tapaba incluso, las ventanas altas del estudio donde él trabajaba y que yo no llegaba a ver, pues no alcanzaba desde mi corta estatura. Eran apenas dos ranuras enrejadas en la pared de ladrillo, casi rozando el cielo raso de la planta baja. La luz que necesitaba le entraba por los ventanales del patio inte- 24 rior, pero allí no jugaba nunca. Estaba todo lleno de maleza, restos de pintura y lienzos viejos con el bastidor roto. Sólo una parte del patio permanecía despejada y siempre limpia, junto al muro de la derecha, lejos de los ventanales del estudio. Allí colgaba, de lado a lado, un alambre grueso y no demasiado tenso, que mi madre utilizaba para tender la ropa recién lavada. Tenía que estar fuera de la vista de mi padre, le molestaba su presencia como si el resto del patio hubiera sido un jardín hermoso con cuya visión pudiera deleitarse. Nadie más bajaba al patio nunca y, cuando mi madre lo hacía, primero gritaba pretendiendo avisarme, pero realmente era para que se enterara mi padre: “voy a tender la ropa”. Y cuando regresaba a la casa también anunciaba el final de su presencia en el patio con un “ya he terminado” en voz lo suficientemente alta como para que los dos lo escucháramos. A mi padre no le gustaba que lo vieran trabajar. Mi padre era pintor. 3 Tal vez hubiera debido empezar contando cómo era la casa. No es que tenga un interés especial, pero me sirve para situar mis recuerdos antes de contar la historia. Aunque regreso a ella todos los veranos, mientras estoy aquí, desde lejos, me cuesta recordarla. Y lo cierto es que cuando vuelvo tengo siempre la sensación de haber pasado fuera apenas unos días. 25 Ahora tengo una visión seguramente distinta a la de entonces, pues ninguna parte de ella me está vedada. Entonces la casa para mí era sólo la parte, digámoslo así, habitable, el piso de arriba. Ni siquiera tenían una puerta en común. El estudio (a veces también lo llamábamos el taller, pero sabíamos que eso a mi padre no le gustaba) tenía un gran portón metálico de color verde, por el que podía entrar el camión que, cada quince días, venía a llevarse el trabajo terminado. Sólo se abría en esas ocasiones. Habitualmente mi padre entraba por la pequeña puerta que se recortaba en una de sus hojas. Para entrar en la casa estaba la otra puerta, casi pegada a la del estudio, también metálica pero de color marrón. Nada más abrirla, justo donde años más tarde se rompería el tabique para comunicar el estudio con la vivienda, un pequeño espacio permitía que tuviéramos una percha para los abrigos, un paragüero y un espejo, en el que mi madre se repasaba de arriba abajo antes de salir a la calle. Se estiraba la ropa, se recolocaba el cabello siempre tirante y recogido en una gran coleta, y fruncía los labios para asegurarse de que el carmín quedaba bien repartido. A su lado, a mí me gustaba hacer muecas imitándola, y también me pasaba las manos ajustándome el pantalón o marcándome más aún la raya del peinado. Ella me miraba y se reía, y entonces movía la cadera para desplazarme con un golpe que me hacía desaparecer del reflejo del espejo. – ¡Qué tonto eres! –me decía siempre antes de salir. Allí mismo nacía la escalera que subía hasta la vivienda, y en el hueco que formaba por el recodo a media altura, todavía guardaba la sillita de bebé en la que me paseaba no hacía tanto tiempo. Parecía que esperara que un día yo 26 volviera a ser pequeño, que desaprendiera el mecanismo de caminar y tuviera que volver a utilizarla. Nunca pensé que pudiera nacer otro niño que la necesitara, jamás se me ocurrió la idea. El piso de arriba, que ocupaba la misma superficie que el estudio, no era distinto a cualquier otra vivienda. El rellano se prolongaba en un breve pasillo que hacía las veces de distribuidor y tenía cinco puertas. Una, enfrente según se llegaba, que era la del baño. A la izquierda, con las ventanas al patio trasero, estaban la pequeña cocina, donde comíamos y cenábamos mi madre y yo casi a diario, y la sala de estar, donde cabían, no sin esfuerzo, un tresillo, un mueble librería abarrotado de volúmenes de lomos desgastados en doble fila y con un televisor más viejo que nuevo en el centro, junto con el equipo de música, tal vez el bien más preciado de mi madre; también una mesa grande arrimada a la pared, que sólo se separaba en las grandes ocasiones en que comíamos o cenábamos allí. Esa fue mi mesa de estudio durante todos aquellos años. Allí dibujaba o hacía las tareas escolares mientras mi madre releía sus libros escuchando música al mismo tiempo. Los suyos eran libros enormes y gruesos, que a mi me parecía imposible que pudieran leerse en el breve tiempo que dura una vida. Para jugar, en cambio, utilizábamos la mesita baja del tresillo. En ocasiones ni siquiera recogíamos el tablero de parchís durante días enteros. Sobre todo cuando llovía o en lo más crudo del invierno. Acostumbrado a esa distribución, nunca me llamó la atención que la sala de estar la hubieran instalado en la zona interior de la casa, y que fueran los dormitorios los que die- 27 ran a la calle, al contrario de lo que había visto en los pocos pisos de compañeros de clase que había visitado alguna vez, o en el de los abuelos, a los que solíamos visitar, siempre solos mi madre y yo, los domingos por la tarde. Lo entendí después. Nuestra calle, demasiado ruidosa durante el día por el tránsito de camiones, el jaleo de la carga y descarga de mercancías y los gritos de los camioneros y los empleados de las empresas del polígono, al llegar la noche era, en cambio, un lugar silencioso y vacío por el que nunca pasaba nadie. Por lo demás, no se diferenciaba en nada de cualquier otra vivienda. Tenía radiadores adosados a las paredes, muebles viejos pero de buena calidad, que nos regalaron los abuelos cuando renovaron los de su casa, y enormes cortinas en todas las ventanas. Las más feas eran las mías, o así me lo parecía a mí, con dibujos demasiado infantiles, como también lo era el estampado de las paredes, pintado pacientemente por mi madre cuando yo aún estaba en la cuna y compartía la habitación con ellos. Hoy todavía están allí los caballitos de mar y los peces azules, flotando sobre las olas que nacen a media altura en la pared. Pero ya no me disgustan. Aprendí a verlos de otra forma, no como la decoración infantil de una madre ilusionada, sino como lo único que ella podía pintar entonces. En ocasiones, temo que a mi regreso en vacaciones ya no estén las ballenas y las estrellas de mar, que mi madre haya aprovechado mi ausencia para pintar las paredes y esta vez, en lugar de repasar los viejos motivos como había hecho durante años, cada vez que consideraba que necesitaban una nueva capa de pintura, lo haya hecho considerando que soy mayor y que ya no me corresponde algo tan pueril. Sin 28 embargo, ahora más que nunca disfruto contemplando los dibujos, y a veces me duermo imaginando historias en el fondo del mar. Las cortinas más bonitas, las que más cuidaba mi madre y se enfadaba si jugaba a enredarme con ellas, por si las rompía o las ensuciaba, eran las de la sala de estar. También continúan allí, aunque descoloridas y viejas. A pesar de que la habitación tiene sólo una ventana, a la altura de la cintura de un adulto, las cortinas cubren la pared entera, de un lado al otro y del techo hasta el suelo. Y tienen estampadas enormes amapolas rojas con los tallos verdes. A mi madre le encantan las amapolas. 4 De los otros habitantes del polígono, a los que mejor recuerdo y recordaré por siempre, supongo, son el señor Andrés y su mujer, Engracia. Y si tanto los recuerdo es porque gracias a ellos, o tal vez a su pesar, tuve un amigo con el que jugar al menos durante algunos sábados que se me hicieron los más cortos de mi vida. El único niño que, de vez en cuando, entró en mi casa y merendó sentado en nuestro sofá mirando la televisión junto a mí. El señor Andrés vivía con su mujer en la misma calle que nosotros, en la parte de enfrente. Nunca se me dio bien calcular las distancias, de modo que si digo que había trescientos metros desde su nave hasta la nuestra, es posible que apenas fueran cien. Lo mismo da. El caso es que estábamos lo bastan- 29 te cerca como para que existiera entre nosotros una relación parecida a la de vecindad, aunque incluyera poco más que los breves saludos obligados cuando nos cruzábamos con ellos, lo que sucedía casi todas las tardes al regreso del colegio. Era siempre a la misma hora, cuando el sol de invierno muestra su clemencia para con los cuerpos más deshabitados, cuando el señor Andrés aparecía en una esquina soleada empujando la silla de ruedas de su mujer, y se quedaba allí, a su lado, hasta que la sombra se iba apoderando de su rincón, y decidía que había llegado el momento de regresar a casa. Permanecían allí sentados en silencio, sin necesidad de más lenguaje que las atenciones que el anciano le prodigaba a su mujer, impedida física y mentalmente. Él abría una pequeña silla de tijera que llevaba colgada al hombro y, muy despacio, desmenuzaba en su mano una madalena que había sacado de una bolsa de plástico que pendía de uno de los asideros de la silla de la señora Engracia. La misma de la que había sacado la servilleta que le extendía sobre las rodillas inútiles, para proteger la falda oscura que se las ocultaba. Después, cuando había apurado hasta la última miga de la palma de su mano, introduciéndolas con mimo en la boca de su mujer y ayudándole a tragarlas con minúsculos sorbos de agua, abría un yogur y, con una cucharita de café, se eternizaba llevándole a los labios secos diminutas porciones del contenido del vasito de plástico. Al final, sacaba del bolsillo su propio pañuelo perfectamente doblado, y le limpiaba las comisuras de los labios con la delicadeza de quien está realizando la labor más importante de su vida. Tardé muchos años en comprender que el beso que el señor Andrés le daba a su mujer al término de la merienda, 30 justo antes de recoger la bolsa y la silla de tijera y regresar a su casa, contenía, en un gesto tan sencillo, todos los besos que los dos se habían dado a lo largo de toda su vida en común. Algunos, seguro, apasionados y previos a otros actos de amor más impetuosos, pero no por ello más definitivos; otros solamente de cariño y algunos, supongo que también, de reconciliación o de perdón. Yo los miraba abstraído. Los movimientos lentísimos y torpes con los que él se levantaba, sacudía las migas de la servilleta y luego, cuando todo estaba recogido, encorvado hacia adelante en una postura que le pertenecía ya para siempre, le cogía la cara con las dos manos y dejaba sus labios durante largos segundos sobre los labios cerrados en inmóviles de ella. Su mujer le respondía con una levísima sonrisa de agradecimiento, seguramente el esfuerzo mayor de que era capaz, y después de que él le pasara la mano por los cabellos blancos, tratando de recomponer lo que el aire había descolocado, regresaban a su casa muy lentamente pero con expresión feliz, como si los rayos de sol que les había calentado el cuerpo durante ese rato, los llenara de la energía suficiente para sobrevivir un día más. La primera vez que estuve en su casa descubrí que la silla de ruedas permanecía siempre aparcada, igual que mi sillita de paseo, en el hueco de la escalera que subía hasta el piso donde vivían, demasiado parecido al nuestro. Y comprendí que, tarde tras tarde durante los largos inviernos, y noche tras noche en los insoportables veranos de esta tierra ardiente, el señor Andrés, que apenas poseía ya la fuerza suficiente para arrastrar sus propios huesos, visibles casi detrás de su pellejo arrugado, se las arreglaba para bajar y subir el cuerpo inerte de su mujer por la empinadísima escalera. 31 La nave en la que vivían servía de almacén para una cadena de tiendas propiedad del hijo de ambos, que los había instalado en el piso de encima con el fin de que sirvieran algo así como de vigilantes nocturnos. Con el sueño perdido desde hacía años, el señor Andrés sabía que, si escuchaba ruidos extraños en el almacén durante la noche o cualquier día de fiesta, no tenía más que marcar el número de teléfono que tenía escrito en caracteres enormes en un cartel clavado en la pared, y la policía acudiría de inmediato. La luz de la sala de estar de los ancianos permanecía encendida la noche entera. No sé si servía para velar los insomnios de los abuelos de Daniel, o como simple advertencia para cualquiera que hubiera pensado en asaltar el almacén aprovechando la oscuridad. De lo que sí estoy seguro es de que, a pesar de su edad y de su escasa consistencia, el señor Andrés habría defendido las posesiones que tenía encomendadas con el mismo empeño con el que cuidaba de su mujer. Las virtudes de celador del anciano, se le debieron revelar a su hijo de mayor utilidad cuando Daniel cumplió la edad suficiente como para valerse por sí mismo. Así, durante los fines de semana y algunas otras vacaciones cortas, que sus padres aprovechaban para premiarse con breves viajes de descanso, empezaron a dejar al niño al cuidado del abuelo, que se las veía entonces ante el deber de cuidar de su mujer y de su nieto. No prescindía por ello del paseo empujando la silla de ruedas, y durante algunos sábados le pude ver a los tres en la esquina que unía nuestra calle con la principal del polígono, la más ancha de todas, atestada los días de diario por camiones y furgonetas de reparto, y transitada los fines de semana apenas por algunas personas que caminaban aprisa embutidas en un chándal. 32 Allí los observaba yo, desde la ventana de mi habitación, tal vez envidiando al niño que, mientras la abuela deshacía los pedacitos de madalena en su boca desdentada, hacía correr alrededor de la figura que formaban los dos ancianos, un coche rojo dirigido a distancia. Me había acostumbrado a contemplar a los abuelos todas las tardes, masticando sin prisa el bocadillo de mi merienda y, desde la primera vez que vi a Daniel, acercaba una silla a la ventana para mirarlos con mayor comodidad. Otros niños veían los dibujos animados de la televisión, pero yo prefería entretenerme con esa escena en la que nunca sucedía nada. Debió ser al tercer o cuarto sábado de repetirse, cuando mi madre entró en la habitación para llevarme un vaso de leche y se quedó mirando la calle por encima de mi cabeza. Me atusó el cabello, un poco largo ya para su gusto, y me preguntó qué hacía. – Nada – le dije volviéndome para coger el vaso de su mano -. Miro. Enseguida comprendió qué era lo que yo miraba, y su rostro pareció preocupado. – ¿Desde cuándo está el niño con ellos? – Me preguntó sin dejar de prestarles atención. – No está siempre – le respondí -, sólo algunos sábados. – Bébete la leche – me ordenó al tiempo que salía resuelta de la habitación. Al cabo de un rato la vi atravesar la calle y dirigirse hacia la esquina donde el sol comenzaba ya a desaparecer. Pude ver cómo le ofrecía algo al niño, un caramelo tal vez, y se agachaba para decirle algunas palabras a la anciana, seguramente de ánimo, aunque lo más probable es que ella no las comprendiera, pues no cambió la expresión de su rostro. 33 Después comenzó a hablar con el señor Andrés al tiempo que señalaba la ventana en la que yo me asomaba. Reconocí los gestos de él, agradeciendo pero negando. Mi madre insistió señalando alternativamente a Daniel y a mi ventana y, al final, el abuelo llamó al niño, que recogió el coche y se cogió de la mano de mi madre. Poco después los dos entraban en mi habitación y mi madre nos presentaba con más formalidad de la que la situación y nuestras edades requerían. – Nico –me dijo–, este es Daniel. Luego lo miró a él y añadió – Daniel, este es Nico. Desde ahora vais a ser buenos amigos. Entonces salió a buscar otro vaso de leche para mi nuevo compañero. Daniel miró unos instantes a su alrededor, como si quisiera analizar la habitación hasta el mínimo detalle. Se detuvo observando los peces y las estrellas de mar de la pared, y debió llamarle la atención un dibujo mío que estaba pegado en la puerta del armario con cuatro trozos de cinta adhesiva. Representaba a dos animales casi idénticos con una única diferencia: uno tenía una joroba y el otro dos. – Este es un camello y este un dromedario – le expliqué señalándolos alternativamente–. Sólo se diferencian por el número de jorobas. – Ya lo sé –me respondió ofendido, sentándose en el borde de mi cama–, ya estoy en cuarto curso. Yo estaba en quinto, con lo que era un año mayor que él, aunque cualquiera que nos hubiera visto juntos habría creído lo contrario. Daniel, de mi misma estatura más o menos, tenía una expresión más adulta, más inquieta. También sus movimientos y su seguridad en un terreno que le era 34 ajeno, reflejaban una madurez superior a la mía, a lo que contribuía además su modo de vestir, con ropa que ostentaba en sus dibujos e insignias las marcas de moda que el padre debía vender en sus tiendas, las zapatillas de deporte impecables, y el peinado acartonado con algún producto que lo mantenía de punta haciéndole parecer aún más alto. De pronto se echó hacia atrás en la cama y emitió un sonoro suspiro de resignación. – Esto es un coñazo –dijo. Yo permanecía en silencio. Debo admitir que, al saber que era menor que yo, me había sentido seguro por un instante, superior a él. Después, al ver cómo se desenvolvía, sobre todo al oírle hablar, tuve que aceptar que iba a ser él quien mandara entre nosotros. Luego comenzó a acariciar el coche como si fuera el bien más preciado del mundo, y me lo mostró sin ofrecérmelo. – Es igual que el de mi padre –me aclaró–, un Alfa Spider. Descapotable, como el suyo. Me lo regalaron en la misma tienda donde se lo compró, se llama concesionario. Eso lo sabía yo de sobra. Lo sabía por los anuncios de la tele y los de la radio, pero sobre todo porque en nuestro polígono los había de varias marcas. Abenauto, decía el cartel de uno de ellos y debajo añadía: Concesionario Ford. En otro podía leerse: Concesionario de Automóviles Hyundai, y en casi todos ellos se repetía la misma palabra. A punto estuve de explicárselo, todas las tiendas de coches se llaman concesionario, no sólo las de Alfa Spider. De hecho, todo el mundo sabe que los sitios donde se venden los coches no se llaman tiendas, sino concesionarios. Me habría colocado un puesto por delante de él, de algo me tenía que servir estar en un curso por encima del suyo. Pero en 35 ese momento entró mi madre con el vaso de leche y temí que no le gustara mi comentario. Daniel se bebió la leche de un solo trago y después se limpió las comisuras con la lengua. Depositó el vaso vacío sobre la mesita de noche y se puso en pie. – ¿Crees que tu madre nos dejará salir a jugar fuera? –Me preguntó. Negué con la cabeza. – Entonces vamos a ver la tele –ordenó encaminándose hacia la sala de estar, sin dudar un momento. Yo lo seguí, obediente. 5 Pero no siempre vivimos aquí. Antes de trasladarnos a la nave, hubo un piso en algún lugar de otra ciudad del que, aunque cueste creerlo, aún recuerdo algunas cosas. No sé cuales pertenecen realmente a la memoria y cuales a la imaginación, cuántas de ellas las retengo tal cual eran y cuántas las he recreado a partir de las primeras o de lo que pude escuchar a mis padres en algún momento. En pocas ocasiones en cualquier caso, pues era algo de lo que casi nunca se hablaba en casa. Si alguna vez se hacía referencia a esa etapa de nuestra vida, era en los momentos en que mi padre permanecía sereno, cuando la acacia echaba flores que, según mi madre, lo perfumaban todo. Y casi siempre la conversación comenzaba con la misma frase. Mi padre miraba al techo, sentado 36 en una silla de la cocina mientras comíamos o cenábamos, y comenzaba a decir: – Cuando estaba en el colegio… Se refería a los primeros años de mi vida, cuando vivíamos aún en Salamanca y mi madre no había terminado todavía sus estudios. Debió ser el inesperado embarazo lo que obligó a mi padre a terminar los suyos, después de muchos años deambulando de una universidad a otra. En cuanto consiguió superar las asignaturas que aún le quedaban, y gracias a la intervención de mis abuelos, le habían contratado para dar clases de dibujo en un colegio privado, donde supongo que permaneció poco tiempo. Si lo creo es porque, como decía, mis recuerdos son pocos y confusos, y porque la sillita de niño en la que me llevaban de paseo, permaneció mucho tiempo todavía a los pies de la escalera. Por eso pienso que, cuando nos instalamos en el polígono, apenas debía caminar con soltura. En aquel piso me familiaricé con el olor de los óleos y de la trementina, de la cola para preparar los lienzos, con el ir y venir de jóvenes estudiantes, compañeros de mi madre y alumnos de mi padre. Esto lo supe más tarde. Cuando salió del colegio, aún intentó mantenernos un tiempo dando clases particulares, pero cuando mi madre se licenció lo recogieron todo y nos vinimos aquí, donde podíamos disfrutar del apoyo moral, y sobre todo económico, de los abuelos paternos. En sus momentos de floración, mi padre, Anselmo, hablaba de la época del colegio como de una penitencia por la que hubiera tenido que pasar. Su fuerza creadora, su genio, parecía haberse visto resquebrajada con la obligación de enseñar las técnicas más elementales de la pintura a un puñado de adolescentes perturbados. Supongo que siempre 37 trató de creer, y de hacer creer a los demás, que en un ataque liberador, en un momento de lucidez absoluta, había reunido el valor necesario para dejar un trabajo burgués y alienante para dedicarse por entero al arte. Descubrí la verdad más tarde, cuando, una tarde de domingo en que habíamos ido mi madre y yo a visitar a los abuelos, la abuela Matilde deslizó, como sin darse cuenta, un sobre con dinero entre las manos de mi madre. Hasta entonces yo no había comprendido, o no había querido comprender ese gesto tantas veces repetido. Mi madre apretó el sobre crispando los dedos, simulando que no había ocurrido lo que acababa de suceder, y miró al suelo apartando su vista de la mía. – Si no hubieran echado a Anselmo del colegio de Salamanca… –dijo la abuela Matilde y luego suspiró. Mi madre y Anselmo (a veces lo llamo por su nombre, así me resulta más fácil enfrentarme a su fantasma) alquilaron la nave para que él pudiera desarrollar su espíritu creador lejos del nocivo contacto con la gente corriente. Desde entonces mi padre pasaba la mayor parte del tiempo en el almacén de abajo, entre caballetes y pinturas, y mi madre y yo en el piso de arriba, viviendo una vida lo más parecida posible a la de la gente normal. 6 No me cabe duda de que Anselmo, mi padre, lo intentó. Intentó con todas sus fuerzas abrirse camino en el mundo del arte y alcanzar la fama. Ese era su mayor deseo. 38 Comprendo que, cuando hablo de mis padres, no tengo derecho a hacer afirmaciones tajantes sobre qué pensaban, o cuáles eran sus deseos o sus penas. Hablo como si ellos me hubieran puesto al corriente de sus motivos más íntimos, pero lo cierto es que ninguno de los dos lo hizo jamás. A mí había que preservarme de todo ello, mantenerme al margen. Pero fue mucho el tiempo de soledad en esa casa, muchos los momentos que pude dedicar a pensar en la actitud de cada uno de ellos, a macerar dentro de mí cualquier discusión, cualquier frase de las que iba recogiendo. Y, sobre todo, a observar sus vidas cotidianas. Por eso hablo igual que si hubiera sido un espectador callado, oculto en las sombras de un patio de butacas, y con tiempo suficiente para tomar nota de todo. De modo que sé que cuando mi padre aceptó la ayuda de los abuelos para alquilar la nave y trasladarse con toda su familia a esta ciudad pequeña y más bien triste, lo hizo convencido de que no tardarían en salir de su estudio los cuadros que completarían su primera exposición. Y de ahí, el salto al éxito y al reconocimiento internacional sería tan sólo un trámite. Si llegó a pintarlos o no, o si fueron los primeros en terminar despedazados en el patio trasero, lo desconozco. Los abuelos continuaron pagando todos nuestros gastos durante mucho tiempo, y aún después, cuando Anselmo consiguió un trabajo medianamente remunerado, todavía deslizaban entre las manos de mi madre algunas cantidades que justificaban, para mitigar la humillación, como regalos para el niño, es decir, para mí. – Para que le compres ropa. Decía, por ejemplo, la abuela el primer domingo de cada mes. O bien: 39 – Para su cuenta, para que podáis pagarle los estudios. En esos momentos el abuelo Félix se revolvía en su sillón de orejas, donde simulaba mirar la televisión ajeno a la conversación de las mujeres, y añadía: – Sí, pero que estudie algo serio. Lo que quería decir era que no estudiara Arte, como mis padres, si no Derecho, como él. El abuelo Félix había roto la cadena que unía a los dos Anselmos de la familia, a su propio padre y al mío. Los dos habían compartido, además del nombre, la pasión por la pintura. El primero, mi bisabuelo Anselmo, había alcanzado cierta reputación durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, y la había mantenido después, hasta que el estallido de la guerra lo llevó a una de esas fosas comunes que comenzaban a investigarse por aquel entonces. Mi padre estaba seguro de poseer, por herencia genética, las mismas facultades del pintor famoso que, según decían, había expuesto en los grandes salones de toda Europa e incluso en los Estados Unidos. – ¡Qué genes ni qué leches! –bramaba el abuelo Félix, que se consideraba culpable del destino de su hijo por el mero hecho de haberle puesto, como él decía, nombre de pintor. Luego se pasaba, crispado, la mano por la boca abarcando toda la mandíbula, y concluía: –Mi padre tampoco sabía pintar, si no hubiera sido por la política y los políticos que lo ayudaron tanto, no hubiera ganado un duro en toda su vida. Sólo fue un pintorcillo de moda entre los ricos del momento. A pesar de todo, el dinero que dejó a su muerte el pintor de moda, había bastado para que todos sus hijos, incluido mi abuelo, se abrieran camino en el difícil mundo de la posguerra. 40 Había algo que me llamaba la atención de una manera especial, entre las muchas cosas que el abuelo Félix le reprochaba a su hijo: que no llevara reloj. Cuando mi madre y yo íbamos a visitarlos los domingos por la tarde, antes incluso de darme un beso, me cogía la muñeca y comprobaba que llevara puesto el reloj que él mismo me había regalado. Después miraba el suyo y se aseguraba de que los dos marcaran exactamente la misma hora. Si la sincronización no era perfecta, hacía un gesto de desagrado chasqueando la lengua, me soltaba la correa y corregía el error de mi reloj, nunca era el suyo el que fallaba, antes de volver a ponérmelo. Si, por el contrario, las agujas de los dos tenían idéntica posición, me premiaba atusándome el cabello y metiéndome en el bolsillo algunas monedas. – Para tus gastos –decía–, que ya eres un hombre. Así que, cada domingo, antes de salir de casa para la visita semanal, mi madre sacaba el reloj del cajón de su mesita de noche, donde lo guardaba mientras tanto pues era demasiado bueno y caro como para dejar que me lo llevara al colegio, y al entrar en casa de los abuelos yo iba con el brazo por delante, como en un saludo fascista, para que el abuelo pudiera realizar su inspección, que siempre, fuese conforme o no el resultado, concluía con la misma frase en referencia a Anselmo, su hijo: – ¿Qué se puede esperar de un hombre que no lleva reloj? –se preguntaba a sí mismo. A pesar de ello continuó ayudándole hasta el final. Fue el abuelo Félix quien le consiguió el trabajo que nos permitía vivir, gracias a un cliente suyo, socio de una empresa de venta de muebles que tenía varios establecimientos repartidos por todo el sur de la península. 41 Era una de esas empresas que te amueblan el piso completo, si quieres, y hasta te lo decoran, y organizan sorteos entre las parejas de novios que van a casarse ese año. Las tiendas siguen existiendo, yo he visitado alguna de ellas, y lo mismo montan una cocina que el dormitorio principal o el salón de la casa, con un muestrario de exposición que incluye falsos lomos de libros por metros, televisores de plástico colocados en el centro de enormes muebles librería, y ordenadores de ficción en los dormitorios de los niños. También continúan vendiendo cuadros originales. Es decir, cuadros pintados a mano y en serie con firmas que nadie reconoce y que representan siempre el mismo tipo de escenas. Y siguen siendo tan espantosos como los que pintaba mi padre. Porque en eso consistía su trabajo: en pintar decenas de cuadros por encargo para vender a precios más que asequibles en las tiendas de muebles. Cada quince días, y con una precisión digna del reloj de mi abuelo Félix, un camión de mediano tamaño, con el nombre de las tiendas rotulado en ambos lados de la caja, hacía sonar la bocina a las puertas del almacén de mi padre. Era el único momento en que el portón verde metálico se abría de par en par. El camión entraba hasta la mitad, por lo que yo nunca pude ver, aunque observaba la operación asomado a la ventana de mi cuarto, las cosas que subían o bajaban. Pero puedo decir con detalle en qué consistían. Primero descargaban los lienzos en blanco para el trabajo de la próxima quincena, todos ellos de medidas normalizadas y bastidores de chopo. La empresa también aportaba los materiales, pinturas, pinceles y cualquier otra cosa que necesitara. Después cargaban los trabajos concluidos, para llevarlos a la fábrica donde montaban los marcos. 42 Casi siempre en la calle, y eso ya podía verlo yo, el conductor le entregaba unos papeles a mi padre, los firmaban los dos, y cada uno se quedaba con su copia. Eran los albaranes de entrega, que repasaban punteándolos. Pero también los encargos para la entrega siguiente. Una parte de los cuadros los decidía mi padre, siempre dentro de un catálogo de motivos acordados previamente. Había escenas de caza con ciervos que mostraban cornamentas enormes, o jabalíes que hocicaban bajo una encina; también naturalezas muertas con perdices colgadas de un gancho para los formatos más pequeños. Otros mostraban desnudos, casi siempre de espaldas, de mujeres sentadas en sillas de madera, o reclinadas en una cama oteando un horizonte rojizo de puesta de sol; o de frente, mostrando el pecho perfecto y redondo, a veces velado por largas cabelleras morenas, que querían parecer de Romero de Torres. También estaban los dípticos de motivos geométricos y colores planos para las parejas de gustos contemporáneos, o las marinas con barquitos lejanos para los que añoraban el mar. Los demás venían detallados en el pedido que le dejaba el conductor del camión: dos escenas parisinas en lienzos de sesenta por cuarenta, una con la Torre Eiffel y la otra con el Moulin Rouge; una copia en gran formato de Los Borrachos de Velazquez, para un bar de nueva apertura; una escena flamenca en el Patio de los Leones de la Alhambra. También estaban los encargos personalizados, para los que aportaban las fotografías necesarias. Creo que estos eran los que más le dolían a mi padre, pero también los que aportaban unos ingresos mayores, pues cada trabajo tenía su propio precio. A veces tenía que realizar un desnudo andaluz, semejante a muchos otros, pero con el rostro de la 43 novia que deseaba colgarlo en el dormitorio; otras, llevar al lienzo una copia exacta de la fotografía de una pareja delante del coche que se acababan de comprar; o el retrato de una mujer rezando ante la Virgen de la que era devota, como un donante del Renacimiento, para llevarlo al santuario correspondiente en agradecimiento por alguna intervención milagrosa. Ese era el fruto de los genes heredados de mi bisabuelo Anselmo, que dormía su particular sueño eterno en una fosa común, en el paraje que se conocía como el Prado de los Cinco. 7 Pocas cosas existen con un poder de evocación mayor que el del olfato. A mí me basta con aspirar un olor, tanto si es un aroma agradable, como si es el peor hedor de todos, para que alguna imagen oculta desde hace tiempo en mi memoria aparezca de pronto con la misma nitidez del momento en que se forjó. Sin embargo, ni el olor de la pintura al óleo, ni el de los disolventes, ni tampoco el de la cola de los lienzos o el más disperso de la pintura acrílica, parecen pertenecer a mi pasado. Inundaban la casa, claro está, a pesar de que el estudio y la vivienda fuesen zonas casi independientes, pero, tal vez porque continúo viviendo entre ellos y ahora soy yo quien los utilizo, no consiguen retrotraerme al pasado de la forma en que lo hacen otros aromas. 44 Ni siquiera me recuerdan a mi padre, que utilizaba pinturas acrílicas para las obras de encargo, con el fin de que secaran pronto, y el óleo sólo por las noches, para lo que él denominaba las “obras de creación”, las que algún día debían otorgarle la inmortalidad a la que se resistía a renunciar. No, si algún olor tiene el poder de devolverme su imagen, es el del café. Pero es una imagen triste la que recupero. Los días de diario, durante el curso, mi padre se levantaba tarde, después de que mi madre regresara de llevarme al colegio y realizar las compras del día. Solamente en vacaciones, o durante los fines de semana, oía yo el crepitar de la cafetera italiana, y podía recoger en los pulmones el aroma del café recién hecho. A ese sonido lo acompañaban los pasos lentos, arrastrados, de mi padre por la escalera. Subía despacio, después de haber dormido en el estudio, y parecía dejarse la vida en cada escalón. Los ojos, todavía a medio abrir, carecían de vida incapaces de fijar la vista en un punto concreto. A mi madre y a mí ni nos veía. Se sentaba en la cocina vestido sólo con la ropa interior y un albornoz que casi siempre estaba abierto, dejando vislumbrar su cuerpo escuálido y blanquecino, ajeno siempre a los rayos del sol. Bebía, diría que con ansia, la primera taza que mi madre le había servido y después, como si fuese su aliento de vida, apuraba el resto de la cafetera y se tomaba su segunda taza. Sólo cuando la cafeína comenzaba a mitigar levemente la resaca, conseguía musitar un buenos días apenas inteligible y nos miraba con sorpresa, igual que si nunca hubiera esperado encontrarnos allí. Entonces se encerraba en el cuarto de baño y nosotros escuchábamos caer el agua de la ducha durante no menos de media hora. Todavía después tardaba 45 otro tanto en salir, seguido de una espesa nube en la que se mezclaban el vapor de agua y el humo de los cigarros que fumaba a la vez que se peinaba, o sentado en el inodoro antes de ducharse. Podría decir que el largo ceremonial de su aseo diario obraba una enorme transformación en él, que el largo cabello repeinado hacia atrás le hacía parecer que renacía. Pero mentiría. Ni siquiera una hora después de haber desayunado las ojeras desaparecían de su rostro, el gesto perdido con la mirada fija en la nada le acompañaban el día entero. Hubo ocasiones en las que, a pesar de todo, hizo cosas parecidas a las que hacían todos los padres. Me cogía en brazos, jugaba conmigo un rato o veía, sentado a mi lado, los dibujos animados de la televisión. Las recuerdo como una bruma y es posible que fueran menos de las que quiero creer. También es posible que fueran más. Los días que no olvido, sin embargo, son los que pasamos juntos en el campo. Apenas algunas tardes fugaces de primavera en las que su estado de ánimo mejoraba después de haber comido con mi madre y conmigo, y haber dormido una buena siesta en el sofá de la sala de estar. Entonces me cogía de la mano y me llevaba, haciendo caso omiso de las protestas de su mujer, a dar un larguísimo paseo hasta el Prado de los Cinco. El paraje todavía era un gran prado salvaje rodeado de pinos y eucaliptos. Lo fue hasta que lo remodelaron para convertirlo en eso que llaman un área recreativa, con piscinas, columpios y toboganes para los niños, y una terraza de verano donde la gente pasa las noches bebiendo cerveza y atragantándose con ensaladas y raciones de carne a la brasa. Cuando mi padre me llevaba, los habitantes de esta ciudad 46 iban sencillamente a pasar la tarde, jugar al balón y volar cometas si el viento era propicio. Como no teníamos coche, mi padre me sentaba en una silla auxiliar que había en la parte posterior de su bicicleta. Era una silla de plástico diseñada para niños, que muy pronto se me quedó pequeña y las piernas me colgaban a los lados rozándome con las ruedas, por lo que yo tenía que permanecer durante todo el trayecto con las piernas abiertas y estiradas para alejar los talones de los radios de alambre. El trayecto duraba algo más de media hora y, cuando por fin llegábamos, me desataba las correas de seguridad y dejaba que la bicicleta reposara sobre la hierba crecida. Luego se sentaba junto a ella y yo lo imitaba. Le gustaba doblar las piernas, encogerlas junto al cuerpo y rodearlas con los brazos, que a mí me parecían fuertes y poderosos aunque no lo fueran. Yo le miraba de reojo. Copiaba su postura y cada uno de sus gestos, dejaba la mirada perdida, oteando el prado entero, como él lo hacía con la suya. Y así permanecíamos en silencio, sin hablar, con el rumor de fondo de los juegos de otros padres con otros hijos, de otras madres y amigos que jugaban y corrían por todas partes. Así hasta que al fin, a veces después de una hora, a veces después de un tiempo que me resultaba imposible determinar, aún con la mirada perdida y sin volverse siquiera para hablarme, decía: – En algún lugar de este prado está enterrado mi abuelo Anselmo. Me gusta venir a impregnarme de su espíritu. Después aspiraba grandes bocanadas de aire fresco, una vez, dos, cinco, como si realmente así consiguiera hacerse con algo de la esencia de aquel hombre cuyos pasos deseaba seguir. Entonces se levantaba, recogía la bicicleta y me 47 tendía la mano para ayudarme a subir de nuevo al portante. Regresábamos también en silencio, casi siempre con el sol cayendo ya a nuestras espaldas. Podía pasar mucho tiempo hasta que mi padre volviera a dedicarme una tarde o, al menos, unas horas de su atención. Nuestra relación se limitaba a las comidas cuando subía a la casa. Todo lo más, me dedicaba alguna sonrisa forzada si me descubría observándolo desde la ventana de mi dormitorio, a la que me asomaba en cuanto escuchaba el sonido metálico de la puerta de su estudio. Desde allí podía espiar la llegada de una furgoneta de la que descargaban a veces animales disecados que le servían de modelo. También cestas de fruta, cebollas y otras muchas cosas, con las que componía bodegones que repetía una y otra vez hasta que los productos frescos se pudrían. 8 Había oído hablar de los cuadros buenos y de los cuadros malos, de las obras de creación y de las otras. Era así como mi padre se refería a los cuadros que nos daban de comer: eran los otros cuadros. A esos se dedicaba durante el día. A los buenos les correspondían las noches. Después de cenar, casi siempre solos mi madre y yo, jugábamos un rato al parchís o leíamos cada cual nuestro libro sentados en los dos extremos del sofá. Hasta que llegaba la hora de acostarme, siempre a las diez en punto. Yo sabía que 48 había llegado el momento porque ella levantaba la vista de lo que anduviera haciendo, la volvía hacia mí con un gesto de resignación, igual que si ninguno de los dos deseáramos que se produjera la inevitable despedida, y me decía: – A la cama, que es tarde. Me hacía el remolón sólo lo justo, el tiempo imprescindible para recoger mis cosas y disfrutar unos minutos más de su compañía. Sabía que a ella le quedaba aún mucho por hacer y no deseaba retrasarla. Iba hasta el cuarto de baño, orinaba y me lavaba los dientes y entonces, ya con el pijama puesto, la besaba por última vez y le mostraba la dentadura recién cepillada para que diera su visto bueno. Después me encerraba en la habitación y me metía en la cama, a oscuras. Con los ojos cerrados, pero cuidando mucho de no dormirme, esperaba a oír la puerta del estudio, un sonido de chapa metálica que se iniciaba con el muelle de la cerradura seguido por el roce seco de las bisagras. En ocasiones había también ruidos en la planta de arriba, el de mi madre recogiendo la cocina, o armando la tabla de la plancha. Otras veces no. El piso se sumía en un silencio absoluto y a mí me costaba conciliar el sueño sabiendo que estaba solo. Fue poco después de conocer a Daniel cuando comencé a asomarme a la ventana también por las noches. Él me había enseñado a desafiar todo lo establecido, a descubrir cosas nuevas que hasta entonces pasaban por mi lado, o habían estado allí siempre, sin que les prestara atención, a no tener miedo a desobedecer a mi madre. Por eso, cuando entró el primer calor de junio y comenzamos a dejar abiertas las ventanas para que el frescor de la noche invadiera la casa, empecé a levantarme para averiguar qué sucedía tras el sonido de la puerta al abrirse. Aunque supongo que todavía no 49 había aprendido a relacionar unos hechos con los otros, las cosas que ocurrían abajo con los ruidos del piso de arriba. Como si el mismo resorte de la cerradura tuviera una conexión directa con mi cuerpo diminuto, en el mismo instante en el que el clic metálico se escuchaba, yo saltaba de la cama y asomaba, con mucho cuidado, la cabeza al exterior por debajo de la persiana. Siempre era una mujer la que entraba en el estudio, apenas iluminado su cuerpo por la luz de la farola más próxima y, durante un breve instante, también por el leve halo de luz que se escapaba por la puerta abierta. Luego ya no veía más. Si la que entraba era mi madre, el silencio se imponía en toda la casa y yo regresaba a la cama desafiando mis miedos hasta que conseguía dormirme. Si era otra, siempre la misma, una mujer muy rubia y delgada, aguzaba el oído y escuchaba a mi madre trajinar en la cocina, o el sonido del televisor encendido. A esa mujer, a la que más tarde pude ver de cerca durante mis paseos con Daniel, comencé a llamarla La Modelo. Seguramente se lo había oído decir a mis padres, no lo sé, pero a mí me parecía que estaba disecada, igual que las perdices que le llevaban a mi padre para pintar sus cuadros. Las noches de La Modelo dormía de un tirón hasta que la luz del día entraba de lleno por la ventana. Las otras, cuando era mi madre la que entraba en el estudio, apenas dormía. No sólo tardaba en conciliar el sueño, inquieto por la soledad de la casa, también me despertaba pocas horas después, cuando ella regresaba y se lavaba en el cuarto de baño antes de acostarse. Esas noches todo el aire se quedaba impregnado de un olor acre a trementina, que se instalaba en las toallas del cuarto de baño y me acompañaba después durante todo el día. 50 Con qué frecuencia eran la una o la otra la que acompañaba a mi padre, es algo que he intentado calcular a veces sin conseguirlo. Sí he podido, en cambio, relacionar los días buenos de mi padre, aquellos en los que florecía, como la acacia, con las visitas de mi madre. Tal vez no fuera siempre, pero después de que ella pasara la noche en el estudio, él podía aparecer a la hora del desayuno más descansado de lo habitual y de mejor humor. Ella entonces le preguntaba, como si no hubieran pasado la noche juntos: – ¿Ha ido bien esta noche? Te noto de mejor tono. Él sonreía, tal vez incluso la cogía por las caderas sin levantarse de la silla, cuando ella pasaba a su lado. – Ha sido una noche estupenda –respondía–, ni me di cuenta de cuánto había avanzado. Yo todavía tardaría mucho en poder interpretar el significado de la sonrisa que esbozaba mi madre, dirigiendo la mirada hacia otro lado. 9 Casi todos los domingos, cuando mi madre ya había recogido la casa y la vajilla del desayuno, y mi padre terminaba el ceremonial de su aseo, ella y yo bajábamos a dar un paseo sin salir nunca del polígono. Era un buen lugar para caminar cogidos de la mano, buscando siempre la sombra de los plataneros que cubrían las anchas aceras si era verano, encerrados en gruesos abrigos en invierno. Y si el otoño había desnudado ya las copas de los árboles, mi madre me soltaba 51 la mano para que jugara con las hojas caídas, repartiéndolas a los lados de la acera con los pies. Durante aquellos paseos corrí muchas veces montado en el triciclo que me habían regalado los abuelos y, más tarde, con la bicicleta que todavía descansa en el vano de la escalera, donde hizo compañía mucho tiempo a mi sillita de paseo. Al principio tuvo dos ruedecitas que me ayudaban a mantener el equilibrio. Después las dos desaparecieron a un tiempo y era la mano de mi madre, sujetando el sillín, la que evitaba que fuera a estrellarme en el suelo o contra la pared de cualquier nave. Hasta el día en que pude dirigir la bicicleta yo solo. El recorrido era siempre el mismo. Cada mañana salíamos de la casa y saludábamos al señor Andrés y a su mujer, que a veces nos devolvía el saludo con un gesto mecánico sin comprender ella misma por qué lo hacía. Tomábamos la calle de la derecha, aprovechando que no había vehículos subidos en las aceras o en las zonas destinadas a aparcamiento delante de los edificios. Cuando llegábamos al final de nuestra calle, que era larga y recta, bajábamos por la perpendicular retomando el camino de regreso por detrás de las naves y solares, que bordeábamos hasta volver a encontrarnos con los dos ancianos por el lado opuesto al de nuestra partida. Cuando llegábamos a la esquina donde ellos se alimentaban de unos pocos rayos de sol, nos parábamos a saludarlos. Mi madre se agachaba junto a la silla de ruedas de la señora Engracia y le cogía cariñosamente las manos. Musitaba algunas palabras de ánimo o de consuelo y después se erguía de nuevo para hablar con el señor Andrés. Eran siempre las mismas frases hechas. Le preguntaba por la salud de su mujer, por su hijo, al que apenas veían, y comentaban el estado 52 del tiempo. Y siempre terminaba igual, volvía a mirar a la anciana y le decía a su marido: – Hoy se la ve muy bien, parece más animada. – Le sienta bien el sol –explicaba él escuetamente. Entonces mi madre sonreía y preguntaba, afirmando más bien: – Y esta tarde otro ratito. – Si el tiempo lo permite… –respondía el señor Andrés. La ruta de mis salidas comenzó a cambiar con la llegada de Daniel. Sus visitas, cada vez más frecuentes, comenzaban los sábados a mediodía y terminaban los domingos a la caída de la tarde. Las primeras veces, todavía era mi madre la que vigilaba la salida vespertina de los ancianos con su nieto, y bajaba a buscar al niño para llevarlo a casa. Poco a poco el señor Andrés se habituó a ser él mismo quien llevaba a Daniel a casa. Sus padres lo dejaban en el polígono en cuanto llegaba la hora de cierre de los comercios en fines de semana alternos, a veces también seguidos, y lo recogían el domingo. En ocasiones, si había alguna festividad que alargara el periodo de descanso, Daniel estaba con nosotros tres o cuatro días. También las vacaciones de verano las pasaba enteras allí, salvo los quince días en que se iba a la playa con sus padres. Terminábamos la comida del sábado y, poco después de que mi padre, si había comido con nosotros, se encerrara en su estudio, sonaba el timbre de la puerta. Al escucharlo, yo bajaba las escaleras corriendo para encontrarme con mi amigo, que siempre traía un juguete nuevo. El señor Andrés nos seguía con esfuerzo escalera arriba, para saludar a mi madre que aún trajinaba en la cocina. Invariablemente ella le ofrecía un café que él rechazaba con la excusa de volver enseguida a cuidar a su mujer. Entonces mi madre insistía. 53 – Será sólo un momentito, lo que tarda en tomarse una taza, que ya está preparado. Y casi le obligaba a sentarse apoyándole una mano en el hombro. – Tan sólo dos minutos –respondía él, ya sentado, con la humeante taza delante–. Engracia me necesita a su lado, no puedo dejarla sola mucho rato. Se bebía el café a sorbos, muy despacio, como queriendo estirar el tiempo. Cuando lo había apurado hasta el final, miraba su reloj y se levantaba con dificultad. Creo que, si el ruido de la vajilla que mi madre estaba terminando de lavar o de colocar en su sitio no lo hubiera impedido, habríamos podido escuchar todos el crujir de sus huesos, de las vértebras de su columna, al incorporarse. Después de que Daniel me enseñara su nuevo juguete, el que le habían traído sus padres de su último viaje, pedíamos permiso a mi madre y salíamos a explorar el polígono. La ruta era entonces muy distinta a la de los paseos con mi madre. Cada tarde escogíamos una zona, un área distinta, y la rastreábamos hasta que ninguno de sus rincones nos resultara desconocido. Asomados a una verja contábamos los autobuses destartalados que la empresa municipal de transportes había dejado para su desguace, o nos encaramábamos a las ventanas altas de la fábrica de cervezas para contemplar las cajas apiladas repletas de botellas vacías. Otras veces removíamos con cautela los palets de tablas amontonados en los callejones entre dos naves, con miedo de encontrarnos algún gato o una rata muerta. Siempre era Daniel el que iniciaba la aventura y yo quien le seguía, a veces protestando si me parecía demasiado arriesgada. Un día llegamos hasta el paso elevado que había 54 sobre la carretera y Daniel quiso que lo cruzáramos. Yo me quedé paralizado al pie de la rampa por la que se ascendía. Lo había atravesado cientos de veces, siempre acompañado de mi madre, cada vez que íbamos o regresábamos del colegio, o cuando íbamos al centro de la ciudad de compras o a visitar a mis abuelos. Sólo cuando hacía mal tiempo, si llovía o el viento era muy fuerte, cogíamos el autobús. Los domingos nunca, los días de fiesta esa línea no circulaba. Creo que no fue el miedo a cruzar sin mi madre lo que me paralizó, ni el saber que la estaría desobedeciendo si me aventuraba más allá de lo permitido. Estoy seguro de que fue el riesgo de salir y alejarme de mi mundo, de nuestro mundo, lo que me aterrorizó. Daniel se rio de mí, me llamó cobarde y cagueta, y subió él solo la rampa hasta alcanzar la pasarela protegida por barandillas a ambos lados. Desde abajo lo veía avanzar hasta que desapareció al otro lado. Apenas podía ver ya su cuerpo descender en el margen opuesto de la carretera, cuando sentí que mis puños se crispaban. Hacía un enorme esfuerzo por no llorar y, cuando comprobé que tardaba en regresar, me convencí de que ya no volvería nunca, de que al llegar a la ciudad se habría encontrado con otros amigos, con sus compañeros de colegio seguramente, y estaría jugando con ellos olvidándose de mí. Cuando lo vi regresar disimulé. Me puse a hacer como si todo el tiempo hubiera estado jugando con un tapacubos viejo que encontré junto a la rampa. Él debió notar algo, porque al llegar a mi lado me ofreció su juguete nuevo, una maquinita gris con la que se podía jugar a superar obstáculos en una pantalla iluminada, y me dijo: – Toma, te la dejo hasta mañana. 55 Existía un lugar, sin embargo, que nos infundía un respeto especial. Era una calle transversal que comunicaba dos de las avenidas principales. Había en ella varios coches que parecían abandonados, tal vez esperando a ser reparados en un taller de chapa y pintura que tenía un rótulo viejo y casi ilegible. También estaba allí el bar de las rusas. Mi madre siempre evitaba esa calle. Aunque nos venía al paso durante nuestras salidas, siempre prefería dar un rodeo y voltear por otra más apartada. Daniel y yo tampoco nos atrevíamos a atravesarla. Algunas tardes nos apostábamos al principio, justo en la esquina, y desde allí asomábamos la cabeza de rato en rato, hasta que alguna de sus habitantes salía. A veces era una sola, que marchaba apurada en dirección a la pasarela; otras eran dos o tres las que se quedaban de tertulia en la puerta, en ocasiones con algunos hombres que llegaban casi siempre en grandes coches todoterreno o Mercedes deslumbrantes. Un sábado Daniel me desafió. Dos de las rusas habían salido a la puerta y fumaban hablando en su extraña lengua. Se reían, aspiraban el humo de los cigarrillos y soltaban enormes bocanadas hacia el cielo. Desde la esquina las observábamos con un temor reverencial. Daniel me dio un codazo entonces y me dijo: – ¿A que no te atreves a pasar a su lado? Me envalentoné. Estábamos en mi territorio, no en el suyo, pues él sólo andaba de paso en el polígono, no vivía allí. Otra cosa era salir de aquel recinto y entrar en la ciudad, que era el suyo. Pero en el mío no podía admitir ningún reto. – ¿Qué no? –le contesté– Me parece que eres tú el que no te atreves. 56 Muy serios, igual que si fuéramos hablando de asuntos importantísimos para el mundo, solucionando los grandes problemas que acuciaban a la humanidad entera, comenzamos a avanzar muy despacio. Gesticulábamos teatralmente, mirándonos entre nosotros para no tener que cruzar la vista con ellas, que de lejos parecían idénticas. Rubias las dos, muy delgadas, con el cabello suelto cayéndoles lacio por la espalda. Cuando pasamos por su lado dejaron de hablar. Nos miraron. Una de ellas expulsó el humo del cigarro y nos dijo, en un tono que quería resaltar la importancia que tratábamos de transmitir: – ¿Dónde van estos hombrecitos tan guapos? A Daniel y a mí nos costó contener una risa nerviosa, que se debía en parte al saludo recibido, en parte al acento de la mujer que parecía hablar con la boca ocupada por un gran chicle. La otra mujer se limitó a sonreír. Era una sonrisa franca pero triste. Me pareció que se quedaba con ganas de habernos dicho algo. No pude evitar quedarme mirándola mientras nos alejábamos. Era la modelo de mi padre. 10 Todavía no habían comenzado las exhumaciones de los muertos de aquella guerra, no existían las organizaciones que buscaban fosas y las excavaban para dar nueva sepultura a quienes llevaban ya tanto tiempo deshabitados en otras perdidas. No. Si la fosa del bisabuelo Anselmo se abrió, la 57 de los cinco, como la llamaban allí, fue sólo por la decisión municipal de urbanizar el prado. No bastaba a los ediles con que la gente fuera a pasar allí las tardes de primavera, al campo, igual que se había hecho siempre. Ahora querían que tuviésemos fuentes de agua potable y juegos para los niños; también barbacoas para incinerar chuletas y embutidos, mesas y bancos de madera para devorarlos y un bar de concesión municipal para beber cerveza. Fue así, casi por casualidad, por lo que los obreros que removían la tierra y allanaban las irregularidades del terreno, dieron un día con la fosa de los cinco. Apareció en la prensa como si hubiera sido algo sorprendente, como si nadie supiese que aquellos cuerpos llevaban allí más de medio siglo sin esperar nada ni a nadie. Pero todos lo sabíamos. Incluso yo, a pesar de mi corta edad. Incluso Daniel, a quien yo se lo había contado y que había propuesto alguna vez, adelantándose a lo que habría de suceder, escaparnos una noche y buscar el lugar igual que se busca un tesoro. La primera noticia la tuvimos un domingo por la tarde en casa de los abuelos. Ese día el abuelo Félix ni siquiera comprobó la puntualidad de mi reloj. Nos esperaba con el periódico abierto por la página de la noticia, donde se describía sin pudor el hallazgo, ilustrado con la imagen de un montón de huesos revueltos entre la tierra removida. – ¿Por qué no dejan a los muertos en paz? –chilló golpeando la mesa con el periódico desarmado– Que les pongan una lápida y en paz. Allí llevan descansando todo el tiempo y allí deben seguir. La abuela permanecía de pie, nerviosa, iba y venía de la cocina con las manos vacías, sin terminar de preparar la merienda con la que siempre nos recibían. 58 – Han desenterrado al abuelo Anselmo –le explicaba a mi madre en tono de cuchicheo, como si así pudiera evitar hacerme partícipe de la noticia. La curiosidad me hizo coger el periódico que el abuelo me arrebató levantándose de pronto del sillón. Se lo lanzó a mi madre con desdén. – Míralo tú misma –gritó–. Y ahora quieren que los descendientes nos dejemos arrancar un cacho para hacer no sé qué pruebas de mierda. – De ADN –aventuró tímidamente mi madre, al tiempo que trataba de recomponer las enormes hojas del periódico para leer la noticia entera. Durante un rato, mientras duró la lectura de mi madre, los cuatro permanecimos en silencio. Después plegó el periódico cuidadosamente y se lo colocó debajo del brazo izquierdo. Me agarró con la mano libre y me dijo: – Venga Nico, nos vamos. La abuela nos acompañó hasta la puerta con el rostro desencajado. Parecía que le hubiesen dado la peor noticia de su vida. Susurraba frases inconexas y caminaba con pasos cortos y apresurados. Ya en la salida, cuando nos despedía besándonos en la mejilla, el abuelo apareció por la puerta del salón gritando, como si fuésemos culpables de aquello. – Pues si me quieren arrancar algo a mí para las pruebas esas, van dados. Ni una uña, pero vamos, ni una uña pienso darles. Mi madre nunca entraba en el estudio durante el día, y aún menos de aquella forma, sin avisar antes a mi padre. Cuando llegamos a la casa, abrió la puerta y me dejó al pie de la escalera. – Sube y ponte la televisión –me ordenó. 59 Luego se encerró en el estudio y no regresó a la casa hasta tarde. Ese domingo me mandó a la cama después de haber tomado un vaso de leche con galletas, y el silencio reinó hasta entrada la madrugada, en que la oí regresar. A partir de ese momento todo sucedió demasiado deprisa para mí. Como nadie me contaba lo que ocurría, me fui enterando a retazos que yo trataba de recomponer, para entender por qué de repente todo se había complicado de esa forma. Por qué mi padre pasaba ahora más tiempo en el piso o en la calle que en el estudio, por qué era tan importante que hubieran aparecido sólo cuatro cuerpos en la fosa y no cinco como todos esperaban, por qué los abuelos llamaban por teléfono a cualquier hora del día o de la noche y mi madre les contestaba siempre con frases a medias que yo no conseguía entender. – Si, lo han llamado y ha ido a hacerse las pruebas. Decía una mañana, semanas después de la aparición, cuando supimos que las obras del prado habían comenzado de nuevo. – Lo han llamado hoy mismo y ha salido corriendo –contaba algunos días después. Mientras duró todo, las visitas a casa de los abuelos se interrumpieron. Ya no me vestía con la ropa de los domingos ni me ponía el reloj para que el abuelo premiase su exactitud. – El abuelo no se encuentra bien –me decía mi madre y dejaba lo que estuviera haciendo cada vez que sonaba el teléfono, para evitar que fuera yo quien lo descolgara. Los sábados que dejaban a Daniel en casa, se olvidaba de nosotros, y podíamos perdernos en el polígono hasta tarde sin que nadie se preocupara. Cuando regresábamos se limitaba a decir: – ¿Ya estáis aquí? Enseguida os preparo la merienda –aunque fuese ya la hora de la cena. 60 Comprendí lo que sucedía una tarde. Mis padres discutían en la cocina con gritos entrecortados que se suponía que yo no debía escuchar, pero cuanto más trataban de evitarlo, con más nitidez me llegaban sus palabras. – Estoy segura de que él no lo sabía ¿cómo habría podido saberlo? –le decía mi madre en una especie de susurro elevado que llegaba hasta mi cuarto como la voz de un fantasma. – El viejo lo ha sabido siempre ¡siempre! –respondía mi padre acompañado de fuertes zancadas que hacían temblar el forjado del suelo– ¿Cómo no iba a saberlo? – Pero ¿por qué iba a haberlo ocultado todos estos años? –protestaba mi madre. – ¡Vete tú a saber! Por el honor de la familia, por vergüenza. Por cualquiera de esas gilipolleces. Al final averigüé que el cuerpo del pintor no estaba entre los de la fosa, que no había estado nunca. Por la noche, mi madre llamó a la abuela y la puso al corriente de la discusión que habían tenido. Hablaba en un susurro y creo que la abuela hacía lo mismo, tratando de evitar que el abuelo Félix la escuchara. – Anselmo está seguro de que Félix lo sabía –le decía protegiendo el auricular con la mano izquierda, como si así las frases no pudieran escaparse–. Dice que el abuelo se marchó sin decirle nada a nadie, y que la familia se inventó lo de la fosa para que no se supiera. Luego se hacía un largo silencio durante el que mi madre sólo respondía con monosílabos. Si, no, claro, decía. Al final le contó que mi padre había salido y que no sabía a dónde había ido ni cuánto tardaría en volver. Mi padre no regresó hasta dos semanas más tarde. 61 11 Durante el tiempo en que mi padre estuvo fuera, la vida continuó como si nada extraño hubiera sucedido. No era la primera vez que se ausentaba sin advertir a nadie, sin decir dónde estaba o por qué no quería estar con nosotros, pero en las anteriores yo era demasiado pequeño para haberme dado cuenta o para recordarlo. Lo supe porque mi madre bajó al estudio el primer día, se protegió con una bata blanca, como de médico, manchada con restos de pintura por todas partes, y se dispuso a terminar los cuadros de Anselmo con la misma naturalidad con la que se retoma una labor cotidiana. Tampoco para mí cambió nada, salvo que, durante esos días, la puerta del estudio estuvo abierta a mi curiosidad y por las tardes, cuando regresaba del colegio, podía andar a mis anchas recorriendo los rincones del taller. Mi madre me dejaba investigar entre los cuadros dejados a medias, los montones de figuras de plástico, de animales disecados y frutas resecas que había esparcidas por todas partes. También vi por primera vez el sofá desvencijado, con una manta encima, donde supuse que mi padre debía dormir por las noches. Mientras mi madre se afanaba por terminar un bodegón y alguna naturaleza muerta que mi padre había dejado a medias, mi atención se fijó, sobre todo, en los desnudos que descansaban contra una pared que parecía dedicada en exclusiva a esos retratos. La mayoría era apenas esbozos. Una espalda que nacía de unas sábanas azules que parecían dejadas con desdén; un seno y el brazo que surgía a su lado, con el resto del torso sólo insinuado a lápiz; un cuerpo tumbado de espaldas que sólo tenía color en los pies, mientras el resto resultaba una 62 mancha más bien borrosa. Contemplar aquellos cuadros inacabados me producía un cierto embarazo. Sentía cómo la sangre se agolpaba de pronto toda ella en mi cabeza, y comencé a mirar de reojo a mi madre esperando su reprobación. Pero ella continuaba pintando sin detenerse, con gestos mecánicos, como si lo que estaba haciendo no precisara de más cuidado o atención que el necesario para pelar un montón de patatas. En la mesa del estudio encontré varios cuadernos. Eran pequeñas libretas con pasta de hule, casi todos llenos de notas y dibujos. Tal vez apuntes para próximos cuadros o para algunos ya terminados. En uno había dibujos en los que no tardé en reconocer a la rusa, a la modelo que pasaba tantas noches encerrada allí con mi padre. Había retratos de frente y de perfil, desnudos de cuerpo entero, o sólo del torso. En otras páginas era sólo un ojo, o una pierna, o tal vez un pecho lo que aparecía. Revolví los cuadernos con cuidado de no descolocarlos y encontré algunos vacíos. Me guardé uno sin que mi madre se diese cuenta. Había decidido hacer lo mismo que él hacía: dibujar mujeres pero sólo por partes, siluetas, extremidades, detalles que más tarde uniría, como si de un puzle se tratara, para obtener una mujer completa. Era así como yo intuía que procedía él, de las partes al todo, pintando un cuerpo trozo a trozo, centímetro a centímetro, hasta obtener el cuerpo completo. Subí a mi habitación con el cuaderno y cogí un lápiz y una goma de borrar. Después pasé un buen rato tratando de decidir cómo comenzaría. Podía empezar por aquello que mejor conocía de las mujeres, el rostro, tal vez las manos. O bien, con una cierta lógica, de arriba abajo, comenzando 63 por los pies y terminando por la cabeza, o en sentido inverso. También era posible hacerlo sin orden alguno, aquí una pierna, después una oreja, luego la nariz. El problema estribaba en aquellas partes del cuerpo que menos conocía, las que habitualmente oculta la ropa. Apenas había visto yo una mujer desnuda en toda mi vida, si acaso a mi madre cuando se cambiaba para salir, pero siempre llevaba puesta la ropa interior. O después de ducharse, cuando iba desde el cuarto de baño a su habitación, y entonces llevaba casi todo el cuerpo liado en una gran toalla. La imagen que yo tenía de una mujer desnuda se limitaba a algunas fotos de las revistas que leía mi madre, anuncios de perfume o de cosmética, o las piernas y muslos que adivinaba en mis compañeras de clase cuando jugaban en el patio, y las faldas se les abrían o levantaban dejando entrever su ropa interior. Ese solo pensamiento me produjo un hormigueo en las ingles que me resultó incómodo, de modo que decidí bajar de nuevo para observar con más atención los cuadros de mi padre, y memorizar los detalles con el fin de poder plasmarlos después en el cuaderno. En el estudio, mi madre había terminado ya los cuadros inacabados de mi padre y limpiaba los pinceles con agua y un trapo, mientras repasaba la lista de encargos. La reconocí porque la había visto muchas veces desde la ventana, cuando el conductor del camión se la daba con cada entrega. – Ya está –me dijo secándose las manos en la bata–. Ahora sólo quedan los pequeñitos y en esos podemos pintar lo que queramos. Había oscurecido y la escasa luz con la que estaba trabajando no me permitía ver bien los desnudos apoyados en 64 la pared. Pensé que si mi madre tardaba tan poco en pintar aquellos cuadros, no tenía sentido que Anselmo se pasara allí los días enteros. Me llamó a su lado, me abrazó con fuerza contra su bata, que olía a pintura, y luego dijo: – Vámonos a casa, tenemos que preparar la cena. Entonces recordé que esa tarde no había merendado. Al día siguiente me despertó a la hora de siempre. Preparó el desayuno mientras yo me lavaba en el cuarto de baño y repasó luego mi peinado como lo hacía todas las mañanas. Sin embargo, en lugar de llevarme al colegio andando o en el autobús, como lo hacía cada día, dependiendo del tiempo que hiciera, cogió la bicicleta de mi padre y me hizo subir a la silla de niño de la parte de atrás. Protesté, casi no cabía dentro y las piernas me colgaban a los lados sueltas, sin apoyo. – Tendremos que comprar una más grande –dijo–. Ahora tenemos prisa. Cuando regresó a por mí la bicicleta había cambiado, en el lugar donde por la mañana estaba la silla para niños, había ahora un segundo sillín, con respaldo, y de alguna parte de la estructura salían dos pequeñas barras, forradas de goma, donde podía apoyar los pies cómodamente. Dejó la bicicleta en la entrada de la casa, junto a la mía, a la que ya le habían quitado las ruedecitas laterales, y al cochecito de paseo. Colgó su chaqueta y se puso en su lugar la bata manchada, que parecía esperarla en la percha de la entrada. – Sube y ponte tú mismo la merienda –me dijo–, ya eres lo bastante mayor para hacerlo solo. Subí las escaleras sin replicar. Era lo bastante mayor como para prepararme la merienda y viajaba en un sillín de adulto. 65 Nada impedía entonces que pensara en cuerpos de mujer y los dibujase en mi cuaderno. En la cocina abrí la nevera y me quedé pensativo mirando su interior. Con frecuencia mi madre me había dejado que fuese yo quien preparara lo que iba a merendar, pero siempre según sus indicaciones y con ella presente. Hazte un bocadillo de fuagrás, me decía, o bien, ponte un vaso de leche con galletas. Pero esa tarde me correspondía además tomar a mí la decisión. Estuve a punto de bajar y preguntarle qué cogía, pero me contuve. Si era mayor, era mayor. Sólo yo podía decidir cuál iba a ser mi alimentación esa tarde, así que pensé en qué cosas me decía ella siempre que eran las mejores para mí. Me serví un vaso de leche y cogí un plátano, era el único tipo de fruta que no necesitaba de un afilado cuchillo para pelarse. Luego me senté en la cocina a merendar mientras ojeaba mi cuaderno de dibujo todavía en blanco. Pensé en bajar a ver trabajar a mi madre y así, de paso, contemplar un rato a los desnudos. Pero sabía que me habría enviado enseguida de nuevo para arriba, a hacer los deberes. De modo que decidí hacerlos primero y dejarla sin excusas para echarme del estudio. Regresé a por mi cartera, que se había quedado al pie de la escalera, y fui a sentarme en la mesa de la sala de estar. Tenía poca tarea, algún problema de matemáticas y repasar una lección de lengua. Delante del libro me sentí extraño. Había algo en la sala de estar que no era habitual y me impedía concentrarme. Al principio pensé que era la ausencia de mi madre. Estaba acostumbrado a trabajar con ella siempre cerca, en la misma sala, leyendo, o haciendo cualquier cosa por las otras habitaciones. Entonces me giré en la silla y descubrí el motivo. 66 Las grandes cortinas que, desde que yo recordara, ocultaban la pared del fondo con sus enormes amapolas rojas, habían desaparecido. No faltaba nada más. Los muebles continuaban en su sitio, los libros, el televisor, el equipo de música y el retrato al pastel que Anselmo había hecho a mi madre en la época en que se conocieron. Todo estaba igual que por la mañana antes de ir al colegio, pero la habitación parecía desnuda. Me levanté intrigado, casi podría decir asustado. Sabía que algunas veces descolgaba las cortinas para lavarlas, pero volvía a colgarlas inmediatamente para que se secaran estiradas, y en la cocina no se escuchaba el sonido de la lavadora. También caí en la cuenta de que, desde la ausencia de mi padre, había empezado a pensar en él como Anselmo. Me refería a su persona, cuando pensaba en él, por su nombre y no por su función de progenitor. De alguna forma decidí que era él quien se las había llevado. Dejé el libro abierto sobre la mesa y bajé corriendo a avisar a mi madre. Seguramente ella no se había dado cuenta. Las cortinas las encontré abajo. Mi madre las había colgado de un lado a otro de la pared, delante de las ventanas del patio trasero, y las usaba como modelo para los cuadros pequeños. Cuando entré estaba trabajando sobre un lienzo donde aparecía un campo de tonos amarillos, en el que sobresalían cientos de pequeñas amapolas de un rojo intenso. Al oírme llegar, mi madre se alejó unos pasos del cuadro para verlo con perspectiva. Se acercó a mí limpiando el pincel con un trapo que olía a trementina. Ya no utilizaba la pintura acrílica de los encargos. – ¿Te gusta? –me preguntó sin dejar de mirar su obra–. Yo creo que se parecen a las de Klimt ¿No crees? 67 Entonces recordé un cuadro que me había enseñado varias veces en uno de los libros de arte que miraba continuamente. Me estremeció acordarme del nombre que aparecía debajo de la lámina: Campo di papaveri. – ¿Papaveri? –le pregunté afirmando. – Papaveri –asintió ella acariciándome el pelo. 12 Cuando descubrí la desaparición de las cortinas, pensé que se las había llevado mi padre y que ya no iba a regresar nunca. Pero regresó. El sábado siguiente, cuando volví de dar un paseo con Daniel, lo encontré en la cocina bebiendo una taza de café. Estaba recién afeitado y el agua de la ducha aún le empapaba el cabello largo y suelto. Me miró igual que si nos hubiéramos visto por última vez una hora antes, y sonrió. – ¿Cómo va el cole? –preguntó sin más preámbulos. De pie, desde la puerta, yo lo miraba con asombro. Parecía que no hubiese sucedido nada, que hubiera estado sentado en esa misma silla desde el principio de los tiempos. Me llevó un rato poder responderle. – Muy bien, ya hice ayer todos los deberes. Después continuó sorbiendo el café caliente y no dijo nada más. No sé en qué momento las cortinas volvieron a su sitio, tal vez después de que, esa misma mañana, el camión se llevara el encargo quincenal y se fueran en él todos los 68 cuadros de amapolas que mi madre había pintado. Creo que mi padre no llegó a ver ninguna de las dos cosas, ni la pared desnuda de la sala de estar, ni los cuadros. El domingo lo pasó en el sofá mirando la televisión, dejándose cuidar por mi madre, que parecía vivir sólo para él. En cualquier momento ella aparecía con una taza de té, un postre recién hecho o, sencillamente, se sentaba en el brazo del sofá y le acariciaba la cabeza. O sólo lo miraba, lo contemplaba durante un largo rato igual que si estuviese presenciando un milagro. No hubo visita a casa de los abuelos, pero yo no protesté. Algo me decía que aquel día era distinto y no debía hablar de ese tema. Después todo volvió a la normalidad. Al menos a lo que para nosotros era la normalidad. Por las mañanas mi madre y yo íbamos al colegio, ahora siempre en bicicleta, y por las tardes, cuando regresaba, realizaba mis tareas en el silencio de la casa. Mi padre pintaba en su estudio y, por las noches, mi madre desaparecía para ayudarle. Así fue hasta el sábado siguiente, en que apareció el camión con una semana de antelación. Desde la ventana de mi habitación lo vi maniobrar, recular para introducir la caja por el portón del estudio y detenerse. Uno de mis pasatiempos preferidos, a cualquier hora del día y siempre que tenía un rato, consistía en vigilar por la ventana los movimientos de los camiones que cargaban y descargaban en los almacenes de mi calle. A veces, para poder observar mejor a alguno de ellos, tenía que asomarme mucho, apoyar la mitad del cuerpo casi sobre el alfeizar, y mantenerme en equilibrio agarrándome con fuerza al marco. Lo hacía siempre con la puerta de la habitación entornada para poder seguir, con el oído, los movimien- 69 tos de mi madre, y regresar dentro si me parecía que se acercaba. Sabía que se habría enfadado de verme en esa arriesgada postura, casi en el aire. Disfrutaba viendo a los descargadores, casi siempre en mono de trabajo, manipular esas máquinas que me parecían pequeños tractorcillos y que levantaban sin esfuerzo grades palets cargados de cajas, de fardos inmensos, de ladrillos, de cientos de cosas que yo no sabía para qué podían servir. Los días en que llegaba el camión que surtía a la tienda de coches de segunda mano, eran especiales. Entraba majestuoso por el inicio de la calle y se detenía al fondo de la misma, lejos de mi campo de visión. La maniobra en la ventana era entonces más arriesgada que nunca. Resultaba excitante ver cómo los hombres subían a lo alto de la plataforma e iban bajando, uno a uno, con maniobras calculadas y lentas, la decena de automóviles que transportaba el camión en sus dos pisos. Siempre había otro en la calle que le iba haciendo señas al que había subido al remolque. Yo temía que alguna vez se equivocaran, y el hombre que estaba en la calle terminara debajo de alguno de los coches, por eso respiraba aliviado cuando las maniobras terminaban. Aliviado y extrañado de que, en la mayoría de las ocasiones, dejaran algún automóvil en el camión y se lo llevaran de nuevo. E incluso que volvieran a subir alguno de los que habían bajado un momento antes, sólo para permitir la salida de otro. Me gustaban las voces de los hombres que trabajaban en esos asuntos, y sentía que no me permitieran bajar a verlo de cerca. El único camión que no me gustaba era el que se llevaba los cuadros. La primera razón era que no podía contemplar la descarga, pues la caja, introducida a medias en el estudio, 70 quedaba fuera de mi vista. La segunda era que mi padre siempre discutía con el conductor que le llevaba el pedido de la quincena. Miraba la copia del papel que le entregaba y comenzaba a manotear furioso. Decía cosas que yo no entendía, pero casi siempre podía escuchar frases como “están locos” o “no me va a dar tiempo ¿es que piensan que soy una máquina?”. Al final firmaba la copia del conductor, y arrugaba la suya antes de regresar dentro del estudio y cerrar las puertas en cuanto el camión partía de nuevo. Existía aún una tercera. Aunque no los viese cargar los cuadros, yo sabía que se los llevaban, que en el camión se iba algo que, de alguna forma, era nuestro o, al menos, era de mi padre. Con cada viaje, el camión nos despojaba de algo que ya no nos iban a devolver nunca. Esa mañana no abrió las puertas cuando vio llegar al camión. Salió al patio delantero enfundado en un mono que debió haber sido blanco, pero estaba completamente cubierto de manchas de todos los colores. Gesticulaba y gritaba. – Hoy no toca, hoy no toca. El sábado que viene. No tengo nada terminado. El camionero, sin descender aún de la cabina, encogía los hombros. Tampoco él lo entendía, pero le habían ordenado llevarle material. Tras un forcejeo los dos entraron en el estudio y, poco después, abrieron los portones y el camión entró. Anselmo le despidió con grandes voces y, cuando el camión desapareció al final de la calle, subió a la casa dejando tras él el eco de un sonoro portazo. Yo no quería que supiese que lo había visto todo, de modo que abando- 71 né la ventana y corrí hasta la sala de estar, donde abrí un libro sobre la mesa para hacer cómo que estudiaba. Mi padre buscó a mi madre en la cocina y se puso a gritarle como si ella tuviera la culpa. – Están locos –decía–, o peor, gilipollas. Ahora quieren que pinte amapolas. Sólo amapolas. Pero ¿cuándo he pintado yo amapolas? Ni margaritas, ni flores de ninguna clase. Tuve que realizar un gran esfuerzo para no perderme nada de la conversación. Mi madre consiguió tranquilizarlo y le explicó cómo, cuando habían ido a por la última entrega, durante el tiempo en que él estuvo fuera, ella abrió el estudio y se encontró con media docena de cuadritos de amapolas. – Se ve que les han gustado –dijo. Anselmo, mi padre, protestaba. No recordaba haber pintado un solo cuadro de amapolas en toda su vida. – Ya sabes –trataba de convencerle ella– que a veces, cuando más inspirado estás, te ha pasado que al día siguiente no recuerdas lo que has pintado. No es la primera vez que te pasa. La discusión duró todavía un buen rato, pero ya no me enteraba de nada. Sólo pensaba que mi madre estaba mintiéndole a mi padre y yo no comprendía por qué, por qué no podía decirle, sencillamente, que los cuadros los había pintado ella. 13 Daniel no vino ese sábado. Acostumbrado a estar con él, los fines de semana en que sus padres no lo llevaban a casa de sus abuelos, se me hacían tremendamente largos y abu- 72 rridos. Tampoco mi madre, que contaba ya con la habitual presencia de mi amigo, me prestaba la misma atención que antes. Además, se la veía distraída, ausente, seguramente más preocupada por mi padre que de costumbre. Bajé a jugar a la calle, al patio delantero donde la acacia mostraba sus espinas sin flor alguna. Llevaba mi cuaderno de dibujo. No el que le había robado a mi padre, donde continuaba haciendo, a escondidas, bocetos de partes de mujer. Esa tarde quería dibujar los rosales. Cuando llegué abajo encontré la puerta del estudio abierta. Era la primera vez que sucedía, Anselmo no pintaba nunca si no estaba seguro de que nadie podía verle. Pero no estaba pintando. Sentado en un taburete alto, con los pies apenas rozando el suelo, contemplaba un calendario que había colgado en la pared. Aunque lo había visto antes, durante los días en que mi madre pintaba las amapolas, hasta ese momento no me di cuenta de lo extraño que resultaba. El almanaque era viejo, bastante viejo, del año mil novecientos setenta y cinco, y tenía una lámina que mostraba un horizonte infinito con una puesta de sol asombrosa. A un lado, desde lo alto de un cerro que rompía la línea del paisaje, un hombre a caballo contemplaba la puesta de sol. Tenía un sombrero con el ala levantada y un poncho le cubría todo el cuerpo, hasta los lomos del animal. Debajo, una leyenda decía: “Fábrica de gaseosas El Gauchito. San Rafael. Argentina”. Anselmo sollozaba mientras miraba la lámina. Lo podía adivinar por los movimientos de su espalda y los brazos caídos a ambos lados del cuerpo. Le escuchaba dar grandes sorbetones con la nariz, igual que si estuviera llorando, y repetir una sola frase, una y otra vez. 73 – Cabrón –decía–. Cabrón. Así que eras tú. Cabrón. Esa luz, cabrón, esa luz. Regresé al piso en silencio, esperando que él no se hubiera percatado de mi presencia. Arriba, en la sala de estar, mi madre se había dormido en el sofá. Antes había descolgado el retrato al pastel que mi padre le hizo en Salamanca el día en que se conocieron. Lo abrazaba con fuerza en su sueño. Se habían conocido en Salamanca el mismo año en que mi madre llegó allí para cursar la carrera de Bellas Artes. Anselmo pintaba retratos en la Plaza del Corrillo todas las tardes. Retratos al pastel para los turistas que se detenían en los puestos de abalorios, mientras paseaban desde la Plaza Mayor a la Catedral, por la Rúa Vieja o por la calle Menéndez. El lugar era parada obligatoria, y no sólo quienes habían ido a conocer la ciudad, también los estudiantes y los habitantes fijos tenían que pasar por allí antes de dirigirse a la Clerecía, a la Casa de las Conchas o al Palacio de Anaya. Mi madre contaba que se había detenido, con un grupo de amigas, a ver los retratos de mi padre, cuando él la llamó desde atrás. Estaba sentado en las escaleras, delante del café Corrillo. – ¿Quieres que te haga uno? –parece que le dijo sin levantarse siquiera del escalón. – No, gracias –le había respondido ella, tal vez deslumbrada ya por la sonrisa de Anselmo. – ¿Es que no te gustan? –le insistió acercándose– ¿No te parecen lo bastante buenos? Entre el grupo de amigas debieron levantarse las primeras risas, conscientes de que mi padre no pretendía tanto vender un retrato como acercarse a mi madre. Él era bastante conocido en la facultad. – No tengo dinero –se disculpó ella. 74 – Eso no es problema –recordaba mi madre que le dijo, mientras la obligaba a sentarse en una de las sillas de tijera que había delante del caballete. Sin más, colocó una cartulina nueva, la sujetó con dos pinzas y comenzó el dibujo que mi madre abrazaba en el sofá. Mientras iba reflejando los rasgos de su rostro, ayudándose con los dedos para difuminar el color, le fue contando que la conocía de vista, que la había descubierto en los pasillos de la facultad, y la había seguido a veces hasta que ella desaparecía tras la puerta de un aula o de un taller de dibujo. Le explicaba cómo se había fijado, desde el primer momento, en sus pómulos angulosos y prominentes, en los grandes ojos oscuros desde los que ella le miraba sonrojada procurando no moverse, en su cabello suelto y negro que le llegaba hasta la mitad de la cintura. – Desde que te vi la primera vez en la cafetería, me obsesioné por pintarte, y ahora que te he visto no he podido dejar pasar la ocasión. Se demoraba más de lo necesario con el retrato, y así consiguió que las amigas de mi madre se cansaran de esperar y se fueran. Cuando se quedaron solos continuó hablando. Sólo él hablaba. Le hablaba de él mismo y de su pasión por el arte, de su abuelo pintor y del gen que compartían. De cómo había comenzado sus estudios en Sevilla y después, tras varios años sin poder sacar adelante los cursos, había convencido a sus padres, mis abuelos, de que le dejaran ir a continuarlos a Valencia. Tampoco había servido de nada, y el tercer intento lo llevó a Salamanca, donde aseguraba ganarse la vida con sus retratos. – Pero sólo a medias –le confesó a mi madre–. Si no termino la carrera en dos años, me cerrarán el grifo. 75 – ¿Y por qué no la terminas? –le había preguntado ella, ingenua. Mi padre, entonces, se enfrascó en una larga consideración sobre la coacción que la formación académica ejerce sobre los espíritus creadores, la influencia negativa de las clases y de los profesores, sobre la necesaria libertad del artista y sus esperanzas en abrirse paso en el difícil mundo del arte. Los dos años previstos se cumplieron cuando mi madre se quedó embarazada, y a Anselmo no le quedó más remedio que terminar la carrera para poder acceder al puesto que los abuelos le habían conseguido removiendo amistades, implorando influencias aquí y allá, en el colegio de los Calasancios. Mi madre consiguió terminarla también, a la vez que cuidaba de mí. La concluyó en el tiempo preciso y con un expediente lo bastante bueno como para esperar el mejor futuro. Pero fue entonces cuando a mi padre le despidieron. A la vuelta de las vacaciones de verano, que habíamos pasado en el norte, con mis padres embebidos por las olas del Cantábrico, le comunicaron que no le renovaban el contrato. Los abuelos lo intentaron todo, hablaron con la dirección del colegio, con las amistades que los habían conducido hasta él, pero no consiguieron nada. Durante el curso anterior, Anselmo se había ausentado sin motivo demasiadas veces, o había acudido a las clases en un estado deplorable. No asistía a los claustros ni mantenía las tutorías con los alumnos. Pocos meses después nos instalábamos en la nave del polígono, en la que Anselmo iba a tener el estudio que tanto había deseado, y desde el que alcanzaría el paraíso del éxito. También eso lo pagaban los abuelos. 76 14 Además del retrato de la pared, había otros dibujos. Los descubrí ya mayor, husmeando entre carpetas viejas en alguna ocasión en que me quedé solo en casa. Repartidos entre cartulinas sueltas y varios cuadernos, encontré dibujos y apuntes de los dos, de mi padre y también de mi madre. Ella los guardaba más como un recuerdo de tiempos irrecuperables, que como apuntes de trabajo. Creo que los escondía por dos motivos, por no tener que reencontrarse con ellos a cada rato, y para que yo no viese los cuadernos de Anselmo. Había uno dedicado por entero a desnudos de mi madre. Al igual que sucedía con los cuadros del estudio, algunos eran meros apuntes de un pecho, de una mano, un perfil difuminado tal vez; otros, desnudos de cuerpo entero, de frente, sentada, vuelta de espaldas, reclinada sobre una cama. Cada uno de ellos tenía anotada la fecha de su realización y, en ocasiones, notas tiernas relativas a la belleza de mi madre o si habían hecho después el amor. Los últimos dibujos mostraban ya su vientre hinchado, preñado de mí, y en uno de ellos una nota a lápiz, con la letra de Anselmo, decía: “Ahí dentro crece otro pintor”. A partir de la fecha de mi nacimiento no había más dibujos. Desconozco si fue la falta de tiempo, que desde entonces tenían que dedicar al niño recién nacido, o si se debe a que mi padre perdió el interés por el cuerpo desnudo de ella. Tal vez existan otros cuadernos posteriores que se hayan perdido. Es posible. Mi cuaderno secreto, en el que dibujaba también, aún antes de conocer el de mi padre, detalles de cuerpos femeninos, se parecía al suyo. Sin embargo los míos eran inventados. 77 O mejor dicho, imaginados y rememorados. Mis apuntes los realizaba a partir de las fotografías de las revistas que había en casa, pero siempre sin modelo, sin tener la fotografía delante, por miedo a que me pillasen. Estaban también las rusas a las que espiábamos Daniel y yo. Desde la esquina de la calle las contemplábamos semiocultos, y las descripciones obscenas de Daniel se convertían en imágenes que yo plasmaba más tarde en el papel blanco. Él decía cosas como: “mira qué tetas tiene esa”, e inmediatamente yo imaginaba el pecho desnudo de la mujer, pero no tal y como debían ser debajo de la llamativa camiseta, sino del modo en que deberían quedar una vez dibujado por mi mano inexperta. Lo más difícil eran los rostros. Ninguno conocía yo tan bien como el de mi madre, pero me avergonzaba la sola idea de dibujar un desnudo con su semblante, de modo que mis apuntes eran siempre de perfil, en escorzos dificilísimos que convertían las cabezas en simples óvalos con largas melenas, en las que, si acaso, podían adivinarse a veces una oreja o una nariz. Sólo Daniel conocía la existencia del cuaderno. En cada visita suya, antes de salir a realizar nuestro recorrido por el polígono, le mostraba mis últimas obras que a él le resultaban incomprensibles. – ¿Y esto qué es? –preguntaba girando el cuaderno para ver el dibujo desde ángulos distintos. – Un brazo ¿no lo ves? –le respondía yo, y seguía con el dedo el contorno de lápiz para explicarle dónde nacía el hombro, cómo se flexionaba en el codo y el muñón que quería representar una mano girada hacia adentro. – ¿Y esto otro? – Esos son los senos –decía yo ufano. 78 – Pues vaya tetas raras –apreciaba él– ¿De quién son? ¿De una de las rusas? No conseguía que comprendiera que no eran de nadie, no unos senos concretos, con nombre y apellidos, sino la idea de un pecho de mujer. Él replicaba que era muy extraño eso de dibujar sólo trozos de mujer y no mujeres enteras. Yo le rebatía explicándole que se trataba sólo de bocetos. – Primero se hacen los bocetos y luego el cuadro entero –le decía desesperado ante su incomprensión–. Es lo que hacen los pintores de verdad. – ¿Y tú qué sabes? –me respondió en una ocasión– Tú no conoces a ningún pintor de verdad. 15 El cuaderno de desnudos fue el único que se salvó de la furia de mi padre. Lo cierto es que nunca antes lo había visto así. Conocía su agresividad de por las mañanas, después de una noche bebiendo, pero entre la noche y yo mediaba siempre el sueño, seguramente inquieto e insuficiente, y lo que a mí me llegaba en la cocina a la hora del desayuno, era más su desazón, la desorientación de la resaca, que los efectos directos del alcohol. Esa noche subió al piso después de cerrar la puerta con un sonoro portazo. El sonido de sus pisadas, secas y sordas, lentas, torpes, en la escalera, alarmó a mi madre que leía un grueso volumen de tapas rojas en la sala de 79 estar. Me miró. Yo dibujaba un paisaje con las acuarelas que siempre utilizaba, para no manchar la mesa, sobre una hoja de periódico desplegada. Mojaba el pincel en un vasito de plástico, lo impregnaba a fondo del color correspondiente, y después coloreaba la lámina que había preparado en el cuaderno. Por mucho que escurriese el pincel, el color siempre se corría más allá de los límites de lápiz del dibujo. Ella me hizo un gesto con la cabeza, sin hablar. Lo interpreté rápidamente. Quería decir algo así como, tú sigue con lo tuyo, como si no pasara nada. Mi padre entró en la sala y se dejó caer pesadamente en el sofá, junto a mi madre. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas y se cubrió la cara con las manos. Permaneció en esa postura durante unos minutos. Más que verlo, yo lo intuía a mi espalda. Mi madre, entonces, cerró el libro y le miró. Le pasó una mano consoladora por el hombro, hasta que él comenzó a llorar. – Amapolas, amapolas… ¿por qué les gustan ahora las amapolas? Yo no puedo pintar amapolas. Mi madre se acercó a él más aún, tratando de abrazarle, y fue en ese momento cuando él se levantó, soliviantado, y empezó a gritar caminando entre los muebles, entre el escaso espacio libre de la habitación. Yo ya había abandonado mi dibujo y contemplaba la escena con una mezcla de lástima, miedo y estupor. – ¡Yo no puedo pintar amapolas! ¡Ni ninguna otra cosa! –Gritaba entre sollozos– No sé pintar –en ese momento se volvió hacia mí y descubrió el cuaderno y la cajita de acuarelas–. Ni tú tampoco –me dijo furioso–. Tú tampoco sabes ni sabrás nunca ¡A la mierda con los genes! ¡Nos han en- 80 gañado! Todo este tiempo nos han engañado ¿Dónde están los cuadros? ¿Dónde? ¿Acaso alguien ha visto alguna vez los cuadros de mi abuelo? Se sentó de nuevo y otra vez se cubrió el rostro con las manos. Sus sollozos secos, sin llanto, se elevaban sobre cualquier otro sonido, sobre el palpitar del corazón de mi madre y del mío, que mantenían un ritmo tan acelerado que cada uno podíamos escuchar el del otro. – Era una patraña –repitió–. Nunca existió pintor alguno, si no, ¿dónde están los cuadros? Lo cierto es que nadie vimos jamás ninguna de las obras de su abuelo Anselmo. Seguramente dábamos por sentado que todas las había vendido nada más terminarlas, y el único dibujo a carboncillo que quedaba en casa de mis abuelos, pobremente enmarcado en la entrada de su casa, carecía de firma y de credibilidad. Cuando al fin me pareció que se había sosegado un poco, regresé a mis pinturas. Quería aislarme de la escena, tal vez creer que se había terminado todo. Pero mi actitud funcionó como una provocación. Anselmo se levantó de pronto, rodeó el sofá tropezando, y me apartó de la mesa con violencia. De forma compulsiva agarró mi cuaderno y comenzó a arrancar las hojas con furia, rompiéndolas, desgarrándolas. Cuando ya no quedó ninguna buscó sobre la mesa, abrió los otros cuadernos e hizo lo mismo con todos los dibujos que encontró. Al final tiró de un manotazo la caja de acuarelas y el vaso, que empapó rápidamente el papel de periódico y los restos del cuaderno destrozado. Mi madre y yo lo mirábamos atónitos, de pie, cada uno a un lado de la sala sin atrevernos a intervenir. Ella se acercó a mí, me abrazó con fuerza protegiéndome con su cuerpo, 81 y entonces mi padre nos miró espantado, sin comprender lo que él mismo había hecho. Luego salió corriendo de la habitación y desapareció escaleras abajo. El portazo sonó aún más estridente que el primero. Mi madre me consoló durante un rato. Apretaba mi cabeza contra su pecho. A mí me sofocaba sentir sus senos contra mi rostro, porque en lo único que pensaba era en cómo quedarían dibujados en mi cuaderno de desnudos, en cómo podría dibujar dos pechos aplastados por la cara de un niño. Luego me apartó, me acarició las mejillas y se puso a recoger los restos del destrozo mientras me decía: – No pasa nada, no pasa nada. Tu padre no está bien, pero se calmará enseguida. Y continuó recogiendo y limpiando hasta que escuchamos el ruido en el tejado. Primero fueron sonidos extraños en el patio de delante, el estrépito de la puerta metálica abriéndose de pronto. Luego algo que golpeaba contra el marco de la puerta, algo que mi padre trataba de sacar con mucho esfuerzo. El ruido continuó con golpes en la fachada principal y, al final, los pasos de mi padre en el tejado. Mi madre corrió hasta su alcoba, pero ya no podía ver más que la escalera apoyada en la pared. Una escalera grande y plegable que mi padre guardaba en su estudio. – Tú quédate aquí –me ordenó mientras salía corriendo a la calle, pero no pudo evitar que la siguiera. Tuvimos que salir al patio delantero y cruzar a la acera de enfrente para poder verlo. Estaba sentado en la parte más alta, donde las dos vertientes del tejado se unen, con las piernas cruzadas. Miraba al cielo, despejado y estrella- 82 do esa noche, sin reparar en nuestra presencia. Al principio lo observábamos en silencio, tal vez por el temor a que cualquier grito nuestro le alertara y pudiese provocar su caída. Poco a poco, mi madre se atrevió a llamar su atención. – Anselmo, cariño –le decía sin levantar la voz más de lo preciso. Como él no parecía escucharla, subió el tono– ¡Anselmo, por favor! Mi padre se incorporó con dificultad, parecía que fuese a resbalarse, y mi madre se aferró a mis hombros clavándome los dedos. – Él ve el mismo cielo que yo –gritó Anselmo sin moverse de donde estaba–. Seguro que ahora lo está pintando. – ¿Quién, Anselmo? ¿Quién ve el mismo cielo que tú? –Preguntó mi madre intentando distraerle– No sé qué me dices. Baja y dímelo aquí, donde pueda oírte. – Mi abuelo, Clara. Mi abuelo está viendo el mismo cielo que vemos nosotros, desde Argentina. Mi madre miró al suelo y comenzó a llorar. Era un llanto contenido que le atenazaba la garganta. Se aclaró la voz y se secó las lágrimas. Pensaba en el modo de distraerle mientras decidía cómo ayudarle. – Anselmo, por favor, siéntate otra vez. En Argentina ahora es de día –le iba diciendo–, pero seguro que por la noche ha estado pintando las estrellas. Mi padre se acercó peligrosamente al borde, se asomó a la calle donde estábamos nosotros. – Estrellas no. Por la noche pinta gauchos para los almanaques. Por eso nunca vimos sus cuadros, pintaba almanaques que ya se tiraron, y ahora sigue haciendo lo mismo, allí en Argentina. 83 No recuerdo bien cómo sucedió todo a partir de ese momento. A mi madre se le había detenido el pulso, lo notaba en su abrazo desesperado, pero acertó a dar con una excusa, buscar una chaqueta porque hacía fresco, creo, y entró en la casa de nuevo. Al rato salió y volvió a abrazarme, continuaba hablando con mi padre, le decía cosas sin importancia, que tendría frio allí arriba, que la noche estaba rasa y se iba a resfriar. Cosas así. No tardaron en llegar varios coches de policía y una ambulancia. En pocos minutos, dos hombres habían subido al tejado y ayudaban a bajar a mi padre sin resistencia. A nuestro alrededor se habían congregado algunos curiosos, habitantes del polígono, como nosotros, vigilantes de los almacenes más cercanos. También estaban las rusas, aunque entre ellas había algunas que pensé que no podían serlo. Eran morenas y mayores, incluso alguna era muy oscura, negra. Sentí que alguien colocaba su brazo sobre mis hombros y miré hacia arriba. Era el señor Andrés, el abuelo de Daniel. – ¿Te gustaría dormir hoy en la cama de Dani? –Me preguntó con una sonrisa desdentada. Me abracé a él con fuerza. 16 Era la primera vez que iba al piso de los ancianos por la noche. Hasta entonces siempre había sido Daniel quien pasaba las tardes en el nuestro. 84 La abuela de Daniel estaba sentada en una butaca, arropada con una manta vieja, delante del televisor. Parecía atenta a lo que sucedía en la pantalla, pero sus ojos permanecían ajenos a cualquier asunto. La saludé y ella pretendió devolverme el saludo volviendo levemente el rostro hacia mí. Enseguida regresó a su ensimismamiento. – No se entera de nada, la pobre –me explicó el señor Andrés y me hizo acompañarle a la cocina. Me preparó un vaso de leche caliente que me fui bebiendo mientras él buscaba un pijama que pudiera ponerme. Regresó enseguida y lo dejó sobre la mesa. – Es de Dani –me dijo–, ya verás lo contento que se pone cuando sepa que has dormido con su pijama y en su cama. Y me llevó a la habitación de mi amigo. Era un cuarto demasiado pequeño, donde sólo había una cama, un armario y una estantería repleta juguetes. Eran todos los juguetes que me había ido enseñando cada tarde desde que le conocía, los mismos que, cada vez que sus padres se marchaban de viaje, le compraban para compensarle. Pero no había ni un libro, ni uno solo en toda la estantería, y tal vez eso fue lo que más llamó mi atención. Por un momento sentí míos todos los juguetes, repasé con la vista cada estante deteniéndome en aquellos que más envidia me habían provocado cuando me los enseñó. Pero no me atreví a tocarlos, ni a rozarlos siquiera, por temor a desbaratar su perfecta ordenación y a que alguien lo notase. Al día siguiente no fui al colegio. Pasé la mañana entera escuchando las historias que don Andrés le contaba a su mujer, como si ella pudiera comprenderlas. Cuando desperté, los dos estaban en el cuarto de baño. Él la peinaba muy despacio, con un peinador blanco sobre 85 los hombros. Le acariciaba las mejillas y le hablaba sin parar, muy despacio. La intimidad de la escena me resultó violenta, así que me vestí sin lavarme y me fui a la cocina. Hoy comprendo cómo la vida de una persona puede ser, al mismo tiempo, la vida de otra. Cómo don Andrés no vivía sino para su mujer, a la que alimentaba cuidadosamente, llevándole a la boca pequeñas cucharadas de una papilla que había preparado al mismo tiempo que mi desayuno, recogiendo con el borde de la misma cuchara los restos que a ella le caían por las comisuras de los labios, sin perder en ningún momento la paciencia. Cuando terminó, después de una hora larga, la acomodó delante del televisor igual que estaba la noche anterior. Yo me quedé en la cocina y me puse a fregar las tazas, quería serle útil de alguna forma. Tal vez fue en ese momento cuando tuve conciencia, por primera vez, de que a mi madre le pasaba algo parecido, de que su vida no existía, sino que se había convertido en una especie de extremidad de mi padre. Siempre pendiente de él, siempre soportando sus espinas, quizá con la esperanza de ver alguna vez cómo asomaba una flor entre las ramas. Vivía sólo para él, y para mí también. Me recogió por la tarde, después de que don Andrés y yo hubiéramos comido. Antes, el abuelo de Daniel había tardado otra hora larga en conseguir que su mujer terminara otro cuenco de papilla semejante al de la mañana, y me hizo encerrarme en la habitación de Daniel mientras la cambiaba. – Se hace las cosas encima, como los niños chicos – me explicó–. Es mejor que tú no lo veas. Después me sorprendió con un plato de huevos fritos igual al que se había servido él, que devoramos mojando pan duro del día anterior. 86 – El médico me los tiene prohibidos, pero hoy es un día especial –se excusó. La tarde la pasé en casa, con mi madre, que había permanecido todo el tiempo con mi padre en el hospital. Me explicó que estaba enfermo, que le habían tenido que internar para poder curarle, y que pasaría algunas semanas allí. También me dijo que no podía visitarle, pues a ese lugar no dejaban pasar a los niños. Luego comenzó a hacer cosas, muchas cosas y muy deprisa, como si no pudiera estarse quieta un momento. Recogió la cocina, puso la lavadora varias veces, planchó la ropa del cesto, limpió el cuarto de baño, ordenó los libros y los juguetes de mi habitación. Cuando no le quedó ya nada por hacer entró en la sala de estar, donde yo miraba absorto la televisión, y descolgó las cortinas de amapolas. – Papaveri –le dije cuando la vi salir con ellas camino del estudio. – Papaveri –respondió ella forzando una sonrisa. Regresó y se sentó a mi lado sin decir nada, mirando el programa de televisión. Aún tardó un rato en suspirar y decir: – Al menos esta vez sabemos dónde está. No sé por qué, pero en ese momento rompí a llorar. Lo hacía en silencio, dejando que unas lágrimas calientes y densas escurriesen por mis mejillas. Me las quitó con su dedo índice. Luego se las llevó a la boca y me dijo que estaban saladas. Me abrazó diciendo: – Mi sauce, mi sauce llorón. No sé por qué mi madre siempre nos llamaba con nombres de árboles. 87 17 En los meses siguientes se instaló una rutina nueva entre nosotros. Una rutina más difícil tal vez, pero también más sosegada. Los días de diario yo notaba poco el cambio. Mi madre me despertaba pronto y, después del desayuno y el aseo, tenía que hacer la cama. Luego me llevaba hasta el colegio en bicicleta. Sólo las mañanas especialmente frías o lluviosas cogíamos el autobús. Cuando regresaba por las tardes, el tiempo se me iba en las tareas escolares, a las que me dedicaba con mayor interés aún que antes. De alguna forma sabía que tenía que asumir más responsabilidad. También ayudaba en los asuntos de la casa, algunos de los cuales mi madre me encomendó a partir de entonces. Todas las tardes, después de los deberes del colegio, debía preparar la cena y luego fregar los platos. Sentía que ahora mi madre también dependía de mí, al igual que yo de ella. Durante el tiempo que yo estaba en el colegio, ella pintaba en el estudio. Al principio sólo eran amapolas, decenas de amapolas en pequeño formato, que surtían a las tiendas de muebles. Aunque todavía tuvo que hacer algunos bodegones y escenas de caza, en poco menos de un mes las obligaciones molestas desaparecieron. Seguro que había otros pintores que podían hacer ese trabajo y las amapolas se pagaban mejor. – La gente cambia de gustos –me explicaba mi madre cuando, al regreso del colegio y antes de subir a la casa, me enseñaba su trabajo del día. En el estudio todo había cambiado. Había mucho más orden y más limpieza. Los desnudos que antes estaban es- 88 parcidos, apoyados en la pared del fondo, los colocó todos en una única hilera, en un rincón, y los tapó con sábanas viejas. Acercó la zona de trabajo al ventanal del patio trasero, para trabajar con más luz, y se deshizo de los restos de envases de pintura ya seca que mi padre amontonaba en cualquier sitio. Incluso el gran tablero sobre caballetes donde ya no quedaba un espacio libre, apareció un día despejado, ocupado tan sólo por las cartulinas en las que mi madre preparaba sus bocetos. Hubo una semana de niebla persistente, durante la que vivimos siempre con las luces encendidas. No podíamos utilizar la bicicleta y mi madre dijo que, sin la luz del sol, le resultaba imposible pintar. Ella se dedicó a limpiar el patio trasero. Sacaba los restos de lienzos y bastidores, de cubos vacíos, de caballetes rotos, al de delante, y allí hizo un gran montón que un día se llevaron en un camión del servicio municipal de limpieza. Luego quitó todas las malas hierbas que se habían adueñado del patio, y descubrimos que el lugar era maravilloso. Ella podía salir allí a trabajar, y yo jugaba con el abrigo puesto hasta la caída del sol. Entonces era cuando mi madre me dejaba solo. Todos los días, a las ocho de la tarde, acudía a visitar a mi padre en el hospital. A mí no me llevaba con ella. Se cambiaba de ropa y se esforzaba por parecer aún más guapa de lo que ya era. Se miraba largamente en el espejo del cuarto de baño y se recolocaba cada mechón del cabello, se repasaba el colorete de las mejillas y el carmín de los labios. No lo necesitaba. Tal vez no se había dado cuenta de que, desde que habían internado a Anselmo, había rejuvenecido y parecía que la luz que entraba por los ventanales del patio se le quedara dentro y emergiera luego de su cuerpo durante el resto del día, igual 89 que esas figuritas que se cargan con la luz de la bombilla y después relucen en la oscuridad. Antes de marcharse me decía: – Ahora te quedas solo un rato, que ya eres mayor. Y yo sabía que eso significaba que debía asumir la parte de las tareas que me correspondía. Así, cuando ella regresaba, la sala de estar y la cocina estaban tan limpias y luminosas como ella, y se encontraba la cama con un pico de las sábanas abierto, tal y como yo había visto que hacían en algunas películas. Otro día aparecieron grandes láminas enmarcadas en el estudio y en el pasillo de la casa. Eran cuadros de Monet, de Van Gogh, de Klimt. En todos ellos había grandes flores, no sólo amapolas, también girasoles y flores de loto. Algunos compartían el espacio con otras figuras, puentes sobre lagos e incluso personas. Pero en todos ellos las flores eran lo que más llamaba la atención. No sé dónde encontró el Campo di Papaveri de Klimt, pero desde entonces ese cuadro, enmarcado en madera clara de pino, presidió la sala de estar desde el lugar donde antes estaba el retrato de mi madre. Ese se lo llevó a su habitación, para poder contemplarlo antes de dormirse. En algún momento, el invierno comenzó a despedirse, el señor Andrés y su mujer buscaban ya los rayos de sol, y el estudio se fue llenando de otras flores. El primero fue un cuadro muy grande con buganvillas. A mi madre le fascinaban las buganvillas que cubrían la pared de una casa solitaria que había cerca de la pasarela para peatones y, durante muchas mañanas, se iba hasta allí a pintarlas. – No sé cómo lo consiguen –decía–, las buganvillas no se dan bien en esta tierra. 90 El lienzo lo tuvo oculto bajo un gran paño hasta que lo terminó. Sólo entonces lo descubrió un día y me lo mostró orgullosa. – Ya basta de papaveris –me dijo. Yo me acerqué para observarlo con detenimiento. En el ángulo inferior derecho había una firma que no era la suya. Había imitado la firma de mi padre. Recorrí el resto del estudio y comprobé algo en lo que no me había fijado hasta entonces. Todos los cuadros llevaban la firma falsa de Anselmo. 18 A las buganvillas les siguieron otras flores, los rosales del patio delantero, los geranios de las macetas y, cuando el invierno se fue por fin, una serie de lienzos grandes aparecieron con las flores de la acacia. Los había que las mostraban desde muy cerca, formando una gran mancha amarilla que cubría el cuadro entero. Otros copiaban de lejos el árbol completo sobre la fachada de la nave, con las grandes portadas verdes de fondo. Había uno que sólo tenía una florecilla pequeña y solitaria sobre la mesa enorme del estudio. Una única flor, fuera de su ramillete, rodeada de manchas de pintura de todos los colores. Las visitas de Daniel se hicieron más frecuentes. Desde el episodio de mi padre, ya no era siempre él quien venía a nuestra casa, a veces pasábamos las tardes en la suya. A su abuelo le gustaba vernos allí. Salíamos, como antes, a dar vueltas por el polígono, y nos paseábamos sin pudor delante 91 de las rusas, que ahora nos llamaban por nuestros nombres. En ocasiones se burlaban del bigote de Daniel, a quien le había nacido un vello oscuro encima del labio. Muchos domingos, eran los padres de Daniel los que pasaban a recogerle a nuestra casa, porque se había olvidado de regresar a la de sus abuelos a la hora acordada. Entonces hablaban un rato con mi madre, y a veces me llevaron un regalo a mí también. Si se había hecho muy tarde, nos invitaban a subir en su coche, el Alfa Romeo de cuya réplica nunca se separaba Daniel, y nos llevaban a casa del abuelo Félix y la abuela Teresa, a los que seguíamos visitando todos los domingos. Fue un sábado por la tarde, después de jugar en casa de los abuelos de Daniel, y ayudar a bajar a la señora Engracia para que merendase al sol, cuando, al pasar delante de mi casa, vimos que en el estudio había gente. No era la hora del camión, que todavía pasaba cada quincena a descargar material y llevarse los encargos. Ni siquiera estaban abiertas las grandes portadas verdes, sólo la pequeña. Dejé a Daniel con sus abuelos y me acerqué, curioso, para averiguar quién estaba con mi madre. En el estudio había tres personas. Junto a mi madre estaba una pareja que a mi me pareció de edades muy diferentes. Él era un hombre gordo y enorme, al menos le sacaba la cabeza a mi madre y a la otra mujer, menuda y de apariencia mucho más joven. Me acerqué al grupo con intención de hacerme ver. Entonces mi madre me llamó y, cogiéndome por los hombros, me presentó. – Este es mi hijo Nicolás –dijo–, también es mi ayudante –añadió con un guiño–. Me ayuda a limpiar los pinceles. Las dos personas que no conocía me extendieron la mano y estrecharon la mía como lo hubieran hecho con un adulto. 92 – Soy Eduardo –dijo él con gesto respetuoso. – Y yo Marta –terminó ella las presentaciones. – Los señores tienen una galería y han venido a ver los cuadros de tu padre –me explicó mi madre guiñando un ojo. Pero yo sabía que no eran de él. Anselmo aún estaba en el hospital. En el sanatorio, decía mi madre. No comprendía por qué mentía de aquella forma. Cerré los ojos y bajé la cara hacia el suelo, a punto de desmentirla. Quería decirles que era ella la que pintaba, día tras día, semana tras semana, mientras Anselmo se curaba de una enfermedad que le hacía subirse a los tejados. Después me mandó que regresara con Daniel, pero yo no pude jugar en toda la tarde. Sólo pensaba en una cosa, en la firma de los cuadros, y me preguntaba por qué le interesaban a los dueños de una galería. Ahora sé que es eso. Mi madre expone sus cuadros en galerías de todo el país y también yo sueño con que mi obra cuelgue algún día de las paredes de alguna de ellas, pero entonces esa palabra sólo tenía un significado para mí: mis abuelos llamaban así a una terraza larga y acristalada que había en su casa, donde la abuela pasaba tardes enteras regando y podando las macetas. 19 Poco después mi madre me llevó con ella a visitar a Anselmo. Ahora le permitían salir a pasear por los jardines del sanatorio y yo podía verlo allí, sentado en un banco, con un pijama limpio debajo de una bata de cuadros. 93 No me parecía el mismo que había visto, meses atrás, sucio y enloquecido en lo alto de nuestro tejado. Le habían cortado el pelo, estaba recién afeitado, y me miraba con una sonrisa bobalicona y los párpados caídos. Me hizo sentarme a su lado. – Ahora estaremos los tres juntos –me dijo–, y dentro de muy poco me dejarán volver con vosotros. Y así fue. Regresó una mañana cuando yo aún estaba en el colegio. Me lo encontré al volver a casa. Tomaba el sol en el patio trasero, en una tumbona que había comprado mi madre y que colocó entre algunos macizos de flores que había plantado esa primavera. Se instaló entre nosotros como una presencia nueva, serena. Se adecuó a nuestros ritmos, se levantaba a la misma hora que nosotros y comíamos los tres juntos, en la sala de estar, todos los fines de semana. Poco a poco comenzó, incluso, a interesarse por mis tareas del colegio y trataba de ayudarme con ellas. Yo simulaba que hacía caso a sus recomendaciones, pero lo cierto es que no sabía nada de matemáticas ni de lengua. Si alguna vez había sabido, se le había olvidado todo ya. Una parte fundamental de los ritos cotidianos la formaban sus pastillas. Al principio era mi madre, y después también yo, quien se las colocaba ordenadas en fila junto a la taza de leche sin café del desayuno, o al lado del plato de la cena. Transcurrieron todavía varias semanas hasta que comenzó a moverse con independencia. A mí me habían dado las vacaciones, y le acompañaba a comprar el pan y a hacer algunos recados menores. Otro día me subió a la bicicleta y estuvimos recorriendo el polígono después de haber ido a la ciudad, al supermercado. Algo más tarde entró en el estudio 94 por primera vez desde su regreso, y estuvo ayudando a mi madre a preparar un lienzo. Hasta que una mañana ella bajó al patio trasero, donde yo jugaba a la sombra con soldados de plástico, y me dijo: – Nico, cariño, procura no hacer mucho ruido, papá ha vuelto a pintar. Todavía hoy me cuesta comprender por qué mi padre asumió todos aquellos cuadros como suyos, y por qué mi madre lo permitió. Por muy mal que hubiera estado Anselmo, no era posible que le hubiera convencido de que fuesen obras anteriores a su internamiento, ni de que hubiesen sido pintadas en el sanatorio, o de otras excusas que se me han ocurrido estos años, que mi madre habría podido utilizar para convencerle. Él lo aceptó y ella también. Sólo yo parecía revelarme contra aquel acuerdo extraño y silencioso. Pero mi padre continuaba sin poder pintar flores. En cuanto recobró la confianza, la rusa volvió a pasar horas enteras encerrada a solas con él. Ya no lo hacían por la noche. Ella llegaba en mitad de la siesta, a primera hora de la tarde, me saludaba si se cruzaba conmigo, y desaparecía por la puerta pequeña del estudio. Las primeras veces yo buscaba a mi madre para saber cómo reaccionaba. Me sentaba a su lado, en el sofá donde leía sus grandes libros, cuyas páginas se volvían con el aire del ventilador. – Ya ha venido la modelo –le informaba esperando alguna forma de protesta. – Es estupendo –me respondía ella–, tu padre está cada vez más animado y pinta mejor. También yo me animé, entonces, y recobré el cuaderno de desnudos que no había vuelto a abrir desde el ataque de 95 furia de mi padre. Aún así, continuaba dibujando a escondidas. Pero la modelo de mi padre me servía también a mí. Cuando nadie podía verme, bajaba al patio trasero y, con cuidado de no ser descubierto, me asomaba al interior del estudio. Pegado a la pared, sin perder nunca el sigilo, miraba a mi padre trabajar y memorizaba las líneas del cuerpo de la rusa. Ella posaba desnuda sobre el sofá, con el cuerpo apoyado en uno de los brazos y las piernas extendidas. Otras veces lo hacía sentada en un taburete, un pie en el suelo y el otro en el travesaño, los brazos caídos a ambos lados del tronco, lánguidamente, la cabeza ladeada mirando hacia abajo. Su visión me provocaba una reacción inmediata entre las piernas, y el miembro se me inflamaba sin que pudiese remediarlo. Me avergonzaba. No era el hecho de observarlos furtivamente el motivo de mi pudor, sino la reacción incontestable de mi cuerpo. Daniel me había explicado en qué consistía el trabajo de las rusas en el Pub Manhattan, y qué hacían allí los hombres que las visitaban. Me lo contaba con los ojos desorbitados, con todos los detalles que se le iban ocurriendo y que yo consideraba inventados las más de las veces. Después de cada relato añadía: – Y no veas la de pajotes que me hago yo pensando en ellas. Yo quería que para mí fuera algo distinto. No tenía una idea de aquel sexo incipiente como algo pecaminoso, de hecho a mí nadie me había hablado del pecado, no formaba parte de la educación que mi madre me había dado, pero sí de la de mis compañeros de clase y, sobre todo, de la de Daniel. Me decía que era un pecado muy gordo, pero aún así él no pensaba en otra cosa. 96 Para mí, la perversión no procedía del deseo carnal, ni de lo que hiciera cada cual para desahogarlo, sino de algo que entonces no habría sabido expresar, y que hoy puedo explicar con palabras de adulto: era la banalización de lo que quería ver sólo como arte, como fuente de creación artística, lo que me escandalizaba cuando tenía una erección al ver a la rusa desnuda. Dibujar sus rasgos, las partes de su cuerpo después del ejercicio de memorización, me excitaba todavía más. Me obligaba a recrear la línea de su vientre, que hoy recuerdo demasiado envejecido y delgado, el nacimiento de los muslos con una brevísima mota de pelo entre ellos, los glúteos blancos o la espalda oculta a medias por el cabello que caía lacio, y una protuberancia, a veces dolorosa, crecía debajo de mi pantalón. – ¿Tú crees que tu padre se la tira? –me preguntó una vez Daniel después de que nos cruzáramos con la rusa a las puertas del Pub Manhattan. – ¿Qué se tira a quién? –le respondí yo, sin establecer relación entre la prostituta y la modelo. – ¿A quién va a ser? A la rusa. Está como un pan de buena. Me ruboricé y apreté el paso para alejarme de aquel lugar lo más rápido posible. Desde entonces, cuando los acechaba desde el patio, lo hacía con otra visión de la mujer. Dejé de dibujarla. Los abuelos me habían regalado una caja de acuarelas nueva, y me pasaba las tardes pintando las flores del patio trasero, los pequeños macizos que mi madre había conseguido sacar adelante regándolos todas las noches. Luego colgaba los cuadros en la pared de mi habitación, a veces en la escalera de subida, o junto a las láminas de Monet que decoraban toda la casa. El día que aparecieron los galeristas de 97 nuevo, bromearon con ellos, dijeron que no habían sido informados de la existencia de otro pintor en aquella casa, que después de la exposición de mi padre tendrían que montar otra con mis pinturas, y que estaban seguros de que el éxito sería mayor aún. Anselmo estaba entusiasmado, hablaba por encima de la voz de los demás, imaginando cómo iban a instalarse los cuadros, cómo serían las invitaciones, cuanta gente asistiría a la inauguración. Mi madre le miraba en silencio, asintiendo a todo lo que él decía y a las ideas que los galeristas le presentaban. Creo que era aún más feliz que él. 20 La exposición se inauguró aquel mismo otoño en una sala que yo había visitado algunas veces con mi madre. Siempre habíamos ido solos, a ver las obras de otros pintores, de escultores o de fotógrafos que a ella le parecían siempre maravillosos. También esa vez fuimos solos. Anselmo quiso presentarse con su modelo, la rusa. Decía que, al fin y al cabo, era ella la que aparecía en los desnudos y debía también aparecer con el artista el día de la inauguración. La titularon “Flores vestidas, flores desnudas”. Yo sólo veía unas flores, las que había pintado mi madre y que ocupaban la mitad de la galería. Yo era el único niño entre el gentío que se congregó en la sala para ver los cuadros. Había querido que avisáramos a 98 Daniel y que mi amigo me acompañase en aquel momento que parecía tan importante para todos, pero mi madre me quitó la idea. No era sábado y, por lo tanto, Daniel tendría que estudiar y madrugar al día siguiente. Además, no quería que termináramos los dos jugando, dando carreras entre los invitados y molestando a las personas importantísimas que iban a acudir. Aún protesté un poco, casi sin ganas, pero ella terminó de convencerme. – Si viene Daniel –me dijo– ¿quién será mi pareja? Me tendrías que dejar sola. No sabía que a las inauguraciones hubiera que asistir en pareja, como a las bodas, pero el argumento bastó para hacerme cambiar de opinión. Me agarré a su mano dispuesto a no separarme de ella en toda la noche. Para acceder a la sala había que bajar unas escaleras. La galería estaba en un semisótano sin ventanas, iluminada tan sólo por varias hileras de focos instalados en barras negras que colgaban del techo, y que daban luz tanto a los invitados y al espacio en el que nos movíamos, como a cada uno de los cuadros. Arriba, encima de la galería, había una librería que a esa hora estaba ya cerrada. Compartían la entrada y el nombre. Creo que incluso a los propietarios. En las ocasiones en que había ido con mi madre a ver alguna exposición, también habíamos estado viendo libros. Digo viendo, porque no siempre comprábamos. Aunque los encargos de la cadena de tiendas de muebles y la ayuda de los abuelos nos permitieran vivir con normalidad, había lujos que no podíamos permitirnos con frecuencia. Los libros eran uno de ellos. Recorríamos los estantes de la librería durante horas, a veces durante más tiempo del que habíamos dedicado a la exposición que hubiera en ese momento en el 99 sótano. Pero la mayoría de las veces nos limitábamos a eso, a mirarlos, a ojearlos con deseo. En el caso de mi madre, casi diría con desesperación por no poder llevárselos. Recorría la larga hilera de lomos de diversos colores, guiándose en su búsqueda con la ayuda del dedo índice. Después escogía uno, aparentemente al azar. Lo abría, pasaba sus hojas y aspiraba su aroma, leía el índice, las solapas, las notas de la contracubierta. Luego lo dejaba de nuevo en su sitio y continuaba su búsqueda, hasta que se detenía con otro volumen varios metros más allá, un estante más abajo. Pocas veces compraba. Cuando lo hacía era después de varias visitas, de haberse entretenido en diversas ocasiones con el mismo ejemplar y en diferentes estancias en la librería. Podía pasar más de un mes desde que descubría el libro hasta que, al fin, se decidía a llevárselo. Mientras tanto, lo había abierto y cerrado tantas veces que habría tenido tiempo de leérselo entero. Yo me sentaba en la sección infantil, donde había una mesa baja rodeada de taburetes de colores. Allí seleccionaba los ejemplares con los que iba a distraerme durante el tiempo que ella dedicara a sus pesquisas. A veces también me compraba alguno, con el dinero que el abuelo Félix me daba para mis gastos. Al salir de casa de los abuelos, yo le entregaba la propina a mi madre, que la guardaba en un bolsillo especial de su bolso. Era el bolsillo de mis libros. Cuando alguno me interesaba especialmente, abría el bolsillo y contaba lo que habíamos acumulado. Si había suficiente, me compraba el libro. El domingo siguiente tenía que acordarme de llevarlo a la visita semanal, era el modo de demostrarle al abuelo que sabía invertir sus donaciones. 100 La mayor parte de mis lecturas, sin embargo, las sacaba de la biblioteca. Mi madre me llevaba a una biblioteca pequeña, aislada, que había más allá del polígono. Estaba en mitad del campo y acudían a ella las personas que vivían durante todo el año en las huertas. La biblioteca estaba casi siempre vacía. Cuando los viernes por la tarde íbamos paseando para cambiar algún libro, ella se detenía ante algunas de las casas de los hortelanos, que se diseminaban por el camino, y las miraba con nostalgia. – Sería bonito vivir aquí ¿verdad? –me preguntaba, y eso bastaba para que esa noche me durmiera imaginando que habitábamos en una de esas granjas pequeñas, rodeados de frutales, de huertos, de campos labrados donde crecían espigas y patatas, con los perros y las gallinas que veíamos dentro de los cercados. Ella cambiaba sus libros con rapidez. Seguramente los tenía ya elegidos desde la visita anterior. Yo, en cambio, me demoraba en la elección de los míos. Ese tiempo ella lo aprovechaba para hablar con la bibliotecaria. Se llamaba Celia, igual que la protagonista de unos cuentos que a veces me llevé, pero que no terminaban de gustarme. Me parecían cuentos para niñas. Durante los meses en que papá estuvo en el sanatorio, mi madre comenzó a dejarme solo algunos ratos en la biblioteca. Había también otros niños, tres o cuatro a lo sumo. Celia nos entregaba plantillas con dibujos que nosotros debíamos colorear. Luego pegaba algunos de ellos en los pocos espacios libres de estanterías que quedaban. Como si fuera una sala de exposiciones. Me he preguntado, en ocasiones, qué hacía mi madre mientras yo estaba en la biblioteca. Puede ser que sólo 101 paseara entre las huertas, soñando con una vida apacible en mitad del campo. He querido creer que se veía con alguien, que tenía alguna relación secreta. Una amiga, tal vez un amante. Pero no, era algo imposible y ahora lo sé, que pensara siquiera en algún hombre distinto a mi padre. Ni siquiera después de su marcha lo ha hecho. Recorrimos la exposición esquivando a las decenas de personas que habían acudido a verla. Ellos se detenían delante de los cuadros, los comentaban, a veces con gestos de admiración, otras de disgusto. A nosotros no nos importaba que estuvieran en medio y no nos dejaran sitio para acercarnos. Los conocíamos de sobra, al menos los que nos importaban. Lo que sí captaba nuestro interés era la expresión de la gente, las muecas de sus rostros, los gestos de sus manos delante de cada obra. Los mirábamos y nos reíamos. Todos ellos llevaban una copa en la mano, un trocito de sándwich en la otra. Por todas partes pasaban camareros que llevaban bandejas repartiéndolos. Los visitantes dejaban en las bandejas la copa vacía y cogían otra llena de vino o de cerveza. También un canapé con el que ocupar la mano libre, y hablaban, entre trago y trago, con la boca llena de queso o de jamón. Cuando terminamos de recorrer la parte de la exposición dedicada a las flores, las flores vestidas, llegamos a los desnudos, las flores desnudas. Allí la gente pasaba de largo, las miraban sólo un momento pero casi no se detenían. Corrían a buscar de nuevo un camarero que les renovase la copa. Parecía que hubieran ido allí a comer y a beber, en lugar de a mirar cuadros. Después de un rato, que a mí se me hizo eterno, el dueño de la galería llamó la atención de todos los invita- 102 dos. Estaba de pie en un lugar de la sala con la serie de cuadros de la acacia de fondo. A su derecha, mi padre con la rusa, a la izquierda la mujer joven, su socia en la galería. Cuando se hizo el silencio, sólo interrumpido por el tintineo de las copas que se dejaban y cogían de las bandejas, comenzó a hablar. Inició un largo discurso sobre el arte, sobre la pintura y el importantísimo papel que tenían las galerías en la difusión de los artistas. También habló de las técnicas empleadas en los cuadros allí expuestos, y terminó señalando hacia mi padre con la mano derecha extendida hacia él. – Y aquí tenemos al hombre que ha hecho posible que hoy estemos disfrutando de esta magnífica exposición –dijo –. Les presento a Anselmo León y a Katarina, su musa inspiradora. Mi madre me agarró la mano con fuerza, crispada. Casi me hacía daño. La miré. Apretaba la mandíbula con un gesto de rabia que no le conocía hasta entonces. En sus ojos se adivinaba el esfuerzo por no llorar. – Vámonos –me dijo–, es tarde y mañana tenemos que madrugar. Subíamos las escaleras despacio, como si quisiéramos que nadie se diera cuenta de nuestra huída. Yo hubiera querido decirle muchas cosas, consolar su rabia y su pena. Sólo acerté a pronunciar una frase muy breve, que me pareció más importante que cualquier otra cosa que pudiera haberle dicho. – No te preocupes, mamá, sólo se fijan en las flores. 103 21 No sé si mi padre regresó esa misma noche o tardó aún varias en hacerlo. Se instaló otra vez a dormir en el estudio y ya no lo veía. Apenas intuía su presencia por los ruidos que procedían de la planta baja, el estrépito de muebles que se desplazaban y el de algún lienzo que voló, como antes de su enfermedad, desde la ventana al patio trasero. Pero yo tenía razón. Sólo las flores habían captado el interés del público. Lo podía leer en los periódicos locales que mi madre había comprado, y que permanecieron días enteros en la mesita baja de la sala de estar. No recortó las noticias como creí que acabaría haciendo, para guardarlas. Se limitó a dejarlas allí, tres ejemplares distintos de los tres periódicos que se publicaban. En los tres, abiertos por las páginas dedicadas a la cultura, aparecían fotografías de la exposición. En una de ellas incluso se me veía un poco de perfil. Los tres coincidían en el gran éxito que había acompañado a la inauguración, durante la cual se habían vendido la mitad de las obras. “Hoy nace para el público un gran artista”, encabezaba uno de ellos el reportaje. Otro decía: “Gran éxito de la exposición de Anselmo León”. Pero a mí me gustó el tercero. En letras grandes y negras, encima de la fotografía en la que se veía mi perfil, un gran titular informaba: “Se vendieron todas las flores”. Dejé ese periódico encima de los otros dos, para que mi madre pudiese leerlo y recordarlo cada vez que entraba en la sala. A mi padre pude verle algunas veces durante esos días. Muy pocas, sólo en las ocasiones en que subía, entraba en 104 la sala de estar y cogía el teléfono. Pasaba a nuestro lado sin vernos, sin percatarse siquiera de nuestra existencia ni de los periódicos sobre la mesa. Sólo hablaba por teléfono. Y sólo hablaba por la noche, cuando ya se había ido el sol, y cuando era él quien hacía las llamadas. A lo largo del día, sonaba constantemente el timbre del teléfono, pero nadie lo cogíamos. Las primeras veces lo intenté, pero me detuvo mi madre diciendo: – Déjalo, es para tu padre… Parecía como si quisiera añadir algo así como, si quiere que venga él a descolgarlo. Pero terminaba la frase antes de completarla. Cuando hablaba, en sus llamadas nocturnas, lo hacía a voces, igual que si la persona que tuviera que escucharle estuviera muy lejos o no le entendiera, y decía cosas extrañas. – Sí, sí. Una fábrica de gaseosas –le oía gritar–. ¿Cómo que no? Tiene que ser allí. Repetía la llamada tres o cuatro veces más, y después colgaba con un golpe seco y volvía a desaparecer. A la noche siguiente regresaba de nuevo, sucio de pintura y con ojos alucinados, la barba sin afeitar. Hablaba con un servicio de información, pedía números extraños que luego marcaba sin que nadie le respondiese. Si lo hacían, las preguntas volvían a ser las mismas. – ¿Fábrica de gaseosas El Gauchito? ¿No? Pero este es el número que me han dado –decía desesperado. Un día ya no subió. No se escucharon ruidos durante la tarde y mi madre estuvo mirando la televisión hasta que yo me levanté y preparé la cena. Llevé a la sala de estar dos platos con bocadillos y dos vasos de leche, y me senté a su lado. Ella no comía, tal vez no hubiese visto el plato con la cena. 105 – ¿Dónde ha ido papá esta vez? –le pregunté, procurando no darle mucha importancia al asunto. – A buscar a su abuelo –me respondió sin dejar de mirar la televisión–. A la Argentina. – ¿Y cuando crees que va a volver? –me atrevía a continuar. Ella se volvió hacia mí. Sonrió. Cogió el bocadillo y le dio un mordisco grande. Me alegró. Creía que no se había dado cuenta de que le había preparado la cena. – Nunca –me respondió con la boca llena–. Espero que nunca. Luego pareció relajarse. Se dejó deslizar en el sofá y cogió el mando del televisor. Mientras ella cambiaba de un canal a otro, me levanté y fui a mi dormitorio. Saqué mi cuaderno de desnudos de su escondite y lo abrí por el que me parecía más conseguido. Representaba a una mujer de espaldas, medio ladeada. En el escorzo se mostraba un pecho apenas insinuado, y el rostro aparecía cubierto por una larga melena que impedía ver sus detalles. Regresé a su lado y se lo mostré orgulloso. Ella lo miró sonriendo, sin sorpresa, igual que si conociera aquel cuaderno desde siempre, desde que comencé a llenarlo con mis dibujos. – ¿Soy yo? –me preguntó sin asombro. – Claro –le respondí. Aún no sé por qué le mentí yo también. Ciudad Real, agosto de 2010 106 El Violinista Javier A. Mariscal Crevoisier FINALISTA NOVELA CORTA JAVIER A. MARISCAL CREVOISIER (Lima, 1982) Nací en Lima en 1982. Estudié Administración en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y mi trabajo se centra en la gestión de calidad. La herencia literaria es de mi madre. Tengo una hija, Alessandra. He participado en diferentes certámenes de cuento. «El violinista» es la primera novela que escribo. Tengo en mi haber algunos reconocimientos: Primer Premio en el V Concurso Ars Creatio «Una Imagen en Mil Palabras» (España, 2010); Tercer Premio en el Concurso de Cuentos Noble Villa de Portugalete (España, 2010), Primer Premio en el Concurso «Ten en cuento a La Victoria», (Perú, 2011), Primer Premio en el Concurso de Cuento «Camilo José Cela» (España, 2011), Segundo Premio en el certamen de cuento FELIZH (Perú, 2012), Segundo Premio en la Bienal de Cuento Infantil ICPNA (Perú, 2012). A Edith Who hears music, feels his solitude peopled at once. Robert Browning 1 Lo vimos entrar: Ximena palideció. Me explicó luego. Que le recordaba a un fallecido abuelo. Que el corazón le dio un vuelco. Cualquier cosa. Yo apenas recuerdo con desgano su sombrero café. Ella estuvo jubilosa el resto de la tarde. Caminamos hacia Larco, esquivando heladeros y cambistas. Temiendo, claro. Los días eran así; apagones, bombas. Muerte. Me reprochaba no recordar su cumpleaños. Le respondí que eso estaba muy visto. Que valía la pena olvidar las fechas importantes de vez en cuando. Yo qué sé: un modo de variar los hábitos, huir de la rutina. Todo era rutina, hace tanto. – ¿Nosotros también? ¿También somos rutina, Mariano? –dijo. Lo negué, dulce, rotundamente. 2 Mi nombre es Mariano. Tuve un hijo. Emilio. Ese día retornamos temprano: se hablaba de toques de queda y de represalias. Ximena opinó que no era recomendable quedarse a dormir conmigo, Natalia había tenido fiebre la noche anterior. Me despedí de ella en el pasillo del segundo piso y recuerdo haber silbado alguna leve tonadita cursi. Luego puse un disco de Coleman ya en el apartamento. Preparé una cena digna de cualquier desahuciado y me metí a la cama. No pude dormir. Corre, a mediados de agosto, un viento funesto y frío a través de los chatos edificios de Jesús María. Se revuelve en espirales de mediocre fuerza y apenas hiela a los desprevenidos que dejan abiertas las ventanas en la noche; en la oscura calle percibo desde mi distancia de segundo piso las luciérnagas humosas de tres o cuatro jóvenes moviendo los pies con inquietud y fumando un cigarrillo tras otro. Yo pensaba en Raúl. Raúl es el esposo de Ximena: ese vínculo, sin embargo, aflojado ya lo bastante como para no tener que guardarnos de los comentarios del edificio, es invisible ya. Se terminó de diluir cuando le confesó a Ximena que no solamente viajaba a las provincias por comercio, no; tenía ya una familia fuera de Lima. Ximena le dijo, a su vez, lo nuestro. Es de agradecer que Raúl sonriera y le explicara que estaba muy al tanto, y que no tenía inconveniente. Las escasas ocasiones en que coincidimos en la escalera, cuando él está en la ciudad, nos saludamos cortésmente. Me había dicho Ximena que la próxima semana volvería de un largo viaje, que saldrían con Natalia, al cine, al circo. Que tuviera paciencia. No tengo otra cosa que paciencia. Otros dirían que es apatía, pero ese término me desagrada. Prefiero decirme: «Sé paciente», que el anodino: «Sé apático». Sí. Pueden escupirme y pensaré: «Paciencia». Imagínense recibir un escupitajo y decirse: «Apatía». Es burdo. No siempre me sentí así. Me acerco a la breve sala envuelto en una manta y rebusco, sin encender la luz, entre mis discos. Luego hallo a Veloso y me enfurece recordar que está rayado. Me sumerjo en el sofá y descubro que la corriente de aire proviene una ventana apenas entornada en la cocina. Una tibia pereza me impide levantarme del sofá; me arrebujo como puedo, sintiendo el invierno colándose a través de la manta, y cierro los ojos. Luego duermo. 3 No recuerdo que haya portado un maletín pequeño ese día. Pero me sucede con frecuencia olvidar flagrantes detalles, nombres inolvidables, fechas imperdibles. Faher me confirmó que sí, que lo vio llevando el maletín, el día que llegó, y le advirtió que el edificio era silencioso. El otro hizo un gesto tranquilizador, queriendo expresar, seguramente, que no había de qué alarmarse. Luego recibió la llave del apartamento. Estaba en el tercer piso, sobre el mío. Me pregunto si lo eligió así; Faher no lo recuerda o prefiere no hacerlo. Se llamaba Sebastián Klaus. Anacrónico, ensimismado, descendía las escaleras abrigado con el sobretodo y el sombrero café; nos hemos saludado siempre con una inclinación apenas perceptible. La primera vez que oí su voz fue cuando 111 le respondía algo a la viuda de Remy; el acento extranjero y sus ojos azules despertaron su curiosidad: inquirió otra vez sobre el clima, o lo que fuera, y yo me alejé. 4 El almacén se halla en medio de una amplia y sucia avenida en el Callao. Voy cada día sin prisas, sin esperanza; tolero malamente el tráfico, la aglomeración de fábricas y talleres. La oficina se encuentra después de la zona de almacenaje, en un gran cubo color perla de vidrios café; un lema corona el ingreso: «En este almacén no hay accidentes». No. No hay accidentes. En ese caso, desearía saber cómo creen que se llama esto: hay un hombre que todos los días pisa sus pasillos y abre y cierra cajones de rieles crujientes, sella y firma papeles de colores con misteriosas cifras y sonríe a medias cuando tiene que hacerlo, pero con la curiosa condición del absoluto desdén por lo que hace. A eso lo llamo un accidente. Sospecho que no soy el único. Hay una cosa peor, y es que si me preguntaran: «Mariano, ¿dónde te gustaría estar? ¿Qué quisieras en tu vida?», creo que no sabría qué contestar. No existen los viajes en el tiempo. Tal vez en mil años. Maldita era. No somos capaces siquiera de curar un cáncer. Paula, sin embargo, logra que ciertos días en la oficina pierdan su típico y amargo cascarón de tedio, cuando desliza sus pisadas lánguidamente por mi despacho y me solicita bostezando algún informe, una explicación somera e inservible sobre la demora de tal o cual navío, el significado de 112 una diferencia inexplicable en un documento de importación. Tengo con ella el tipo de amistad que relaja los límites al punto de permitirnos desesperanzadas coqueterías, como quien seduce falsamente a una anciana, apócrifas propuestas de matrimonio, pequeñas confesiones. Ella solo pasa por aquí: todos sabemos que su padre está interesado en que ella conozca la empresa desde dentro, antes de concederle otros derechos sobre su manejo. Su padre es el gerente logístico, y socio de la firma. Y yo, yo soy un Empleado. Ese ser anónimo y unívoco. Ese representante del hastío. – Tienes mala cara, galancito. ¿Te divertiste anoche? –dijo ella, el mechón pardo haciéndose a un lado de su rostro, la sonrisa de una mujer que sabe que es hermosa. – Espanté zancudos. Y tuve sueños inquietantes –dije, luego sonó el teléfono. El día terminó con la plana y amable certeza de una tarde menos fría que las anteriores. Era sábado. Miré mi reloj: las dos de la tarde. Pensé en comer en el centro. Tal vez entrar en alguna iglesia. Caminar. Viajo apiñado entre una mujer sudorosa y un anciano adormecido, tratando de evitar el incómodo roce de mis manos con el cabello de una jovencita sentada frente a mí. Hacia el fondo del ómnibus, un hombre corpulento parecer inclinar con intención el cuerpo hacia delante, cerca de una muchacha adolescente. El ómnibus hiede. Me asqueo. Luego trato de obnubilarme contemplando con firmeza los objetos que dejamos atrás, mientras avanzamos; árboles, postes de luz, letreros y letreros hasta el infinito, pintas en las paredes y rejas, innumerables rejas agresivas y desafiantes. Cerca del profuso parque repleto de árboles próximo a San Marcos, cierro los ojos y me esmero en recordar los compases de una 113 vieja barcarola, o esos versos de Kavafis que le hablan a un viajero. Olvidé a Onetti en la oficina, pero de todos modos no tengo cómo leer; me desespera ese tiempo muerto. Horas y horas de pequeños saltos a la nada, cada vez que viajamos en un ómnibus en el que no podemos dormir o leer o conversar con alguien, no: apenas la mirada fija en algún punto muerto y los ojos vacíos de expresión y la imaginación anestesiada. Bajé en Alfonso Ugarte y caminé hacia el Jirón de la Unión. Vi los ojos enrojecidos de una mujer y su hijo. Luego, a un comerciante tosiendo, los ojos irritados. Después empezó el picor en mi nariz; me explicó un transeúnte que habían despejado poco antes una marcha de protesta, los gases estaban aún en el aire. Mandé al diablo mi caminata y me dirigí a Jesús María. Tengo, durante mi breve viaje a casa, ahora esquinado por una mujer con bultos y un muchacho aferrado a su novia como una náufrago a una boya, la intuición violentísima de un relato que podría empezar a escribir más tarde pero que con certeza dejaré en el olvido de las cosas por hacer, de los planes por ejecutar. Viajes no emprendidos: solo trazos de los dedos silenciosos sobre el mapa. Era una idea recurrente: el escritor que narra la vida de otro escritor, que a su vez sospecha de la existencia del demiurgo, con las obvias complicaciones de ese antagonismo. Maniquea, repetida hasta la náusea versión en clave literaria del enfrentamiento con un omnipotente dios y nuestras posibilidades de éxito en caso de subversiva resistencia a sus designios. No hallo nada reprochable en insistir con el mismo tema una y otra vez; no me considero, ni por mucho, el más creativo de mi generación, ni de mi calle, ni siquiera del edificio en el que vivo. No he publicado nada nunca, tampoco, y ciertamente 114 no abrigo esperanza alguna ni intención de hacerlo. Alguna vez recibí un galardón, gracias a una competencia organizada por una difusa asociación cultural, que por lo demás no cumplió nunca con la entrega del importe del premio, pero no participé por decisión propia. De todos modos, hice fútiles esfuerzos por exigir mi dinero, pero la asociación se dispersó, sus miembros se esfumaron y quedé convertido en un primer premio de la nada, con la sospecha de haber escrito yo todo ese patético argumento y haberlo olvidado. No me di cuenta de que dejaba atrás el lugar en el que debía gritar: «¡Bajan!». Un cobrizo pliegue de luz solar se desprendía desde el cielo gris entre dos nubes indecisas. El viento era tibio y se mecía despeinando las copas de los árboles de Salaverry. Hay días en que cierro los ojos y camino en medio de la alameda, respirando el vago y huidizo aroma de los sauces. La mejor hora es la medianoche, cuando casi se pueden escuchar los grillos, condenados al destierro en esta ciudad; alguien debería iniciar una protesta a favor de los grillos y su derecho a ser oídos. Cuando llegué a mi calle, Ximena salía precipitadamente del edificio y no pareció verme en la calzada. La tomé del brazo y exhaló un grito. – Hola, Ximena –le dije, me vio con extrañeza y luego hizo el gesto de reconocerme. Le pregunté si estaba bien todo y me dijo que sí. Luego se soltó con delicadeza y siguió calle abajo; yo no estaba de humor para seguirla. Es, a veces, impredecible; recuerdo la tarde que nos conocimos en Miraflores, en una librería. Tenía los pechos pequeños, los ojos grandes, una blusa lila. No puedo recordar el resto de su ropa, o las zapatillas que usaba, o si llevaba el cabello de tal o cual manera, pero recuerdo la blusa lila; la vi reservada y casi temerosa. No me hubiera decidido a hablarle 115 a pesar de su expresión desvalida, los ojos repletos de una femenina desolación, como alguien que ha perdido a un familiar cercano y aún no se recupera del impacto, porque aún no lo acepta. Así que me sorprendí cuando, al verme tomar un libro, me dijo: «¿También te gusta Ribeyro?». En ese tiempo yo me arrastraba a la deriva tratando de perderme en los libros, esforzándome en no pensar; tenía dos años ya en eso, tal vez tres. Carmen no había vuelto a hablarme desde que me dejó, y la idea del suicidio me rondaba como un gato melifluo y pertinaz en el alféizar, terca la mirada en nuestros gestos. Unos meses después, ya cuando salíamos con alguna frecuencia, me dijo Ximena del apartamento que desocuparan en su edificio, contiguo al suyo; me mudé a la semana siguiente. Acaso la soledad. O la desesperación. Veo, adentro, a Faher. Estuve tentado de preguntar por Ximena, porque ella acostumbra comentarle a Faher secretos de su estado de ánimo que sin embargo se reserva cuando se trata de mí, pero me abstuve. Llegué a mi puerta con el relato en la punta de los dedos, extraje la máquina de escribir y permanecí cerca de una hora sentado en mi escritorio. No tenía más que un par de líneas: «RETOMAR ARGUMENTO DEL ESCRITOR Y SU DOBLE; TAL VEZ CONVERTIRLO EN POLICÍA». Eructé a mi pesar (odio eructar), y, abrumado por mi fracaso, abrí la nevera y preparé un ligero emparedado. Encendí la radio y dormité unos minutos. Luego se oyó el imperceptible, intruso, avasallante gorjeo melancólico de un violín. Desperté del todo y corrí a mi balcón. La música se sosegaba ya, pero no había duda: venía del apartamento superior, el que estaba sobre mi piso. El de Sebastián Klaus. 116 5 No sé, aun ahora, cómo describir su efecto sobre mi consciencia. Podría decir: «Sobre mi espíritu», pero expresarme de ese modo me hace pensar en frases de parroquia. Fue la primera vez, y se descolgaron sobre mi ventana apenas los últimos tramos letargosos de la melodía, pero fue suficiente para inquietarme, para alterar la tarde: pasé largos minutos esforzándome en descifrar el origen de esa familiaridad, ese viejo olor del pasado. «Tal vez es el invierno», pensé y encendí el tocadiscos. No quería oír las noticias de la radio; eran siempre detestables las voces que sin alarmarse podían describir cierta catástrofe financiera o un sanguinario atentado en provincias, y ahora, con mayor frecuencia en los últimos meses, dentro de la ciudad. Me sitúo en el papel de un locutor radial, recibiendo una nota de prensa que informe de la aparición de una decena de cadáveres, torturados, incinerados, de campesinos y niños, de mujeres aferradas a ellos. Creo que les pediría encender el audio y entonces, al aire, gritaría: «¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta!», con el subsiguiente escándalo de botones desconectados y posibles disculpas en mi nombre, de parte de la radio, claro. Odiaba, especialmente, las noticias que mencionaban incendios, mutilaciones, y cosas como el tipo de cambio y la «inflación galopante». ¡Ja! Yo no podría decir algo así sin reírme hasta las lágrimas. Miro desde el balcón y me pregunto si soy el personaje de una mala novela en la que el agobiado autor desea imponer cualquier final, por desastroso que resulte, a cambio de terminar a tiempo. Freí un huevo. Me excedí en la sal. Lo coloqué entre dos rebanadas de pan (qué difícil, esos días, conseguir buen 117 pan) y me recosté en el sofá. Puse a Offenbach en el tocadiscos. Después, de un salto, casi como un combatiente que llegado a la playa enemiga se refugiara bajo un parapeto a toda prisa, corrí a la máquina de escribir y estuve golpeando las teclas sin cesar por varias horas. Quedé extenuado. Mientras se cerraban mis ojos y apoyaba los brazos sobre mi escritorio proponiéndome dormir así, sentado, inclinado de tal modo que al día siguiente mi cuello y mi espalda me hicieran sufrir, me pregunté, como otras veces, cuál era el sentido de escribir páginas y páginas si no había quién las leyera, si no tenía siquiera un amigo al que mostrarle algún párrafo exitoso, una frase redonda; cuál, si no tenía una mujer a la que le interese realmente lo que quería decir, si no tenía un hijo. «Emilio», pensé, y me eché a llorar. Y sin embargo, me repetía sin cansancio, las historias están allí, cargando mi alma como una bala puede cargar un rifle, y no hay elección; necesito disparar al aire, a los techos vecinos de aquella casa abandonada, al quieto estanque sin patos ni peces a quienes asustar con el tronador estrépito de un disparo sin objetivo, sí: y no era improbable que al llegar la mañana, descubra otra vez esas frases inconexas que se filtraban en todo lo que escribía, esas telarañas de la mente que enlodaban cualquier pálido esfuerzo de lógica en las historias que quería narrar, como si hubiéramos querido pintar un cielo ocre pero el pincel conservara gotas de pintura morada en el centro de las cerdas, moteando de mala manera nuestro podrido cielo. Eso alcancé a pensar, y tuve al fin la fuerza de voluntad para arrastrarme hasta la cama, evitando verme reflejado en el espejo, para no sentir que duplicaba 118 el cansancio de las ojeras oscuras, el drama de los ojos vidriosos. Esa vez, dormí al cabo de unos segundos. Volví a sentir la ráfaga de viento suave proveniente de la cocina. Me cubrí, vestido totalmente, y por fin se hizo la noche absoluta. 6 Soñé con Paula. Conversábamos en la azotea del edificio. Ella decía algo de un cielo ocre con hebras moradas en el horizonte. Luego todo se fundió a negro y desperté. Era un domingo típico de invierno. Sonaba la bocina del panadero en la calle, uno de esos ruidos felices que nos jalonean a la niñez, como las campanas cuando repican, en los casos en que la católica infancia transcurría domingo a domingo en la iglesia. El año que yo cumplía los veinte, el hombre llegaba a la luna. Conocí a Carmen en la universidad, gracias a que el primer año anduve más tiempo metido en la facultad de Letras que en la mía. Me agradaba pasear por allí, y sin embargo, cuando ella me preguntó por qué estudiaba algo distinto, le dije, con la brutal certeza que permitía mi juventud: «No me interesa ser escritor. Ni profesor. Quiero ser empresario». Supongo que era un modo de rebelarme. Mi padre hubiera querido otra carrera para mí; dijo, cuando le informé de mi ingreso, que Administración era nada más que «una cojudez, una gran cojudez, hijo». Yo protesté; solía ser vehemente. Murió antes de verme terminar la universidad. Yo acabé casándome con Carmen. 119 Todo fue bien un tiempo. Admiraba su modo de imponer su suave autoridad en las aulas en las que enseñaba, sus también suaves modos de hacerme saber que debía cambiar de trabajo pronto, pues tendríamos un hijo. Me convencía su apasionada entrega a nuestro matrimonio y en nuestra alcoba. Cuando nació Emilio yo había hecho caso ya, postulé y obtuve un puesto en la municipalidad. Fumaba desde la época universitaria. Carmen detestaba eso, así que lo evitaba en su presencia. Me pregunto si estará casada ahora. También me pregunto si lo que sentí por ella pudo llamarse amor. La necesitaba, y eso era cierto, pero no conocí en mi vida, creo, otro amor que el que entregué por Emilio, y ese amor se hizo fuerte desde la ausencia, a partir de la desesperación de la pérdida, del horror. Es domingo. Almuerzo hoy con Ximena y su hija. Tal vez caminemos más tarde, comamos picarones u otro dulce cualquiera. El agua es fría en la ducha y me alivia parcialmente de la modorra que se apelmaza en mis músculos, mis nervios, y entonces un leve temblor remece el edificio, apenas uno o dos segundos. Dudo entre salir o no de la ducha, y por fin termino de bañarme sin que se repita el movimiento de la tierra. Fantaseo, mientras me seco, con un terremoto que me obligara a salir despavorido, sin tiempo para coger algo de ropa, y me divierto imaginando la expresión de mis vecinos al verme desnudo, en especial la viuda de Remy. Sé que no tolera la relación entre Ximena y yo; no nos saluda siquiera, y la hallo ridícula en extremo, vieja, patética. En nuestro piso vive también Sarmiento, un hombre jubilado con el que a veces me encuentro por azar en un restaurante cercano, a la hora de la cena, cuando ni él ni yo tenemos ánimos para cocinar algo. Sarmiento tiene un hijo viviendo 120 en España, pero se queja de la distancia que siente que le ha impuesto: no le escribe hace años, le oigo decir. No converso con los vecinos del tercer piso. Veo, sí, a veces, a una pareja joven que baja las escaleras discutiendo o besándose o a la carrera. Ella es grácil, alta, él es risueño y tiene gestos enérgicos. Es obvio lo que recuerdo cuando los veo discutir. En nuestro último tiempo juntos, Carmen me reprochaba no pasar más tiempo con Emilio, irme con frecuencia a la calle, distraerme tanto leyendo que podía sonar el timbre sin que me percatara (lo cual, ciertamente, sucedía). Yo empezaba a tejer historias en mis idas y venidas por las calles del centro, saliendo de la municipalidad, y desarrollé una historia acerca de un fantasmal acechador que tras las esquinas de los edificios del Jirón de la Unión se agazapaba para espiar y seguir a las muchachas, hasta que una de ellas decide acecharlo a él e inicia una delirante persecución a través de la ciudad. Carmen lo envió a un concurso, convocado por esa etérea asociación cultural, de la que tuvo noticia por amigos suyos de la facultad. Obtuve el primer premio. Quizá fui el único participante. Recuerdo a Carmen en retazos de instantes. Cargando a Emilio. Al apagar un cigarrillo mío. Yéndose al colegio en el que enseñaba educación inicial, dejando en una nota los pendientes de la casa. Gritando: deseándome la muerte. El almuerzo con Natalia y su madre fue ligero y apacible. Ximena recordó que pronto sería mi cumpleaños número cuarenta, festiva, y yo respondí que no hallaba que fuera motivo de celebración. Natalia dijo que me veía menor de lo que era. 121 – Lo mismo pienso, Mariano –terció Ximena, sin fingir el tono ni la expresión. Agradecí y dije que nunca me vería tan joven como ella. Luego dejamos de hablar de nimiedades y propuse salir a caminar. – Estoy resfriada, Mariano, ¿no lo ves? –dijo Natalia, y tosió teatralmente. Entendí que deseaba quedarse y que no tenía problema en que su madre y yo saliéramos un rato. Fuimos a una cafetería, al final de Salaverry. Ximena estaba inquieta o eso me pareció. No deseaba inquirir demasiado en sus cosas; había entre nosotros una pequeña muralla de respeto o distancia, hecha del espacio que cada uno exigía para sí. Por ejemplo, en caso de estar enfermo, no se me hubiera ocurrido tocarle la puerta y murmurar: «Mírame, ando mal», puesto que aquello podría ser considerado nada más que un feo contratiempo. Bastaba con decir: «Hoy no», en los momentos que eran solo para nosotros por separado, individuales, para que el otro entendiera que debía levantar el puente levadizo, correr temporalmente las cortinas. No me apuré entonces en averiguar lo que la tenía nerviosa, pero la cercanía del retorno de Raúl me hizo sospechar. Hablamos del frío, del café, me contó que en la tienda los precios variaban día a día. «No hay mal que dure cien años», dije, y no supe si me refería a la política monetaria, a nuestra relación o a mí mismo. Le pregunté, luego, si había escuchado la tarde anterior la melodía del violín. Se apresuró a negarlo. Pagué la cuenta, salimos, pasé mi brazo sobre sus hombros y caminamos en silencio un buen trecho, hasta que me dijo que sí, que había escuchado al violinista, y no sabía por qué, pero la había hecho llorar, larga y desconsoladamente. 122 7 Estábamos a mediados de septiembre. Paula trabajaba con frecuencia en mi despacho, recibíamos numerosos reclamos de clientes relacionados con diferencias de cambio que afrontar por facturas previamente acordadas, y ella creyó que era un buen momento para ejercitarse y jugar a la oficina. Una de esas tardes habíamos almorzado en La Punta, el sol apareciendo tímidamente sobre las aristas ruinosas de las casas del Callao. Me contó que se había distanciado de su padre, largándose a vivir sola, porque no soportaba la ortodoxia y cosas así. No le creí demasiado pues sea como fuere aún trabajaba en el almacén merced a la voluntad paterna, pero me halagó falazmente merecer sus confidencias. Cuando llegó la cuenta debí expresar alguna estupefacción. Ella la tomó, y me dijo, sin ningún pudor: – No seas idiota, Mariano. Yo te traje aquí, yo invito. Así te obligo a que la próxima invites tú. ¿Estamos? Se reía, mientras el mozo me echaba un vistazo atiborrado de envidia, según me pareció. Dije que sí, que no era ningún machista, y volvió a reír; yo la acompañé haciendo mi mejor imitación de una risa natural. Pensé en Ximena, y también, como cada vez (esporádicas, efímeras veces) que reía al costado de una mujer, en Carmen. Era, por fin, sábado. No me sentí muy bien temprano, así que pensé en salir antes, pero las horas se fueron insensiblemente y recién a las dos de la tarde me puse en camino a casa. La macilenta luminosidad de finales de invierno alegraba poco los jardines de mi calle. Un hombre luchaba con las tijeras de podar 123 en su césped y una mujer ancha y mayor lo observaba desde una vieja silla de mimbre, con la mirada quejumbrosa, acusadora. Me estremeció esa mirada dirigida a otro, esa especie de culpa volcada en los ojos; intuí un antiguo pecado, un dolor añejo en la historia de esa pareja. Un auto casi me golpea mientras me distraía en esas imágenes al cruzar la calle. Todo eso pasó en ese segundo día. Raúl había vuelto y ya otra vez estaba de viaje; Natalia tenía sin embargo una fiesta a la que asistir acompañada de su madre así que yo no las vería. Entré y busqué un libro de Heraud, me senté y empezó otra vez: como el suave zumbido de un mosquito. Provenía del mismo lugar. No tuve necesidad de salir al balcón. La música parecía descender sobre mi voluntad como un chorro de agua oscura que nos cayera en la cabeza, derramándose por nuestro rostro, formando meandros bajo los ojos, las ropas pesadas de repente y la ansiedad de quitarse los zapatos henchidos de agua; no era solamente la sensación física de agobio, era mucho más, la jaqueca intensa y el murmullo feroz e incesante en los oídos, ese crepitar, ese crujido microscópico de átomos calientes; pasó un par de minutos o un año. Por fin cesó, y yo vencí el temblor de mis manos para apretar los puños y golpear una y otra vez, al aire, los muros, a mí mismo. Me convencí de la necesidad de hacerme revisar la presión arterial y entonces oí los leves, ágiles pasos a mi espalda. Me volví. No había nadie. Era la segunda vez que escuchaba a Klaus. Después se haría más frecuente, pero aún no empezaba a enloquecer. 124 8 He contado muchas veces los escalones hacia mi apartamento: dieciséis. Emilio tendría ese mismo número de años ahora. No lo había pensado antes, pero una tarde subí contando los peldaños y pensé en la coincidencia, y contemplé la furtiva esperanza de retroceder ese tiempo bajando la escalera hacia atrás, dando cada paso de espaldas. Pasaron muchas lunas antes de que perdiera el temor de oír nuevamente el murmullo del violín desgajándose desde la ventana. Consideré innecesario comentarle nada a Ximena. Me bastó suponer que a ella le afectó de igual modo, cuando, luego de levantarme y recoger el libro de Heraud, me acerqué a su puerta en el instante en que salía con Natalia, y me miró como se puede mirar a un fantasma mientras trataba de detener mis manos temblorosas con las suyas. Le dije que había sufrido una leve baja de presión (y era cierto, también). Ella me preguntó si necesitaba que se quedara y la convencí de lo contrario. Después se fueron. Yo no me atreví a entrar al apartamento; salí a caminar mientras el cielo se tornaba púrpura, Sarmiento me saludó en la calle. – Cómo le va, Mariano, ¿sale a comer? –preguntó. Yo dije que sí. Lo seguí luego al mismo restaurante en que cenábamos siempre, pedí una sopa y él se quitó los guantes de lana. Me miró con algo parecido a la burla y preguntó por mi estado de salud. – Usted es joven, Mariano, no se me encorve –dijo–. ¿Ha visto lo del coronel asesinado? Cualquier día nos vuelan el edificio. A ver si llegamos a fin de siglo. – Sí –dije, y tomé la cuchara. 125 – Hizo bien mi hijo en irse con su música a otra parte, sí, señor –comentó él y pude, fugazmente, entrever otra vez la sorna, el meditado cálculo. Hay momentos en que la lucidez me apremia como la picadura de una serpiente, y comprendo plenamente y al fin, hechos que pudieron suceder años atrás, frases que no se terminaron, inexplicables sonrojos. Cierta vez, mientras un viento indeciso levantaba el polvo de mi calle, descubrí tardíamente que una joven de la que anduve enamorado en la adolescencia amaba en realidad a un compañero mío. Y ahora allí, frente a una cuchara humeante de sopa, deduje que Sarmiento había escuchado también al violinista, tal vez en momentos en los que yo no estuve en el edificio, y que evaluaba lo que respondería. – Esta sopa es un asco –dije. Fue una pésima salida, pues era la mejor sopa que había probado en meses. Luego me habló de su hijo otra vez, me pareció haber roto el hilo de la charla con éxito y cuando regresábamos desistí de entrar con él y seguí a pie por las calles de Jesús María. Hay árboles aquí: eso pensé cuando me mudaba, hace tiempo ya. Me gustan los árboles y las bancas de madera que los nostálgicos utilizan para recordar sus avatares. Cuando la primavera está en auge, puedo caminar bajo un cielo templado hasta Arenales y de allí hacia 28 de Julio; me entretengo a veces en el Parque Japonés alimentando a los peces y el olvido. Hay días en que circulo hacia la Plaza Francia y me acerco a comprar un libro, Faulkner u Onetti, en Quilca; cuando tengo suerte hallo algo de Dos Passos o Steinbeck o cualquier otro norteamericano, siempre sombríos, negando su bonanza, destapando las cloacas. Hay ruidos de bocinas y motores, vendedores bulliciosos y 126 agitados, en Wilson, en el Jirón de la Unión, en la Plaza San Martín, a veces un puñado de hombres a punto de protestar por el salario o los pasajes o el «costo de vida». Veo de otro modo eso llamado «costo de vida». Hay subjetivas variables imposibles de cuantificar. Está, omnipresente, ese susurro de la urbe, ese rumor de océano de asfalto, de objetos entrechocando unos con otros, gente apiñándose, unas veces esquiva, otras agolpada en un cruce antes de la luz verde del semáforo; me sumerjo entonces en los grupos y siempre fantaseo con una mirada vasta que nos compare con hormigas desde lo alto, inquietas y movedizas y pequeñas. Entro a una tienda de relojes y coqueteo con la vendedora. Me muestra algunos, le digo por fin que no entré por un reloj: entré por ella. Ella sonríe como vendedora y mira como mujer casada y aburrida con hijos; insisto por el placer de hacerlo y me anota su teléfono. Se llama Lourdes y no trabaja los lunes. Me deshago del papel en un tacho del Jirón de la Unión. Tengo, claro, que volver a casa. Siento algo de ese miedo de ir al colegio, cuando es nuevo y no conocemos a nadie. Antes de entrar, miro hacia el tercer piso, sobre mi techo. Un hombre en el balcón se retira a tiempo para evitar mi vista. Estoy seguro de que me ha seguido con la mirada desde que doblé la esquina. No lo vi llevar ningún violín. Cuento los dieciséis escalones y llego a mi puerta, está entreabierta y no recuerdo si fui yo quien no la cerró. Es tarde para pensar, así que simplemente apago la luz para intentar dormir. Antes de apagarme por completo, extraño la voz de Paula. Y recuerdo que se acerca el trece de octubre. 127 9 La esquina de mi cuadra. Las aceras agrietadas. El tímido esfuerzo de un arbusto por resistir heroicamente entre dos ladrillos desgastados, en el pequeño muro erguido al final de la calle, a un lado de la acera, con el único fin de nombrar esa extensión de asfalto y casas de color pastel: Jirón Pachacútec, Calle Horacio Urteaga, Alameda Mendizábal. Las campanillas violetas descolgándose de una celosía. Los muchachos llamándose a silbidos, las camisas hechas un nudo en la cintura. Las puertas abriéndose, cerrándose, abriéndose otra vez, los techos planos, algún intruso techo a dos aguas, las tejas barnizadas, la heladería Palermo, el falso gótico de la iglesia de San José y frente a ella la plaza del mismo nombre, al final de Cuba. El mercado de Jesús María. Luego tal vez Garzón, calles inclinadas, cruces de avenidas formando equis, edificios con ventanas rococó, pórticos neocoloniales conservados con esmero, las volutas y molduras pintadas y vueltas a pintar, un viejo Chrysler aparcado sobre el césped que rodea una quinta bulliciosa, dos niños jugando con raquetas. Puedo subir también por Húsares de Junín y contemplar una muchacha que se coloca una banda para sujetarse el cabello, un largo moño amarillo de puntos colorados. Suelo a veces detenerme en las bancas de Salaverry y esperar la apacible caída del sol de primavera, en esos paseos a través de las calles en rededor, contorneando el edificio con pasiva indiferencia, buscando a lo más un motivo para distraerme: la discusión en voz alta de una pareja bajo un algarrobo mirón; una mujer atractiva barriendo la acera frente a su puerta; un modo de filtrarse la luz a través de las hojas de los árboles. Camino y durante 128 el recorrido casi me olvido de pensar, puedo sentir que me voy aquietando como un trompo que se ha cansado de girar y girar. Retorno al apartamento esperando llegar lo bastante exhausto como para echar una siesta y dormir enseguida. Los domingos que no me veo con Ximena suelen ser eso, ir y venir por Jesús María o por el centro, entrar en las tiendas distraídamente y comprar velas o un paquete de galletas. Cuando voy por el centro, además, suelo estremecerme si camino frente a la fachada de cualquier edificio público; una bomba podría estallar a mi paso, un incendio iniciarse sin compasión. No pensaba demasiado en morir, me aterraba tan solo la sospecha de no resistir al impulso de arrojarme directamente al vórtice del fuego redentor y convocante, gritando el nombre de mi hijo. Era otro domingo mustio. Después tocaron a mi puerta. Faher me decía que en la recepción había una llamada para mí. Supongo que pude asombrarme de tan extraordinario evento, pero me convencí muy pronto de que era un error. Mi madre nunca había llamado aquí. Estaba la posibilidad de que estuvieran tratando de avisarme de su muerte o una catástrofe similar, pero la expresión de Faher, aun cuando no supiera de qué iba la llamada, era sosegada y amistosa, y lo tomé como un signo favorable. – Sorpresa, galancito –dijo Paula. Me sorprendió, es cierto. Quién sabe, hasta se me pudo formar una sonrisa, las comisuras de la boca estirándose hacia arriba. – No recuerdo que me hayas preguntado por este número, Paula. Y hola para ti también –respondí. Luego bostecé, fuera del teléfono. No deseaba desairarla. – Te felicito: esa es la forma de saludar a una chica. No me extraña que seas tan solitario, Marianito. Quiero saber, 129 dime: ¿Estás disponible más tarde? ¿No tienes una esposa que me odie por invitarte un café que tú deberás pagar? ¿Dónde carajo es exactamente Pachacútec? –dijo. Me sorprendió oír el nombre de mi calle. – Paula, ¿cómo sabes todo eso? ¿Eres de Inteligencia? – Tus datos están en la planilla de la empresa. Se acabó la magia. Fin del truco. Ahora responde, que no tengo tanto tiempo –dijo Paula, y yo empecé a sentir cierta pesadez. No es que no me distrajera conversando con ella, sucedía que empezaba a temer de su interés. Era una mujer atractiva. Y joven, demasiado joven. Deseé que Ximena apareciera y me dijese: «Cociné algo, quiero que lo pruebes, ven», y me ofrezca el pretexto para decir que no. – Si te queda cerca, nos vemos en el Pharmax de Salaverry, como a las cuatro –dije–. ¿Te parece bien? Dijo que sí. Empezaba a correr algo de viento. Llegué exactamente a las cuatro. Paula llegó vistiendo una bufanda y unas botas bajas. Me di cuenta apenas se hubo sentado frente a mí, de que la tomarían por mi pareja, o peor, a mí por el pretendiente libidinoso, el hombre mayor que seducía a la jovenzuela atractiva y elegante. Cuando el mozo preguntó qué iba a tomar la señorita, vi que titubeaba, a punto de decir señora. – Algo ligero. Mi marido no quiere que engorde –le respondió; yo pedí pollo. Le pregunté lo típico, supongo. Ha pasado demasiado tiempo como para que yo recuerde lo que era típico en una salida con una mujer distinta a Ximena, un domingo. Cuánto tiempo había hecho desde su casa hasta allí. Si había comido antes en ese lugar. Y otras sandeces. Debí preguntar: «¿Por qué diablos me llamaste?», 130 pero no lo hice, claro. Preferí evitar las alusiones a cualquier cosa que pudiera devenir patéticamente romántica. Le hablé del trabajo, pero ella me cortó con brusquedad: estaba harta del trabajo. – Harta de mi viejo. Harta de sus cosas, del tedio. ¿No te aburres allí, Mariano? –me dijo; casi pensé que estaba burlándose. – Es lo más divertido que existe –respondí, y ella se rió tan fuerte que llamó la atención de los otros clientes y se sonrojó. No había visto ese gesto antes en ella. Pedimos un trago después; yo llevaba varios meses sin probar alcohol y ella escogió un vodka con hielo. – Si te afeitaras esa barba de tres días que te hace sombra podrías quitarte años, galancito –comentó–. ¿O quieres parecer rudo? Yo miré la hora sin que ella lo notara. – ¿Parezco un hombre rudo? Qué decepción. Puede ser la causa de que los niños se espanten a mi paso –le dije, tratando de ser divertido, de cortésmente hacerle saber que me interesaba mantenerla entretenida, por cualesquiera que fuesen los motivos–. ¿Y tú? Tú sí pareces una mujer de fuego. Mírate: por donde pasas no crece la hierba. – Siempre dije que sabías hablarle a las mujeres, galán –contestó, riéndose otra vez–. ¿Cómo haces para que no se te avienten encima? – No me baño –dije yo, y ella levantó el rostro para reírse y no le importó ya que los demás la vieran. Pensé que era hermosa. Y en irme. Y en Ximena. – ¿Has estado casado, Mariano? –preguntó. Creo que sabía que llegaríamos a eso. Le dije que sí. Ella evitó la sorna para preguntar la razón por la que ya no lo estaba. Le dije 131 que me separé, simplemente. Que hay personas a las que les va mejor a solas. Ella quiso saber si habíamos tenido hijos. – Uno –dije, pensando que lo mejor hubiera sido no aceptar esa charla. – Imagino que vive con ella –deslizó, acariciando el vaso. ¿Y si el siguiente atentado era contra el Pharmax? ¿Si debajo de nuestra mesa estaba instalada una bomba? – ¿Cómo así se te ocurrió llamar, Paula? Debes tener cientos de amigos de tu edad –dije, muy torpemente. Me molestó que tocara el tema de Emilio, pero ella no era culpable de lo que me ocasionaba, y lo que dije impuso una transparente valla entre los dos de modo brusco y casi insolente; me arrepentí un segundo más tarde, pero ya estaba hecho. Ella volvió a sonrojarse y dijo que sí, que simplemente se le había ocurrido pero que solo por un par de horas, porque tenía que irse. Se esforzó en hacerlo ver natural. Yo agradecí eso. Se ofreció a llevarme en su auto y una vez que salimos ya era la de siempre, la irónica y desenvuelta Paula que yo prefería. – Yo vivo hacia el otro lado, Paula. Te voy a demorar –le dije. – Claro que no. Te vas conmigo. Sin objeciones. Después te me vas por ahí y si apareces fallecido van a decir que yo te asesiné –respondió. – No te preocupes –insistí–. Dejaré una nota, librándote. – Mira: te llevo y no jodas. Acepté. ¿Cómo negarme? En el auto, Paula estaba ya repuesta del todo, pero apenas en lo que al ánimo se refería. Estuvo distraída y en una curva se subió a la vereda y casi arrollamos un jardín y matamos unos grillos; un policía muy oportuno se nos 132 acercó y nos hizo preguntas. Insinuó que olíamos a alcohol y nos dejó ir únicamente después de que le diéramos dinero. Noté que Paula se había asustado y toda la seguridad en sí misma era apenas un recuerdo. Al llegar a la esquina de mi edificio, me preguntó si yo sabía manejar. Le dije que no. Sugerí que podría llevarla a su casa en taxi. No podíamos dejar el auto allí, así que desechamos eso; le dije después que llamara a su casa para que alguien la recogiera. – No. Ya se me está pasando, galancito. Pareces más asustado que yo. Tengo una idea mejor. Acompáñame un rato, hasta que se me vaya del todo. Y mientras, te cuento mi vida en un minuto, para que te diviertas –dijo. Yo acepté. Después ella empezó a hablar. – Bueno. Me llamo Paula por mi abuela, una vieja roñosa y maltrecha, que a pesar de todo se las arregló para matar a mi abuelo de disgusto. Me heredó en el nombre la disconformidad compulsiva –empezó a decir, y lanzó una breve carcajada que por primera vez no hallé sincera–. Ella está muerta. Nos debe estar oyendo desde el infierno. No quise interrumpir. Era el viajero que llega al oráculo y debe descubrir en las súbitas palabras de la pitonisa la clave de su búsqueda. O tal vez era puro morbo. – Mi vieja está en Estados Unidos, y siempre me dice que me vaya con ella. Pero no soporto al gringo que tiene por marido. Mi papá es un devoto religioso y se golpea el pecho en las iglesias los domingos. Cuando era niña descubrí a una monja tocándole los pechos a una compañera de colegio, en una de las aulas. Mi primera vez fue en un campamento. Era un chiquillo, menor que yo. Se asustó, me parece. Y creo que me gusta un compañero del trabajo. ¿Sigo? –preguntó. Yo pensé en abrazarla, pero creí que 133 ella no hubiera entendido mis motivos. Ahora pienso que yo no tenía claros esos motivos, tampoco. Dije que no. – Como quieras. Pero es tu turno. Y si no juegas, eres un maricón y dejaré de hablarte para siempre. – Mi vida es un somnífero, Paula. – Empieza de una vez, chico misterioso –dijo ella, y bostezó. – Bueno –respondí, y contemplé la opción de inventarle cualquier terrible pasado. Uno que la hiciera despreciarme. Que la aliviara de esa aparente necesidad de salvación. Sentí pereza y empecé a decirle cualquier cosa–. Había una vez. Nací cuando los televisores a color eran un sueño futurista. Estudié Administración contra los deseos de mi padre, que era ingeniero. Me enamoré muy joven. Me equivoqué. Nos separamos. Luego, me enamoré de la soledad –concluí. Ella me miraba–. Eso es todo. Lo siento, no hay mucho. Te advertí –dije, y abrí la puerta del auto. – ¿Te vas ya? – Sí. A menos que sigas mareada. En ese caso te acompaño un rato más. Se mordió el labio. Luego sonrió con gran naturalidad. – La verdad, galán, ya me repuse por completo. Gracias por tu paciencia. Pero ahora te debo yo una invitación, y te pienso obligar a que aceptes, así que no te me corras —dijo. Encendió el motor, y me envió un beso volado. Yo también sonreí, casi sin esfuerzo. El auto volteó la calle y mi rostro retornó a su sitio. Tuve unos enormes deseos de escribir. Subí, casi corriendo, hasta mi máquina de escribir. 134 10 Es curiosa esa cosa del tiempo: cuando recordamos, los resortes de las emociones se despiertan y tensan, y no podemos evitar sentir. ¿Qué siente, entonces, un total desmemoriado? ¿Aprende a percibir otra vez todo, para recordarlo después y afinar las emociones con la experiencia? Carmen decía que me preocupaba de más eso del tiempo de nuestra juventud, yéndose velozmente y para no volver; ella pensaba que lo hermoso era no vivir pensando que todo es breve, sino sintiendo que somos eternos. Pero no lo somos. No lo fue Emilio. O sí, pero de un modo que Carmen no entendería. Quiero entenderlo yo, pero no puedo tampoco. Era, sin que casi haya sentido yo su aproximación, la víspera del trece de octubre. No podía ir al cementerio y correr el riesgo de ser visto por Carmen, visto y confrontado como un enemigo. No deseaba perturbar su encuentro con el recuerdo de nuestro hijo. Iría con su madre, tal vez, y no me sentía capaz de tolerar esa mirada nuevamente en sus ojos, una forma de atacarme que vi repetida en la hija, la mirada envejecida en un instante, muerta quizá para siempre. El mundo se quebró en dos y nadie tenía el remedio para... Diez años atrás, yo fumaba pertinazmente. Carmen se quejaba de que los residuos de ceniza aparecieran en cualquier parte, en el baño, frente a nuestra puerta, en un improvisado cenicero y plato de té en la cocina. Diez años atrás, yo debí, involuntariamente, haber esparcido esa ceniza no consumida del todo en nuestra alfombra. Estaba saliendo por unas compras y dejé unos minutos a Emilio, que dormía. No quise despertarlo. Nada podía suceder en tan poco tiempo. Nada. Solo morir. 135 Carmen dijo que cuando sonó el teléfono en su trabajo, temió una desgracia personal. Que la intuyó. Ella siempre ha creído en esas cosas referidas a los sueños premonitorios que dejan en forma de criptograma los avisos de lo venidero, el cauce brumoso del río de acontecimientos por llegar; es probable que al despertar una mañana, mucho tiempo atrás, haya olvidado el sueño que le avisaba que lo mejor para ella era no casarse conmigo. Cuando me miró por fin, sucio del hollín, luego de haber entrado a empellones a la casa para rescatar el cuerpo desmayado de nuestro hijo, no le quedaba más que odio para mí. Gritó que yo debería estar muerto en su lugar. Yo respondí que era cierto. Gritó que debería morirme allí mismo. Yo le dije que sí. Rogaba porque así fuera. Rogaba, buscando algún dios desconocido que aplacase la furia de venganza de Carmen, que dirija sin compasión su flecha implacable hacia mi pecho. Se acabó, en un instante, la vida. La caída fue larga. Debería decir, en realidad: «La caída es larga»; no sé si dejaré de caer. Tenía ya, ese trece de octubre, mientras Carmen con toda certeza estaba renovando las flores frente a la tumba de Emilio, funestos presagios. Era como un dolor en el cuerpo que avisa de una dolencia más importante. No la podemos ignorar: de un modo a otro, empeorará y nos veremos forzados a enfrentarla. Cuando empezó a sonar otra vez el violín del tercer piso, fue como si lo hubiera estado esperando. Pude ver, sentado allí, en un viejo sofá, cómo las cosas giraban a mi alrededor como en un tiovivo de feria, mezclando los colores y también los tiempos, y entonces esa esquina de la derecha, entre el techo y la pared del fondo, presentaba la misma mancha de humedad 136 que la casa donde viví con Emilio y Carmen, y esa ventana entre giro y giro tenía ahora un marco de madera y el piso era un parquet antiguo y las cortinas las que Carmen eligió y una pecera que no existe y los círculos y vueltas eran luz y un solo aro de luz que me cegaba y se comprimía hasta ver nada más que mis pies girando como un torbellino y entonces, entonces percibí los otros pequeños, efímeros pies, presentes y ausentes en un pestañeo, en un pavoroso pestañeo. Corrí a las escaleras y luego dieciséis peldaños abajo y vomité sobre la acera. Creo que fue el primer momento en que deseé con vehemencia la muerte de ese hombre, la muerte de Klaus. Faher me había visto correr y salió en mi auxilio. Le dije que estaba bien. Que corrí porque se me hacía tarde. Que la prisa y alguna comida en mal estado eran culpables de ese penoso espectáculo. Me ofreció agua. Entramos apaciguadamente, ya nada se oía. Faher estaba en el primer piso. Era difícil pensar que la música lo alcanzara, pero no imposible; cuanto le hablé de ello me explicó lo del violín que descubrió en la mano del hombre, el día que llegó, y de su vaga promesa de no incomodar. Le pregunté directamente si había escuchado alguna vez tocar al violinista. Me dijo que no mirándome a los ojos, y no percibí rastros de hipocresía en su expresión. Pero Ximena estaba allí, en el apartamento contiguo al mío: ella sí que lo oía. Me había dicho antes del llanto incesante que se desató la primera vez, y sentí que eso probaba hechos terribles pero indefinidos, vagos signos que me amenazaban. Cuando me tranquilicé hablando con Faher, él me preguntó a dónde me dirigía con tanta prisa cuando 137 me sentí mal. No respondí. Salí y caminé hacia la puerta de Ximena. Tuve que tocar repetidas veces antes de que abriera. Sé que fue una desconsideración, que pudo estar acompañada, que nada la obligaba a atenderme. Lo sé. Pero debía preguntarle. No era posible que dijera que no. Cuando abrió la puerta, empujé la hoja con cierto estrépito, ella tropezó y casi cae. Entré y la abracé fuertemente. Me preguntó si estaba bien todo. – No –dije–. Nada está bien. No puedes pensar en que va viento en popa todo. Tú lo escuchaste también, hace un rato. Noté que sus labios se entreabrían. Al principio me desconcerté, parecía genuina sorpresa. Un segundo después, corregí esa idea: lo que gritaban los ojos grandes de Ximena era que tenía miedo. – Tenemos que saber quién es –le dije, haciendo un gran esfuerzo por encontrar mi voz habitual. Ella preguntó si deseaba un café. No hizo siquiera un gesto que me dejara saber que me había entendido. Me senté a la mesa, en la cocina pulcra y diminuta. Miré con estupor que su mano temblaba cuando tomó el azúcar. Luego se sentó frente a mí. Sentí que me examinaba como al hermano ausente que volvía de las batallas sin una sola cicatriz. Como un invento. Yo tuve fuertes deseos de llorar, porque, por una vez, sospechaba que no estaba de mi lado, sin entender contra qué había que estar de un lado. – Debes haberlo oído, Ximena. Tuviste que sentir ese remolino. – Toma el café, Mariano, mi amor… –dijo, y yo golpeé la cucharilla con el dorso de la mano, haciéndola saltar de la mesa, antes de salir de allí. 138 11 Tardé muchos días en volver a ver a Ximena. Diez, doce días: no los conté. Los sentí. Eran días luminosos, casi cálidos ya, afuera los adolescentes corrían en patineta y se dejaban ver hasta más tarde; un domingo obtuso y lerdo vi cómo se deslizaba un sobre bajo mi puerta. Me alarmé terriblemente. Creí que el violinista dejaba paso ahora a otro tipo de comunicación; miré por largos minutos el sobre mostaza sobre mi piso, analizándolo como quien ve a un roedor distraído en su sala y sabe que debe atacarlo pero no imagina cómo. Antes de levantarlo, le di un pisotón, un simbólico gesto de desprecio que no me convenció del todo. La letra era de Ximena. Había una única frase. «No sé qué hice, pero perdóname.» La leí varias veces apoyado en la puerta. Podía jurar que tras ella, acezante, estaba Ximena pendiente de mi respuesta, imaginando que correría a buscarla, a tomar su mano, a saltar entre los lirios. Sí, si me esforzaba lo suficiente y prestaba la absoluta atención del que espía, una corta y rápida respiración se hubiese filtrado tras el intersticio de la puerta, quizá un aroma de perfume pretencioso, una sombra indefinida. «Perdóname.» Tardé en hallarle sentido a este hecho; no suelo interpretar los eventos de mi entorno, prefiero intuir sus causas y dejarme llevar por ese albur, aun cuando pudiera arrastrarme al error, y sin embargo: «Perdóname». El resto de la frase se hizo transparente, invisible. Imaginé. Ximena sabiendo que algo ocurriría. Sabiéndolo, y sin embargo guardando silencio por razones poderosas, más fuertes que ella, una mujer sin ánimo de lucha, después de todo. Sebastián Klaus hablando con ella. Klaus, Sarmiento, Faher, quizá. Me senté a escribir sobre las posibles relaciones entre ellos. Al anochecer escribí: «Carmen», y me pareció que 139 todo se aclaraba. No era una fecha casual, era el trece de octubre. Era sobre mi departamento. ¿Un castigo? ¿Una forma de compartir el dolor, hacerlo extenso, imperecedero? Las anotaciones fueron volviéndose erráticas con el paso de las horas. Cerca de la medianoche, me atacó una posible certeza: que no hubiera nadie que notara lo que Klaus hacía. Dejé de escribir entonces, apesadumbrado. Creer en eso equivalía a aceptar que el violinista actuaba por propio impulso, y entender sus razones se me hizo de pronto demasiado complejo. Estaba releyendo algo de lo que escribí cuando sonaron los leves golpes a la puerta. Esta vez estuve seguro de quién era; fui al baño y me enjuagué el rostro y las manos antes de abrirle a Ximena. Supe que intentaría hablar, preguntarme alguna cosa, pero la besé antes de oírla llorar como una niña. Hicimos el amor en el sofá, se quedó hasta el alba. Me sentí bien. Hice la silenciosa promesa de no hablarle más del violinista. Y fingir que sí, que le podía creer que no oyera nada. Ximena era frágil, tan frágil: me había hecho parte de ella, y hubiera sido feroz arrojarla de mi lado sin más; pero esto podía ser también temporal. No tendría problema mientras no me sucediera lo mismo. Era eso lo importante: aprender a no depender en absoluto. 12 El pánico había empezado el último día de octubre. Volví de la oficina temprano y Ximena me esperaba para salir. Natalia quería acompañarnos esta vez, coincidimos en 140 el mutuo antojo de carne a la parrilla y tomamos un taxi a Lince. Pasamos un pequeño susto cuando en un semáforo un patrullero de la policía le cerró el paso a un Volkswagen azul y descendieron dos agentes con las armas en alto, gritando y amenazando. Otros hombres armados, que imaginé que serían policías de civil, se acercaron desde atrás, bajaron a los ocupantes del taxi y los golpearon mientras los esposaban. Luego se los llevaron. La escena fue violenta y breve; no duró más de veinte segundos. – Terroristas –dijo el taxista–. Imagínese, señora, si empezaba el tiroteo. Malditos terrucos. Vayámonos de una vez, por favor –respondió Ximena, y el taxi continuó. Durante la cena tratamos de olvidar el incidente pero no era fácil escaparse a la idea de lo que pudiera estar sucediendo en ese instante con los hombres arrestados. Torturados, tal vez asesinados ya, formando parte del círculo sangriento al que nadie podía sustraerse; una comisaría había estallado en el Callao y una iglesia contigua se había deshecho a causa de la explosión. La violencia estaba en cada gesto. Nos tocaba, se paseaba en nuestros rostros con descaro. Yo sugerí que nos marcháramos temprano y sentí la mano de Ximena en mi pierna, apretando con fuerza. Supe lo que significaba; me visitó cerca de las once, cuando Natalia dormía. Nuestra vida era efímera. Nos dedicamos las siguientes horas a disfrutar lo que se pudiera disfrutar de esa fugaz condición. Me dijo que se quedaría a dormir, que al alba correría a su apartamento. Yo lo celebré. Se metió en el sueño, como suele pasar cuando estamos aún en esa indecisa franja entre sueño y vigilia, cuando los hilos parecen conectarse en un túnel de luz. Desperté con 141 sobresalto. Ximena no se dio cuenta siquiera. Presté atención y escuché un acorde finísimo, ejecutado para no ser oído. Me corregí al instante en esa apreciación: ejecutado para ser oído por una sola persona. Luego empezó nuevamente. Pensé en despertar a Ximena pero temí que eso solo redoblara el pavor; salí a mi balcón silenciosamente y pude ver la luz de una vela iluminando la ventana superior. Y una torpe silueta. La melodía era la misma, nada que hubiera escuchado antes de que él llegara; bien podía haber sido composición suya. Empezaba con espaciados y escalonados acordes, luego ganaba intensidad y descendía otra vez; el final era una burda repetición de un mismo impulso con el arco, un arpegio que no variaba nunca su tono y se repetía sin cesar hasta un final abrupto. Me dejé agobiar por la invencible pena que contagiaba, pero esta vez no había tenido el explosivo efecto desolador de las últimas ocasiones. Eso pensaba mientras el aire frío del balcón me agitaba el cabello y yo tenía alta la cabeza, esperando que el violinista se exhibiera por su ventana; pensé que era lógico suponerlo si se aceptaba que el hombre tocaba tan solo esperando que lo oyera yo. La luz se apagó y todo pareció cesar. Yo miré a la calle, estaba más desierta que nunca. Más allá, el parque había enmudecido. No se escuchaba un solo grillo en el aire. No había terminado aún. Cuando entré, miré la hora en el reloj sobre la consola. Casi la una. Era ya el primer día de noviembre. «El día de los muertos», pensé, y sentí perfectamente los pasos a mi espalda. Ligeros, casi etéreos. No me atreví a volver el rostro durante un largo y feroz minuto. Imaginaba, con torpeza, al hombre descolgándose desde su ventana a mi balcón, para deslizarse por la ventana abierta todavía, mirándome con 142 seca curiosidad. Más que eso: mirándome con ojos de verdugo. Un coletazo de aire frío me remeció y volteé aprisa, para hallar nada más que la cortina mecida por el viento. No quise indagar en el balcón. Cerré con algún estrépito y regresé a la cama; vi que Ximena había despertado y estuvo a punto de decir algo. Yo le tapé la boca con la mano y en las sombras sentí su miedo también. Luego le hice un gesto de silencio y ella asintió. Cuando la solté, la vi desprenderse de mí y reptar hacia el borde de la cama sin dejar de verme. Sin hablar, le mostré las manos abiertas, queriendo indicar que debía quedarse, pero ella continuó alejándose, hasta hallar su ropa e irse con presteza de fugitiva. Pensé: «Ahora estoy solo, hijo de puta. Puedes mostrarte». Pero nada sucedió. Encendí todas las luces y rebusqué bajo la cama, en el armario, dentro del baño. Cuando vi hacia la máquina de escribir, hallé una hoja colocada en ella. La arranqué esperando que estuviera escrita, pero no. Estuve unos minutos de pie con el papel en la mano y luego empecé a escribir. Era un largo texto dirigido al violinista, iniciado con la cabecera hostil de: «Al hombre que se hace llamar Sebastián Klaus», y le hacía saber que no estaba desprevenido, que era capaz de entender cualquier mensaje que creyera sentirse obligado a entregarme. Le exigía que me enfrentara personalmente, sin parapetarse en su pérfido modo oblicuo de turbarme: escribí que deseaba acabar de una vez con la farsa torpe del hombre sin propósito. Escribí eso, y también mucho más, aunque me sea arduo recordar qué diablos tenía para decir que llenara tantas cuartillas, y consideré enviárselas en ese mismo instante. Luego me pareció que no: podía interpretarse como una señal de la 143 inquietud que me causara. Un gesto de debilidad. Doblé cuidadosamente las páginas y las guardé en el bolsillo de un saco colgado tras la puerta. No pude evitar caer rendido en las sábanas impregnado aún de la sensación de compañía. 13 Ximena no aceptó mis explicaciones. Me miró con un terror desconocido cuando la busqué dos días después en su apartamento y le narré mis sospechas; noté que se acercaba a la puerta mientras yo hablaba. Le pregunté si iba a salir, y por qué se alejaba. «Por favor, por favor, vete», dijo. Yo me fui. Salí a trabajar. Estuve absorto toda la mañana; me dejaron un informe para corregir. Empecé a tachar palabra por palabra. Luego decidí escribir en el reverso, una larga e insensata retahíla de largas frases. Anoté el nombre de Emilio en los bordes. Paula se acercó en ese momento y me observó largamente. Me preguntó por qué lloraba. Le dije que no sabía. Solté dócilmente el informe cuando ella lo tomó de mis manos y lo miró. Le pedí que se lo entregara así al jefe de sección. Ella puso su mano en mi rostro y me hizo que no con la cabeza. Luego la vi entrar en la oficina del supervisor, él salió y me miró sin decir palabra al principio. Luego balbuceó un pésame y me dijo que tenía el día libre. Paula le dijo que yo necesitaba que alguien me llevara al lugar del accidente, y que en vista de lo aturdido que estaba por la 144 noticia, ella misma lo haría. El supervisor hizo un gesto ambiguo de asentimiento y ella me tomó del brazo. – Vamos. En su auto, no dejó de hablar y hablar. Me explicó la mentira que había inventado. Le dijo al supervisor que mi abuela había sido arrollada y que me informaron por teléfono. Que yo traté de seguir trabajando, en virtud de un compromiso total con mi puesto laboral, pero que mis capacidades de revisión y análisis se habían ido al carajo por la fuerte impresión. Dijo también que le pareció que el supervisor creyó todo, cada palabra. – Soy una gran actriz, galancito. Me vas a contar por qué estás tan venido a menos. Vamos a Miraflores. No te hagas ilusiones, no te la creas, por Dios. Es que me toca invitar a mí. Y primero te metes al baño y te me echas agüita a la cara. No quiero que piensen que lloras de impotencia por no poder librarte de mí. Era tan joven, Paula. Le dije que prefería un cigarrillo al aire libre. – Pensé que no fumabas. ¿Y ese cambio? –preguntó. – Dejé de fumar hace diez años –dije–. El problema fue que yo causé un incendio en casa –continué y ella se rió con fuerza y se burló de mi exageración. No esperaba lo que vendría–. En el incendio murió mi hijo. Yo lo maté, ¿ves? Se demudó. Inesperadamente, se echó a llorar, tratando de no hacer ningún tipo de ruido en su llanto. Se estacionó cerca de la playa de piedras de Miraflores y fijó su vista en el mar. Aún no empezaba la temporada en que los veraneantes atosigaban las playas limeñas; solo vimos gaviotas y una barca camino a Chorrillos, volviendo de pescar. Nos sentamos cerca de la orilla. 145 Permanecimos callados largo tiempo. Después miré su mano hurgar en su cartera y retirarse con precipitación, como si hubiera tocado un puercoespín. Le dije que no se preocupara. Yo también quería fumar. No se atrevió a buscar otra vez la cajetilla y yo tomé su bolso sobre las piedras y la extraje. Saqué uno y le devolví la cartera; en la caja también estaba el encendedor. Aspiré hondo, muy hondo. – Me estás gustando mucho, maldito seas –me dijo. Lamenté que lo dijera. – Dime, hermosa Paula, ¿dónde está el rubicundo médico con futuro promisorio y abultada cuenta bancaria que debería pretenderte? –dije yo. Ella se llevó el cigarrillo a la boca y pareció querer esconderse tras el humo. – Dime, despeinado Mariano, ¿dónde está la loca que te aguante tanta majadería junta con una estoica sonrisa en los labios? –respondió. – Está en su casa. Se llama Ximena –dije, y ella volvió a reírse con esa intensidad que contagiaba todo lo que la rodeaba–. ¿Quieres conocerme realmente, Paula? Dijo que sí. Yo suspiré y empecé desde el día en Sebastián Klaus llegó al edificio. Después le conté de Carmen, de Sarmiento, de Ximena, de los dieciséis peldaños. Ella se aproximó más cuando yo hablaba del raro rasgo que siempre se colaba en las cosas que escribía, estaba a punto de contarle de las malditas frases inconexas que parecían ser escritas por otro cuando me besó. Fue un beso tierno, largo, sincero; no conocía su olor a esa distancia y sentí lástima por mí mismo, atrapado en ese mundo, sin olvidar nunca el cristal invisible entre nosotros, la incurable lejanía espiritual. Si una virtud tuvo ese instante, fue la de dejarme vacío de cualquier otra idea, de toda imagen ajena al 146 fugaz relámpago del beso, fugaz a pesar de todo, porque una hora o un día nada son en el océano del tiempo; muchas veces he recordado los detalles de esa tarde, como el pendiente de aro grande, plateado, la gargantilla sutil, la blusa estampada de triángulos dispersos. Luego el viento se enfrió y dijo que debíamos subir al auto. Yo la seguí y le dije que quería regresar a casa, le agradecí su compañía y traté de explicar que deseaba estar solo. Ella tomó mis manos y dijo que sí. – Si quieres puedo prepararte un café, de todos modos es temprano todavía, Mariano –insinuó, y yo hice como que me distraía mirando la luz del semáforo. No respondí y estuvimos en silencio todo el viaje hasta Jesús María. Cuando se aparcó frente al edificio, me miró con cierta tristeza. Me pareció ver una silueta en la ventana del tercer piso, desde el auto. Yo pensé que era la oportunidad de acabar el juego. Miré a Paula y le pedí perdón. – No tienes de qué disculparte –dijo, extrañada. – Sí tengo. Sabes que no siento lo mismo que tú. Perdona –dije, y bajé, raudo, del coche. No volví la vista atrás. Después oí el motor en marcha. Sentí cierto alivio. Y también dolor. Luego corrí hasta mi puerta. 14 Entré en el minuto exacto en que empezaba. Traté de controlarme. Había imaginado que se haría más frecuente desde la última vez, pero no esperé que golpeara tan pron- 147 to. No salí al balcón por el miedo a disminuir el fragor de la avalancha, porque aunque la escuchara más nítidamente, la visión de la calle distraería su efecto. Me quedé, pues, sentado en el sofá, tratando de contener un torrente de agua con dos inútiles manos lisiadas. Descubrí que alargaba los tiempos, se demoraba en las notas bajas. Poco a poco se hizo coherente todo. Imaginé los días del violinista. Espiando mis salidas. Hablando a escondidas con Ximena. Convenciéndola de que no lo mencione. Coludido con Faher para obtener el apartamento superior apenas se desocupara. Debió saber de mí desde mucho antes. Dejé llevar la fantasía más allá: creí que tal vez pudo leer el relato que premiaron sin premio. Que la asociación cultural que se extinguió no bien fui a buscarla estaba compuesta por una sola persona. No tenía sentido, me dije. Carmen fue quien me habló de ellos. No recordaba que alguna vez ella mencionara que el violín fuera su instrumento predilecto. Sé muy bien que disfrutaba la guitarra española, los tangos a veces. Me desconcerté. Cuando terminó, la habitación estaba llena de voces. Traté de serenarme y escuchar. Creo que me rozó el nombre de Emilio. Busqué en el bolsillo del saco. La carta no estaba. Sonó un lejano estallido. En algún lugar de la ciudad, había explotado una bomba. Pensé en el fuego. Hallé la carta bajo la cama al día siguiente. Muchas de esas pequeñas señales inundaron los días posteriores: hallaba libros abiertos por la mitad al volver de la calle, a veces Fuentes, otras Kafka; un vaso quebrado en el lavatorio, las ventanas abiertas. Me acostumbré a la idea de esperar que Klaus haya encontrado el modo de escabullirse siempre sin que lo vea nadie, después de pasearse por mis habitaciones palpando, revisando los objetos, conociéndome. La 148 música llegaba con mayor frecuencia. Me aterraba el sonido de pasos veloces que solían despertarme, una noche grité: «¡Klaus!». No obtuve respuesta. Paula me rehuía en el trabajo. Ximena cesó de visitarme. Prefería ese amplio silencio social: podía dedicarme a descubrir los secretos de la red que el violinista tejía para mí. A principios de diciembre llegó otra vez el miedo. Estuve esperando a que sonara el violín, que trepara como una araña sigilosa por mi techo y descendiera enroscándose como serpiente hasta mi cuello, mis brazos, cuando giré con premura la vista hacia una esquina del espejo del ropero y vi correr algo. Me paralicé. Era intolerable. Esa noche dejé la carta bajo la puerta de Klaus. No la había releído ni una sola vez. Supuse que era un gesto inútil. Que él sabía de sobra todo lo que estaba escrito allí. Pero era necesario: una cosa era que él supiera que pensaba retarlo directamente y otra enfrentar el hecho específico. No hubo música al llegar la oscuridad. Paula se sorprendió cuando renuncié, días antes de las fiestas navideñas. La mayoría tal vez ni siquiera lo notó, y no creo que nadie me extrañara; mi rendimiento había sido deplorable por semanas. La evité en lo posible, mientras recogía mis cosas y ordenaba el escritorio para el siguiente maniquí que lo ocupara. No tenía en la cabeza más que retornar a casa y tratar de capturar el ágil rastro escurridizo que me acompañaba en las últimas noches. Ella se acercó cuando ya me iba. Me dijo que le debía una invitación. Yo la vi sin pestañear. Hizo otra vez el gesto de tristeza de nuestra última despedida y se marchó. Tuve, al ir a casa, una gresca en el ómnibus. El cobrador maltrató a una anciana. Pensé: «Paciencia». Luego, simple- 149 mente le golpeé el rostro con el codo. El conductor se detuvo y se levantó a pelear. Quedé maltrecho a un lado de la pista. Caminé un rato esperando que secara pronto la sangre de mi boca. Los niños y las ancianas se apartaban de mi camino. Me detuve al pie de una frondosa acacia y me recosté. Una mujer me preguntó si necesitaba ayuda, si me había accidentado. Le dije que el accidente era yo. Pensó que era un drogadicto, tal vez, y se alejó. Encendí un cigarrillo y pensé que al menos ahora tendría el tiempo completamente para mí. Que no había forma de que un intruso se paseara como le venga en gana por mi casa. Pensé en no salir jamás de allí, aprovisionarme, montar guardia, encontrar el modo de no dormir. Dos días después, Sarmiento tocó a mi puerta. Yo debía de verme lamentable, por el gesto que hizo cuando abrí. Tuve claro desde que abrió la boca que Ximena se lo había pedido. Me invitó a tomar algo. Yo jamás había salido con él, eso no pasaba de los azarosos encuentros en el restaurante de la esquina. Le dije que no. Me preguntó por mi salud. Le pedí que pasara, y conversamos adentro; él empezó hablando de los tiempos duros y la crisis, de que su hijo bien hacía en estar lejos, etcétera. – Sarmiento –interrumpí–, dígame: ¿Vino a hablarme de algo en específico? – Vine a saludar –tartamudeó–, como no se le ve a usted mucho por acá, bueno… – Usted lo ha oído también, ¿cierto? –dije, sin dejar de verlo a los ojos. Me pareció que palidecía. Era evidente que trataba de ocultarlo, que estaba a punto de decirme algo prohibido para él. – Mariano, claro que lo he oído. Todos lo hemos oído – dijo, y quise gritar de satisfacción. Al parecer Klaus no podía 150 persuadirlo a él de callar–. Pero eso qué importancia tiene, hombre. A veces el viento trae sonidos sin origen. ¿Me entiende? Le dije que no. Que estaba ocupado escribiendo en ese instante. Le mostré varias páginas que acumulaba sobre el escritorio. – Perdón, Mariano, pero están en blanco –explicó, pobre diablo. – Claro que están en blanco, Sarmiento. Tengo trabajo pendiente, ¿sí? Cuando cerró la puerta continué mi acecho. Sabía que allí estaba aún. Era veloz, más que mis ojos. Pero no podía silenciar el sonido de sus pasos. Era la víspera de navidades. Una fecha cualquiera para mí. Era el atardecer. En la noche otra vez los trinos del violín dejarían caer sobre mi piso los pequeños pasos apagados. Al principio me había costado aceptarlo. Ahora los buscaba, anhelante. Debí reconocer antes esos pasos menudos de niño. Los pasos de mi hijo huyendo de mí. 15 Cuando Sebastián Klaus tocó a mi puerta, yo había logrado la serenidad total. El verano estaba en su apogeo de febrero ardiente, y cada vez que lograba escuchar el violín controlaba los movimientos de la música como un director de orquesta que a la vez era público. Conté las repeticiones al final de la melodía, los golpes finales del arco sobre las 151 cuerdas. Eran dieciséis. Sabía que se haría más persistente la presencia de Emilio en cada repetición: hacia el final casi podía distinguir su silueta huyente en la penumbra. Y entonces Klaus me buscó, una tarde de fines de febrero. No llevaba sombrero y tenía acuosos los ojos azules. Lo hallé anciano. Cuando abrí la puerta hizo el mismo ademán de sorpresa funesta que Sarmiento. Cínico gesto, claro; dudo que no haya visto mi paulatina degradación de algún secreto modo antes. Me saludó y dijo que deseaba conversar conmigo desde hacía semanas atrás. Llevaba mi carta en la mano. Yo lo invité a sentarse y preparé café. – Sé que su nombre es Mariano –dijo. Creí hallar un acento nórdico en su español de erres alargadas. – Sabe todo sobre mí, probablemente –repliqué. – Sé, por supuesto, de su terrible pérdida –dijo él. – Sabe también cómo hacerla más terrible o más llevadera, según se mire, Klaus –respondí. Él me miró perplejo y se llevó el café a los labios. Pensé que no esperaba que yo pudiera confrontarlo sin temor. – A veces una pérdida es una carga que nunca cesa de pesarnos, amigo Mariano –dijo–. Yo perdí a un hijo hace tiempo, lejos de aquí. Me desoló. – Quisiera saber cómo supo de mí. Quién lo envió. Qué intención persigue. Vino a eso, ¿no? ¿Conoce acaso a Carmen? –espeté. – Mi hijo tenía un caballo –continuó, ignorándome–. Corría con él. Su madre no lo aprobaba. Un día el caballo enloqueció. Tal vez lo mordió una alimaña. Corrió hasta unos peñascos. Allí se desprendió la montura. Mi hijo cayó sobre una de las piedras –dijo Klaus, sin perder jamás el tono apagado de su voz y su expresión. 152 – ¿Por eso vino aquí, Klaus? –pregunté en voz alta–. Sabe mi nombre, y que mi hijo murió, y cómo traerlo de vuelta para que me ronde como una culpa encarnizada en desesperarme. ¿Quién le habló de mí? – Usted, en su carta –dijo–. Todo lo que sé de usted está en su amenazante carta. Tuve el deseo inmediato de hablar con usted, pero no me atrevía. Su amiga me convenció de hacerlo. De explicarle de buen modo que no trato de hacerle mal –dijo, y pensé que se confirmaba la relación con Ximena. Me enfurecí. – ¡Deje mi vida en paz, anciano! –grité, pero él no se inmutó. – Perdí a mi hijo también, Mariano. Sé que… –empezó a decir, pero lo interrumpí levantándome de mi asiento. – No sabe nada, violinista. Lo trajo de vuelta. No sé si quería atormentarme o hacerme un favor. Ahora no importa, le puedo dar las gracias. No me diga qué debo hacer. Suba y haga que mi hijo vuelva. Usted prolonga la melodía cuando lo desea, pero siempre la culmina antes de dejarme ver a Emilio. Quiero saber: ¿es a propósito? ¿Cuál es el fin, Klaus? –pregunté. El hombre se levantó y se dirigió a la puerta sin mostrar cambio alguno de expresión. Ya en el umbral me tendió la mano, que no quise aceptar. – No, Mariano. No es a propósito. No sé cómo ayudarlo. Eso hubiera querido. – Hay una forma: no vuelva. Quédese tocando. Allí, arriba. Nunca deje de hacerlo –le pedí. Desapareció de mi vista y yo esperé unos minutos. Luego busqué una vieja llave y la limé un poco. Subí al tercer piso y me crucé con la pareja joven. Introduje la llave en la cerradura de Klaus y la giré, rompiéndola, para evitar que saliera. Me quedé allí unos se- 153 gundos pero no hubo respuesta, al parecer ni siquiera lo había notado. Luego bajé a tocar la puerta de Ximena. Cuando abrió, empezó a llorar. «Mírate», dijo, «qué te ha pasado». – Dime qué es lo que no te gusta, Ximena –dije, burlándome. – Mira tus ropas, Mariano. Tienes que cambiarte, bañarte… yo te puedo ayudar si lo deseas, basta que lo pidas, te puedo afeitar –dijo, y llevó su mano a mi rostro como Paula hiciera, tiempo atrás. Yo la sujeté de las muñecas y ella se llenó de terror. – ¿Desde cuándo conversas con Klaus sobre mí, Ximena? ¿Qué te ha preguntado? –dije. – Me lastimas, Mariano. Suéltame –rogó, y lo hice–. Nunca he hablado con él. Nunca. Apenas sé lo que me has contado, esa historia tuya. – Me ha dicho hoy que le pediste buscarme –repliqué. – Estás loco –dijo. Me arrojó afuera y cerró la puerta. Me asusté de lo lejos que podría llegar el violinista para hacerme tambalear. Me encerré en el apartamento y encendí un cigarrillo tras otro. Luego, agitada esta vez, distinta, agresora, sonó la melodía. Era hiriente: no cabía esperar que mi hijo resista ese torbellino ruidoso. Lo está haciendo irse, pensé. Lo está alejando de mí. Me bastó saberlo para decidir. Arranqué las sábanas de la cama y les prendí fuego. Trabé mi puerta por dentro y me senté a esperar. La música cesó pocos minutos después. Escuché pisadas sobre mi techo. Luego golpes. Miré hacia la esquina de mi espejo. Estaba ahí. Supe que mirarlo de frente equivalía a obligarlo a desaparecer. Me estaba sonriendo en un gesto travieso; a pesar del humo y el calor feroz podía percibirlo. Sentí que se acercaba 154 a mi espalda y yo empecé a gritar. Le pedía perdón. Él nunca abandonó el risueño mohín y yo pude sentir los brazos que rodeaban mi cuello. Ya no se veía nada en el reflejo. Había demasiado humo. Creo que oí: «Papá», antes de desmayarme. Los pasos corrían ya por los pasillos y las voces y gritos estridentes llenaban el aire, pero no tanto como la tromba de humo que explotaba en mi cocina y apagaba todos los demás sonidos. 155 EPÍLOGO Vistos desde lejos, percibo los hechos que relato como la entrada a una cueva profunda y oscura en la que estuve a punto de perderme, y la aparición del violinista como la de un abismo que se presenta a los pies de uno en el momento menos pensado. Procuro no mencionar en voz alta el nombre de Klaus, y tenemos el tácito acuerdo de negar ese tiempo ahora, Ximena y yo, pero en los sueños permanece vívido el recuerdo, encarnado además en la quemadura que sufrí en el brazo, cuando el fuego estuvo a punto de envolverme. Mucho tiempo después, aún el sol del ocaso levantaba fantasmales llamas en mis ojos y me ocasionaba imposibles ardores en la herida ya cicatrizada, pero siempre tuve consciencia del origen ineludible de las visiones aterradoras que poblaban esos ocasos y algunas noches, cuando Ximena me abrazaba y aplacaba con pavor mis ansiedades; fue tal vez en esa época en que realmente empecé a quererla, vivíamos ya en San Miguel y olía a mar y a viejo. He pensado que escribiendo esto puedo conjurar el dolor de ese peregrinaje tenebroso al fondo de la cueva; me esforcé en ser fiel a las imágenes que conservo, pero no sería extraño que una cautela instintiva me haya obligado a torcer el hilo de los acontecimientos a favor de mi cordura. Ximena insiste en que no conserve lo que escribo, que una vez concluido lo eche al fuego. Yo prefiero arrojarlo al mar. Sea como fuere, me desharé de todo y entonces todo estará bien. Después del incendio desperté con tubos en la nariz y un impreciso olor a desinfectante. Tenía una jaqueca dolorosa y un grito en los oídos, persistente y largo como esos ecos en 156 los lugares cerrados. La enfermera me pidió que no me incorporara cuando intenté hacerlo. Me ardía el brazo y estaba cubierto por una venda. – Está en el hospital, señor Mariano. No se preocupe. Usted estará bien. Han venido a preguntar por su salud – explicó, y yo presté atención a los murmullos fuera de la habitación, cerca de la puerta entreabierta. Pude ver, cuando la enfermera salió a dar parte al doctor, la borrosa silueta menuda de Ximena. Hablaba con otra persona, fuera de mi campo de visión; luego vio que yo había despertado y me señaló con el dedo. Le dijo algo a la otra persona, entendí que le pedía que pase a verme. Paula entró y me saludó mientras Ximena esperaba. – Estás más despeinado que nunca –dijo, y se echó a reír–. Pero te ves muy bien. Pensé que me mostrarían un carboncito. – Paula –dije yo–. Klaus sabe, Paula, Klaus sabe… Ella se acercó y puso la mano en mi rostro. No podía entender, claro, el caudal de mi desesperación, pero su gesto era sincero y yo callé. – Ese hombre se asfixió allá arriba, Mariano. Ahora no debes pensar en eso. Tienes que recuperarte. Me dio una pena terrible. Era un señor encantador –dijo. Como el viejo recuerdo que emerge a partir de un olor reconocido de repente, me alcanzaba el entendimiento, abriéndose paso en una realidad desenfocada. De nada servía en ese momento negar algo obvio, pero de todos modos pregunté. – ¿Lo viste? ¿Viste a Klaus? ¿Te ha buscado? –dije. – Hablé con él, Mariano. Le conté lo que te había pasado. Y de esa obsesión tuya. Ya hablaremos luego. Mariano –dijo, y luego bajó la voz–: conocí a tu loquita. Es encantadora. Y 157 sí, está loca por ti. Deberías saberlo, idiota –dijo. Se arregló el cabello con la mano y miró por la ventana. – ¿Qué día es hoy, Paula? –pregunté. – El día de hoy es el día de hoy, galancito –dijo–. No te preocupes mucho. Parece que todo estará bien. Te quedarás con la marca en el brazo, claro, pero ya sabes, eso y tu barba de tres días de veras que te harán ver rudo. – Ah –dije, y hubo una larga pausa. Sentí el ominoso silencio. Ella también. – Bueno –dijo, sonriendo–, me tengo que ir. Pero nos veremos por ahí. Me llamas cuando quieras conversar. O pagarme la invitación. No creas que me olvido de esas cosas. Cuídate, galancito, vas a tener una buena enfermera –dijo, y no se acercó a besarme, o a poner de nuevo la mano en mi mejilla. Salió y vi a Ximena cuando la abrazaba, antes de hacer un último adiós con la mano. Cuando entró Ximena, solo se sentó a mi lado y suspiró, haciendo un puchero con la boca. Yo quise imitarla para hacer que se ría pero el resultado fue ridículo. Estuve unos días así. Luego me fui con ella. Llevamos muchos años juntos. Natalia se casó el verano anterior. Me he puesto a recordar casi sin desearlo. Hubiera querido escribir más acerca de Paula, pero no ha sido la intención desde un principio; no me abandona esta manía de irme por las ramas. Alguien, después de leer todo esto, podría decir: «Tú mataste al violinista». En realidad no importa, puesto que nadie leerá estas páginas ni me interesa publicarlas. Pero el caso es que no lo sé. Pudo haber hecho todo lo que hizo para morir así, por el dolor que le causaba la pérdida de su hijo. No lo sé bien. Tiendo a olvidar detalles. Nadie mencionó luego lo de la puerta trabada. Me dijeron simplemente 158 que al entrar, rompiendo a viva fuerza la madera, lo hallaron desvanecido y no despertó más. Estuvo a punto de suceder lo mismo conmigo: fui hallado en la tina del baño, con la ducha abierta, tratando de huir de las llamas. No recuerdo eso. Estaba, también, desmayado, según me explicó Ximena. Pero hay cosas cuya explicación trato de rehuir ahora. Emilio corre por el jardín sin ningún temor. Ximena no quiso ponerle ese nombre, pensó que sería irrespetuoso, tal vez funesto. Le dije que era un modo de dejar dormir al fantasma. Ella lo tomó como una metáfora. Yo no. Hay noches en que despierto y parece como si corriera el viento siguiendo un suave ritmo que sube y se repite dieciséis veces, como un lejano lamento. Luego creo descubrir un sutilísimo rezago de una música de cuerdas. Me sobresalto y recuerdo que no tenemos balcón. Luego, haciendo un gran esfuerzo, aguzo el oído y es como si recordara. Me despejo cubriéndome de los sonidos con las manos. Luego las dejo caer, y descubro que no, que allá en la lejanía eso que vibra es apenas el vuelo de un insecto, una distante fiesta inofensiva, un ruido de luciérnagas. Después, puedo cerrar los ojos y pensar que no hay música como el supremo silencio. Y entonces me duermo. 159