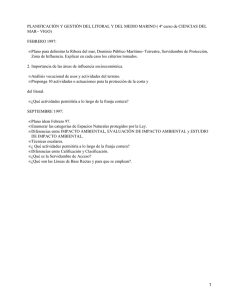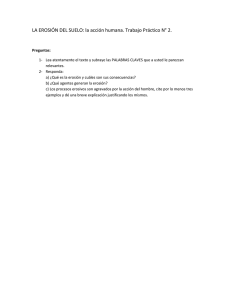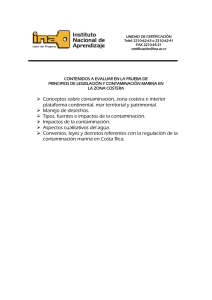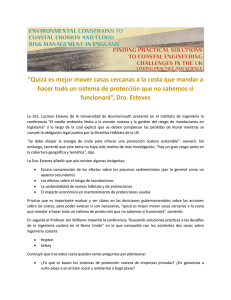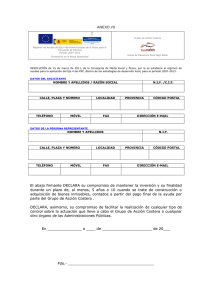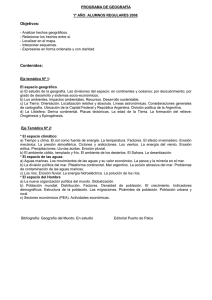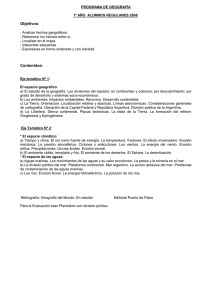Diagnostico de la erosion en la zona costera del caribe
Anuncio

Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe colombiano Manejo de la erosión costera Antes de emprender cualquier campaña de manejo de la erosión de costas, los administradores de tales recursos deben asegurarse de entender bien la problemática relacionada con el tema y disponer de toda la información básica requerida para la toma de decisiones. Los conceptos fundamentales de erosión costera y la susceptibilidad de los distintos tipos de costa a sufrir el rigor de los agentes hidrodinámicos y geomórficos, fue discutida en capítulos anteriores. Por lo tanto, el presente apartado introducirá el concepto de resiliencia, el cual debe ser tenido en cuenta para tomar las decisiones de planificación de las zonas costeras dentro del marco del desarrollo sostenible y la conservación de los ecosistemas. estratégicos de sedimentos y la asignación del espacio necesario para permitir los procesos de erosión natural y transporte sedimentario (European Commision, 2004). Restaurar el balance sedimentario equivale a garantizar la disponibilidad de sedimentos que se requiere para mantener el equilibrio de las playas. Por ello, es fundamental identificar la fuente o fuentes de sedimentos y la redistribución o transporte de los mismos, así como las pérdidas debidas a eventos extremos como tormentas, mares de leva, coletazos de huracanes e incluso las debidas a la urbanización (Tabla 7.1). En una situación normal, el suministro de sedimentos, desde las cuencas de drenaje, puede resultar disminuido como consecuencia de la construcción de presas, la reforestación, el relleno de terrenos costeros (aterramiento) y la extracción de sedimentos para obras civiles. En cambio, la deforestación y el uso intensivo de la tierra, que causan erosión, pueden incrementar el suministro de sedimentos que traen las fuentes fluviales, al igual que lo hace el retroceso de acantilados y, por supuesto, el viento. Mirado desde el mar, el suministro de sedimentos a la zona litoral puede ser de carácter litoclástico o biogénico, y se produce gracias al movimiento de sedimentos causado por las corrientes litorales, las mareas y las olas de tormenta que mueven sedimentos desde bancos de arena en la plataforma. Obras de protección costera, como espolones y rompeolas, se oponen a ese movimiento de sedimentos generando déficit local y acelerando los procesos erosivos. Factores de recuperación natural de la zona costera (resiliencia costera) La resiliencia costera es la habilidad inherente del sistema costero para acomodarse, mientras mantiene sus funciones a largo plazo, a cambios inducidos por el aumento del nivel del mar, eventos extremos e impactos humanos ocasionales. Este concepto es particularmente importante a la luz de las predicciones del cambio climático, y el consiguiente aumento del nivel del mar, por lo cual se recomienda que la resiliencia costera sea incrementada mediante la restauración del balance sedimentario a partir de estrategias como la identificación de reservorios Tabla 7.1. Entrada y salidas de sedimentos a la zona litoral (modificado de Rangel, 2005) ENTRADAS SALIDAS Transporte fluvial Transporte por deriva Transporte por deriva Transporte hacia la plataforma Erosión de acantilados y playas Transporte eólico Depositación biogénica Extracción de los sedimentos Transporte eólico Rellenos antrópicos en zonas bajas cenagosas e incluso en la zona intermareal Transporte por mareas Obras de protección costera como espolones y rompeolas Transporte por olas de tormenta Construcción de represas en ríos Deforestación de las cuencas Reforestación de cuencas Uso intensivo del suelo en la cuenca 79 Blanca Oliva Posada Posada y William Henao Pineda El concepto de reservorios estratégicos de sedimentos, definido como reservas de sedimentos con características apropiadas, disponibles para relleno de zonas costeras, temporalmente o en el largo plazo, podría ser una alternativa de manejo conveniente para responder a la necesidad de garantizar reservas de sedimentos (European Commision, 2004). Estos reservorios, se buscan e identifican usualmente en la plataforma, lugar en donde su dragado garantiza un bajo impacto, tanto sobre los ecosistemas asociados como en las corrientes que se dirigen al litoral. Términos de referencia para los estudios de los impactos que pueden causar los dragados en las zonas marinas se encuentran disponibles en nuestro país en la Dirección de Licencias Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Como estrategia alternativa podrían buscarse en la zona costera sedimentos asociados a acantilados con erosión natural, a aluviones formados en el tramo final de las cuencas de drenaje e, incluso, a dunas antiguas presentes hacia el interior de la zona costera. Cabe destacar, sin embargo, que ellos deben corresponder a terrenos sin valor económico para la agricultura o la ganadería y no presentar impactos ambientales en la costa o sus áreas aledañas. Adicionalmente existen sectores costaneros donde se producen procesos de sedimentación no deseables puesto que afectan las actividades propias del lugar, como por ejemplo las zonas portuarias, los canales de navegación y específicamente el tramo final del río Magdalena, donde el dragado resulta imprescindible parar mantener la profundidad del puerto. Aguas arriba de las cuencas de drenaje de las zonas afectadas por la erosión, es posible también buscar algunos reservorios de sedimentos para cuando los procesos exijan su disponibilidad. No obstante, esta opción debe tomarse como un último recurso y debe ser evaluada ampliamente a la luz de los estudios de impacto ambiental y las necesidades de los proyectos. En cuanto al objetivo de garantizar el espacio necesario para permitir la acción de los procesos costeros, el entendimiento de la procedencia de los sedimentos disponibles en la zona costera, tanto como el conocimiento de su movilidad, son indispensables, y es a partir de esta ilustración real que deberán proponerse las medidas de manejo del territorio necesarias para salvaguardar dicho espacio. Las implicaciones del concepto de resiliencia varían dependiendo del tipo de costa: para costas con rocas cohesivas, la resiliencia puede no ser considerada crítica porque las rocas en sí son resistentes a la erosión y su retroceso natural aportará un volumen de sedimentos al sistema, que lo harán más fuerte al ataque de los procesos erosivos (European Commision, 2004); en el caso de costas con rocas no cohesivas, se deberá contemplar si la disponibilidad de sedimentos, a partir de la erosión de aquellas, podrá mantener el equilibrio dinámico entre erosión y acreción y lograr un estatus de sedimentos favorable. Consideraciones similares deberán hacerse para las costas bajas lodosas o arenosas, en donde la evaluación de la entrada 80 de sedimentos al sistema es primordial para mantener el equilibrio. En los deltas, por su parte, se espera que haya un superávit de sedimentos que contribuya a mantener o engrandecer el sistema deltaico, pero que a su vez no se constituya en una trampa sedimentaria para el transporte litoral y con ello contribuya a los procesos erosivos aguas abajo del mismo. Las costas urbanizadas, de otro lado, son las menos resilientes porque han perdido la condición del balance sedimentario y no han dejado el espacio para que los procesos costeros operen. Este es, en la mayoría de los casos, el origen del problema que afecta cientos de kilómetros de nuestras costas y sobre los cuales se debe incrementar, en lo posible, el grado de resiliencia o las medidas de manejo de la erosión que garanticen la estabilidad de la línea de costa, pero mirando siempre hacia el escenario del cambio en el nivel del mar que se está presentando. Técnicas de manejo de la erosión costera La planificación del futuro desarrollo de la zona costera, a una distancia segura detrás de la playa, reducirá la necesidad de adoptar medidas de defensa muy costosas en un futuro (Cambers, 1998) y es precisamente ahora, cuando la ocupación de nuestra costa Caribe sólo llega al 5%, cuando ésta se constituye en la mejor estrategia. Son muchas las técnicas que se han empleado, no sólo en Colombia sino en el mundo, para tratar de proteger las costas de los problemas de erosión. Sin embargo, ninguna técnica resulta adecuada si se carece de estudios pertinentes que garanticen en gran medida su eficiencia tanto como el equilibrio de la zona costera, no sólo del área involucrada en el proceso de recuperación sino también aguas arriba y abajo de la misma. A continuación se presentará una lista de las técnicas utilizadas, descritas por varios autores según sus experiencias, las que usualmente se dividen en: técnicas estructurales o duras (más agresivas en general con el medio ambiente), técnicas no estructurales o blandas (caracterizadas por ser más amables con la naturaleza) y el retroceso o reubicación. En cada una de ellas se destacarán el objetivo, sus ventajas y limitaciones y se hará énfasis en que la técnica empleada en un sitio no es necesariamente buena en otro porque cada cual debe ser concebida y ejecutada de acuerdo con las condiciones locales. Técnicas estructurales o duras La experiencia a nivel mundial ha demostrado que este tipo de técnicas sólo ha tenido efectos positivos en el ámbito local y a corto plazo. En general, las estructuras perpendiculares cortan el flujo de sedimentos llevado por la corriente litoral, lo que induce erosión aguas abajo y, en el caso de espolones, crea el efecto dominó; las estructuras longitudinales, por su lado, contribuyen a aumentar la turbulencia y la pérdida de sedimentos, llegando incluso a socavar sus propios cimientos. Los muros de contención que Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe colombiano protegen zonas acantiladas no resultan totalmente eficaces tanto cuando el agente erosivo es el impacto de las olas como cuando hay infiltración de aguas de escorrentía entre las fisuras de las rocas que conforman los acantilados (European Commision, 2004; Ordóñez, 1991). Rompeolas. Consisten en estructuras protectoras, de las costas o las zonas portuarias, que son colocadas de forma paralela a cierta distancia de la costa. Por lo general se las construye con bloques Gaviones y bolsacretos. Los gaviones son jaulas metálica de aproximadamente un m2 que se llenan de rocas. Generalmente se apilan varios de ellos hasta conformar un muro simple o escalonado que pretende proteger el área afectada por socavación o deslizamiento. Son estructuras diseñadas para una vida útil corta puesto que las olas las deterioran con facilidad y tienden a oxidarse rápidamente. No obstante tienen la ventaja de facilidad de empleo y son relativamente baratas (European Commision, 2004). En el Caribe, dichas estructuras no se usan en la zona costera sino a lo largo de los ríos. En vez de esta práctica se ha adoptado la utilización de bolsas geotextiles que se rellenan con arenas, o una mezcla de arenas y cemento (bolsacreto), y se api- sueltos, o estructuras prefabricadas como pentápodos, y ocasionalmente con filas dobles de tablestacados y concreto. Su objetivo es el de absorber la energía del oleaje antes de que alcance la orilla, reflejándola o difractándola. Los rompeolas unidos a tierra (o espolones en forma de T) obstruyen el transporte litoral, mientras que los que permanecen aislados acumulan el material detrás de ellos, con lo cual también puede haber erosión aguas abajo (Ordóñez, 1991) (Figura 7.1). a b c d lan, al igual que los gaviones, formando en ocasiones grandes muros como en la vía al aeropuerto de Santa Marta (Figura 7.2). Geotextiles. Consisten en telas permeables capaces de contener materiales mientras el agua fluye a través suyo. Como son relativamente resistentes y flexibles, proporcionan por lo general buenos resultados para impedir el retroceso de la playa y su configuración puede cambiarse para lograr una mayor eficiencia. También se los emplea a manera de grandes tubos geosintéticos rellenos de una mezcla de arena y cemento que se prepara en el sitio (European Commision, 2004; Ordóñez, 1991). En Colombia han sido utilizados con resultados exitosos para lograr la estabilización de taludes, pero su práctica Figura 7.1 a y b) Rompeolas en Cartagena construidos con bloques y que han formado un tómbolo (T) que los une a tierra (Fotos INVEMAR-Marta Vides); c) Rompeolas y espolones en T, en el golfo de Morrosquillo, donde se observa la ganancia de playa en el rompeolas central mientras los demás no han recogido material (foto CARSUCRE); d) Rompeolas en el club campestre Acuarium, vía Turbo-Necoclí, construido con pentápodos (foto CC Acuarium). 81 Blanca Oliva Posada Posada y William Henao Pineda Figura 7.2 a) Bolsacretos colocados como protección en el arroyo Cascabel, zona costera del Atlántico, para frenar la erosión lateral del cauce (foto Programa GEZINVEMAR); b) Gaviones para estabilización de muros en Tierrabomba; c) Bolsacretos colocados para proteger las laderas del volcán de lodo de Arboletes; d) Bolsacretos y bloques en la banca de la vía al aeropuerto de Santa Marta; e) Gaviones para detener movimientos de masa en los acantilados del Parque Nacional Natural Tayrona (fotos Programa GEO-INVEMAR). a b c d e como solución para detener o retardar la erosión de las playas no se ha implementado. Sólo se los ha empleado, según se explicó en el párrafo anterior, como bolsas de contención de arenas y cemento que sirven a los taludes de escudo contra la acción del oleaje. Baterías de espolones. Son estructuras que se extienden perpendicularmente a la línea de costa con el objetivo específico de atrapar arena, de la corriente litoral, para formar playa, o retardar su erosión, 82 y suelen estar hechos de pentápodos, bolsacretos o bloques rocosos. Ellos interrumpen la corriente litoral y por ende el flujo de sedimentos, creando erosión aguas abajo. Cuando una batería de espolones está bien diseñada, llena la capacidad de arena entre ellos, favoreciendo de este modo que el transporte costero conserve aproximadamente la misma tasa que tenía antes de que los espolones fueran construidos y la playa se mantenga estable (Ordóñez, 1991). Para ser realmente eficaz, el empleo de los espolones debería limitarse a aquellos casos en los cuales el transporte costero predomina en una dirección, y donde hay un suministro de sedimentos, natural o artificial, lo suficientemente grande como para que su acción no cause erosión aguas abajo del sitio y se disponga, además, del espacio justo para anclar los espolones en la playa, es decir, para garantizar un impacto mínimo aguas abajo (Ordóñez, 1991). En el caso de la costa del Caribe colombiano su uso es masivo y en términos técnicos se los ha diseñado como baterías o a modo de recurso individual por aquellos propietarios de terrenos que sienten amenazados sus predios por la erosión (Figura 7.3). Revestimientos. Consisten en coberturas protectoras, colocadas sobre playas o taludes inclinados, cuyo objetivo es el de absorber la energía de oleajes menores aunque pueden dejar pasar agua y Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe colombiano sedimentos. Se construyen con hormigón o bloques de piedra dispuestos sobre una capa de material más fino. La estructura conocida como riprap combina capas de roca muy dura superpuestas entre sí; las más grandes se colocan en el tope, lo que le permite una buena permeabilidad y un aspecto más natural. Sin embargo, tienen el mismo efecto adverso que los muros de contención, aunque en menor intensidad (European Commision, 2004; Ordóñez, 1991) (Figura 7.4). a b c d e f Figura 7.3 a) Batería de espolones en Manaure, cerca a la entrada a la salina, en la cual es posible observar el modelado en zig zag; b) Espolón hecho con grandes llantas de los camiones de El Cerrejón rellenadas con bloques de roca en Sequionda, Dibulla; c) Espolón construido con bolsacretos al sur de Santa Marta (hacia el fondo se observa el muelle carbonífero de Prodeco); d) Espolones en Cartagena y protección con bloques en el escarpe de playa (fotos Programa GEO-INVEMAR); e) Baterías de espolones en el golfo de Morrosquillo donde se aprecia la configuración en zigzag y cómo corriente abajo los compartimientos están casi vacíos (fotos cortesía CARSUCRE); f) Espolón desarticulado de la línea de costa en Arboletes por carencia de espacio suficiente para el anclaje y construido en pentápodos que no reportaron resultados positivos en la recuperación de playa (foto EAFIT). 83 Blanca Oliva Posada Posada y William Henao Pineda Figura 7.4. a) Revestimiento del talud inferior de la vía a las salinas de Manaure donde se observa socavación de la base; b) Revestimiento y espolón para proteger predios de la acción del oleaje en punta Manzanillo, Paso Nuevo; c) Acumulación de cantos y bloques para protección de la vivienda en La Boquilla, Cartagena; d) Revestimientos en las obras de la Bocana estabilizada en Cartagena (fotos Programa GEO-INVEMAR). a b c d Muros de contención. Se construyen generalmente para evitar el deslizamiento de tierras y bloques a lo largo de taludes ubicados frente al mar. Aparte de su función adicional de proteger a éstos de la acción de las olas, se los ha introducido también en las áreas de costas bajas con el fin de salvaguardar del oleaje obras viales o viviendas. Cuando son usados en zonas donde la acción de las olas es significativa, pueden sin embargo contribuir a acelerar la erosión de playa ya que la mayor parte de la energía de la rotura de las olas sobre la estructura se ejerce sobre el pie del talud. Debido a que usualmente se incrementa la profundidad al frente de estas estructuras, su uso es estrictamente apropiado para la pesca y la navegación si bien es frecuente que terminen colapsando por socavación (Ordóñez, 1991) (Figura 7.5). Técnicas no estructurales o blandas Son aquellas que tratan de aprovechar los recursos de la naturaleza, existentes en el área a intervenir, para lograr la recuperación o estabilización del proceso de erosión. Puesto que han sido poco utilizadas en el Caribe colombiano, su eficacia no ha logrado comprobarse hasta ahora, aparte de que existe un escepticismo de origen cultural respecto a ellas que ha incidido en que se prefiera acometer 84 obras duras. A continuación se hará referencia a algunas de las técnicas que ameritan aplicación. Arrecifes artificiales. Estas estructuras absorben por principio la energía de las olas, proveyendo de este modo la defensa costera a la par que proporcionando un hábitat natural para la diversidad biológica marítima y oportunidades para actividades recreativas. Aunque en el Caribe colombiano se cuenta con escasos ejemplos de este recurso, en la práctica se ha podido comprobar que proporciona al parecer buenos resultados para la pesca (golfo de Morrosquillo) y aún queda por evaluar su servicio en función de la defensa costera pues hasta ahora no se ha empleado con esta finalidad (European Commision, 2004). En Paso Nuevo, Córdoba, existe sin embargo una propuesta al respecto que aún no se ha ejecutado. Drenaje de playas. El drenaje de playa se usa cuando el reflujo producido por el oleaje es significativo al punto de erosionarla. La pretensión de esta técnica es la de disminuir el volumen de agua superficial que incide en la infiltración de este líquido en la playa y así reducir el movimiento de sedimentos hacia el mar. Como es relativamente nueva, de momento no se dispone de suficientes experiencias a nivel mundial que permitan evaluar su funcionamiento (European Commision, 2004) y en Colombia no se tiene conocimiento de que se la haya puesto en práctica. Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe colombiano Drenaje de acantilados. Es un método que permite la reducción de presión de poros por el agua infiltrada en la roca y acumulada en el contacto entre una capa permeable y otra impermeable. Los drenajes se colocan tanto en la corona del talud, para controlar la escorrentía, como en su frente, a fin de evacuar el agua infiltrada; con esto se busca frenar los movimientos de masa y disminuir su retroceso (European Commision, 2004). Este procedimiento se ha aplicado en Colombia para estabilizar taludes, haciendo una canaleta de recolección de aguas en la corona del talud y un canal de disipación de las aguas hacia el mar; un ejemplo claro se tiene en la población de Puerto Escondido. Relleno de playas. Esta técnica consiste en provocar en la playa un aumento artificial del volumen de arena a través de un suministro externo de arena en el segmento de la misma que se pretende proteger. Puede colocarse la arena en un solo tramo aguas arriba de la playa o renovarse en varios puntos a lo largo de ella. También puede colocarse bajo las aguas, cerca de la línea de costa, para que sea el mismo mar el que se encargue de distribuirla. Este procedimiento exige un mantenimiento periódico, ya que la inexistencia de playa demuestra la agresividad normal del oleaje, el cual es capaz de remover las arenas que llegan a ese sitio. Algunas a b c d veces será necesario proteger incluso el relleno con espolones que contribuyan a reducir la pérdida de la arena dispuesta artificialmente. En términos comparativos resulta un procedimiento económico si hay disponibilidad de arenas cerca; de lo contrario, puede ser muy costoso. Cabe alertar en este punto que los esquemas de alimentación de playas pueden cambiar la biota, tanto en el sector a recuperar como en el área de donde se extrajo la arena (Ordóñez, 1991). En Colombia se está realizando actualmente un relleno en las playas de Riohacha, al frente del malecón, y existen los estudios necesarios para emprender también rellenos en Cartagena. Perfilamiento de taludes. Esta técnica pretende encontrar, para aumentar la estabilidad del talud, el ángulo adecuado, el cual es una función del tipo de roca, la estructura geológica, el contenido de agua y la altura del talud. El perfilamiento no es sin embargo aplicable a todos los tipos de rocas y requiere que haya espacio suficiente para que el talud pueda extenderse; además, debe ir acompañado de obras complementarias de drenaje y regeneración de la cobertura vegetal (European Commision, 2004). Un ejemplo de este tipo de obra se tiene en el municipio de Los Córdobas (Córdoba), donde se recuperó algo de playa, pero debido a que no se realizaron las obras complementarias se produjo un deterioro por efecto de la escorrentía (Figura 7.6). Figura 7.5. a) Pequeño muro de protección en Coveñas, para salvaguardar la vía de la acción de las olas; se observa un arreglo de troncos de madera, a manera de barrera, que refuerza la protección del muro; b) Muro de contención en Puerto Escondido, levantado al frente del muro de contención de la vía y que presenta deterioro en la base y lateralmente muros más bajos semidestruidos; c) Muros de contención en El Rodadero y revestimientos en el escarpe de playa; d) Enrocados para proteger obras viales de la acción del oleaje en Santa Marta (fotos Programa GEOINVEMAR). 85 Blanca Oliva Posada Posada y William Henao Pineda a Figura 7.6. a) Perfilamiento de un talud al sur del área urbana del municipio de Los Córdobas donde se observa la diferencia entre el talud sin estabilizar, al frente, y el perfilado, al fondo; b) En el talud estabilizado de la foto anterior es posible observar la playa que se formó enfrente suyo (foto Programa GEO-INVEMAR). Figura 7.7. a y b) Siembra de manglares en la zona costera de Barranquilla donde se obseva el crecimiento de las plántulas y la fauna que se ha adherido a los tubos (fotos Programa GEZ-INVEMAR). Protección de la base de los acantilados. En este caso se utilizan por lo general enrocados a los cuales llegará la energía del oleaje; de esta forma protege al talud de la socavación y el posterior derrumbamiento. Aunque esta técnica es fácil de implementar, no por ello garantiza que la erosión se detenga del todo (European Commision, 2004). Regeneración de dunas. Esta técnica pretende reducir la velocidad del viento y con ello propiciar la acumulación de arenas en la zona supramareal mediante la ubicación de cercas, hechas de madera, geotextiles y plantas, en sitios estratégicos donde el viento sopla con regularidad y cierta intensidad. Aparte de proteger de la erosión y la inundación de los ecosistemas costeros localizados detrás de las dunas, provee material suficiente para alimentar continuamente las playas (European Commision, 2004). Conservación y siembra de manglares. La estructura de los manglares, en virtud de sus raíces aéreas, ayuda a contrarrestar exitosamente los efectos de la energía del oleaje y propicia paralelamente la sedimentación de partículas que mantienen el ambiente del pantano de manglar y la estabilidad de la línea de costa. Esta práctica, que se ha implementado a una escala muy reducida en algunas poblaciones del Caribe, no ha tenido la fuerza suficiente como para lograr que se convierta en una actividad de recuperación común (Figura 7.7). a 86 b b Anclaje de rocas. Este sistema previene la caída de bloques que se han detectado inestables en un acantilado y cuya precipitación acarrearía consecuencias negativas para el sector. Aunque no protege del ataque de las olas en la base de de los taludes, ni es aplicable a todos los tipos de rocas, sirve de control al retroceso de acantilados. Esta práctica no es muy común y en algunas ocasiones se ha optado más bien por retirar de manera controlada los bloques que están en peligro de colapsar. By-pass de arena. Consiste en tomar arena de una zona de acumulación aguas arriba de una estructura para depositarla, en forma artificial, aguas abajo de la misma. Se utilizan plantas fijas de dragado en tierra, dragas flotantes o vehículos móviles en tierra. Hasta ahora esta práctica no se ha implementado en el Caribe, pero podría ser de utilidad en algunos sectores donde la formación de barras arenosas en la desembocadura de los ríos actúa como barreras al transporte litoral de los sedimentos. Plantación o estabilización de vegetación. Consiste en la colonización de suelos costeros por vegetación cuyas raíces atan el sedimento, haciéndolo más resistente a la erosión por el viento. La vegetación frena también el flujo de viento, realzando así el tamaño de las dunas. Al igual que en el caso de los manglares, se han llevado a cabo siembras de vegetación en algunos sectores aledaños a la playa, pero esta práctica es todavía poco común. Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe colombiano Retroceso o reubicación controlada de bienes 21 62 158 119 Consiste en abandonar las zonas bajo amenaza por la erosión costera y reubicar los bienes tierra adentro. Este procedimiento permite que los procesos naturales de erosión sigan su curso hasta alcanzar un equilibrio, que puede lograrse más fácilmente por cuanto el material erosionado está alimentando el litoral. Debe hacerse un análisis costos–beneficio, que en la mayoría de los casos ha demostrado ser una solución más razonable desde el punto de vista económico y ambiental. La experiencia ha demostrado así mismo que el tiempo y la cantidad indemnizada son la clave para una acogida favorable del retroceso controlado en ciertas zonas (Comisión Europea, 2005). En el Caribe ha habido reubicación de viviendas en sectores donde el mar ha destruido las existentes. Sin embargo, no se conoce un estudio formal al respecto que permita a los administradores municipales estudiar esta posibilidad para atender a la población que está en riesgo por la erosión marina. Los casos documentados tratan de varias poblaciones pequeñas en La Guajira, Sucre, Córdoba y Antioquia. Puerto López, en la Alta Guajira, constituye un caso especial por cuanto tuvo que desplazarse por procesos de sedimentación, es decir, porque las dunas fueron cubriendo progresivamente las viviendas y toda la infraestructura urbana. Obras de protección en el Caribe colombiano El inventario de las obras de defensa costera que se han hecho en el Caribe colombiano muestra un panorama poco alentador si se comparan entre sí la longitud de costa con problemas de erosión, la costa intervenida con obras y la costa estabilizada (Tabla 6.4; Figura 7.8). Y si bien los reportes de obras blandas son muy escasos, la revisión de los trabajos elaborados por las distintas instituciones en la costa Caribe, unida a la juiciosa revisión de las imágenes de Google Earth de años recientes, permitió esta compilación, la cual sirve de punto de inicio para que las personas e instituciones encargadas de tomar decisiones relativas a la construcción de obras de protección costera dispongan de una herramienta de apoyo útil y veraz. La mayoría de estas obras consisten en espolones –contados individualmente, no como baterías– que fueron construidos con diferentes tipos de material, pero en un elevado porcentaje con rocas (calizas y calcáreas) procedentes de canteras cercanas a los sitios de construcción, y en menor proporción con estructuras prediseñadas tipo pentápodos (Figura 7.9). El examen cuidadoso de la orientación de los espolones muestra que se han construido perpendiculares a la línea de costa, y sólo en un porcentaje ínfimo guardan algún ángulo con respecto a ésta, según lo aconsejado por los estudios o las observaciones de las corrientes. Su terminación hacia el mar puede tener o no forma de T, o una curva como L invertida. En el litoral, el anclaje observado es deficiente puesto que se hace sobre la playa misma, lo cual redunda en que 48 76 Atlántico Bolívar Córdoba Guajira Magdalena Sucre Urabá 77 el oleaje y las corrientes erosionen rápidamente sus cimientos, desarticulándolo así de la costa. Otras estructuras costeras son los rompeolas y espolones en T, comunes en el área de Cartagena y en menor cantidad en el golfo de Morrosquillo. Los materiales utilizados son los mismos que para los espolones y pueden tener o no una estructura de amarre a la playa (T). De ellas se espera que contribuyan naturalmente a la formación de una acumulación de arena que a manera de tómbolo permita el crecimiento de la playa, mientras que la erosión se acentúa en el espacio entre dos espolones y muchas veces aguas abajo. Los muelles son estructuras que han sido construidas no con el ánimo de proteger la costa sino para disponer de un acceso fácil a embarcaciones, y el diseño de su mayoría no ha logrado más que perturbar la deriva litoral y originar erosión. Los muros de contención son una práctica para proteger viviendas y obras de infraestructura, como carreteras y puertos, y es poco común debido a los altos costos que implica construir adicionalmente obras complementarias, laterales y de drenaje, destinadas a evitar la socavación de la estructura. Los enrocados, por su parte, son más comunes, y aquellos que han sido correctamente diseñados han protegido los taludes para los que fueron hechos e incluso permitido el desarrollo de pequeñas playas. En la mayoría de los casos, sin embargo, han terminado con la dispersión de las rocas en el fondo marino al frente del sitio intervenido. Se incluyen en esta clasificación, aunque no es estricto, los muros o protecciones formados con bolsacretos, por ejemplo en el volcán de Arboletes y el aeropuerto de Santa Marta. Los tajamares del río Magdalena, en Bocas de Ceniza, son los más conocidos por su impacto positivo para la navegación y por su efecto negativo en cuanto a pérdida de sedimentos y erosión en la margen occidental se refiere. El análisis de las clases de obras de protección costera, en relación con la tipología de las costas, ha 7% 4% 1% 2% Figura 7.8. Obras duras de defensa costera, en el Caribe colombiano. Figura 7.9. Tipos de obras de defensa costera en el Caribe colombiano. 3% Canalización Enrocado Espolón Muelle muro Rompeolas Tajamar 12% 71% 87 Blanca Oliva Posada Posada y William Henao Pineda demostrado que, independientemente de que la costa sea un acantilado formado por rocas blandas, una playa o una costa cenagosa, la estructura preferida es el espolón. Casos patéticos de espolones al pie de acantilados se encuentran en las costas cordobesas y de Antioquia. Muros de contención se observan también en costas bajas para delimitar propiedades y protegerse del embate de las olas. Técnicas de monitoreo comúnmente usadas en el mundo La deriva litoral transporta cada año cientos de toneladas de sedimentos que sirven para alimentar las playas en los casos de pérdidas de origen natural. No obstante, los cálculos obtenidos en algunos sitios (por ejemplo California En: Etnoyer et al., 2002) han demostrado que actividades humanas, como las reseñadas en el capítulo anterior, han cambiado dramáticamente esta situación y como consecuencia se han erosionado las playas. Las actividades de monitoreo de costas permiten presentar, a los administradores locales, datos reales de los cambios que se han producido a lo largo del tiempo y en el espacio, así como del impacto que se ha observado como resultado. En Colombia, hasta ahora, no existen programas de monitoreo que proporcionen los datos multitemporales de la dinámica de la zona costera, es decir, que permitan interpretar la evolución y planear, con base en ella, los estudios necesarios para emprender proyectos de recuperación o mitigación. Son varias las técnicas de monitoreo usadas para tal fin, las que pueden combinarse entre sí o aplicarse individualmente según el punto de vista económico y la facilidad de adquisición y monitoreo probables. La Tabla 7.2 presenta estos métodos y los costos aproximados con referencia a Europa y en algunos casos a Colombia. Requerimientos de información para proyectos de mitigación de erosión costera Un proyecto típico de investigación para adelantar obras de mitigación de la erosión costera debe contemplar los siguientes requerimientos de información y actividades, que es probable que varíen ligeramente en función de las necesidades particulares de la zona en cuestión. • Planteamiento claro del problema de erosión y de las necesidades de control existentes, indicando la población, infraestructura y/o ecosistemas afectados. • Exposición de los antecedentes del problema erosivo. • Caracterización geográfica general de la zona de influencia, directa e indirecta, de la actividad. • Caracterización de aspectos geológicos y estructurales y descripción detallada de las unidades de roca y de las estructuras que las afectan. Debe contemplar los aspectos regionales y locales y, si el caso lo demanda, se harán perforaciones y se extraerán núcleos para su examen minucioso. • Presentación de las características geomorfológicas representadas en la cartografía de unidades y rasgos geomorfológicos e identificación de las causas de los procesos erosivos (cartografía y descripción precisa de los mismos). • Identificación de amenazas naturales diferentes al proceso erosivo que incluya tanto el análisis de todos los riegos que se ciernen sobre la zona afectada como su dimensión, ya que son indispensables a la hora de elegir una solución. • Caracterización de la red hidrográfica de la zona, en cuanto a caudal y carga sedimentaria, con el fin de hacer un análisis del aporte de sedimentos a la zona costera. OBSERVACIONES DIRECTAS Tabla 7.2. Técnicas de monitoreo costero (modificado de European Commision, 2004). TÉCNICAS DE MONITOREO ZONA DE USO OBJETIVO EQUIPOS UTILIZADOS COSTOS Levantamiento de perfiles de playa Playas emergidas y sumergidas Proporciona datos de cambio de playa relevantes en un periodo de tiempo definido Equipos de topografía y geoposicionamiento precisos. 100-200 € km2 ; $ 7 M km2 Con nivel de mano, brújula y cinta Costos muy bajos Trazadores En el mar o los ríos Proporciona medidas de transporte de sedimentos Proporciona datos de cambios ya cartografiados, videos o fotografías históricas OBSERVACIONES REMOTAS Fijas 88 Móviles Aerotransportadas Proporciona imágenes multitemporales y multiespaciales de la configuración del terreno Pinturas de color o fluorescentes, trazadores radioactivos, trazadores naturales y arenas magnéticas ARGUS 20-30 € km2 Fotografías convencionales Mapas históricos y cartas de navegación $ 7-15 mil plancha Fotografías aéreas $ 15 mil/foto Fotogrametría digital y ortofotos 300-400 € km2 Imágenes de satélite 5-13 € km2 LIDAR 500-700 € km2 WRELADS SAR Transportadas en barcos Proporciona información sobre batimetría e imagen del fondo marino y sísmica del subsuelo marino Ecosondas y sonares de barrido lateral Perfilador del subsuelo 150-250 € km2. $US 40 mil todos los equipos juntos un kmc Post-proceso $US30 mil Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe colombiano • Caracterización del cambio en la cobertura y uso del suelo, no sólo a nivel local, sino en lo posible de la cuenca de drenaje, de manera que permita hacer un análisis de cambio en los aportes y distribución de los sedimentos. • Análisis histórico de las variaciones de la línea de costa a partir de fotografías aéreas georreferenciadas y ortorrectificadas, preferiblemente en una escala detallada a semidetallada. (Las imágenes de satélite podrían usarse siempre y cuando la escala así lo permita) • Levantamiento general, topográfico y de perfiles de playa, durante la etapa de diagnóstico y con detalle en la etapa de diseño de obras. Es indispensable para determinar la posición actual de la línea de costa al momento de hacer los modelos matemáticos y diseños. • Levantamiento de perfiles batimétricos, como una continuación de los perfiles de playa, que alcancen una profundidad mínima de 10 m (plataforma somera) en la etapa de diagnóstico. Al igual que en el caso anterior, el detalle se amplifica durante la etapa de diseño. litativas de los beneficios de implementar medidas de manejo de la erosión costera sin considerar los costos efectivos de las obras y sus beneficios a largo plazo. Por este motivo, no es extraño encontrar casos en los que se han invertido recursos que fácilmente doblan el valor de las propiedades o infraestructura a proteger (European Comission, 2004). Una evaluación cualitativa de los beneficios de las obras de recuperación costera incluyen, entre otros, los siguientes criterios: • Seguridad de las personas y sus bienes, principalmente la vivienda. • Reducción de los niveles de inundación o de retroceso costero. • Mejoramiento del acceso a las facilidades portuarias por medio de dragados, en los canales de navegación, de materiales (arenas) que pueden ser aptos para el relleno de playas. • Protección de fuentes de agua dulce contra la intrusión salina en tierras fértiles. • Reevaluación del valor de las propiedades por la reducción del riesgo. • Muestreo de sedimentos, a lo largo de los perfiles de playa y batimétricos, que permita la caracterización detallada de la distribución de los mismos, así como los debidos análisis de su textura y composición. Este es un parámetro que indica intensidad de procesos y procedencia de los mismos. • Incremento en el turismo de playas gracias a una mayor extensión de las mismas o a la modificación de las características del rompiente de las olas. • Mediciones multitemporales de la corriente de deriva litoral y de las corrientes marinas del área de influencia. • Provisión de embarcaderos para botes de pescadores. • Cálculo del transporte sedimentario a lo largo de la zona litoral y caracterización de la dinámica del oleaje, tanto en mar abierto como en la plataforma somera y la rompiente. Análisis del sistema de corrientes litorales y de rotura. • Realización de cálculos de la marea astronómica y de registros del nivel del mar. • Determinación de los perfiles de equilibrio del litoral. • Caracterización de las obras de defensa costera existentes. • Modelación matemática de las condiciones hidrodinámicas y de dinámica litoral de la zona de acuerdo con las diferentes alternativas de obras. • Presentación y análisis de las obras propuestas, que incluya estudio de fuentes de materiales, Análisis costo–beneficio y estudio de impacto ambiental de obras. Análisis costo-beneficio en proyectos de mitigación de la erosión costera Usualmente, el análisis costo–beneficio de todos los intereses involucrados en una zona a intervenir no suele incluirse. La costumbre predominante ha sido, por el contrario, la de hacer evaluaciones cua- • Rehabilitación de áreas naturales y biodiversidad asociada. • Caracterización de la infraestructura a proteger o intervenir. • Análisis del uso y cambios en el uso de la tierra. • Caracterización demográfica y constatación del número de habitantes involucrados. • Evaluación de áreas con alto valor ecológico. • Sopesamiento de las herencias culturales afectadas. • Estimación del valor en el mercado de tierras. • Caracterización de las actividades económicas registradas en el sector, de las concesiones para pesca y acuicultura y para extracciones minerales. Una observación rápida de todos estos factores permite agruparlos en tres grandes niveles, así: aspectos netamente monetarios, aspectos ambientales y aspectos intangibles. Todos ellos, sin excepción, deberán ser sometidos a un análisis de prioridades que aporte los suficientes criterios de juicio como para tomar la decisión más pertinente respecto del problema que quiera solucionarse. Los resultados de la valoración deberán ser presentados ante las personas o instituciones encargadas de la toma de decisiones, quienes a su vez se encargarán de realizar un balance de las opciones de manejo presentadas, apenas hayan sido sometidas a un proceso de evaluación en igualdad de condiciones (European Commission, 2004). 89 Blanca Oliva Posada Posada y William Henao Pineda Glosario Acreción: Es el crecimiento de la playa o barras arenosas, producto de los procesos de sedimentación. Afloramiento: lugar donde se expone o está a la vista una formación rocosa o suelo. Arenas biolitoclásticas: son aquellas conformadas por sedimentos de organismos tanto terrígenos como marinos. Arenas lodosas: sedimentos en los que predomina la fracción arenas sobre la de lodos, esto es, los sedimentos de tamaño entre 0,063 y 2 mm. Arrecifes coralinos: colonias de organismos vivos que se agrupan y crecen sobre un sustrato duro, bajo condiciones muy específicas de temperatura, luz solar, profundidad, salinidad y latitud (áreas tropicales). A ellos están asociados no sólo los corales en sí sino otro tipo de organismos como algas y peces. Avulsión: cambio en el curso de un río. Barras litorales: Son acumulaciones arenosas en la línea de costa y que separan un cuerpo lagunar del mar, por ejemplo, la barra de Salamanca que separa del mar a la Ciénaga Grande de Santa Marta o la barra de Mallorquín que separa la ciénaga de Mallorquín del mar abierto. Batolito: gran masa de roca ígnea intrusiva, cuya dimensión supera los 100 km2 . Berma: rasgo de la playa donde se presenta un cambio marcado en la fisiografía y que separa el frente de playa de la playa trasera. Biogénicos: son los sedimentos producidos por la erosión o desagregación de rocas marinas, como arrecifes, o que resultan de la descomposición de organismos marinos. Bloque piramidal alóctono: cuerpo de forma triangular que fue desplazado por fuerzas tectónicas desde otro sitio al que ocupa actualmente. Borde costero: franja aledaña al mar que corresponde aquí a la definición de zona costera. Cinturones plegados: cadenas montañosas formadas por presiones y esfuerzos sobre rocas sedi- 90 mentarias preexistentes que fueron deformadas durante el proceso. Colinas terciarias: elevaciones del terreno formadas durante el periodo Terciario, entre 65 y 1,8 millones de años antes de nuestra era. Costas altas: son las que se elevan vertical o subverticalmente a orillas del mar, debido a la presencia de colinas, terrazas o plataformas levantadas. Cretácico: periodo de la evolución de la Tierra que se extiende desde 144 a 65 M.a. Cuencas sedimentarias: depresiones o terrenos bajos donde se acumulan o acumularon los sedimentos por acción de las corrientes o la gravedad. Cuerpos arrecifales: parches de corales y otras especies de un arrecife que pueden estar vivos, formando barreras que protegen la costa del oleaje, o ser fósiles y hacer parte del borde costero. Delta de geometría digitada: es el mismo delta denominado “pata de pájaro” (birdfoot) porque su forma se asemeja a ésta. Depósitos cuaternarios: acumulaciones de material provenientes de partes topográficas más altas y llevadas al sitio donde se encuentran por acción de la gravedad, los ríos o los procesos marinos durante los últimos 1,8 millones de años. Diaclasas: discontinuidades o fisuras en la roca producidas por esfuerzos, tensión, compresión o descompresión. Diapirismo arcilloso o lodoso: proceso por el cual lodos y gases atraviesan la columna de sedimentos, en el mar o en tierra, y forman lo que se conoce como domos o volcanes de lodo. Efectos diapíricos: deformaciones ocurridas en la columna de sedimentos de la plataforma o en tierra, como consecuencia del ascenso a través de ella de una columna de lodo y gases que forma en superficie un domo o volcán de lodo. Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe colombiano Escarpes de playa: cortes en la playa, verticales a subverticales, producidos por el oleaje, principalmente el asociado a tormentas. Puede haber varios de ellos, en forma escalonada, indicando antiguas líneas de costa. Escorrentía: proceso de escurrimiento del agua lluvia por el suelo que remueve partículas y que en el caso de pendientes fuertes puede formar acanaladuras. Espigas: barras arenosas en forma de espiga, formadas por procesos de sedimentación y caracterizadas por estar unidas a tierra sólo en uno de sus extremos. Esquistos: rocas metamórficas constituidas en capas u hojas paralelas. Evolución tectono-estratigráfica: conjunto de movimientos de la Tierra y de acomodación de las capas de sedimentos y rocas, que conducen a la formación o moldeamiento del paisaje costanero. Facies sedimentarias de la plataforma: acumulaciones o cuerpos de sedimentos en el fondo de la plataforma. Facies: características litológicas y biológicas de un depósito sedimentario, definidas por el ambiente de depósito. Frentes deltaicos: geoformas que crecen en la sección final de un río como consecuencia de la reducción de la velocidad de la corriente fluvial al llegar al mar, lo cual posibilita el depósito de sedimentos y determina el avance de aquél. Gabros: rocas ígneas intrusivas de textura granulada y colores oscuros. Geoformas depositacionales arenosas: unidades de paisaje formadas por la acumulación de arenas. Se presentan como barras alargadas paralelas a la línea de costa. Higrofítica: vegetación cuyo crecimiento es óptimo en ambientes húmedos. Jurásico: periodo de tiempo de evolución de la Tierra que se extiende desde 206 a 144 M.a. Lagunas costeras: depresiones del terreno ocupadas por agua dulce a salina y en general separadas del mar por una barra arenosa o pantanos de manglar. La mayoría de ellas posee una comunicación con el mar, bien sea temporal o permanente. Se denomina así a todos los cuerpos de agua cercanos al mar, conocidos comúnmente como lagunas o ciénagas. Litoclástico: fragmentos de roca de origen terrígeno, derivados de las rocas ígneas, metamórficas o las sedimentarias de origen terrestre. Lodos arenosos terrígenos: sedimentos en los que predomina la fracción lodo terrígeno sobre la de arenas, esto es, los sedimentos de tamaño menor a 0, 063 mm. Llanuras costeras: Son las planicies que se desarrollan en la zona costera, formadas por la acumulación de sedimentos fluviales y marinos y moldeados en el ambiente litoral a marino. Manglares: formaciones vegetales caracterizadas por crecer y desarrollarse en condiciones salobres, junto al mar, en áreas cenagosas con lodos, arenas y abundante materia orgánica. Neis: roca metamórfica de grano grueso, cuya estructura presenta capas alternas de minerales claros y oscuros. Paleógeno-Neógeno: divisiones del periodo Terciario que se refieren a los eventos ocurridos entre 23.8-33.7 M.a. para el Paleógeno y 33.7-65 M.a. para el Neógeno. Pentápodos: Estructuras prefabricadas en concreto que tienen 5 puntas Peridotitas: rocas ígneas intrusivas antiguas, muy oscuras y densas. Plataformas de abrasión: superficies planas, labradas por el mar, levantadas sobre su nivel y ligeramente inclinadas hacia él. Playas de anidación: son aquellas donde llegan las tortugas marinas a desovar. Playas de bolsillo: son las que se encuentran encajadas entre dos puntas o salientes rocosos. Generalmente tienen un área pequeña y pueden aparecer y desaparecer según la marea esté baja o alta, respectivamente. Playas endurecidas (beach rock): superficies endurecidas levantadas pocos centímetros sobre el nivel del mar y suavemente inclinadas hacia él, formadas por materiales que se encuentran en la playa y que son cementados por carbonato de calcio. Playones: antiguas playas ahora más adentro en el continente, que conservan algunos de los rasgos de las playas, como los cordones litorales. Procesos hidrodinámicos: son los que se producen en la zona costera por efecto de las corrientes marinas, el oleaje y las mareas, entre otros fenómenos naturales, e igualmente contribuyen a modelar el paisaje. Procesos morfodinámicos: se denomina así a los que se producen en la costa por efecto de las lluvias, la acción del viento, la descarga de los ríos y la gravedad, entre otros fenómenos naturales, y que modelan el paisaje. Provincias sedimentarias: dominios o áreas donde predomina un tipo determinado de sedimento. Reflujo: Es el movimiento hacia el mar, de las aguas que han llegado a la playa por el oleaje. Rocas ígneas: son las formadas a partir de una lava o magma, que al enfriarse produce la solidificación de los minerales en orden inverso a su punto de fusión dando así origen a diferentes 91 Blanca Oliva Posada Posada y William Henao Pineda tipos de roca, los que pueden formarse al interior de la Tierra (rocas intrusivas) o por la actividad volcánica. Rocas metamórficas: se forman a partir de rocas preexistentes que sufren los efectos de grandes presiones y temperaturas que inciden en la transformación de su estructura y sus minerales. Rocas sedimentarias: son las que se forman por la compactación y litificación, en una cuenca sedimenaria, de sedimentos procedentes de la meteorización y erosión de rocas preexistentes. Semideciduos: bosques en los cuales entre el 25 y e 75% de las especies de plantas pierden su follaje en la época seca. Serpentinitas: rocas metamórficas de color verde con valor ornamental. Surgencia: ascenso de las aguas de niveles profundos hacia la superficie mientras las aguas super- ficiales se desplazan hacia el mar abierto; es inducida por la acción de los vientos que soplan paralelos a la costa, en combinación con la rotación de la Tierra y conlleva disminución de la temperatura superficial del mar. Tablestacados: Son muros de contención para impedir el avance del agua sobre un terreno o para recuperar un terreno inundado. Pueden ser metálicos, de concreto o de madera. Terciario: periodo de la evolución de la Tierra que se extiende desde 65 a 1,8 M.a. Terrazas: superficies planas levantadas sobre el nivel del mar y formadas por acumulación de sedimentos marinos y/o fluviales. Tómbolos: Son acumulaciones o barras de arena que se forman entre la playa y un pilar o estructura en el mar. Xerofítica: vegetación adaptada a condiciones de aridez, donde el agua es factor limitante; suelen presentarse en hábitat secos. Tabla de tiempo geológico Edad (millones de años) Era 0.01-0 Periodo Época Holoceno Cuaternario 1.8-0.01 Pleistoceno 5.3-1.8 23.8-5.3 Plioceno Cenozoico 33.7-23.8 Neógeno Terciario 54.8-33.7 144-65 206-144 Cretácico Mesozoico Jurásico 248-206 Triásico 290-248 Pérmico 354-290 Carbonífero (Misisipiano y Pensilvaniano) 417-354 443-417 92 Oligoceno Paleógeno 65-54.8 Paleozoico Devónico Silúrico 490-443 Ordoviciano 570-490 Cámbrico 2500-540 Proterozoico >2500 Arqueozoico Mioceno Eoceno Paleoceno Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe colombiano Bibliografía Aguirre, N. 1994. Análisis morfodinámico de la cuenca hidrográfica norte del río Sinú. Revista SIGPAFC No.4., Bogotá, pp. 68-85. Alcaldía de Cartagena. 2001. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Síntesis del diagnóstico. Decreto No. 0977 de 2001 “Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”. Cartagena, 186 p. Alcaldía de Moñitos. 2006. Presentación de los procesos erosivos en la zona costera de Córdoba. En: Taller de Diagnóstico de la Erosión Costera en el Caribe colombiano. Alcaldía Municipal de Riohacha. 2001. Plan de ordenamiento territorial del municipio de Riohacha, Guajira. Documento técnico de soporte. Riohacha, 375 p. Alvarado, M. 2003. Hidrodinámica del río Magdalena. Conferencia en el Primer Seminario Internacional de Geología Marina y Costera –SIGMAR1. Andrade, C. 2006. Reflexiones sobre la erosión en la línea de costa en isla Salamanca (Magdalena). Presentación. En: Taller de Erosión Costera de INVEMAR. Andrade C., Thomas Y., Lonin S., Parra C., Menanteau L., Cesaraccio M., Kunesch S., Andreau A., Velasco S. y Piñeres C. 2004. Aspectos morfodinámicos de la bahía de Cartagena de Indias. Boletín CIOH No.22, Cartagena, pp. 90-104. Aristizábal, O., et al. 2001. Erosión marina en el litoral Caribe (sector Punta Rey–Turbo): Introducción a sus causas naturales y antrópicas. Resumen en: Memorias Noveno Congreso Latinoamericano sobre Ciencias del Mar. ICFES-Universidad Nacional, San Andrés Isla, septiembre 16-20, p 23. Barrera, R., et al. 1999. Diagnóstico ambiental del Golfo de Morrosquillo (Punta Rada–Tolú). Una aplicación de sensores remotos y SIG como contribución al manejo integrado de zonas costeras. Curso AGS-6. IGAC/CIAF. Bogotá. Caballero, Humberto. 1991. Contribución al análisis de amenazas geológicas en el municipio de Necoclí (San Juan de Urabá–Arboletes). Cambers, G. 1998. Coping with Beach Erosion. UNESCO Publishing. CARDIQUE (Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique). 1997. Diagnóstico y zonificación de las áreas de manglar del departamento de Bolívar. Cartagena, 228 p. Cediel F., Shaw R. P. & Cáceres C. 2003. Tectonic Assembly of the Northern Andean Block. En: Bartolini C., Buffler R. T. and Blickwede J. (Eds.). The Circum-Gulf of Mexico and the Caribbean: Hydrocarbon Habitats, Basin Formation, and Plate Tectonics. AAPG Memoir 79, pp. 815-848. CIOH (Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas), Dirección General Marítima (CARDIQUE). 2000. Atlas cartográfico de los océanos y costas de Colombia. Publicación No. 3007, 83 p. CIOH (Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas), Dirección General Marítima (CARDIQUE). 1998. Caracterización y diagnóstico integral de la zona costera comprendida entre Galerazamba y bahía Barbacoas. Tomo I. Cartagena, 66 p. CIOH (Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas), Dirección General Marítima (CARDIQUE). 2003. Estudio de la línea de costa entre Bocas de Ceniza y la boca del río Toribío. Informe final. Cartagena, 70 p. Comisión Europea. 2005. Vivir con la erosión costera en Europa: Sedimentos y espacio para la sostenibilidad. Luxemburgo: Oficina para las Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 40 p. CORALINA. 2006. Dinámica costera de las playas en la isla de San Andrés: Análisis temporal 2000-2005. Informe preparado por Carlos Andrés Orozco. San Andrés, 36 p. CORPOURABA-Universidad Nacional de Colombia. 1998. Informe final sobre la “Evaluación de zonas de erosión crítica en el litoral Caribe antioqueño”. Posgrado en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos, Medellín, 199 p. y cinco anexos. Correa I. D. y Restrepo J. D. 2002. Geología y oceanografía del delta del río San Juan, litoral Pacífico colombiano. Primera edición. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2002, v.1, 221 p. 93 Blanca Oliva Posada Posada y William Henao Pineda Correa I. D., Alcántara-Carrió J. & González R. 2005. Historical and Recent Shore Erosion Along the Colombian Caribbean Coast. Journal of Coastal Research (Proceedings of the 2nd Meeting in Marine Sciences). Valencia–Spain, pp.52-57. Correa. I.D, & Vernette, G., 2004. Introducción al problema de la erosión Litoral en Urabá (sector Arbol etes-Turbo) costa Caribe colombiana. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras. # 33 p. 7-28. ISSN 0122-9761. Santa Marta, Colombia. CVS, CORPOURABA, INVEMAR, Gobernación de Antioquia, Gobernación de Córdoba. 2006. Diagnóstico y propuesta de solución para la protección del borde costero del sector de Arboletes entre la punta Arboletes (punta Rey) y la desembocadura del río Jobo. Informe técnico preparado por la Universidad EAFIT. Medellín, 107 p. Duque Caro, H. 1984. Estilo estructural, diapirismo y episodios de acrecimiento del terreno Sinú–San Jacinto en el noroccidente de Colombia. Boletín Geológico INGEOMINAS No. 27 (2), pp. 1-29. Etnoyer P., Nelsen C. & Ranker K. 2002. Beach Sand at the Base of the Food Chain. Surfrider Foundation. 9 p. IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales). 2001. Geomorfología y susceptibilidad a la erosión del valle fluvial del Magdalena. Bogotá, 129 p. IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales). 2002. Análisis multitemporal del cauce del río Magdalena en el periodo 19802000. Sector Barrancabermeja–Bocas de Ceniza. Bogotá, 43 p. IDEAM–Universidad Nacional de Colombia. 1998. Morfodinámica, población y amenazas en el litoral Caribe, sector valle del Sinú–Canal del Dique. Bogotá, informe inédito, 155 p. IDEAM. 1998. El humedal del valle del río Sinú. Bogotá, 29 p. Informe técnico preparado por Gabriel Rodríguez y Ana Cristina Londoño (Escala 1:250.000). Medellín, 259 p. INGEOMINAS. 1995. Amenazas geológicas potenciales y aptitud urbanística del casco urbano de Cartagena. Bogotá, 145 p. European Commision, 2004. EUROSION: “Living with Coastal Erosion in Europe: Sediment and Space for Sustainability”. En: http://europa.eu.int; http://www.eurosion.org. INGEOMINAS. 1998. Geomorfología y aspectos erosivos del litoral Caribe Colombiano. Geomorfología y aspectos erosivos del litoral Pacífico colombiano. Publicación Geológica Especial No. 21. Bogotá, 111p. y 32 mapas. Franco, E. y Gómez, J. 1996. Evolución de la línea de costa del litoral antioqueño. Aspectos geomorfológicos. Sector río Necoclí–Turbo. Trabajo elaborado para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABA). Apartadó, 118 p. INGEOMINAS. 2003. Geología de los cinturones Sinú-San Jacinto: 50 Puerto Escondido, 51 Lorica, 59 Mulatos, 60 Canalete, 61 Montería, 69 Necoclí, 70 San Pedro de Urabá, 71 Planeta Rica, 79 Turbo, 80 Tierralta (Escala 1:100.000). Memoria explicativa preparada por GEOTEC Ltda., 225 p. Froidefond J. M., Vernette G., Griboulard R., Prud’ homme R. & Robertson K. 1990. Analyse par télédétection (image Spot) des apports sédimentaires du río Sinú dans le golfe de Morrosquillo (Colombie). Actes Table Ronde Internationale CNRS, Télédétection et paysages tropicaux, CNRS-CEGET, pp.147-161. INGEOMINAS. 2002. Mapa geológico del departamento de La Guajira. Geología, recursos minerales y amenazas potenciales. Segunda versión. Bogotá Gil Torres W. y Ulloa Delgado G. 2001. Caracterización, diagnóstico y zonificación de los manglares del departamento de Córdoba. CVS. Montería, 113 p. González R., Diego A., Guarín T. y Franz J. 2003. Evolución geomorfológica de los acantilados entre Arboletes (Antioquia) y la desembocadura del río Córdoba (Córdoba). Tesis de grado para optar por el título de Geólogo de la Universidad EAFIT. Medellín, 116 p. González H., Núñez A. y París G. 1988. Mapa geológico de Colombia, Memoria explicativa. INGEOMINAS. Bogotá. Google Earth. Imágenes de la zona costera colombiana de los últimos tres años, disponibles en línea. Hermelin, M., Ed., 2007. Entorno natural de 17 ciudades de Colombia. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2007. 344 p. Holguín, M. 1996. Geomorfología y evolución de la línea de costa del litoral antioqueño: Sector río Necoclí–Arboletes. Tesis de Grado, Universidad 94 Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Minas, Medellín, 96p. INVEMAR. 2001. Definición de la vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y socioeconómicos debido a un cambio en el nivel del mar en la zona costera colombiana (Caribe y Pacífico) y medidas de adaptación. Informe técnico preliminar No. 2, Franja costera caribe. Santa Marta, 28 p. INVEMAR. 2002. Informe del estado de los ambientes marinos y costeros en Colombia: Año 2001. Santa Marta, Colombia. INVEMAR. 2002a. III Taller Nacional de Evaluación de la Vulnerabilidad de las Zonas Costeras Colombianas ante un Eventual Ascenso del Nivel del Mar: “¿Somos vulnerables ante un eventual ascenso del nivel del mar?”. Presentación de INVEMAR. INVEMAR. 2003. Programa Holandés de Asistencia para Estudios en Cambio Climático: Colombia. Definición de la vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y socioeconómicos debido a un cambio en el nivel del mar en la zona costera colombiana (Caribe, Caribe insular y Pacífico) y medidas para su adaptación. Resumen Ejecutivo, 103 p. INVEMAR. 2003a. Estudio de los procesos costeros que toman lugar en las inmediaciones de Paso Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe colombiano Nuevo, la Rada, Cristo Rey, Puerto Escondido, los Córdobas y Puerto Rey–Minuto, en la costa cordobesa. Informe final del Convenio INVEMARCVS No. 064-2002. Santa Marta, 144 p. INVEMAR. 2003b. Diagnóstico, zonificación y definición de la estructura administrativa de manejo de la UAC–Darién, Caribe colombiano: Fase 1. Caracterización y diagnóstico. Ocho capítulos. INVEMAR. 2005. Informe del estado de los ambientes marinos y costeros en Colombia: Año 2004. Serie de Publicaciones Periódicas No. 8. Santa Marta, 210 p. INVEMAR. 2006. Caracterización de la zona costera del departamento de La Guajira: Una aproximación para su manejo integrado. Componente físico. Informe preparado para CORPOGUAJIRA como parte del Convenio 01-2004. Santa Marta, 123 p. INVEMAR. 2006a. Proyecto BPIN: Diseño e implementación de un programa de prevención y propuestas para la mitigación de la erosión costera en Colombia. Santa Marta, 35 p. y siete anexos. INVEMAR. 2006b. Ordenamiento ambiental de la zona costera del departamento del Atlántico. Informe final componente físico. Barranquilla, 108 p. INVEMAR, CVS, CARSUCRE. 2002. Formulación del plan de manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera Estuarina del Río Sinú y Golfo de Morrosquillo, Caribe Colombiano. Fase I: Caracterización y diagnóstico. Santa Marta, 524 p. y cinco anexos. INVEMAR. En preparación 2007. Geomorfología y clima de la zona costera aledaña a la Sierra Nevada de Santa Marta. En: Evolución geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus cuencas adyacentes. Informe final preparado como parte del convenio No.006 de 2005, suscrito entre ECOPETROL-ICP, INGEOMINAS E INVEMAR. Santa Marta, 330 p. Lonin S. y Giraldo L. 1996. Resultados preliminares del estudio de la dinámica del sistema de caños y lagunas de Cartagena. Boletín Científico CIOH No. 17. Cartagena, pp. 17-26. Martínez, J.O. 1993. Geomorfología y amenazas geológicas de la línea de costa del Caribe central colombiano (sector Cartagena–Bocas de Ceniza). Publicaciones Geológicas Especiales de INGEOMINAS No. 19, pp. 1-62. Martínez, N. J. 2001. La dinámica fluvial y litoral del delta del Magdalena. Bases para un manejo sostenible frente a un aumento del nivel del mar. Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 129 p. Mazorra, J. 2004. Geomorfología y dinámica de la franja costera entre punta Arboletes y Cristo Rey, departamento de Córdoba. Tesis de grado para optar por el título de Geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Trabajo realizado como parte del Convenio INVEMAR-CVS No. 064-2002. Santa Marta, 143 p. y 11 anexos. Molares R., Cañón M.L. y Gonzáles M.F. 2001. Caracterización oceanográfica y meteorológica del Caribe colombiano. Caso de estudio área de Cartagena de indias. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas. Dirección General Marítima Armada Nacional de Colombia. Cartagena, 106 p. Molina A., Molina C. y Chevillot P. 1992. Circulación de las aguas superficiales y variación de la línea de costa del golfo de Urabá a partir de la percepción remota. Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar y Congreso Centroamericano y del Caribe. En: Ciencias del Mar No. 8 (Octubre 26-30 de 1992), Vol. 1. Santa Marta, pp. 44-55. Morton R. y Correa I. D. 2004. Introducción al uso de los geoindicadores de cambios ambientales en costas húmedas tropicales. Geología Norandina, Vol. 12. En: http:\www\ Eafit.edu.co\.geologianorandina, 56 p. Nicholls, J.R. et al. 1995. Impacts and Responses to Sea-Level Rise: Qualitative and Quantitative Assessments. En: Journal of Coastal Research Special Issue No. 14, pp. 26-43. Nieto, M.J. 2004. Estudio morfodinámico del delta del río Atrato, golfo de Urabá, a partir de cartografía histórica y percepción remota. Trabajo de grado de la Universidad Nacional de Colombia, presentado para optar por el título de Geólogo. Bogotá, 132 p. Ordóñez, C. 2002. Dinámica de la línea de costa, por erosión y sedimentación, del tramo entre playa de los Holandeses y punta Chuchupa, departamento de La Guajira. Trabajo de grado presentado para optar por el título de Geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Con la colaboración del CIOH. Bogotá, 101 p. Ordóñez, J. 1991. Curso de Ingeniería de Costas. Barranquilla, 49 p. Page, W.D. 1986. Seismic Geology and Seismicity of Northwestern Colombia, ISA-Integral. Woodward & Clyde consultants, typescript, 156 p. San Francisco y Medellín. Palacio H. y Restrepo A. 1999. Influencia de la evolución del delta del río Sinú en los procesos morfodinámicos del litoral Caribe antioqueño. 111p. Tesis (Ingeniero Civil). Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Facultad de Minas, Medellín, 1999. Posada, L. 2002. Erosión costera en el litoral Caribe colombiano, departamentos de Antioquia y Córdoba. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, Sede Medellín, Medellín, 17 p. Rangel, B. 2004. Estudio geológico de los procesos que tienen lugar en la zona marino-costera del sector Cristo Rey–Paso Nuevo, departamento de Córdoba. Tesis de grado para optar por el título de Geólogo de la Universidad de Caldas. Trabajo realizado como parte del Convenio INVEMAR-CVS No. 064-2002. Santa Marta, 124 p. y ocho anexos. Rangel N. y Posada B. 2005. Geomorfología y procesos erosivos en la costa norte del departamento de Córdoba, Caribe colombiano, sector Paso Nuevo-Cristo Rey. Boletín de Investigaciones marinas y Costeras No. 34. Santa Marta, Colombia, pp. 87-103. 95 Blanca Oliva Posada Posada y William Henao Pineda Restrepo, J.C. 2001. Geomorfología y análisis de las variaciones de la línea de costa de la zona norte del golfo de Morrosquillo y el archipiélago de islas de San Bernardo, Caribe colombiano. Una contribución a la formulación del Plan de Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera Río Sinú-Golfo de Morrosquillo. Tesis de grado para optar por el título de Geólogo de la Universidad de Caldas. Manizales, 122 p. y ocho anexos. Restrepo, J.D. (Ed.). 2005. Los sedimentos del río Magdalena: Reflejo de la crisis ambiental. Fondo Editorial Universidad EAFIT, Medellín, 267 p. Robertson K. y Chaparro J. 1998. Evolución histórica del delta del río Sinú. En: Cuadernos de Geografía, Vol. VII, No. 1-2, Bogotá, pp 70-86. Robertson, K. 1989. Avulsión reciente del delta del río Sinú, Colombia. Bull. Inst. Géol. Bassin d’Aquitaine, Bordeaux, No. 45, pp. 305-312. Romero, J. 2006. Estudio sedimentológico de la plataforma continental de La Guajira entre los 10 y 50 m de profundidad. Trabajo de grado para optar por el título de Geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, con la colaboración de INVEMAR. Bogotá, 94 p. Serrano, B. 2004. The Sinú River Delta on the Northwestern Caribbean Coast of Colombia: Bay Infilling Associated with Delta Development. En: Journal of South American Earth Sciences No. 16 (2004), pp. 623–631. 96 Thomas, Y. F. 2006. Climatología de la velocidad y la dirección de los vientos para las aguas territoriales bajo jurisdicción colombiana. 8°-19° N y 69°-84° W. Datos ERS-1, ERS-2 y QUIKSCAT. Laboratoire de Géographie Physique (CNRS), Francia, 94 p. Thomas, Y. F. 2006a. Climatología marina, presión atmosférica, viento y olas para las aguas territoriales bajo jurisdicción colombiana. 8°-19° N y 69°-84° W. Datos ICOADS. Laboratoire de Géographie Physique (CNRS), Francia, 128 p. Thomas, Y. F. 2006c. Climatología de la altura significativa (h1/3) de las olas para las aguas territoriales bajo jurisdicción colombiana. 8°- 19° N y 69°-84° W. Datos TOPEX-POSÉIDON. Laboratoire de Géographie Physique (CNRS), Francia, 69 p. Vargas, G. 2003. Estudio geológico, geomorfológico, zonificación de la resistencia de las orillas a la erosión fluvial, y zonificación de la susceptibilidad a las inundaciones en el río Magdalena entre Zapayán y Barranquilla, escala 1:25.000. Estudio realizado para CORMAGDALENA y Universidad del Norte. Bogotá. Vernette, G. 1985. La plateforme continentale Caraïbe de Colombie (du débouche du Magdalena au golfe de Morrosquillo). Importance du diapirisme arigileux sur la morphologie et la sédimentation. Thése de Doctorat d’ Etat en Sciences, Université de Bordeaux –I, 378 p. Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe colombiano Anexo cartográfico 97