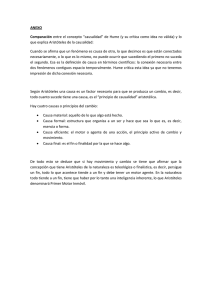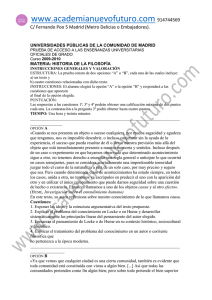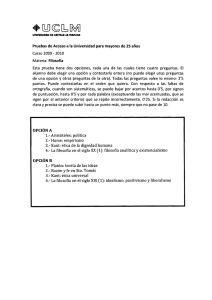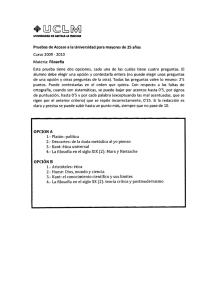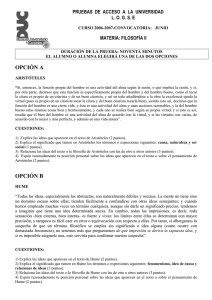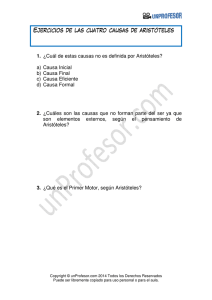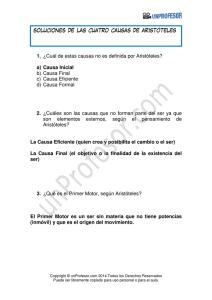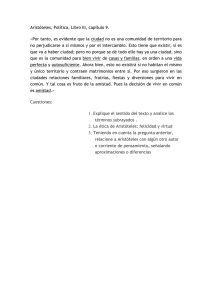here - Universitat de València
Anuncio

Dos problemas fundamentales de la filosofía del conocimiento Edgar Maraguat 5.2.2016 Prólogo Este libro tiene origen en varios cursos sobre Teoría del Conocimiento que impartí en la Universitat de València entre el año 2009 y el año 2015. La demanda de mis estudiantes y una necesidad objetiva que se impuso paulatinamente me llevaron a convertir esas clases en introducciones a la filosofía contemporánea del conocimiento de contenido fundamentalmente histórico. La experiencia de esos años ha hecho que, hoy por hoy, prefiera impartir cursos introductorios de filosofía sobre ese y otros asuntos con ese tipo de contenido, al tiempo que ha reafirmado en mí la persuasión de que la filosofía de cualquier época –incluyendo la nuestra– no se deja descifrar si no se mantiene a la vista su historia, una historia que brota de las obras legadas por Platón y Aristóteles. Los propios Platón y Aristóteles fueron ya de la opinión de que sus juicios sobre los temas más diversos se tenían que comprender, se podían comprender en absoluto, por comparación con los de sus predecesores y, a decir verdad, creo que nadie puede ser cabalmente iniciado en saber alguno si no es por medio del conocimiento de cómo se han gestado las convicciones contemporáneas en el dominio correspondiente. Esto es algo que, en mi opinión, no vale exclusivamente para la filosofía de cualquier estirpe. Yo defendería que vale de la misma manera para todas las artes y para todas las ciencias, sean éstas naturales, sean, como hoy se las llama, ‘humanas’. Como consecuencia de esa experiencia y de las reflexiones metodológicas a que dio pie, la ambición de esta introducción viene a ser doble: a la vez que presento, siguiendo un hilo conductor único y simple, la historia de la filosofía del conocimiento, trato de demostrar en qué sentido preciso hay en esa historia continuidad y cambio (si se me permite expresarlo en estos toscos términos). A mi juicio, no puede decirse que la filosofía se ha ocupado siempre, durante más de dos milenios, de los mismos viejos asuntos, insinuando con ello que, hablando estrictamente, no ha habido y que, quizás, no puede haber avance en su contestación, es decir, que hay en su historia sobre todo continuidad y los cambios de parecer y criterio son superficiales. Pero tampoco es creíble que cada época engendra una filosofía a su medida, que inventa sus interrogantes y los términos en que los plantea, es decir, que hay en su historia sobre todo cambio, incluso ruptura [i] e incomunicación, y una continuidad sólo aparente. Pienso, más bien, que – expresándolo de nuevo en esos términos de trazo grueso– hay una gran continuidad y también cambios por doquier, trabazón entre aquélla y éstos, y, a pesar de todo, evolución y muchas respuestas. Y pienso asimismo que sólo se puede entender la complicidad entre la continuidad y el cambio en la historia de la filosofía, en general, estudiando detenidamente el recorrido de algún que otro problema filosófico particular, como, por ejemplo, los que desencadenó en su momento la pregunta platónica por lo que parece ser el saber o, más concretamente, por lo que los griegos llamaban epistéme. Dando por sentadas estas premisas, el libro se ocupa de describir un hilo que atraviesa la historia de esa herencia en el que destacan dos nudos, dos problemas, y de proporcionar con ello una introducción adecuada a la aproximación filosófica contemporánea a la pregunta por el conocimiento. El sentido en que se habla en el texto de lo contemporáneo es, por cierto, en verdad amplio, sin ser desacostumbrado. No obstante, conviene advertir desde el principio de que filósofos como Dewey, Wittgenstein, Goodman, Quine o Sellars serán tratados en estas páginas como representantes excelentes del pensamiento de nuestro tiempo en estas materias, así como de que, por el momento, no me he propuesto pasar revista a las novísimas discusiones especializadas. Si mi concentración en la originalidad de las aportaciones de autores como ésos entre los años 20 y los años 60 del siglo pasado puede presentarse como una introducción al pensamiento filosófico contemporáneo es sólo porque una adecuada comprensión de la revolución que ellas causaron en la historia de la filosofía es imprescindible para entender los debates de las últimas décadas suscitados por los trabajos de epistemólogos como Alvin Goldman, Gilbert Harman, Ernest Sosa, Laurence BonJour y otros. Para concluir este breve preámbulo, cómo no, quiero agradecer la ayuda que me han prestado algunos colegas revisando versiones previas del texto, sugiriendo correcciones oportunas de mayor o menor envergadura y sobre todo animándome a llevar adelante las intenciones que el libro trata de realizar. También es justo que recuerde en este momento a los participantes en los cursos a los que aludí al principio, pues sus comentarios, inquisiciones y objeciones me ayudaron a perfilar [ii] progresivamente –como sólo la conversación lo exige– los puntos de vista que se expresan a continuación. A Coruña, 31 de diciembre de 2015. [iii] Índice Introducción ............................................................................................................ 1 PRIMERA PARTE 1 El problema del comienzo ................................................................................. 9 La investigación y el aprendizaje, 9. Teeteto, o sobre la esencia de la epistéme, 12. Conocimiento, percepción y opinión, 14. Conocimiento y lógos, 16. 2 La sensación como conocimiento ...................................................................... 19 Los ‘conocimientos previos’ en los Analíticos posteriores, 19. Los principios de la ciencia aristotélica, 21. La sensación como comienzo del conocimiento, 24. Una solución para el problema del comienzo, 28. 3 Las fuentes del conocimiento ............................................................................. 32 La herencia del problema y de su primera solución, 32. La fuente de toda certidumbre en la Epistemología moderna, 36. Sensibilidad y entendimiento en la Crítica de la razón pura, 42. 4 Datos de los sentidos y otras evidencias ........................................................... 47 Los datos de los sentidos, 47. La extensión del conocimiento por familiaridad, 49. Verdades evidentes por sí mismas, 51. El concepto fenomenológico de ‘dato’, 55. 5 El mito de lo dado ............................................................................................... 60 La insignificancia de lo dado, 60. Hegel, la certeza sensible y la percepción, 63. La crítica del marco entero de lo dado, 68. Sellars y el problema del comienzo, 73. 6 El comienzo sin conocimiento ........................................................................... 77 La solución de Sellars: la hegemonía de las inferencias, 77. La solución de Wittgenstein: el comienzo por el adiestramiento, 78. La solución de Dewey: la pauta de la investigación, 88. Transición ................................................................................................................... 94 SEGUNDA PARTE 7 El problema de la explicación ............................................................................ 102 Dos problemas ligados, 102. El surgimiento del problema moderno, 106. 8 La inferencia de hechos ...................................................................................... 113 Fuentes de evidencia, 113. La corrección de los razonamientos sobre cuestiones de hecho, 115. El origen de la idea de conexión necesaria, 120. ¿Qué es una causa?, 123. 9 El conocimiento a priori de la causalidad ......................................................... 126 La recepción de Hume en la Crítica de la razón pura, 126. La prueba trascendental del principio de causalidad, 129. El conocimiento de los principios del entendimiento, 133. 10 Sobre la autoridad intelectual de los principios de inferencia ......................... 137 La dignidad contemporánea de las inducciones, 137. Inferencia y predicción, 140. El círculo de la acreditación, 142. El acierto de Hume y el problema en apariencia pendiente, 146. 11 Objetos, cualidades perceptibles y propiedades causales ................................ 153 Las cualidades como disposiciones, 153. La predicación y la realización de inferencias, 156. La percepción de objetos con propiedades, 160. 12 El progreso científico .......................................................................................... 164 Recapitulación: dos círculos, 164. Sobre la esencia de la verdad, 168. Puntos de control empírico, 171. ¿Qué significa ‘progreso científico’?, 174. Epílogo: La ‘superación’ de la Teoría del Conocimiento ....................................... 179 Lecturas recomendadas ............................................................................................. 190 Referencias .................................................................................................................. 192 [vi] Introducción La filosofía nace como el intento desvergonzado de encontrar aclaración, empleando palabras, sobre lo que somos y hacemos. La insolencia del intento estriba en que la ignorancia quiera ser índice de la verdad. Sócrates, que asegura no tener nada que enseñar a sus interlocutores, se presenta sin embargo como dichosamente facultado para ayudarles a distinguir lo verdadero de lo falso. Tal atrevimiento queda un tanto compensado, desde luego, porque el filósofo no afronta cuestiones inauditas, porque la filosofía no se moviliza en el vacío: se entretiene, a decir verdad, con lo que manifiestamente somos y con lo que ya hacemos. Su punto de partida es siempre una tendencia, un hábito, una institución. No lo fue, al menos históricamente, una reflexión sin presuposiciones, una especulación sobre puras posibilidades, emprendida anónimamente. Es la capacidad de adoptar un punto de vista impersonal, empleando un lenguaje diáfano, sobre temas completamente generales el raro efecto histórico de muchos protagonismos colectivos, empleando contingentes lenguajes naturales, para resolver dificultades prácticas concretas. Cuando nace la filosofía, los seres humanos han inventado hace tiempo las herramientas, las máquinas, el cultivo de la tierra, la domesticación de los animales, la ley, la justicia, el comercio, la guerra, el arte, la religión, esto es, por decirlo brevemente, la vida humana. La primera de las actividades sobre las que reflexiona la filosofía es, propiamente, el decir. Pues los hombres viven, se mueven, existen en el elemento que llamamos lenguaje. Aristóteles considera nuestra especie la de los animales que tienen lógos (Política, 1253a), la de los animales que hablan y, en particular, dan cuenta, hablando, de lo que hacen. Pero el ser humano posee lenguaje en la misma medida en que es poseído por el lenguaje: convence a otros como se convence a sí mismo, hace promesas como se propone metas, persuade en voz alta como delibera en voz baja, testifica sobre lo que ha visto como crea sus propios recuerdos narrando para sus adentros lo que ha experimentado y padecido. La filosofía cultiva el esclarecimiento de los sistemas de acciones y palabras a los que el ser humano se aupó originariamente a sí mismo y a los que los descendientes del ser humano se unen una vez que se han establecido. Es más, se [1] puede pensar que tiene en el decir y su suelo nutricio su único objeto, aunque por la esencial relación en que se mantienen nuestra incierta vida y ese objeto, es seguramente preferible atribuirle a la filosofía, más que uno o varios objetos, uno o varios problemas. El decir es la materia con la que el hombre forja medios de vida y toda observación o inspección del decir resulta una ocasión de alteración y recreación de sus recursos e industrias. La propia vida no despierta en general curiosidad, algo así como deseos desinteresados de comprensión. Suscita, más bien, inquietud, al hombre le concierne su propio ser, a la vez que asombro, pavor o congoja (o, a la vez, asombro, pavor y congoja). Muy característico de los seres que hablan es el poder de describir lo que ven, sienten, esperan, desean y ansían. Un poder, como el que más, formidable y oscuro. Descartes habla del lenguaje como de un instrumento infinito, cuya posesión nos distingue de las bestias y es un síntoma seguro de que somos creaciones directas de Dios, sin el concurso de intermediarios. Hablar y razonar son para él habilidades ligadas. Parece que los que hablan tienen algo que decir y que, desde luego, saben qué quieren decir. Y, no obstante, hay quien habla con conocimiento y quien habla sin él. Así como, por un lado, hay expertos en decir, en decir las cosas como es debido, y, por otro, sólo el experto en alguna que otra cosa está en condiciones de enseñar a otros hablando y actuando. Este libro está dedicado a dos problemas con los que ha tropezado recurrentemente el esclarecimiento por el que se afana la filosofía y, en particular, el esclarecimiento de la actividad de esclarecer con palabras. Por razones que emergerán en su momento, los denominaré ‘el problema del comienzo del saber’ y ‘el problema de la explicación’. Aristóteles, en el llamado organon, habla de un conocimiento al que llegamos a través del ‘pensamiento’, digamos que razonando, y un conocimiento, supuestamente de otra especie, al que no llegamos por ese medio, sino que adquirimos, simple e inmediatamente, cuando vemos, oímos o en general sentimos alguna que otra cosa. En un sentido similar, hoy se habla en contextos emparentados con los que producen las investigaciones aristotélicas, por un lado, de conocimiento por inferencia y, por otro, de conocimiento directo. Este libro está dedicado a esa distinción tradicional –al cambiante entendimiento histórico que de ella hemos tenido– y a cada uno de sus términos. [2] Los problemas a los que me refiero los plantea, en el primer caso, la idea misma de un conocimiento que no es derivado, por medio del pensamiento, de otros conocimientos, esto es, la noción misma de un conocimiento inicial y fundamental, y, en el otro, la idea complementaria de una extensión de ese primer conocimiento por medio, precisamente, del pensamiento. Uno es el problema de lo que merece por sí mismo crédito, sin que nada ni nadie se lo preste o proporcione. Otro el que plantea el proceso intelectual de probar lo que no conocemos todavía – al menos no bajo cierto aspecto– sin inspeccionarlo por nosotros mismos, respaldando o justificando que creamos que es de cierto modo como consecuencia de que algunas realidades emparentadas nos son conocidas como siendo de tal o cual manera. Son cuestiones cuya naturaleza sospechosa descubre Platón en sus diálogos, por lo que será forzoso atender aquí con el debido detenimiento al modo en que fueron presentadas en sus escritos y, muy en particular, en el diálogo Teeteto, obra de la que con razón dijo Heidegger que nace, no ya la filosofía del conocimiento, sino la filosofía toda. Platón sopesa en ese texto, aunque desestima finalmente, la opinión de quienes sostienen que tener un parecer, sin más, es tener conocimiento, y rechaza también la equiparación al conocimiento de la nuda opinión verdadera. Si tener un parecer es tener conocimiento, entonces no hay distinción entre el experto y el ignorante. Pero, además, una opinión verdadera adquirida por persuasión –la de un juez que es conmovido por un alegato– sale mal parada de la comparación con la creencia del testigo, por lo que no existe ecuación general del saber y la opinión de acuerdo con la verdad. Según sugieren ése y otros diálogos, Platón parece haber exigido que esa opinión, además de verdadera, venga sostenida por lo que los griegos llamaron lógos. Pero el Teeteto es considerado un texto aporético, de argumento inconcluso, porque, por una parte, no se aclara en él de qué especie es el lógos –el discurso o la explicación– que ha de avalar la opinión verdadera para convertirla en conocimiento y, sobre todo, porque el diálogo se interrumpe al constatar Sócrates y Teeteto que el lógos que sería satisfactorio sólo puede respaldar con éxito un parecer si él mismo se levanta a su vez sobre una opinión verdadera cualificada como conocimiento, de tal suerte que el conocimiento, al cabo, parece depender [3] esencial y precisamente del conocimiento, de un modo que entraña una circularidad indeseable –sólo puede llegar a saber el que ya sabe– y reenvía a los protagonistas de la obra a la pregunta con la que arranca la conversación. En este sentido, ya digo, los problemas de este libro –el de si hay un conocimiento que no depende del conocimiento y el de cómo el lógos puede conducirnos al conocimiento– son problemas platónicos. No obstante, en las páginas venideras me ocuparé con particular atención, por lo que hace al segundo asunto, de su formulación moderna, posterior, la que hallamos en la obra de David Hume y da origen al denominado ‘problema de la inducción’, descendiente del problema original de la explicación, y a la discusión en el siglo XX sobre la ‘lógica’ de la investigación científica. El efecto de esa discusión fue que la solución en parte escéptica que Hume ofreció doscientos años antes del problema de la adquisición de conocimiento por razonamiento –retrotrayendo la corrección de las inferencias sobre hechos a la formación en la mente de expectativas habituales– se afianzó contra los viejos prestigios de una razón a sí misma transparente, de tal manera que se hizo inevitable un cambio en nuestra percepción de las posibilidades y los fines tanto de nuestras facultades como de la filosofía del conocimiento. Hume puso en cuestión por vez primera el fundamento empírico e intelectual de los razonamientos sobre las causas de los ‘objetos’, mostrando que los argumentos que pretenden ampliar nuestro conocimiento sobre cómo es el mundo efectivamente –pudiendo ser éste, en principio, de otra manera– carecen de justificación tanto en nuestras percepciones como en las reglas formales a las que ordinariamente nuestra capacidad de inferir se sujeta. Y, sin embargo, en el planteamiento mismo del problema por parte de Hume reverbera una intención típicamente moderna que podemos considerar platónica: la de poner en claro los cimientos del saber tratando de dar con un saber, algún saber, que no presuponga el logro previo de saber. Pues, en efecto, Hume trabaja por poner en evidencia que no parece haber inferencias correctas que no presupongan inferencias correctas, así como Platón había mostrado, siglos antes, que todo conocimiento parece depender de una explicación previa satisfactoria de lo que se opina a partir de lo ya conocido. [4] No es ésta una coincidencia anecdótica ni superficial y, aunque Hume negara la ‘evidencia’ de los razonamientos sobre cuestiones de hecho, su discusión constituye una especie de negativo del platonismo de la filosofía moderna del conocimiento, por el modo en que se entiende en ella el fundamento que está en cuestión: es un fundamento o conocimiento incondicionado platónico el que Hume echa de menos en nuestras creencias sobre causas y efectos. Bien mirado, no sólo puede decirse que los problemas de los que me ocuparé en este libro forman parte de un conjunto principal de problemas epistemológicos tanto de la Modernidad como de la filosofía pre-moderna, sino que es lícito afirmar que la tradición entera que constituye la filosofía del conocimiento está dominada por la búsqueda de un principio absoluto del saber en el sentido en que lo postuló Platón y lo investigó, aunque fuera para desesperar de hallarlo, el propio Hume. Esto tiene por consecuencia que el abandono de esa búsqueda en los dos últimos siglos, que se ha generalizado y hecho expreso progresivamente, puede considerarse el abandono de esa tradición, esto es, el ocaso mismo de la Epistemología o, al menos, un trastorno sin precedentes de la conversación en que consiste esa tradición, ‘catástrofe’ que habría conducido en el siglo XX a hablar de una filosofía sin Epistemología e incluso de la ‘superación’ de la Teoría del Conocimiento, y, como efecto inevitable, a la formación de muchos proyectos filosóficos ‘post-epistemológicos’. Cerraré mi indagación, por este motivo, con algunas indicaciones sobre esa inflexión relativamente reciente en la historia del pensamiento, recordando cuándo y en qué términos la Teoría del Conocimiento pasó de tratar un problema filosófico o incluso el problema filosófico por antonomasia a ser ella misma un obstáculo que la filosofía tenía que sortear de algún modo para reivindicarse. Claro está que no se ha registrado últimamente la extinción de un interés –un fenómeno desacostumbrado en cualquier ámbito del quehacer humano. Lo que ha ocurrido, más bien, es que hemos venido a adoptar puntos de vista nuevos sobre los viejos intereses, puntos de vista que han hecho obsoletos muchos interrogantes de antaño y a la vez han permitido resolver elegantemente –y, por lo que parece, sin vuelta atrás– algunas dificultades epistemológicas recalcitrantes. Soy de la opinión de que [5] la conciencia y, sobre todo, la comprensión de esta transformación ha de presidir toda incursión en la filosofía del conocimiento pasada y presente. Por lo que respecta al principio absoluto del conocimiento, un fundamento indubitable y verdadero de la verdad, según lo concibió, por ejemplo, Descartes, hay que anticipar, ya digo, que no se halló ni donde se lo buscaba ni en otro lugar. Sucedió más bien que llegamos a aprender a prescindir de él una vez comprendimos cómo el conocimiento podía surgir de disposiciones y regularidades que no han de considerarse ni operaciones ni logros de conocimiento. Coherentemente, por lo que respecta al fundamento racional, a ser posible deductivo, de los razonamientos sobre hechos, cuya búsqueda declaró Hume fracasada sin esperanza, llegamos a aceptar, como dijo Quine, que la condición humeana es, para bien y para mal, la condición humana, y que podemos estudiarla y tal vez comprenderla, pero no trascenderla. Es semejante deslizamiento de la filosofía del conocimiento hacia la negación de fundamentos incondicionados generales –de lo que Platón consideró un conocimiento sin suposiciones– lo que invita a concebir una introducción al estudio filosófico del saber como la que pretende contener este libro, esto es, con el formato de un relato, vale decir, como una breve historia. En realidad, cualquier otro asunto filosófico que hubiera que discutir merece, según dije en el prólogo, una presentación de esta índole, histórica, como sugiere que tantos filósofos –empezando por Platón y Aristóteles y acabando por Dewey, Russell, Wittgenstein, Heidegger o Quine– hayan considerado que su pensamiento debía entenderse a la luz de otros pensamientos –incluyendo el propio pero anterior– y no como el resultado de una reflexión directa e inexperta sobre fenómenos, objetos, sucesos o actos. La filosofía es, en este sentido, dialéctica, una conversación con muertos vivientes en la que el presente se bate con el pasado por su dignidad, eficacia, legitimidad y porvenir, y las posiciones nuevas y viejas, como razonó Hegel, se llenan de contenido por lo que niegan y, concretamente, por los argumentos que conducen a esas negaciones. Además, sería verdaderamente ingenuo pensar que los términos en los que se plantean los problemas filosóficos han tenido siempre y tendrán también en el futuro un valor fijo e incorruptible (que las causas –aitiai– de las que habla [6] Aristóteles son exactamente las causas –causes– de las que habla Hume, que la percepción –aísthesis– a la que se refiere Platón en el Teeteto no es otra cosa que la percepción –perception– que examina Merleau-Ponty en su Fenomenología o que siempre ha habido –al menos desde que el homo sapiens es homo sapiens– ‘mentes’, ‘sujetos’, ‘libre albedrío’, ‘hechos fehacientes’ y demás objetos filosóficos ante nosotros, aguardando pacientemente un análisis y una explicación) y que, por ello, los vocabularios filosóficos carecen de historia. Por el contrario, el diálogo milenario sobre lo humano y lo divino en que la filosofía misma consiste, un diálogo alimentado por observaciones y experiencias de sus interlocutores a veces repetidas, otras insólitas, ha primero gestado, regularmente transformado, a veces vaciado, variado constantemente y en ocasiones hasta revolucionado dichos significantes, produciendo sin cesar idiomas nuevos para nuevos conceptos y asuntos. Con acierto se ha dicho, por ello, que la historia de la filosofía es la lingua franca en que los filósofos se comunican. [7] Primera parte 1. El problema del comienzo 1. La investigación y el aprendizaje En el Menón, diálogo que Platón dedica en su conjunto a discutir si es posible hacer a alguien virtuoso, enseñándole a serlo, o hacerse uno virtuoso, practicando el comportamiento apropiado, el interlocutor que conversa con Sócrates, que da nombre a la obra, plantea con crudeza una dificultad general a propósito del saber. ¿Cómo puede Sócrates investigar por sí mismo qué es la virtud y aprender algo al respecto, venir a conocerlo como conviene a quien discute sobre su enseñanza y aprendizaje, si es verdad –como confiesa de entrada– que lo ignora? ¿Por qué medios vas a indagar, Sócrates, acerca de aquello que en absoluto sabes qué es? ¿Qué cosa de entre las que no conoces vas a proponer como objeto de indagación? Y aunque, en el mejor de los casos, des con ello, ¿cómo vas a saber que se trata de aquello que no conocías [y buscabas]? (80d). La dificultad o, mejor, triple dificultad que Menón pone al descubierto acerca de la vía, el objeto y la meta de la investigación parece desaconsejar ésta en todo caso, unas veces por hacerla innecesaria, si conocemos ya lo que nos proponen investigar, otras por desesperada, porque no podemos saber siquiera, a ciencia cierta, qué indagamos y, de saberlo, no podemos averiguar qué es tal cosa, ya que no podemos reconocer si es esto más bien que aquello. Así lo entiende Sócrates. Sin embargo, es obvio que a menudo indagamos y parece obvio también que hay, a veces, aprendizaje como resultado de la indagación, por lo que Sócrates recomienda que concluyamos de la dificultad, únicamente, que hemos de dar por supuesto un conocimiento de alguna especie que sirve de principio del aprendizaje. Así se ve llevado a considerar que aprendizaje e investigación puedan ser ‘reminiscencia’ de un conocimiento anterior, trabado en una vida previa. Un ignorante como Sócrates podría descubrir la verdad sobre algo a partir del recuerdo [9] de alguna verdad elemental conexa: “nada impide que alguien, con recordar una sola cosa (esto es lo que los hombres denominan aprendizaje [máthesin]), descubra él mismo todo lo demás” (81d). La rememoración resulta ser modelo del aprender: aprendemos como quien recupera el recuerdo de un conjunto de cosas y episodios a partir de cierta imagen o visión. Ahora bien, cómo tomamos posesión del principio de la indagación o, lo que viene a ser lo mismo, cómo originalmente adquirimos noticia de las cosas y episodios que luego olvidamos y sólo más tarde rememoramos, no puede explicarse en el diálogo y para dar cuenta de esto que no se acierta a explicar se invoca en él el mito, que sacerdotes y poetas trasmiten, de la inmortalidad del alma1. La ilustración de esa reminiscencia, de una indagación y aprendizaje que son un modo de hacer memoria, la proporciona a continuación el célebre intercambio con el esclavo de la casa de Menón. El esclavo carece de instrucción matemática, como Menón atestigua, por lo que desconoce las relaciones entre las longitudes y las áreas. Pero el interrogatorio que Sócrates dirige, en que éste se limita estricta, escrupulosamente a preguntar, lo llevará a desechar su primer errado parecer sobre cierta cuestión de carácter geométrico, así como luego su segunda e igualmente fallida tentativa, y, finalmente, a reconocer la verdad de la única e imperecedera respuesta adecuada. La indagación tiene que ver con el cuadrado: ¿cuánto ha de crecer el lado de un cuadrado para que su área se duplique? El esclavo imagina, por de pronto, que ha de duplicarse también, aunque esto no sea cierto: si se dobla el lado, la superficie se cuadruplica (fig. 1). ¿Ha de prolongarse sólo un pie, si el original mide dos, esto es, una mitad? Ciertamente tampoco, pues el área de un cuadrado de tres pies es superior –como el nueve al ocho– al doble de la del cuadrado de dos pies (fig. 2). 1 Pasajes en obras seguramente posteriores, en que el aprendizaje –que no propiamente el saber– se liga también al recuerdo de lo conocido en una vida anterior, se hallarán en Fedro, 249e-250c y Fedón, 72e-77a. En el segundo caso, la doctrina es expuesta como parte de un argumento a favor de la inmortalidad del alma, invirtiendo, pues, el sentido de la prueba del Menón, donde la suposición de la inmortalidad contribuye a la explicación del aprendizaje. La ‘reminiscencia’ es ejemplificada en el Fedón por el recuerdo del dueño de una lira que suscita la visión de su lira (cf. 73d). “Siempre que al ver un objeto, a partir de su contemplación, intuyas otro, sea semejante o desemejante [...] es necesario que eso sea un proceso de reminiscencia” (ibid., 74c-d). [10] fig. 1. La primera respuesta del esclavo (AEFG tiene cuatro veces la superficie de ABCD). fig. 2. La segunda respuesta del esclavo (AEFG tiene 9/4 veces –es decir, 2,25 veces– la superficie de ABCD). En realidad el cuadrado que se busca ha de tener por lado exactamente la diagonal del primero, ni más ni menos, dado que un cuadrado con esa longitud tiene la mitad de superficie que cuatro cuadrados como el original, según pone de manifiesto la figura 3 (donde ABCD es, de nuevo, el cuadrado original y BHID el que lo dobla en superficie), de un modo que al esclavo le resulta comprensible. fig. 3. La solución geométrica. [11] Sócrates concluye del experimento, contra lo que sugería la objeción de Menón a su proceder en el diálogo, a su indagación de la enseñanza de la virtud (de la virtud en sí misma), que sí vale la pena investigar lo que se ignora, pues parece haber en el alma un germen de saber, nociones elementales sobre las que se levanta –sobre las que puede al menos levantarse– todo entendimiento. La cuestión que no puede resolver, sin embargo, que el Menón de hecho esquiva, es cómo adquiere el alma conocimiento de lo que cuando aprendemos recobramos. ¿Cómo se familiariza el alma, en vidas anteriores y en el Hades, con los principios que guían el aprendizaje? 2. Teeteto, o sobre la esencia de la epistéme Este problema remanente del Menón lo vemos reaparecer, esta vez sin que sea neutralizado por el recurso al mito de una vida anterior, en el diálogo que Platón consagra tardíamente y por entero al conocimiento. Sobre la esencia del saber, sobre la esencia de lo que los griegos llamaron epistéme, versa la conversación del Teeteto entre Sócrates, el geómetra Teodoro y un joven discípulo suyo, cuyo nombre da título a la obra, el prometedor Teeteto2. ¿Qué parece ser el saber? Para el griego, de acuerdo con el entendimiento arcaico que Teeteto manifiesta al inicio, epistéme es tanto lo que Teodoro enseña –geometría, astronomía, música y cálculo– como cualquier técnica, arte o artesanía –por ejemplo, la carpintería o la zapatería (145d-146c). Sabio es todo aquél que posee una pericia, una habilidad, competencia en un dominio, esto es: el entendido, el experto, tanto en figuras y astros como en sonidos como en muebles y calzado3. La 2 Teodoro de Cirene y Teeteto (de Atenas), los coprotagonistas del diálogo junto a Sócrates, son personajes históricos bien conocidos por sus importantes contribuciones al desarrollo de la matemática griega. Cf. Thomas Heath, A History of Greek Mathematics, vol. 1, pp. 202-212 y Carl B. Boyer, Historia de la matemática, pp. 121 ss. 3 Heidegger propone que tomemos epistéme, por estas razones, como el “entender de algo dominándolo, en el trato con una cosa y en ésta misma [das beherrschende Sich-auskennen in etwas, im Umgang mit einer Sache und in dieser selbst]” (De la esencia de la verdad, p. 149). Martínez Marzoa está de acuerdo: “cualquier saber es en griego [...] aquel ‘ser capaz de habérselas con’ que muestra, descubre o pone de manifiesto la cosa con la que se las ha” (Ser y diálogo, p. 21). [12] pregunta de Sócrates por la esencia del saber, por tanto, demanda una explicación sobre lo que hace experto al experto, sobre lo que que hace del experto un experto. Pero a la hora de la contestación, desdichadamente, el diálogo tropieza con una dificultad tras otra. Ninguna de las respuestas que Teeteto ofrece a instancias de Sócrates es satisfactoria y la conversación se tiene que interrumpir tras desechar lo que la comadrona intelectual de Teeteto, Sócrates, considera una necedad más. No es que no se aprenda nada durante el diálogo, desde luego. Pero aprendemos más bien qué no es conocimiento y no qué es conocimiento: aprendemos, por ejemplo, que el conocimiento no es percepción. En este sentido, la obra no contiene un progreso genuino en la contestación de la pregunta por la esencia del saber, aunque al menos lo prepara o, mejor dicho, contiene –lo cual no es desdeñable– un progreso preparatorio. “Si, después de esto, intentas quedar preñado de otras cosas, y lo consigues, lo que lleves dentro de ti será mejor gracias al examen que acabamos de hacer”, se consuela Sócrates al final (210b-c). Retrospectivamente, nosotros, sus lectores, podemos consolarnos aprendiendo algo del fracaso de su investigación. Y, de hecho, vamos a contentarnos por el momento con comprender mejor el problema del Menón con ayuda del argumento del Teeteto. Lo principal a tal efecto es, desde luego, que identifiquemos como es debido la dificultad final, que puede enunciarse así: una opinión verdadera no constituye por sí misma saber y una explicación sólo la cualifica apropiadamente si está basada en un saber anterior. Es una dificultad contra la que Sócrates puede objetar lo que reprocha al principio a la que podemos llamar la ‘respuesta cero’ –o preliminar– de Teeteto. Al comienzo del diálogo, éste propone la pura enumeración de saberes como aclaración del saber (geometría, carpintería, etc.). Pero si tratamos de explicar qué sea saber indicando saberes, damos por sentado que nos entendemos ya, que no necesitamos aclaración, sobre el saber en sí mismo. Análogamente, si explicamos qué debe añadirse a una opinión verdadera para convertirla en saber diciendo, por ejemplo, que ha de indicarse algo que lo distinga de todo lo demás, como Teeteto sugiere al final, hemos de preguntarnos si la indicación expresa saber o, puramente, opinión verdadera al respecto. Si es otra opinión verdadera lo que se añade, juzga Sócrates, “un ciego guía a otro ciego”. Pero si la explicación en que consiste la [13] indicación expresa saber, entonces incurrimos en la estupidez de explicar el saber a partir del saber, como si nos hubiéramos entendido previamente sobre este punto. En este sentido, la dificultad del final del diálogo puede considerarse una reiteración de la dificultad inicial. En el examen de aclaraciones antecedentes, entre el intento preliminar y el postrero, aprendemos que Platón separa la sensación (aísthesis) del saber. Esto da pie al rechazo de la primera de las respuestas principales a la pregunta de Sócrates que Teeteto ensaya. Ese tránsito (que viene a ser el de la convencionalmente considerada primera parte a la segunda), junto al que lleva a buscar en el lógos auxilio (en el paso de la segunda parte a la tercera y última) y el cierre del diálogo contienen los argumentos que más interesan a quien aspira a una comprensión general del balance que arroja la obra sobre la naturaleza de la epistéme. 3. Conocimiento, percepción y opinión La primera respuesta de Teeteto, que epistéme no es otra cosa que percepción (cf. 151e), tras la fallida respuesta cero, se enfrenta a los ojos de Sócrates a dos problemas principales. Por un lado, si tener un parecer, como el que la percepción proporciona, fuera por sí mismo saber, todos serían sabios, ninguno ignorante, incluidos los animales, incluidos los cerdos. Esto borraría la diferencia entre el experto y el inexperto –incluso entre el experto y el cerdo– y privaría de valor a toda enseñanza. Y lo que es peor, Sócrates estima que quien esto defiende socava su propia posición, pues la rebaja a un parecer como cualquier otro. Si hemos de comprender qué hace experto al experto, no podemos pensar que una percepción cualquiera lo va a destacar. Por otro lado, bien mirado, con los sentidos el alma discierne colores o sonidos o sabores, pero en todo caso es el alma, “una forma única”, no son ni ojos ni oídos ni otros órganos los que disciernen, sino ella la que discierne a través de ellos. Y, además, vemos colores, pero también vemos u oímos que Teeteto se acerca o que Teeteto se parece a Sócrates, aunque no es Sócrates. De suerte que cuando hablamos de percepción unas veces nos referimos a lo que el alma discierne por [14] medio de los sentidos, pero otras a cosas comunes a lo visto u oído o palpado, etc., como el ser, el ser uno, el ser diferente, el ser semejante, el ser lo mismo, el ser múltiple, el ser bello, el ser adecuado, que el alma no percibe por medio de los sentidos, sino por sí misma, en virtud de un discernir sin intermediarios, el alma, esas cosas comunes y siempre, en definitiva, el ser4. De esto colige Sócrates que el saber no puede consistir en el puro padecer de los sentidos o del alma a través de los sentidos, sino en un discernimiento que hace manifiesto el ser y es obra del alma –el fruto de un reunir y distinguir, con fatiga y bajo la guía de la educación adquirida– y que el alma ansía (cf. 185e-186c). Saber no puede confundirse con percibir y si se asemeja a tener un parecer –como el de que Teeteto se acerca–, sólo en todo caso, entiende Teeteto, en la medida en que el parecer revela el ser y, por consiguiente, es verdadero. La segunda de las respuestas principales a la inquisición por la esencia del saber resulta ser la de que el saber es, precisamente, opinión verdadera (“es probable que el conocimiento sea una opinión acertada”, alethés dóxa, 187b). Pero este nuevo bienintencionado intento por contestarla topa con sus propios problemas. El primero es que no es fácil representarse cómo es posible la falsedad del juicio y, de rechazo, cómo haya de entenderse el acierto en que consiste la opinión verdadera. El segundo y decisivo, el que en la obra lleva al abandono de la respuesta, resulta de que una opinión verdadera adquirida por persuasión no se asimila al conocimiento. Sócrates imagina un juez que es convencido por un orador hábil para que dirima un litigio en un sentido u otro. Puede el juez ser persuadido sobre la verdad, pero no decimos por ello que el juez sabe que esto o aquello 4 Llamo ‘discernir’ o ‘percibir el ser’ a lo que muchos traductores entienden que significa ‘pensarlo’. Schleiermacher vierte: “über beides etwas denkst”. Cornford: “if you have some thought about both objects at once”. Sin embargo, Heidegger: “Wenn du also etwas im Umkreis von beiden und über beide als zugleich wahrgenommen vernimmst, [genauer:] von einem zum anderen sie durch-nehmend, ... ” (“si percibes algo en el círculo de ambos y a través de ambos [color y sonido] como percibido simultáneamente, [o dicho más exactamente] repasándolos de uno a otro, ...”). Éste tiene claro que dianoein no significa pensar, sino captar a través (durch-vernehmen): llegar al oído, pero también oír como quien toma declaración o escucha. La traducción habitual, según él, no respeta el griego y es una precipitación imprudente, falta de pensamiento (Gedankenlosigkeit), y conduce luego (185b) a traducir ‘episképsei’ por ‘investigar’ (cosa que no se puede decir que hagan los ojos o la lengua). Por razones estrictamente textuales creo que hay que darle la razón a Heidegger en este punto. [15] sucedió5. Sócrates llega a decir que sólo un testigo directo de un robo sabe qué pasó 6 . Una opinión verdadera, por tanto, podría significar saber, pero no lo significa por sí misma. 4. Conocimiento y lógos De ahí que en el último tramo del diálogo Sócrates y Teeteto busquen un añadido a la dóxa verdadera –opinión o creencia verdadera– que haga de ella un saber. La propuesta de Teeteto –con origen, supuestamente, en doctrinas escuchadas– es que el lógos proporciona la cualificación necesaria (cf. 201c)7. Algún tipo de enunciado o discurso o explicación convierte la opinión verdadera en epistéme. Pero, ¿qué tipo de enunciado, discurso o explicación? En la conversación se consideran tres candidaturas8. La ridícula de la pura expresión de la opinión se sopesa en primer lugar. Pero una expresión verbal, por sí misma, no puede cualificar un parecer desde el punto de vista del saber. La 5 Sobre la diferencia entre persuadir y enseñar, un motivo central de la obra platónica en su conjunto, cf. Gorgias, 454c-455a. 6 Este comentario sobre el testigo debería haber obligado a los conversadores a reconsiderar la relación entre percibir –con los ojos– y saber, pero Platón no lo juzgó oportuno. Ha de decirse que no es el único pasaje de las dos últimas partes del diálogo en que la aísthesis parece volver por sus fueros. 7 También Sócrates cree haber oído algo semejante: “Escucha, pues, un sueño en vez de otro sueño” (201d). Por estos giros, de significado discutible, la doctrina –que la tradición atribuye a Antístenes a consecuencia de un comentario sobre éste de Aristóteles (en Metafísica, VIII, 3, 1043b23 ss.)– es conocida como ‘doctrina del sueño’ (cf. Myles F. Burnyeat, “The Material and Sources of Plato’s Dream”, 1970). En esta parte del diálogo Platón discute, en primer lugar, la distinción entre lo cognoscible y compuesto –que puede ser enunciado– y lo incognoscible y elemental –que sólo puede ser nombrado. Arriba me voy a ocupar de la discusión, subsiguiente, del sentido en que lo que es enunciado es conocido. 8 Todo gira finalmente en torno a la cuestión de cómo ha de tomarse lógos, de cómo ha de entenderse la relación entre el saber y el, digamos, dar cuenta y razón de lo que se sabe (cf. Fedón, 76b). McDowell, uno de los traductores del Teeteto al inglés, considera preliminarmente dos sentidos: que lógos (en su versión: ‘account’) signifique ‘indicación de lo que es’ –una expresión articulada– o que signifique ‘indicación de por qué es así’, explicación en sentido estricto (cf. Plato’s Theaetetus, p. 229, así como República, 534b, 511b). El caso es que en el diálogo no se considerará el segundo sentido, de forma que se hará imposible aclarar qué distingue la persuasión de la enseñanza, una de las cuestiones pendientes. Como veremos en el próximo capítulo, Aristóteles elevará el segundo sentido a la dignidad que merece: “Creemos que sabemos cada cosa sin más […] cuando creemos conocer la causa por la que es la cosa, que es la causa de aquella cosa y que no cabe que sea de otra manera” (Analíticos posteriores, 71b9-11). [16] segunda, oculta tal vez en la primera, es la de un lógos que analiza el objeto del saber en sus elementos: un saber sería una opinión verdadera acompañada de una indicación de los elementos que componen aquello que se juzga. Por ejemplo, sabe cómo se llama Teodoro quien puede deletrear su nombre. Pero esta interpretación se despacha sin contemplaciones por lo siguiente: uno podría indicar con exactitud los elementos sin conocer verdaderamente los elementos. Si pienso que la primera letra del nombre de Teodoro es theta, como es el caso, pero en otras ocasiones –como cuando deletreo ‘Teeteto’– confundo theta con tau, es que no conozco bien el elemento y, por tanto, que pueda hacer la indicación no manifiesta saber. La razón de esta frustración se hace explicita por completo en la discusión de la tercera y de hecho definitiva candidatura a ‘explicación’ de la opinión verdadera. Sócrates considera por último que ‘con lógos’ pueda significar con indicación de lo que distingue el objeto en cuestión –el objeto del saber– de cualquier otro objeto. Así, por ejemplo, decimos que el Sol es el más brillante de los cuerpos celestes que giran alrededor de la Tierra (al menos eso pensaban los griegos). Pero un problema de esta interpretación es que si el lógos ha de aportar la indicación de la diferencia hay que pensar que la opinión verdadera no tenía un objeto singular, sino que estaba referida a una clase o cualidad, que era una opinión sobre las cosas de determinado tipo o condición, tomadas indistintamente. Y, lo que es peor, si éste pudiera sortearse, tendríamos que preguntarnos aún –como fue anticipado antes– si sobre la diferencia se añade opinión o conocimiento. Si se añade simplemente una opinión nueva, cuesta entender cómo la opinión que ya teníamos se puede convertir, gracias a ese complemento, en conocimiento. Mas si lo que se pretende añadir es conocimiento de la diferencia, necesitamos una aclaración ulterior, de una vez por todas, sobre la naturaleza de tal añadido. Diciendo que la opinión verdadera ha de venir asistida por un saber de la diferencia para convertirse ella misma en saber explicamos si acaso cómo puede llegar a ser conocido algo –una letra– a partir del conocimiento de otra cosa –cómo suena, cómo se escribe, de qué palabras forma parte–, pero no podemos emplear ese expediente –o no indefinidamente– para explicar la naturaleza del conocimiento de la diferencia del objeto. [17] Lo mismo está en juego en la discusión precedente. Diciendo que la opinión verdadera ha de venir asistida por un saber de los elementos para convertirse ella misma en saber explicamos si acaso cómo puede llegar a ser conocido un compuesto –un nombre– a partir del conocimiento de otra cosa –las letras que lo forman–, pero no podemos emplear ese expediente –o no indefinidamente– para explicar el conocimiento de lo que constituye materialmente el compuesto. No se esclarece en qué consiste el saber del compuesto, como tampoco en qué consiste en general el saber de un objeto en particular, si nuestras averiguaciones remiten esos saberes a otros saberes. Como se dijo, ocurre aquí algo análogo a lo que sucede con la respuesta preliminar de Teeteto: estamos sobreentendiendo de nuevo en qué consiste saber, estamos suponiendo que ya sabemos en qué consiste el conocimiento y señalando simplemente que unos saberes pueden dar lugar a otros. Reaparece aquí, por tanto, la dificultad del Menón, con la ventaja de que en esta ocasión nos han sido proporcionadas algunas nuevas y elocuentes ilustraciones sobre el venir a saber a partir de lo sabido (a partir del conocimiento de elementos y diferencias). Las averiguaciones de Sócrates en el diálogo tardío muestran cuán tenaz es esa aporía. Si sé algo en absoluto, tal vez puedo aprender otras cosas, relacionadas con esas primeras. Pero si no se diera por sentado que sé, que conozco esos principios, si no pudiera darse por sentado o si inicialmente no supiera, verdaderamente, nada, entonces no cabría entender, parece, cómo puedo descubrir cosa alguna. Los interlocutores del Teeteto –Teeteto, Teodoro y Sócrates– no saben explicar en qué estriba el saber sin presuponer su explicación, pues en sus análisis viene contenida la referencia a un saber previo, anterior, que en el Menón se había ligado a una representación mítica de la vida del alma. Estamos ante el que llamaré ‘el problema del comienzo del conocimiento’, un problema que, si no se resuelve de algún modo, impide por sí mismo la respuesta a la pregunta por la esencia de la epistéme. [18] 2. La sensación como conocimiento 1. Los ‘conocimientos previos’ en los Analíticos posteriores Aristóteles dedica algunos de los capítulos principales de los Analíticos posteriores al problema del comienzo. En el primero de esos capítulos hay incluso una mención literal de la versión de la dificultad –reducida– que el Menón aborda: ¿aprendemos algo que no sepamos? La obra arranca argumentando que el aprendizaje ‘por el pensamiento’ está basado en conocimientos previos. Es un modo de aceptar una conclusión del Teeteto, para, acto seguido, continuar la investigación abandonada al final del diálogo de Platón: si el lógos justifica algún conocimiento, será porque algún otro conocimiento presupuesto por el razonamiento sostiene el razonamiento, pero, ¿de qué naturaleza es y cómo se alcanza? El capítulo segundo especifica inmediatamente algunos caracteres del saber que habría de servir de base última a la epistéme, entendida, como la entiende Aristóteles, como el saber que específicamente encuentra respaldo en un lógos demostrativo: ha de ser primero, inmediato, anterior, causal y mejor conocido que una demostración. El tercer capítulo, que comporta un avance crucial hacia la solución aristotélica del problema del Teeteto, razona por qué no cabe que todo conocimiento sea demostrado, esto es, que todo él sea conclusión de una argumentación. Ha de haber, según Aristóteles, un conocimiento que no es demostrativo, el que pone fin al regreso infinito de la obligación de la demostración y de paso libra de circularidad a nuestros razonamientos. En el capítulo final de la obra, finalmente, se retorna a la cuestión fundamental con el fin de dilucidar de una vez por todas el aspecto decisivo: ¿cómo se adquiere el conocimiento de los primeros principios, ése que no es demostrativo? Vamos a tratar de entender de qué modo se llega a ese desenlace y, luego, qué respuesta favorece Aristóteles. La primera línea del libro reza: “Toda enseñanza y todo aprendizaje por el pensamiento se producen a partir de un conocimiento preexistente” (71a)1. Y a 1 Citaré siempre la versión de Miguel Candel para Gredos, la más accesible, aunque la corregiré cuando me parezca necesario y me referiré a ella con Analíticos posteriores, no “segundos”. En lugar de un aprendizaje ‘por el pensamiento’ podría hablarse de un aprendizaje ‘intelectual’. Aristóteles escribe, en efecto, dianoetiké. Y en el libro VI de la [19] continuación, para justificar esa aseveración, se expone que tanto las ciencias y las demás artes como los argumentos como la retórica se ven envueltos en esa dependencia o mediación2. La matemática, por ejemplo, da por sentados, entre otros, el conocimiento del número y de la línea. Los argumentos, de modo semejante, parten de premisas que se asumen, sean enunciados generales o enunciados que manifiestan algo particular. Análogamente, los oradores convencen apelando a lugares comunes o apelando a ejemplos, esto es, a cosas sabidas o que se presumen sabidas. Lo que se conoce previamente, observado más de cerca, resulta ser unas veces de un tipo y otras de otro: bien la existencia de alguna cosa, bien qué es o qué significa lo que se dice. Entre las cosas cuya existencia cree Aristóteles que dan por sentadas la enseñanza y la argumentación encontramos los que podemos llamar principios lógicos, a saber, lo que Aristóteles denomina ‘axiomas’. El ejemplo que él escoge en el pasaje es el principio de bivalencia: “para cada cosa es verdadero el afirmar o el negar”. También asume el matemático que existe el número, asunción que Aristóteles considera una ‘hipótesis’. Por su parte, la presuposición del qué es – de una ‘definición’– puede ser, por ejemplo, la de que el triángulo es el polígono de tres lados. El geómetra razona a partir de un sobreentendido sobre el triángulo. Para obtener una ilustración de esas definiciones, podemos pensar en qué cosas da por sentadas Sócrates en la conversación con el esclavo que narra el Menón. Desde luego el conocimiento de la línea, pero también el de la mitad, lo doble, la superficie. El esclavo carece de instrucción, pero parece entender perfectamente los términos del problema matemático y de su solución geométrica. Los ‘principios’ de Ética nicomaquea se distinguen virtudes etiké –como la valentía– de virtudes dianoetiké – como la ciencia, la técnica o la sabiduría–, esto es, virtudes éticas de virtudes que llamamos ‘intelectuales’. Barnes, el traductor inglés más conocido, vierte la primera línea de los Analíticos posteriores de este modo: “All teaching and all learning of an intellectual kind proceed from pre-existent knowledge”. 2 Que hable Aristóteles de las ciencias y ‘las demás artes’ no es descuido ni imprecisión. La diferencia entre la ciencia (epistéme) y el arte (tékhne) es, desde el punto de vista aristotélico, más sutil de lo que puede pensarse. El que posee el arte sabe realizar un cierto algo y el que posee la ‘ciencia’ sabe qué es ese algo y por qué es como es, pero tanto uno como otro han de conocer qué es exactamente eso que bien saben realizar, bien saben explicar (de dónde viene y en qué consiste). Eso distingue a ambos de quien sólo tiene experiencia de o con ciertas cosas. Recordará el lector que para Teeteto –en el diálogo platónico– lo que nosotros llamamos ciencias y artes son, por igual, epistéme. [20] los que hablan los Analíticos posteriores son, pues, bien axiomas, bien hipótesis, bien definiciones (cf. 72a15 ss.). El primer capítulo de la obra se cierra, como he adelantado, con una discusión preliminar del problema que el Menón platónico plantea en la sección 80d del Menón o, más concretamente, del problema tal y como Sócrates, de entrada, lo interpreta allí: ¿cómo podemos aprender algo que no sepamos? Aristóteles entiende que la cuestión afecta a la enseñanza y aprendizaje (didaskalía y máthesis) ‘por el pensamiento’. Eso le permite despachar la objeción del imaginado Menón diciendo que si conocemos las premisas de un argumento, conocemos en cierto sentido –aunque en otro sentido no– lo que se sigue de esas premisas. Su ejemplo es el siguiente. ¿Sé que los ángulos de este triángulo suman dos rectos? Antes de tropezar con el triángulo, en cierto sentido no lo sé todavía, pues no conozco el triángulo. Pero si en efecto sé que los ángulos de todo triángulo suman precisamente eso, en otro sentido sé que los de éste lo suman también. En este pasaje inicial, por tanto, no se discute el que llamo el problema del comienzo, que afecta más bien al conocimiento previo o preexistente, y no al conocimiento que proporciona o suscita la ‘enseñanza’3. Aristóteles se vale de que Sócrates hace una interpretación de la cuestión de Menón que elude el problema del comienzo (o que, como poco, lo reduce esencialmente). De este modo, puede decirse que ofrece en el primer capítulo de estos libros Analíticos una solución al problema del Menón, pero no una alternativa no mítica al mito del Menón ni una solución al problema del Teeteto. Este capítulo es, pues, un comentario a la conclusión de Sócrates de que si sabemos algo, podemos aprender. El abordaje del problema del comienzo se reserva, como dije antes, para el final de la obra. 2. Los principios de la ciencia aristotélica El capítulo segundo de los Analíticos posteriores arranca con una acotación del significado de epistéme que es célebre como ninguna otra. La intención de Aristóteles es ahí lexicográfica: su definición pretende poner de manifiesto el uso Nótese que didaskalía no es lo mismo que paideía, no significa enseñanza en el sentido amplísimo de ‘formación’ o ‘educación’, sino, precisa y simplemente, lección. Aristóteles no defiende que la formación del alma depende de un conocimiento previo. 3 [21] del vocablo griego. Por eso dice: “creemos que sabemos” o “creemos conocer” cuando tal cosa y tal otra se cumplen. “Creemos que sabemos cada cosa sin más, pero no del modo sofístico, accidental, cuando creemos conocer de la causa por la que es la cosa que es la causa de tal cosa y que no cabe que sea de otra manera” (71b9-11, traducción corregida). Se distingue inmediatamente, pues, el saber sin más de un saber accidental, el sofístico, que ignora los principios (arkhai) de las cosas, su razón de ser, y se vincula el saber que es epistéme al conocimiento de las causas de lo necesario4. Sólo hay epistéme, en consecuencia, de lo necesario. De lo que puede ser de otro modo, de lo que, por ejemplo, característicamente, producen o emprenden los seres humanos, no hay ciencia, esto es, saber en este sentido. Hay, si acaso, experiencia, técnica o sabiduría práctica (phrónesis), pero no epistéme5. Se sigue de esto que Aristóteles consuma la tendencia –que despunta en el Teeteto– a estrechar el sentido de epistéme, una operación que marcará la filosofía del conocimiento posterior. Pero lo más importante del capítulo en relación a nuestro relato sobre el problema del comienzo es que en el párrafo siguiente, desarrollando lo dicho en la primera línea de la obra, se declara que el saber científico, por demostración a partir de la causa, necesita de una base de cosas verdaderas, primeras, inmediatas, más conocidas y, obviamente, anteriores para el conocimiento, que serían precisamente conocimientos de las causas que invoca la demostración. Si la demostración que proporciona la ciencia es como Aristóteles la describe, entonces quien la posee ha de contar con un saber, supuestamente no demostrativo, de cosas como ésas. 4 Aristóteles habla a veces de conocimiento ‘por accidente’ para referirse a un conocimiento que tenemos de algo pero no en tanto que un cierto algo (por ejemplo, si veo a un hombre contrahecho acercarse, pero no reconozco que se trata de Sócrates, se puede decir que veo a Sócrates acercarse, pero sólo accidentalmente, no en tanto que Sócrates: sé que se acerca un hombre y ese hombre resulta ser Sócrates, pero no se puede decir que sé que Sócrates se acerca). No obstante, pienso que el contexto del pasaje de los Analíticos que estoy comentado da a entender que el saber accidental al que se alude en él es en general opinión verdadera adquirida por persuasión, es decir, sin un conocimiento adecuado de los principios de lo que está en cuestión. 5 Las diferencias entre los diversos modos de ‘estar referida el alma a la verdad’ –epistéme, tékhne, phrónesis, aísthesis, sophía, noûs– se abordan sistemáticamente en el libro VI de la Ética nicomaquea, un texto posterior cronológicamente a los Analíticos posteriores. No obstante, en la Metafísica, cuyos libros son a su vez posteriores a los de la Ética, la técnica es considerada una ciencia, en atención a que el experto en el producir ha de tener a la vista la ‘forma’ del producto (cf. 981b8). E inversamente, en la primera página de los Analíticos posteriores, como se señaló antes, las ciencias son consideradas artes. [22] Es más, aunque el párrafo difiere la indagación de ese otro modo de saber (que resultará, por cierto, no ser otro modo de epistéme, sino un modo de saber distinto a la epistéme), en el comentario sobre los rasgos de las cosas verdaderas que sirven de base a la demostración hallamos ya una indicación al respecto, cuando Aristóteles explica que el ser más conocido se dice de dos maneras: para nosotros o sin más. Y para nosotros, se aclara inmediatamente, lo más conocido es lo próximo a la sensación, mientras que lo más lejano es lo universal, aunque lo más conocido sin más sea precisamente lo opuesto a lo sentido, eso más general característico de un ser determinado (de lo que Aristóteles llama la ‘entidad’). La cuestión, pues, es si los conocimientos previos los proporciona la sensación o si los constituye el conocimiento de lo universal, sobre la que este capítulo calla. Por ahora Aristóteles se conforma con asentar la necesidad del conocimiento previo de las cosas primeras (72a27). Es necesario conocerlas y, por cierto, conocerlas mejor que las conclusiones de la demostración, pues ésta se tiene que basar en tal conocimiento. A continuación, el capítulo tercero abunda en el carácter diferenciado del saber necesario de los principios: “no sólo hay ciencia, sino también algún principio de la ciencia, por el que conocemos los términos” (72b24). Si no fuera así, si todo conocimiento o presunto conocimiento fuera demostrativo, entonces habría que pensar que no hay conocimiento alguno en absoluto, porque –se asume– no podemos concluir a partir de lo que no sabemos, o, alternativamente, habría que suponer que las demostraciones giran en círculo o son recíprocas (que se demuestran unas cosas a partir de otras y éstas a partir de aquéllas). Pero todas estas opiniones Aristóteles las considera erradas. En primer lugar, porque, ya digo, hay saber: tanto ciencia como conocimiento de sus principios6. En segundo lugar, porque una ‘demostración’ en círculo sólo establece que algo es, si ello mismo es, lo cual, además de trivial, vale para cualquier cosa –para cada una y su contraria– y por tanto no establece ninguna en particular. En tercer lugar, porque sí hay demostración recíproca de los rasgos propios de una cosa (los que Aristóteles considera rasgos inesenciales, pero exclusivos), en el sentido de que pueden demostrarse unos a partir de otros y viceversa, pero esto no se puede extender a la 6 Aunque Aristóteles admite que en cada caso es difícil estar seguro de que uno sabe algo, es premisa de su argumento –como lo era del Teeteto– que hay saber en general y ciencia concretamente (en el sentido, por supuesto, que tienen para él estas palabras). [23] demostración de cualquier otra cosa (por ejemplo: que los planetas no titilan, piensa Aristóteles, se sigue de que están cerca de la Tierra, y no al revés)7. Este capítulo es particularmente importante, porque estas poderosas razones para desconfiar de que todo saber sea demostrativo parecen alimentar la convicción de Aristóteles de que otro tipo de saber ha de ser postulado y, a continuación, investigado, si es que hemos de llegar a entender en qué consiste tener ciencia8. El grueso de la obra, tras estos primeros movimientos, se dedica en buena medida al estudio de la demostración constitutiva de la ciencia y al de la relación entre demostraciones y definiciones. Sólo cuando la discusión de unas y otras se completa, encara Aristóteles el problema del comienzo (en el decisivo y polémico II, 19), cumpliendo la promesa del capítulo tercero. La cuestión es entonces en qué consiste disponer de principios de la demostración, en qué consiste ‘tenerlos’. 3. La sensación como comienzo del conocimiento Aristóteles examina en el capítulo final, por de pronto, la posición platónica, la de que poseemos al nacer los principios de la ciencia, pero le parece absurdo que tal cosa ocurra y lo ignoremos, es decir, que siendo así, nos pasen inadvertidos. Por otro lado, insiste en que un aprendizaje como el que proporciona la demostración, la enseñanza científica, tiene que depender de conocimientos previos, algo que no es compatible con que lo que se aprende por medio de ella sea un principio. Busca, consecuentemente, un ‘modo de ser’ apto para el conocimiento de los principios que no dependa del conocimiento y que tampoco constituya un conocimiento congénito. Y cree hallarlo precisamente en la sensación, sin ir más lejos, bien que entendida de una manera particular: 7 Por otro lado, es obvio que la ‘demostración recíproca’ adolece de algunos de los defectos de la demostración en círculo. 8 A decir verdad, la discusión de la posibilidad de un regreso infinito, que aquí se interpreta que anularía el saber, continúa en los capítulos 19-23 del primer libro, dedicados a la finitud de los principios de la demostración y sus términos medios. Ahora bien, puede pensarse, como hace al parecer Barnes, que los tres argumentos que en esa porción se añaden no son más concluyentes que éstos por sí mismos (cf. Aristotle: Posterior Analytics, p. 175). [24] Por consiguiente, es necesario poseer una facultad [de adquirirlos], pero no de tal naturaleza que sea superior en exactitud a los mencionados [principios]. Ahora bien, parece que esto se da en todos los seres vivos. Pues tienen una facultad innata para distinguir, que se llama sensación (aísthesis) (99b33 ss.; traducción corregida)9. La sensación es, pues, el dinamismo natural al ser vivo por el que distingue o trata diferenciadamente ciertas cosas (unas semejantes entre sí como distintas de otras semejantes entre sí). No es una pura capacidad, como la de ser afectado por algo o recibir algo, como la que tiene un recipiente, contenedor o receptáculo, por ejemplo una jaula, y tampoco la de un bloque de cera dúctil, en que se pueden imprimir formas. Es, más bien, una tendencia o disposición a responder de maneras específicas a ciertas cosas, a unas de un modo y a otras de otro. Por consiguiente, Aristóteles entiende que no conocemos de antemano las cosas sobre las que versa la ciencia, pero estamos naturalmente dotados para descubrirlas. Se da en nosotros una aptitud con respecto a ellas: la aísthesis es esa aptitud, un modo de ser, y el ejercicio de esa aptitud, llamado también aísthesis, es un modo de actuar. Es así como él piensa que vencemos la dificultad que plantea el comienzo del conocimiento. Claro que la sensación sólo representa, precisamente, un comienzo para el conocimiento. De hecho, no todo lo que goza de ella es capaz de ciencia. Hace falta aún, primero, que la sensación quede retenida o persista de algún modo en el alma –es decir, memoria de la sensación– y luego que de esa memoria resulte la experiencia con y en determinadas cosas. Pero incluso quien cuenta con experiencia (empeiría) no tiene por ello ciencia, es más, tampoco tiene inmediatamente tékhne, Este pasaje ha de compararse con aquél del Teeteto en que la capacidad natural de sentir se distingue de la de considerar y relacionar lo padecido en la sensación con el ser (cf. Teeteto, 186b-c). Candel traduce aísthesis unas veces por ‘sensación’ y otras, como aquí, por ‘sentido’. Hay que advertir que Aristóteles se refiere con la misma palabra unas veces, como aquí, a una facultad y otras al acto o actividad de esa facultad. Un problema mayor lo plantea la traducción de dynamis, que aquí se ha vertido como ‘facultad’ y la tradición latina tradujo por potentia. ‘Facultad’ es seguramente un mal menor, aunque en mayor o menor medida –como ‘capacidad’, ‘potencia’ o ‘poder’– retiene una engañosa ambigüedad con respecto al carácter activo o pasivo de lo que está en cuestión. En la concepción de Aristóteles, sin embargo, el sentido o sensación ha de ser una tendencia positiva a diferenciar, si es que ha de permitir que el problema del comienzo se solucione. 9 [25] esto es, la capacidad de producir o reproducir según un patrón, a sabiendas de lo que hace. Si acaso, ‘surge’ de la experiencia el principio del arte y la ciencia, principio que Aristóteles llama técnicamente ‘lo universal’ (cf. Analíticos posteriores, I, IV, 100a5 ss.). Volviendo sobre este proceso, el libro I de la Metafísica dirá que la experiencia ‘da lugar’ al arte, como la falta de ella al azar. Pero el arte sólo se genera “cuando a partir de múltiples sensaciones de la experiencia resulta una única idea general acerca de los casos semejantes” (981a3 ss.). Así pues, la sensación y en general la experiencia dan pie a la ciencia en la medida en que el alma percibe lo general en lo que se siente. No difiere demasiado, bien mirado, lo que dice Aristóteles sobre esta percepción de lo que Sócrates defiende al final de la primera parte del Teeteto. Donde Platón habla de discernir cosas comunes a las cosas sentidas, Aristóteles lo hace de ‘remansarse’ o ‘detenerse’ en el alma lo universal que cabe predicar de ellas10. Lo universal (kathólou) es un todo, algo uno, que puede decirse por entero de una multitud de cosas, algo idéntico de o en todas ellas, como es enteramente animal –un animal– cada hombre. La detención de lo universal es comparada con lo que sucede cuando en una batalla, después de una desbandada, un grupo de combatientes recupera paulatinamente el orden de la formación, porque sus integrantes se recolocan uno tras otro (cf. 100a12 ss.). En el capítulo llega a decirse incluso que la sensación es “de lo universal”, sin que esto contradiga necesariamente que sentimos lo particular11. Hay sensación, dice Aristóteles, del hombre que Calias es, no del hombre Calias. Luego, a esa ‘detención’ le suceden otras: a la de un animal como el hombre, por ejemplo, la del animal en general, y a partir del animal (como también de la planta o el árbol), se detiene lo vivo. No obstante, Aristóteles advierte aún una operación entra la sensación y la detención de lo universal, a saber: epagôgê (que se ha traducido ocasionalmente por comprobación, pero más habitualmente, de acuerdo con la tradición medieval, por Ciertamente, no hay ecuación rigurosa entre las ‘cosas comunes’ del Teeteto y lo que Aristóteles llama lo ‘universal’, el qué es de una entidad, pero de ambos puede decirse que son modos de ser y que no son objeto de aísthesis, estrictamente hablando. Sobre la metáfora en Analíticos posteriores, II, 19 del ‘detenerse’ (ahí: eremésantos), véase Ética nicomaquea, VI, 8, 1142a29, donde se habla de un ‘detener’ –hístemi– que suscita la percepción de que el triángulo es la figura elemental, vale decir, la figura que no se descompone en otras distintas del triángulo. 11 Sentimos ‘que el fuego es caliente’, aunque no por qué (cf. Metafísica, I, 1, 981b13). 10 [26] inducción12). Sobre epagôgê se había hablado ya en el primer capítulo de la obra como de un tipo de argumento. Ahora bien, en este trance final, en el esclarecimiento de la formación de nociones generales, no parece estar en juego un argumento, pues no se ‘discurre’ propiamente en la detención primera de lo universal en el alma. Hay en el uso de Aristóteles, parece ser, una ambigüedad13. Lo que con posterioridad se ha denominado inducción, en el sentido moderno, ha sido en efecto algún tipo de prueba que conduce a una generalización 14 . Pero la captación de lo universal, en tanto que forma de la cosa particular, no se debe confundir con una generalización. Por otro lado, Aristóteles distingue esa operación o proceso por el que lo universal se remansa en el alma de la captación –estable y cierta luego– de lo universal, hablando propiamente, es decir, del acto en que consiste conocerlo. A él se refiere al cierre de los Analíticos posteriores con otro término: noûs, que es vertido por algunos como ‘intelección’ y por otros como ‘intuición’15. Noûs es el modo de ser relativo al hacerse manifiesto lo verdadero que se asocia a la ciencia para proporcionarle sus principios indemostrables. Al menos en los Analíticos. En la Ética nicomaquea, sin embargo, Aristóteles dice que la intelección se refiere tanto a lo primero, esto es, a los principios inmutables de la explicación, como a lo último, a saber, a lo particular, el ser el caso algo, cuya constatación desempeña el Heidegger propone que se traduzca por Ausmachen, en el doble sentido de ‘divisar’ o ‘avistar’ (in den Blick heben) y ‘fijar’ o ‘convenir’ (festmachen) (Wegmarken, p. 244). El problema de ‘comprobación’ –la opción del traductor español de los Analíticos– es que sugiere la práctica de pruebas empíricas. El problema de ‘inducción’ –la opción tradicional– es que hace pensar en pruebas lógicas. 13 Aunque no reconozca propiamente una ambigüedad, Höffe, por ejemplo, habla de una diversidad de ‘inducciones’ en la obra de Aristóteles. Concretamente, distingue las que llama ‘inducción enumerativa’ e ‘inducción ejemplar’ de la ‘inducción’ que está en juego en este capítulo de los Analíticos posteriores. A ésta la denomina ‘inducción intuitiva’ (Aristotle, p. 59), aunque un poco después matice, a la vista del papel de eso que Aristóteles llama noûs, que tratamos aquí con una inducción que prepara una intuición. Por su parte, Heidegger tiene claro que epagôgê no significa, en pasajes como éste al menos, un modo de ‘pasar revista’ e inferir un ‘universal’, y llega a presentarlo, muy significativamente, como un tipo de ‘ver’ (Sehen; cf. “Sobre la esencia y el concepto de la Φύσις. Aristóteles, Física B, 1”, p. 203). 14 La idea de un ‘silogismo inductivo’ se ha extraído merecidamente de Analíticos primeros, II, 23. Claro que, entendida como prueba, hay epagôgê a través de ‘todas’ las cosas singulares y no de una o un conjunto de ellas (68b29). 15 Heidegger habla de un ‘pensar que escucha o percibe [vernehmendes Vermeinen]’ (Platon: Sophistes, p. 21). 12 [27] papel de premisa intermedia en el razonamiento práctico (cf. Ética nicomaquea, VI, 11). Hay intelección, pues, entendida como un tipo de percepción, tanto de las formas como del hacerse evidente lo particular bajo su forma. 4. Una solución para el problema del comienzo La solución de Aristóteles al problema del comienzo es, pues, compleja, qué duda cabe: el saber se hace posible en virtud de sensación, epagôgê e intelección, y si faltara alguna de estas cosas no podría haber luego demostración y, por tanto, ciencia, al ser ignoradas, como consecuencia de esa carencia, las causas y su existencia, cuyo conocimiento ha de anteceder a la explicación que demuestra. El saber comienza propiamente por la sensación, pero sólo la percepción de lo universal puede proporcionarle un principio a la epistéme16. ¿Hasta qué punto, pues, entra en contradicción la vindicación de la aísthesis en los Analíticos posteriores con la negativa de Platón a admitir que el saber es sensación? No la contradice en un punto, ciertamente: la sensación por sí misma, según Aristóteles, no proporciona conocimiento de los principios de la ciencia y son otras capacidades del alma las que a partir de la sensación –el Teeteto diría: haciendo uso de los sentidos como instrumentos– revelan esos principios. Pero la recepción ha destacado más bien el contraste que cabe ciertamente apreciar entre el recurso a la sensación para resolver la aporía del Teeteto en los libros Analíticos y el avance dialéctico en el texto platónico por el que se establece que tener un parecer o tener una sensación no es, propiamente, conocer17. Concluiré este capítulo destacando tres aspectos de la solución de los Analíticos. En primer lugar hay que subrayar que la sensación –tomada como acto– es tratada por Aristóteles, en efecto, como un modo de conocimiento y, por cierto, como “el modo de conocimiento (gnóseis) por excelencia respecto de los casos individuales” (Metafísica, I, 1, 981b10 ss.). Es más, en los libros Acerca del alma se 16 Y ni siquiera la captación de cualquier universal, en el sentido moderno, amplio, del término, permite para Aristóteles una demostración como la ciencia requiere, pues no cualquier universal es esencia o causa de la entidad. Volveré sobre esto. 17 Heidegger es uno de esos lectores que marca el contraste (Aristóteles “dice exactamente lo contrario” que Platón: De la esencia de la verdad, p. 232), aunque su interpretación está, admirablemente, llena de matices. [28] dice que la percepción de los objetos propios de los sentidos –color, sonido, olor, etc., que Aristóteles tipifica como ‘sensibles propios’– es “siempre verdadera”, puesto que, supuestamente, no nos podemos equivocar cuando sentimos, por ejemplo, la blancura (427b12; cf. 418a12, 428a12, 428a16 y 428b18)18. Así, son siempre verdaderas para Aristóteles, análogamente, la ciencia genuina (epistéme) y la intelección (noûs), aunque la sensación sea comparable a la intelección, pero no a la ciencia, en que ni en la intelección ni en la sensación hay composición, y “el error […] tiene lugar siempre en la composición” (430b1)19. En segundo lugar, conviene llamar la atención sobre el hecho de que la sensación es tomada por Aristóteles por un modo de ser de los animales relativo a diferencias, que se manifiesta en que tratan de modo distinto cosas diferentes, discriminando unas de otras, diferenciándolas, separándolas al hacerlo, y que, en consecuencia, las agrupan de algún modo por su similitud. Y sobre que, en este sentido, cabe entender que Aristóteles afirme que la sensación es de lo universal, aunque por otro lado sea apropiado decir que sentimos lo particular o que la sensación es de los singulares (81b7, 87b27 ss.). Y en tercer y último lugar, quisiera asimismo enfatizar que el acto por el que captamos lo universal en lo particular, esto es, el que Aristóteles denomina noûs, es considerado al fin y al cabo un acto de percepción y discriminación análogo a la sensación, por lo que, por ejemplo, no incurre en un desliz y despropósito cuando llama aísthesis a la intelección que subyace a la premisa menor del silogismo práctico, esto es, a la constatación de que estamos ante un caso de cierta índole, por 18 El pasaje más elocuente es quizás el último: “En primer lugar, la percepción de los sensibles propios es verdadera o, al menos, encierra un mínimo de falsedad. En segundo lugar, está la percepción del sujeto de que tales cualidades son accidentes; en esto cabe ya equivocarse: en efecto, no se equivocará en si es blanco, pero sí puede equivocarse en si lo blanco es tal cosa o tal otra” (Acerca del alma, III, 3, 428b18 ss.; mi énfasis). A la presunta infalibilidad de la sensación se había referido ya Platón en el Teeteto (152c). 19 Ese ser siempre verdadera, la sensación, se limita al conocimiento de los ‘sensibles propios’, como se vio en la nota anterior. No cubre, pues, el de los llamados ‘comunes’ (movimiento, tamaño, etc.) ni el de los ‘sensibles por accidente’ (como ‘el hombre’ que es visto). La comparación entre intelecto y sensación al respecto dice así: “… cuando se intelige qué es algo en cuanto a su esencia, la intelección es verdadera y no predica nada de ningún sujeto. Pero así como la visión es verdadera cuando se trata del sensible propio pero no siempre es verdadera cuando se trata de si lo blanco es un hombre o no, así también sucede en relación con los objetos separados de la materia” (Acerca del alma, III, 6, 430b28 ss.). [29] lo que resultaría apropiado y deseable o, contrariamente, inapropiado e indeseable hacer tal cosa o tal otra aquí y ahora, en las circunstancias, precisamente, del caso (cf. Ética nicomaquea, VI, 11, 1143b520). La intelección es, como la sensación, un acto de discernimiento cierto que entraña la recepción de una forma o, mejor dicho, un hacerse formalmente idéntico con sus objetos propios, en su caso la entidad de cada cosa, como en el caso de la sensación el color, el olor, el sonido y demás (cf. Acerca del alma, III, 4, 429a14 ss.). Destaco estos aspectos por varias razones, relacionadas todas ellas con el éxito histórico de la solución aristotélica. Buena parte de la recepción abrazó la apología de Aristóteles de la sensación como punto de partida del conocimiento y quienes no lo hicieron aceptaron al menos que la clave del conocimiento había que buscarla en una certidumbre sobre principios que, no pudiendo proporcionarla la sensación, la aseguraba, sin embargo, una facultad intelectual concebida a semejanza de la sensación: una aprehensión directa y perfecta, inmediata, la visión o intuición, de esos principios. En este sentido, puede decirse que incluso quienes no quedaron persuadidos por el cierre de los Analíticos posteriores, lo estuvieron en todo caso por su arranque y por la búsqueda a la que conducen los argumentos iniciales. De ahí la importancia tanto de la noción que Aristóteles tuvo de la sensación como de su concepción de una captación intelectual de principios según el modelo de la sensación. Por otro lado, la complejidad de la solución que arbitró para la aporía del Teeteto, movilizando diversas facultades e imaginando una mediación adecuada entre ellas, engendró un problema a propósito del respaldo que los conceptos que nos formamos de las cosas tenían que encontrar en nuestras sensaciones en general. Diríase que las aparentes ambigüedades de sus textos sobre la relación entre la sensación y lo universal –una sensación que era, como he dicho, en cierto sentido de lo particular y en otro de lo universal– hicieron que se pasara por alto que en su concepción de la sensación como disposición a discriminar estaba contenida la idea de que la sensación tiene por objeto lo particular, pero distingue algo particular por similitudes y diferencias que tienen un valor y significado, una aplicación, que 20 El pasaje en cuestión dice: “debemos tener percepción de estos particulares [a los que está referida la prudencia], y ésta es la intelección”. Cf., no obstante, 1142a25 ss. [30] trasciende lo particular (por lo que éste se convierte siempre en un ‘caso’). En lo que considero un insuficiente aprecio de este aspecto de su solución, que destaqué en segundo lugar, se hallará la explicación de un problema –el de la llamada abstracción de lo universal– para cuya solución la concepción aristotélica de la sensación tenía que significar el primer y decisivo paso. En lo que sigue, expondré brevemente la historia de la influencia de estas nociones aristotélicas, que es la de los extravíos de una tradición marcada por ellas. [31] 3. Las fuentes del conocimiento 1. La herencia del problema y de su primera solución Tanto Platón como Aristóteles buscaron en un conocimiento primero, inmediato, simple, mejor conocido que ningún otro y no discursivo la solución al problema del comienzo. La vida previa del alma del mito que se presenta en el Menón, habiendo el alma visto en ella “todas las cosas”, proporciona ese conocimiento. Y cuando Platón desarrolla su Doctrina de las Formas o Ideas, en diálogos como el Fedón, encontramos que un conocimiento directo y sin mediaciones de lo igual en sí o lo bello en sí o lo bueno en sí –las que Platón considera, enfáticamente, ‘cosas reales’– es declarado el principio de toda aspiración a la sabiduría. Así es supuestamente el conocimiento, por ejemplo, de la igualdad en sí misma, que vuelve a la memoria a partir de la observación de cosas iguales, una igualdad que, a diferencia de la igualdad de cosas que unas veces nos parecen iguales y otras veces no, nunca puede ser confundida –supuestamente– con la desigualdad (cf. Fedón, 74c-e). Es posible que los diálogos tardíos de Platón –el Parménides en particular– signifiquen un abandono de esta doctrina sobre lo realmente real y lo que no puede ser confundido con otra cosa y, de hecho, es del todo significativo que en el Teeteto, el único texto dedicado exclusivamente al saber, las formas o ideas tengan a lo sumo un papel fugaz y más bien negativo y enmascarado en el tránsito de la primera a la segunda parte1. Pero dado que el Teeteto se cerró sin aclarar la cuestión general que en él plantea Sócrates a sus interlocutores, ‘¿qué parece ser el saber?’, los lectores de Platón se vieron tentados a difundir la Doctrina de las Formas y su conocimiento previo como la doctrina platónica, sin matices, sobre el conocimiento2. No obstante, también en el Teeteto habla Platón de confusiones que son impensables incluso en sueños o entre locos, en un pasaje en que sus ejemplos son la confusión, que no se da, entre lo bello y lo feo, lo par y lo impar, el caballo y el buey, el dos y el uno (cf. 190 b-c). 2 Un ejemplo representativo de esta recepción es Cornford, quien en La teoría platónica del conocimiento (1935) llega a la conclusión de que la Doctrina de las Formas resuelve, antes y después del Teeteto, la aporía del final del diálogo (cf. p. 209). 1 [32] En el caso de Aristóteles, son los argumentos en contra de la reiteración indefinida, la circularidad y la reciprocidad de las demostraciones que encontramos en la primera parte de los Analíticos posteriores los que obligan a presumir un conocimiento inmediato. Y, luego, aísthesis, epagôgê y noûs o, dicho de otro modo, el conocimiento directo de formas que suscita, ocasiona o causa nuestra tendencia natural a sentir diferencias llena ese espacio presupuesto de principios de un modo que hace posible, por derivación, la ciencia como lógos. Como ya he dicho, esta maniobra común a ambos fue aceptada más o menos explícitamente por sus sucesores, entre los que persuadió por regla general el argumento platónico a favor de un conocimiento intelectual de ideas o formas y el argumento aristotélico en beneficio de los principios indemostrables de la ciencia. Pero tuvo también un éxito considerable, entre quienes recibieron la obra del segundo, la opción de Aristóteles por una solución dual, por no decir triple, presuntamente antiplatónica, ligada a la vindicación de un papel epistemológico esencial de la sensación en la adquisición de conocimiento, aunque muchos siguieron confiando la certeza sobre los principios de toda prueba a una captación intelectual. De hecho, uno de los problemas principales de la Teoría del Conocimiento tradicional lo planteó desde la recepción de Aristóteles la relación entre sensación e intelección, en el sentido que tienen estos términos en los Analíticos. Quienes trataron de resolverlo de un modo u otro, incluso quienes lo intentaron reduciendo la importancia de uno de los elementos, reconocieron – explícitamente o no– la conveniencia de las distinciones aristotélicas. Sensación e intelección son, en la tradición a que da origen Aristóteles, las fuentes principales del conocimiento. Más controvertido es cuánto contribuyó éste a la comprensión posterior de la naturaleza de la ‘primera’ intelección. Queda dicho que Aristóteles subrayó siempre el carácter activo de esa operación (como, en general, de todo conocimiento). Y, a decir verdad, introdujo en sus libros Acerca del alma una diferencia entre la actividad y la pasividad del intelecto que, se interprete como se interprete, parece concebida para impedir que nos tomemos la intelección o inteligencia como un quieto ser informado o recibir formas (no digamos, como un receptivo venir a albergar formas, como aves en una jaula). Su metáfora para el [33] intelecto en el capítulo 5 del libro III de esos escritos fue, de hecho, la luz, no el ojo. Pero, no obstante, la semejanza que enfatizaron sus análisis entre intelección y sensación pareció cifrarse en el carácter inmediato, aprehensivo y contemplativo de la captación de formas, fueran sensibles o no, como sugiere la imagen de la ‘detención’, tanto en los Analíticos como en la Ética. En una pasividad fundamental, en definitiva. Como es sabido, el propio Aristóteles comparó también el alma, por lo que hace a ese discernimiento de formas, con una tablilla despejada sobre la que se puede escribir cualquier cosa (cf. 430a1). Para mí la cuestión que decidió el destino de la pregunta por la esencia del saber no fue si el intelecto lograba separar o no el ‘qué es’ o la forma de la entidad de lo que es accidental o coyuntural en el objeto. La cuestión fue si una pura separación podía obrar el conocimiento. En la medida en que junto a la separación o iluminación se tuvo que colocar la impresión sobre la tablilla se ligó el conocimiento a algún tipo fundamental de afección o adquisición de forma. Esto no puede sorprendernos, desde luego, puesto que la idea general de forma que compartieron Platón y Aristóteles tiene connotaciones ópticas obvias3. Las ideas o formas son aspectos4. Entender qué es algo se asimiló desde el inicio de la tradición textual filosófica a la visión inequívoca, a la presentación o manifestación, de una figura nítida y estable. Los pensadores occidentales cristianos, que recibieron primero la obra de Platón y luego la de Aristóteles, no encontraron mucha dificultad a la hora de interpretar, según sus propios mitos y su teología en desarrollo, las conclusiones de la epistemología griega. Agustín de Tagaste, sin contacto con la producción aristotélica, sustituyó el mito platónico del conocimiento previo por la doctrina de un magisterio directo, sobre el alma, ejercido por Jesucristo. Todo conocimiento se adquiere, en su opinión, por algún tipo de percepción, bien exterior (con el concurso de los sentidos), bien interior (del alma por sí misma) (El maestro, § 39)5. 3 No en balde la vista da a conocer diferencias como ningún otro sentido, según Aristóteles (cf. Metafísica, 980a26). 4 Según Heidegger, “[l]a «idea» es el aspecto prestado por la visión a todo lo que se presenta. La ἰδέα es el puro resplandor en el sentido de la expresión: «luce el sol». [...] La esencia de la idea reside en la posibilidad de resplandecer y de hacer que algo sea visible” (“La doctrina platónica de la verdad”, p. 188). 5 De magistro, su diálogo sobre la enseñanza, fue compuesto el año 389. [34] Pero cuando recibimos una lección, sólo aprendemos algo en la medida en que entendemos lo que se nos dice y este entendimiento es –estrictamente hablando– obra de Dios, de su Hijo o Verbo concretamente, quien exhibe o muestra las cosas por sí mismas a los que las contemplan. Agustín habla de un ver por el que adquirimos conocimiento. El papel del maestro humano, al lado de esa visión, es circunstancial: si entendemos lo que nos explica es porque conocemos ya aquello de lo que habla (en este sentido, Agustín aprueba que se diga que recordamos más que aprendemos: cf. § 36). Pero, hablando con propiedad, las cosas o se muestran por sí mismas o no pueden conocerse. También Tomás de Aquino –como Agustín y antes Aristóteles– pensó que el aprendizaje depende de un conocimiento previo, de unos ‘gérmenes de la ciencia’ (scientiarum semina) que son axiomas o nociones comunes. Pero siguiendo de cerca los argumentos de los Analíticos, sobre los que Tomás de Aquino escribió un comentario muy pormenorizado (en 1271-1272, aproximadamente), diferenció y reconoció la existencia tanto de instrucción –enseñanza y aprendizaje– como de genuino descubrimiento. Los principios de la ciencia se dice en su obra que preexisten en el alma sólo potencialmente (in potentia; cf. Comentario de los Analíticos Posteriores de Aristóteles, p. 41): es un modo de decir, puede que un tanto engañoso, que podemos descubrirlos o que estamos capacitados para hacerlo. En consonancia con esto, la Suma de Teología asume la confianza de Aristóteles en que hay un término medio entre el conocimiento y la ignorancia (cf. I, 84, art. 3). Lo que Aristóteles llama modo de ser o aptitud relativa a los principios es interpretado por el religioso como un hábito (habitus). Por otro lado, Tomás de Aquino prefiere evitar en ese contexto concederle un papel indelegable a Dios, como hizo Agustín. El históricamente ambiguo intelecto agente o activo de Aristóteles no fue tomado por él por una comunicativa inteligencia divina. En la Suma se habla al respecto de una luz natural de la razón, luz que, por lo demás, da a conocer, supuestamente, principios que son cognoscibles por sí mismos (per se notis)6. De Aquino llega a decir que el conocimiento sensible es, propiamente, la 6 Esta noción de verdad o principio ‘cognoscible por sí mismo’ ha de retrotraerse también a la filosofía de Aristóteles (véase Tópicos, 100b20 ss., donde se habla de lo que es digno de crédito por sí mismo, y Analíticos posteriores, 76b23-24, donde se habla de lo que es el caso en virtud de sí mismo) y tiene una aplicación paradigmática en la exposición del principio [35] mera ‘causa material’ del conocimiento intelectual (cf. Suma de Teología, I, 84, art. 6 y Comentario de los Analíticos Posteriores, p. 303). 2. La fuente de toda certidumbre en la Epistemología moderna El reparto de funciones epistemológicas entre la sensibilidad y el intelecto lo emborronó, ciertamente, la recepción moderna de esa tradición. El problema del paso del conocimiento de lo particular al de lo universal se allanó de este modo, aunque pagando un alto precio. Quienes desconfiaron del papel de los sentidos en la adquisición de conocimiento se vieron tentados a considerar las sensaciones como ideas confusas y oscuras7. Correspondientemente, quienes sospecharon de nuestra capacidad de captar esencias (o formas esenciales) se inclinaron a considerar que las ideas eran sensaciones desvaídas, cuando no palabras huecas 8. El precio fue, pues, una minusvaloración problemática bien de la sensación, bien de las nociones comunes. Una consecuencia de estas aproximaciones fue la tendencia generalizada en los siglos XVII y XVIII a tomar sensaciones y nociones como variedades de un mismo género de cosas, llamáranse pensamientos (Descartes), ideas (Locke o Berkeley), percepciones (Leibniz o Hume) o representaciones (Kant). De todos modos, por rupturista que pueda parecer este reduccionismo, la búsqueda de un conocimiento primero e inmediato sobre el que fundar todo conocimiento siguió siendo común en la época y el carácter modélico para ese principio que tenía para los griegos la percepción no fue cuestionado ni siquiera por los racionalistas. Las sensaciones podían ser dudosas, incluso engañosas, pero el ideal de evidencia cartesiano, al que Descartes quiso sujetar todo uso de la razón, siguió siendo el ideal de la visibilidad. Y en la época, la obra de Descartes da el tono, en este punto como en otros. De hecho, la primera de las reglas del método científico, tal y como en el Discurso del método fue concebido, mandaba no aceptar como verdadero nada que de no contradicción en los libros de Metafísica (IV, 3, 105b11 ss.), un principio “que necesariamente ha de conocer el que conoce cualquier cosa”. 7 Por ejemplo, Gottfried W. Leibniz, Meditaciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas, p. 315. 8 Por ejemplo, David Hume, Investigación sobre el conocimiento humano, p. 18. [36] no fuera evidente por sí mismo, lo cual significaba: nada que no pudiera ser pensado con claridad plena y distinguido por la mente con toda seguridad. Y las otras tres –las reglas que podemos llamar del análisis, la síntesis y la enumeración– no tenían otra misión que la de contribuir a que toda concatenación de pensamientos en torno a un problema u objeto compusiera una única evidencia conjunta (cf. Discurso del método, pp. 106 s.). El paradigma de la evidencia y, como consecuencia, la regla de toda verdad fue para Descartes, como es sabido, la certeza de que pensamos, de que somos seres que piensan. Esta certeza no la proporciona un razonamiento o silogismo, como se encargó de aclarar a sus objetores. Es, antes bien, intuitiva: se supone que una simple ‘inspección’ del espíritu conoce esta verdad. A la vista está que Descartes aceptó el argumento aristotélico por el que los principios de la ciencia se declararon indemostrables. Y que, además, comparó el conocimiento de los principios, al igual que Aristóteles, con una percepción. En Los principios de filosofía, de hecho, la claridad de un conocimiento se asemeja a la claridad con la que ‘vemos’ los objetos “cuando estando ante nosotros actúan con bastante fuerza y nuestros ojos están dispuestos a mirarlos” (I, 45º). Y poco antes, en esa misma obra, identifica sin matices la operación del entendimiento con la percepción (I, 32º). El concepto mismo de conocimiento inmediato tuvo aplicación para Descartes cuando hablamos de ‘ideas’. Por una parte, de todas las ideas que puedo abrigar, sean tanto de cosas verdaderas como de quimeras, tengo una percepción inmediata. Por otra, no hay error posible en esa concepción: se supone que las realidades que concibo, existan o no cosas como ésas fuera de mí, son o contienen lo que pienso que son o contienen. El error sólo entra en escena cuando me aventuro a juzgar que ciertas cosas distintas de mis pensamientos realizan las ideas que pienso con claridad (cf. Meditaciones metafísicas, III, p. 33)9. A todo esto se añade que algunas ideas representan ‘esencias verdaderas, inmutables y eternas’, como las ideas matemáticas –por ejemplo, las de las figuras geométricas– o las ideas metafísicas de Dios, el cuerpo o la mente (cf. Carta a Mersenne, 16 de junio de 1641, Correspondance, III, p. 383). 9 Éste es el modo característicamente moderno que tiene Descartes de apropiarse de la convicción aristotélica (y platónica) de que el error entra en escena de la mano del juicio. [37] Todas estas últimas son consideradas por Descartes ideas innatas. Se vio llevado por razones que cabe considerar platónicas a negar que puedan haberse formado a partir de cosas vistas o, en general, sentidas. En respuesta a las objeciones de Gassendi a las Meditaciones, esgrimió que las líneas que vemos en los triángulos materiales y en la pizarra son sin excepción irregulares u onduladas y, por eso, cuando las miramos lo que vemos en realidad es un triángulo que nuestra mente de algún modo alberga. Con el mismo fin en la quinta meditación se razona que puedo concebir figuras nunca vistas y demostrar con certidumbre sus propiedades. Estas ideas configuran un ‘tesoro de la mente’ al que el espíritu puede volver su mirada. Descartes encuentra feliz la comparación platónica de esa visión a la luz de la razón con la reminiscencia: “al descubrirlas por primera vez, no me parece aprender nada nuevo, sino más bien recordar lo que ya sabía” (Meditaciones metafísicas, V, p. 58). Buen representante de estas tendencias platónicas, Leibniz vindicó también la ‘visibilidad’ de lo verdadero. Si las sensaciones eran inhábiles para producir esa visibilidad, era por una torpeza de nuestras facultades, pero la noción misma de visibilidad tenía que formar parte de la concepción general del conocimiento. Confusión, claridad, distinción e indistinción fueron de nuevo caracteres que exhiben las ideas, predicados que podríamos considerar que tienen su aplicación natural en la descripción de las percepciones de los sentidos. Pero Leibniz no se conformó con la claridad y la distinción como prendas del conocimiento, sino que exigió además lo que llamó adecuación –“cuando todo lo que entra en una definición o conocimiento distinto es conocido distintamente hasta llegar a las nociones primitivas”– y, de ser posible, intuición –“cuando mi espíritu comprende simultáneamente y distintamente todos los ingredientes primitivos de una noción” (Discurso de metafísica, § 24). Del conocimiento de los principios de la ciencia esperaba que tuviéramos ese conocimiento que penetra en lo elemental y lo aprehende, por así decir, de un golpe de vista. En esta línea, continuó hablando de conocimiento para referirse a la mera posesión de ideas, si bien, a diferencia de Descartes, no estimó que las ideas fueran esencialmente ajenas al error. Al contrario, afirmó que hay ‘ideas falsas’: las que encierran contradicciones entre sus notas y, por tanto, son de imposible [38] realización, como, según su ejemplo, la idea de una velocidad mayor que cualquier otra. Pero en otras ocasiones se vio llevado a matizar que no tenemos idea alguna de nociones imposibles. Más bien las suponemos, las damos por sentadas, cuando nos referimos a ellas simbólicamente, por medio de palabras, como cuando pensamos en algo sin ‘contemplar su idea’, por ejemplo, cuando nos decimos ‘mil’ sin tomarnos el trabajo de pensar de qué está compuesto y, por tanto, qué representa (esto es, según Leibniz, una decena de centenares). También aceptó Leibniz, como Descartes, la idea platónica de que las nociones comunes son recordadas, no descubiertas, no averiguadas, aunque la desligó de la suposición de una vida anterior: como Agustín en su día y Descartes poco antes que él, apostó por que los gérmenes de la ciencia los había inculcado Dios en el alma, donde residirían ‘virtualmente’, y se libró así del problema que planteaba para Platón, más o menos manifiestamente, la adquisición primera de esos gérmenes antes de nacer (cf. Discurso de metafísica, § 26). Las explicaciones sobre el origen del conocimiento de los principios de Aristóteles, la idea general de una afección exterior que comunica formas, la consideró en todo caso una concesión a la representación vulgar (cf. 27). Es Dios, no otra cosa ni proceso, “el sol y la luz de las almas” (§ 28). En su platónica opinión, nada se nos puede enseñar cuya idea no esté ya en el espíritu, gracias a esa dotación congénita e infusa. El alma sólo necesita de ‘advertencia’ para conocer las verdades y puede decirse al menos que posee las ideas de las que las verdades dependen. Esto quedaría demostrado en la ‘hermosa experiencia’ que narra el Menón, según se señala en el Discurso de metafísica (p. 361) y en los Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano (p. 72). Incluso se podría decir que ya poseemos las verdades que la experiencia pone de manifiesto en la medida en que las verdades serían, siempre, relaciones de ideas10. Su solución al problema del comienzo, por tanto, fue tan tajante y decepcionante como el recurso a un mito. Las dificultades que planteaba la explicación de nuestra capacidad de reconocer verdad alguna se despejaban postulando facultades de origen divino. La aparente incapacidad de la observación 10 Para Leibniz ‘verdadera es la proposición cuyo predicado está contenido en el sujeto’ y hay conexión necesaria entre ambos cuando hablamos de ‘verdades eternas’, ‘que se derivan de puras ideas o definiciones de ideas universales’ (cf. “De la naturaleza de la verdad”, p. 400). [39] de ejemplos imperfectos para asentar verdades necesarias y producir ideas puras llevó tanto a Descartes como a Leibniz al compromiso con ideas innatas. Además, Leibniz suscribió, como su predecesor, el razonamiento que condujo a Aristóteles a afirmar principios indemostrables, en forma tanto de ideas simples indefinibles como de principios primitivos ‘que no pueden probarse y tampoco lo necesitan’, denominados ‘enunciados idénticos’ (Monadología, § 35). En abierta contradicción de la obra de Descartes, los reivindicadores modernos de la sensación como fuente de conocimiento hicieron del testimonio de los sentidos el auténtico paradigma del saber y del discernimiento y defendieron el origen empírico de nuestras ideas. Pero, como anticipé arriba, su apología no significó quebranto alguno para la conclusión aristotélica de que un conocimiento inmediato ha de tener un papel epistemológico privilegiado, tal y como se lo habían asegurado los planteamientos diversos de los racionalistas. No quisiera extenderme mucho ofreciendo pruebas de esto. Por lo que a Locke respecta, pueden buscarse en el capítulo de su Ensayo sobre el entendimiento humano dedicado a los grados de nuestro conocimiento (cf. Ensayo, IV, 2, § 1). Me contentaré aquí con ofrecer una larga cita, de insuperable elocuencia: ... si reflexionamos sobre nuestras propias maneras de pensar, veremos que algunas veces la mente percibe de un modo inmediato el acuerdo o el desacuerdo de dos ideas por sí solas, sin intervención de ninguna otra; y a esto, creo, puede llamarse conocimiento intuitivo. Porque, en este caso, la mente no se esfuerza en probar o en examinar, sino que percibe la verdad del mismo modo que el ojo percibe la luz, únicamente porque se dirige hacia ella. Así, la mente percibe que lo blanco no es lo negro, que un círculo no es un triángulo, que tres es más que dos y que es igual a uno más dos. Unas verdades como ésas, la mente las percibe a primera vista desde el momento que ve juntas las ideas, por mera intuición, sin que intervenga ninguna otra idea, y esta especie de conocimiento es el más claro y el de mayor certidumbre de que es capaz la flaqueza humana. Esta parte del conocimiento es irresistible, y, como la brillante luminosidad del sol, se impone inmediatamente a la percepción en el instante mismo en que la mente se vuelve hacia esa dirección; [40] y sin provocar titubeos, dudas, ni examen, la mente queda invadida de su clara luminosidad. Es de semejante intuición de donde depende toda la certidumbre y la evidencia de nuestro conocimiento (pp. 528 s.)11. Por lo que hace a Hume, puede decirse que coincidió con otros empiristas en que nuestras sensaciones nos dan a conocer cualidades que pueden encontrarse en diversos objetos. Su polémica contra las ideas y pruebas matemáticas (cf. Tratado de la naturaleza humana, III, 1), tal y como Descartes y Leibniz –entre tantos otros– las habían celebrado, contra su presumida espiritualidad y refinamiento y contra su presumida necesidad y perfecta certeza, respectivamente, no hace mella en el hecho de que se nos atribuye una capacidad innata e inmediata para distinguir los tipos de las cosas que sentimos y, por tanto, para adquirir conocimiento siendo ‘impresionados’, directa y pasivamente, por las cosas, y tampoco en el de que tenemos que fundar en ese conocimiento todas nuestras convicciones12. Hume defiende de hecho, al comienzo del Tratado, que todas las percepciones de la mente son bien impresiones (es decir, sensaciones o sentimientos), bien ideas, y que las ideas son semejantes a las impresiones que les corresponden (y de las que, en su opinión, proceden), si bien las ideas son menos vivaces e intensas que las impresiones. Es más, llega a decir que las percepciones de la mente son dobles – impresión y también idea– y, en este sentido, habla de un color, incluso de un matiz de cierto color, como si pudiéramos tener de él tanto una impresión como una idea. Puedo ver cierto color –cuando una impresión “hiere nuestros ojos a la luz del sol”– y puedo pensar en ese color –cuando estoy sumido en la oscuridad. A juzgar por lo que dice Hume, nuestra relación con las impresiones es de la misma naturaleza que nuestra relación con las ideas. “Por su naturaleza misma, una idea es más débil y tenue que una impresión; pero como en todos los demás aspectos es la misma cosa, no podrá implicar ningún gran misterio el comprenderla” (Tratado, III, I, p. 131). Como puede comprobarse, en la sección correspondiente de los Nuevos ensayos (‘Sobre los grados de nuestro conocimiento’), Leibniz acepta el concepto de ‘intuición’ que maneja aquí Locke. La razón, en las demostraciones, da pasos “en base a un conocimiento intuitivo o a simple vista” (Nuevos ensayos, p. 436). 12 Sellars llama la atención sobre este principio empirista en “El empirismo y la filosofía de la mente”, § 28. 11 [41] De lo anterior se sigue que, si la mera inspección de algunas ideas conduce al descubrimiento de algunas verdades, esto es, a la certeza de algunas relaciones en que se hallan tales ideas, puede decirse que existe un conocimiento que deriva en general de nuestra capacidad de distinguir y comparar percepciones. Otra cuestión es, desde luego, si existe otro tipo de conocimiento. Pero Hume pensó en todo caso que cualquier otra certidumbre que podamos tener palidece cuando la comparamos con la que proporciona la inspección directa de percepciones y, en todo caso, es dependiente de nuestro conocimiento inmediato de dichas percepciones. 3. Sensibilidad y entendimiento en la Crítica de la razón pura Paso ahora a considerar también brevemente las menos inequívocas opiniones de Kant sobre estos asuntos, con el fin de valorar hasta qué punto prevaleció la solución aristotélica del problema del comienzo durante la Modernidad. En la obra crítica de éste, que es tenida por el precipitado equilibrado de las tendencias modernas, hallamos de hecho, contra la tentación reduccionista, una versión de aparente alta fidelidad del modelo dual aristotélico, en la que no se desprecia ni la pasividad de la sensibilidad ni el carácter activo de la formación de conceptos. Famosamente, Kant escribe en la primera línea de la Crítica de la razón pura (1781/87) que el conocimiento arranca o comienza con la experiencia, aunque no todo en él, no todo él, proceda de ella (cf. B 1). Y lo que Kant denomina entendimiento (Vestand) ahí, una facultad que la sensación tiene para Kant la función epistemológica de movilizar, es definido a continuación como facultad de los principios. Pero hubo en la versión de Kant detalles diferenciales, en los que planteamientos modernos previos resuenan con fuerza, que enturbian la herencia aristotélica. Para empezar, los principios y las categorías kantianos son reglas de síntesis de la experiencia y no ‘formas separadas’ o ‘separables’ de los objetos de la sensibilidad. Esto introduce un carácter subjetivo –no objetivo– en los principios de la investigación que hubiera repugnado al realismo griego. Esas reglas gobiernan la facultad de conocer de un entendimiento que ha de formar representaciones objetivas sobre la base de afecciones de la sensibilidad del ánimo. Son, de hecho, [42] ‘formas del entendimiento’. No gobiernan una voluntad creadora del mundo, pero tampoco las cosas –consideradas en y por sí mismas– que lo componen. Por otro lado, el proyecto crítico de Kant estuvo orientado a la denuncia de las ideas y principios que carecen de respaldo empírico, lo cual le condujo a tomar las impresiones de los sentidos por el contenido de los pensamientos. La originalidad de los resultados de ese proyecto consistió en que el valor de conocimiento de las sensaciones quedó atenuado en ellos como nunca había ocurrido hasta entonces después de Aristóteles13. Como he dicho, incluso por los racionalistas modernos, que pusieron en duda el servicio de los sentidos, el carácter engañoso de las sensaciones no fue relacionado con su modo general de presentar objetos, inmediato y pasivo. Kant, sin embargo, tendía a considerar que era la actividad del entendimiento la que producía una experiencia capaz de verdad. La empeiría kantiana no fue un conjunto de sensaciones de cosas de un mismo tipo retenidas en el alma. Dicho de otro modo, su Erfahrung no fue empeiría. El conocimiento empírico, en consecuencia, no fue considerado en su obra crítica la aprehensión pasiva de objetos. Recurriendo a las viejas metáforas, Kant escribió que las intuiciones de la sensibilidad sin conceptos eran, paradójicamente, ciegas. Pero incluso su singular apuesta por la búsqueda del origen del conocimiento en la actividad de nuestra facultad de conocer se vio lastrada por una manera tradicional de entender esa actividad. Al fin y al cabo, el entendimiento comparaba, combinaba y separaba ‘impresiones de los sentidos’. De esta suerte, las impresiones no fueron sólo motores de la actividad del entendimiento, sino, como ya he dicho, el objeto de esa actividad14. En semejante tesitura tenía que hacerse difícil entender el carácter revelador de la experiencia sin asumir el carácter revelador de las impresiones. 13 Incluso si hay un precedente del énfasis que Kant pone en el papel epistemológico del entendimiento en la filosofía del conocimiento de Berkeley, como se ha sugerido, mi afirmación se puede aceptar desde el punto de vista de la historia de los efectos. 14 El influjo de Hume en este punto es manifiesto. “Pero, aunque nuestro pensamiento aparenta poseer esta libertad ilimitada, encontraremos en un examen más detenido que, en realidad, está reducido a límites muy estrechos, y que todo este poder creativo de la mente no viene a ser más que la facultad de mezclar, trasponer, aumentar, o disminuir los materiales suministrados por los sentidos y la experiencia” (Investigación sobre el conocimiento humano, p. 19). [43] Efectivamente, Kant habla, tanto al comienzo de la ‘Estética trascendental’ como al comienzo de la ‘Lógica trascendental’ de su primera Crítica, de cómo se combinan en nuestro ánimo las aportaciones de dos principios de conocimiento (o fuentes fundamentales), la sensibilidad y el entendimiento, que el filósofo debe separar y distinguir, no reducir o preferir, y cuyas funciones no deben ser intercambiadas o confundidas (cf. A 19 s./B 33 s. y A 50 s./74 s.), pues el conocimiento surge exclusivamente de su reunión o acuerdo (“daraus, daß sie sich vereinigen”) 15 . La sensibilidad (Sinnlichkeit) es para él la facultad de ‘recibir’ representaciones por el modo en que somos afectados por objetos (Kant habla también de ‘la receptividad de impresiones’). La sensación (Empfindung) es el efecto de un objeto en esa facultad. Por medio de la sensibilidad, y sólo así, nos son ‘dados’ objetos, gracias a lo cual esta facultad sirve o proporciona, entonces, intuiciones (Anschauungen). Por medio del entendimiento (Verstand), en cambio, las intuiciones son pensadas, para lo cual surgen del entendimiento conceptos (Begriffe), pero estos pensamientos han de referirse a intuiciones, en última instancia, si han de tener objeto. “Los pensamientos sin contenido son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas” (A 51/B 75). Esas respectivas carencias, en el análisis de Kant, se remedian porque se les ‘añade’ a los conceptos el objeto de o en la intuición (así los conceptos se hacen ‘sensibles’) y, al tiempo, las intuiciones se hacen comprensibles al ser subsumidas bajo conceptos. Hubo, pues, una oscilación en la Crítica, y por cierto en sus dos versiones. Desde la primera página la experiencia fue unas veces una serie de sensaciones productoras de representaciones por sí mismas y otras, la síntesis del entendimiento (cf. A 1/B 1). Pero incluso cuando fue síntesis, una operación intelectual, estuvo referida a intuiciones empíricas de tal modo que Kant se vio llevado a subrayar que nuestro conocimiento era sólo, siempre, de fenómenos, es decir, un derivado de efectos de las cosas en nuestra sensibilidad. Ciertamente, esto tenía la ventaja, al menos a sus ojos, de hacer comprensible el conocimiento de lo universal y lo necesario, pues lo universal y lo necesario en los objetos podía La Crítica de la razón pura tiene dos partes muy desiguales. La mayor, la que contiene la ‘Doctrina trascendental de los elementos’, se divide a su vez en dos: la ‘Estética trascendental’ y la ‘Lógica trascendental’. Los pasajes que más nos interesan se hallan en las primeras páginas de ambas, colocación que manifiesta su importancia. 15 [44] explicarse entonces como el producto de las universales y necesarias operaciones del entendimiento. Pero por otro lado tenía que relativizar ese conocimiento a los límites y métodos de una peculiar facultad, la facultad humana de conocer. De hecho, Kant insistió sin desmayo en que las cosas, consideradas en sí mismas, podían ser causas del conocimiento, pero no podían ser sus verdaderos objetos. ¿Cuál fue, pues, la respuesta de Kant al problema del comienzo? Podemos decir que, contra toda la tradición anterior, Kant presentó ciertas operaciones características de las facultades humanas de ser afectado y enjuiciar que en sí mismas no constituían conocimiento como factores de la constitución del conocimiento. Así cabe entender, pienso, la doctrina sobre la ceguera de las intuiciones (empíricas) y la vaciedad de los pensamientos que no están a ellas referidos. Pero, así interpretado, el modelo aboca a un dilema: o negamos el conocimiento en un sentido tradicional y ordinario, porque relativizamos los mismísimos juicios de la ciencia a nuestra facultad de conocer y a la esfera de los fenómenos que ella genera, o hacemos depender nuestras pretensiones de verdad y conocimiento de una referencia a intuiciones –Anschauungen, visiones– que sean en sí mismas representativas de las cosas, que las den a ver y conocer, pasivamente, por el mero hecho de que somos afectados por ellas. Ante las ambigüedades de la Crítica se abrieron, en consecuencia, dos posibilidades: la de absolutizar el carácter activo del conocimiento, como hicieron los idealistas posteriores (Fichte o Hegel), y la de volver a destacar el papel de un conocimiento inmediato, aprehensivo y perceptivo en la adquisición general de conocimiento, como hicieron los primeros opositores del idealismo post-kantiano (Jacobi, por ejemplo, así como a la postre Schelling y, desde el principio, Feuerbach o Kierkegaard)16. Los herederos de los primeros –que fueron pragmatistas, hermeneutas, teóricos ‘críticos’ o alguna otra especie de ‘antirrealistas’– se vieron llevados a abandonar los modelos epistemológicos tradicionales de procedencia aristotélica, e incluso a romper con el compromiso recibido con la idea de un conocimiento primero e inmediato. En cambio, los herederos de los segundos –positivistas, 16 Podría decirse que, en realidad, entre los idealistas alemanes, el único que no hizo concesión alguna a la idea de un conocimiento inmediato fue Hegel. Más adelante, en el capítulo 5, se hablará de este aspecto de su pensamiento, por su originalidad e influencia. [45] empiristas y fenomenólogos en su mayor parte– enfatizaron en una medida sin precedentes la importancia de un conocimiento ‘dado’ como principio de todo otro conocimiento. Como consecuencia, lo que llamo el carácter perceptivo y en todo caso inmediato, primero y fundamental del conocimiento de los principios –en el sentido que tienen estos términos en la obra de Aristóteles– gozó de dos, si no últimas, sí penúltimas apariciones históricas bajo la figura de los ‘datos de los sentidos’ del empirismo del siglo XX, que Moore y Russell pusieron en circulación, y de las ‘intuiciones’ y datos puros fundamentales –la Gegebenheit– de la fenomenología de Husserl17. En el próximo capítulo, antes de dar paso al estudio de la ruptura con el modelo aristotélico por parte de los críticos contemporáneos de todo empirismo, quisiera ofrecer algunas pruebas de ese eco relativamente reciente de la solución de Aristóteles del problema del comienzo en esos dos proyectos epistemológicos tardíos e importantes. La idea de ‘vivencia’ de La construcción lógica del mundo (1928) de Carnap es otra figuración del dato. La noción de quale (en plural: qualia) de algunos filósofos de la mente del pasado siglo puede considerarse su última encarnación. 17 [46] 4. Datos de los sentidos y otras evidencias 1. Los datos de los sentidos Una presentación completa y a la vez sucinta de los planteamientos epistemológicos de partida de Russell, en la que se introduce la noción de ‘dato de los sentidos’ y se afirma un conocimiento de cosas directo e inmediato, que Russell denomina ‘por familiaridad’, la hallamos en Los problemas de la filosofía, de 1912. En los datos de los sentidos, en el conocimiento, también por familiaridad, de ciertos universales y en la intuición de ciertas verdades empíricas y ciertos principios lógicos Russell cree encontrar el conocimiento primero, no argumentativo y fundamental sobre el que se yergue todo otro conocimiento, tanto en su opinión como en la de Aristóteles. Russell entiende que podemos conocer cosas (como colores, peines y árboles) y verdades (que el color es metálico, que el peine es de cobre, que hay un limonero en el centro del huerto). Y que las cosas las podemos conocer ‘por familiaridad’ o ‘por descripción’. Pues yo puedo hablarle de algo a alguien que no ha visto (ni oído, etc.) jamás y, si le informo con exactitud y detalle y me comprende, decimos que viene a adquirir conocimiento de ello (así alguien puede reconocer un peine que le he descrito cuando tropieza por primera vez con él: “¡El peine de Joan!”), un conocimiento que Russell considera de cosas y adquirido por descripción. Pero, claro, puede venir a conocerlas también de otro modo, sin testimonios de por medio, simplemente porque las ve, palpa, escucha al moverse, etc. Se adquiriría así un conocimiento de algo particular, piensa Russell, de lo que somos ‘directamente conscientes’, directo él mismo, un conocimiento al que no llegamos por proceso de inferencia alguno y que es ‘perfecto y completo’ inmediatamente, que además no podemos ampliar (que ni siquiera podemos pensar que cabe ampliar), de cosas que nos son conocidas tal y como son, más simple que el conocimiento de cualquier verdad e independiente lógicamente de él, y que Russell considera conocimiento de cosas adquirido por ‘familiaridad’ con ellas. Esta caracterización, por sí misma, da a entender su importancia epistemológica. Así la introduce Russell: [47] En presencia de mi mesa estoy familiarizado con los datos de los sentidos [sense-data] que componen la apariencia [appearance] de mi mesa –su color, forma, dureza, suavidad, etc.; todas éstas son cosas de las que soy inmediatamente consciente cuando veo y toco mi mesa. Se pueden decir muchas cosas del matiz del color que veo –puedo decir que es marrón, que es más bien oscuro, etc. Pero esas afirmaciones, aunque pueden hacerme conocer verdades sobre el color, no me dan a conocer el color mismo mejor de lo que lo conocía ya: por lo que hace al conocimiento del color en sí mismo, como opuesto al conocimiento de verdades sobre él, conozco el color perfecta y completamente cuando lo veo, y no es posible ningún conocimiento ulterior de él, en sí mismo, siquiera sea teóricamente. Así pues, los datos de los sentidos que componen la apariencia de mi mesa son cosas con las que estoy familiarizado, cosas inmediatamente conocidas por mí tal y como son (The Problems of Philosophy, p. 25). Comúnmente, los ‘datos de los sentidos’ han sido considerados desde entonces entidades (o sucesos) de las que tenemos un conocimiento directo, que dependen para existir de que una mente las conozca (vea, etc. o, en general, perciba) y que tienen las propiedades que a esa mente le parece que tienen, ni más ni menos. En atención a estas características, la experiencia visual, etc. fue considerada por Russell, en todo momento, una experiencia privada (cf. p. 79)1. El argumento de 1 Ha de señalarse que Russell podría haber vindicado ‘datos de los sentidos’ sin comprometerse con que son ellos, estrictamente hablando, el objeto de nuestra percepción, pues podría haber dicho que disponer de un dato de los sentidos es tener una experiencia cuyo objeto es un ‘objeto físico’ (ésta parece haber sido la posición de Thomas Reid, con respecto a las impresiones de los sentidos, en el siglo XVIII). De hecho, en el prefacio a la edición alemana de Los problemas, de 1924, Russell cuenta entre los asuntos que merecerían un tratamiento corregido el de la relación entre sensaciones y datos de los sentidos: hay que abandonar la distinción entre unas y otros, dice entonces, y darles la razón a los “realistas americanos”, como William James. Es significativo que, tan sólo una década después de la publicación de Los problemas, Russell, tal vez por influjo de su amigo Wittgenstein, se aproximara a posiciones pragmatistas (cf. p. 96; Russell abandonó también, supuestamente por ese influjo, su confianza en que las verdades aritméticas fueran otra cosa que tautologías). Sus opiniones corregidas se publicaron en El análisis de la mente, en 1921, pero queda para otra ocasión su discusión. No obstante, no se puede decir que su simpatía por James o Dewey lo alejara finalmente de los principios empiristas básicos, como queda atestiguado en la polémica con este último en Investigación sobre la verdad y el significado (1940). [48] Los problemas a favor de estos datos de los sentidos es, desde luego, clásico: puesto que el color, la textura, la dureza, la forma, etc. de cualquier objeto físico que puedo percibir no parecen ser los mismos desde todo punto de vista en el espacio o para todo medio de percepción, he de concluir, razona Russell, que el aspecto que me parece que tiene, en cada caso, no debe ser considerado propiamente una cualidad de la cosa, sino un efecto de ella en mí, una experiencia o conciencia –o, digamos, vivencia– que tengo de ello2. La forma que parece tener una moneda, por ejemplo, no es, estrictamente hablando, la forma de la moneda. De lo que se sigue, supuestamente, que nuestro conocimiento de la forma de la moneda no lo proporciona la percepción3. 2. La extensión del conocimiento por familiaridad Pues bien, nuestra íntima relación con los ‘datos de los sentidos’ que ‘componen’ (make up) la apariencia de una cosa u objeto físico (o, como también se dice en Los problemas, que ‘asociamos’ a los objetos físicos) constituye a juicio de Russell el ‘más obvio’ de los conocimientos que adquirimos por familiaridad (p. 26), si bien no el único. También conocemos de ese modo, piensa él, algunos ‘universales’ (o ideas): como cualidades sensibles genéricas (por ejemplo, lo rojo o el rojo, entendido como el color genérico de muchas cosas de colores levemente distintos), relaciones espaciales y temporales genéricas (como anterioridad, lejanía 2 Russell habla literalmente de una experiencia (experience) o conciencia (awareness) o, incluso, de “la experiencia de ser inmediatamente consciente de estas cosas”, a saber, colores, sonidos, olores, durezas, asperezas, etc. (p. 4). Nótese, por cierto, que el uso que se hace ahí de ‘experiencia’ no es el de Aristóteles, pero tampoco exactamente el de Hume. 3 Hoy en día es más habitual un argumento que parte de la constatación de ilusiones, alucinaciones, ‘visión doble’ y similares. ¿De qué objeto podría ser cualidad la mancha de color que percibo después de ser deslumbrado por el sol? ¿Qué es borroso cuando veo borroso? La ventaja de las versiones posteriores sobre la de Russell es evidente: alguien podría replicar a Los problemas que las diferencias de perspectiva se pueden aclarar diciendo que ‘la cosa tiene este color desde este ángulo, pero este otro color desde este otro ángulo’. No parece haber contradicción ni misterio en que una cosa exhiba tal cualidad. Aunque una réplica de este tenor se puede hacer valer en general contra la mayoría de los argumentos conocidos a favor de los datos de los sentidos, es especialmente natural en este caso. [49] o contigüidad), la idea general de semejanza y “ciertos universales lógicos abstractos” (p. 63)4. Es por esta defensa de un conocimiento inmediato de universales, en buena medida, que el ‘empirismo’ de Russell no es considerado ‘clásico’ y se califica de ‘lógico’. De hecho, él argumenta expresamente en contra de la resistencia de los empiristas modernos a aceptar un conocimiento genuino de universales. De acuerdo con Hume, las ideas son impresiones desvaídas o, mejor dicho, copias desvaídas de impresiones. Russell reconstruye esa posición en estos términos: se supone que llegamos a captar qué es un triángulo cuando a la vista de algunos triángulos procuramos razonar sobre ellos sin basarnos en las peculiaridades de ninguno. En virtud de este análisis Hume habría concluido que cuando hablamos del triángulo en general no pensamos sino vagamente en todos y cada uno de los triángulos percibidos hasta la fecha, sin que haya un objeto específico y distinto de esos triángulos en el que se detiene nuestra mente (el Triángulo, digamos). Según Russell, el problema de esta comprensión es que tiene que explicar la pertenencia de los distintos triángulos al conjunto relevante apelando a la similitud entre unos y otros, pero, claro, la apelación a la similitud o parecido (resemblance) es la apelación a un universal, cuyo conocimiento tenemos que dar por sentado. La conclusión de Russell es que no podemos confundir los universales, al menos no todos los universales, con ‘ideas vagas’ –desvaídas, poco vivaces, desdibujadas– de particulares. Hume parece además presumir que una sandía muy desdibujada es como un plátano muy desdibujado o, estrictamente, que una sandía muy desdibujada es un plátano muy desdibujado. Pero es penoso aceptar que de la fruta tenemos una percepción desdibujada, tan desdibujada que uno no sabe si lo es de un plátano o una sandía5. Por cierto que Russell sugiere que fue la concentración de 4 Se entiende que otros universales no son conocidos de ese modo inmediato, esto es, por familiaridad. Y, obviamente, parece tener sentido que se diga que no conocemos ‘por familiaridad’ qué es calcular la derivada de una función o qué es una monarquía parlamentaria. Aunque, para perplejidad del lector, la obra de Russell da a entender que tampoco conocemos por familiaridad qué es dialogar o qué es un balón. 5 Con esto no quiero decir que la noción de familiaridad con universales que Russell vindica esté asegurada o sea inesquivable. Aristóteles moviliza más de una potencia para explicar tal ‘familiaridad’, como hemos visto. Russell, sin embargo, se contenta con negar el origen que Hume le atribuye. De hecho, su argumento racionalista a favor de la familiaridad con ‘similitud’ (o ‘semejanza’) parece ofrecer una explicación del origen de la idea que creo que es deficiente: ya que no se quiere aceptar la existencia de ideas innatas, [50] la atención en universales que son cualidades o nombres comunes, dejando de lado universales significados por verbos o relaciones en general (preposiciones o adverbios, por ejemplo), lo que facilitó la a su juicio insostenible concepción del empirismo clásico. Sin embargo, de los objetos propiamente físicos Russell considera, de modo expreso, que no cabe tener conocimiento por familiaridad. De ellos sólo podríamos tener conocimiento por descripción: por ejemplo, podemos saber –supuestamente– que ‘Esta mesa es el objeto físico que causa tales y cuales datos de los sentidos’ (p. 26), pero éste es, en todo caso, un conocimiento de verdades sobre objetos particulares. El conocimiento de objetos físicos no es, pues, directo, como el de datos de los sentidos y algunos universales. Es adquirido por medio del pensamiento: se infiere que hay tales y cuales objetos con unas u otras propiedades. 3. Verdades evidentes por sí mismas No obstante, Russell hace todo lo posible por aquilatar a continuación nuestros juicios de percepción. Él llama juicios perceptivos a juicios como éste: ‘Hay ahí una mancha anaranjada’ (cf. p. 65). Verdades tales son para él, en las circunstancias corrientes, “evidentes por sí mismas”, en la misma medida que los principios generales del razonamiento (de la lógica) y las verdades a priori –lógicas– de la matemática. Que hay manchas tales y que las manchas son de un color u otro son verdades tan manifiestas, se supone, como las de sumas simples o principios como el de no contradicción6. Haciendo suyo un término tradicional, de cuyo uso histórico he proporcionado ejemplos en el capítulo anterior, Russell las trata como objetos de intuición, como verdades que podemos conocer inmediatamente. Sin embargo, dice también que son verdades “inmediatamente derivadas de la sensación” (p. 65). Aunque es consciente de que un ‘dato de los sentidos’ no puede sólo la de ideas adventicias, es decir, ideas suscitadas en el trato con particulares, parece que hay que suponer que las ideas brotan espontáneamente en las circunstancias apropiadas (visiones, topetazos, interacciones solitarias en el jardín primigenio). En esta obra temprana, Russell pasa por alto –o al menos pone en sordina– el papel que a todas luces tiene el intercambio lingüístico en la adquisición del ‘conocimiento’ de universales. 6 A decir verdad Russell piensa que también hay algunas verdades de la Ética que cabe ‘intuir’, pero no podemos ahora discutir esta controvertida opinión. [51] ser verdadero o falso (porque no es una de esas ‘cosas’ que es verdadera o falsa: un área de cierto color la hay o no la hay, sin más, no es verdadera o falsa) y, por lo tanto, no es una de esas cosas que cabe pensar o creer, asume que llegamos a conocer las verdades de la percepción a través de la sensación. En la parte final de la obra llega a hablar de “conocer un […] hecho por medio del conocimiento de cosas [by the way of knowledge of things]” (p. 79), aunque haya que entender que no hay relación lógica entre el conocimiento de un hecho y el hecho mismo (un conjunto de cosas que se relacionan de cierto modo). Hay en la obra, incluso, una ambigüedad en el uso de ‘evidencia’ a propósito de los hechos mínimamente complejos sobre los que versan los juicios de percepción (como el de que ‘Luce el sol’). Aunque lo evidente –o ‘evidente por sí mismo (self-evident)’– se entiende comúnmente que es lo conocido por sí mismo (en el latín filosófico medieval de Tomás de Aquino, lo per se notis), Russell considera unas veces que son los juicios de percepción y los principios lógicos los paradigmas de lo evidente, aunque otras veces sean los hechos mínimamente complejos, ellos en sí mismos, los que son considerados evidentes por y en sí mismos. Es más o menos obvio que Russell desea para los juicios de percepción la pasividad y falta de mediación que celebra en los ‘datos de los sentidos’: uno quiere pensar que hechos evidentes llevan, causal, ya que no lógicamente, a juicios evidentes. Pero Russell no puede evitar reconocer que detrás del juicio más simple ha de haber una operación de análisis –y luego, diríase, síntesis– que desemboca en la predicación (cf. p. 80). Se supone que los datos de los sentidos son ellos mismos complejos: sentimos, por ejemplo, áreas de color que tienen una forma determinada. El juicio analiza y recompone ese complejo; el juicio de percepción, lo mínimamente complejo. No hay, pues, después de todo, sólo pasividad en la formación del juicio. Pero entonces, ¿se puede admitir que el conocimiento que los juicios de percepción, en el mejor de los casos, expresan deriva de otro conocimiento? Lo más discutible de los planteamientos de Russell es, seguramente, que resulte que el conocimiento inmediato de verdades es un conocimiento derivado de otro conocimiento. Es quizá esta conclusión la que empuja a Russell en el antepenúltimo capítulo de Los problemas a postular una ‘familiaridad con hechos [52] complejos’ (p. 79), pero esta noción resulta difícil de armonizar, en mi opinión, con la presentación de la familiaridad con cosas del quinto capítulo (de ahí que Russell hable entonces, en el decimotercero, de percepción en sentido lato). A última hora en la obra se pretende que la familiaridad con hechos (mínimamente) complejos goza del tipo absoluto de ‘evidencia por sí misma’: “en estos casos el juicio de que los términos están relacionados así ha de ser verdadero” (p. 79). Pero, por otro lado, Russell entiende, como digo, que a la formación de un juicio de percepción conduce una operación que da cabida al error. Se sigue, no sin paradoja, que la absoluta garantía de la verdad –an absolute guarantee of truth– que tendría que proporcionar la familiaridad con hechos no es garantía absoluta de la verdad de juicio alguno (“un juicio que se cree que corresponde al hecho no es absolutamente infalible”, p. 80). En mi opinión, salta a la vista que la extensión –o, tal vez mejor dicho, perversión– de la noción de ‘familiaridad’ en Los problemas la suscita el deseo de proporcionar una base firme para el conocimiento de verdades sobre las cosas ordinarias que la familiaridad con los ‘datos de los sentidos’ está lejos de aportar. Podemos seguir pensando, como hizo Kant, que el conocimiento empieza cuando somos sensiblemente afectados por las cosas ordinarias que nos rodean. Pero que esa afección haya de ser tomada por un tipo de conocimiento obviamente básico, y además perfecto, es más controvertido. Ante la solución al problema del comienzo que entraña la apelación a una familiaridad con hechos, como ante otras soluciones filosóficas, valdría la pena preguntarse si el ansia que lleva a su proposición debería ser sofocada antes de que nos empujara a embarcarnos en la búsqueda de una satisfacción apropiada. La consideración panorámica de las fuentes del conocimiento en la obra temprana de Russell invita, por cierto, a una comparación general con la filosofía del conocimiento aristotélica. Que algunos términos clave proceden de Aristóteles, en particular el de ‘universal’, es más bien obvio. Es más, podría decirse que se reconstituye en Los problemas el esquema general aristotélico, con muchos de sus elementos: hallamos la idea de un conocimiento –básico– de particulares y universales, la necesidad de contar con ese conocimiento para llegar a otro a través del pensamiento, la presuposición del conocimiento de ciertas verdades [53] indemostrables (las ‘evidentes por sí mismas’) que funcionan como principios del razonamiento, la atribución de este último conocimiento a una potencia o facultad que puede denominarse ‘intuición’ y, en fin, la consideración de los principios del conocimiento argumentativo como premisas del razonamiento –sean significados, sean juicios de existencia– y principios de deducción. No obstante, hay también diferencias entre un planteamiento y otro en las que conviene meditar y que marcan una deriva y, finalmente, un extrañamiento de la perspectiva moderna de Russell. Destaca sobre todo que las dificultades con las que Aristóteles se debate –en varios intentos sucesivos de los Analíticos, a los que se suman las indicaciones de los libros Acerca del alma y el argumento paralelo del primer libro de la Metafísica– para aclarar la inmiscusión de lo universal en el conocimiento de lo particular parezcan en la obra de Russell haberse, silenciosamente, disipado. Queda dicho que para él tenemos familiaridad tanto con particulares como con universales y ha de entenderse que son independientes la una de la otra o, al menos, que la primera se da a menudo sin la segunda. Esto no ensombrece, quede claro, su compromiso empirista con que incluso el conocimiento de principios evidentes por sí mismos, no digamos el de universales, sea “suscitado [elicited] y causado por la experiencia” (p. 41): los particulares ejemplifican, en todo caso, los universales y los (demás) principios. Pero, a su vez, esta relación causal no frustra la concepción de los datos de los sentidos que fue presentada antes. Es esta concepción lo más característico de la modernidad de Russell: la idea de que los datos de los sentidos, que son ‘cosas’ (no hechos), aunque no ‘físicas’ (sic), son conocidos a la perfección (completamente) sin operación especial alguna, por el simple hecho de que nos son, eso, dados, y que sobre esa perfección bien puede cimentarse a continuación una creencia (como la creencia ‘instintiva’ de que hay cosas, los datos precisamente, que ciertas cosas, objetos físicos, causan, p. 11). Esos datos serían el punto de anclaje de nuestras creencias en la misma medida en que los pensamientos –que tenemos pensamientos– fueron el punto de anclaje de la ciencia cartesiana o las vívidas impresiones, el de las creencias de Hume, y las representaciones directas (también llamadas impresiones), el del conocimiento empírico de Kant. Tanto la concepción de las datos como cosas y, a la vez, objetos de conocimiento como el énfasis en que [54] nuestra certidumbre al respecto es el caso paradigmático de saber no la encontraremos –por muchas traducciones que emprendamos– en la epistemología de Aristóteles. Es de mucho interés también, por otro lado, lo que Russell dice casi al final de Los problemas, en el capítulo decimotercero, sobre la definición del conocimiento (knowledge). En líneas generales, reivindica los elementos de la explicación platónico-aristotélica (la verdad y la justificación argumentativa), pero sin dejar de señalar que no ha de cubrir ni la intuición de verdades por sí mismas evidentes ni la familiaridad con cosas. Por otra parte, no cree necesario que sea un argumento lo que lleve a la mente a adoptar una creencia para que pueda ser considerada conocimiento ‘por el pensamiento’ (esto es, que haga falta una inferencia válida a partir de premisas verdaderas). Anticipando posiciones que posteriormente se harán comunes, Russell defiende que es conocimiento derivado todo el que procede del intuitivo de algún modo (aunque sea por ‘asociación’), siempre y cuando haya entre uno y otro la relación lógica –la implicación– adecuada. Por lo que respecta al intuitivo, el dictamen de Russell es también magnánimo: cuando de una percepción de ‘hechos evidentes’ deriva de hecho un juicio verdadero, él piensa que debemos atribuir conocimiento. Lo que queda en entredicho, por razones apuntadas arriba, es que esa percepción haya sido analizada en la obra como se merece, siendo que en ocasiones parece ser tomada por un hecho ella misma, pero otras veces, equívocamente, por un conocimiento. 4. El concepto fenomenológico de ‘dato’ Contemporánea a la obra de Russell es la defensa en gran medida equivalente por parte de Husserl del papel epistemológico de ciertos datos fundamentales – firmes y puros– en la constitución de la ciencia: modos diversos de presentarse objetos y esencias a los que se refiere hablando genéricamente de die Gegebenheit, esto es, lo dado en su darse, poniendo en juego la que Heidegger denomina la ‘palabra mágica’ de la fenomenología del siglo XX7. En ese darse, sostiene Husserl, Cf. Problemas fundamentales de la Fenomenología (1919/1920), p. 19. Gegebenheit se ha traducido a veces por ‘datitud’ o ‘dadidad’, pero prefiero con mucho la opción de Miguel 7 [55] captamos objetos, particulares o universales, directa y adecuadamente. Es más, captamos ‘lo que se da por sí mismo’, lo que es ‘comprensible por sí mismo’ (La idea de la fenomenología, p. 62)8. Hay en los datos de Husserl, como en los datos de Russell, una perfecta correspondencia entre ser y parecer. Ambos son, por el papel fundamental que tienen tales datos en la generación de conocimiento, empiristas sui generis: si no son empiristas en el sentido clásico de la denominación, como ya aclaré a propósito del segundo, es porque aceptan que hay datos de los sentidos tanto como universales –o ideas– que nos son dados9. El darse, que, en coincidencia terminológica con Kant, Husserl considera un intuir, pero, en coincidencia doctrinal con Russell, abarca como digo cosas (por ejemplo, colores) y también esencias, es un conocimiento primero, no derivado, y privilegiado, pues no podemos dudar ni que nos es dado ni qué nos es dado. Podemos dudar, cómo no, de si existen las cosas que ‘vemos’, y de hecho es un imperativo del método fenomenológico de Husserl la suspensión inicial del juicio al respecto, esto es, lo que él llama una ‘reducción’, un estrechamiento del significado, valor o trascendencia de lo que se presenta ante la conciencia. A cambio, no podemos dudar, por ejemplo, de qué es rojo en general: “¿tendría aún sentido que dudáramos de qué sea rojo en general, de qué es mentado con estas palabras, de qué pueda ser ello por su esencia?”, se pregunta retóricamente en la cuarta de las lecciones de 1907 (La idea, p. 70; traducción corregida). Así como García-Baró por, unas veces, ‘dato’ y, otras, ‘darse’ (al fin y al cabo, la sustantivación de adjetivos y participios no significa en alemán, en muchos casos, el carácter en sí mismo, sino el conjunto de los que exhiben el carácter). 8 Baso las breves indicaciones que siguen sobre la fenomenología de Husserl, sobre todo, en una lectura de las lecciones de 1907 conocidas como La idea de la Fenomenología. Según Walter Biemel, su editor alemán, esas cinco lecciones determinan todo el pensamiento posterior de Husserl. 9 La polémica de Husserl en Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica (1913) contra el empirismo está dirigida específicamente contra la afirmación de que toda certeza ha de tener un fundamento empírico. Para Husserl, toda certeza ha de tener un fundamento en el modo de darse inmediatamente algo. Simplemente ocurre que hay modos de darse que no son experiencias (cf. pp. 48 ss.). “La «visión» directa, no meramente la visión sensible, empírica, sino la visión en general, como forma de conciencia en que se da algo originariamente, cualquiera que sea esta forma, es el último fundamento de derecho de todas las afirmaciones racionales” (p. 50). [56] tampoco podemos dudar en absoluto, supuestamente, de qué es semejante a qué y, antes, de qué es, en general, ser semejante10. Es más, no sólo este sernos dado lo individual –un matiz– y lo genérico –en lo que Husserl bautiza ‘intuición esencial’– son un caso indubitable de conocimiento para él, sino que, lo que es aún más importante, el sentido del conocimiento mismo, del conocimiento en general, puede a su parecer ser tomado de este sernos dado: … carece de sentido dudar aún, en lo que hace a la esencia del conocimiento y a su configuración cardinal, de cuál es el sentido del conocimiento, cuando se tienen dados ante los ojos, en una consideración puramente visual e ideadora dentro de la esfera de la reducción fenomenológica, los correspondientes fenómenos, como ejemplos, y su especie (p. 70 s.; mis énfasis)11. En consonancia con esa determinación del saber, es tarea de la fenomenología contemporánea –como la promueve Husserl– la muy aristotélica empresa de “aclarar los conceptos y las proposiciones fundamentales que, como principios, señorean la posibilidad de la ciencia objetivadora” (p. 71). La filosofía termina, pues, donde empieza la ciencia. Y si es ella misma ciencia, como Husserl defiende a la postre, lo es en un sentido “completamente diferente” al de las ciencias de la naturaleza. No en balde el método de la filosofía, peculiar y distintivo, es la intuición y la ideación o abstracción intuitiva, entendida como un extraer –aunque sea un extraer que no separa ingredientes (cf. p. 80)– que se practica a partir de la percepción, pero también de la fantasía, es decir, de diversos modos de darse objetos. 10 La semejanza –y su extremo, la igualdad– es un ‘universal’ paradigmático tanto para Platón como para Russell o Husserl. Este último la califica de “dato genérico absoluto” (La idea, p. 70). 11 En Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica (1913) se dirá que “darse originariamente algo real, ‘intuirlo’ simplemente y ‘percibir’ son una sola cosa” (p. 17), en un párrafo, por cierto, perteneciente al primer epígrafe de la obra (el titulado “Conocimiento natural y experiencia”), que comienza así: “A toda ciencia corresponde un dominio de objetos como campo de sus investigaciones, y a todos sus conocimientos, es decir, aquí proposiciones justas, corresponden como prístinas fuentes de fundamentación justificativa ciertas intuiciones en las que se dan en sí mismos, y al menos parcialmente en forma originaria, los objetos del dominio” (ibid.). [57] La ‘gran cuestión’ para esta filosofía epistemológica es obviamente, como para el empirismo peculiar de Los problemas y, en general, para los planteamientos epistemológicos modernos, cómo se pasa del juicio ‘evidente’ sobre lo que nos es dado a un juicio que trasciende la esfera de la inmanencia, como Husserl la califica, el ámbito en que las cogitationes se presentan. Esto le lleva a hablar de datos auténticos o propios y de evidencias efectivas, pero Husserl no puede, creo yo, retrotraer la inautenticidad, impropiedad o inefectividad a una evidencia superior que despeje las tradicionales incertidumbres y los nubarrones del escepticismo. La promesa de una dilucidación de esa autenticidad la liga Husserl, ciertamente, a un examen kantiano de nexos, referencias y correspondencias entre actos cognoscitivos en la ‘unidad del entendimiento’ (cf. p. 89). Se entiende que sólo el entendimiento puede constituir, como un resultado, el objeto de la ciencia objetiva. Y no es esto especialmente controvertido, desde luego, dado que cuesta imaginar una prueba de objetividad que no consista en esas remisiones y comparaciones. Pero la advertencia de la importancia de esa prueba no condujo a Husserl, como yo creo que debería haberlo hecho, a una reconsideración del sentido en que las evidencias de la visión, en sentido metafórico y no metafórico, constituyen la ‘configuración cardinal’ del conocimiento. La visión y la conexión funcional son, de hecho, ideales heterogéneos 12 . Y además, en segundo lugar, debería haber llevado igualmente a discutir que quepa separar la abstracción de universales, que Husserl atribuye a la habilidad de la intuición de esencias, de los protocolos 12 La crítica de Adorno de este punto, en 1956, reza así: “Husserl se aferra tan obstinadamente al concepto de lo dado que prefiere sacrificar la consecuencia gnoseológica antes que a sí mismo, y aún en Lógica formal y lógica trascendental habla de la percepción ‘como modo originario de darse algo’ y otras cosas similares. No permite que se conmueva la doctrina de que todo conocimiento está ya fundado. Una intención debe reposar en otra. Pero entonces, el único fundamento seguro sería algo absolutamente primero. Mas esta doctrina es incompatible con la concepción del proceso del conocimiento como una conexión funcional, a la que era proclive el lógico trascendental Husserl. Conexión funcional del conocimiento no puede significar sino que no sólo lo superior, lo categorialmente formado, depende de lo inferior, sino también lo segundo de lo primero. Husserl no vio esto, o no lo reconoció” (Sobre la metacrítica de la Teoría del Conocimiento, p. 127). En esa página queda claro lo consciente que era Adorno de los decisivos asuntos epistemológicos que constituyen el hilo argumental de mi exposición. En la página siguiente Adorno habla del intento husserliano de unir la metafísica aristotélica al criticismo y la ciencia modernos. [58] científicos por los que se establecen y eventualmente revisan los nexos teleológicos entre nuestros pensamientos que determinan lo objetivo, cosa que tampoco hizo13. Fue precisamente una negación de esa separación (entre las cosas y las leyes que las gobiernan), ligada a una censura de la idea de dato o conocimiento inmediato (o certeza inmediata), la que condujo en su día a Hegel a invalidar la filosofía trascendental de Kant. Y fue una crítica análoga a la de Hegel de la herencia kantiana en empiristas o positivistas lógicos y en fenomenólogos trascendentales, que se generalizó en el siglo XX gracias a Dewey, Adorno, Sellars y otros (fueran, como éstos, admiradores de Hegel o no), la que condujo al abandono, común en la filosofía posterior, de todo empirismo y, en definitiva, de todo sistema de carácter epistemológico, de todo sistema comprometido con la noción de conocimiento primero, de carácter receptivo, y no mediado por el pensamiento. 13 Adorno denuncia el carácter sin más pre-crítico y pre-científico de las nociones de objeto y de dato en la fenomenología de Husserl (cf. Sobre la metacrítica, pp. 126 s.). [59] 5. El mito de lo dado 1. La insignificancia de lo dado Hemos de apreciar en las epistemologías de Russell y Husserl una encarnación de la solución aristotélica del problema del comienzo. La solución pasa por abrir una brecha entre la ciencia, propiamente hablando, y el conocimiento de los principios de la ciencia, sean particulares, sean tipos de particulares, sean reglas de inferencia. Como Aristóteles, estos empiristas del siglo XX –en el sentido que le dimos al empirismo en el capítulo anterior– distinguen dos géneros principales de saber acerca del qué y el porqué. Por un lado, los conocimientos que Aristóteles llama sensación e intelección, que son modalidades del ser informado y revelan los principios. Por otro, el conocimiento que expresa el juicio y proporciona el razonamiento, esto es, la concatenación lógica de los enunciados con vistas a la demostración de la que ha de disponer el que tiene ciencia, el que sabe que las cosas son necesariamente de cierto modo. Para los primeros, para sensación e intelección, valen las metáforas que indican pasividad, entrega, receptividad, impresiones o, también, contemplación. En el otro caso, sin embargo, encontramos un activo elaborar, reunir, comparar, establecer relaciones y, en definitiva, discurrir del que se encarga el alma, la mente, el sujeto del saber. Son éstos géneros diversos de, como diría Aristóteles, los modos de ser relativos a la verdad. Estos herederos de la solución aristotélica hacen bascular el conocimiento hacia el primero de los géneros. Sensaciones e intuiciones (en el sentido en que Russell o Husserl usan estas palabras) constituyen para ellos el ejemplo perfecto o ‘cardinal’ de conocimiento. Diríase que convierten para la ciencia en un ideal epistemológico el puro hacerse evidente de lo que es manifiesto, obvio, patente. En contrapartida, con la crítica de todo empirismo que prefigura Hegel en el siglo XIX y que se generaliza en los años 1940 del siglo pasado no ocurre que el ideal bascule en otra dirección. No. Simplemente, deja de aceptarse la solución de la brecha, la diferenciación de los dos géneros mayores, y la idea misma de un conocimiento pasivo, sin mediaciones, de principios. Puede verse en ese movimiento de Hegel y sus sucesores una venganza platónica. Como en el Teeteto, [60] la percepción se declara ahora un lugar inapropiado para la verdad. La tesis de Hegel en su ‘ciencia de la experiencia de la conciencia’ –la ciencia que se expone en su Fenomenología del Espíritu (1807)– fue que la verdad que buscamos en la sensación sólo la encontraremos en otro sitio. Históricamente la crítica a la que Hegel somete esa idea de conocimiento inmediato va dirigida contra el empirismo remanente en la filosofía trascendental de la Crítica de la razón pura1. Hablé hace dos capítulos de las ambigüedades de la Crítica, que hacen difícil poner en claro la dependencia en que se halla la posición de Kant de la epistemología aristotélica heredada. Pero incluso quien quiso ver más bien una corrección del aristotelismo en la explicación kantiana del origen del conocimiento, porque convierte las impresiones (o intuiciones empíricas) en mera materia del conocimiento empírico, negándoles el título de conocimientos mínimos, no pudo pasar por alto que la enmienda consistió en hacer de las impresiones el contenido de ese conocimiento (ya no las cualidades de las entidades por conocer). La doctrina de Russell sobre los datos y la de Husserl sobre las cogitationes, más de cien años después, fueron fieles a ese giro introspectivo de Kant. Un mundo de sensaciones y pensamientos fue elevado a la categoría de objeto primero del conocimiento. El conocimiento de lo que Russell consideraba objetos materiales o físicos se tornó mediato, cuando no conjetural. La crítica de esa vuelta hacia el interior, tanto en Hegel como en los influidos por él, trató de restaurar en su derecho el conocimiento de lo que Quine llamaría, en 1960, ‘cosas medianas a media distancia’. El medio principal de esa crítica, ya digo, fue la ‘destrucción’ de la noción de conocimiento inmediato. Pero si la existencia de ese conocimiento se interpretó entonces mítica, no fue directamente porque postulara poderes sobrehumanos o dudosos de nuestras mentes. Ciertamente, el propósito de la crítica no fue humillar, por algún tipo de desilusión, nuestras capacidades. Tampoco lo fue resaltar, en la explicación del conocimiento a partir de lo dado, un carácter fabuloso, además de No obstante, pienso que si la Fenomenología del Espíritu –la primera parte del sistema de Hegel– está diseñada en general para ‘superar’ el punto de vista crítico kantiano (y la versión de ese punto de vista, fiel en general al original, de Fichte), es porque Hegel lo considera más importante que otros, pero en todo caso típico de su época, y ello no impide que los argumentos de la obra hagan mella en las posiciones de muchos autores del momento (Schulze, Reinhold, Jacobi, Schelling, etc.), además de en Kant. 1 [61] una estrategia innecesaria o gratuita. No se abandonó la apelación a lo dado, pues, para que la reemplazara la indicación de un principio más acorde con la nueva, decimonónica, visión naturalista del mundo. Al fin y al cabo, ¿qué cosa podía haber más natural que el efecto de un proceso causal que comienza en las cosas y termina en nuestros órganos de conocimiento? Como vamos a comprobar, el abandono del mito lo propició más bien que lo dado apareció un tanto repentinamente como un falso conocimiento. Los empiristas se habían deslizado de la contemplación del hecho obvio de que nuestros juicios sobre lo que nos rodea, muy habitualmente, vienen provocados porque vemos, oímos, etc., sin que se haga notar en su formación proceso alguno de inferencia, a la suposición de que a la base de todo conocimiento debía de haber conocimientos inmediatos, ‘directos’, esto es, conocimientos que adquirimos sin que haga falta para adquirirlos contar con algún que otro conocimiento, en virtud puramente de que somos receptivos, sensibles a ciertas cosas. Fueron postulados como conocimientos atómicos, elementales, que podían, sí, agregarse a otros, con el mismo objeto u objetos vecinos, pero que se podían lograr o constituir sin contar con esos otros. Así entendidos, era coherente considerarlos pasivos. Y también era obligatorio pensar que no entrañaban ni verbalización ni aplicación de conceptos. Si nuestros conceptos y nuestros nombres se inmiscuyeran en ellos, en su constitución, sería difícil aceptar que llegamos a ellos sin contar con cierto aprendizaje previo y algún saber. En la versión de Russell, la verbalización de esos conocimientos nos conducía a expresiones más o menos seguras en que había en todo caso una pérdida de contenido. El conocimiento de datos era considerado perfecto, completo, incorregible. Su expresión lingüística, la transmisión lingüística de ese conocimiento, sin embargo, presuponía el conocimiento del idioma, no necesariamente perfecto, y tenía que soportar además una disminución de la información, dado el valor general de los términos, en la comunicación. De un cierto matiz del marrón, para el que no hay un nombre preciso dispuesto en nuestro bagaje lingüístico, hemos de decir que es, en todo caso, una variedad del marrón. Pero el conocimiento de la variedad era para Russell y Husserl un conocimiento directo, no verbal, privado, que cada uno tiene o no tiene. [62] Los críticos del conocimiento inmediato no negaron la existencia de conocimientos no inferenciales. Pero negaron que los conocimientos no inferenciales fueran inmediatos o atómicos. Pensaron que el emplazamiento en un entramado de conocimientos, su localización lógica en un espacio complejo de juicios, era lo que podía convertir un juicio de percepción en una expresión de saber. Sellars destaca que donde se presume conocimiento, si no hay un respaldo lógico explícito, al menos debe poder haberlo. Wittgenstein adopta un criterio todavía más excluyente, pues no considera conocimientos genuinos los juicios simples sobre lo que vemos y oímos. En el próximo capítulo analizaremos con más detenimiento su posición. 2. Hegel, la certeza sensible y la percepción El primer movimiento de Hegel contra la idea misma de conocimiento inmediato consistió no tanto en buscarle o exigirle un origen lógico al que pretende serlo cuanto en enfatizar que todo lo que haya de contar como conocimiento debe poder establecer relaciones lógicas con otros conocimientos y verdades. Hegel desconfió de una pretensión de conocimiento que no puede expresarse y que no puede, por así decir, quedar a disposición de la ciencia. Las certezas fugaces de la sensación, en consecuencia, resultaban para él mal pertrechadas para ser principios de la epistéme, al menos por sí mismas. En el primer capítulo de la Fenomenología de 1807, dedicado a la ‘certeza sensible’, al saber sobre el aquí y el ahora se lo somete a la prueba de su expresión escrita, en un intento por atesorar la verdad que pueda contener. La intención de Hegel no es poner bajo sospecha el carácter cierto de esas certezas. Que yo vea un disco amarillo sobre un fondo azul al mirar hacia arriba, pero, dentro de unas horas, al repetir la operación, vea uno blanco sobre un fondo negro, no convierte en incierta o engañosa la sensación primera. Pero sí pone en cuestión que pueda derivarse por completo una ciencia a partir de sensaciones. La prueba de la expresión escrita nos enfrenta a la inesquivabilidad de una exteriorización de esas certezas por medio del lenguaje. Una obligación en la que Hegel no aprecia fatalidad alguna. Él no estima que el recurso al soporte verbal [63] conlleve una disminución de conocimiento o contenido. Entiende, más bien, que si se mantiene la vista puesta en la aparición de la ciencia, entonces las palabras ya no parecen pálidas imágenes de irrepetibles representaciones, sino expresiones determinadas y por ello mismo atesorables de sensaciones inespecíficas. El objeto verdadero de la certeza sensible no es para Hegel una singularísima cualidad, sino, antes bien, un puro ‘esto’ o, visto de otro modo, el puro ser y, por tanto, “la verdad más abstracta y más pobre”2. No, desde luego, para la propia certeza sensible, que se toma a sí misma por el puro abrirse a o aprehender lo que está ahí tal y como es, pero sí para el conocimiento que quisiéramos derivar de ella. Pues si no pudiera darse una expresión proporcionada, adecuada, del objeto de la sensación, habría que pensar que, desde el punto de vista del conocimiento, la sensación es completamente indistinta. De una sensación indeterminable habría que decir que existe, que la hay, que se da, pero que no se da como sensación diferenciada. De hecho, las sensaciones de mi ejemplo quedan ya más allá de la certeza sensible, tomada estrictamente, como la toma Hegel, en la medida en que las he descrito como sensaciones de lo amarillo, lo azul, lo blanco o lo negro. Hay que reconocer que Hegel caracteriza con mucha precisión el ‘conocimiento dado’ del mito. Se trata, explica, de la representación natural de un conocimiento ubérrimo, pasivo e inmediato, con el que ningún otro puede competir, supuestamente, en ninguno de esos sentidos. Pero la experiencia que tenemos de la certeza sensible desde el punto de vista del saber es que esa riqueza, pureza y originalidad pueden ser supuestas, pero no pueden convertirse en principios. Quine expresa una conclusión enteramente coincidente cuando en Palabra y objeto (1960) señala que “una huella mnemónica [es decir, en la memoria] de un dato sensible es cosa demasiado negra como para hacer algo bueno con ella” (§ 1). Según Hegel, uno puede querer decir (meinen) lo inmediato, pero ese querer decir o ese referirse no puede pasar de ser un mero querer decir, no puede resultar más que una pretensión de decir que no se realiza. Incluso demostrativos o adverbios como ‘esto’, ‘aquí’ y ‘ahora’ valen a la vez para cada cosa y su contraria. Algo provocativamente, Hegel defiende en varios lugares de su obra que que es es lo mínimo que se puede decir de cualquier cosa. El ‘ser’ es, en la terminología de Hegel, la pura referencia inmediata a sí mismo (cf. Enciclopedia de las ciencias filosóficas, § 51). 2 [64] En términos afirmativos y generalizando lo que Hegel observa sobre esos deícticos, la tesis que defiende es que “como universal expresamos lo sensible” (p. 200)3. Los límites de lo significado por los términos deícticos no quedan definidos por su pura aplicación. ‘Esto’ es, a pesar de su función demostrativa, tanto un objeto como una parte de un objeto como una situación compuesta de muchos objetos, y todo ello indefinidamente. Análogamente, ‘ahora’ puede significar, por igual, el instante en que pronuncio la palabra ‘ahora’, que ha dejado de poder ser significado por la reiteración de la palabra inmediatamente, o, no ese instante, sino un periodo de tiempo largo, incluso un periodo de tiempo muy largo, un tiempo que se dilata y desborda el instante, que puedo señalar una y otra vez diciendo ‘ahora’: ‘Ahora que me he divorciado...’ o ‘Ahora los españoles ya no pensamos que el divorcio es inmoral’. En este sentido digo –dice Hegel– que incluso los términos deícticos valen para cada cosa y su contraria. Por otro lado, ha de advertirse que la naturaleza general de expresiones como ésas no viene impuesta por su carácter estrictamente lingüístico, sino por su mero carácter expresivo. Hegel se encarga de dejar bien claro al final del capítulo sobre la ‘certeza sensible’ que la hegemonía de lo universal en el conocimiento no la garantizan las peculiaridades del lenguaje (y no digamos de una lengua), sino la pura irrenunciable necesidad de que lo conocido pueda ser expresado, siquiera sea a uno mismo. En efecto, incluso cuando renunciamos a encontrar palabras adecuadas a nuestras sensaciones, lo que se descubre observando o palpando (etc.) ha de poder ser puesto de manifiesto. Esto lleva a Hegel a considerar la posibilidad de, simplemente, señalar lo inmediato, pero semejante expediente produce el mismo resultado que desconsuela al empirista: cuando de señalar algo singular se trata, un gesto, un movimiento cualquiera, viene a ser tan impotente e indeterminado como un nombre4. Esta fórmula recuerda inevitablemente la afirmación de Aristóteles en los Analíticos posteriores: “la sensación lo es de lo universal” (100a18), si bien el universal aristotélico, como se señaló en su momento, no es cualquier predicado de muchos y mucho menos un pronombre o un adverbio. 4 Estas reflexiones de Hegel, que trato de reavivar, anticipan las de Wittgenstein en los primeros compases de las Investigaciones sobre querer decir y mostrar (cf. 1953, §§ 33 ss.). Como hiciera antes Hegel, Wittgenstein puso en evidencia el carácter imperfecto de todo gesto natural con el que se quiere precisar qué queremos y, en general, qué queremos decir o a qué nos referimos. Complementariamente, Hegel razona en su Ciencia de la Lógica 3 [65] El segundo movimiento de Hegel contra el atomismo y el carácter inmediato del conocimiento empírico se reserva para el capítulo segundo de su obra, que tiene por título ‘La percepción; o la cosa y la equivocación’. La referencia al yerro en ese rótulo trae a la memoria inmediatamente el tránsito en el Teeteto a la consideración de la relación entre la formación de un juicio y la posibilidad del error, la posibilidad, esto es, de tomar una cosa por otra. En este sentido, que el nuevo capítulo hable de ‘percepción’ no debería extraviarnos, pues esa palabra traduce Wahrnehmung, que literalmente significa ‘toma de la verdad’. Tiene, pues, la percepción hegeliana la estructura del enunciado apofántico, del tomar algo por algo o de algo, como bien delata que el objeto de la percepción sea la cosa que tiene propiedades o es un centro de propiedades. Como en la obra de Platón, el paso de la primera parte a la segunda nos conduce en la Fenomenología del Espíritu a considerar la manifestación de algo como algo y a dejar atrás la reflexión sobre el puro aparecer o presentarse. El nuevo movimiento consiste en lo siguiente. Hegel presta atención al modo en que las generalidades del juicio, el valor general de las palabras con las que expresamos lo singular, queda siempre definido por lo que los predicados excluyen, implican y no excluyen. El ser cúbico o el ser salado –son sus ejemplos– decimos que nos son conocidos en la medida en que somos sabedores de qué modos de ser son compatibles, incompatibles o necesarios en atención a ésos. Ser cúbico excluye ser esférico, pero no, precisamente, ser salado. Por su parte, ser salado excluye ser insípido, pero no, precisamente, ser cúbico. La identidad de las cosas queda establecida así por una red de propiedades que encuentran en ella un medio propicio de composición simultánea y por otras redes de propiedades para las que hay que buscar aplicación en otros objetos. En el característico y torturante vocabulario de la Fenomenología esto lo expresa Hegel diciendo que el objeto es “lo contrario de sí mismo” (p. 226), pues sólo es en sí (uno determinado) en cuanto que es (uno determinado) para otro, si bien a la inversa sólo es determinado (uno) para otro en cuanto que es determinado en sí mismo, es decir, sólo tiene una determinación propia –o, mejor dicho, ‘determinidad’ (Bestimmtheit) propia– en la que el comienzo del conocimiento (Erkennen) se produce siempre a partir de elementos abstractos, como son los tonos, los signos, las figuras geométricas elementales y las propiedades naturales y materias físicas (cf. Wissenschaft der Logik, II, pp. 521 s.). [66] medida en que está referido a las de los demás: “lo blanco sólo lo es en contraposición a lo negro” (p. 220) 5 . Esta observación, generalizada convenientemente, establece que las múltiples y determinadas propiedades de cada cosa sólo son determinadas “en cuanto se distinguen y quedan así referidas a las otras como opuestas o contrapuestas a ellas” (p. 214)6. Éste es un movimiento contrario al atomismo y a la idea de conocimiento inmediato por cuanto da a entender que no puede aprenderse qué representa una propiedad si no se aprende a la vez o se ha aprendido ya qué representan otras muchas. Por ello, para Hegel no podría salvarse la doctrina sobre la familiaridad con ‘cosas’ de Russell renunciando a los datos de los sentidos, pero conservando el compromiso con la existencia de un conocimiento inmediato de universales (‘semejanza’, ‘contigüidad’, ‘conjunción’, etc.). Tal vez la doctrina de Hegel introduzca una dosis de misterio en el aprendizaje de las palabras, adquisición que, obviamente, tiene un comienzo. Pero por de pronto el buen sentido de sus observaciones iniciales, que diría que reencontramos en la obra de filósofos del conocimiento decisivos del siglo XX, debería obligarnos a reconsiderar el valor que como saberes queremos atribuir a los primeros balbuceos, tentativas de nombrar, indicar y, finalmente, predicar y describir. Pienso que los dos movimientos hegelianos que destaco justifican por sí mismos que Sellars presente su ataque contra ‘el mito de lo dado’ en 1956 como unas ‘meditaciones hegelianas’ 7 . Pues, como comprobaremos a continuación, 5 Hegel habla de ‘determinidad’ para evitar la ambigüedad de ‘determinación’ (Bestimmung), que vale tanto para el acto o proceso de determinar como para su resultado, y también puede significar predisposición o vocación. 6 Cf. Ciencia de la lógica. I. La lógica objetiva, pp. 253 s., así como 545. Ciertamente, esta observación dista de ser la conclusión del capítulo segundo de la Fenomenología, que termina por desembocar en la hipótesis de que la determinación de las propiedades procede de un poder oculto o ‘interior’. Pero el resto del argumento, por razones que no puedo aquí resumir, no nos interesa ahora. Un análisis monográfico del capítulo se hallará en el libro de Kenneth Westphal, Hegel, Hume und die Identität wahrnehmbarer Dinge (1998). 7 Me refiero, cómo no, al largo artículo de Wilfrid Sellars, “El empirismo y la filosofía de la mente”. Sellars califica sus reflexiones de ‘Meditations Hegeliènnes’ (sic) (§ 19). Acentos aparte, la alusión a las conferencias de París de Husserl de 1929 conocidas por su publicación en francés como Méditations cartésiennes es obvia. Aunque las críticas en el artículo van dirigidas contra Ayer y, en general, contra los planteamientos epistemológicos del empirismo lógico, Sellars era seguramente consciente de que se deberían extender –por motivos apuntados en el capítulo anterior– a los de la fenomenología trascendental. El [67] Sellars se ve conducido por consideraciones análogas a las de Hegel sobre el valor que nuestros conocimientos han de tener como razones para extraer conclusiones y sobre la relación en que se hallan las aplicaciones de conceptos que expresan conocimiento con otras aplicaciones semejantes a abandonar la idea de conocimiento no inferencial inmediato. 3. La crítica del marco entero de lo dado No pretendo aquí resumir el sinuoso argumento de “El empirismo y la filosofía de la mente”. Como con respecto a la Fenomenología me conformaré con destacar algunos pasos o razonamientos que deciden la discusión sobre el empirismo en contra de, ni más ni menos, todo empirismo. Uno de ellos, inicial, se puede reconstruir de la siguiente manera. Aprendimos a decir ‘parece rojo’, en contextos como ‘parece rojo, pero no lo es’ o ‘parece rojo, pero no sabría decir de qué color es’, después de habernos familiarizado con la aplicación, sin recelos, de ‘rojo’, esto es, con ‘es rojo’ sin más. Esto es establecido por Sellars después de haber aclarado que ‘rojo’ tiene el mismo significado en todas esas oraciones. ‘Parece’, por tanto, debe ser tratado, al menos en un conjunto de usos importante, como un verbo al que no se recurre para predicar o describir, sino para expresar la resistencia del hablante a formar un juicio o predicar. Es de este valor semántico de ‘parece’, a juicio de Sellars, del que surge la impresión engañosa de incorregibilidad excepcional que muchos empiristas han atribuido a juicios sobre lo que las cosas parecen ser. Que mi resistencia a afirmar no pueda ser corregida no sería debido a una absoluta autoridad, de la que yo gozaría, para decir qué aspecto tienen las cosas para mí. Esta autoridad se debería comparar, antes bien, con la que exhiben mis declaraciones de intenciones. Si digo: “Preferiría no hacerlo”, se entiende que expreso una resistencia a secundar una proposición u orden y no, al menos no necesariamente, que intento ofrecer una descripción ajustada de deseos o actitudes que encuentro dentro de mí, como un observador privilegiado de estados o disposiciones interiores. mismo año en que Sellars publicó su ensayo, Adorno dio a conocer su trabajo Sobre la metacrítica de la Teoría del Conocimiento, escrito en buena medida contra el papel del ‘marco entero de lo dado’ en la filosofía de Husserl. [68] Por otro lado, Sellars admite, cómo no, que desde el punto de vista de lo que se experimenta o siente hay una similitud inconfundible entre la situación en que diríamos que algo es rojo y la situación en la que diríamos que algo, simplemente, parece rojo, y, a decir verdad, atribuye a ‘parece’ la función de informar sobre esa similitud 8 . Es más, Sellars piensa que el análisis de ‘es rojo’ en términos de ‘pareceres’ puede practicarse toda vez que se han identificado las circunstancias en que está permitida la inferencia de ‘es rojo’ a partir de ‘parece rojo’, es decir, a partir de la observación de la similitud de una experiencia. Y, en ese caso, ‘parece’ tiene fundamentalmente el papel de informar sobre la experiencia. Pero de este análisis de ‘es rojo’ en términos de lo que parece ser y del hecho de que aprendimos a decir ‘es rojo’ antes que a decir ‘parece rojo’ no se sigue que la anterioridad de ‘es rojo’ con respecto a ‘parece rojo’ sea puramente cronológica. Sellars sostiene justamente que la anterioridad es ‘lógica’: no podemos entender qué significa ‘parece rojo’ sin haber entendido ya qué significa ‘es rojo’. Porque, supuestamente, entendemos lo primero por comparación de lo que sentimos o experimentamos cuando algo ‘parece rojo’ con lo que sentimos o experimentamos en los casos paradigmáticos en que aprendemos que debe decirse ‘es rojo’. La afirmación de esa anterioridad lógica la tomo aquí por el primero de los movimientos de Sellars contra el ‘marco entero de lo dado’. Se sigue, además, de la constatación de esa relación entre ser y parecer que ‘es rojo’, precisamente, lo que ‘parece rojo’ en ciertas circunstancias. Lo cual implica que la aplicación de ‘es rojo’ a un objeto sólo puede ser expresiva de conocimiento en la medida en que quien la realiza es conocedor de las circunstancias y, concretamente, del carácter favorable de las circunstancias para la emisión del juicio. Y, por tanto, que la aplicación apropiada de ‘es rojo’, con valor de expresión de conocimiento, no está al alcance de quien es competente únicamente en la detección de la similitud que existe entre las situaciones, todas, en que diríamos ‘es rojo’ y las situaciones, todas, en que diríamos ‘parece rojo’. En general, no podemos pensar que nuestro conocimiento sobre el mundo que nos circunda o, en 8 Su tesis es que ‘X parece ser verde’, por ejemplo, no es sólo un informe (report), sino además la expresión de una resistencia a respaldar una afirmación (‘the withholding of an endorsement’, cf. § 17). No niega, pues, que sea, entre otras cosas, un informe. Sobre usos de ‘looks’ (etc.) que parecen ser refractarios al análisis fundamental de Sellars, cf. Robert Brandom, “Study Guide”, pp. 143 s. [69] los términos de Sellars, la descripción del mundo sin recelos, la afirmación deliberada de predicados, hace pie exclusivamente –y no digamos hace pie exclusiva y firmemente– en nuestra capacidad para detectar o enunciar ‘pareceres’. En estas reflexiones está contenido el segundo de los movimientos de Sellars en contra del conocimiento inmediato. Se entiende que el conocimiento de las circunstancias favorables de aplicación de un concepto es un requisito que debe satisfacer el que atribuye propiedades a objetos de un modo que expresa conocimiento. Y, por tanto, se entiende que cierto conocimiento de cómo son ciertas cosas –esas circunstancias favorables– permite que nos atrevamos a respaldar la afirmación de alguna que otra propiedad particular de algo9. Dos suposiciones están a la base de este entendimiento, ciertamente. Por un lado, que no hay conocimiento donde aún no hay predicación, por lo cual Sellars asume que las situaciones en que nos encontramos, por sí mismas, han de imponer en nosotros la formación de juicios, si es que ha de haber algún conocimiento no inferencial. Y también que los sense-data del empirismo moderno o, mejor dicho, los estados mentales que los empiristas catalogan de datos de esa especie han de ser rebajados a antecedentes causales, no lógicos, de nuestros juicios empíricos más simples 10 . Pero Sellars se propone discutir que, aunque esos estados no sean conocimientos, ni siquiera de ‘cosas’ (ya que no de ‘verdades’), sino puros efectos y causas, haya conocimientos, otros, que la situación en que nos hallamos suscita o, incluso, ‘arranca’ (wrings) de nosotros, que puedan ostentar las propiedades del conocimiento por familiaridad, inmediato, del que había hablado Russell. La segunda suposición es que, cuando tratamos de las credenciales del conocimiento, es preciso siempre que quien quiere ser reconocido como conocedor “El punto que quisiera enfatizar en este momento (...) es que el concepto de parecer verde, la habilidad para reconocer que algo parece verde, presupone el concepto de ser verde, y que este último implica la habilidad para distinguir qué colores tienen los objetos mirándolos – lo cual, a su vez, implica saber en qué circunstancias colocar un objeto cuando uno desea averiguar, mirándolo, qué color tiene” (“El empirismo y la filosofía de la mente”, § 18). En este pasaje se sintetizan los que destaco arriba como los dos primeros movimientos de Sellars contra la idea de conocimiento inmediato. 10 Digo ‘rebajados’ porque hablo en general del valor de los datos de los sentidos para el empirismo. En el caso concreto de Russell, como vimos, los datos son, como para Sellars, antecedentes causales (y, por tanto, no hace falta ‘rebajarlos’). No obstante, hay una ambigüedad sospechosa en el concepto de Russell, como hice notar, dado que los juicios de percepción expresan para él ‘conocimientos derivados’ y los datos parecen ser unas veces conocimientos y otras, cosas. 9 [70] pueda aportar esas credenciales. La solución de “El empirismo y la filosofía de la mente” al problema del comienzo, c0mo veremos en lo que sigue, afronta abiertamente el reto de salvar esta suposición, diría que bien tradicional, sobre las cualidades del conocimiento. A decir verdad, la operación decisiva de Sellars contra la idea misma de conocimiento inmediato viene exigida por esa segunda suposición. Se ejecuta en una sección central del artículo, que tiene este prometedor título: “¿Tiene un fundamento el conocimiento empírico?”, y ocupa los §§ 32-38. El objeto específico de debate son ahí los que Sellars llama ‘informes de observación’, que vienen a ser los juicios de percepción de Russell que tienen origen en lo que vemos (aunque, no obstante, lo que Sellars dirá sobre ellos se puede extrapolar a cualesquiera informes ‘de percepción’). Sellars piensa en oraciones que pronunciamos espontáneamente, sin segundas intenciones, cuando informamos cándidamente –a veces a nosotros mismos– sobre lo que salta a la vista. La sección empieza planteando una comparación entre la autoridad de esos informes y la de ‘enunciados analíticos’ (§ 33), una comparación recomendada porque, según parece, todo lo que hace falta para que los primeros sean verdaderos es que sean correctamente compuestos, esto es, que las palabras se empleen en ellos de acuerdo con las reglas semánticas relevantes. Tal y como Sellars interpreta el ‘marco entero de lo dado’, la concepción empirista entonces corriente quería explicar esa autoridad apelando a ‘episodios no verbales’ de conciencia (awareness) de que algo es el caso (de que, por ejemplo, esto es rojo) que gozan, supuestamente, de una autoridad ‘intrínseca’ y que los informes realizados a continuación, apropiadamente, simplemente expresan (§ 34). Según los amigos de lo dado, en el sentido mítico, esos episodios acreditativos (como, por ejemplo, las percepciones de hechos muy evidentes de las que hablara Russell) son el fundamento de todo el conocimiento empírico. Y no por casualidad, a juicio de Sellars, la “idea de que la conciencia de algunos tipos [sorts] […] es un rasgo primordial y no problemático de la ‘experiencia inmediata’, de que, de hecho, somos conscientes de ciertos tipos determinados simplemente porque tenemos sensaciones e imágenes, es común a los empiristas modernos” (§ 28). En tal habilidad de ser consciente de repetibles, congénita y, presuntamente, no problemática, fundan los empiristas nuestra autoridad como perceptores. La idea [71] de que la observación, estrictamente hablando, está constituida por ciertos episodios no verbales que se acreditan a sí mismos (self-authenticating), cuya autoridad se transmite a los actos verbales cuando se realizan de conformidad con las reglas semánticas del lenguaje es, ni más ni menos, siempre en opinión de Sellars, “el núcleo [heart] del Mito de lo Dado” (§ 38). Él, en contra de esa mentalidad empirista, encuentra paradójica la noción misma de un ‘estrato de afirmaciones’ que se acreditan a sí mismas: que no resultan de inferencias, que no presuponen otros conocimientos y que, sin embargo, gozan de autoridad. Ahora bien, ¿qué alternativa cabe plantear, cuando de explicar el crédito que merecen de hecho los informes de observaciones se trata, a ese compromiso con autoridades o fundamentos inmediatos y que, notablemente, no presuponen conocimientos? Pues bien, Sellars imagina dos. La primera que contempla es que se diga que ‘Esto es verde’, por ejemplo, es una constatación, un informe de observación acreditado o digno de crédito y que por tanto expresa conocimiento, si y sólo si es la manifestación de una tendencia (propia de quien informa) a producir ejemplares, audibles o para sus adentros, de ‘Esto es verde’ cuando y sólo cuando está mirando un objeto verde en condiciones normales. Si tiende a decir eso ante cosas en efecto verdes, cada vez que lo dice puede considerarse que expresa un conocimiento de cosas verdes. Pero esta primera alternativa, al menos a los ojos de Sellars, tiene una tara. Parece que confunde una uniformidad en las reacciones con el seguimiento de una regla. O, dicho de otro modo, que hace aparecer a los sujetos de conocimiento como simples termómetros o células fotoeléctricas o hierros que se oxidan, es decir, como cosas que, sin más, responden de modos diferenciados y regulares a entornos o circunstancias diferenciados de modos específicos. La analogía que se asume entre esos procesos naturales y los actos de conocimiento deja por captar, en opinión de Sellars, el aspecto propiamente epistémico –el aspecto de conocimiento, por así decir– de la conciencia que se supone que tenemos de lo que pasa a nuestro alrededor: nadie pretende, desde luego, que un hierro que se oxida en un ambiente húmedo es un hierro que es conocedor de esa humedad (se entiende que incluso ‘El hierro nota la humedad’ es plenamente metafórico). Sellars rechaza lo que ha [72] venido a denominarse una concepción puramente ‘externista’ o ‘de tercera persona’ del conocimiento, para la cual el crédito del informe puede serle completamente desconocido al informante y, sin embargo, no dejar por ello, el informe, de denotar conocimiento. En contra de esa concepción, Sellars reivindica una postura tradicional, dado que estima que sólo hay conocimiento cuando el sujeto al que éste se atribuye está en condiciones de dar razón de su creencia y, concretamente, por lo que respecta a los informes de observaciones, cuando el sujeto puede apelar a la naturaleza fiable de sus espontáneas reacciones, esto es, a su capacidad de discriminación, por ejemplo, entre colores, para aquilatar su juicio. 4. Sellars y el problema del comienzo Pero claro, esta postura tradicional nos devuelve, o eso parece, a la aporía del Teeteto, es decir, a la pregunta por el origen de toda operación de explicación o prueba: parece que Sellars, platónicamente, insiste en que el conocimiento del hecho más simple presupone el conocimiento de las capacidades del conocedor, por parte del conocedor mismo, para adquirir el conocimiento de ese hecho y que, por tanto, en su ensayo tropezamos con una concreción de la vieja aporía. Que ahora sabemos quizás, gracias a Sellars, qué conocimiento concreto es preciso tener para que un juicio de percepción exprese conocimiento, a saber, el conocimiento de nuestra autoridad como discriminadores de cosas, aunque sigamos todavía sin entender cómo es posible comenzar en absoluto a conocer, adquirir por vez primera el conocimiento de nuestras capacidades sobre el que, según Sellars, se levanta necesariamente nuestro saber sobre lo que nos rodea en cada momento. De hecho, vemos inmediatamente a Sellars, en las secciones §§ 35-37 de su ensayo, haciendo frente al problema. Es más, la diferencia fundamental entre el planteamiento de Sellars y otros autores a él contemporáneos –como Austin o Wittgenstein– está en que Sellars cree que la autoridad de los informes de observación puede y, cuando se cuestiona, debe ser justificada. En contra de esto, Wittgenstein, como veremos en el próximo capítulo, defiende que ni puede ni debe ser justificada, aunque, por ello precisamente, esos informes no expresan para él [73] conocimiento. Y Austin, por su parte, que no puede ni debe ser justificada, aunque no por ello dejan de expresarlo11. El modo en que en el texto de Sellars se replantea muy literalmente el problema platónico es el siguiente. “Podría pensarse que hay un obvio regreso en la concepción que estamos examinando”, señala el § 36, pues para que un informe exprese conocimiento no sólo ha de gozar de autoridad (porque quien lo emite sea un informante fiable en las circunstancias actuales), sino que esa autoridad debe ser reconocida de algún modo por quien informa sobre su observación. Sellars acepta que la autoridad provenga en parte de que uno tiende a emitir los informes apropiados (o juicios apropiados) en circunstancias determinadas, de que, por tanto, de la emisión se pueda inferir que las cosas son, en efecto, según el informe. Pero exige que para atribuirle conocimiento el candidato a conocedor esté en condiciones de –esto es, pueda– inferir por sí mismo que las cosas son en efecto así –según su informe– a partir de lo que tiende a pensar. Ha de estar a su disposición, por tanto, lo que cabe llamar una ‘inferencia de fiabilidad’: las cosas son como creo que son, lo sé, puesto que, en circunstancias como éstas, creo –en el sentido de ‘pienso’, ‘digo’ o ‘tiendo a decir’– que son así cuando son en efecto así. Ahora bien, ¿cómo puede alguien saber que lo que dice (o le viene a la cabeza) es un síntoma de algo, si no ha sido conocedor, previamente, de eso de lo que es síntoma o, al menos, de cosas de su misma especie? Por absurdo que pueda parecer, Sellars piensa que en algo “muy parecido a eso” consiste la concepción correcta sobre la autoridad de los juicios de percepción. Desde luego, reconoce que tal concepción implica que uno no puede tener conocimiento por observación de hecho alguno a menos que sepa (a la vez) muchas otras cosas. Concretamente, insisto, su solución supone que para conocer un hecho visible particular es preciso saber que X es un síntoma fiable de Y, donde X es el pensamiento o la proferencia sobrevenida de que ‘Tal es cual’ e Y es el hecho de que tal es cual. 11 No me detendré en esta ocasión a examinar el detalle de la posición de Austin, porque, en mi opinión, no representa, a pesar de sus intenciones, una cancelación genuina del problema del comienzo y, concretamente, de la noción aristotélica de conocimiento inmediato. De hecho, pienso que las polémicas de Wittgenstein y Sellars contra el empirismo afectan también a los planteamientos de Austin. [74] Más detalladamente el regreso en que parece incurrir esta concepción se desencadena así: parece que un conocimiento por observación actual presupone el conocimiento de una correlación entre síntomas y hechos que, a su vez, presupone conocimientos por observación previos de hechos análogos que, por su parte, presuponen conocimientos previos de correlaciones similares y así sucesivamente. Pero para Sellars esta cadena sólo se forma aparentemente. Con lo único con lo que su análisis se compromete es con que para saber ahora que ‘Esto es verde’ uno tenga que saber ahora de la fiabilidad de que goza como reconocedor de lo verde en virtud de una experiencia o aprendizaje previos (durante los cuales, adviértase, no hubo, no pudo haber, conocimiento de lo verde). Tiene que poder juzgar ahora, no antes, que él es fiable en el sentido relevante y, por ello, digno de crédito, aunque todos sus juicios anteriores no hayan venido respaldados, no hayan podido estar en efecto respaldados, de este mismo modo. Hemos de pensar en un aprendiz que se convence, de una vez por todas, sobre su buen criterio, pero que hasta ahora no tenía razones para pensar que era un juez fidedigno de cierto tipo de hechos. Esta acotación del respaldo inferencial no mengua la dependencia en que el conocimiento por observación se halla de otros conocimientos (pues sé sobre lo verde si sé sobre mi fiabilidad). Pero, y esto es decisivo, esa dependencia no convierte el conocimiento por observación en un conocimiento inferencial (o por inferencia): podemos seguir distinguiendo claramente que uno vea que algo es de cierto modo –y que lo sepa gracias a que lo ve– de que uno lo infiera. Y, por otro lado y sobre todo, esa dependencia no implica un tiempo infinito de aprendizaje en que se satisface una infinitud de condiciones. Sólo exige, por usar la metáfora de Wittgenstein, que el amanecer ilumine a la vez muchas cosas12. Es este argumento, que nos libera de la necesidad de, sin fin, justificar las justificaciones de nuestras afirmaciones más simples sobre hechos y propiedades, el que podemos considerar 12 Se observará que Sellars exagera un tanto en este punto al decir que “uno no tiene concepto alguno de propiedades observables de objetos físicos en el espacio y el tiempo a menos que los tenga todos” (§ 19; el segundo énfasis es mío), como si para juzgar una propiedad tuvieran que conocerse todas. Ahora bien, en mi opinión exagera a sabiendas. Con más precisión, Wittgenstein habla en estos contextos de una cantidad indefinida de destrezas verbales (cf. Investigaciones filosóficas, § 145) o de una totalidad (cf. Sobre la certeza, § 140). [75] el tercer y definitivo movimiento de Sellars contra la importancia epistemológica de la noción de ‘lo dado’. Aprendemos, en efecto, a hablar, pasamos de no saber hablar a hablar ‘perfectamente’, pero no de un día para otro y tampoco acumulando, uno detrás de otro, conceptos, pensamientos, ideas. Hasta que uno no domina muchas palabras nadie diría que cuando dice algo –imitando a sus educadores y a otras personas con las que convive– sabe de qué está hablando. En este sentido, ‘¡Verde!’ o ‘¡Uno verde!’ o ‘Esto es verde’ o ‘¡Aquí verde!’ o ‘Verdor aquí’ no expresan conocimiento de que algo verde está ante nuestros ojos sino en la medida en que quien eso dice está en condiciones de reconocer, es más, de defender, que sus ‘impresiones’ sobre los colores que le rodean no son engañosas, sino signos fiables de cómo son las cosas. O, al menos, así lo entiende Sellars. [76] 6. El comienzo sin conocimiento 1. La solución de Sellars: la hegemonía de las inferencias El proceso por el que nos convertimos en hablantes que muy habitualmente manifiestan conocimiento cuando describen lo que les rodea no es para Sellars un proceso por el que ciertos conocimientos primeros, inmediatos y eminentes nos conducen a conocimientos derivados, y de ellos aún a otros, en una cadena de evidencias transitivas o, lo que es peor, menguantes. Como tampoco es el paso, aparentemente simple, de conocer cualidades y cosas, pero no cómo las denominan los adultos, y, por tanto, de no poder expresar lo que sabemos a, además de conocer esas cualidades y cosas, conocer cómo podemos referirnos verbalmente a ellas, describirlas y comunicar su presencia a quien no las percibe en este momento o a quien le son en la práctica inaccesibles. Para Sellars es, por el contrario, el proceso por el que nos hacemos competentes –sin haberlo sido nunca– en la práctica de saber y atribuir saber, de reconocer lo que hay y señalarlo, el proceso por el que venimos a convertirnos en discriminadores fiables de cosas, cualidades y hechos, y, al tiempo, conscientes de que lo somos. Detrás, por tanto, de los informes de percepciones que cándidamente emitimos, haciéndolos posibles y respaldándolos, hallamos en su opinión, para empezar, un curso de adiestramiento en la identificación de diferencias relevantes ante nosotros y en la formación de juicios apropiados y, asimismo, el conocimiento, por un lado, de las circunstancias que habilitan tales juicios y, por otro, de esos procesos preparatorios y, en virtud de ambos, de las relaciones lógicas que acreditan nuestros informes como expresiones fiables de saber acerca de lo que hay. La conclusión del análisis de Sellars es, pues, doble. En primer lugar, que no hay conocimientos estrictamente inmediatos (y sin antecedentes), es decir, conocimientos que gocen como tales de crédito sin que otros conocimientos los respalden permitiendo inferencias (pero donde ‘respaldar’, adviértase, no significa ‘ser premisa de la inferencia que ha conducido de hecho a aquéllos’). Y, en segundo lugar, que el comienzo del conocimiento para cada ser sabedor no lo constituye un [77] conocimiento primero, ni con la forma de una sensación o vivencia o intuición empírica, ni con la forma de una intuición intelectual de tipos, cualidades o esencias, sino un proceso de adiestramiento, instrucción práctica y habituación. Es en este punto principal, que marca tanto el abandono del empirismo, en particular, como, en general, la ruptura con la tradición epistemológica en general, en el que Dewey, Wittgenstein y Quine coinciden decisivamente con Sellars, según quisiera demostrar. Diría incluso que antes que Sellars es Wittgenstein quien corrige literalmente el punto de partida de los Analíticos posteriores, dado que es él quien marca como ningún otro el contraste entre enseñar con explicaciones y enseñar sometiendo a instrucción o por adiestramiento, un contraste que evoca los términos del planteamiento clásico, aristotélico, del problema del comienzo del saber, pero que justamente constituye una alternativa a su entendimiento en los libros Analíticos. Y diría también que, antes que Sellars y Wittgenstein, es Dewey probablemente el primero que toma conciencia de la medida en que el abandono de la noción de conocimiento inmediato, en toda su extensión, significa una ruptura con la vieja solución aristotélica y su éxito histórico sin par. 2. La solución de Wittgenstein: el comienzo por el adiestramiento Por lo que respecta a Wittgenstein, podemos empezar considerando cómo al inicio de sus Investigaciones filosóficas (1953) se advierte de que el aprendizaje de la lengua materna (al menos entre seres humanos), lo que en el texto se presenta como la introducción del niño a las primeras ‘formas primitivas’ de lenguaje, no se produce recibiendo lecciones. “La enseñanza [Lehren] del lenguaje no es aquí una explicación [Erklärung], sino un adiestramiento [Abrichtung]” (§ 5). Esto se aclara a continuación hablando de cómo el enseñante –progenitor o tutor– llama la atención del niño sobre un objeto, normalmente lo señala y pronuncia su nombre con el debido énfasis. Wittgenstein no quiere llamar a esta operación fundamental en la educación lingüística temprana ni ‘explicación ostensiva’ (o por indicación) ni ‘definición ostensiva’ de palabras, sino, característicamente, ‘enseñanza ostensiva de palabras’ (§ 6). Diferencia de esta manera entre una explicación y una definición, que presuponen conocimientos previos, como los presupone la enseñanza o [78] aprendizaje (didaskalía, máthesis) de los que se ocupa el arranque de los Analíticos posteriores, y una enseñanza que no puede presuponerlos y valerse de ellos, al no haberlos, que denomina adiestramiento (Abrichtung) o instrucción (Unterricht) (cf. Investigaciones filosóficas, § 208)1. De este modo, Wittgenstein acepta desde luego la necesidad de la separación que establece Aristóteles entre una enseñanza y otra, pero a la vez da a entender que la segunda de ellas no queda caracterizada por un acto de conocimiento por parte de quien aprende. La cuestión trasciende con mucho, por tanto, la recomendación –por razones de pura propiedad o precisión– de unos términos sobre otros. Donde Aristóteles y la tradición subsiguiente buscaron descubrir la adquisición originaria de conocimientos fundamentales, Wittgenstein, como algunos de sus contemporáneos, tropezó con un proceso práctico de adopción de conductas a la base, sí, del uso de palabras ciertamente sofisticadas como ‘saber’, ‘creer’ y ‘opinar’, pero sin consistir él mismo en la adquisición y exhibición de conocimientos. Quien aprende a utilizar palabras como ‘rojo’, ‘cuadrado’ o ‘aquí’, Wittgenstein piensa que no viene, hablando estrictamente, a saber que algo es, paradigmáticamente, rojo o cuadrado o este aquí. Así se le proporcionan más bien los medios que le permitirán, antes o después, pero sólo entonces, decir cómo son las cosas, esto es, formar juicios empíricos y describir situaciones. Es éste un asunto que, diría, siempre ha estado en el centro de los intereses de la obra de Wittgenstein, pues hay una línea no discontinua, pienso, que lleva de la oposición en el Tractatus logico-philosophicus (1921) entre lo que sólo se puede mostrar y lo que se puede decir, exponer o ‘figurar’ (cf. 2.172; cf. 4.12 ss.) a la distinción en las Investigaciones entre medios de representación y representaciones (cf. § 50), a, finalmente, el contraste en Sobre la certeza (1969) entre el sistema dentro del cual tiene lugar toda comprobación de suposiciones y, por otro lado, las opiniones particulares, acreditadas, que superan esa prueba (cf. § 105). Es muy interesante, por cierto, que en la versión muy elaborada de las Investigaciones la distinción a la que me refiero se presente precisamente a propósito de un comentario a un fragmento del Teeteto de Platón. Wittgenstein 1 También habla Wittgenstein de ‘educación’ en el sentido en que los hispanohablantes hablamos de buena o mala educación (cf. Investigaciones filosóficas, § 27) y, en otra ocasión, de ‘proveer’ de juicios (cf. Sobre la certeza, § 140). [79] cita en el § 46 y discute a continuación, durante varias páginas, un pasaje de la tercera parte del diálogo: concretamente, el lugar en que Sócrates expone la doctrina que ha llegado a sus oídos sobre los elementos (o protoelementos, Urelemente) que componen todas las cosas y no pueden ser, se dice, explicados, sino sólo designados con nombres. El lector recordará que Sócrates desecha esta opinión, entre otras cosas, porque no admite que pueda pensarse que explicaciones dadas en términos de elementos no conocidos constituyan conocimientos y, para empezar, porque no acepta que se niegue que aprendemos y conocemos, cuando aprendemos, por ejemplo, a escribir y leer o a tocar la cítara, en primer lugar y por encima de todo, las letras en un caso y las notas en otro, esto es, los elementos últimos (stoicheion) de la escritura y la música, y, por cierto, al verlos y oírlos (cf. Teeteto, 206a-b). Wittgenstein, que ciertamente abriga reservas parecidas a las de Sócrates hacia una oposición general entre elementos y compuestos (¿pues cuáles son, al fin y al cabo, los elementos de, por ejemplo, un árbol o un sillón?), estima sin embargo esa doctrina sobre lo cognoscible y lo incognoscible que la tradición atribuye a Antístenes precisamente por el aspecto que a Platón le resulta insufrible. Tal vez sí tiene sentido decir, después de todo, que de los elementos de nuestras explicaciones y descripciones que designamos con nombres no se puede decir que nos son conocidos, ni siquiera que son cognoscibles, es más, usando los términos del texto griego, ni que son ni que dejan de ser. Wittgenstein trata de ilustrar esto con un ejemplo ‘análogo’ a los de Sócrates. ¿Cuánto mide –o medía antaño– el metro de platino iridiado que albergaba la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de París y servía de término de comparación en toda medición continental europea de la longitud? ¿Un metro precisamente? Es absurdo decir que el metro patrón mide o medía un metro, dado que carece de sentido una comparación de una pieza de metal, como de cualquier otra cosa, consigo misma. Así, puesto que medir longitudes, al menos en ciertas regiones, consistía precisamente en comparar el espacio ocupado por cada cosa con el que ocupaba ese objeto privilegiado, para concluir, por ejemplo, que la longitud de un colchón estándar dobla aproximadamente la de la barra de platino, la longitud de la barra no se podía establecer en metros. En los términos platónicos, la barra ni es de un metro de [80] longitud ni deja de serlo (vale decir, ni es ni no es de un metro de longitud). Pero no es ésta una propiedad fabulosa de un objeto, fabuloso él mismo a causa de ella. Es la propiedad que muy naturalmente resulta del papel ciertamente especial que concedemos convencionalmente a ese objeto en la práctica local de tomar medidas. Un cuadro completo de las diferencias entre el movimiento primero y definitivo por el que Aristóteles pretende resolver el problema platónico del comienzo y la corrección de Wittgenstein debe contener, pues, bien mirado, al menos cuatro componentes. En mi opinión debería subrayar en primer lugar que, como digo, el adiestramiento no redunda directamente en conocimiento, por las razones aducidas. Pero también, en segundo lugar, que la ‘educación’ original no es adecuadamente descrita como una acumulación de sensaciones, ni siquiera si añadimos que han de ser sensaciones de una misma clase y que no caen en el olvido. El adiestramiento no es, por tanto, según se lo representa Wittgenstein, una ‘experiencia’ (empeiría) en el sentido aristotélico de la palabra (al menos en el que se asume en el primer capítulo de los libros de Metafísica y en el último de los Analíticos). Es, más bien, un proceso de adquisición de hábitos, esto es, modos estables y regulares de conducirse en situaciones específicas o ante tareas específicas. Por esto son particularmente atinadas las expresiones que emplea Wittgenstein en la descripción de la primera enseñanza: hemos de pensar en instrucción y adiestramiento por parte del tutor y en incorporar y adoptar comportamientos por parte del niño. Donde Aristóteles y sus seguidores buscaron conocimientos fundamentales, Wittgenstein (como, ciertamente, la mayoría de los promotores de una ‘superación’ de la Epistemología el siglo pasado) percibió un modo de actuar: La fundamentación, la justificación de la evidencia, [...] llega a un fin. Pero el fin no consiste en que algunas proposiciones saltan a la vista inmediatamente como verdaderas [uns gewisse Sätze unmittelbar als wahr einleuchten] y, por [81] tanto, en un tipo de visión por nuestra parte, sino en nuestro actuar, que está a la base del juego de lenguaje (Sobre la certeza, § 204; mi traducción)2. En atención este contraste, se puede decir que Wittgenstein desanda el camino de Aristóteles por el que epistéme pasó a ser un tipo privilegiado de saber. Para Wittgenstein ha de decirse que epistéme, si dejamos de lado los ámbitos que rigen la prudencia aristotélica por un lado y la técnica por otro, es el único tipo de saber que conocemos, dado que no hay principios del saber, en el sentido en que Aristóteles los imaginó, que puedan conocerse de otro modo3. En tercer lugar, el cuadro de las diferencias entre estos autores ha de hacer explícito que si esos hábitos no han de confundirse con conocimientos, tampoco está claro que valgan como principios de todo conocimiento, es decir, que sirvan como premisas de razonamientos demostrativos por medio de los cuales se afirman y explican ciertos hechos o fenómenos a la vista de sus causas genuinas. Aristóteles trata efectivamente los principios que busca, al menos en parte, como conocimientos de los que derivan argumentativamente otros y, en última instancia, en virtud de la operación de lo que denomina ‘intelección’, como causas – enunciando causas– de esas cosas concluidas. Pero del establecimiento de ciertos modos de hablar y conducirse no se sigue por inferencia cosa alguna, entre otras cosas porque los hábitos lingüísticos no revelan ‘causas’. “El sistema no es tanto el punto de partida [Anfangspunkt] de los argumentos cuanto su elemento vital [Lebenselement]”, leemos en sus anotaciones (Sobre la certeza, § 105). El sistema es un medio de descripción y explicación, no el principio de toda explicación o prueba lógica. Esta convicción debuta públicamente en el § 1 de las Investigaciones, lo cual es índice de su importancia para el llamado ‘segundo’ Wittgenstein: “[...] yo asumo que actúa como he descrito. Las explicaciones tienen en algún lugar un final”. 3 La última obra de Wittgenstein –esas notas de contenido fundamentalmente epistemológico que conocemos como Sobre la certeza– viene a ser precisamente, en su conjunto, un análisis del hiato que destacara Aristóteles en los libros Analíticos entre el conocimiento por medio del pensamiento y los principios del conocimiento. Lo cual no impide, ciertamente, que, histórica y literalmente, sea, antes que nada, una discusión de ciertos trabajos de George E. Moore en contra del escepticismo, en particular “Defensa del sentido común” (1925) y “Prueba del mundo exterior” (1939), ambos reunidos en Defensa del sentido común y otros ensayos. 2 [82] Recuérdese que entre los ‘principios’ de Aristóteles se contaron en los Analíticos posteriores tanto definiciones o significados como reglas del razonamiento y ciertos juicios de existencia. Que, de hecho, los conocimientos previos a toda argumentación, que hacen posible toda argumentación, versan en su expresa opinión sobre lo que hay, sobre qué es eso que hay o sobre qué axiomas gobiernan la demostración. Análogamente, el ‘elemento’ (o, si se me permite la expresión, caldo de cultivo) en que se produce (o prolifera) la argumentación, para Wittgenstein, lo definen algunos hechos obvios que la sitúan, los significados de las palabras que ella maneja (vale decir, usos paradigmáticos de las palabras) y las reglas de verificación e inferencia que la gobiernan, esto es, un conjunto –eso sí, abierto y, como veremos, cambiante– de trivialidades por un lado y de estipulaciones sobre valores de las palabras, argumentos y pruebas por otro. Ahora bien, contra lo que habría defendido George E. Moore, a saber, que esas trivialidades y esos ‘conocimientos’ lingüísticos o lógicos se cuentan entre las cosas más ciertas que podemos saber, es más, entre las cosas que sabemos perfectamente (como pensaba Aristóteles), Wittgenstein aboga por que no aceptemos que las proposiciones en que consisten esas trivialidades, definiciones y reglas sean tomadas por cosas conocidas, es más, propone que sean consideradas pseudoverdades (y, en definitiva, ni verdaderas ni falsas; cf. Sobre la certeza, § 205)4. Es éste un cuarto aspecto de su enmienda a la solución aristotélica. El marco o ‘trasfondo heredado’ en que se realizan comprobaciones de lo verdadero no puede, en efecto, ser considerado verdadero (cf. § 243). No, al menos, en el sentido mundano en que esperamos que lo verdadero sea descubierto por la práctica de una prueba empírica. Por supuesto, puedo revisar el funcionamiento de algunos medios de representación, pero cualquier examen de ese tenor ha de dejar intactas muchas opiniones sobre hechos y reglas, si es que ha de poder llevarse a cabo. Wittgenstein habla por ello del marco de referencia de las pruebas empíricas como de un eje en torno al cual éstas se practican. Es nuestro modo de conducirnos a la hora de la comprobación lo que hace a ciertas proposiciones definitorias de ese marco (de hecho, desde cierto punto de vista se puede decir que son ‘muros de 4 De ahora en adelante en esta sección, si no se indica lo contrario, todas las referencias a parágrafos corresponden a esta obra, publicada póstumamente en 1969. [83] cimentación’ que el conjunto de la casa soporta, a la vez que ella es sostenida por ellos; cf. 2485). Ninguna cualidad observable y compartida por esas proposiciones las torna privilegiadas. Como ninguna cualidad formidable del metro patrón lo convierte en el término paradigmático de toda medición del espacio. Es nuestra conducta general la que hace de él una cosa singular y extraordinaria (es más, sin igual). Por esta razón, los comentaristas de Wittgenstein hablan de las trivialidades, estipulaciones y reglas que para Moore son inequívocamente conocidas como de ‘proposiciones-gozne’, hinge propositions (cf. §§ 152, 341, 655). Wittgenstein las considera en Sobre la certeza, literalmente, proposiciones ‘lógicas’ (cf. §§ 56, 136, 501). Es una denominación que podría extraviarnos, dado que las proposiciones que delimitan el campo de nuestras pruebas empíricas, en su opinión, no son exclusivamente axiomas lógicos o reglas lógicas, en el sentido ordinario de estas expresiones. Pero en su obra tardía ese sentido ordinario se expande para abrazar todo aquello cuya certeza pudiera compararse con la que exhiben los principios lógicos, todo lo que Russell llamaría ‘evidente por sí mismo’, y, consiguientemente, también la lista de trivialidades del sentido común que Moore ofrece en su ‘Defensa’ (en el presente hay un cuerpo humano que es mío, etc.; cf. “Defensa del sentido común”, pp. 58 ss.). Así, Wittgenstein considera que del marco lógico forman parte certezas como que se llama Ludwig Wittgenstein, que el idioma en que escribe sus anotaciones es el alemán, que el mundo no empezó a existir hace cinco minutos, que él nunca ha estado en la Luna, que ahora se encuentra junto a una cama y un sinfín de obviedades similares a éstas6. Una de las razones principales que llevan a Wittgenstein a resistirse a afirmar que sabemos que esas proposiciones son ciertas, y por cierto superlativamente, es que no parece tener sentido decir, por ejemplo, cuando me acabo de sentar, que sé que estoy sentado7. Podemos, desde luego, imaginar situaciones en que cosas sobre 5 Claro que tales ‘muros de cimentación’ (Grundmauern) serían, desde luego, enteramente anormales, dado que arquitectónicamente los muros de ese tipo se sostienen firmemente en pie por su propio anclaje independiente. 6 La idea de que el lugar de los principios aristotélicos lo ocupa ahora un ‘sinfín’ de convicciones es abiertamente contradictoria de las tesis de Aristóteles en los Analíticos posteriores. 7 Esto contradice la opinión de Austin en Sense and Sensibilia (cf. p. 118), aunque ambos están de acuerdo con Aristóteles en que no todo puede ser probado. También contradice la opinión de Sellars, como se desprende de lo expuesto en el capítulo anterior. [84] las que no se han planteado dudas hasta entonces vienen a cuestionarse con motivo (por ejemplo, cuando tras un accidente grave, al despertar inmovilizados, nos preguntamos si conservamos nuestras extremidades). Pero eso no significa que actualmente cabe ponerlas en duda. Ni que se han disipado unas dudas al respecto, que alguna vez se han tenido. Ni siquiera que, en todo caso, suponemos que las cosas son de determinada manera (cf. §§ 110, 153), pues uno no supone que se llama Ludwig Wittgenstein8. Y no digamos que tenemos hipótesis al respecto, hipótesis que no han sido jamás desechadas (cf. §§ 105, 167). Wittgenstein hace valer todas estas consideraciones en contra del escepticismo. Que nada es lo que parece, con lo que el escepticismo epistemológico especula, no es algo que contradigan nuestras suposiciones, hipótesis o conocimientos o, sin más, nuestras creencias confiadas. En este sentido, no hay interlocución genuina entre los desafíos del escéptico y el suelo de prácticas, paradigmas y métodos habituales sobre el que el conocimiento y la ciencia se levantan. Y, claro, el intento del escéptico (o, como Wittgenstein lo llama, del idealista) de entablar esa conversación parece de antemano minado por el trabajo que en todo caso ese suelo de significados y un sentido de la verosimilitud predeterminado que forma parte de él realiza en el planteamiento mismo del desafío (cf. §§ 383, 456, 486, 507, 515). Se impone la opinión, en la obra de Wittgenstein como en otras, de que es el escéptico el que ha de soportar no ya la carga de la prueba, sino la apertura de la problemática. Pero la apertura no puede practicarse si las especulaciones escépticas se toman por escenarios en principio plausibles9. El análisis de ‘lo lógico’ en Sobre la certeza –ese suelo o eje– lo presenta como un conjunto abierto y cambiante. Ya lo he dicho. Al cuadro de diferencias entre la solución aristotélica y la wittgensteiniana al problema del comienzo –el adiestramiento no redunda en conocimiento, no consiste en la acumulación de sensaciones, no proporciona premisas para demostraciones, las creencias que sí 8 Observaciones casi idénticas a éstas de Wittgenstein sobre el uso de ‘suposición’ y ‘presuposición’ se hallarán en la temprana lección de Heidegger, del año 1919, en torno a La idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo (cf. pp. 112-114). Pero Wittgenstein no pudo conocerlas, pues no se editaron hasta 1987. 9 Wittgenstein parece haber sido siempre de este parecer (cf. Tractatus logico-philosophicus, 6.51). [85] proporciona no son ni verdaderas ni falsas– hay que sumar por ello una quinta. Los principios de la epistéme son para Aristóteles finitos, determinados y necesariamente los que son. Para Wittgenstein, en cambio, la diferencia entre lo lógico y lo empírico queda captada en la metáfora de una corriente de agua –lo empírico– que discurre por un cauce –lo lógico (cf. §§ 96, 99). El agua que baja erosiona las márgenes y el lecho, modificándolos e incorporando tierra, piedras, vegetación y restos a la corriente. Recíprocamente, parte de lo que arrastra el agua se deposita en el lecho y las orillas y pasa a formar parte, de ese modo, del cauce. La división entre cauce y corriente es, por consiguiente, borrosa y variable. De modo análogo, Witttgenstein piensa que las trivialidades, medios de comprobación, condiciones del acuerdo entre hablantes, etc. se han establecido de hecho y no pueden constantemente cambiar, pero sí pueden alterarse en un momento duda y sobre todo paulatinamente. Principios lógicos y científicos que nos parecen incontrovertibles pueden abandonarse y verse desplazados con el paso del tiempo. Eso que Sellars llama ‘condiciones normales’ de comprobación y emisión de juicios empíricos también está sujeto –en plazos amplios, ciertamente– a revisiones. “Esto es cierto: la misma proposición puede ser tratada en un momento dado como algo a comprobar por la experiencia y en otro momento como un regla de comprobación” (§ 98). Podemos comparar la imagen de la corriente y el cauce con otra, no menos célebre, que debemos a Quine. Mientras Wittgenstein redactaba sus notas sobre la certeza (1950-1951), Quine abogaba en su artículo “Dos dogmas del empirismo” (1951) por que no negáramos a los principios lógicos un contenido empírico. El primero de los ‘dogmas’ que allí discutió fue, precisamente, el de que hay proposiciones que son verdaderas con independencia de cómo es el mundo y con independencia de lo que en él pueda pasar y, en este sentido, sin contenido empírico 10 . Pero Quine veía los enunciados lógicos como simplemente mejor pertrechados que otros para resistir las pruebas empíricas. Su metáfora fue la de un campo de fuerzas que es sometido a tensiones por esas pruebas y que, si se me permite un símil pugilístico, diremos que las encaja de un modo u otro por medio Hume suscribe el dogma en su Investigación sobre el entendimiento humano, p. 25. El dogma impresiona todavía al Wittgenstein del Tractatus (véase Tractatus logicophilosophicus, 6.113). 10 [86] de algunos ajustes. Pero los ajustes pueden afectar, en su opinión, tanto a proposiciones que Wittgenstein llama empíricas como a proposiciones que llamamos ‘lógicas’11. De hecho, Quine supuso que somos nosotros –soberanos de nuestros conceptos, todos ellos artefactos humanos– quienes realizamos los ajustes requeridos para acomodar nuevas experiencias, aunque el hecho de que en todo caso algún ajuste haya de practicarse no sea algo que nosotros elijamos. Y defendió que las razones que podemos tener para que los cambios en nuestra visión y explicación de las cosas tengan alcance lógico, o no lo tengan, no pueden venir ellas mismas ni impuestas sólo empíricamente ni impuestas sólo lógicamente. Personalmente, en este punto prefiero la imagen del río que lentamente se transforma a la imagen del campo de fuerzas en permanente reajuste, la imagen geológica a la imagen mecánica. El mayor mérito de Quine en la discusión del empirismo –y, como consecuencia, en la de la tradición epistemológica– lo veo a la hora de hacer explícito que el germen de todo conocimiento que él, Wittgenstein, Sellars y otros buscan en un adiestramiento lingüístico no podría prosperar si no fuera porque hay en nosotros, congénito, un sentido determinado de la similitud relativa. ¿Cómo llega a tener éxito en nuestro caso el condicionamiento lingüístico al que nuestros tutores nos someten desde niños? Sólo porque nacemos con tendencias determinadas a discriminar colores, sonidos y demás, que son suficientemente parecidas a las que manifiestan esos maestros, es decir, suficientemente específicas, en el sentido biológico de este adjetivo (cf. La relatividad ontológica y otros ensayos, pp. 157 ss.). Pero a Quine también le parece que esas tendencias no constituyen conocimientos ni reportan inmediatamente conocimientos. Que separemos y reunamos cosas según determinadas pautas de modos similares unos a otros, claro está, obedece a diferencias reales de las cosas. Pero si las diferencias son relevantes o no, eso se establece por referencia a un modo de vida y no por referencia a cómo las cosas son ‘en sí mismas consideradas’ (por decirlo con palabras de Kant). La posibilidad de cambiar compromisos ‘doxásticos’ de distinta categoría para encajar pruebas la encontramos también en Sobre la certeza. Podemos, dice Wittgenstein, mirar nuestras manos para comprobar que las conservamos o mirar nuestras manos para comprobar que vemos adecuadamente (cf. § 125). 11 [87] Y, sin embargo, no podemos dejar de admirar cuánto se ajusta la presentación de la aísthesis en el último capítulo de los libros Analíticos a la concepción que de esas tendencias a tratar diferenciadamente cosas tiene Quine. Aristóteles introduce ahí la sensación, en efecto, como una ‘capacidad innata de distinguir’ (como ‘a connate discriminatory capacity’, en la traducción clásica de Barnes), pero creo que hemos de entender esa capacidad, como se apuntó en el segundo capítulo, como una tendencia operativa. El ‘error’ de consecuencias filosóficas incalculables que habría cometido Aristóteles sería, simplemente, haber considerado la sensación una forma –y por cierto eminente– de conocimiento de lo particular. 3. La solución de Dewey: la pauta de la investigación Antes que en la obra de Sellars, Quine y Wittgenstein, antes que en la de Austin y Adorno, encontramos una crítica abierta, directa y detallada de la noción de conocimiento inmediato en la producción de Dewey. En este punto, si no fuera por la Fenomenología del Espíritu, se podría decir que Dewey es un pionero –o casi 12 . Es más, en ninguna de las polémicas posteriores la envergadura de la tradición que se impugna se hace tan manifiesta y es tan acusada la simpatía por la brecha abierta por Hegel como en la de Dewey. Por estas razones, quisiera concluir esta parte exponiendo su posición sobre las limitaciones de la sensación –y captaciones intelectuales análogas a la sensación– como fuente independiente de conocimiento, tal y como la encontramos en una de sus obras más elaboradas: la Lógica de 193813. Queda como tarea pendiente para otra ocasión una comparación detallada –en la que coincidencias y diferencias se distingan como es debido– de los planteamientos reactivos de Dewey, Wittgenstein y Sellars. 12 Se podría decir que impiden que lo tratemos como pionero, además del antecedente hegeliano, la obra de Nietzsche, por un lado, y la de Peirce, por otro. Pero desde el punto de vista histórico, dada la influencia filosófica diferida, retardada, que ejercieron Nietzsche y Peirce sobre el pensamiento del siglo XX, gracias a figuras como, precisamente, Dewey, apenas cabe restar originalidad y protagonismo al autor de Reconstrucción de la filosofía, Experiencia y naturaleza y Arte como experiencia. 13 Lógica: la teoría de la investigación puede considerarse una obra no del todo acabada o lograda, pero, por otro lado, Dewey mismo la juzgó el resultado de sus investigaciones durante 40 años sobre temas epistemológicos. Sobre la epistemología de Dewey y, en general, de los representantes del ‘pragmatismo americano’, véase Ángel Faerna, Una introducción a la teoría del conocimiento del pragmatismo americano (2003). [88] Hay consagrado en ese libro de Dewey un capítulo entero –el octavo– a combatir la idea misma de conocimiento inmediato y, por cierto, de un modo que reanima la tesis platónica de Hegel de que la verdad de la certeza sensible hay que buscarla fuera de ella. Y hay también en las pocas páginas de esa porción argumentos dirigidos contra los razonamientos aristotélicos con los que desde antiguo se ha querido probar la necesidad de que la ciencia derive del conocimiento de unos principios más ciertos y evidentes que la ciencia misma. Empezaré considerando la réplica dialéctica a la tradición en este último punto. Al respecto la cuestión es, a los ojos de Dewey, si un conocimiento inmediato es precondición indispensable de todo conocimiento mediato14. Como he dicho en capítulos anteriores, los argumentos de Aristóteles que concluían la existencia de ese conocimiento parecieron durante siglos inapelables. Dewey estima, sin embargo, que la experiencia nos enseña que premisas inciertas y sólo en parte verdaderas pueden conducirnos, felizmente, a conclusiones verdaderas. Y, además, que esas conclusiones, unidas a otras igualmente satisfactorias, pueden llevarnos a corregir nuestros juicios imperfectos iniciales sobre la situación de partida, tal y como la concebimos en un principio. La enseñanza general que extrae de esta experiencia del desarrollo de las pesquisas humanas es que no es preciso que nuestras explicaciones y teorías sean retrotraídas a algunas certezas absolutas y elementales para acreditarse. Que así sea puede negarse en cuanto dejamos de tener la idea de que la acreditación y el respaldo empírico han de garantizar la verdad de algunos enunciados, como Dewey propone que hagamos. Para la tradición el resultado de la investigación, cuando todo va bien, se denomina conocimiento o certeza. Dewey prefiere hablar, en cambio, de ‘aseverabilidad garantizada’ (warranted assertibility), esto es, de lo que en un momento dado puede aseverarse con una confianza prestada por buenas razones, a la vista de que la investigación no pone a salvo de todo escrutinio futuro una u otra convicción o creencia (cf. Logic, pp. 14 ss.). Lo que ella logra es, sobre la base de un conjunto tanto de observaciones como de creencias estables, autorizar 14 Los términos de Dewey, en el planteamiento de la cuestión, recuerdan por sí mismos los de Hegel, aunque no hay en la Lógica referencias ni a la Fenomenología ni a ninguna otra de sus obras. La tesis de ambos es que todo conocimiento es mediato: toda determinación de la opinión es para ellos Vermittlung. La importancia de Hegel en la formación del pensamiento de Dewey es, por lo demás, de sobra conocida. [89] racionalmente, lo cual no es poco, una u otra afirmación15. Y, sin embargo, la ‘aseverabilidad garantizada’ no es para Dewey un sucedáneo del conocimiento, sino la mejor definición que cabe imaginar de la naturaleza del conocimiento (cf. “Proposiciones, asertabilidad garantizada y verdad”, p. 13416). Él entiende que nuestros conceptos, descripciones y explicaciones tienen un valor que no los exime, ni en el mejor de los casos, de los procesos de revisión permanente característicos de la investigación sostenida. Esto no impide que algunos hechos puedan ser considerados sobradamente establecidos y, de hecho, no sean nunca objeto de contradicción. Y, por otra parte, permite que tenga sentido pensar que nuestros razonamientos parten sin excepción de hipótesis, no de verdades ‘necesarias’, y, sin embargo, amplían nuestro conocimiento. Para detener el regressus ad infinitum platónico Dewey piensa que no son precisas verdades cuya existencia es conocida inmediatamente: Basta [para ello] con tener material (condicional) hipotético como para que dirija la investigación por canales en que nuevo material, factual y conceptual, se descubra, material que sea más relevante, esté más ponderado y confirmado y sea más fructífero que los hechos y concepciones iniciales que sirvieron de punto de partida (Logic, p. 145). Esta réplica dialéctica resulta de una concepción de los ‘contenidos del juicio’ que Dewey denomina ‘funcional’. Puede afirmarse que una mentalidad empírica es la que toma el sujeto de un juicio por una cosa particular concreta por describir y el predicado del juicio por una determinación que expresa la naturaleza de esa cosa o alguna cualidad suya. Así se da por sentado que hay un modo preciso y no controvertido de delimitar desde el principio de qué estamos hablando. En la concepción de Dewey, sin embargo, qué objetos se están juzgado es algo que sólo 15 Esto se podría expresar del siguiente modo. Cuando decimos que alguien tiene conocimiento de algo, decimos que cree, como resultado de una investigación conducida de manera razonable, que las cosas son como nosotros, después de una investigación conducida de manera razonable, creemos que son. 16 Observará el lector que propongo corregir la traducción de Ángel Faerna de ‘assertibility’, que él vierte por ‘asertabilidad’ y yo por ‘aseverabilidad’, para evitar, ya que no el palabro, al menos el anglicismo. [90] puede establecerse a partir de un entendimiento previo de la situación, que es siempre selectivo o restrictivo. En este punto, su posición trae a la memoria la de Hegel. Para ambos todo aquello que podemos llamar ‘esto’ –esto que vemos o esto que tocamos– es, en las palabras de Quine ya citadas, ‘cosa demasiado negra para hacer algo bueno con ella’. Sin manejar una caracterización provisional de lo que se juzga, no es practicable juicio alguno. La actividad de enjuiciar es, a decir verdad, una empresa no exenta de suposiciones, aunque funcionalmente dispuesta a la revisión de su propio punto de partida. Las indicaciones y descripciones de las que se parte se ven sometidas a examen en el curso de la investigación. Dewey expresa esto diciendo que el juicio, como ‘asentamiento final’ (final settlement), depende de una serie de asentamientos parciales. La investigación no es, en general, un proceso para descubrir cualidades de objetos enteramente familiares. Pues trae consigo una nueva determinación –una ‘reconstitución’– de la situación en la que nos encontrábamos y, por tanto, de los objetos y hechos sobre los que se busca esclarecimiento y explicación. En el sentido en que la situación más simple merece una descripción revisable, no se puede decir que haya datos, pruebas o ‘evidencias’ tendidas ante nosotros: tenemos que interpretar la situación de algún modo para contar en absoluto con un testimonio o prueba. Diríamos, en los términos de Russell, que no hay hechos mínimamente complejos ‘evidentes por sí mismos’. Así pues, como ‘datos’, cualesquiera hechos son provisionales. “Fuera de una situación incluyente que determina el material que constituye el esto observado singular y el tipo de predicado caracterizador aplicable a él en correspondencia recíproca a otro [material], la predicación es completamente arbitraria e infundada” (p. 129)17. ¿Cuál es, pues, la postura de Dewey con respecto a la sensación como fuente de conocimiento? Creo que es muy manifiesto que no se le ocurrió negar, como tampoco a los demás críticos del empirismo, que tenemos sensaciones y que, si no las tuviéramos, no sabríamos nada del mundo que nos circunda. Pero cuestión distinta es si esas sensaciones sirven de anclaje para nuestras representaciones del 17 En este pasaje es perceptible una dependencia no sólo terminológica de los argumentos de Hegel (aunque también terminológica): Dewey está ahí reinterpretando la dialéctica hegeliana del demostrativo ‘esto’. Como argüirá años después Sellars, un dato, sea un efecto o un estado de cosas, no está en condiciones de desempeñar un papel lógico, por lo que es epistemológicamente inerte. [91] mundo y para las explicaciones que ofrecemos de lo que en él ocurre. Para la concepción que tiene Dewey del saber, la idea misma de que algo –dato, hecho, observación– podría proporcionar por sí mismo un ‘anclaje’ o un fulcro en la justificación de nuestras opiniones y convicciones es irrisoria. Ni las sensaciones más simples gozan de la incorregibilidad y firmeza que faculta para el cumplimiento de esa función. Como juicio con pretensiones de verdad y exactitud, con pretensiones incluso de cientificidad, el juicio ‘Esto es dulce’ no puede ser otra cosa, piensa Dewey, que el resultado de una pesquisa (cf. p. 131; cf. “Proposiciones, aseverabilidad garantizada y verdad”, p. 136). En estos términos establece él que no hay conocimiento inmediato alguno que sea precondición indispensable del conocimiento científico y, en general, del conocimiento basado en pruebas argumentativas. Así anticipa la resistencia de Wittgenstein y otros a aceptar que algún conocimiento es inmediato. Quisiera que estas breves indicaciones sobre su posición dejaran claro que la interpretación que él hace de eso que llama la ‘pauta de la investigación’ (the pattern of inquiry) aspira a ser una enmienda a la totalidad de la solución aristotélica, análogamente a como ‘aseverabilidad garantizada’ quiere ser una aclaración general y sin resto del ‘conocimiento’. Son esas ambiciones, no obstante, las que suscitan una objeción también general contra el planteamiento de Dewey que parece inmediatamente autorizada. Su idea de la investigación como un proceso socrático que, por así decir, se aúpa a sí mismo parece condenar el esclarecimiento filosófico de la ciencia a un fracaso general y estrepitoso: cuando llegamos a la conclusión de que creencias basadas en hipótesis y revisiones sin fin de nuestras convicciones es todo lo que puede sostenerse sobre un ‘conocimiento’ que no es inmediato, dejamos incólumes los antiguos argumentos que exigían la existencia de principios indemostrables y axiomas evidentes como sostén del conocimiento de las causas de lo que existe en su (estricta) necesidad, esto es, del conocimiento científico en el sentido aristotélico. Pero esto se puede conceder, sin consecuencias particularmente graves: una ciencia excepcional, de existir, necesitaría, desde luego, de un fundamento excepcional. Ahora bien, dos advertencias son pertinentes. Si existe o no un [92] conocimiento de lo necesario en su necesidad, puede todavía disputarse, valgan o no valgan los argumentos aristotélicos sobre los principios de la ciencia. El propio Aristóteles reconoce que es difícil saber cuándo tenemos conocimiento de algo (cf. Analíticos posteriores, 76a25). Y es claro que filósofos como Dewey se persuadieron de que la historia enseña que no hay conocimientos de impar excelencia que sirvan de principios imperecederos del conocimiento que llamamos, honoríficamente, científico. Así que esa historia podría haber recomendado, precisamente, que revisáramos las ideas preliminares que suscitan interrogantes acerca del saber. De hecho, la historia de la filosofía del conocimiento es, antes que nada, una historia del uso cambiante que hemos hecho de palabras como ‘conocimiento’ o ‘ciencia’. Dewey propone, sin más, que dejemos de pensar que la ciencia y nuestras certidumbres cotidianas pueden gozar de cimientos no hipotéticos y permanentes. La segunda advertencia, más importante incluso, pero, por otro lado, tal vez reductible a la primera, es la siguiente. En el Teeteto, Sócrates se propone indagar el fundamento de la diferenciación –bien establecida culturalmente– entre el sabio y el ignorante. Su polémica inicial contra Protágoras y sus póstumos portavoces va dirigida, no en balde, contra un entendimiento del saber que parece hacer imposible la distinción entre el docto o experto y el necio: ¿qué es eso que llamamos geometría, qué es eso que llamamos carpintería?, ¿no son artes de unos cuantos? Pienso, por ello, que no debería perderse de vista que el modo en que Platón algo ambiguamente y Aristóteles ya sin ambigüedad estrecharon e interpretaron el significado de epistéme, como un saber demostrativo de verdades incuestionables, fue él mismo el resultado de cierta comprensión de procesos de reconocimiento y pruebas lógicas o matemáticas que, desde que existe la filosofía, han generado creencias sobre la infalibilidad de nuestras facultades que son, bien mirado, controvertidas. Lo que las investigaciones de Dewey, Wittgenstein, Sellars y demás desafiaron en el siglo XX fueron precisamente esas interpretaciones básicas de la fuente de las más luminosas certidumbres. [93] Transición ¿Se resuelve en el siglo XX el que he llamado el problema del comienzo o sería más justo decir que se abandona? ¿Sobrevive, si no la solución aristotélica al problema, al menos el problema, o ni siquiera él? La respuesta adecuada a estas preguntas, como por lo demás a cualquier otra pregunta, la decide el modo en que se entiende inicialmente el asunto. Que la pregunta por la esencia del saber –¿qué es el saber?, ¿qué parece al menos ser?– ha atraído la atención de los filósofos desde el siglo V antes de nuestra era hasta hoy, sin interrupción, y que muchas de las cosas escritas por éstos en todo ese tiempo se han presentado y entendido como intentos más o menos originales de ofrecer una aclaración al respecto es indiscutible. Y si la continuidad de la filosofía tuviera que medirse por la supervivencia de asuntos generales como ésos, estaría ciertamente garantizada de antemano, pues el saber, como el placer o el carácter moral, no son productos de una determinada, peculiar, cultura: son productos de todas las culturas humanas, hechos necesarios por algunas características generales de la condición biológica que nos ha correspondido disfrutar y padecer como los animales que actualmente –desde hace aproximadamente 200.000 años– somos. Pero en cuanto precisamos el contenido de la pregunta por el saber y cedemos a la tentación de explicar por anticipado qué nos interesa al respecto, los cambios de opinión en ese tiempo sobre la naturaleza, la fuente, el alcance y la transmisión del saber permiten e incluso dan pie a respuestas de diverso signo. Mi intención en las páginas precedentes ha sido contar cómo, en el contexto de un interés genérico por el saber, tomado éste también en el sentido muy amplio que tiene originalmente lo que los griegos llamaron epistéme, se planteó un problema particular que tuvo desde el principio una doble faz. ¿Cómo comienza a haber saber y, en atención a ello, qué es el saber? Pues si el saber entraña un conocimiento previo de los términos en que ofrecemos –a otros y a nosotros mismos– aclaración de qué son y por qué son como son ciertas cosas, ¿cómo llega a constituirse algún saber en absoluto? ¿Y cómo habrá que explicar qué sea saber sin hacer explícita esa dependencia en que cada particular saber parece hallarse de un saber anterior, cuyo origen cuesta representarse? [94] La pregunta que nos hacemos ahora, por tanto, no es si ha sobrevivido hasta hoy el interés de Platón por el conocimiento. Entre otras cosas, porque no vengo hablando aquí de ese interés general y su concreción como interrogante, sino de un problema al que dio pie la investigación que suscitó esa pregunta. Que esa pregunta forma parte de un presente que abraza a Platón y a sus sucesores contemporáneos es, insisto, obvio1. Pero puede discutirse, sin embargo, si el problema –la aporía estrictamente– con que el intento de darle respuesta de Platón tropieza en el Teeteto sigue siendo un problema para nosotros. Y desde luego puede discutirse si la primera respuesta histórica al problema, la que ofrece Aristóteles en sus libros Analíticos, goza todavía hoy de crédito y abogados. La primera cuestión, si el problema platónico nos concierne, ha de ser respondida con un rotundo sí. No tan rotundo, sin embargo, es el no con que debe ser contestada la segunda, sobre el éxito contemporáneo de la solución de Aristóteles, pero ha de ser en todo caso un no. La solución de Aristóteles la componen fundamentalmente tres posicionamientos y es esta multiplicidad lo que permite que su rechazo no sea siempre completo. En primer lugar consiste en distinguir, por un lado, un modo de ser apto para el conocimiento de, por otro, un saber o un modo de saber: Aristóteles advierte el comienzo del saber en una disposición a distinguir a partir de la cual se desarrolla todo conocimiento. En segundo lugar, en diferenciar lo que merece ser llamado epistéme, esto es, según se decanta el asunto en los escritos de Platón y Aristóteles, el saber del experto susceptible de ser comunicado y, en particular, un saber sobre lo universal y por ello necesario (o sea, lo que sus lectores medievales llamaron scientia, ciencia), de otros modos de saber: prudencia, técnica y, sobre todo, sensación (aísthesis) de lo particular e intelección (nôus) de lo universal. Y, en tercer lugar, en ofrecer una explicación sobre cómo la sensación de lo particular conduce a la intelección de lo universal y ésta contiene en sí la posibilidad de la demostración de lo que es o existe que llamamos epistéme. Sin embargo, de la solución se ha destacado aquí un elemento por encima del resto, implícito en el segundo de los posicionamientos, que a Aristóteles le pareció 1 En este sentido puede aceptarse el juicio de Heidegger: Platón pertenece a nuestro ‘presente histórico’ (“La doctrina platónica de la verdad”, p. 197). [95] completamente necesario para sortear la aporía platónica: la asunción de que la ciencia se basa en un conocimiento de los principios de la demostración que ha de ser concebido como un conocimiento inmediato y excelente. Es en realidad la discusión de la existencia de un conocimiento de esas características, discusión –no siempre afirmación– que reconocemos inconfundiblemente en los escritos de filósofos modernos como Descartes, Hume, Kant o Hegel y en los de filósofos considerados contemporáneos nuestros como Russell, Husserl o Dewey, la mejor prueba de la pervivencia del problema platónico. Quienes han defendido la existencia de ese conocimiento, sea bajo la forma de sensaciones o impresiones de los sentidos, sea bajo la forma de intuiciones empíricas o datos de los sentidos, sea bajo la forma de intuiciones intelectuales o de intuiciones de esencias, lo han hecho para asegurarle un fundamento o principio de legitimidad a todo nuestro saber y siempre después de haber aceptado –por razones platónicas– que una mera opinión, aunque sea verdadero el juicio que contiene, no supone conocimiento. Quienes, por el contrario, han negado la existencia de ese conocimiento y, lo que es más importante aún, han combatido el buen sentido de la noción misma de conocimiento inmediato lo han hecho habida cuenta de que se estaban obligando a suscribir un concepto de saber que, de algún modo, se desentiende de la presuposición de un fundamento o principio. Esto puede hacer tentadora la idea de que la discusión sobre el lógos con la que se cierra el Teeteto condujo a un extravío de quienes durante siglos se interesaron, como Platón, por la esencia del conocimiento. Quienes negaron esos fundamentos declararon vana y superflua su búsqueda y, por ello, puede pensarse que no aceptaron el problema platónico en sus términos originales. Pero espero haber sabido mostrar que, por un lado, sería tremendamente injusto con Platón quien ignorara la atención que a su aporía se le ha prestado aún en el siglo XX y que, por otro, los detractores del ‘conocimiento inmediato’ ni niegan por regla general la importancia que el lógos tiene en la constitución del conocimiento ni recaen en la identificación del saber con el mero tener un parecer o tener una opinión en algún sentido acertada, como los casos representativos de Dewey, Wittgenstein y Sellars demuestran. [96] Por todas estas razones creo que una buena respuesta a la pregunta por la continuidad de la historia de la filosofía del conocimiento en este punto es la siguiente. El viejo problema platónico ha merecido atención y respuestas ininterrumpidamente desde su planteamiento hasta el siglo XX. Pero la exitosa primera solución ofrecida por Aristóteles en su día y respaldada por un sinfín de filósofos hasta la primera mitad del siglo pasado, al menos por lo que respecta al elemento característico que he destacado sobre los demás, a saber, el compromiso con un conocimiento inmediato, cayó en desgracia de tal modo para un buen número de pensadores influyentes de los siglos XIX y XX –empezando por Hegel– que se extendió como nunca antes la opinión de que del conocimiento ha de ofrecerse una explicación a partir de aptitudes naturales cuya operación no entraña inmediatamente conocimiento y que esas aptitudes y los hábitos a que pueden dar lugar forman un suelo suficiente para que se establezca culturalmente la distinción entre conocimiento, sabiduría y pericia, por un lado, y desconocimiento, ignorancia e ineptitud por otro. Un anticipo fascinante de esta historia puede descubrirse en el mismísimo Menón, con cuyo comentario arrancó mi argumento. La cuestión que Sócrates plantea al esclavo, como vimos entonces, se resuelve en el diálogo probando en qué relación se halla con el cuadrado del enunciado el cuadrado de su diagonal. Pero a decir verdad el problema que plantea Sócrates –¿cuánto ha de crecer el lado del cuadrado para que su superficie se duplique?– no tiene solución2. Puesto que la diagonal y el lado del cuadrado inicial tienen longitudes inconmensurables o, dicho de otro modo, dado que la diagonal de un cuadrado cuyo lado es tomado como unidad de medida tiene por longitud un número irracional (un número que no puede expresarse con exactitud ni con enteros ni con fracciones de enteros) de esas unidades (la raíz de 2, concretamente), el esclavo debería decir que para que se duplique la superficie el lado ha de crecer en una medida que no se puede determinar 3 . Que las longitudes del lado y la diagonal son inconmensurables 2 Platón es muy consciente de esto, cómo no. Por eso Sócrates le pide al esclavo que si no puede decir con exactitud cuál es la solución, al menos la señale (cf. Menón, 84a). 3 El descubrimiento de los números irracionales en Grecia lo localizan los historiadores a mediados del siglo V a. C. y, como muy tarde, en torno al año 430 a. C. Es, por cierto, el Teeteto el texto más antiguo (compuesto aprox. en 368/367 a.C.) en que de modo preciso e inequívoco se hace referencia a una tradición al respecto (cf. Kurt von Fritz, “The [97] significa de hecho que no existe una unidad –o elemento– que sea común a ambas. Así que la solución geométrica al problema que se supone que, al ser interrogado, el esclavo halla por sí mismo oculta hasta cierto punto el hecho de que la pregunta de Sócrates no tiene respuesta. Y, lo que es más interesante si cabe, que hay medidas inconmensurables significa en mi opinión que hay comparaciones explicativas –la comparación entre la diagonal y el lado– incluso donde no todas las medidas se pueden tomar por referencia a una unidad común o, dicho de otro modo, donde, desde el punto de vista de cualquier unidad, no todas las longitudes tienen medida. En estos casos se puede decir que hay ‘explicación’ de unas longitudes por medio de otras a pesar de que no hay entre ellas proporción. Pues bien, existe una analogía, a mi parecer, entre este resultado y la posición generalizada sobre el saber en el siglo XX que venimos considerando, dado que Dewey, Wittgenstein, Sellars y otros pretenden precisamente que expliquemos el conocimiento como el efecto de un respaldo lógico –de una relación determinada entre creencias– y sin referencia a una unidad elemental –por así decir, indivisible y, en principio, carente de relaciones– de conocimiento. Hay que admitir que la expresión lingüística de esta analogía es, salta a la vista, problemática o, mejor dicho, desconcertante, puesto que lógos significó para los griegos, entre otras cosas, ‘proporción’. Pero esta perplejidad puede aliviarla el estudio de la historia de la palabra. A partir del descubrimiento de lo inconmensurable y lo, en principio, carente de lógos, los griegos –el matemático Discovery of Incommensurability by Hippasus of Metapontum”, p. 243; téngase en cuenta, a propósito de la cronología, que la acción en el diálogo se sitúa en 399 a. C., el año de la muerte de Sócrates). El pasaje relevante es aquel en que el geómetra Teodoro de Cirene demuestra la irracionalidad de las raíces cuadradas de 3, 5, 6, etc. hasta 17 (cf. 147b). Que Teodoro empiece por exponer la irracionalidad de la raíz cuadrada de 3 y no de 2 es interpretado por von Fritz como indicativo de que la irracionalidad de la raíz cuadrada de 2 o, lo que viene a ser lo mismo, la inconmensurabilidad entre el lado y la diagonal del cuadrado –vale decir sin más, como hace Aristóteles, la inconmensurabilidad de la diagonal– fue descubierta por otro matemático con anterioridad (cf. p. 244). Sobre la naturaleza exacta del descubrimiento de la inconmensurabilidad, no obstante, no podemos hacer más que conjeturas. En el apéndice 27 al libro X de los Elementos de Euclides se recoge una prueba aritmética tradicional de la inconmensurabilidad de la diagonal, por reducción al absurdo, de la que Aristóteles era conocedor (cf. Analíticos primeros, 41a2631, 50a37 s.), pero von Fritz razona que esa prueba aritmética fue seguramente buscada y desarrollada a partir de una prueba geométrica anterior, proporcionada, quizás, por el estudio del pentágono regular (cf. p. 256). Ahora bien, otros han demostrado que pudo aportarla asimismo, sin ir más lejos, el estudio de las figuras del Menón, 82b-85b (cf. Wilbur R. Knorr, The Evolution of the Euclidean Elements, pp. 26 ss.). [98] Teeteto entre ellos– desarrollaron una teoría de la proporción entre inconmensurables (cf. Kurt von Fritz, “The Discover of Incomensurability by Hippasus of Metapontum”, pp. 261 s.). Dado que originariamente donde no hay conmensurabilidad, por definición, no hay proporción, el desarrollo de esa teoría trajo consigo necesariamente una redefinición del término lógos en contextos matemáticos, de la que, por cierto, Aristóteles no fue ignorante (cf. Tópicos, 158b32 ss.)4 . Tener el mismo lógos dejó de significar paulatinamente tener un común divisor –una cifra que se determinaba entonces siguiendo el método tradicional de la ‘sustracción mutua’– para pasar a significar, precisamente, sujetarse al método de averiguación del común divisor de la misma manera 5 . Se podía mostrar geométricamente que el proceso de ‘sustracción’ continuaba infinitamente en un caso dado y, de este modo, la inexistencia de un divisor común, pero registrarse en todo caso una continuación indefinida de la sustracción en la misma dirección o, dicho de otro modo, se podía verificar, en lugar de la existencia de un máximo 4 Al respecto, véase Oskar Becker, “Eudoxus-Studien: I: Eine voreudoxische Proportionenlehre und ihre Spuren bei Aristoteles und Euklid” (1933). Una revisión crítica de las tesis de von Fritz y Becker sobre la teoría pre-euclideana de las magnitudes inconmensurables, tesis que no pueden ser aquí discutidas como merecen, se encontrará en el libro ya citado de Wilbur R. Knorr, The Evolution of the Euclidean Elements (1975). 5 Euclides formalizó ese método tradicional en sus Elementos (cf. VII, 1-2; X, 3), por lo que hoy puede decirse que el fundamento del método de la sustracción mutua es el ‘algoritmo (de la división) de Euclides’. Aplicando el algoritmo, calculamos el máximo común divisor de dos números enteros o dos magnitudes conmensurables sustrayendo la cantidad menor a la mayor tantas veces como sea posible y, luego, el resto de la sustracción –de haberlo– a la menor tantas veces como sea posible. Si reiterando esta operación cuanto haga falta llega un momento en que el resto de la sustracción es nulo, la cantidad sustraída en último término es el común divisor buscado. Véase, a modo de ejemplo: donde el común divisor (máximo) de las magnitudes AB y CD resulta ser CF, siendo AB diez veces CF y CD siete veces CF. [99] común divisor, la existencia de ‘la misma sustracción mutua’ (en palabras de Aristóteles)6. Este cambio en el significado de lógos en el siglo IV a. C., por la extensión de la teoría de las proporciones a las cantidades inconmensurables, se puede decir que anticipa una transformación general en nuestro entendimiento del conocimiento, una metamorfosis que se consolida propiamente en el siglo XX. Pues, insisto, los numerosos críticos de la noción de principio indemostrable de la ciencia ese siglo abrazaron una concepción del conocimiento basada en el respaldo que el lógos proporciona aun cuando no haya una unidad de medida elemental del saber y la evidencia a la que todo saber y evidencia, de consuno, se reduzcan de algún modo. Esos críticos entendieron que la existencia de explicaciones satisfactorias no conlleva la existencia de evidencias mínimas y excelentes, y que el carácter La ilustración más simple de esa mismidad de la sustracción la proporciona tal vez Aristóteles en el pasaje de los Tópicos arriba citado. Las áreas y las bases de las porciones de un rectángulo dividido en dos rectángulos tienen, manifiestamente, ‘la misma sustracción’, de modo que si no hay conmensurabilidad entre las porciones de la base, tampoco la habrá entre las porciones del área, pero ambas inconmensurabilidades serán ‘las mismas’. Sea un rectángulo dividido en dos partes desiguales por una línea paralela al lado menor: 6 Es manifiesto que si la longitud y pudiera ser sustraída dos veces de la longitud z, el área Y podría ser sustraída dos veces del área Z: Pero si, en otro caso, y y z fueran magnitudes inconmensurables, esto es, si el método de la sustracción mutua aplicado a ellas generara indefinidamente un resto, no produjera un resultado entero sin resto, las superficies Y y Z serían inconmensurables en la misma medida o del mismo modo. [100] satisfactorio de aquéllas no resulta de una reunión de evidencias de este tipo de las que las explicaciones estarían compuestas. En la segunda parte de este libro voy a tratar de ofrecer un relato, que será complementario al de la primera parte, en torno a la recepción de la que gozó la noción aristotélica de conocimiento mediato, adquirido por argumentación o explicación, esto es, por medio de lógos. La recepción de esa noción tiene interés por sí misma, pero la someto aquí a la consideración del lector por el modo en que la crítica general de la noción de conocimiento inmediato alteró, además de nuestra visión de la solución adecuada del problema del comienzo, el sentido en que las opiniones basadas en razones son conocimiento, esto es, el sentido en que el lógos proporciona conocimiento. Creo que después de considerar el relato de la recepción de la noción de conocimiento mediato junto al relato anterior podremos valorar ecuánimemente los méritos de Aristóteles en el ámbito de la filosofía del conocimiento y cómo su desprestigio reciente trastocó en general esta filosofía. [101] Segunda parte 7. El problema de la explicación 1. Dos problemas ligados Aristóteles piensa que si de los principios no hay conocimiento, entonces no lo hay de ninguna otra cosa: “si no es posible conocer las cosas primeras, tampoco es posible saber sin más ni de manera fundamental las que [se desprenden] de éstas” (Analíticos posteriores, 72b13-14). En contra de esto, Dewey, Wittgenstein, Quine, Sellars y otros muchos autores del siglo pasado pensaron que no estaríamos en condiciones de tener conocimiento en ningún sentido de no darse un previo avituallamiento de palabras con las que decir cosas, es más, con las que de hecho decimos cosas (espontánea o, como Sellars dice, cándidamente): el conocimiento se levanta propiamente sobre algún tipo de habilidad que por sí misma no representa ni aporta conocimiento, y no sobre un ‘conocimiento de principios’. Pero uno y otros se tomaron muy en serio el problema que plantea el Teeteto. Si una opinión cualquiera no constituye de suyo conocimiento, porque es preciso que para ello cuente con una acreditación o justificación que la respalde, entonces la aclaración general, filosófica, del saber hace urgente una indagación de la adquisición originaria de conocimiento. Ahora bien, ese interés y esa pesquisa, que suscitaron históricamente el Menón y el Teeteto y que hemos examinado a lo largo de la primera parte de este libro, pueden producir –como si de un efecto secundario se tratara– la impresión de que la dificultad de la aclaración general del saber la plantea fundamentalmente el comienzo de nuestras explicaciones, pero no las explicaciones mismas. De que entendemos bien por qué hay explicación y en qué consiste. Incluso de que, obviamente, si sabemos ciertas cosas podemos, por medio del pensamiento, probar otras. Precisamente, según Aristóteles, un razonamiento (o, literalmente, un silogismo) es un discurso por medio del cual “sentadas ciertas cosas, necesariamente se da a la vez, a través de lo establecido, algo distinto de lo establecido” (Tópicos, 100a25 ss.). [102] Ejerciendo la función de una garantía de esto, la satisfactoria exhibición mayéutica de Sócrates en el Menón obedece al deseo de mostrar ante nuestra mirada, de una vez por todas, que unos conocimientos llevan en efecto a otros. Como vimos, el conocimiento que el esclavo tiene del número, el cuadrado (incluyendo sus diagonales), la superficie, lo doble y la mitad le conducen con relativa facilidad a reconocer la falsedad de algunas respuestas al problema que le plantea Sócrates y la verdad de la solución exacta e imperecedera. Parece que hemos de admitir, como Menón hizo, que el pensamiento puede ampliar nuestro conocimiento, siempre y cuando contemos ya con algún saber. Platón compara ese aprendizaje casi autodidacta del esclavo con la conocida experiencia de la rememoración. Unos conocimientos llevan a otros, supuestamente, como unos recuerdos llevan a otros. Una situación compleja que creíamos no recordar es recuperada de nuestra memoria tirando de un hilo. En tales casos, algunos aspectos o elementos de la situación que vienen a nuestra mente –porque alguien o algo los evoca– se encargan de reanimar el resto88. Esta comparación con un fenómeno tan familiar refuerza la suposición de que el pensamiento puede ampliar nuestro conocimiento. Ahora bien, en realidad no ocurre que Aristóteles dé por bien conocidos la naturaleza y el carácter probatorio de la explicación o Erklärung (por usar el término de Wittgenstein con el que propuse verter la aparición de lógos en la tercera parte del Teeteto) o la demostración (por usar el que traduce comúnmente al español el término del propio Aristóteles para el razonamiento científico, esto es, apodeíksis). Y no lo digo simplemente porque los Analíticos primeros estén consagrados al estudio de las figuras silogísticas ni porque buena parte de los Analíticos posteriores esté dedicada a poner en relación esas figuras con la investigación de las causas. Lo digo en este contexto porque Aristóteles piensa que es su original solución al problema del comienzo, esa solución compleja de tres elementos (aísthesis, epagôgê, nôus) que hemos estudiado, lo que da razón de la 88 El conocimiento en este sentido restringido –como aprendizaje de algo a partir de algo– es rememoración, pero no, como a menudo se dice a propósito de Platón, propiamente ‘recuerdo’. Por lo demás, pienso que Platón expresa con esto, simplemente, una comparación. [103] posibilidad de la demostración y, por tanto, que esta posibilidad también merece, en un principio, una discusión. En efecto, dado que para él el conocimiento de los principios es conocimiento de causas, dado que “es lo mismo qué es y por qué es” (Analíticos posteriores, 90a15), quien conoce los principios, pero sólo quien conoce los principios, está en condiciones de demostrar. Así se explicita en sus tratados: aunque sintamos cosas determinadas en un lugar y momento, “no por ello [...], a base de contemplar muchas veces [...], dejaremos, tras captar lo universal, de tener una demostración” (Analíticos posteriores, 88a2-4). Quien capta lo universal que subyace a lo que ve, puede por ello demostrar o dar razón de lo que ve. Esto explica que Aristóteles incurra ocasionalmente en una identificación liberal de epistéme con el conocimiento de las causas, en lugares en que podría parecer que epistéme y nôus no se distinguen como es debido. Se puede decir, pues, recurriendo a la imagen platónica, que Aristóteles –en sus libros Analíticos– aprehende o abate dos pájaros de un tiro. Resuelve el problema del comienzo por medio del descubrimiento de una aptitud para los principios y, en particular, para lo universal (que no es simplemente un predicado, sino un todo que se da en sí mismo en algo que es de una índole determinada), por lo que, cuando cuenta con el principio de una demostración, no antes, se considera capaz de la demostración. Pero desde otro punto de vista se puede decir también que Aristóteles simplifica la comprensión de la demostración sólo gracias a que complica la comprensión de la adquisición de los principios. No cabe duda, después de todo, de que la solución de Aristóteles al problema del comienzo dista de estar exenta ella misma de dificultades. La principal, diría yo, la plantea precisamente el ‘proceso’ por el que la contemplación de muchos particulares de una índole común conduce o debería conducir a captar lo universal, esto es, eso que Aristóteles denomina ‘constatación’ (epagôgê) de lo universal y trata de aclarar metafóricamente hablando de una detención en el alma o un remansarse. Me refiero, pues, a lo que los libros de Metafísica llaman el dar lugar al arte y la ciencia por parte de la experiencia. Ciertamente, no puede decirse que Aristóteles presente ese proceso como un automatismo de resultados garantizados. No se pase por alto, insisto, en [104] que para él no se trata simplemente de captar o aprehender algo ‘que se dice de muchos’ sin más, como ‘rojo’ se dice de todo lo rojo. Lo universal de lo que habla Aristóteles a propósito del nôus y la ciencia es “lo que se da en cada uno en sí y en cuanto tal”, por lo que se da “por necesidad en las cosas” (Analíticos posteriores, 73b27-29). La demostración en que consiste la ciencia no ha de poner de manifiesto una necesidad donde no la había: expone una necesidad que, supuestamente, cabe advertir en las cosas y entre las cosas. Las demostraciones de Aristóteles muestran que lo que es de cierta índole se comporta necesariamente de un modo determinado, de un modo tal que le es característico. Uno de sus ejemplos recurrentes en los Analíticos es el que explica la producción de un eclipse por la interposición de la Tierra entre el Sol y la Luna. Puesto que esa interposición no puede observarse desde la Tierra, en nuestro caso el conocimiento de la naturaleza del eclipse depende del conocimiento por inferencia de las posiciones relativas de esos cuerpos. Pero Aristóteles piensa que incluso desde la Luna, desde la que durante el eclipse podríamos contemplar simultáneamente los tres cuerpos, la primera observación del fenómeno no nos llevaría directamente a comprender qué está pasando o en qué consiste el eclipse. Ni siquiera sucedería esto si la Luna fuera lo suficientemente pequeña como para que desde algún punto de su superficie pudiéramos contemplar su eclipse total, dado que en el ejemplo la dificultad no depende de que ese eclipse no se percibiría (“percibiríamos que se eclipsa, pero no por qué en general”, Analíticos posteriores, 88a1). Saco de ahí la conclusión de que, puesto que se imaginan situaciones más o menos favorables para la constatación del meollo del eclipse, no puede pensarse que la elevación del alma a lo universal es automática y completamente fácil. Después de hacer esas observaciones sobre la constatación del eclipse lunar, Aristóteles considera cuán comprensible nos resultaría la transparencia del cristal si, menguando lo suficiente, pudiéramos contemplar con nuestros propios ojos los poros que lo atraviesan (cf. 88a14-17). Hay, pues, para Aristóteles, un estar en mejores o peores condiciones de captar la naturaleza que se manifiesta en un fenómeno. Y hay en general una dificultad reconocida en muchos lugares de su obra a la hora de definir de manera apropiada esas naturalezas, esto es, los géneros [105] y las especies en que deben ser clasificadas (una dificultad que podríamos denominar el problema de la definición, en el que en esta ocasión no quisiera detenerme)89. Pues bien, si no se acepta por entero la solución de Aristóteles al problema del comienzo, una solución que, de hecho, él sólo declara después de haber a sus ojos vencido esa dificultad a propósito de la definición, esto es, si se discute que, aunque sea sin facilidad, conocemos o podemos conocer en todo caso los principios de la demostración, entonces la explicación de algo en absoluto se torna ella misma problemática. Si no hubiera un conocimiento no derivado de causas, en el sentido en que, por las razones que aportan los Analíticos posteriores, lo hay en efecto para Aristóteles, ¿cómo podríamos dar razón de alguna opinión? 2. El surgimiento del problema moderno Encontramos en esta reflexión una explicación inmanente del surgimiento, en la Modernidad, del problema de toda explicación que amplía nuestro conocimiento. Ese problema tenía que ponerse al descubierto –o, diría, generarse– para quien nuestro conocimiento no es inmediatamente conocimiento de causas, porque no es, por ejemplo, más que conocimiento de cualidades sensibles, es decir, para quien buscó el comienzo del conocimiento no en la intelección de universales que son causas, sino en el conocimiento de cosas particulares y, concretamente, de cualidades perceptibles particulares. Quien aceptó que todo nuestro conocimiento parte de nuestra experiencia de lo particular y, además, que todo él deriva de ella (por parafrasear la primera línea de la Crítica de la razón pura, con la que Kant da a entender contra qué epistemología moderna está escrita su obra) tuvo que convertir en un problema capital la validez de las explicaciones. Véase Analíticos posteriores, II, 1-14, así como las dificultades en torno a la definición y en general la determinación de semejanzas de las que tratan los Tópicos (cf., por ejemplo, I, 17). La ‘dialéctica’, a la que se dedica esa última obra, es útil para “las cuestiones primordiales propias de cada conocimiento”, pues “es necesario discurrir en torno a [los principios] a través de las cosas plausibles concernientes a cada uno de ellos” (101a35 ss.). A la vista de los Tópicos, la detención en el alma de lo universal parece ser todo menos un proceso balístico, que se completa por sí mismo. Qué duda cabe de que es peliaguda, por ejemplo, la aprehensión de la naturaleza de la epistéme. Sobre la definición según Aristóteles, véase Marguerite Deslauriers, Aristotle on Definition (2007). 89 [106] Hume efectivamente, el blanco de esa línea kantiana, fue de la opinión de que nuestro único conocimiento inmediato lo proporciona la sensación (o, como él prefiere decir, la impresión que las cosas sensibles producen en nosotros), así como que tiene por objeto –única y exclusivamente– cualidades sensibles. Es más, de que las ideas generales que formamos de las cosas no son más que copias desvaídas – poco vivaces o pálidas– de esas cualidades (o de conjuntos de esas cualidades). Y, además, aceptó que hay razonamientos correctos que derivan de ese conocimiento por inspecciones de esas impresiones o ideas. Pero advirtió también que esos razonamientos no nos informan acerca de estados del universo que no conocemos todavía. Lamentablemente, sospechaba, los razonamientos que quisieran ampliar nuestro conocimiento de esos estados del universo se ven impedidos porque no conocemos del universo más que, precisamente, cualidades sensibles que hemos percibido. Hay, pues, en el problema de la explicación como lo plantea Hume una concesión a Aristóteles. Si no conocemos sin mediación de razonamiento o de alguna otra manera, esto es, si no conocemos ni demostrativamente ni sin demostración, las causas de los objetos (hoy diríamos, de los sucesos), entonces no podemos realizar inferencias que los pongan de manifiesto o, al menos, las que realicemos estarán privadas ellas mismas de justificación o sostén. Consiguientemente, resulta un contraste entre el que llamo problema del comienzo y el que llamo problema de la explicación. Valga de él esta representación: (1) ¿X? → A → B (2) A ··· ¿X? ··· → B El problema del comienzo (1) es el de la consecución de un saber primero del que derivar alguna que otra opinión. B se sigue de A, de modo que si A se da, B se da. Pero, ¿se da verdaderamente A? ¿Es cierto en efecto que A? ¿Y en qué se basa esa nuestra certidumbre? El problema de la explicación (2), sin embargo, es el del fundamento de toda derivación que amplía nuestro conocimiento (una que no sea un puro análisis y comparación de lo que ya sabemos). ¿Se sigue legítimamente B [107] de A, algo en absoluto de algo en absoluto? Parecen cuestiones diversas, aunque, no obstante, no podemos pensar que suscitan problemas separables. Podemos vernos tentados a decir que Aristóteles resuelve los dos problemas a la vez, eso sí. Aunque yo personalmente considero preferible decir que en virtud del modo en que resuelve el primero, no surge para él el segundo. Asimismo, podemos decir que sólo porque Hume no acepta la solución que del primer problema propone Aristóteles, o al menos no completamente, tiene que resolver un ‘problema de la explicación’ que es independiente de ése90. En todo caso, obvio es que esta comparación entre lo que ofrece Aristóteles y lo que afronta Hume no da cuenta de la historia de la formación del problema moderno. Esto es algo que ha de reconocerse aquí, para evitar que se genere en el lector una expectativa equivocada sobre el relato que estoy presentando. Michel Foucault habla en Las palabras y las cosas (1966), a propósito de los cambios en el panorama de las nacientes ciencias modernas en los siglos XVII y XVIII, de lo que ‘hizo posible’ la obra de Hume (cf. p. 66). Inspirado por Foucault, el filósofo canadiense Ian Hacking investigó la década siguiente qué transformaciones en el saber del Renacimiento convirtieron los razonamientos que Hume llama probables –acerca de hechos o cuestiones de hecho– en un objeto de interés científico. Sus averiguaciones fueron reunidas en El surgimiento de la probabilidad (1975), libro que sí cuenta esa historia. Los avatares relevantes de la historia del pensamiento europeo para ese surgimiento resultaron, desde luego, varios, y en las páginas de que disponemos aquí no pueden resumirse como merecen. A la vista de los hallazgos de Hacking, me conformo, en beneficio de mi argumento general, con destacar dos transformaciones catalizadoras de la gestación de un ‘problema de Hume’, distinguibles una de otra, aunque conectadas entre sí. Por un lado, ha de señalarse que hubo con posterioridad al Renacimiento, durante el cual los conceptos epistemológicos aristotélicos fueron aún dominantes, una ampliación de los intereses y las ambiciones del saber ligada a una reconsideración 90 Tan compleja como esta relación entre ‘problemas’ de Aristóteles y de Hume es la relación entre cualquiera de ellos y el que considero el problema contemporáneo de la explicación (infra, cap. 10 y siguientes). En los planteamientos contemporáneos, que representa, como veremos, Nelson Goodman, el problema de la explicación es muy específicamente el de una licencia para realizar inferencias, nunca el de premisas que soportan inferencias. [108] del alcance de la ciencia (scientia) o, lo que viene a ser lo mismo, una revisión de la línea que separaba –en los términos de Platón y Aristóteles– la ciencia (epistéme) de la opinión (dóxa)91. Como vimos, Aristóteles restringió la ambición de la ciencia al conocimiento de lo que es necesariamente como es. Sólo de lo que es necesariamente de cierto modo, pensaba él, puede hallarse y proporcionarse explicación. ¿Qué quedó, entonces, fuera del dominio de la ciencia? A juicio de Aristóteles, dos tipos de cosas. Por una parte, lo que denominó ‘accidental’, en el sentido en que decimos, también hoy en día, que una coincidencia fortuita es un accidente (por ejemplo, un encuentro inesperado para quienes tropiezan en la calle). Aristóteles llamó accidente, efectivamente, a los predicados de las entidades que pueden darse en ellas, pero también pueden no darse en ellas: como la barba en el hombre o el tener tres lados iguales en el triángulo (o, por usar algunos ejemplos suyos, lo blanco en el hombre, la curación en el arquitecto o lo medicinal en el alimento del cocinero). El accidente es, pues, “lo que no es ni siempre ni la mayoría de las veces” (Metafísica, 1026b33) y se supone que, por consiguiente, “no hay ciencia del accidente” (1027a20) 92 . Por otro lado, no es tampoco necesario y, consiguientemente, objeto de demostración lo que los hombres producen y emprenden (cf. Ética nicomaquea, 1140a1), que puede ser –evidentemente, dentro de unos márgenes– tanto una cosa como su contraria. Puedo honrar a mi padre o puedo no hacerlo, como puede fabricar lanzas o puedo fabricar flechas, y de que alguien haga lo uno o lo otro no busca ni espera hallar Aristóteles explicación. 91 Hacking escoge a Francis Bacon (1561-1626) y Galileo Galilei (1564-1642) como ejemplos de filósofos de la naturaleza renacentistas que todavía ansiaban en sus investigaciones y programas de investigación el tipo de demostración con el que Aristóteles había relacionado la ciencia (cf. The Emergence of Probability, p. 27). Se supone que pretendían aún descubrir ‘axiomas verdaderos’ y ‘nociones reales’, como Aristóteles ‘principios’ y ‘universales’, y que sólo más tarde, a lo largo del siglo XVII, se desdibujó un tanto la línea que dividía el conocimiento de las causas de otros saberes. Por cierto que en la presentación de la noción pre-moderna de ‘argumento probable’ Hacking cita el Comentario de los Analíticos posteriores de Aristóteles de Tomás de Aquino como representativo de la concepción heredada, medieval, de la ciencia y la mera opinión que domina el pensamiento europeo hasta entonces. 92 De todos modos, que el accidente no obedezca a la naturaleza de las cosas a las que se atribuye no significa para Aristóteles que carezca de causa: “de las cosas que son o se producen accidentalmente, la causa lo es también accidentalmente” (Metafísica, 1027a8). Ahora bien, Aristóteles entiende que la causa del accidente es, propiamente hablando, la materia misma “en cuanto capaz de ser de otro modo que la mayoría de las veces” (1027a14). [109] Los modernos y sus herederos, por el contrario, no reconocen esas limitaciones genéricas. No hay para ellos una división de sustancia entre la mecánica de los cuerpos celestes y terrestres, por un lado, y la medicina o la alquimia por otro, y tal vez no la hay tampoco entre la eficacia de los remedios médicos y la de la ingeniería social. Tan sólo hay más o menos facilidades de la investigación en unos terrenos que en otros para relacionar signos con causas y una trascendencia desigual, dados nuestros intereses, de los hechos que se esclarecen por medio de esas ocupaciones. Desde el siglo XVII pensamos que las acciones de los hombres, por ejemplo, pueden ser estudiadas con el propósito de darles explicación. Y, asimismo, pensamos que lo accidental, en el sentido aristotélico, es puramente relativo. Es accidental el color de mi piel, en el sentido de que la inmensa mayoría de mis cualidades y desde luego las que me distinguen como ser humano de otros animales, puede decirse que no se verían alteradas por un cambio en ésa, así como porque es perfectamente compatible con muchas de ellas, desde luego con las que saltan a la vista, que mi vida transcurra o haya transcurrido en otro lugar. Pero el color de la piel, como cualquier otra cosa, es susceptible de explicación para la mentalidad moderna. La explicación habrá que buscarla, podemos asumir, en ciertas disposiciones genéticas, el clima en que me he desenvuelto y la alimentación a la que me sujeto. Y, por supuesto, nadie la acometerá en mi caso particular, pues muy probablemente nadie se interesará nunca lo suficiente por esa pigmentación –ni siquiera yo mismo. Pero, investíguese o no, no creemos que haya razones ni teóricas ni metodológicas que impidan hacer averiguaciones decisivas sobre el matiz del color de una piel93. La otra transformación que me parece destacable en la historia de la formación del objeto ‘razonamiento sobre cuestiones de hecho’ es una orientación de la ciencia en la Modernidad, como no ocurría antes, a la predicción de acontecimientos. La ciencia aristotélica no pretendía anticipar el futuro, sino explicar lo que se da o existe actualmente. Frente a las ‘explicaciones’ míticas arcaicas, esto suponía abandonar la vieja costumbre de remitir, para proporcionar 93 Lo que digo no debería producir la falsa impresión de que la ciencia moderna ha descubierto necesidad donde antes sólo observábamos contingencia. La relación entre contingencia y necesidad en las explicaciones científicas contemporáneas es harto compleja, como sabe cualquiera que conozca por encima la Biología a que dio pie la síntesis del evolucionismo darwiniano y la teoría de la herencia mendeliana. [110] comprensión de lo que tenemos delante, de verdades manifiestas a sucesos irrastreables, de los que no hay testigos vivos. En la ciencia aristotélica, por consiguiente, lo pasado en todo caso podía explicarse, si podía, por lo pasado, y lo futuro habría que explicarlo por lo futuro, dado que las causas que una inspección inteligente de fenómenos desvela, supuestamente, son configuraciones actuales de las entidades implicadas (como dice Aristóteles, se da a la vez la premisa y la conclusión de la demostración) 94 . De hecho, como hemos visto, las causas aristotélicas no son otra cosa que entidades o, por decirlo más precisamente, la forma de las entidades correspondientes. En cambio, la ciencia de Hume no sólo quisiera explicar lo que es pero no vemos todavía, sino, característicamente, lo que pasará mañana. No por casualidad el primer ejemplo de Hume en la sección cuarta de la Investigación sobre el entendimiento humano, la dedicada a las operaciones del entendimiento, es la salida, mañana precisamente, del Sol. Por esta razón, se dice que las causas ‘humeanas’, como en general las causas modernas, son comúnmente causas eficientes (cuerpos que empujan a otros cuerpos o que tiran de ellos; por ejemplo: bolas de billar que golpean y ponen en movimiento otras bolas, o ruedas dentadas que engranan en ruedas dentadas y las hacen girar). En mi opinión, esto es ciertamente así, aun cuando de hecho la causa formal aristotélica no haya desaparecido completamente de nuestros hábitos lingüísticos: aún ofrecemos explicaciones socialmente satisfactorias retrotrayendo los fenómenos que observamos a la naturaleza de las cosas implicadas en ellos. Por ejemplo, decimos que las madres chimpancé se resisten a separarse de sus crías muertas ‘porque las familias de chimpancés mantienen vínculos muy robustos’ y, análogamente, decimos que alguien se quedó dormido enseguida ‘porque estaba muy cansado’. De modo enteramente semejante, Aristóteles explica cuán saludable 94 “La causa de las cosas que se producen y de las que se han producido y de las que serán es exactamente la misma que la de las cosas que son (pues la causa es el medio), con la salvedad de que, para las cosas que son, es lo que es, para las que se producen, lo que se produce, para las que se han producido, lo que se ha producido, y para las que serán, lo que será” (Analíticos posteriores, 95a10-14). En el mismo capítulo de la obra, Aristóteles defenderá que “a partir de lo anterior no hay [razonamiento]” (95a30), de un modo que deja absolutamente claro cuán ajena es la predicción a la ciencia aristotélica. Hume en cambio escribe: “La única utilidad inmediata de todas las ciencias es enseñarnos cómo controlar y regular acontecimientos futuros por medio de sus causas” (Investigación sobre el entendimiento humano, p. 76). [111] es un paseo después de comer en atención a que –piensa él– el paseo evita que ‘sobrenaden’ los alimentos y que los alimentos no hagan eso es ‘en sí mismo saludable’. Con estas breves indicaciones no pretendo haber añadido a la comprensión de la relación inmanente entre el problema de Hume y la solución de Aristóteles una explicación histórica del surgimiento del primero a partir de la segunda. No he podido hacerlo en estas pocas páginas. Me contento con haber destacado dos transformaciones en el entendimiento moderno de la ciencia que proporcionan un contexto de emergencia o surgimiento para el problema de la explicación como Hume lo plantea. Tampoco pretendo, evidentemente, haber contado la historia del surgimiento, siquiera sea de modo muy esquemático. Me doy por satisfecho con haber simplemente destacado dos mutaciones –de una ciencia de lo necesario a una ciencia sin limitaciones objetivas, de una ciencia no predictiva a una ciencia predictiva– que una historia de la epistéme ha de investigar, si es que quiere darnos a entender el vocabulario de Hume, sin el cual no puede plantearse el problema moderno de la explicación. Ahora vamos a estudiar más de cerca ese vocabulario. [112] 8. La inferencia de hechos 1. Fuentes de evidencia En su Investigación sobre el entendimiento humano (1748), admite Hume dos fuentes de evidencia al alcance del hombre: la experiencia actual de los sentidos (unida a la memoria) y el pensamiento (cf. pp. 26 s., 341). Hume toma la experiencia de vista, oído y demás en el sentido bien tradicional de un conocimiento inmediato, pero interpreta la sensación concretamente, como era habitual en la época, como un testimonio: los sentidos nos hablan del universo como los testigos nos hablan de lo que han presenciado2. La evidencia de los sentidos, la prueba de los sentidos, tiene la característica de no presuponer ninguna otra: los sentidos se bastan por sí mismos para proporcionarla. Hume asume –como muchos antes y después de él– la vieja idea aristotélica de que toda convicción y toda explicación se retrotraen a conocimientos que no dependen de otros. La sensación procura supuestamente percepciones sin ambigüedad, excelentes y enteramente diáfanas. Gracias a ella aprehendemos las cualidades de las cosas: su figura, su posición, su movimiento, su cohesión. De lo que Hume llama, técnicamente, ‘impresiones de los sentidos’ entiende que se deriva todo el conocimiento que podemos obtener del universo en general y también de esa muy pequeña parte del universo que somos nosotros mismos. Esta su idea de conocimiento inmediato, que existió antes y después de él, fue discutida en la primera parte de este libro y no se añadirá ahora nada sobre ella. Quisiera considerar en este capítulo, más bien, el servicio que presta el pensamiento a la producción de evidencia. 1 Mientras no se indique lo contrario, en este capítulo las referencias son siempre a la paginación de la clásica edición inglesa de L. A. Selby-Bigge de esa obra (que reimprime la edición de 1777) y las traducciones, en ocasiones corregidas por mí, las tomo de la versión de Jaime de Salas para Alianza Editorial (Madrid, 2007 [1980]), aunque tengo en cuenta también la versión de Vicente Sanfélix y Carmen Ors para Istmo (Madrid, 2004). Me atengo fundamentalmente a los argumentos de la Investigación en atención a que Hume mismo deseó ser juzgado por ellos, y no por los argumentos antecesores del Tratado sobre la naturaleza humana, diez años más temprano. 2 Sobre el ‘testimonio de nuestros sentidos [testimony of our senses]’ habla Hume de pasada en la sección 4 de la obra (p. 26). Es esta consideración como testimonios la que permite que hablemos de la experiencia como evidencia, pues etimológicamente la ‘evidencia’ es una prueba o razón para creer. [113] La evidencia del pensamiento se presenta, de acuerdo con Hume, en tres variedades que debemos diferenciar: encontramos en primer lugar una evidencia que podemos llamar intuitiva, a saber, la del pensamiento que reconoce lo igual y lo diferente en sus ideas claras; en segundo lugar, una evidencia demostrativa, proporcionada por razonamientos a veces complejos, pero completamente ciertos, que no dependen de experiencias sobre la realización de ideas, pero ligan unas ideas a otras; y, finalmente, una evidencia –apenas investigada, según Hume– que depende de experiencias pasadas de relaciones causales. Las dos primeras son evidencias apreciadas por medio de la reflexión sobre percepciones de la mente. De que ‘si esta muestra es roja, entonces no es verde’ tenemos una evidencia intuitiva: el consecuente se sigue del antecedente de modo inmediato, sin necesidad de movilizar un término medio a través del cual relacionarlos. Las evidencias demostrativas las representan, más bien, las pruebas geométricas y aritméticas: el primer ejemplo de Hume de una relación de ideas establecida por demostración es el teorema de Pitágoras. La prueba del teorema –por ejemplo en la versión clásica de Euclides– la proporciona una inspección de ideas luminosas: las de línea paralela, doble y mitad, adición, cuadrado, paralelogramo, etc. Estas ideas son completamente determinadas y claras, piensa Hume, porque puede señalarse con toda facilidad y sin ambigüedad una ‘realización’ sensible de ellas: son ideas ‘sensibles’, llega a escribir, sus diferencias son inmediatamente perceptibles, son siempre expresadas por los mismos términos y sus límites son más exactos que los de cualquier otra idea. Por ejemplo, “jamás se confunde un óvalo con un círculo ni una hipérbola con una elipse” (p. 60). Y una vez hemos adquirido tales ideas, la reflexión, sin inspección añadida del universo, es decir, sin inspección de cómo son las cosas al margen de cómo es nuestra mente y qué percepciones alberga, basta para verificar algunas relaciones que mantienen ellas entre sí. Pero reconocemos asimismo, piensa Hume, evidencia adquirida por medio de razonamientos que no establece un puro examen de ideas de la mente. Cuando los razonamientos tratan sobre “cuestiones de hecho” o, sin más, hechos, es decir, sobre ‘objetos’ que podría pensarse sin contradicción que no fueran como son, que no se dieran en absoluto o que no se dieran ahora o donde se dan o como se dan, las relaciones entre las ideas que aparecen en esos razonamientos, que ellos [114] exponen e invocan, no las establece un examen de su interna constitución. Ocurre que los objetos de esas ideas están relacionados entre sí como causas y efectos, unos de otros. En efecto, todas las explicaciones que podemos pedir y ofrecer sobre convicciones acerca de cómo son –de hecho– las cosas, acerca de, por ejemplo, dónde se encuentra algo, ponen en juego certezas adquiridas anteriormente sobre relaciones causales. Si se me pregunta –el ejemplo es también de Hume– por qué pienso que un amigo mío está en Francia, tengo que referirme a conocimientos previos que poseo de otros hechos –como que ha llegado una carta de su puño y letra, sellada en París, informando de su viaje– y a relaciones de causalidad bien conocidas por mí, o, mejor dicho, a relaciones de causalidad al menos supuestas, entre el hecho por el que se me pregunta y esos otros. Porque creo esas otras cosas y presumo esas relaciones, tengo razones para pensar que mi amigo está en Francia. La explicación de esa creencia sobre el hecho la proporciono, por tanto, dando a conocer esas otras. Así como explico en general unos hechos a partir de otros3. 2. La corrección de los razonamientos sobre cuestiones de hecho En el ámbito de intereses de la Investigación el asunto que merece la máxima atención filosófica para Hume es la a su juicio “poco cultivada” –ni por antiguos ni por modernos– o poco investigada naturaleza de esa cuarta evidencia (cf. p. 26). Por tanto, no la evidencia de las impresiones de los sentidos, ni la evidencia intuitiva, ni la evidencia demostrativa, sino la evidencia de los razonamientos sobre 3 Nótese que Hume, al oponer los razonamientos sobre cuestiones de hecho a los demostrativos, hace un uso de ‘demostración’ que no es aristotélico. Esta divergencia es solidaria de la que afecta al significado de ‘causa’, que se pondrá de manifiesto más adelante. Hume acepta que los razonamientos de la ciencia son, en su mayor parte, explicaciones a partir de causas, pero ni comparte la visión que tiene Aristóteles de las pruebas ni la que tiene de los principios de las pruebas. Por otro lado, distinguiendo la evidencia demostrativa y la intuitiva de otra evidencia argumentativa, Hume se muestra indispuesto a tomar la certeza matemática como modelo de toda certeza, como hicieron a menudo los pioneros epistemólogos griegos, según puede argüirse, y sus herederos medievales y modernos. Sobre la distinción entre las ciencias matemáticas y las morales, véase Investigación sobre el entendimiento humano, pp. 60 ss. (pasaje que habría que comparar con los que en el Tratado se dedican a la inexactitud de la geometría: II, IV, pp. 96 ss. y III, I, pp. 129-131, que parecen rectificados por la Investigación). Véase también Investigación, pp. 163 s., donde, por cierto, la demostración es ligada a la ‘ciencia abstracta’. [115] cuestiones de hecho, ésos que ligan ideas en virtud de relaciones aparentes de causalidad. Esta atención que les ha de prestar una investigación general sobre el ‘entendimiento humano’ viene sobradamente justificada por su importancia en nuestras vidas: casi todo nuestro conocimiento depende, en efecto, de razonamientos de este tipo (cf. p. 41). Y el hilo conductor de la investigación de esa naturaleza es para Hume la pregunta: ¿cómo llegamos al conocimiento de las causas y los efectos? De entrada se razona en las decisivas secciones 4 y 7 de la Investigación de qué modo no llegamos a su conocimiento. La primera de ellas se dedica fundamentalmente a convencer al lector de que ningún razonamiento puede explicar la naturaleza de esa evidencia, pues la relación entre las premisas y conclusiones no es en este caso ni intuitiva ni demostrativa y los razonamientos basados en relaciones causales –en general– no pueden justificarse por razonamientos basados en relaciones causales. No es ni intuitiva ni demostrativa, para empezar, por hipótesis, puesto que los razonamientos basados en relaciones causales se definen por sus diferencias con los razonamientos basados puramente en relaciones de ideas 4 . Las relaciones causales son, al menos a nuestros ojos, contingentes. Podemos, desde luego, pensar sin contradicción que el presumido efecto no se produce. “Las dos proposiciones siguientes distan mucho de ser las mismas: [I] He encontrado que a tal objeto ha correspondido siempre tal efecto y [II] preveo que otros objetos, que en apariencia son similares [al primero], serán acompañados por efectos similares” (p. 34; los números son añadidos míos). Pero, por otro lado, tampoco puede justificarse el tránsito entre consideraciones de hecho por medio de un razonamiento que, basado en relaciones de causalidad aparentes, anticipa o pretende explicar efectos, cuando de lo que se trata es, precisamente, de entender qué hace legítima en absoluto la extrapolación de una relación observada con anterioridad, esto es, de una conjunción constante 4 La distinción entre razonamientos basados en relaciones de ideas y razonamientos sobre cuestiones de hecho (también llamados razonamientos morales) puede llevar a engaño, dado que también los razonamientos sobre cuestiones de hecho relacionan ideas. Es más, la relación de causa y efecto es, en el razonamiento, una relación de ideas. Hume quiere dar a entender, simplemente, que una pura inspección de los objetos –o, mejor dicho, de las ideas que nos formamos de ellos– no justifica la inferencia de efectos. [116] en el pasado, en la que presumimos una relación causal, sobre el futuro. No puedo pensar, eso parece creer Hume, que la anticipación racional de un efecto queda justificada ni por el simple hecho de que en el pasado ciertos objetos siguieron a otros ni por el buen sentido que parecieron tener anticipaciones pasadas, siendo que está en cuestión, precisamente, si el pasado es una guía racional, es decir, intelectualmente legítima de la conducta futura. No puedo justificar, por tanto, la inferencia de un hecho a partir de la constatación de otro en virtud de que las conclusiones de inferencias semejantes en el pasado resultaron sin excepción corroboradas. En definitiva, ningún razonamiento a priori –el término es también de Hume– nos conduce a concluir que el efecto se producirá (o que ya se ha producido, cuando no lo hemos percibido todavía), lo cual concuerda con que, a decir verdad, antes de tener experiencia de la conjunción el pensamiento no nos fuerza nunca a atribuir causalidad a objeto alguno o cualidad alguna. Adán no pudo, por ejemplo, al contemplar por vez primera una masa de agua, juzgar que un cuerpo pesado se sumergiría en ella. Y el niño no espera, al ver chocar dos cuerpos por primera vez, que se produzca una transmisión de movimiento y no, por caso, que cese el movimiento de ambos o se fundan los dos o uno sea engullido por el otro u ocurra, francamente, cualquier otra cosa. Es más, ni siquiera una primera experiencia de la relación –incluso donde consideramos que se da una relación efectiva de causalidad– puede producir la creencia de que la relación existe5. Hume parece presentar como deseable y satisfactoria, aunque lamentablemente impracticable, una explicación de la evidencia implicada en los razonamientos sobre cuestiones de hecho a partir de alguna que otra evidencia familiar y, en particular, de la evidencia demostrativa. Quisiéramos, así se interpreta, que los razonamientos sobre cuestiones de hecho proporcionaran la evidencia y la certidumbre que produce, a veces al menos, la contemplación de relaciones puras de ideas, pero Hume desespera de encontrar una explicación de la evidencia de esos razonamientos sobre efectos y causas en las ideas de los objetos. Se ha hablado, por ello, por haberla buscado y echado de menos, por haber 5 En este punto, por lo que expuse en el capítulo anterior, Aristóteles le hubiera dado la razón a Hume. [117] insinuado que los razonamientos sobre cuestiones de hecho, de no estar bien establecida la relación causal entre sus objetos, serían inferencias precarias (cf. p. 27), del ‘deductivismo’ de Hume6. Ahora bien, es algo dudoso que Hume pensara que toda explicación genuinamente satisfactoria ha de ser demostrativa (en el sentido que él le da a esta palabra), si no intuitiva. Y no lo digo porque Hume parece admitir que son correctos al menos algunos razonamientos no basados en relaciones de ideas, algunos razonamientos causales. Aunque sea así, lo cual es en realidad cuestionable (Hume parece haberlo admitido de mala gana), él se propone explicar la naturaleza de esa corrección, dando a entender que piensa que la naturaleza de esa corrección está por explicar o justificar7. Digo, más bien, que es dudoso que no admita la validez de inferencias no demostrativas de hechos, porque contempla la posibilidad de que ofrezcamos explicación de procesos naturales poniendo de manifiesto mecanismos subyacentes, mecanismos que no están a la vista (un “mecanismo intrincado [an intricate machinery]” o “una estructura de partes [anteriormente] desconocidas [a secret structure of parts]”, p. 28). Ciertamente, no acepta que toda explicación de cuestiones de hecho pueda ser de esta clase, dado que supone que hay procesos naturales en que no intervienen mecanismos ocultos de ninguna especie y, lo que es más importante aún, parece pensar que a la base de todo mecanismo, sin excepción, hay procesos simples (sin mecanismos secretos). Pero diríase que sí reconoce la existencia de explicaciones de ese tipo, que podemos pensar que son, por lo menos en los contextos en que habitualmente se ofrecen, 6 En el panorama de la recepción que ofrece William E. Morris (“Hume’s Epistemological Legacy”) se da a entender que el propio Russell de Los problemas habría dado por sentado ese ‘deductivismo’, como por lo demás la mayor parte de los intérpretes del siglo XX (cf. pp. 457 s.). No obstante, habría que discutir la conveniencia de describir este aspecto de la epistemología de Hume con el término ‘deductivismo’, pues Hume no habla ni de deducciones ni de inducciones, en los sentidos habituales de estas palabras, en toda la obra, y no, claro está, porque no conozca o guste de tales denominaciones, sino, yo creo, porque para él no está en cuestión la relación entre la generalidad (o falta de ella) de las premisas y la generalidad (o falta de ella) de las conclusiones y, sin embargo, deducciones e inducciones suelen distinguirse por la extensión de sus premisas y conclusiones. Algunos razonamientos sobre cuestiones de hecho llevan de la constatación de relaciones regulares a la predicción de casos particulares, pero otros parten de la existencia de efectos particulares pasados y concluyen efectos particulares futuros. Si son evidentemente correctos o no, no es porque las premisas sean más o menos generales que las conclusiones. 7 Creo que la ‘mala gana’ a la que me refiero se expresa en esta línea: “Aceptaré, si se desea, que una proposición puede inferirse correctamente de otra” (p. 34). [118] muy satisfactorias. Por ejemplo, la transmisión de movimiento entre bolas de billar que se golpean piensa Hume –hoy diríamos: erróneamente– que no responde a ningún mecanismo invisible: es un hecho –una correlación de hecho– que tenemos que, sin más, registrar. Pero del poder nutritivo del pan para el hombre –poder que la precaria fisiología de la época no podía siquiera intentar explicar– parece pensar que puede buscarse aclaración en el estudio del comportamiento del aparato digestivo humano. Nada indica que Hume supuso que un estudio como ése llegaría a revelar que no puede pensarse sin contradicción que el pan no es comestible o nutritivo. Lo que el estudio podría proporcionar sería un análisis del proceso de la digestión en términos de secretos procesos familiares de descomposición, disolución y absorción, por ejemplo. Por estas razones, llego a la conclusión de que la Investigación sugiere que, después de todo, sí hay evidencias del pensamiento que no son ni intuitivas ni demostrativas, a saber, las que exhiben las explicaciones que ponen de manifiesto mecanismos subyacentes, aunque esto no satisfaga el interés que la obra alimenta por explicar la naturaleza de los procesos simples y las expectativas que su conocimiento genera8. Eso sí, exista o no una evidencia intelectual que no es demostrativa, lo que es seguro es que, no habiendo ningún razonamiento a priori que nos dé a conocer los efectos de cualesquiera objetos, sólo sabemos de causas y efectos –si es que algo sabemos– en virtud de una experiencia tenida con ellos. Y, además, aprendemos en cada caso cómo se comportan unos objetos con otros, incluyendo las partes de los mecanismos, observando qué ocurre de facto cuando se presentan. Lo cual nos aboca a preguntarnos cómo es posible que la evidencia empírica pueda respaldar los razonamientos sobre cuestiones de hecho, si es cierto que los sentidos no nos informan de poderes de las cosas o cualidades, sino únicamente de su darse o no darse, antes o después, aquí o allá. Hume es de la convicción, ciertamente, de que ni la vista ni el oído ni los demás sentidos ‘externos’ –el término es suyo– nos revelan 8 Por otro lado, con esta observación no pretendo restar importancia al hecho de que Hume comparara la certidumbre y la evidencia de los razonamientos sobre cuestiones de hecho con las de los razonamientos demostrativos en perjuicio de los primeros, de un modo que resalta sobremanera el carácter moderno de su punto de vista epistemológico. Lo que pretendo es, simplemente, llamar la atención sobre la conciencia que creo que tenía Hume de que hay explicaciones contextualmente satisfactorias que no llegan a remontarse a los procesos elementales que subyacen a los fenómenos a los que están referidas. [119] poderes. Supone que se limitan a manifestar cualidades como la extensión, el movimiento, la solidez y similares, pero no dan a conocer relaciones de necesidad o implicación entre unas y otras9. Sólo, si acaso, coincidencia de cualidades diversas en un mismo objeto, sucesión en el tiempo de unas cualidades u objetos y otros y contigüidad de los objetos y cualidades (objetos junto a objetos, cualidades junto a cualidades). Por consiguiente, nos encontramos con que, aparentemente, ni los sentidos ni la razón dan a conocer el poder, la fuerza, la energía que produce cualidades, de modo que la relación de causalidad se torna misteriosa (así la juzga literalmente Hume: misteriosa, ininteligible, incomprensible). ¿La penetramos? ¿Penetramos su secreto? Por las razones expuestas podemos pensar que no: que nos está totalmente vedado (cf. p. 30). Pero entonces, si en efecto su ininteligibilidad es irreductible, ¿qué nos ha llevado a adquirir la idea de que, a pesar de todo, hay objetos relacionados causalmente? Es la popularidad superlativa de esa idea lo que le hace a Hume imposible un simple escepticismo con respecto a la evidencia presunta de las inferencias de hechos y, a continuación, lo embarca en su investigación. 3. El origen de la idea de conexión necesaria La sección 7 de la obra se dedica oportunamente a explorar la prometedora posibilidad de que alguna experiencia interior sea la fuente de esa idea. De entrada esto desemboca en una discusión sobre si los poderes presumibles de la mente nos proporcionan una primera vez la idea general de poder, una idea que luego podríamos extrapolar en algún sentido y medida a la naturaleza entera (incluso a seres sobrenaturales imaginables, como a Dios mismo). Pero el veredicto de Hume es negativo. Su misma desconfianza en que una experiencia de la naturaleza pueda proporcionar tal idea se extiende a la experiencia interior. Experimentamos deseos, intenciones, planes, y muchas veces somos testigos de su realización, en la mente, si 9 La solidez es un ejemplo de cualidad sensible –al tacto, supuestamente– aportado por Hume. Pero si la tomamos por la cualidad de no ser penetrable por cuerpos ordinarios y no deformarse ante presiones y por golpes de poca intensidad, entonces pienso que ha de decirse más bien que es una disposición o, en general, un poder causal. Como veremos, ésta será la opinión de Nelson Goodman en 1954, por la que ya Dewey se inclina en su Lógica de 1938. [120] de lo que se trata es de producir nuevas operaciones del entendimiento, o en los objetos circunstantes a través de nuestro cuerpo, si de lo que se trata es de alterarlos, apropiarnos de ellos, emplearlos, etc. Pero vemos de hecho que el cuerpo obedece los mandatos de la voluntad, como vemos sucederse las operaciones de la mente de modos muchas veces previsibles, del mismo modo que vemos producirse ciertos fenómenos naturales, regularmente, en ciertas situaciones típicas, ni más ni menos10. Experimentamos en todos esos casos, tanto cuando atendemos al curso de la naturaleza como cuando atendemos al curso de las ideas o a la aparente relación entre uno y otro, una conjunción de objetos semejantes que puede ser constante, bien porque se dan objetos de una determinada índole simultáneamente, bien porque se dan sucesivamente, pero si no hay experiencia del poder de las fuerzas naturales a pesar de ello, podemos pensar que tampoco hay experiencia del poder de las fuerzas espirituales a pesar de ello. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el origen de la idea de conexión necesaria? ¿Qué la suscita? Y, concretamente, sentado el planteamiento inicial de la Investigación sobre el origen y naturaleza de nuestras ideas, ¿cuál es el original de esa idea, esto es, de qué impresión es ella copia? De alguna ha de serlo, se supone. Pues bien, Hume cree que hemos de buscar el original de la idea de causa o poder en aquello que diferencia la experiencia de la conjunción constante de la experiencia de la conjunción singular. ¿Y qué es lo que las diferencia? Pues, según él, lo único que las diferencia es la disposición de la mente, en el primer caso, a pensar en el presumido efecto, a anticipar su ocurrencia, a creer, en definitiva, que ocurrirá. El origen de la idea de causa, poder, fuerza, energía o conexión necesaria habría que reconocerlo, por tanto, en un sentimiento interior que acompaña característicamente la expectativa habitual del efecto. Esta génesis se presenta en la obra, en su primera formulación, de la siguiente manera: Parece entonces que esta idea de conexión necesaria entre sucesos surge del acaecimiento de varios casos similares de constante conjunción de dichos sucesos. Esta idea no puede ser sugerida por uno solo de estos casos [...]. Pero Sobre lo que la Investigación denomina el “nexo animal” –de aplicación de fuerza contra una resistencia– podría levantarse sin embargo, contempla Hume, una idea imprecisa de poder (p. 67), pero esta posibilidad no es explorada por él ulteriormente. 10 [121] en una serie de casos no hay nada distinto de lo que hay en cualquiera de los casos individuales que se suponen exactamente iguales, salvo que, tras la repetición de casos similares, la mente es conducida por hábito a tener la expectativa, al aparecer un suceso, de su acompañante usual y a creer que existirá. Por tanto, esta conexión que sentimos en la mente, esta acostumbrada transición de la imaginación de un objeto a su acompañante usual, es el sentimiento o impresión a partir del cual formamos la idea de poder o de conexión necesaria (p. 75). En ese origen, a partir de una experiencia interior, cree Hume encontrar explicación de los razonamientos que de hecho basamos en el pensamiento de una conexión necesaria. Como análisis preparatorio de esta solución se ofrece la segunda parte de la sección 5 de la Investigación, donde se presenta la creencia, toda creencia, como el sentimiento que acompaña al pensamiento de un objeto –al juicio sobre el objeto– cuando no imaginamos, simplemente, su posibilidad, cuando no pensamos sin más en él, sino que estimamos además que existe. El objeto en cuya existencia creemos se impone a la imaginación de un modo distintivo, “la creencia no es sino una imagen más vívida, intensa, vigorosa, firme y segura de un objeto” que la que la imaginación puede proporcionar por sí misma (p. 49). Puedo imaginar cosas nunca vistas, pero no tendrán el peso, la importancia y el influjo en mi conducta que tienen las cosas en las que creo. La solución al problema que plantea la explicación de los razonamientos basados en relaciones causales se halla para Hume, por tanto, en el sentimiento característico de la creencia en un objeto que no percibimos todavía provocado por la costumbre de la mente de percibir conjuntamente ideas, costumbre que se explica como la consecuencia de un curso regular de la naturaleza del que hemos sido testigos. La experiencia de la conjunción constante da pie comúnmente a un hábito, a una costumbre: la de esperar que un objeto se dé y, a partir de ella, a la de concluir y explicar a partir de antecedentes objetivos. Así pues, la idea de causa o conexión necesaria es copia de un sentimiento de creencia en un objeto al que la percepción de otro nos conduce. En la recapitulación de la sección 7 el original se describe así: “sentimos un nuevo sentimiento o impresión, a saber, una conexión [122] habitual [a customary connexion] en el pensamiento o en la imaginación entre un objeto y su acompañante usual” (p. 78). Ese sentimiento “es el original de la idea que buscamos” (ibid.). Esta solución puede considerarse después de todo “escéptica” porque asume que no conocemos los poderes de las cosas. Se les atribuye poder, eso sí, pero somos conducidos a la atribución a partir puramente de una conjunción objetiva y una expectativa psicológica. Un “instinto o tendencia mecánica” (p. 55) produce en nosotros la anticipación. Ciertamente, la utilidad de ese instinto se ha probado magnífica. Son expectativas sensatas que después se prueban acertadas, correctas, lo que lleva a animales como nosotros a prosperar en este mundo. Que no conocemos los poderes de las cosas, que permanecen “ocultos”, significa que la relación de causalidad es bruta, fáctica, “incomprensible”. Podemos, sí, reducir los principios productivos a unos pocos principios simples, a base de establecer analogías y observar metódicamente los diversos géneros de procesos causales, y tal es, según Hume, “el mayor esfuerzo de la razón humana”, su principal afán y empresa, pero no podemos comprender la naturaleza de las causas últimas o, dicho de otro modo, las causas de la causalidad (cf. pp. 30 s.). Podemos, así, pensar que B se sigue de A como lo que es, como B, de cierta índole D se sigue de lo que es, como A, de cierta índole C (dicho de otro modo, que B se sigue de A porque [1] lo que es D se sigue de lo que es C y [2] B es D y [3] A es C). Pero no podemos pensar que la relación entre C y D –y por tanto tampoco la relación entre A y B– puede penetrarse completamente11. 4. ¿Qué es una causa? Este carácter fáctico de la relación causal plantea para Hume una cuestión ulterior: ¿cuál es exactamente la idea de causa? Según él, hemos de construirla 11 Esto es lo que, según lo interpreto, se afirma en la página mencionada: “Se reconoce que el mayor esfuerzo [effort] de la razón humana consiste en reducir los principios productivos de los fenómenos naturales a una mayor simplicidad, y los muchos efectos particulares a unas pocas causas generales por medio de razonamientos apoyados en la analogía, la experiencia y la observación. Pero, en lo que concierne a las causas de estas causas generales, vanamente intentaríamos su descubrimiento, ni podremos satisfacernos jamás con cualquier explicación de ellas. Estas fuentes y principios últimos están totalmente vedados a la curiosidad e investigación humana”. [123] como la idea de un objeto seguido de otro cuyo pensamiento da lugar al pensamiento de ese otro (cf. p. 77). Por lo que da a entender el texto, ésta es una definición superior a las demás. Parece superior, concretamente, a una que identifique la causa con un objeto al que sigue otro de tal suerte que siempre que se ha dado el primero se ha dado el segundo, ya que si la relación que atribuimos entraña alguna necesidad, no puede ser simplemente una conjunción de cualquier especie. De modo alternativo, haciendo explícita la naturaleza de la conexión atribuida, podríamos pensar que una causa es, más bien, un objeto al que sigue otro de tal suerte que si no se hubiera dado el primero, no habría existido el segundo. Pero esta definición ha de antojarse tautológica: causa sería el objeto que está causalmente relacionado –necesariamente conectado– con su efecto. Si la definición ha de evitar incurrir en los términos con los que el explanandum (lo que hay que explicar) se introduce, entonces parece muy preferible que el análisis ofrecido en la obra del origen de la idea constituya el explanans (la explicación). Por eso dice Hume, entiendo, que la causa es el objeto cuyo pensamiento conduce al pensamiento de otro12. Por razones obvias, la definición favorecida le resultará insatisfactoria a quien desee entender la relación objetiva entre dos sucesos. Pero Hume cree que la opacidad que él considera característica de esa relación objetiva nos ha de llevar a conformarnos con una comprensión de la idea a partir de los procesos psicológicos que conducen a su gestación. Diríase que aconseja aceptar esa aclaración a falta de otra mejor, que en todo caso se toma por inaccesible. Su discusión textual de la Estas tres definiciones que comparo son barajadas sucesivamente en la Investigación (pp. 76 s.). Es de lamentar, por cierto, que en la versión de Jaime de Salas, por lo demás servicial, la segunda definición se vierta así: “O en otras palabras, el segundo objeto nunca ha existido sin que el primer objeto no se hubiera dado” (cuando el original reza: “where, if the first object had not been, the second never had existed”, esto es, “donde si el primer objeto no se hubiera dado, el según no habría existido jamás”). Esa traducción anonada lo que añade esta definición, quiera o no Hume, a la anterior (a la que capta puramente la constancia de una coincidencia o sucesión). No obstante, es un error del traductor quizá perdonable, pues, según muchos lectores, Hume mismo pierde de vista el mérito de esta definición a lo largo del capítulo y, a decir verdad, él la presenta como equivalente a la anterior (“O en otras palabras...”). Es más, hay quien ha defendido que la segunda definición puede entenderse de modo que la equivalencia entre ella y la primera quede a salvo (cf. A. J. Jacobson, “From cognitive science to a Post-Cartesian text. What did Hume really say?”, p. 157). Para ello hay que pensar que lo que expresa la segunda definición es que no hallaremos en el pasado un ejemplo del segundo objeto si no hallamos también un ejemplo, antecedente, del primero. 12 [124] noción misma de causa tropieza con una dificultad que plantea un dilema: o admitimos que no sabemos de qué estamos hablando (“no tenemos idea alguna de esta conexión, ni siquiera una noción distinta de lo que deseamos conocer cuando nos esforzamos por representarla”, p. 77) o aceptamos una definición que no parece adecuada (“es imposible dar una definición justa de causa”, p. 76). Dejemos esta cuestión, por el momento, sentada así, aunque sea para retomarla inmediatamente, en el siguiente capítulo, a propósito de la recepción de la obra de Hume por parte de Kant. Pero consideremos retrospectivamente con la intención tanto de recapitular como de extraer una conclusión provisional sobre las enseñanzas de Hume a qué podemos llamar el problema de la explicación en la Investigación sobre el entendimiento humano. Por lo que parece, Hume lo interpreta de la siguiente manera. La aclaración de todo aprendizaje por medio del pensamiento no puede conformarse con una indagación de conocimientos previos, pues la legitimidad de los razonamientos, incluso cuando las premisas están fuera de toda duda, merece una novedosa discusión filosófica. Ahora bien, la discusión de esa legitimidad –o, como él lo expresa, la explicación de muchas inferencias y, concretamente, de las que tratan de establecer cuestiones de hecho (que son, desde luego, del máximo interés práctico y científico)– pone de manifiesto que ninguna sensación ni intuición intelectual asegura sus conclusiones. En ellos somos más bien llevados por una costumbre y por un instinto a las conclusiones que nos convienen (o, al menos, así ha sido hasta ahora). La razón investiga mecanismos y semejanzas, pero toda explicación sobre acontecimientos que cabría imaginar que no fueran como son (en el sentido de que su contradicción no fuera en sí misma contradictoria), nos coloca ante correlaciones regulares que ella se limita a registrar y aceptar. De este modo, la certidumbre de las pruebas geométricas, antaño –tanto para Platón o Aristóteles como para Descartes– patrón de toda certidumbre intelectual, es declarada una meta inalcanzable para el filósofo de la naturaleza y del espíritu. Las explicaciones sobre la naturaleza y el alma, parece, sustentan creencias razonables, pero éstas son certezas sólo morales y bien cabe imaginar firmezas del juicio superiores. [125] 9. El conocimiento a priori de la causalidad 1. La recepción de Hume en la Crítica de la razón pura Kant escribe su Crítica de la razón pura (cuya primera edición es de 1781 y cuya segunda edición revisada es de 1787) para corregir a la vez las epistemologías que llamamos empiristas y las que llamamos racionalistas. No obstante, los términos en que replantea los problemas centrales de la tradición demuestran qué impronta dejó en él el descubrimiento de la obra de Hume. Así como en su descripción de la experiencia que da origen al conocimiento entre los hombres tienen un papel principal las ‘impresiones de los sentidos’, un término de Hume, en su discusión de la facultad de pensar o entender lo que sentimos tiene un papel destacable la aclaración del origen de la idea de ‘conexión necesaria’ de la que hablamos el capítulo pasado1. En general puede decirse que la crítica de la razón se le antojó necesaria para corregir los excesos racionalistas y las simplificaciones empiristas. La razón, con independencia de toda experiencia, no proporciona conocimiento, pero, por otro lado, no todas nuestras ideas –piensa Kant– tienen un origen empírico. El reto específico que se planteó en la Crítica fue el de referir todo conocimiento a la experiencia, pero sin dejar de reconocer a la vez el papel que el entendimiento tiene en el establecimiento de normas vinculantes para esa experiencia. Por lo que hace concretamente a las ideas de poder y conexión necesaria, Kant reprochó a Hume haber asumido de entrada ese origen y como consecuencia haber adulterado su contenido. Supuestamente, el concepto humeano de causa –un objeto, seguido de otro, cuyo pensamiento da lugar al pensamiento de ese otro– se aplica a una necesidad puramente subjetiva, una que liga unas percepciones a otras o, más precisamente, a una que liga algunas percepciones actuales a ciertas expectativas de percepciones concretas por venir. Y Kant entiende que si definimos las causas por referencia a esas expectativas de la mente, exclusivamente, perdemos de vista la suposición común a la ciencia de la objetividad de las relaciones que las leyes de la naturaleza rigen. Por ello se ve llevado a echarle en cara a Hume no 1 Adviértase, no obstante, que para Kant la idea no cubre simplemente las relaciones que Hume considera causales, sino también, entre otras cosas, las relaciones entre lo que la tradición aristotélica llama una sustancia y sus accidentes. [126] haber respetado los conceptos de la ciencia tal y como la cultivamos: la ciencia natural general contradice, llega a escribir, el análisis de Hume (cf. A 95/ B 118). En lugar de explicar el origen de la idea de genuina necesidad de la producción de un efecto, dominante en la visión científica de las cosas, Hume se habría conformado con aclarar de dónde procede la representación de una necesidad aparente o una apariencia de necesidad (Schein der Notwendigkeit, B 20). Pero con vistas a entender las peculiaridades de la concepción alternativa de Kant es muy importante precisar el sentido de la subjetividad de esa necesidad y la naturaleza de la proyección de ésta sobre las secuencias de sucesos en la naturaleza. Digamos que la necesidad de la idea humeana es subjetiva porque la establece el hecho de que, cuando nos hemos acostumbrado a un efecto, no podemos evitar, en determinadas circunstancias (semejantes a las de producciones pretéritas), pensar que se va a producir (o se ha producido ya, aunque no lo hayamos todavía comprobado). Pero que no podemos evitarlo significa puramente que de hecho se forma la expectativa (o creencia en que algo se va a dar), nos guste o no, una y otra vez. Aunque en este punto Hume incurre en fórmulas engañosas, el sentido general de su discusión nos conduce a pensar que el origen de la idea de conexión necesaria es buscado por él en una formación regular de creencias. Pues sería desconcertante que lo que no hallamos ni podemos hallar en la experiencia de objetos ‘exteriores’ que se suceden unos a otros lo pudiéramos hallar y lo halláramos de hecho en la experiencia de percepciones de la mente que se suceden análogamente. Pienso que es una reflexión en este sentido lo que lleva a Kant a hablar de una mera necesidad subjetiva y también de apariencia de necesidad a propósito de la discusión de Hume. Kant toma de éste el contraste entre conjunción y conexión o conexión necesaria (aunque Kant prefiere hablar de compositio y nexus como variedades de conjuctio), y entiende que, a fin de cuentas, Hume se ha visto llevado, por su compromiso de partida con el origen empírico de toda idea, a explicar el origen de la idea de conexión a partir del hábito de una conjunción. Llamamos causas a objetos de los que esperamos ciertos efectos. La concurrencia de las efectos, muchas veces, afianza esa expectación. Cuanto más firme es ésta, más cierta es la atribución de causalidad. Pero no observamos cualidades especiales en las causas. Tales atribuciones se fundan en la certeza –interpretada como un [127] sentimiento que acompaña a un pensamiento– de que los efectos se van a seguir. Pero que los efectos pensamos que se van a seguir no significa que no pueden dejar de seguirse. Tampoco significa que no nos está permitido pensar que no se van a seguir. Simplemente quiere decir que no logramos, de hecho, pensar que no se van a seguir. Sin embargo, Kant entiende que hablamos de causalidad para referirnos a reglas relativas a lo que puede suceder (o a lo que puede presentarse) y no a lo que se presenta o ha presentado ni a lo que esperamos, sin más, que se presente. Sin embargo, Kant no sólo acepta de Hume unos cuantos términos y el contraste entre conjunción y conexión. También acepta que no podemos saber de los efectos si no es porque hemos tenido experiencia de las relaciones relevantes. Así, no podemos anticipar un efecto de cuya producción nunca hemos sido testigos. Que nada hay en las causas, observable, que indique qué efectos podemos llegar a constatar es para Kant tan cierto como para Hume. La existencia de fenómenos particulares, en definitiva, no puede ser conocida a priori, ni para Kant ni para Hume (cf. A 178/B 221). Ésa es la versión kantiana de la tesis de la Investigación según la cuál no hay razonamiento a priori que nos lleve de la experiencia de la causa al conocimiento del efecto. Asimismo, Kant le reconoce a Hume que sólo tenemos experiencia de la sucesión en el tiempo y de la coincidencia en el tiempo, pero no, nunca, de relaciones de determinación del tiempo en que un objeto ha de darse. De este modo suscribe que cuando hablamos de causalidad hablamos de un concepto “que no se halla en la percepción” (A 189/B 234). Como consecuencia de estas admisiones, Kant no aspira a asegurar contra toda incertidumbre los que Hume llama razonamientos sobre cuestiones de hecho. Al igual que su predecesor, se conforma con asumir, por un lado, su corrección corriente y no ignorar, por otro, su falibilidad. De ahí que los llame razonamientos ‘hipotéticos’. Según se dijo, la polémica entre ambos gira más bien en torno a la discusión sobre el origen y la salvaguarda del sentido científico de la necesidad. Kant rechaza la explicación de Hume y pretende poner a salvo nuestro entendimiento de la necesidad objetiva de la conexión entre sucesos. Un blanco principal de la Crítica es la idea de que tanto de objetos como de relaciones entre objetos tenemos sólo creencias (cf. B XXXIX s.). Podemos pensar que Hume respeta [128] el carácter de conocimiento que atribuimos a nuestra experiencia de objetos exteriores e interiores, pero se conforma con que creamos que los objetos están relacionados como causas y efectos. Kant asume, sin embargo, que un correcto entendimiento del origen de la idea de nexo (sustancial, causal, etc.) permite justificar propiamente que digamos que sabemos que los sucesos tienen causas, aunque pueda discutirse que conocemos, en un caso dado, cuáles son esas causas. 2. La prueba trascendental del principio de causalidad Consecuentemente, Kant intenta ofrecer una prueba de que hay relaciones de causalidad involucradas en todo fenómeno. Él no discute, a decir verdad, la semejanza entre las causas (o los efectos) de ciertos efectos (o causas). El principio general que le interesa reza, antes bien: ‘Todos los cambios tienen lugar de acuerdo con la ley que enlaza causa y efecto’ (B 232). Podemos pensar que no por ello se rechaza el principio de Hume, el de que causas semejantes tienen efectos semejantes, puesto que la causalidad que Kant se propone discutir es la que supuestamente queda codificada por ‘leyes de la naturaleza’, que la ciencia investiga. Las leyes de la ciencia moderna ligan magnitudes, que son aspectos repetibles de las cosas (volúmenes repetibles, temperaturas repetibles, distancias repetibles, etc.). En este sentido, podemos asumir, creo yo, que cuando Kant vindica directamente el principio ‘de la sucesión temporal según la ley de la causalidad’ se compromete, aunque sea indirectamente, con el principio de la similitud de las causas y los efectos. Pero él no pretende una prueba racional de una medida concreta de la similitud, sino una prueba racional de que el concepto de causa tiene siempre aplicación o, mejor dicho, de que ha de tener aplicación, siempre, en nuestra experiencia. Que tiene siempre aplicación en este sentido o, mejor dicho, que la aplicación está garantizada de antemano (o es legítima a priori), resulta, supuestamente, de que la naturaleza misma de nuestra experiencia la asegura. La prueba del vigor del principio de causalidad que ofrece Kant, consiguientemente, es una prueba basada en ciertas condiciones –que él considera formales– que esa experiencia debe cumplir. La demostración de los principios (puros) del entendimiento se realiza [129] “partiendo de las fuentes subjetivas de la posibilidad de conocer el objeto en general” (A 149/B 188). Se razona decisivamente en la Crítica que “la experiencia sólo es posible mediante la representación de una necesaria conexión de las percepciones” (A 176/B 218). Este principio general desprende ciertamente un aroma aristotélico. Kant liga la constitución de una experiencia que proporciona conocimiento a la representación de conexiones necesarias, como las que ligan causas y efectos. En su momento consideramos el retorno a un modelo aristotélico en la Crítica, dado que sensación e inteligencia cooperan para Kant en la formación del conocimiento empírico. En esa línea, la vinculación de la posibilidad de la experiencia a la representación de una necesidad no puede dejar de recordar el modo en que Aristóteles no considera separables los que yo llamo el problema del comienzo y el problema de la explicación. Para éste, el conocimiento independiente del razonamiento que proporciona principios para la ciencia es el conocimiento de la entidad de aquello que tenemos delante y la entidad es siempre un modo de ser que se manifiesta de unas maneras características. Aquello que hace que algo sea lo que es –una entidad de cierta especie– determina un modo de conducirse y actuar. El conocimiento de la entidad, por tanto, es el conocimiento de una causa: la causa de que algo sea lo que es da pie a la explicación que se busca de que se comporte del modo correspondiente. Kant, desde luego, no abraza la concepción de la entidad aristotélica, pero parece sensible a la necesidad de ligar la representación de objetos a la representación de conexiones necesarias cuando de esclarecer los principios de la ciencia se trata. Y, por lo demás, abraza la concepción aristotélica de la ciencia, puesto que toma la ciencia por un conocimiento que proporciona explicaciones en términos de universalidad de los efectos y necesidad de los vínculos. La prueba del principio de causalidad, en el caso de Kant, habla de una doble necesidad. Es necesaria (1) a la experiencia –en el sentido en el que nosotros tenemos experiencia– la aplicación de la representación –del concepto puro, esto es, en absoluto empírico– de necesidad (2) de la conexión de las representaciones. Esta última necesidad se interpreta tanto como la imposibilidad de que un objeto –el efecto– deje de presentarse cuando su causa –otro objeto– se ha presentado como en el sentido de la imposibilidad de que un objeto –el efecto– se presente sin [130] haberse dado algún otro que lo explique. Kant asume que esta necesidad es la que pretenden expresar las averiguaciones de la ciencia sobre causas y efectos de los cambios –estados nuevos– de las sustancias (o materias). De la primera necesidad, sin embargo, Kant espera ofrecer un análisis completamente original. Ha de remitirla, como se dijo antes de pasada, a las fuentes subjetivas del conocimiento, pero no puede ser rebajada, como el análisis de Hume hace en su opinión, a una necesidad subjetiva. La necesidad no será sólo subjetiva, piensa Kant, si la impone un carácter de la experiencia consustancial a la idea misma de experiencia de objetos, en lugar de una costumbre adquirida. Pues bien, hallamos su prueba del principio en la sección de la Crítica dedicada a la ‘Segunda analogía de la experiencia’. El rótulo hace uso de un concepto matemático, extendiéndolo un tanto. La analogía se toma por una proporción que respetan dos parejas de cantidades. Podemos calcular una cantidad que ignoramos si sabemos que la proporción entre dos cantidades conocidas es la misma que la que mantienen una cantidad también conocida y aquella desconocida. Así, Kant entiende que damos por sentada la existencia de una causa por la proyección de una relación conocida (de causalidad) sobre un nuevo cambio. Su argumento procede por medio de una reflexión sobre la posibilidad de distinguir la experiencia genuina de objetos, por un lado, de la mera imaginación de objetos (una variedad de la cual sería la ensoñación, sea durante la vigilia, sea mientras dormimos). ¿Qué distingue la experiencia del cambio en los objetos de la percepción, por un lado, de, por otro, la imaginación de estados diversos u objetos diversos? Pues una sola cosa: la obligación en la experiencia, pero no en la imaginación, de representarnos el suceso del cambio –los sucesos en general– como determinados (objetivamente) en el tiempo, es decir, como estándoles asignado un tiempo determinado, como no pudiendo haber sido experimentados sino en un momento dado. La cuestión es, para Kant, cómo determinar las condiciones bajo las cuales una sucesión de percepciones puede ser tomada por la percepción de una sucesión [131] de estados de un objeto2. Esto no ocurre, por usar un ejemplo al que él recurre, en la representación de las partes de una casa. Esas partes, de las que podemos tener una percepción sucesiva, no son estados diversos de una cosa que está cambiando. Sin embargo, en la experiencia de, por ejemplo, una embarcación que desciende corriente abajo por un río –y, por tanto, de un suceso genuino– nos representamos las posiciones diversas del navío como dándose necesariamente antes o después en una serie determinada. En este caso estoy obligado a considerar el orden de mis percepciones como determinado e irreversible. Por supuesto, puedo observar la embarcación navegando en dirección opuesta, pero el efecto entonces es que me veo obligado, de nuevo y como en el caso anterior, a representarme las diversas posiciones –interpretadas como estados diversos– como siendo alcanzadas en momentos determinados según una secuencia fija. Esa ‘obligación’ con respecto a la determinación en el tiempo es la (primera) necesidad no subjetiva, a la que me referí más arriba, de la que habla Kant en ese tramo de su obra. Quien distingue el orden de las percepciones, en general, que es un orden subjetivo, del orden de los sucesos, que es un orden objetivo, ha de reconocer que en la representación de un suceso objetivo está inmiscuida la representación de una determinación del tiempo (de los objetos y su representación). Kant interpreta esta obligación como la necesidad de sujetar a una regla o subsumir bajo una regla –pensar aplicando ciertos conceptos que relacionan objetos– las percepciones de la experiencia. Un suceso genuino es experimentado como un estado o cambio que se presenta necesariamente por referencia a otros estados o cambios. Si la barcaza desciende, no podemos representarnos que ha llegado a donde está ahora sin haber estado antes un poco más arriba. “[E]l fenómeno, a diferencia de las representaciones de la aprehensión, sólo puede ser representado como objeto distinto de ellas si se halla sometido a una regla que lo diferencia de toda otra aprehensión y que impone una forma de combinación de lo diverso” (A 191/B 236)3. Pero aquello que contiene la condición de esta regla necesaria de la aprehensión no es una necesidad subjetiva, una costumbre, sino el 2 Una reconstrucción del argumento de la Segunda Analogía, como un sólo argumento, concordante en lo sustancial con mi interpretación, se hallará en Henry Allison, Kant’s Transcendental Idealism, pp. 249 ss. 3 Las ‘representaciones de la aprehensión’ de las que habla Kant vienen a ser eso que antes llamé ‘la mera imaginación de objetos’. [132] objeto (ibid.). Digamos que es la objetividad del objeto –esto es, su carácter objetivo– lo que impone la regla4. Podemos ser conscientes de que algo ha sucedido cuando tiene lugar una percepción distinta a las percepciones precedentes (Kant añade: y no contenida en éstas). Pero la novedad de la percepción no es suficiente para la percepción de un suceso. Un suceso es un cambio de estado determinado causalmente. En atención a que se admite, como he dicho, que ni la actualidad del nuevo estado ni la magnitud del mismo puede conocerse de antemano, lo único que está garantizado en la experiencia es un cierto esquema de presentación en el tiempo. La prueba trascendental de la validez del principio de que los cambios son siempre efectos es la prueba de una regla de determinación de la aparición de objetos en el tiempo. Se supone que la prueba debería convencer al propio Hume, en la medida en que el análisis de la Investigación da por sentado –como hace la ciencia y hacen de hecho quienes razonan en general sobre cuestiones de hecho, es decir, todos nosotros– que la distinción entre sucesiones de percepciones y sucesiones de objetos está bien establecida. 3. El conocimiento de los principios del entendimiento Para hacer avanzar nuestra discusión sobre el problema histórico general de la explicación del conocimiento quisiera destacar en este punto el modo en que el propio Kant valora su conclusión. Él habla, puntual pero significativamente, de una ‘extensión’ de nuestro conocimiento de la naturaleza gracias a la actividad del entendimiento. Se supone que cuando contemplamos un suceso, se puede decir que sabemos que algo ha sucedido con anterioridad (o que algo está sucediendo ahora mismo), algo que debe ser relacionado con el suceso como una causa con su efecto. Cuando veo una superficie calcinada, por ejemplo, y me pregunto cuál es la explicación del estado del terreno, no puedo sino hacer conjeturas sobre qué sucesos están relacionados con éste, pues no hay, según Kant, inferencia del efecto a la causa, pero puedo estar seguro de que algún suceso antecedente puede ser 4 Esta doctrina ha de condicionar toda interpretación del llamado ‘giro copernicano’ que Kant habría imprimido en la epistemología moderna. [133] relacionado con éste como la causa de la combustión. Se supone aquí, pues, que el uso del entendimiento –y su correcto análisis– me proporciona cierto conocimiento de la naturaleza, tal y como la experimentamos. Sabemos, de hecho, que vale la pena indagar las causas de los sucesos, porque algún estado antecedente tiene que poder ser relacionado con el presente del modo que está aquí en cuestión. El análisis de la Crítica reafirma la convicción de que algo decisivo ha precedido al cambio. Kant llega a decir que conocemos a priori la ley de la conexión entre los fenómenos: Si se derrite, pues, la cera que antes era sólida, puedo conocer a priori que algo ha tenido que preceder (por ejemplo, calor solar), a lo que ha seguido ese derretirse de acuerdo con una ley constante, aunque, prescindiendo de la experiencia, no podría conocer a priori y de modo determinado ni la causa a partir del efecto ni éste a partir de aquélla (A 766/B 794). Por este motivo, puede decirse que la epistemología de Kant arroja la conclusión de que nuestras facultades son, por sí mismas, fuentes de conocimiento. Hay, en particular, un conocimiento que el entendimiento proporciona por sí mismo. Conocemos que ciertas relaciones existen en virtud de las condiciones que debe cumplir el pensamiento de unas representaciones cuando éstas son referidas, por ese pensamiento, a un objeto. Así ha de entenderse que la Crítica garantice la posibilidad de una metafísica –entre cuyos conceptos centrales, en la opinión digna de crédito de Hume, hallamos el de causa o poder– bajo la forma de una Analítica del Entendimiento. Es más, Kant subraya que la certeza con la que la existencia de causas viene justificada por el análisis de la noción de experiencia es una certeza plena o completa (cf. A 162/B 201). Ciertamente no la considera “intuitiva”, como sí es considerada la certeza de otros principios (los que denomina ‘matemáticos’), como el principio según el cual los fenómenos no pueden sino ser percibidos como ocupando un espacio o tiempo (o un espacio y un tiempo), esto es, como extendiéndose en el espacio y el tiempo, o la certeza del principio según el cual la magnitud de las cualidades percibidas ha de poder ser medida, se da en cierto grado [134] y cabe siempre imaginar un grado diverso (tienen, pues, además de extensión, intensidad). Pero el contraste entre la certeza de esos principios y el principio de causalidad en la Crítica, supuestamente, no resta en absoluto firmeza a este último. Principios como éste no hablan de la posibilidad de fenómenos, sino de la existencia de fenómenos. Son las concesiones que se hacen a Hume sobre la contingencia de las relaciones causales particulares así como la posibilidad de que no seamos afortunados en la búsqueda de explicaciones concretas las que dan razón de la sutileza con la que unas evidencias del entendimiento y otras son distinguidas. Podemos retener de este análisis, en todo caso, que la justificación de los razonamientos sobre cuestiones de hecho no la puede proporcionar para Kant la reconstrucción de una habituación psicológica. Si bien, por fortuna, tenemos razones magníficas, entiende él, para afirmar que hay relaciones de necesidad ligando fenómenos. Diríase que Kant presenta su prueba de que así es en efecto como una respuesta a la cuestión humeana: ¿cuál es el fundamento de los razonamientos que concluyen hechos a partir de hechos? Hume presenta su propia solución como una solución escéptica. Kant la recibe, diría que congruentemente, como una renuncia. Por razones expuestas ya, entiendo que Kant interpreta la solución de Hume como ofreciendo una explicación de nuestra creencia en que ciertos sucesos se han producido o se van a producir. Conocemos que existen ciertos objetos y creemos que ciertos objetos existen también (o van a existir). Kant, en cambio, pretende que así como conocemos ciertos objetos –algunos objetos en absoluto– sabemos que otros objetos, que llamamos causas o efectos de aquéllos, existen también –aunque una pesquisa empírica ulterior tenga que establecer cuáles, determinadamente, son esos objetos. Es más, pretende que si se puede decir que conocemos algunos objetos en absoluto es después de asumir que existe una relación que liga unos a otros necesariamente. Por consiguiente, podemos concluir este breve comentario de algunas doctrinas de la Crítica de la razón pura alineando la concepción kantiana del conocimiento a priori de la causalidad con el intento bien tradicional de explicar la validez del razonamiento y la justificación del conocimiento que de él depende a partir del conocimiento de la vigencia de ciertos principios. Como se recordará, Aristóteles habla de algunos principios generales del razonamiento como de cosas [135] de las que es sabido previamente que existen. Por su parte, Russell habla de esos principios como de verdades evidentes por sí mismas (una cualidad que la tradición había entendido que Aristóteles había atribuido a principios como el de no contradicción) de cuyo conocimiento depende el de toda verdad a la que damos alcance por medio de pruebas lógicas. En este sentido, ha de reconocerse que Kant continuó siendo un buen representante de la epistemología que trató históricamente de retrotraer todo conocimiento y en particular el que honoríficamente llamamos ciencia al conocimiento de algunas verdades elementales y algunos principios generales. [136] 10. Sobre la autoridad intelectual de los principios de inferencia 1. La dignidad contemporánea de las inducciones El análisis de la Crítica de la razón pura de la legitimidad del ‘principio de causalidad’ estuvo lejos de contentar a todos los que fueron impresionados por el escepticismo de Hume. Hegel aprobó el esfuerzo de Kant por ligar la experiencia de objetos a la constatación de relaciones causales legales, pero quiso reprocharle que hubiera renunciado a establecer una relación determinada entre el principio general y las múltiples leyes concretas de la naturaleza (como veremos el próximo capítulo, también en esto se anunció un punto de vista que contó el siglo pasado con representantes). De otro signo fue la recepción de John Stuart Mill. En su importante A System of Logic Ratiocinative and Inductive (1843) volvió a ensayar, en el espíritu de Hume, una justificación empírica del principio kantiano: una Ley de la Causación Universal era en opinión de Mill descubierta como una pauta general que se cumple en las interacciones físicas particulares que obedecen a leyes particulares, es decir, como una ley de leyes (cf. vol. VII, pp. 323 ss.). Pero no tenemos de su vigencia, eso defendió la obra, como tampoco de ninguna cuestión de hecho particular, un conocimiento que no sea falible. Después de todo, Mill aprobó la insistencia de Kant en que cuando hablamos de efectos, hablamos de sucesos que se producen necesariamente cuando se cumplen ciertas condiciones, y no puramente de lo que en el pasado ha seguido invariablemente a algo, como la noche al día y el día a la noche. Una vez sentado esto, Mill pensó que tenía que admitirse que el conocimiento empírico de la regularidad no puede penetrar la eficiencia de las causas (cf. vol. VII, pp. 326 s.), cosa que, de todos modos, no perjudicaría en absoluto a la ciencia1. 1 No menos interesante sería una comparación entre la doctrina de Kant y las opiniones de Nietzsche de los años 1880. Nietzsche niega, por un lado, que el Principio de Causalidad sea algo más que una ‘interpretación’ (cf. Más allá del bien y del mal, § 22), pero, por otro, acepta que en la naturaleza hay necesidad o, más literalmente, que no hay “ausencia de necesidad”, si bien pone en tela de juicio que alguna de las leyes particulares de las que habla la ciencia de la naturaleza sea una ley genuinamente vigente (cf. La ciencia jovial, § 109). Explorar con detalle su recepción de la epistemología de Kant, no obstante, nos llevaría muy lejos. [137] También en el siglo XX continuó siendo un tópico central de la discusión acerca de los razonamientos sobre cuestiones de hecho y, en particular, sobre los que conducen a generalizaciones empíricas –los que comúnmente, recobrando la terminología medieval, han sido denominados inducciones o inferencias inductivas– si dan a conocer algo en absoluto o sólo reflejan expectativas, y si eso que algunos piensan que dan a conocer son precisamente relaciones que merecen ser consideradas, estrictamente hablando, nexos causales. Quisiera destacar de esa discusión, en la que me centraré en lo que sigue, dos asuntos. Por una parte, el intento de muchos autores el siglo pasado de rebajar, por diversos medios, la supuesta minusvalía de las inferencias inductivas por comparación con las inferencias deductivas (o formalmente lógicas) por lo que hace a la ampliación de nuestro conocimiento: por ejemplo, reconsiderando la naturaleza de las reglas generales deductivas para terminar concluyendo que son principios del razonamiento tan revisables como las reglas que gobiernan nuestras inducciones (como hizo, por un lado, Quine y, por otro, Wittgenstein), o pasando a concebir las reglas de las inferencias inductivas como de una naturaleza enteramente distinta a las de las inferencias deductivas, por expresar, digamos, máximas prácticas o ‘políticas de investigación’, antes que creencias sobre implicaciones lógicas, de modo que deje de tener sentido la comparación entre unas inferencias (las deductivas) se supone que enteramente válidas y otras inferencias (las inductivas) se supone que condicionalmente válidas sobre los mismos hechos (como hizo Sellars), o, también, negando que nuestro conocimiento se extienda propiamente por medio de inferencias deductivas, en atención a que las implicaciones deductivas no tienen por qué conducir a abrazar nuevas creencias, pudiendo llevarnos más bien a rechazar algunas creencias actuales (como demostró Harman)2. Intentos dispares éstos, puede que incluso en parte contradictorios, que contribuyen conjuntamente a propagar la idea de que la racionalidad de nuestras La idea de Harman (en Thought, 1973) es que de que creamos que p y que p implica q no se sigue que creamos que q, como todo el mundo admite, pero tampoco que tengamos que creer que q. Se sigue sólo que hemos de creer que q o hemos de dejar de creer bien que p, bien que p implica q. Su conclusión es que las inferencias, en el sentido en que una inferencia conduce a una creencia nueva o a un conocimiento nuevo, no son nunca deductivas. 2 [138] conclusiones inferenciales tiene una conexión no accidental pero con todo no extremadamente robusta con su verdad. En segundo lugar, quisiera llamar la atención, aunque no en éste, sino en los próximos dos capítulos, sobre la revisión durante el siglo XX de uno de los dogmas fundamentales del empirismo moderno, el que sienta la distinción entre el conocimiento de objetos y el conocimiento de los poderes –y relaciones causales– de esos objetos. Es, en efecto, un teorema básico de la epistemología de Hume – representativa en éste como en otros puntos– que conocemos cualidades de los objetos, que nos permiten identificarlos, como su color o su solidez, si bien las relaciones entre esas cualidades y otros estados, sucesos y objetos es una que dan por establecidas nuestras explicaciones de hechos, sin que, sin embargo, podamos ni aclarar satisfactoriamente el significado general de esa relación ni ofrecer como fundamento de su atribución otra cosa que una creencia establecida por una costumbre. El dogma marca un contraste entre certidumbres intelectuales, en este caso entre las que los sentidos directamente conllevan y las que una proyección de la imaginación puede proporcionar. Son reflexiones en una línea que cabe considerar kantiana –por razones expuestas en el capítulo anterior– sobre la necesaria relación entre la experiencia de objetos y el pensamiento de poderes causales, disposiciones causales y, en general, determinaciones modales de lo que puede y no puede, debe y no debe ser las que condujeron el siglo pasado a reconsiderar algunos supuestos de la epistemología empirista y, al hacerlo, volvieron a prestarle atención a los viejos vínculos (aristotélicos) entre la experiencia, el conocimiento de qué es cada cosa y las explicaciones que ese conocimiento soporta. Como representativo de ambas líneas de distanciamiento del empirismo moderno puede tomarse el trabajo de Nelson Goodman, al que vamos a volvernos ahora por ello, así como por la influencia que ha tenido sobre las investigaciones de otros filósofos del conocimiento contemporáneos (como Sellars, Quine o Davidson) y por la continuidad entre su preocupación personal por el problema de la explicación y su recepción de la obra de Hume. Goodman es conocido, de hecho, por haber reanimado la discusión de la versión humeana del problema de la explicación, así como por haber vindicado el progreso que esa versión representa [139] sobre visiones tradicionales de la naturaleza de los principios del razonamiento. Por todo ello quisiera someter a continuación a examen el modo en que él entendió ese avance y la que él consideró una tarea pendiente, después de Hume, para la filosofía del conocimiento. 2. Inferencia y predicción La segunda sección de “El nuevo enigma de la inducción”, el célebre ensayo de Goodman sobre estos temas, contiene una reflexión amén de una enseñanza sobre la desesperación en que se han sumido los intentos racionalistas por contrarrestar las meditaciones de Hume por la que puede valer la pena comenzar3. ¿Ha planteado Hume un problema que quizás él no ha resuelto, pero ante el que sus críticos también han fracasado? La primera observación de Goodman al respecto es que resolverlo no podía ni debía significar que una verdad o un conocimiento quedaran asegurados, pues el razonamiento no puede establecer que sabemos que una predicción resultará correcta. Se supone que cuando –con reservas o sin ellas– Hume declara ‘correctos’ en general los razonamientos habituales sobre cuestiones de hecho no hay que interpretar que se puede decir que sabemos que las cosas son –o serán– como concluimos por medio de ellos. En estos casos no está en cuestión, entiende Goodman, cómo un razonamiento puede llevarnos a conocer el futuro, dado que – para bien o para mal– no podemos conocer el futuro. Es más, ni siquiera está en cuestión, piensa Goodman, el conocimiento de la ‘probabilidad’ de un suceso (cómo de probable es que algo ocurra), si es que interpretamos la probabilidad del suceso como la frecuencia relativa de un predicado: no podemos comparar la frecuencia del cumplimiento de la expectativa con la frecuencia del incumplimiento como quien compara la proporción conocida de individuos de una población que 3 Me propongo comentar brevemente la versión publicada del ensayo como parte de Hecho, ficción y pronóstico, el libro de 1954 que reúne varias conferencias de Goodman de 1946 y 1953. [140] tienen una cualidad con la de los que no la tienen, por tanto, no podemos conocer, piensa Goodman, esa probabilidad4. Esta reflexión tiene una consecuencia gravísima. Se diría que el entendimiento tradicional del modo en que buenas explicaciones nos conducen de conocimientos establecidos a nuevas creencias es una para la cual, cuando todo va bien, por ese medio venimos a conocer cosas que desconocíamos sobre algunas cosas (venimos a conocer hechos que ignorábamos o la necesidad de ciertos hechos). Y que si las inferencias inductivas han estado en entredicho como consecuencia de las meditaciones de Hume es porque el carácter incierto y a veces, según se termina comprobando, erróneo de sus conclusiones pone en cuestión su validez o bondad. Pero la observación de Goodman da a entender, precisamente, que la validez o bondad de esas inferencias no reporta conocimiento sobre aquello de lo que se habla en las conclusiones. Desde luego, podemos pensar que puedo formar expectativas enteramente razonables sobre experiencias futuras que, llegado el momento, no se cumplen por culpa de interferencias completamente extrañas y de imposible anticipación. Cualquiera puede idear un buen ejemplo de esto. Recuérdese que en la propia Investigación es Hume quien considera en primer lugar que un razonamiento sobre cuestiones de hecho puede tener por conclusión que ‘El sol saldrá mañana’. Alguien podría sentirse perplejo ante su ejemplo por pensar que lo que pasará mañana no puede ser hoy objeto de conocimiento. Pero es obvio que el ejemplo es para Hume conveniente porque asume que el comportamiento de cualquier cosa presente puede explicarse por referencia al comportamiento de otras cosas semejantes en virtud de una proyección en principio tan incierta como la que realizamos sobre amaneceres futuros. A juicio de Goodman deberíamos reconocer inmediatamente que una explicación puede ser satisfactoria porque sea razonable una inferencia inductiva y que la satisfacción y el carácter razonable no impiden que la conclusión del razonamiento no se verifique. 4 Goodman contempla otra interpretación de la probabilidad, para la que la probabilidad de un acontecimiento futuro no resulta de la comparación de la frecuencia de ese acontecimiento con la de otros acontecimientos futuros, sino de la comparación de la frecuencia de un acontecimiento pasado con la de otros acontecimientos pasados. Pero concluye muy en el espíritu de Hume que si la probabilidad de las conclusiones de inferencias inductivas habla de frecuencias en el pasado, está por explicar qué relevancia podría tener esa probabilidad para la predicción del futuro. [141] La importante consecuencia que extraigo es que un razonamiento formidable a partir de premisas verdaderas como las que más, siempre en opinión de Goodman, no puede proporcionar conocimiento del futuro, por lo que, si Hume hace bien relacionando las proyecciones sobre el futuro con las proyecciones sobre experiencias que podríamos haber tenido pero aún no hemos tenido y con la proyección de experiencias pasadas sobre experiencias presentes, entonces, cuando está en cuestión la explicación de lo actual, se podría decir que si de hecho las cosas son como pensamos que son a causa de que se comportan como se han comportado hasta ahora cosas semejantes en circunstancias semejantes, entonces la explicación tampoco proporciona conocimiento. Dicho brevemente: si no podemos conocer el futuro, tampoco podemos entender por qué ocurre lo que de hecho ocurre, y, por consiguiente, puede pensarse que no existe conocimiento alguno ‘por medio del pensamiento’. Claro que si no queremos abrazar esta conclusión, aún podemos hacer algo. Podemos, por ejemplo, tratar de defender aún, de algún modo, que las inferencias inductivas razonables proporcionan conocimiento del futuro (de algún futuro al menos). Aunque, alternativamente, podemos rechazar que lo que se ha de decir de las expectativas sobre el futuro se tenga que decir también de las explicaciones de casos ordinarios actuales. Tendré que volver sobre esto después de completar la presentación de la concepción de Goodman de las inferencias inductivas. 3. El círculo de la acreditación La primera observación de esa sección del ensayo –las inducciones no dan a conocer el futuro– la liga Goodman a una reconsideración de la concepción tradicional de la validez de las inferencias deductivas a la que procede a continuación. Dado el orden en que se presentan estas cuestiones, puede asumirse que una premisa de esta nueva observación es la observación anterior (si la verdad de la conclusión no es distintiva de las inferencias, entonces otra conformidad ha de caracterizar a las inferencias válidas). La nueva tesis es que la bondad de las inferencias deductivas se justifica a partir de su seguimiento de reglas generales de la deducción válida. A esto añade Goodman inmediatamente que la validez de esas [142] reglas no la proporciona ni que son evidentes por sí mismas (self-evident axioms, según una larga tradición que continúa aún Russell) ni que la naturaleza de nuestra facultad de razonar las impone sobre nuestros razonamientos (como pensaba, supuestamente, Kant). Él cree que la validez de las reglas generales se acredita por el modo en que inferencias deductivas particulares que tomamos por adecuadas se puede considerar que realizan esas reglas. Su visión es la de un círculo de la acreditación. La bondad de las inferencias particulares respalda la de las reglas generales, así como la de éstas respalda la de aquéllas. Pero el círculo se estima virtuoso, porque permite comprender ese crédito sin postular facultades especiales de conocimiento (cf. Hecho, ficción y pronóstico, p. 100). Pues bien, Goodman entiende que el crédito de las inferencias inductivas se puede alcanzar y de hecho se alcanza también por medio de un círculo de esa naturaleza. Esta estimación contradice de forma frontal el modo tradicional – aristotélico para más señas– de entender la acreditación de los principios del razonamiento. Aristóteles, como vimos en su momento, descarta la posibilidad de una demostración circular de los principios, porque estima que podría proporcionarse de cualquier cosa (y por tanto de cada una y su contradictoria) y porque juzga que no pasaría de un compromiso condicional y diríase que poco informativo con que algo se cumple si es cierto que se cumple en efecto (cf. Analíticos posteriores, I, 3, 72b33 ss.). Pero hay que tener en cuenta, ya de entrada, que los principios o reglas de las que habla Goodman no son premisas de argumentos. Son, como he dicho, reglas de acuerdo con las cuales se extraen conclusiones. En el tratamiento de Aristóteles de los principios del razonamiento, sin embargo, los principios son tanto reglas como premisas, pero sus argumentos en contra del círculo parecen diseñados teniendo en mente principios que son premisas. El círculo de Goodman se establece específicamente con respecto a reglas y, por cierto, como se establece una práctica: modos específicos de actuar son sancionados, de suerte que modos generales de conducirse que puede decirse que aquéllos realizan se convierten en hábitos, y luego esos hábitos refuerzan los modos específicos. No hay misterio alguno en esto. Es un esquema productivo que encontramos ya en las especulaciones de Rousseau sobre el origen del lenguaje, la razón y la sociedad del Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, [143] y que se generalizó en el siglo XIX para explicar la gestación de costumbres y formas de vida. Lo que podría discutirse del argumento de Goodman no es tanto la vindicación de un ‘círculo virtuoso’ entre reglas de inferencia cuanto que no se subraye, como pienso que sería preciso, que esas prácticas no se establecerían si no hubiera fuentes relativamente independientes de sanción. En mi opinión, algún tipo de éxito de las inferencias ha de explicar la existencia de sanciones en absoluto. Por otro lado, la idea general de que las reglas que gobiernan las inferencias inductivas tienen un origen práctico y en cierto sentido empírico no es original ni distintiva de la filosofía de Goodman. Es más, puede decirse que es una idea relativamente extendida en el siglo XX. La encontramos nítidamente, por ejemplo, en la epistemología de Dewey, tal y como se compendia en su Lógica 5 . Las referencias a un círculo de la justificación de las normas de la investigación son en ese texto tan explícitas como numerosas. Ya en su primer capítulo es presentada la investigación como un quehacer sujeto a formas lógicas que es, paradójicamente, la fuente de esas formas (cf. p. 13). Y unas páginas después, de un modo que anticipa plenamente la concepción de Goodman, la validez de los principios de la investigación se declara “determinada por la coherencia de las consecuencias producidas por los hábitos que ellos articulan” (p. 20). Los principios se ven surgir, de hecho, como formulaciones que captan un hábito implicado en una multitud de inferencias. Es más, algo más adelante, cuando Dewey desciende a describir con mayor detalle cómo procede en general el investigador sistemático, encontramos una descripción completa del círculo: Estas concepciones formales surgen de las transacciones ordinarias; no se imponen sobre ellas desde arriba o desde una fuente externa y a priori. Pero una vez que se han formado, son también formativas; regulan la conducción 5 Dewey estima que el cambio en nuestra visión filosófica de la naturaleza de los principios de inferencia viene impuesto por la evolución de las matemáticas a principios del siglo XX: “Ahora los axiomas se toman por postulados, ni verdaderos ni falsos en sí mismos, y su significado viene determinado por las consecuencias que se siguen de las relaciones de implicación que mantienen entre sí” (Logic, p. 18). La exposición de la solución de Dewey al problema del comienzo en el capítulo 6 puede ayudar a entender la unanimidad de Dewey y Goodman en estas materias. [144] apropiada de las actividades a partir de las cuales ellas [mismas] se desarrollan (p. 106)6. También encontramos la idea de un círculo de la acreditación –aunque quizá en este caso sea preferible hablar de reciprocidad de la acreditación– en la polémica sobre el carácter analítico de algunas verdades que suscita Quine en 1951, a la que nos referimos sucintamente en su momento. Quine defiende que hasta los principios lógicos más simples pueden ser revisados para acomodar experiencias que parecen contradecir muchas de nuestras creencias. Que no suela ocurrir obedece únicamente a los vínculos sinnúmero entre esos principios y una gran masa de creencias bien arraigadas. Éste es otro modo de decir, como hace Goodman, que la justificación de las reglas más generales del razonamiento válido se ha de buscar en nuestro compromiso con (muchas) inferencias particulares que damos por buenas. E implica igualmente que los principios lógicos no son propiamente verdaderos, no digamos evidentes o cognoscibles por sí mismos. Otro respaldo de la convicción sobre las reglas de inferencia de Goodman lo hallamos, en fin, en la obra de Wittgenstein, que contiene argumentos de éxito en contra de la noción misma de axioma o regla cuyo contenido se explica o se entiende por sí mismo. Para Wittgenstein, que el significado de una regla y las acciones que impera nos parezcan inequívocos en casos dados ni conlleva que poseemos una facultad infalible para interpretar reglas generales ni asegura que no podrán ser puestas en cuestión, por nosotros mismos o por otros, las interpretaciones espontáneas concretas que hacemos de ellas. Él juzga, más bien, que es un desatino pensar que el seguimiento sin titubeos de reglas responde a una ‘visión’ (o vivencia) anticipadora y completa de lo que se espera de quienes están a ellas sujetos. La tradicional postulación de facultades extraordinarias relativas a principios obedece, según su análisis, a que la expresión de cualquier regla involucra aparentemente la indicación de dos infinitudes: la infinitud de las conductas que se demandan y la infinitud de las conductas que se proscriben. Se supone que quien entiende un imperativo puede imaginar con toda facilidad en qué 6 Para ser justos con todos los antecedentes y con el propio Dewey habría que señalar que él mismo reconoce que su concepción de la metodología de la investigación es deudora de la de Charles S. Peirce (cf. Logic, pp. 17 ss.). [145] podría consistir su cumplimiento de infinitas maneras diversas y en qué su incumplimiento de infinitas maneras diversas. Quien entiende, por ejemplo, cómo continuar una serie de números se supone que sabe qué ha de hacer y qué no ha de hacer en una infinidad de situaciones: quien entiende por una vez cómo ha de continuar la serie ‘1, 2, 3, 4...’ entiende cómo continuarla cuando llega a ‘100’ o a cualquier otro número. Pero en las Investigaciones filosóficas Wittgenstein pone en cuestión que hasta en este caso simplicísimo quepa poner en claro de antemano (o, como él escribe, ‘captar de golpe’), en previsión de toda circunstancia, quién sigue la serie como es debido y quién no lo hace (cf. Investigaciones filosóficas, §§ 185 s). Wittgenstein se explica que quien percibe la necesidad de ese entendimiento previo se sienta naturalmente tentado a pensar que cierta familiaridad con algo intangible e inexpresable soporta la posibilidad de lograr un entendimiento al respecto, aunque sea a posteriori7. Pero piensa que una comprensión alternativa de esa posibilidad, que él querría favorecer, la proporciona la idea de que el seguimiento de una regla es en última instancia una praxis (o práctica) que no está acabadamente regida por (otras) reglas que quepa enunciar (cf. § 202) o, dicho de otro modo, por razones (cf. § 211). Yo, desde luego, pienso que la concepción de Goodman de un círculo de la acreditación entre reglas de inferencia, asociada por él mismo a la defensa de un origen práctico de las reglas más generales, se encuentra en sintonía con la idea de Wittgenstein de que el sentido preciso de cualesquiera reglas lo fija un cierto modo de conducirse en la práctica a la hora de darles cumplimiento. 4. El acierto de Hume y el problema en apariencia pendiente Sólo ahora estamos en condiciones de entender por qué razón las observaciones de Goodman le permiten defender que el viejo problema de la inducción, el que trae a la luz Hume, queda disuelto por el análisis de su inventor o, al menos, se disuelve en la dirección que éste recomienda. La clave de esta 7 Contra la confianza en que una ‘intelección’ (Einsicht) o una ‘intuición’ (Intuition) podrían sacarnos del atolladero, cf. Investigaciones filosóficas, §§ 186, 213 s. Wittgenstein escoge esas palabras para expresar su escepticismo con respecto al papel que históricamente han desempeñado (como el lector, supongo, sabrá reconocer). [146] interpretación está en que, según lo interpreta Goodman, Hume habría vinculado la pregunta por la justificación de los razonamientos sobre hechos a la cuestión de su origen biográfico. La validez de los razonamientos no es para él un aspecto que se decide sin tomar en consideración su gestación. Goodman entiende que la atención que Hume prestó a la costumbre en sus explicaciones sobre esos razonamientos sugiere que percibió que la justificación ha de desligarse de la búsqueda de facultades de conocimiento especiales y garantías de las que carecemos (cf. Hecho, ficción y pronóstico, pp. 101 s.) y que la validez fue por él interpretada como prestada por algunas regularidades del pasado que produjeron un hábito. Las explicaciones de Hume pudieron perder de vista algo, quizá incluso lo esencial, pero ellas representan un paso en la dirección correcta, dado que tratan la bondad de las inferencias inductivas como manando de una conducta anterior. En consecuencia, Goodman ve su propia tesis de que la validez de las inferencias resulta de un ajuste mutuo entre reglas más o menos generales que rigen nuestra conducta lingüística y científica como una sucesora de la tesis de Hume de que las inferencias que consideramos correctas las explica una costumbre8. Este paso en la buena dirección habría disuelto un problema: el de justificar cierto tipo de razonamientos en general sin justificar ninguno en particular, el problema, por cierto, al que se habría consagrado Kant –como vimos el capítulo pasado– en la discusión de los principios del entendimiento9. Pero esto da pie a la definición de un problema nuevo que la inducción plantearía o, quizás mejor dicho, destapa un problema remanente, que sería el de cómo distinguir las buenas de las malas inferencias inductivas, a la vista de que, supuestamente, no están tan establecidas las reglas generales de la buena práctica de las inferencias inductivas como al parecer lo están las de las inferencias deductivas. En otros términos, habría una tarea pendiente –en la que sólo se habría avanzado un tanto en la época del trabajo de Goodman–, que sería la de desarrollar una 8 También Dewey entiende que hay semejanza entre la doctrina de Hume sobre los hábitos y las inferencias y la de Peirce o la suya propia (cf. Logic, p. 20). 9 Aunque esto se debería matizar en un punto. También se puede decir que Kant trató de explicar la validez de los razonamientos sobre causas y efectos analizando la génesis de ciertos juicios, bien que, ciertamente, esa gestación corría a cargo, para él, de la llamada facultad del entendimiento puro, luego no resultaba de una costumbre, ni individual ni colectiva. [147] adecuada ‘teoría de la confirmación’: ¿qué generalizaciones e hipótesis sobre causas respaldan nuestras experiencias? O, por usar el célebre ejemplo de Hempel: ¿todas las cosas que no son negras ni cuervos respaldan la hipótesis de que ‘Todos los cuervos son negros’? Y, tomando ahora los ejemplos del propio Goodman: si los primeros invitados a una fiesta son primogénitos, ¿he de pensar que todos los invitados lo son?; y si dos muestras de cobre conducen la electricidad, ¿he de pensar que todo lo que es de cobre conduce la electricidad? La obra de Goodman trata de ofrecer algunas piezas principales de esa teoría de la confirmación en desarrollo, con la vocación de solventar el problema pendiente y responder justificadamente a esos interrogantes. El banco principal de pruebas es un caso imaginario, urdido por el propio Goodman, sobre el que ha discutido la literatura filosófica posterior dedicada a las inferencias inductivas. Es el de una predicción sobre el color de las esmeraldas, sobre el cual se plantea la cuestión de si siempre será verde o, en algún momento, dejará de serlo. ¿Son las esmeraldas, como clase natural, verdes, o son verdes durante un tiempo y azules con posterioridad? ¿Son, pues verdes, o son, más bien, por ejemplo, “verdules”, esto es, verdes un tiempo, ahora mismo, y azules a partir de cierto momento (o, como dice Goodman, verdes antes de t y azules después de t)?10 La dificultad proviene de que si el tiempo en que pasarán a ser azules no ha llegado todavía, las pruebas que podemos reunir de que son verdes parecen valer también como pruebas de que son ‘verdules’. Goodman se abre paso por descarte hacia el descubrimiento de la razón de ser de la bondad de algunas inferencias inductivas. Las posibilidades que se abandonan en el camino son, concretamente, las siguientes. En primer lugar, que las buenas inferencias las permita un grado superlativo de similitud, dado que, como el ejemplo muestra, los mismos objetos pueden suscitar buenas y malas inferencias. En segundo lugar, que lo haga la clase del predicado que se proyecta, porque de igual manera los mismos predicados pueden participar en buenas y malas inferencias (hay una buena inferencia sobre la conductividad del cobre tras el 10 Goodman acuña el predicado ‘grue’ (‘verdul’), un híbrido de ‘green’ (‘verde’) y ‘blue’ (‘azul’), para referirse sin paráfrasis a la segunda hipótesis. Este artificio no es tan extravagante como parece, dado que hay clases naturales cuyos miembros se comportan un tiempo de un modo y con posterioridad de otro (por ejemplo, los lepidópteros caminan durante una fase de su vida y vuelan con posterioridad). [148] examen de la conductividad de ciertas muestras, pero no la hay sobre la conductividad de los objetos sobre mi mesa tras el examen de algunos de ellos). En tercer lugar, que lo haga cierta información auxiliar de la que disponemos. No inferimos de la observación de varios objetos negros que todos los objetos son negros en virtud de que observamos también, o hemos observado ya, que hay objetos de otros colores. Pero información de este tipo, que inmediatamente impide cierta proyección, no está siempre a nuestra disposición (en el ejemplo de los primogénitos de la fiesta, como en el de las esmeraldas, no conocemos los casos no examinados como para que una proyección injustificada del predicado en cuestión no se produzca). En cuarto lugar, el carácter en apariencia ‘no cualitativo’, esto es, compuesto y referido a un tiempo o espacio de un predicado como ‘verdul’ tampoco sirve de criterio, piensa Goodman, porque ha de verse como una peculiaridad de nuestro lenguaje que en la definición de ‘verdul’ haya que hacer referencia al tiempo. En un lenguaje en que ‘verdul’ y su complementario ‘acerde’ (en inglés: ‘bleen’, esto es, azul antes de t y verde después) fueran predicados habituales, en efecto, nuestros predicados ‘verde’ y ‘azul’ podrían introducirse diciendo que el primero significa ‘verdul’ antes de t y ‘acerde’ después, y el segundo, ‘acerde’ antes de t y ‘verdul’ después11. ¿Qué alternativa se mantiene viva después de todas esas negativas? En opinión de Goodman es cuestión de discriminar entre predicados que él califica de ‘atrincherados’ (entrenched) y predicados que no están ‘atrincherados’. Están atrincherados los predicados que gozan de una biografía imponente de proyecciones –extrapolaciones, generalizaciones– pasadas confirmadas, como ocurre con ‘verde’ (cf. Hecho, ficción y pronóstico, pp. 129 ss.). Y, sí, efectivamente, cosas similares que fueron verdes en cierto tiempo –unos pistachos, una extensión de musgo, una lima– continuaron siendo verdes con posterioridad a ese tiempo, en el sentido de que se seguía de la hipótesis que tuvieran luego cierto color y ése precisamente tenían. Asimismo, clases naturales que se supusieron de pigmentación 11 Este argumento ha de recordarnos la discusión sobre la relatividad del carácter elemental de los significados y objetos en las Investigaciones filosóficas (§§ 46 ss.) de Wittgenstein. Pero no tenemos por qué pensar que la posibilidad que baraja Goodman, esto es, la de un mundo y una forma de vida para los que ‘verdul’ y ‘acerde’ son predicados habituales (mientras que ‘verde’ y ‘azul’ no lo son) es fácil de imaginar. Ni siquiera Goodman dice que lo sea. [149] verde condujeron a expectativas sobre ejemplares nuevos que se vieron satisfechas. El predicado ‘verdul’, sin embargo, carece por completo de una biografía pareja, como no podía ser de otro modo, dado que fue concebido por vez primera por el ingenio de Goodman en torno a 1954: la hipótesis de que las esmeraldas eran en 1955 verdules (si t fuera, en la definición del predicado, el año 3015, por caso) puede pensarse que se hubiera visto confirmada en 1956 y muchas veces durante años, si hubiera sido contemplada, pero, para bien o para mal, nadie la consideró ni en 1955 ni en años sucesivos (nadie proyectó ‘verdul’ entonces, en la terminología de Goodman; ni siquiera Goodman), es más, nadie la ha planteado todavía, con lo cual nadie la pudo confirmar ni la ha confirmado hasta ahora, de modo que ese predicado aún no ha podido ni siquiera empezar a ‘atrincherarse’. La conclusión, concorde con la visión general que tiene Goodman de las inferencias inductivas, no es sino que nuestras prácticas inductivas pretéritas gobiernan y han de gobernar nuestras prácticas inductivas actuales. Con acierto resume Quine su propuesta de este modo: “Nuestros patrones de similitud de géneros naturales los revisamos arguyendo […] a partir de inducciones de segundo orden. Nuevos agrupamientos, hipotéticamente adoptados a sugerencia de una teoría en crecimiento, muestran ser favorables a inducciones y resultan así ‘atrincherados’. Nuevamente establecemos, a nuestra satisfacción, la proyectabilidad de algún predicado, ensayando con éxito proyectarlo. En la inducción nada es tan exitoso como el éxito” (La relatividad ontológica y otros ensayos, pp. 164 s.). Esta solución al problema remanente de la distinción entre razonamientos inductivos que merecen ser escuchados y razonamientos que no lo merecen se ofrece en el espíritu –o la dirección– de Hume, en efecto, porque la justificación de la proyección apela a ciertas recurrencias pretéritas, pero corrige o completa la propuesta de Hume al centrar nuestra atención en la recurrencia de proyecciones. “Siguiendo a Hume, apelamos aquí a recurrencias pasadas, pero tanto a recurrencias en el uso explícito de términos como a recurrencias de aspectos de lo que se observa” (Hecho, ficción y pronóstico, p. 132; traducción revisada). La idea principal subyacente, como ya hice notar, es que razonar como es debido sobre cuestiones de hecho no tiene por qué significar que las conclusiones [150] que extraemos se cumplen o se han de cumplir. Esto se puede hacer verosímil comparando las paradigmáticas inferencias inductivas –en las que a partir del conocimiento de unos pocos casos se procede a una generalización sobre el tipo de esos casos– con inferencias estadísticas e inferencias basadas en proporciones conocidas12. Por ejemplo, si conozco la proporción de las cosas de un conjunto que tienen una cualidad, que sólo, por caso, uno de los ciento cincuenta y tres leones de una reserva natural es albino, hago bien en pensar que si se escoge al azar uno de ellos (o tropiezo casualmente con uno de ellos), el color de su pelaje resultará ser pardo. Incluso puede pensarse que haré bien en contar con que será pardo una y otra vez, porque así me equivocaré aproximadamente sólo una de cada ciento cincuenta y tres veces (una tasa de fracaso despreciable en contextos ordinarios). Si la relación entre dos predicados –como ‘león’ y ‘pardo’– es fáctica (física, natural, no estrictamente lógica), entonces la racionalidad de una conclusión gobernada por lo que llegamos a averiguar sobre ella es del mismo tipo que la que caracteriza las inferencias sobre casos aleatorios tomados de una población perfectamente conocida en algún respecto. Retomando la cuestión que quedó abierta al final de la segunda sección de este capítulo, deseo subrayar especialmente que tal racionalidad no se debería rebajar hablando de razones sólo morales o simplemente prácticas, como si se tratara aquí de razones, en algún sentido, de baja estofa o, al menos, no óptimas. Hay desde luego incertidumbre con respecto a la conclusión, como es sabido y queda dicho, y los criterios de discriminación entre las buenas inferencias y las inferencias menos buenas –que versan sobre el tamaño de las muestras, los modos de tomar muestras, la interacción entre el trasfondo establecido de la contrastación de hipótesis y el contenido de esas hipótesis, etc., etc.– no están a salvo de toda crítica y revisión, pero todo esto no impide una diferenciación necesaria, no arbitraria, entre inferencias legítimas e ilegítimas. Es más, pienso que si se consideran como corresponde los méritos e importancia de los que Hume llama razonamientos sobre cuestiones de hecho y, concretamente, cómo –según él aprecia– la explicación de lo actual es de la misma 12 Véase la comparación entre ellas en el artículo de Sellars “Induction as Vindication” (1964), §§ 40 ss. [151] naturaleza que la proyección sobre lo inactual, se llegará a la conclusión de que no hay motivo para decir que ‘ignoramos las relaciones causales’ y, por tanto, que no hay más evidencia que la de los sentidos, la memoria y las afirmaciones puramente tautológicas (A es A, etc.). Pues si son genuinamente fácticas esas relaciones, entonces decir que X es B porque es A en un caso dado es siempre explotar una inducción –de una ley natural– a partir de la comprobación de ciertas correlaciones (entre A y B) para dar explicación –o razón– de lo que tengo a la vista. Bien mirado, no ‘ignorar las relaciones causales’ no es otra cosa que contar con principios de inferencia sobre ‘cuestiones de hecho’. Y si, dejando de lado las explicaciones que revelan un mecanismo subyacente, el único modo que conocemos de proporcionar explicaciones de cuestiones de hecho es ése, por medio de proyecciones ‘legítimas’, entonces no está nada claro que debamos reprobar que al respecto hablemos de saber. Así es como, entiendo, lo juzga Wittgenstein: A quien dijera que por medio de indicaciones [Angaben] sobre cosas pasadas no se le puede convencer de que algo va a ocurrir en el futuro, – a ése yo no lo entendería. Se le podría preguntar: ¿qué quieres oír? ¿Qué clase de indicaciones serían para ti razones para creer eso? ¿A qué llamas tú “convencer”? ¿Qué tipo de convencimiento te esperabas? – Si ésas no son razones, entonces, ¿cuáles lo son? – Si dices que ésas no son razones, entonces debes ser capaz de indicar qué cosa debería ser el caso para que pudiéramos decir justificadamente que existen razones para nuestra suposición. Pues nótese bien: las razones no son en este caso proposiciones de las que se sigue lógicamente lo creído. Pero no se trata de que se pueda decir: para el creer basta menos que para el saber. – Pues aquí no se trata de una aproximación a la inferencia lógica (Investigaciones filosóficas, § 481). [152] 11. Objetos, cualidades perceptibles y propiedades causales 1. Las cualidades como disposiciones La discusión los últimos siglos sobre el problema de Hume nos conduce a no admitir –en contra de Aristóteles– que conocemos cosas de un modo tal que se desprenden inmediatamente de ese conocimiento buenas explicaciones y que a la vez vale como metáfora de ese conocimiento la de la visión (sea la de un color, sea la de que algo se halla presente o está ocurriendo). En este sentido nos lleva a abandonar la ilusión de que existe una evidencia inmediata que a la vez revela la existencia de cosas y pone al descubierto óptimas explicaciones de algunas de sus manifestaciones características. Sin embargo, no hemos de creer que esa discusión ha puesto sobre la mesa dificultades insuperables en el tránsito de la sensación al conocimiento de universales en el sentido en que desde la Edad Media se ha hablado de universales. En realidad, el modo en que Quine, Sellars o Wittgenstein entienden el adiestramiento por el que somos introducidos en las prácticas discursivas nos dispensa de la necesidad tradicional del tránsito. Todos ellos conciben el conocimiento que alcanzamos sin mediación de inferencia como el resultado de una discriminación que inmediatamente clasifica. Por consiguiente, esas discriminaciones manifiestan desde el principio un agrupamiento de las cosas en categorías. El modelo de toda discriminación orgánica de cualidades es para los tres un mecanismo diferenciador. Así como una máquina puede reaccionar de forma regular a cierto tipo de cambios, por ejemplo cuando la temperatura rebasa cierto umbral o porque los objetos introducidos por una ranura tienen cierto peso, grosor y forma, sin que esto involucre una comparación con una temperatura ideal o una moneda ideal ni que una magnitud singularísima se pone de manifiesto, los órganos de los sentidos desempeñan su cometido sin descubrir lo particular y sin comparar lo particular con realizaciones ideales de predicados. Por otro lado, y esto ahora nos importa aún más, tampoco hemos de pensar que los buenos argumentos de Hume nos fuerzan a resignarnos a que sólo conocemos objetos particulares o conjuntos de particulares o, si acaso, copias –más [153] o menos fieles– de esos particulares y a partir de ese conocimiento hacemos conjeturas, de dudoso fundamento, sobre el futuro y lo que no estamos ahora mismo observando. Por el contrario, como trataré a continuación de mostrar, los mismos autores que representan la crítica del empirismo por lo que respecta a la idea de conocimiento inmediato provisto por los sentidos y también la crítica de la visión tradicional –empirista, pero no sólo empirista– de los principios del razonamiento como verdades evidentes por sí mismas han puesto en cuestión que haya diferencias de grado generales relevantes entre la certeza que tenemos de las cualidades sensibles de las cosas y la certeza que tenemos de las relaciones causales que existen supuestamente entre algunas de ellas. Su punto de vista representa, bien mirado, una inesperada revitalización de la tesis aristotélica de que si no es tan básico, no es mucho menos básico el conocimiento de poderes causales que el conocimiento de objetos y cualidades sensibles. Podemos aproximarnos a esa revitalización considerando lo que dice Goodman sobre predicados como ‘rojo’, ‘duro’, ‘flexible’ y ‘cúbico’. Recordará el lector que Hume coloca entre las cualidades que ‘comunican’ los sentidos, como ejemplos, el color, el peso y la consistencia del pan (cf. Investigación sobre el conocimiento humano, p. 33). Pues bien, Goodman juzga que predicados como ésos representan en realidad disposiciones de las cosas y, por tanto, lo que Hume hubiera tenido que llamar, muy precisamente, ‘poderes’: entiende que al atribuirlas hablamos de cómo se han comportado y de cómo se comportarán las cosas en determinadas circunstancias (siempre que se han dado y si en el futuro se vuelven a dar). Goodman estima que ser duro o flexible, por ejemplo, significa reaccionar de un modo característico a la presión, el rozamiento, los golpes y el calor: Decir que una cosa es dura, tanto como decir que es flexible, es hacer cierta afirmación acerca de la potencialidad [potentiality]. Si un objeto flexible es un objeto susceptible de doblarse bajo la presión apropiada, un objeto duro es uno capaz de resistir la abrasión de la mayoría de objetos. Y, en este sentido, un objeto rojo es de modo semejante el capaz de ciertas apariencias cromáticas bajo ciertas luces; y un objeto cúbico es uno capaz de encajar en escuadras de comprobación e instrumentos de medida de determinadas [154] maneras. En realidad, casi todos los predicados que comúnmente se piensa que describen una característica objetiva duradera de un objeto son predicados de disposiciones como los que más (Hecho, ficción y pronóstico, p. 77; traducción revisada)1. Claro que, si este análisis es correcto, resulta que la constatación de colores, apariencias al tacto y formas, esto es, de los ‘objetos’ que en el esquema aristotélico tradicional –que heredan autores como Hume o Russell– da a conocer inmediatamente la sensación y con respecto a los cuales es difícil imaginar una equivocación, involucra, por un lado, el conocimiento de comportamientos en el pasado y, por otro, la proyección de ese conocimiento sobre el futuro. Y, sin embargo, en el contexto de nuestro primer adiestramiento parece manifiesto que las inaugurales reacciones verbales consideradas por los hablantes competentes como apropiadas no son reacciones a poderes causales, de los que el niño tiene, si acaso, una escasa y vaga experiencia, por lo que se hace siempre tentador pensar que el significado fundamental de, por ejemplo, ‘es rojo’ lo constituyen ciertas ‘impresiones’ o aspectos actuales2. No ignorante de esto, Goodman continúa hablando de predicados manifiestos y predicados de disposiciones, asumiendo que no todas las predicaciones atribuyen poderes causales. Pero advierte inmediatamente de que la distinción entre unos predicados y otros podría ser puramente relativa, en el sentido de que sólo desde cierto punto de vista algunos términos se aplicarían a lo que actualmente les ocurre a las cosas sin referencia ni al pasado ni al futuro (ni a lo posible o lo necesario en esas ocurrencias). De hecho, su opinión general sobre predicados que no significan disposiciones es que describen sucesos: ‘se dobla’, ‘se 1 También en este punto la lógica de Dewey prefigura la de Goodman. Dewey defiende que “[u]n objeto [...] es un conjunto de cualidades tratadas como potencialidades en atención a consecuencias existenciales especificadas” (Logic, p. 132). 2 El lector recordará que Sellars aboga por que no se considere que ‘ser rojo’ ha de ser analizado como si significara ‘parece rojo’. No obstante, en la concepción que de la percepción tiene Sellars es muy importante distinguir entre las reacciones lingüísticas espontáneas iniciales y el valor, digamos, epistémico que expresiones verbales idénticas a esas reacciones pueden llegar a tener, precisamente, cuando ‘es rojo’ viene a significar, entre otras cosas, que tiene o tendrá cierto aspecto en según qué circunstancias. [155] quema’, ‘se rompe’ o ‘parece anaranjado’ serían predicados de este tipo3. Pero desde algún otro punto de vista incluso estos predicados podrían significar, después de todo, disposiciones (“Un predicado como ‘se dobla’, por ejemplo, puede ser disposicional en un sistema fenomenalista”, p. 77, nota 74; traducción revisada). 2. La predicación y la realización de inferencias Ahora bien, también es manifiesto que en las fases tempranas de ese proceso de instrucción práctica los actos verbales de quien aprende a hablar son poco más que tentativos y que reaccionar como es debido y ganarse con ello una recompensa –de algún tipo– no se puede pensar que expresa o representa conocimiento de lo que significan los palabras. Se puede aplicar a esas fases la reserva que Sócrates manifiesta contra quien deletrea algunas palabras bien y algunas mal 5 . Si la proporción de aciertos no es notable, ni siquiera cuando el aprendiz dice lo que corresponde se debe pensar que reconoce lo que lee u oye6. Es más, es obvio que antes de que un hablante principiante se convierta en un discriminador fiable de cualidades como ésas su percepción se liga a un enorme número –creciente– de expectativas. Y, desde luego, si aceptamos un análisis como el de Sellars de los que él llama informes de observaciones (y Quine llama 3 De ser correcto este juicio, se haría recomendable la discusión de si cabe una ontología de sucesos puros o procesos puros, que no suponga la existencia de cosas con propiedades. Pero este terreno no puede ser aquí explorado. 4 Ésta es una línea que merece un comentario. Imagino que Goodman pensó que un sistema para el que los términos primitivos significan colores, posiciones y similares ha de explicar el predicado ‘se dobla’ como indicando la posibilidad de ciertos patrones de transformación de los ‘fenómenos’, dado que los sucesos mismos han de ser reducidos a patrones de apariencias. 5 “Sócrates.– ¿Olvidas, entonces, que, al comenzar el aprendizaje de las letras, era justamente eso lo que hacíamos, tanto tú como los demás?. Teeteto.– ¿Quieres decir que a una misma sílaba le adjudicábamos unas veces una letra y otras veces, otra letra diferente y que, también, colocábamos una misma letra tanto en la sílaba adecuada como en cualquier otra? Sócrates.– Eso es lo que quiero decir. Teeteto.– Por Zeus, que no lo olvido, ni creo que nadie que esté en una situación tal esté en posesión de conocimiento” (Teeteto, 208de). 6 Así lo entiende Wittgenstein (cf. Investigaciones filosóficas, § 157), pero muy característicamente él no considera que tenga sentido la pregunta: ¿cuál fue la primera vez que alguien reconoció unas letras y supo leerlas? Sellars, sin embargo, no sólo considera que tiene sentido esa interrogación, sino que es una pregunta cuya contestación es de la máxima importancias epistemológica. [156] enunciados de observación), tenemos que pensar que nuestra conversión en conocedores de esas cualidades está unida a la adquisición de nuestra probada capacidad de reconocer situaciones en que no podemos esperar formar un juicio fidedigno y situaciones en que sí podemos hacerlo, así como a la de reconocer en nosotros mismos capacidades como ésas. De hecho, Sellars piensa que es característico del aprendizaje del significado de los términos que empleamos en descripciones de cosas y propiedades un enriquecimiento paulatino de su valor por la constatación de ‘implicaciones materiales’ –o ‘invarianzas materiales’– en que están envueltos los predicados con los que describimos esas cosas7. Éstas son implicaciones no formales que autorizan la inferencia desde el conocimiento de una propiedad a la atribución de otra. Y son también las que, en opinión de Sellars, nos llevan directamente de ‘Llueve’ a ‘Las calles estarán mojadas’ o de ‘Dejo caer el trozo de tiza’ a ‘El trozo de tiza cae’ o de ‘Valencia está al este de Madrid’ a ‘Madrid está al oeste de Valencia’. La visión tradicional de inferencias como éstas las considera entimemas: razonamientos inválidos a falta de alguna premisa (como ‘Siempre que llueve, las calles se mojan’, etc.). Pero Sellars piensa que no hay en ellas tal falta y que, de hecho, los razonamientos formalmente válidos en que podríamos convertir éstos añadiendo la premisa correspondiente no enmiendan un defecto de los anteriores, sino que, más bien, hacen explícito nuestro compromiso con la corrección fundamental de aquéllos8. Pues bien, dado que Sellars defiende que no hay conocimiento de ningún tipo, ni siquiera de cualidades sensibles, sin alguna comprensión de lo que significa tener esas cualidades y que esta comprensión depende del conocimiento de algunas –al menos algunas– implicaciones materiales, concluye que el dominio lingüístico de un término y su aplicación con propiedad depende de un adiestramiento en la realización de inferencias no formales. 7 El sentido de la expresión ‘implicación material’ se puede considerar aristotélico. Carnap había utilizado el término antes que Sellars en La construcción lógica del mundo (1928). El uso de Sellars debe distinguirse, eso sí, del que hacen del término otros autores, como C. I. Lewis. 8 No es difícil apreciar que esta concepción de Sellars participa del espíritu de la diferenciación entre implicaciones e inferencias, a la que me referí en el capítulo anterior, que Gilbert Harman remarcó más tarde. [157] En su radical opinión, los predicados –universales, conceptos– se distinguen unos de otros, precisamente, por el papel que pueden desempeñar y de hecho han desempeñado y desempeñan en inferencias materiales o, dicho de otro modo, por las relaciones que mantienen entre sí en el seno de argumentos. Llega a esta conclusión descartando las alternativas históricas más importantes: rechaza, por un lado, la suposición de que captamos ‘por familiaridad’ las diferencias entre predicados –como Russell asume, según pudimos comprobar, al defender que hay conocimiento por familiaridad de universales– y, por otro, la de que los universales se distinguen simplemente porque los realizan particulares diversos – caracterización que representa una posición empirista estricta, no la de Russell (véase “Concepts as Involving Laws and Inconceivable without Them”, pp. 208 s.). Sus argumentos son los siguientes. En primer lugar, cuando se dice que la diferencia entre universales la da a conocer su directa aprehensión, o lo que viene a ser lo mismo, nuestra ‘familiaridad’ con ellos, no se puede pensar que lo que se quiere decir es que nuestra diferente aprehensión los diferencia, porque esto dejaría por explicar enteramente qué suscita la aprehensión diferente. Por otro lado, si lo que se quiere decir es que la diferencia es inefable, o sea, que no se puede ni expresar ni exponer, es decir, que los universales más simples tienen ‘naturalezas intrínsecas’ de las que no se puede ofrecer aclaración, entonces es que tales universales vienen a ser aquellos elementos incognoscibles de los que hablara Sócrates en la tercera parte del Teeteto 9. Son simples, ininteligibles y, parece, carecen de relaciones (o las que mantienen les son inesenciales). Ahora bien, según Sellars la idea misma de ‘simple sin relaciones’ raya de hecho la contradicción consigo misma (self-contradiction) y, a decir verdad, no podemos pensar que los universales carecen de relaciones. Podemos, sí, pensar que la ‘naturaleza intrínseca’ de los universales determina ciertas relaciones, pero entonces es difícil entender qué recomienda que la ‘naturaleza intrínseca’ se intente perfilar con independencia de y con anterioridad a la consideración de esas relaciones. Una alternativa histórica, la posición empirista estricta, al intento de distinguir universales por esa su ‘naturaleza intrínseca’ es, como ya he dicho, 9 La posibilidad de que las ideas platónicas mismas fueran los elementos ininteligibles del Teeteto es contemplada por Sellars con ironía en “Concepts as Involving Laws...”, p. 208: “¡Menudo fantástico final para el Reino Platónico del Ser Inteligible sería éste!”. [158] distinguirlos por los particulares que los realizan. Pero si los particulares en cuestión son simplemente particulares actuales, su señalización tampoco aclara lo más mínimo qué distingue a unos universales de otros. Decir que cierto universal es el que realizan ciertos particulares no sirve para distinguirlo, puesto que nada impide que ese universal sea sinónimo de otros universales. Decir que tales y cuales particulares realizan un universal y otros realizan otro tampoco excluye la sinonimia. Y si añadimos que el primer conjunto realiza el primer universal y el segundo conjunto no lo realiza, sólo damos por sentado que ese segundo conjunto realiza otro universal, sin esclarecer qué nos ha llevado a aceptar de entrada esto. La solución al problema de la diferenciación de los universales la cree encontrar Sellars en la toma en consideración no sólo de los particulares que realizan actualmente un universal, sino también de los particulares que podrían realizarlo. Pero la única manera de referirse a particulares potenciales, es decir, a los que podrían eventualmente darse, es hablar de relaciones modales que ciertas leyes especifican. Nos referimos en efecto a lo que puede darse y a lo que ha de darse en virtud de que damos por establecidas ciertas relaciones materiales entre universales. Esto significa, como Sellars piensa, que los universales pueden distinguirse gracias a las relaciones que los conectan. Por ello concluye que esas relaciones no se añaden o se siguen de la ‘naturaleza intrínseca’ de los universales. Más bien son constitutivas de esa naturaleza. De esta su tesis sobre la relación interna entre cada predicado y los vínculos que mantiene con otros predicados se sigue que la habituación a las inferencias que conducen de unos a otros no conlleva propiamente un añadido de conocimiento y la asociación de unos conocimientos (aislados) a otros conocimientos, ni siquiera una mejor comprensión y un, digamos, mayor conocimiento de las cualidades mismas que los predicados significan, sino su conocimiento en absoluto (un conocimiento que, sí, ciertamente, se puede decir que puede poseerse en medidas diversas10). Quien entiende qué comportamientos son propios de las cosas que tienen cierta cualidad se puede decir que sabe qué se dice cuando se atribuye esa cualidad y en qué consiste exhibirla. 10 Es ciertamente claro que nuestro conocimiento de las cosas crece con el descubrimiento progresivo de las relaciones que mantienen con otras. [159] Desde luego, Sellars, Quine y otros asumen que la formación de expectativas es una habilidad natural, esto es, una habilidad que la maduración biológica trae consigo. Pero eso no obsta para que la realización de inferencias sea objeto de la misma instrucción por la que venimos a convertirnos en conocedores de algo en absoluto. Hay en efecto, en mi opinión, una instrucción simultánea en la predicación y en la realización de inferencias materiales. Los principiantes aprenden a distinguir el agua de otros líquidos a la vez que descubren sus efectos típicos y que son sus efectos y, simultáneamente, a dar buenas explicaciones de ciertos fenómenos o sucesos. Quien retenga en la memoria cómo define Aristóteles lo que los griegos llaman epistéme entenderá por qué dije antes que una revisión del entendimiento empirista de la diferencia entre el conocimiento de cualidades sensibles y el resultado de la realización de inferencias correctas sobre cuestiones de hecho en esta línea revitaliza en cierta medida la concepción aristotélica de la relación entre experiencia y explicación. Así como quien acepte la tesis de Sellars de que el conocimiento de las relaciones materiales entre predicados forma parte de la genuina comprensión de los predicados, porque, entre otras cosas, no puede pensarse que ‘aprehendemos inmediatamente’ lo que distingue a unos predicados de otros, entenderá por qué digo que la revitalización se constata sólo en cierta medida o en cierto sentido. 3. La percepción de objetos con propiedades Pienso que esta concepción del carácter básico –por no decir elemental– del aprendizaje de ciertas prácticas de inferencia y sobre el carácter constitutivo que tiene ese aprendizaje en la comprensión de las palabras más comunes puede compararse con provecho con la opinión de otros autores contemporáneos de Sellars sobre el carácter perceptible de objetos tanto ordinarios como científicos. Austin, por ejemplo, defiende en Sentido y percepción (1947-1958) que tenemos un conocimiento directo como el que más y no inferido –y, por tanto, no reductible a otros ni dependiente de otros– de cosas cotidianas –en palabras de Quine, de cosas de mediano tamaño a media distancia– como motores, columnas y charcos de agua. Ciertamente, las razones que ofrece en ocasiones para decir que [160] sabemos perfectamente bien que ciertas cosas son de cierto modo, sin tener por qué hacer depender ese saber del que la tradición nos atribuye por tener –al tener– sensaciones de colores y formas, pueden resultar controvertidas: por ejemplo, cuando dice que podemos saber que una columna está inclinada, simplemente, porque la hemos construido nosotros mismos de ese modo o que un motor está encendido porque lo hemos encendido hace un instante11. Pero pienso que tiene razón en un punto importante, a saber, en que no podemos suponer en general que nuestras afirmaciones sobre cosas involucran más suposiciones y más incertidumbre que nuestras afirmaciones sobre sensaciones y, por tanto, que las demandas de rigor, precisión y seguridad que otros pueden dirigirnos han en todo caso de desembocar en el abandono sistemático de nuestras afirmaciones sobre cosas en favor de afirmaciones sobre aspectos, pareceres, impresiones y similares. Cuando se me pide que informe de lo que vi realmente (en sus términos: ‘what did you actually see?’), no está claro que la respuesta apropiada tenga que hablar de sensaciones o impresiones o pareceres en lugar de actos, sucesos, personas y cosas. Por ejemplo, puede, en efecto, ser más seguro y sincero decir que vi una fila de vehículos aparcados que decir que vi unas manchas en línea de tales y cuales colores y contornos. Puedo, de hecho, no recordar en absoluto cuáles fueron esos colores y formas, pero recordar perfectamente que lo que vi era un grupo de coches dispuesto de una manera convencional junto a una acera. Parafraseando una vez más a Quine, las manchas de colores pueden ser, en mi memoria, más negras que los vehículos. Una vez más esto no debe sugerir ni por un instante que vemos coches sin ver colores. Pero sí sugiere que nuestra visión de coches y hombres es tan directa como puede serlo otra cualquiera12. Es más, ni siquiera parece muy 11 Y, de hecho, se puede pensar que los argumentos de Sellars contra la idea de conocimiento inmediato y los de Wittgenstein contra la idea de conocimiento directo de obviedades hacen mella en la defensa de las verdades de sentido común de Austin en Sense and Sensibilia. 12 “Yo podría decir al testificar que vi a un hombre disparando una pistola, y decir luego ‘¡Realmente lo vi cometiendo el asesinato!’. Esto es (por decirlo mal y pronto), puedo suponer que a veces veo, o asumo que veo, más de lo que veo realmente, pero a veces menos” (Sense and Sensibilia, p. 134). También este ejemplo puede parecer controvertido, por lo que arriba ofrezco uno que considero más irresistible. [161] apropiado decir que vi los colores y formas típicos de un grupo de coches, como si viera unos colores que me llevaron a pensar que en la calle había coches13. La concepción de Sellars se asocia también con naturalidad a la tesis de Quine de que el carácter observable de una propiedad o un objeto es relativo a las destrezas adquiridas del observador. Quine cree que nos hacemos observadores de objetos ordinarios del mismo modo que nos hacemos observadores de enfermedades, reacciones químicas, elementos de la tabla periódica, patógenos, interferencias y cualquier otro objeto científico. Observamos, en su opinión, cosas que tienen ciertas propiedades y disposiciones específicas, como electrones, infecciones bacterianas, trazas de flúor y radiaciones de fondo. Esto significa que algo que no era observable se convierte en observable por medio del adiestramiento adecuado y el cultivo de ciertas habilidades. Afirmo que se asocian bien estas tesis porque sólo quien entiende que las relaciones materiales que existen entre predicados son definitorias de los predicados mismos y que su descubrimiento creciente ‘enriquece’ el significado de los predicados puede aceptar que se diga que términos cargados teóricamente como los que aplicamos a los objetos científicos tienen usos directos apropiados en informes o enunciados de observación. Son usos ‘directos’ en la medida en que hay en nosotros una propensión a asentir espontáneamente, irreflexivamente, en virtud sin más de nuestra percepción de la situación, a enunciados que los contienen. En los términos de Quine: “Lo que cualifica a los enunciados [...] como ‘de observación’, para un individuo dado, es sólo su disposición a asentir inmediatamente a ellos de acuerdo con la fuerza de la 13 Esta opinión de Austin sobre el objeto propio de nuestras percepciones recuerda también, por cierto, la que manifiesta Heidegger en La idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo a propósito de su descripción de la ‘vivencia’ de la cátedra: “Esto es, no es que yo vea primero superficies marrones que se entrecortan , y que luego se me presentan como caja, después como pupitre, y más tarde como pupitre académico, como cátedra, de tal manera que yo pegara en la caja las propiedades de la cátedra como si se tratara de una etiqueta. Todo esto es una interpretación mala y tergiversada, un cambio de dirección en la pura mirada al interior de la vivencia. Yo veo la cátedra de golpe, por así decirlo; no la veo aislada, yo veo el pupitre como si fuera demasiado alto para mí. Yo veo un libro sobre el pupitre, como algo que inmediatamente me molesta (un libro, y no un número de hojas estratificadas y salpicadas de manchas negras); yo veo la cátedra en una orientación, en una iluminación, en un trasfondo” (p. 86). [162] entrada neuronal apropiada, con independencia de lo que pueda estarle ocupando en ese momento” (“Elogio de los enunciados de observación”, p. 115). Ciertamente, no podemos pensar que son biográficamente fundamentales: antes de hacer observaciones sobre elementos químicos hemos aprendido a hacer observaciones sobre formas y colores. Pero así como admitimos que hay grados en el conocimiento y en la comprensión de un predicado, podemos admitir que hay grados en el carácter observable de una propiedad u ocurrencia. Para nuestra argumentación lo importante es que admitamos que hay respuestas directas al cambiante entorno cuyo valor como conocimientos sólo lo establece nuestra capacidad complementaria de relacionar lógicamente –por medio de inferencias– esas respuestas con otras predicaciones. [163] 12. El progreso científico 1. Recapitulación: dos círculos Quisiera hacer más explícita la relación de lo que he contado en los dos últimos capítulos con el argumento general de este libro. Para lo cual diré que así como la discusión multisecular en torno al problema del comienzo desemboca en el siglo XX en el abandono generalizado de las ideas de conocimiento inmediato de cualidades sensibles y de fundamento empírico de todo saber, la discusión moderna y contemporánea sobre el problema de la explicación de hechos como efectos conduce finalmente a una revisión tanto de la concepción tradicional de la naturaleza de las reglas de inferencia como principios evidentes por sí mismos como de la independencia recíproca comúnmente supuesta entre la capacidad de aprehender universales y la habilidad de realizar inferencias materialmente válidas. Son éstas, en realidad, transformaciones vinculadas entre sí, que traen consigo una reconsideración compleja de las posiciones aristotélicas pioneras sobre el conocimiento y sus principios. Por un lado encontramos la tesis de que sentir no es saber, de que el saber se alcanza sólo cuando una aptitud a la hora de discriminar o distinguir –que podemos seguir llamando aísthesis o sensibilidad, desde luego– se ejerce a sabiendas de que en las circunstancias actuales y con respecto a cierto objeto determinado contamos con ella y, por consiguiente, de que nuestras observaciones –lo que sinceramente decimos o pensamos– merecen crédito. Por otro encontramos la tesis, igualmente contradictoria del legado aristotélico, de que los principios que gobiernan las inferencias no son cognoscibles por sí mismos, evidentes por sí mismos, de suyo existentes o verdaderos de forma manifiesta. Pero no, por supuesto, porque sean incognoscibles, dudosos, inexistentes o falsos, sino porque son, más bien, reglas efectivas que de hecho codifican una práctica humana establecida, una práctica que recomienda ciertas inferencias por ser razonables, sin que ello implique que las conclusiones de tales razonamientos son, necesariamente, verdaderas. Pues bien, el vínculo se cifra en que esta comprensión en términos pragmáticos de los principios de inferencia niega que el conocimiento inmediato [164] que no encontramos en la sensación lo encontremos en cambio en algún tipo de aprehensión intelectual. Por decirlo en términos platónicos: no ven los ojos ni oyen los oídos que esto o aquello es igual o diferente a aquello o esto otro, pero tampoco vemos nosotros o el alma o algún órgano del alma, pace Platón, qué es lo bueno, lo adecuado o lo conveniente, qué razonamientos son válidos, qué reglas han de observar nuestras conductas teóricas y prácticas, qué modo de proceder al sacar conclusiones es razonable. Así que, por una parte, encontramos en el siglo XX una extensión de la común sospecha de que la idea de conocimiento inmediato de los sentidos es poco menos que contradictoria en forma de reserva concordante contra la noción de evidencia intelectual y, para empezar, contra la noción de evidencia lógica. Pero, por otro lado, aunque la suposición de Aristóteles de un conocimiento inmediato o cuasiinmediato de universales –que reencontramos tanto en Russell como en Husserl– despierta entonces una suspicacia análoga, la suposición empirista de que las capacidades, disposiciones y demás poderes causales están fuera del alcance de nuestra comprensión y nuestros descubrimientos resulta víctima de un recelo dirigido contra el recelo humeano, moderno. Pues, como ya se dijo, no parece haber actualmente un ideal realizado de conocimiento en la sensación o en una intuición intelectual ante el cual palidezcan nuestras averiguaciones y creencias sobre causas y efectos. A estas transformaciones podemos aproximarnos de un modo alternativo que deseo ahora presentar. Cabe decir que donde la tradición de origen aristotélico había creído localizar un edificio de conocimientos mantenido firmemente en pie por un número finito de cimientos, por una suerte de primeras premisas de todo razonamiento y por unos axiomas de toda prueba argumentativa, la filosofía del siglo XX tropezó con dos relaciones circulares. En primer lugar, con el que podemos bautizar el círculo de WittgensteinSellars, uno que lleva de cada saber particular a muchos otros saberes y de cada uno de esos otros al resto, incluyendo conocimientos como el primero. La metáfora de la que se sirve Sellars, al presentar este círculo, es, como vimos, original de Wittgenstein: cobramos conciencia simultáneamente, como al amanecer, de muchas cosas. Si una percepción entraña conocimiento, si tiene el valor del saber, es en [165] virtud de que conocemos las circunstancias en que se produce y nuestra capacidad en esas circunstancias para reconocer algo de lo que hay1. Pero si conocemos esas circunstancias a nuestro alrededor y esas aptitudes en nosotros –por no decir en nuestro interior– es a su vez en virtud de que percibimos muchas cosas, como por ejemplo el asentimiento con el que los demás sancionan nuestras distinciones y observaciones. Pues, como vimos, Sellars niega que su posición sobre los informes de observaciones implique la suposición de una infinitud de inferencias y en particular la de inferencias que tendrían por premisas conocimientos como el que se discute desde el principio (por decirlo en términos aristotélicos: las demostraciones ni son infinitas ni son a la postre circulares). Pero esa alegación puede aceptarse sin vindicar una justificación lineal y por una vía de sentido único desde el conocimiento de circunstancias y capacidades al conocimiento que expresan informes ‘cándidos’. Es manifiesto que la concepción de Sellars de la autoridad de la que gozan a menudo los informes empíricos que emitimos ha de ser clasificada entre las posiciones que entienden que el conocimiento resulta de un refuerzo recíproco múltiple entre nuestros juicios sobre lo que hay. También Wittgenstein juzga que las justificaciones terminan en un punto que no se debe decir que soporta por sí mismo nuestras creencias empíricas (como si tal punto estuviera asegurado de algún otro modo o, por una peculiaridad sin par, se asegurara a sí mismo). El ‘punto’ en el que se detienen nuestras explicaciones es más bien un ‘muro’ de compromisos prácticos, en que las relaciones lógicas que podemos descubrir no llevan de una certidumbre mayor a una menor, y, además, el conjunto que forman el muro y lo que junto a él se levanta se afianza como un todo2. La crítica de Sellars al ‘marco entero de lo dado’ es una crítica contra la idea general de crédito intrínseco y evidencia de suyo. Y nos empuja al modelo de un organismo de creencias y reglas, en el que el conjunto se sustenta a sí mismo porque las diversas ‘partes’ se respaldan recíprocamente3. Ésta no es posición sólo de Sellars. Cf. Ernest Sosa, Con pleno conocimiento, pp. 37 ss. Reléase Sobre la certeza, § 152, así como § 185, y, sobre todo, § 248: “He llegado al suelo de mis convicciones. / Y de ese muro de cimentación casi se podría decir que es soportado por la casa entera”. 3 Por estas razones, puede decirse que las metáforas arquitectónicas de la filosofía moderna del conocimiento cedieron su sitio a las metáforas biológicas de la filosofía contemporánea (cosa que ocurrió, muy conscientemente, en la obra de Dewey). 1 2 [166] En segundo lugar encontramos el que podemos bautizar el círculo de DeweyGoodman, un círculo que se describe muy precisamente en la obra de ambos y que, como vimos hace dos capítulos, relaciona las reglas más generales de las inferencias válidas con las inferencias válidas particulares. Según suponen estos autores, las reglas generales ‘codifican’ las operaciones particulares de inferencia de forma adecuada y, a su vez, las inferencias concretas se acreditan por conformidad con esas reglas generales. La virtud del círculo estriba en que reglas e inferencias se justifican recíprocamente, al conformarse recíprocamente: “Lo que ocurre es que tanto las reglas como las inferencias particulares se justifican por el procedimiento de llevarlas a concordar las unas con las otras” (Hecho, ficción y pronóstico, p. 100; cf. J. Dewey, Logic, pp. 13, 20, 106). La importancia de estos círculos se cifra en que, según parece, hacen superfluos los ansiados fulcros arquimédicos en los que antaño debía apoyarse la palanca llamada a elevar toda certidumbre, observación, inferencia y proyección de predicados. Sellars, como Wittgenstein, cree descubrir en un adiestramiento que gesta un ‘organismo’ de creencias y conocimientos –al desarrollar nuestra capacidad de distinguir y habituarnos a cierto lenguaje– el sustituto adecuado de un conocimiento anterior, primero de hecho, adquirido inmediatamente y mejor conocido que ningún otro. Y, de modo análogo, Dewey y Goodman creen haber ofrecido una explicación adecuada –por esquemática que sea– de nuestras prácticas de inferencia (deductiva e inductiva) y de justificación de nuestros razonamientos que no entraña ningún compromiso con axiomas inamovibles. Unos y otros abandonan la suposición de un principio absoluto de derivación de nuestros actuales conocimientos en favor de un modelo circular y, para más señas, orgánico de la vitalidad y credibilidad de nuestras opiniones. Es más, si es cierto que el modelo capta más adecuadamente las relaciones en que se hallan nuestras creencias y el modo en que ellas se forman que las imágenes del fundamento del saber y el edificio de la ciencia, entonces cabe pensar que deja propiamente de tener sentido hablar de una sustitución de los principios aristotélicos por esas prácticas. [167] 2. Sobre la esencia de la verdad La cuestión que quisiera considerar finalmente es cuán ‘escépticos’ son estos posicionamientos sobre el desplazamiento y la liquidación de hecho de los principios aristotélicos del conocimiento. Se podría creer que el círculo de Wittgenstein-Sellars, en que el asentimiento de los demás juega un papel decisivo, junto a ciertas costumbres lingüísticas y no lingüísticas y, en su base, nuestro sentido específico –de la especie– de la similitud relativa de las cosas, y el círculo de Dewey-Goodman, en que todo parece depender de un acuerdo interno a una práctica, abonan conjuntamente una representación de los que tomamos por nuestros conocimientos como, por decirlo con McDowell, creencias girando sin resistencia en un vacío o, lo que podría ser igual de funesto, ancladas puramente en condiciones biológicas particulares (cf. Mind and World, p. 11). Si las justificaciones de los razonamientos se asientan en definitiva sobre un acuerdo entre hablantes y nuestras más elementales discriminaciones, por su parte, lo hacen sobre un proceso de habituación a las clasificaciones de nuestros tutores, puede pensarse que la vieja ciencia y el viejo saber, no habiendo hallado la filosofía para ellos un fundamento adecuado, han de ceder su lugar a las corrientes populares de opinión, el sobreentendido y el lugar común4. Pero cerraré mi comentario con tres observaciones más o menos extensas que deberían impedir esta conclusión. La primera está dirigida a reconsiderar qué visión de la verdad y, consiguientemente, del juicio verdadero o la creencia verdadera se compadece con la concepción de estos autores del origen y la justificación del conocimiento. La segunda, a explicar de qué modo está garantizado que nuestras opiniones no evolucionan ni ‘giran’ sin resistencia: existen en todo caso, como Quine los llama, ‘puntos de control [check-points]’ de nuestras opiniones en nuestra experiencia. Y, finalmente, quisiera indicar hasta qué punto esa empresa colectiva que llamamos la ciencia moderna relativiza decisivamente la dependencia en que se encuentran nuestras creencias de modos espontáneos específicos de 4 Retomo aquí, definitivamente, mi respuesta al escepticismo que suscita la filosofía contemporánea del conocimiento, que empecé a ofrecer al final del capítulo 6. [168] discriminar lo similar. Con este último apunte, por añadidura, espero que quede justificado el título de este capítulo. Para empezar hemos de hacernos cargo de que estos autores ‘contemporáneos’, sin excepción, rompieron con la presuposición de que un velo o barrera propiamente impenetrable separa nuestras facultades de conocimiento de un mundo por descubrir. Es ésta una representación ‘natural’ –y filosóficamente ‘moderna’– sobre la que Hegel expresa unos recelos en la introducción a su revisionista Fenomenología del Espíritu que calaron en sus lectores del siglo XX como quizás ningunos otros. ¿Es el conocimiento un instrumento intermediario – herramienta o medio de transmisión (Werkzeug o Medium)– que ha de poner en conexión dos mundos separados: el mundo de las cosas consideradas en sí mismas (por decirlo en los conmovedores términos humeanos de Kant) y el mundo autárquico de las ideas? Dewey, Wittgenstein, Quine, Goodman y Sellars –y otros muchos– se representan más bien la búsqueda de conocimiento como un modo ‘bien natural’ de encontrar orientación en un mundo al que los conocedores mismos pertenecen. Puesto que todos ellos desconfían de los argumentos por los que tradicionalmente los hombres se han atribuido capacidades divinas, esto es, poderes sobrenaturales, todos ellos nos invitan a reconsiderar nuestro concepto heredado del conocimiento de forma que no aparezca como un anhelo inalcanzable a cuya realización sólo facultades no naturales darían acceso. De hecho, si los hombres son descendientes evolucionados de organismos simples que, por usar la metáfora corriente, han ‘luchado’ entre sí por sobrevivir, entonces el conocimiento ha de tener origen en tendencias naturales a discriminar, hábitos adquiridos en largos períodos y mecanismos de retroalimentación como los que los círculos de Sellars-Wittgenstein y Dewey-Goodman postulan. Y si el resultado de esos procesos no puede ser una imagen de infinito detalle del mundo y la comprensión del porqué de todas las relaciones fácticas, entonces peor para quien supusiera que la atribución de conocimiento era la atribución de una porción de esa imagen y de la compresión de alguno de esos porqués5. Recordará el lector que ya insistí en que la intención 5 Es, por cierto, esta suposición lo que Nietzsche denominó en 1873 la ‘invención’ del conocimiento (véase “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral”). [169] original de Platón y Aristóteles no era otra que la de comprender por qué estaba culturalmente bien establecida la distinción entre conocedores o expertos por un lado e ignorantes e inexpertos por otro, es decir, que la filosofía nace de la sofística de Sócrates buscando esclarecimiento sobre esas distinciones habituales, sin mayores pretensiones, y podría encontrar satisfacción en las iluminaciones que proporciona una correcta estimación del papel que el adiestramiento y las prácticas discursivas tienen en el afianzamiento de esas distinciones. El error filosófico original de esos pioneros sería haber interpretado esa clasificación cultural como la respuesta adecuada a, precisamente, poderes sobrenaturales y exclusivos para descubrir causas y necesidades. La empresa filosófica contemporánea en torno a la cual se concitan los esfuerzos intelectuales de Wittgenstein y sus congeniales compañeros renovadores es, para contrarrestar ese yerro, la de explicar el origen mundano de nuestras ideas de necesidad y universalidad. Desde este punto de vista se puede entender el entusiasmo de Goodman y otros por la nueva orientación que proporcionó Hume, con su escepticismo ‘mitigado’, a la discusión sobre nuestras explicaciones de cuestiones de hecho6. En el marco de la conciliación de la filosofía con el origen plebeyo de nuestras facultades se produce también una alteración profunda de las metáforas que tratan de iluminar la naturaleza de la verdad de nuestras creencias. Correspondencia, concordancia y adecuación se desestiman generalmente por vacías7. La concepción aristotélica tradicional de la relación entre el conocimiento y lo conocido, en realidad mucho más precisa, la tomaba por una identidad formal estricta entre el sentido y el intelecto y lo, respectivamente, sentido y entendido. El escepticismo post-renacentista nos acostumbró luego a rebajar esa identidad a semejanza, pero la semejanza es una forma parcial o deprimida de identidad, después de todo. En el siglo XX son también en este punto las ciencias de la vida las que intiman una representación adecuada, bien distinta, de esa relación. Los órganos del conocimiento se adaptan al medio y a los seres que lo habitan. La 6 Peter F. Strawon pone en relación, con mucha perspicacia, la semejante orientación ‘naturalista’ con la que Hume y Wittgenstein acometen estas cuestiones en Naturalismo y escepticismo. Algunas variedades (1984). 7 Heidegger es representativo en este punto (cf. El ser y el tiempo, § 43). [170] ‘correspondencia’ entre nuestra mente y el mundo en que mora ha de compararse, consiguientemente, con la correspondencia que existe entre una pezuña y una pradera, o entre un pico afilado y la fruta en la que penetra con facilidad. Los órganos no son imágenes de su entorno. Tampoco se identifican formalmente con su entorno y, desde luego, no se parecen a su entorno. Se concluye de estas observaciones que la pericia del conocedor no involucra ni esa identidad ni ese parecido ni, tampoco, el atesoramiento de una imagen de ese entorno en forma de re-presentación o reflejo. El experto o conocedor, simplemente, sabe cómo tratar o habérselas con algo efectiva y exitosamente. No tropieza con el mundo ni éste lo aturde: al contrario, se maneja en él con facilidad, al menos en el terreno que le es familiar, y lo pone constantemente a su servicio8. 3. Puntos de control empírico En segundo lugar quisiera observar que la concepción del adiestramiento de Sellars o Wittgenstein, la de las prácticas de inferencia de Goodman y la de la ‘pauta de la investigación’ de Dewey no se compadecen bien con la metáfora del giro sin resistencia (frictionless spinning) que McDowell aplica a la concepción del conocimiento de Davidson (un sucesor de Dewey, Wittgenstein, Sellars, Quine y Goodman en estas materias). Las discriminaciones relevantes que aprendemos a hacer y el tipo de inferencias que aprendemos a aceptar están sometidas a un control constante, a decir verdad. Por un lado, la proyección de predicados implica una expectativa que puede cumplirse o no cumplirse. Si no se cumple, si las cosas no se comportan como esperamos que lo hagan, revisamos esas proyecciones. Las que hasta entonces eran buenas maneras de razonar con respecto a esos predicados tal vez dejen de serlo, como consecuencia de ese examen. Se produce un ajuste en la 8 Para Rorty el conocedor ‘trata con la realidad felizmente’. Él habla de ‘copying with reality’, logro que opone vehementemente al de representarse con exactitud esa realidad. Su concepción es sucesora de la de Dewey, quien habla de la verdad del juicio como de un ‘ajuste práctico’ a la realidad (y la compara con la correspondencia entre un problema y su solución, o una crítica y una réplica, o una llave y una cerradura; cf. “Proposiciones, aseverabilidad garantizada y verdad”, p. 145). Es curioso que con el paso del tiempo esa relación se haya descrito de un modo que parece hacer verdadera justicia al sentido original de epistéme. Recuerde el lector cómo propone Heidegger, en sus lecciones sobre el Teeteto, que se traduzca ese término. [171] práctica, antes o después. Invirtiendo las palabras de Quine, podemos decir que en la inducción nada tiene tan poco éxito como el fracaso. Así que por mucha importancia que tenga el asentimiento de los demás en el aprendizaje de una lengua (sea la primera, la lengua materna, sea un vocabulario técnico, científico o de cualquier otro tipo, que adoptamos con posterioridad) y la que tiene la conducta de los demás hablantes en el establecimiento de reglas generales de inferencia, no debe olvidarse que el acuerdo y la aceptación en el interior de la comunidad lingüística está expuesto constantemente a la contrastación de las expectativas que el comportamiento lingüístico involucra. Cuando Goodman presenta su círculo virtuoso de la justificación de inferencias, no oculta que las reglas generales codifican adecuadamente –se supone que adecuadamente– inferencias particulares que se aceptan. Las inferencias en las que él piensa se realizan muchas veces, como él se encarga de subrayar, porque parece razonable proyectar ciertos predicados, no porque ‘sepamos’ que las cosas son como se concluye que son. Pero aunque la proyección entraña inmediatamente, tan sólo, una expectativa y no estamos siempre en condiciones de comprobar si se ha cumplido o está cumpliéndose o no, es obvio que muchas veces sí sabemos que esa expectativa se cumple en efecto o, por el contrario, se ve en realidad inmediatamente frustrada. Puedo pensar, por ejemplo, que las esmeraldas son verdes o que las esmeraldas son ‘verdules’, pero no puedo pensar que las esmeraldas son negras, por lo que sabemos ya de las esmeraldas. Hay proyecciones que me están vedadas actualmente, esto es manifiesto. Y puedo creer hoy, de hecho, que las esmeraldas son verdes, pero esta creencia será rectificada el día –de llegar– que hallemos piedras con la composición química y la estructura cristalina de las esmeraldas, en líneas generales, que no reflejen la luz del modo característico en que la reflejan las esmeraldas actualmente representativas de los cristales de su clase. Análogamente, las discriminaciones a las que nuestros educadores nos acostumbran están expuestas a una contrastación. En la medida en que unos predicados nos conducen a otros autorizados por ciertas implicaciones –ser de color burdeos implica ser rojo y, por tanto, absorber la luz y el calor de un modo específico, por ejemplo, así como ser macho implica no poder reproducirse por el [172] apareamiento con otros machos y tener un aparato genital característico– y que, como Sellars invita a pensar, entender un predicado exige conocer las relaciones inferenciales en que ese predicado se ve envuelto, las clasificaciones que una lengua nos empuja a realizar se ven cotidianamente sometidas a prueba. Puedo, por ejemplo, enseñar en un laboratorio de mineralogía a un estudiante a distinguir esmeraldas de morganitas y berilios dorados o rosados llamando su atención sobre su color verde característico. Pero no todos los cristales verdes son esmeraldas: las aguamarinas son, al igual que las esmeraldas, berilios con impurezas que los hacen verdes (aunque su verde es más bien turquesa). Además, hay variedades de aguamarina que pueden perder su color característico cuando son expuestas a la luz solar o a altas temperaturas y luego la irradiación con partículas de alta energía –rayos X, por ejemplo– les hace recuperar su tonalidad habitual. En general, las clases naturales –de piedras preciosas como de cualquier otra cosa– se definen por muchas propiedades (por ejemplo, los tigres de Bengala, panthera tigris tigris, no son, estrictamente, felinos de lomo anaranjado y rayas marrones y negras; de hecho, hay tigres blancos y se ha registrado además algún caso de albinismo). Así que cada vez que tropezamos con un objeto que tiene algunas de las propiedades que asociamos a una clase natural, pero no todas, somos invitados a reconsiderar si nuestras acostumbradas clasificaciones están bien hechas y a dejar de inferir algunas propiedades que no tienen de las que vemos que tienen9. Las observaciones que podemos llevar a cabo del comportamiento de nuevos ejemplares de clases naturales se convierten, en palabras de Quine, en ‘puntos de control empírico’. Como ya se ha dicho, cuando las cosas no resultan ser como esperábamos, se producen ajustes en nuestro sistema de creencias. Podemos pensar que no estamos ante un ejemplar de la clase natural en cuestión, pero también que los miembros de la clase natural en cuestión no tienen las propiedades que supusimos que tenían. En este segundo caso nos vemos llevados a revisar algunas de las inferencias que consideramos aceptables y, en un momento dado, a reconsiderar la existencia misma de la clase natural como tal. Por supuesto, también 9 Al tratar de esas revisiones, Brandom habla de someter a ‘crítica empírica’ la inferencia desde circunstancias de aplicación no inferencial de conceptos a consecuencias de esa aplicación (cf. Making it Explicit, p. 225). Cf. W. v. O. Quine, From Stimulus to Science, pp. 44 ss. [173] puede ocurrir que las condiciones en que se llevó a cabo la comprobación u observación no hayan sido adecuadas para formar juicio alguno sobre la pertenencia del caso a la clase, pero no siempre es así de fácil encontrarle explicación a una sorpresa. Es necesario advertir, no obstante, que el control al que nuestras experiencias someten nuestras creencias y teorías resulta relativamente embragado: las experiencias que tenemos no dictan los ajustes que han de acometerse. En palabras de Quine, la experiencia no llega a determinar completamente las explicaciones que urdimos de las cosas: la teoría está, en este sentido, empíricamente ‘subdeterminada’. Es más, en la medida en que la ciencia postula entidades y mecanismos no observables para dar cuenta de los fenómenos que saltan a la vista, cabe imaginar explicaciones alternativas incompatibles entre sí que podrían dar razón, de modos diversos, de un mismo conjunto de fenómenos. 4. ¿Qué significa ‘progreso científico’? Estas someras indicaciones sobre el carácter relativamente extralingüístico de nuestras prácticas clasificatorias y explicativas invitan a que se señale a continuación en qué consiste, al menos en parte, eso que llamamos el ‘progreso científico’. Ésta es la tercera de las observaciones con las que quería cerrar mi argumento. Al respecto quisiera llamar la atención sobre el hecho de que nuestras tendencias naturales a separar y agrupar objetos y propiedades, sin las cuales ningún adiestramiento sería posible en absoluto, ninguna instrucción práctica podría siquiera incoarse, se ven corregidas como consecuencia de experiencias subsiguientes y experiencias de otros. Buena parte de esa revisión, ciertamente, obedece hoy por hoy al descubrimiento de lo que, usando palabras de Hume, podemos llamar mecanismos intrincados, y, por tanto, puede practicarse gracias a que disponemos crecientemente de métodos adecuados de escrutinio de mecanismos de ese tipo. Pero, a decir verdad, no toda revisión responde a una averiguación sobre la micro-estructura de las cosas. Por ejemplo, las razones por las que no decimos que los cetáceos son peces como los tiburones las proporciona originalmente, antes de que descubramos su filiación evolutiva y la estructura [174] detallada de sus tejidos y aparatos, un mejor conocimiento del modo en que delante de nuestros ojos se reproducen y respiran. En general, un conocimiento más amplio de los comportamientos de las cosas, aunque, sí, sobre todo de los mecanismos que subyacen a esos comportamientos aparentes, se puede decir que de algún modo nos libera de nuestras tendencias congénitas a discriminar, esto es, de ese ‘modo de ser’ naturalmente característico del ser humano por el que discierne unas cosas de otras de determinada manera, de eso, pues, que Aristóteles llamo en su día aísthesis, de eso que, quizás en exceso despectivamente, Quine denominó “la bruta irracionalidad de nuestro sentido de la similitud” (La relatividad ontológica y otros ensayos, p. 161). Otra cuestión es si la revisión sistemática y colectiva de nuestras pautas congénitas de discriminación cabe pensar que conducirá algún día a que la noción misma –de, digamos, baja resolución– de semejanza o similitud desaparezca del vocabulario de la ciencia. Mi opinión, contraria a la de Quine, es que esto ni es previsible ni es deseable, pues no podemos asumir que todas las propiedades interesantes de las cosas se podrán algún día explicar por la presencia de un número finito de mecanismos realizados por individuos cualitativamente indistinguibles (macromoléculas, por ejemplo). Parece ser que Quine tuvo una confianza que hoy se nos antoja a muchos caduca en que el descubrimiento de la existencia y las propiedades de unas cuantas partículas y elementos permitiría en un futuro más o menos lejano que la ciencia deje de hablar de disposiciones, relaciones modales expresadas por condicionales subjuntivos –como ‘si fuera sumergido en agua caliente, se disolvería’– y clases naturales: En general, podemos considerar como un indicio muy especial de la madurez de una rama de la ciencia el que no necesite ya de una noción irreductible de similitud y género. Es ese estadio final en que el vestigio animal es totalmente absorbido en la teoría. En esta carrera de la noción de similitud, que comienza por su fase innata, se desarrolla a lo largo de los años a la luz de la experiencia acumulada, pasa después de la fase intuitiva a la similitud teórica y desaparece [175] por completo al final, tenemos un paradigma de la evolución que va de la sinrazón a la ciencia (La relatividad ontológica y otros ensayos, p. 176). Esta interpretación de la historia de nuestras experiencias y su explicación científica pasa por alto, en mi opinión, varias ‘cuestiones de hecho’. Por un lado, que las revisiones de nuestras clasificaciones y formas aceptables de razonar no obedecen siempre a la necesidad de encajar una totalidad de experiencias. La representación misma de una totalidad de experiencias recomendando una clasificación o una teoría es una idealización excesiva de los cambios en nuestras opiniones. Dicho brevemente: cuando se emprende un cambio de criterio, ni todas las experiencias en el dominio correspondiente se consideran relevantes ni todas las implicaciones del ajuste son forzosamente tenidas en cuenta. Los historiadores del pensamiento se han cansado en el siglo XX de demostrar que las transformaciones de la ciencia son harto menos algorítmicas. Por otro lado, una excesiva atención a la estructura de la realidad a determinado nivel de organización, no digamos una atención exclusiva a alguno de los niveles distinguibles, no tiene por qué significar un crecimiento progresivo, sin retrocesos ni costes, de nuestras capacidades predictivas. No es sólo una contingencia ligada a las limitaciones de nuestro conocimiento actual de la fisiología y la bioquímica de los sistemas nerviosos centrales, por ejemplo, lo que hace en general más prometedoras las predicciones de la conducta humana basadas en nuestra experiencia antropológica que las basadas en técnicas tomográficas y similares. No quiero decir, no se me malentienda, que la conducta nunca podrá ser prevista por medio de esas técnicas (desde el siglo XIX sabemos, por ejemplo, que una lobotomía de la corteza frontal del encéfalo tiene repercusión en eso que Aristóteles denomina phrónesis, una repercusión que trae como consecuencia patrones de conducta irresponsable de fácil anticipación). Sólo quiero decir que las predicciones basadas en esas técnicas no tienen por qué ser siempre más definidas y seguras que las basadas en otras observaciones. La atención casi exclusiva a la presencia o ausencia de unos elementos químicos o unas estructuras fisiológicas particulares puede hacernos pasar por alto la existencia de patrones a otro nivel que podrían permitir una predicción y una explicación más fiable, rica e interesante. Y [176] por ello, si tiene sentido esto que digo, debemos desconfiar de las esperanzas que pone Quine en el progreso científico y, en fin, de la concepción general de la ciencia que se asocia naturalmente a esas esperanzas. En todo caso, quisiera definitivamente concluir mi relato retomando lo que se dijo ya sobre la racionalidad de esas proyecciones. La racionalidad de nuestras creencias, desde el punto de vista de autores como Dewey, Sellars, Goodman o Quine, no resulta de su derivación a partir de principios o premisas evidentes –de un estrato privilegiado de creencias– por medio de reglas de evidente validez (contra lo que literalmente defiende Russell en Los problemas de la filosofía). Dicho de otro modo, no requiere, cuando intentamos entender por qué ocurre lo que ocurre, que partamos de un conocimiento perfecto e inmejorable de unas pocas cosas elementales y procedamos a demostraciones rigurosas por la aplicación de unas reglas seguras –un método o máthesis– para la conducción de la inteligencia. La racionalidad de nuestras creencias, incluyendo ésas que consideramos científicas, resulta de su conformidad con un gran número de nuestras creencias y de su respaldo empírico o crédito experimental histórico, es decir, de que han sobrevivido a muchas contrastaciones y han llevado a la satisfacción de muchas expectativas. En palabras de Sellars, que podemos suscribir plenamente: El conocimiento empírico, así como su sofisticada extensión, la ciencia, es racional no porque tiene un fundamento, sino porque es una empresa que se corrige a sí misma [self-correcting], que puede poner en peligro cualquier afirmación, aunque no todas a la vez (“El empirismo y la filosofía de la mente”, § 38)10. Desde esta perspectiva la ciencia no aparece como un conocimiento perfecto de lo necesario, como se la representó en su día Aristóteles. Antes bien, como un saber imperfecto de lo relativamente necesario. Mas, insisto, no existe saber alguno que satisfaga unas exigencias superiores, no digamos unas exigencias sin restricción. 10 Esta concepción de la racionalidad es la abanderada expresamente por Dewey, quien la resume así: “Está implicado en lo que se ha dicho [...] que la racionalidad es una cuestión de relación entre medios y consecuencias, no de primeros principios fijos como premisas últimas o como contenidos de eso que los neo-escolásticos llaman criteriología” (Logic, p. 17). [177] Cuando podemos ofrecer una explicación de por qué fenómenos relativamente necesarios se producen o han producido poniendo al descubierto ciertos mecanismos y relacionando su caso con otros casos semejantes, como realizando ciertos patrones, entonces podemos decir que sabemos por qué han acontecido y qué es, al menos, algo de lo que ha acontecido. Espero que este breve relato doble sobre el esclarecimiento filosófico del saber en general y en particular de sus principios nos permita aceptar sin demasiados titubeos o escrúpulos esta última afirmación como la conclusión que se ha impuesto de hecho en la tradición que llamamos la filosofía del conocimiento. [178] Epílogo La ‘superación’ de la teoría del conocimiento Hubo un tiempo en que los filósofos consideraron ‘natural’ y, de hecho, obligatorio que sus meditaciones arrancaran con una reflexión sobre la facultad de conocer, sobre sus objetos, operaciones y límites, antes de embarcarse en la investigación de las cosas y sus relaciones, en el sentido más general de estas palabras. Esas meditaciones de filosofía primera estaban llamadas a posibilitar la certeza de conclusiones posteriores sobre los asuntos que interesan a esa facultad o, en su defecto, el buen sentido de nuestras especulaciones sobre lo desconocido. Retrospectivamente, los historiadores suelen percibir ese compromiso ‘crítico’ con una reflexión preliminar sobre el conocimiento en muchas de las mayores obras filosóficas de los siglos XVII y XVIII y trazan un arco de filosofía de matriz epistemológica que va de las Reglas para la dirección del ingenio de Descartes a la kantiana Crítica de la razón pura y las diversas versiones de la Doctrina de la Ciencia de Fichte, pasando por el Ensayo de Locke sobre el entendimiento humano, los Nuevos ensayos de Leibniz, escritos para contestar los de Locke, y diversos tratados de filósofos como Berkeley, Condillac o Hume sobre el origen de nuestras ideas. Fue la significación que para la Historia tuvieron todos esos libros la que condujo a que el siglo XIX acuñara –por fin– el título Erkenntnistheorie para referirse a la doctrina filosófica general del conocimiento y fue la pervivencia de la actitud que ellos supuestamente representan lo que hizo que aún el siglo XX amaneciera identificando los problemas filosóficos como problemas, en primer lugar y por encima de todo, epistemológicos1. Esa época, no obstante, pasó. Y no, ciertamente, porque se colmara en algún momento el deseo de saber sobre las fuentes del conocimiento o porque se aplacara de algún otro modo la preocupación por el alcance de la facultad humana de conocer, sino porque la empresa de esclarecer primero y en general el significado del conocimiento para después investigar cualquier otra cosa con paso seguro y con la certeza de estar paulatinamente desvelando el orden mismo de las cosas vino a Sobre el origen de la denominación de la materia, véase Richard Rorty, La filosofía y el espejo de la naturaleza, pp. 130 ss. y Vicente Sanfélix, Mente y conocimiento, pp. 33 ss. 1 [179] considerarse, a la luz precisamente de los resultados de esos ensayos e investigaciones modernos, una aventura tan impracticable como innecesaria. Uno de los primeros en desentenderse de ella, si no el primero, fue Hegel, cuya Fenomenología del Espíritu (1807) fue anunciada de este modo: La Fenomenología del Espíritu tiene la finalidad de sustituir a las explicaciones psicológicas, y también a las discusiones abstractas acerca de la fundamentación del saber2. Como ya dije, Hegel supo mostrar que el diseño del proyecto epistemológico crítico de Kant y sus partidarios obedecía a ciertas decisiones tomadas inopinadamente sobre el conocimiento mismo, sin la prevención correspondiente, que lo preconcebían como un medio por cuya intervención se ponían en contacto entidades separadas: la mente y el mundo o, como Hegel prefería decir, el sujeto y su objeto 3 . El planteamiento epistemológico, tan prudente y recomendable aparentemente, había nacido en realidad de una concepción ontológica muy determinada sobre la heterogeneidad de conocedores y conocidos, una concepción que proyectaba una larga sombra de misterio sobre el intermediario que tenía que ponerlos en relación. En este sentido, era el planteamiento mismo el que se dotaba de un problema que investigar y sobre el que ensayar soluciones. Quede claro, adviértase, que el criticismo no fue reemplazado por un nuevo dogmatismo, por una nueva ciencia primera del ser, bajo la suposición de que las determinaciones de la mente fueran, sin más, las determinaciones de las cosas. 2 El énfasis es mío. Una traducción completa del anuncio puede encontrarse en la edición de Manuel Jiménez Redondo de la Fenomenología del Espíritu, pp. 924 s. 3 Sobre la ‘naturalidad’ de la crítica de la razón, Kant escribe en su Crítica de la razón pura: “parece natural que, una vez abandonada la experiencia, no se levante inmediatamente un edificio a base de conocimientos cuya procedencia ignoramos y a cuenta de principios de origen desconocido, sin haberse cerciorado previamente de su fundamentación mediante un análisis cuidadoso. Parece obvio, por tanto, que [más bien] debería suscitarse antes la cuestión relativa a cómo puede el entendimiento adquirir todos esos conocimientos a priori y a cuáles sean la extensión, la legitimidad y el valor de los mismos. De hecho, nada hay más natural, si por la palabra natural se entiende lo que se podría razonablemente esperar que sucediera” (A 3 s./B 7 s.). Recordando ese pasaje, la ‘Introducción’ a la Fenomenología del Espíritu comienza así: “Es una idea bien natural la de que, antes de llegar en filosofía a la cosa misma, es decir, al conocimiento real de aquello que es en verdad, es necesario entenderse acerca del conocimiento (…)” (p. 179). [180] Hegel prometía dispensarnos de cierto examen de la facultad de conocer a cambio de que lo acompañáramos a observar la ‘aparición del saber’ por un recorrido dialéctico que lograría someter, él sí supuestamente, los problemas de partida de la reflexión moderna. Vio la salvación de la filosofía en la naturaleza misma de la conciencia, que se sujeta de suyo, que se ha, históricamente, sujetado por sí misma, sin la intervención del filósofo, a un examen progresivo y radical. De hecho, Hegel señaló en la introducción que el miedo al error había conducido a dar por supuestas muchas cosas que “habrían de examinarse antes”. Así las cosas, tanto su fenomenología como otros proyectos posteriores ya no epistemológicos produjeron en realidad, en mi opinión, una elevación del listón de la crítica moderna. En esa línea, la genealogía nietzscheana denunció una fundamental candidez de los ‘observadores de sí mismos’ de siglos pasados. Nietzsche urgió a responder con una sonrisa y dos interrogantes a los creyentes en las ‘certezas inmediatas’, como la de que ‘yo pienso’, a las que había abocado la filosofía moderna y en las que el auténtico filósofo tenía que observar un proceso en todo caso complicado, de cuyo análisis se obtendría “una serie de aseveraciones temerarias cuya fundamentación resulta difícil, y tal vez imposible”, y un puñado de cuestiones de metafísica (cf. Más allá del bien y del mal, § 16). Otro tanto ocurre con la crítica del espíritu cartesiano que encontramos en los escritos de los años 1860 de Charles S. Peirce. Al método de la duda que todo lo conmueve él opuso los diversos métodos de la ciencia, y al principio cartesiano de la evidencia subjetiva, la elocuencia del acuerdo racional de muchos investigadores manejando argumentos múltiples y variados con premisas ‘tangibles’. Peirce condenó, como Nietzsche haría poco después, la introspección como vía de descubrimiento y la intuición intelectual como facultad de producir conocimientos no derivados. El progreso que la filosofía moderna había supuestamente representado lo caracterizó con ironía escribiendo que “la argumentación multiforme de la Edad Media fue reemplazada por un hilo único de inferencia basado a menudo en premisas oscuras o no obvias (inconspicuous)” (“Algunas consecuencias de cuatro incapacidades”, p. 140). Fueron pensadores decimonónicos como Hegel, Peirce y Nietzsche quienes – unas veces aisladamente y otras conjuntamente– inspiraron la ruptura de la filosofía [181] contemporánea con la filosofía epistemológica moderna. El fenómeno no se presta a un breve análisis, como es lógico. En buena medida fue una reacción a proyectos reanimadores de los planteamientos modernos, que querían combatir algunos lugares comunes del pensamiento del siglo XIX: bien el historicismo, bien el psicologismo, bien el idealismo absoluto, bien el positivismo materialista, bien una combinación de estas tendencias. Las tres renovaciones más importantes de la Epistemología moderna, con el cambio de siglo, las representaron paralelamente el programa fenomenológicocientífico de Husserl, el empirismo lógico de Russell, Carnap y compañía y una porción de ese conjunto difuso de pensamientos y producciones que suele reunirse bajo la rúbrica ‘neo-kantismo’. Sus herejes más influyentes, los protagonistas de la ‘superación’ de la Epistemología y la consiguiente reconstrucción de la filosofía, en parte sucesivamente y en parte simultáneamente, fueron a mi juicio la hermenéutica heideggeriana de la vida fáctica y del ser-ahí (que nace de la recepción crítica del pensamiento de Husserl y los neo-kantianos y de la que depende la ‘deconstrucción’ posterior), el pragmatismo americano (sobre todo el de Dewey), la original obra del segundo Wittgenstein, la ‘teoría crítica’ de Adorno (también marcada, como vimos, por las aporías de la fenomenología trascendental), la naturalización de la Epistemología (la practicada en los trabajos de Lorenz, Popper y otros evolucionistas y la teorizada por Quine y sus discípulos) y la arqueología de Foucault (así como otros proyectos de espíritu similar al suyo en historia de las ideas y de la ciencia)4. La expresión ‘superación (overcoming) de la Epistemología’ la tomo de Charles Taylor, ciertamente (véase “La superación de la Epistemología”, en su libro Argumentos filosóficos, de 1985). Pero considero que él la toma de hecho de Heidegger y, concretamente, de lo que escribe éste sobre la ‘superación (Überwindung) de la metafísica occidental’ en escritos como “La época de la 4 Si no es fácil incorporar las voces de Heidegger y Foucault a mi relato es sólo porque el primero fue un tanto más indulgente que el resto de los críticos de la Teoría del Conocimiento con la noción de saber inmediato y, por lo que respecta al segundo, por el carácter radicalmente escéptico de su programa de una ‘arqueología’ del saber. No obstante, algunas sugerencias para esa incorporación pueden recabarse en los escritos de Richard Rorty, en particular: “Superando la tradición: Heidegger y Dewey” y “Foucault y la epistemología”. [182] imagen del mundo” (1932) o, precisamente, “Superación de la metafísica” (1936), en los que, por cierto, se le hace a la interpretación cartesiana de lo ente la responsable de la posibilidad de una Teoría del Conocimiento (y, en particular, del origen de la obligación ‘realista’ de demostrar ‘la realidad del mundo exterior’ y salvar ‘lo ente en sí’) (cf. “La época de la imagen del mundo”, p. 96). Ahora bien, esos textos los elabora Heidegger casi explícitamente en respuesta a las proclamaciones de Carnap y otros representantes del círculo de Viena, pocos años antes, sobre una presunta ‘superación de la metafísica’ por medio del análisis lógico del lenguaje, de tal modo que el origen del discurso sobre una superación se desdibuja lo suficiente como para no ver en él sino el esfuerzo de toda una época5. El relato de la ‘superación’ se ha presentado, de entrada, en dos versiones principales. Según una de ellas, la Epistemología es una invención moderna, que debemos a Descartes, esencialmente ligada a una interpretación, por un lado, de lo ente como cosa extensa y representable y, por otro, de la mente como sustancia separada creada por el Dios cristiano. Desde este punto de vista, la Epistemología es una disciplina que surge en el siglo XVII y se desvanece, aproximadamente, en el siglo XIX. Ocurre con ella algo parecido a lo que ocurre con la deducción kantiana de un Imperativo Categórico: podemos entender por qué en un momento dado de la historia del pensamiento europeo pareció que hacía falta proporcionar una prueba racional pura de nuestros deberes morales, pero, por muchas razones que sería largo desgranar, ya no pensamos que quepa ofrecer esa prueba y que, por tanto, haga falta mejorar o refinar los argumentos de Kant en ese terreno. Análogamente, podemos entender cómo el espíritu humanista del Renacimiento y cierta proliferación posterior del escepticismo, unidos a la necesidad de una explotación de la naturaleza sobre una nueva base de conocimiento y ciertos avatares de la historia de la teología cristiana llevaron a una concepción de los seres pensantes que provocó la conversión de la vieja metafísica en una ciencia de los primeros principios del conocimiento, aunque ya no creamos ni en esos principios, ni en su presunta necesidad, ni en la metafísica y la teología que conforman el contexto de su invención. Esta versión del relato es, en buena medida, la que airea Las proclamaciones de Carnap pueden encontrarse en La superación de la metafísica por el análisis lógico del lenguaje (1931). 5 [183] Rorty en La filosofía y el espejo de la naturaleza (1979), obra que colocó el debate sobre la Epistemología en la agenda de la filosofía de los últimos treinta años y trata la Epistemología como un extravío deplorable. A su favor suele argüirse que la prueba del mundo exterior o contra el sueño sin comienzo ni fin –lo que de Kant a Russell fue denominado ‘refutación del idealismo’– es típicamente moderna. Esta narración invita a hacer girar el proceso de ‘superación’ en torno a la aniquilación de lo que Davidson llamó el ‘mito de la subjetividad’, lo cual respeta el juicio de Hegel de que todas las oposiciones modernas, de las que surge la necesidad de la crítica cartesiana y kantiana, se resumen en una: la oposición de sujeto y objeto. La otra versión del relato, a diferencia de ésa, se constituye sobre la base de cierta notable continuidad entre las reflexiones griegas clásicas sobre el conocimiento (empezando por el poema de Parménides y, definitivamente, por el Teeteto) y la Epistemología contemporánea (la de, por ejemplo, La idea de la Fenomenología de Husserl o La construcción lógica del mundo de Carnap). En consecuencia, la salida a nuestra situación de perplejidad no cabría buscarla en lo que tienen en común las posiciones precartesianas. Para esta narración es la idea misma de un conocimiento sin supuestos que aparece en la obra de Platón –y todo lo que depende de ella– lo que debe ser superado por encima de todo6. Diría que son las investigaciones sobre Platón y Aristóteles que da a conocer Heidegger en conferencias y lecciones de los años 1930 a 1950 las que más han favorecido esta lectura unitaria de la tradición 7 . La superación de la Epistemología, según Heidegger, viene a ser la ‘destrucción’ de la Historia entera de la Ontología (cf. El ser y el tiempo, § 6). De ahí que él recomiende, para ejercer esa destrucción o superación, recuperar un sentido del ser y de la verdad que toma por presocrático. También en los años 1930 liga Adorno “la desesperación en que se desploma la subjetividad”, de la que no habría escapatoria eficaz, a pretensiones de totalidad del pensamiento –un pensamiento que él caracteriza como ‘idealismo’– que serían distintivas de la filosofía en general, y por ello habla de una ‘liquidación’ o ‘supresión’ de la filosofía, sin calificativos, como precondición de una novedosa función actual para ella, que no sería ya la de ir más allá de “lo interiormente Una formulación célebre de la noción se hallará en Platón, República, 511b. Pienso, por ejemplo, en Martin Heidegger, “De la esencia de la verdad” (1930), sus lecciones sobre el mismo asunto de 1931-32 y “La doctrina platónica de la verdad” (1942). 6 7 [184] insoluble en las ciencias” para fundarlo en certezas superiores, sino más bien la de interpretarlo, aunque, por cierto, materialistamente (cf. “La actualidad de la filosofía”, p. 87). Ahora bien, la oposición de esas dos versiones de la superación es en realidad superficial y artificiosa. Tanto los pioneros decimonónicos como los ejecutores contemporáneos de la reconstrucción de la filosofía que queda definida por esa superación son sensibles al vínculo conceptual que liga la ‘destrucción’ de la metafísica del sujeto-sustancia a la cancelación de la idea de un conocimiento primero, inmediato, fundamental, incondicionado y, por todo ello, supuestamente infalible. La relación la advierte ya Hegel con claridad: los prejuicios sobre la subjetividad que atribuye a sus predecesores empiezan a cancelarse en la Fenomenología por medio de una crítica de la inmediatez de la certeza sensible, que se acomete en cuanto acaba la presentación de la obra. La explicación del vínculo es, ciertamente, sencilla: cuando damos por sentado el punto de partida de la oposición de sujeto y objeto, una certeza superlativa en la que la subjetividad fuera enteramente pasiva parece prometer un remedio contra la frontera que los divide. Hegel define la certeza característica de la sensibilidad, conceptualmente, como el resultado de una aprehensión inactiva, de una recepción pura en que el efecto del objeto no está adulterado por nuestras operaciones. Inversa pero complementariamente, Davidson señala que buena parte de la motivación del concepto filosófico moderno de lo subjetivo es ella misma epistemológica: tratamos de mantener la virtud –pureza y certeza– de lo subjetivo protegiéndolo de la contaminación del mundo porque queremos garantizar la autoridad de lo que nos parece evidente. El precio que pagamos, eso sí, es que “la desconexión crea una brecha que ningún razonamiento o construcción puede salvar de manera plausible” (“El mito de lo subjetivo”, p. 77). Nuestras creencias quisieran representar algo objetivo, pero su carácter subjetivo arruina el intento desde el principio. Históricamente, las rupturas con la búsqueda de una certeza primera que cimente y a la vez ponga en marcha el conocimiento se relacionan, tras los esfuerzos pioneros de Hegel, con una alternativa a la metafísica moderna de la subjetividad, aunque sea en términos ya no reconociblemente metafísicos. [185] Nietzsche, Dewey y Wittgenstein, por ejemplo, asocian explícitamente sus particulares innovaciones filosóficas al proyecto de comprender al hombre como animal8. En los tres casos esto evacúa del principio explicativo del conocimiento poderes sobrenaturales como los que la tradición –y en particular la modernidad cristiana– había atribuido al común ser humano (como el poder formalmente infinito de afirmar o negar, a pesar de las pruebas, que Descartes cree descubrir en nosotros). En la narración de Taylor, todo el ‘conocimiento’ que sus particulares héroes de la superación –Wittgenstein, Heidegger y Merleau-Ponty– admiten al principio, para hacer posible la explicación de prácticas sofisticadas como describir, definir, indicar y explicar, es lo que él denomina un ‘conocimiento de agente’, una capacidad de desenvolverse entre lo que nos rodea, orientarnos en medio de las cosas y (sólo si es menester) hacerles frente que no puede ser interpretada como la aplicación de un conjunto de reglas que se pueden expresar verbalmente (cf. “La superación de la Epistemología”, pp. 31 ss.). Lo que de este modo proponen esos autores sería tanto una nueva concepción del ‘agente’ como del ‘conocimiento’ que dirige su acción. Si, a pesar de todo, deberíamos seguir llamando a ese conocimiento, precisamente, conocimiento, aunque no, desde luego, ciencia, y si deberíamos seguir considerando que los agentes son ‘sujetos’, es algo sobre lo que cada autor ha desarrollado opiniones propias. En el caso de Heidegger, es bien sabido que la 8 “Retraducir [...] el hombre a la naturaleza; adueñarse de las numerosas, vanidosas e ilusas interpretaciones y significaciones secundarias que han sido garabateadas y pintadas hasta ahora sobre aquel eterno texto básico homo natura; hacer que en lo sucesivo el hombre se enfrente al hombre de igual manera que hoy, endurecido en la disciplina de la ciencia, se enfrenta ya a la otra naturaleza con impertérritos ojos de Edipo y con tapados oídos de Ulises, sordo a las atrayentes melodías de todos los viejos cazapájaros metafísicos que durante demasiado tiempo le han estado soplando con su flauta: ‘¡Tú eres más! ¡Tú eres superior! ¡Tú eres de otra procedencia’ – quizá sea ésta una tarea rara y loca, pero es una tarea – ¡quién lo negaría! ¿Por qué hemos elegido nosotros esa tarea loca? O hecha la pregunta de otro modo: ‘¿Por qué, en absoluto, el conocimiento?’” (Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal, § 230; cf. La ciencia jovial, § 109). “Quiero considerar al hombre aquí como animal; como un ser primitivo al que se le reconoce instinto, pero no raciocinio. Como un ser en un estado primitivo. Pues de una lógica que basta como medio de entendimiento primitivo no tenemos por qué avergonzarnos. El lenguaje no emergió de un raciocinio” (Ludwig Wittgenstein, Sobre la certeza, § 475; cf. § 359). De Dewey no aporto un pasaje determinado, pues los principios naturalistas de su obra asoman por doquier. [186] ruptura con la ciencia como medida de todas las cosas está esencialmente ligada a una original ‘analítica del ser-ahí’ (el existente, el ser humano, el Dasein) y que la comprensión del ser humano como ser-en-el-mundo implica y es implicada por una situación o un encontrarse (fácticamente) entre cosas y seres que de entrada no entraña una relación, propiamente, de conocimiento. Heidegger piensa que la percepción de lo que está a la vista, la objetivación de lo que es, ha de entenderse como un modo de ser relativo al mundo en que se suspenden, por alguna razón, los modos de ser cotidianos –como el producir y el manipular– en que tenemos cura del mundo ‘inmersos’ en el mundo mismo (cf. El ser y el tiempo, § 13). Se desprende de lo anterior, pienso, que la reorientación que la filosofía sufre por el influjo en sentido lato convergente de Heidegger, Wittgenstein y MerleauPonty –los héroes de Taylor– o Dewey, Heidegger y Wittgenstein –los héroes de Rorty– no significa sin más el olvido a sabiendas de la filosofía moderna y, en particular, de su Epistemología. Heidegger mismo aclara que la ‘superación’ no hay que entenderla como “el arrumbamiento que saca a una disciplina del horizonte de intereses de la «cultura» filosófica” (“Superación de la metafísica”, p. 51). Y Adorno, de acuerdo por una vez con Heidegger, escribe: “sólo una filosofía por principios adialéctica y orientada a una verdad sin historia podría figurarse que los antiguos problemas se pueden dejar de lado olvidándolos y empezando como si nada desde el principio” (“La actualidad de la filosofía”, p. 96). Y, sin embargo, es generalmente observado en el siglo XX el consejo de sin más no tomar en serio el desafío del escepticismo moderno, de no dar conversación a sus portavoces, de hacer oídos sordos a sus imperiosos interrogantes y no buscarles respuesta en una Epistemología9. Kant había tachado de ‘escándalo’ que la filosofía tuviera que conformarse con creer en el mundo (cf. Crítica de la razón pura, B XXXIX). Heidegger tachó en Ser y tiempo de escandaloso el escándalo de Kant: que se esperen y se sigan intentando pruebas que aseguren esa creencia (cf. § 43, p. 225). La convicción contemporánea es que cuando uno está en situación de necesitar ese tipo de argumentos como garantes de un ‘mundo exterior’, ya no tiene remedio filosófico. Rorty escribe su libro sobre la superación de la Epistemología – Wittgenstein ejemplifica la nueva reacción que despierta el escéptico. Véase Sobre la certeza, § 498, y compárese con lo que escribe sobre el rechazo de preguntas en Investigaciones filosóficas, § 47. 9 [187] La filosofía y el espejo de la naturaleza– precisamente para conjurar la conservación de los interrogantes modernos bajo nuevos ropajes. Claro que con ello no está proscribiendo en absoluto alguna cándida pregunta platónica. Pues, ¿cómo no vamos a poder indagar qué parece ser el saber? Es en este sentido significativo que en sus lecciones de los años 1930 sobre la epistéme, Heidegger invite a sus alumnos, sin embarazo, a introducirse imaginariamente en el círculo de los ociosos interlocutores de Sócrates (cf. De la esencia de la verdad, p. 145). Ahora bien, la posibilidad de conversar con Platón no está reñida con el hecho de que las condiciones en que hoy cabe contestar las preguntas de Sócrates no sean características de las circunstancias platónicas. Al fin y al cabo, algunos suponen que las verdaderas respuestas al Teeteto las imagina Platón en términos de ‘ideas’, en un sentido en que la palabra no tiene aplicación para nosotros. Otra cuestión es si un cambio muy profundo en las condiciones de contestación permite que las preguntas se consideren las mismas. Rorty en particular insiste en que la Epistemología moderna –de Locke y Kant– no es la empresa de buscarle nuevos fundamentos a la vieja filosofía, nuevas soluciones a los problemas de antaño, sino una reinvención de la filosofía como Epistemología10. Análogamente, piensa que la superación de la Epistemología no pasa por el hallazgo de soluciones alternativas a las modernas, sino por otra reinvención de la filosofía. Pero yo creo que haríamos bien en tomar ese episodio de la historia de la filosofía que llamamos moderno o epistemológico como un extravío instructivo11. Una vez entendido así, la superación de la Epistemología no hace innecesario el estudio de la historia de la Epistemología, ni en la acepción restringida de la palabra –la disciplina moderna– ni en la amplia –la investigación filosófica sobre el saber. Si escogí como uno de los problemas conductores de mi particular introducción a la filosofía del conocimiento el que llamo el ‘problema del comienzo’, fue precisamente porque las dificultades con las que han tropezado históricamente quienes se han interesado por él han sido muy directamente motivadoras de esa superación. Y, desde luego, espero que el lector haya percibido Cf. Richard Rorty, La filosofía y el espejo de la naturaleza, p. 242, así como Richard Rorty et al., Philosophy in History, p. 12. 11 Hago mía, pues, la recomendación de Davidson: “La epistemología, desde Descartes a Quine, a mí me parece exactamente un capítulo, que en absoluto resulta poco iluminador, de la empresa filosófica” (“Reflexiones posteriores”, pp. 220 s.). 10 [188] que la comprensión de esa transformación es imposible sin conocer esas vicisitudes y sin entablar un diálogo con sus protagonistas. Es mi opinión que toda cuestión general sobre el conocimiento y toda cuestión general sobre la historia de la filosofía puede hallar respuesta, siquiera sea provisional, sólo por medio del estudio del desarrollo histórico de la conversación que conecta la obra de Platón con la obra de sus descendientes contemporáneos. [189] Lecturas recomendadas El lector que quiera formarse una opinión propia sobre los asuntos tratados en este libro deberá estudiar, por encima de todo, algunas obras determinantes de la historia de la filosofía del conocimiento. Soy en esto del parecer de Russell (cf. Los problemas de la filosofía, p. 97). Tendrá que empezar, pienso, por los dos diálogos de Platón que más veces he citado: Menón y Teeteto, y también sería provechoso que se familiarizara con la Doctrina platónica de las Formas o Ideas, a través, por ejemplo, de la lectura del Fedón. Luego puede buscar la respuesta de Aristóteles a los interrogantes que deja abierto el Teeteto, como en ningún otro sitio, en los Analíticos posteriores, cuya lectura ha de recomendarse igualmente. El eco de las posiciones de Platón y Aristóteles en el pensamiento medieval y moderno lo corroborará si a continuación lee, por ejemplo, de San Agustín, El maestro, de Tomás de Aquino, su Comentario a los Analíticos Posteriores y las secciones relevantes de su Suma de Teología, de Descartes, las Meditaciones metafísicas, y de Leibniz, el Discurso de metafísica. Otras dos obras insoslayables para quien quiera introducirse en esa historia son, cómo no, la Investigación sobre el entendimiento humano de David Hume y la Crítica de la razón pura de Immanuel Kant. La importancia de Hume como continuador de planteamientos tradicionales y, sin embargo, renovador de nuestro entendimiento de los poderes de la razón es difícil de exagerar. Y la importancia de la obra de Kant para la filosofía posterior, en todos los terrenos, es, simplemente, superlativa. Como ejemplos de deudores más recientes de Platón y Aristóteles, en fin, he destacado en las páginas precedentes a Bertrand Russell y Edmund Husserl, de quienes pueden recomendarse una vez más, como lecturas iniciales y respectivamente, Los problemas de la filosofía y La idea de la Fenomenología. A ese estudio tendría que sumarse después el de los críticos de la tradición y, en particular, la herencia griega. Los que han condicionado directamente mi argumento son unos pocos. La Fenomenología del Espíritu de Hegel es una obra pionera en muchos sentidos, pero abarca un sinnúmero de asuntos que rebasan los intereses de mi relato. Algo parecido ha de decirse de las obras de Nietzsche que se han citado. Los textos que han inspirado en mayor medida mis tesis sobre la [190] renovación de la filosofía del conocimiento en el siglo XX han sido los de Wittgenstein y los de Sellars. Del primero debería leerse, para empezar, la primera parte de las Investigaciones filosóficas (§§ 1-242), y también las notas que conocemos como Sobre la certeza. De Sellars es forzoso recomendar “El empirismo y la filosofía de la mente”, un artículo cuya versión española se hallará en la traducción de su libro Ciencia, percepción y realidad. También quisiera invitar a la lectura de la Lógica de Dewey, en cuyo capítulo octavo se encuentra un ataque cargado de sentido histórico contra la idea misma de conocimiento inmediato. Y, asimismo, para que el lector pueda hacerse cargo de la polifonía que se alzó el siglo pasado contra los viejos compromisos platónicos y aristotélicos, quiero proponer el estudio que de la epistemología de Husserl publicó Theodor W. Adorno en 1956: Sobre la metacrítica de la Teoría del Conocimiento. Lecturas que ayudarán a comprender los temas y argumentos de la segunda parte del libro, además de las ya sugeridas de Hume, Kant y Dewey, son la de Hecho, ficción y pronóstico, de Nelson Goodman, y la de trabajos representativos de la epistemología de Willard van Orman Quine como “Géneros naturales” y “La naturalización de la epistemología” (en La relatividad ontológica y otros ensayos) y, por supuesto, “Dos dogmas del empirismo” (en Desde un punto de vista lógico). Finalmente, pienso que debo también sugerir a quien desee explorar ulteriormente la historia de la Epistemología desde el punto de vista en que se ha discutido en este libro, como una lectura complementaria, la del relato que Richard Rorty publicó en 1979 con el título La filosofía y el espejo de la naturaleza, por mucho que no esté de acuerdo con bastantes de sus posicionamientos principales. Es la persuasiva y documentada narración, como ya se señaló, que convirtió la ‘superación’ de la Teoría del Conocimiento en un tópico recurrente del pensamiento filosófico contemporáneo. [191] Referencias bibliográficas Advertencias – Se indica entre paréntesis el año de la primera edición original, siempre y cuando no coincide con el de la edición citada. – Cuando existe traducción española, pero, por alguna razón, no se ha citado, se indica que existe entre paréntesis, al final de la referencia. Adorno, Theodor W., “La actualidad de la filosofía” (1931), en: Actualidad de la filosofía, trad. de José Luis Arantegui, Barcelona, Paidós, 1991, pp. 73-102. Adorno, Theodor W., Sobre la metacrítica de la Teoría del Conocimiento. Estudios sobre Husserl y las antinomias fenomenológicas, en: Obra completa, vol. 5, trad. de Joaquín Chamorro, Madrid, Akal, 2012 (1956), pp. 7-223. Agustín de Hipona, El maestro o sobre el lenguaje y otros textos, edición de Atilano Domínguez, Madrid, Trotta, 2003 (389). Allison, Henry E., Kant’s Transcendental Idealism. An Interpretation and Defense, New Haven and London, Yale University Press, 2004. Aquino, Tomás de, Comentario de los Analíticos posteriores de Aristóteles, traducción, estudio preliminar y notas de Ana Mallea y Marta Daneri-Rebok, Pamplona, EUNSA, 2002 (1271-1272, aprox.). Aquino, Tomás de, Suma de Teología, Primera Parte, trad. de José Martorell, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2001 (1264-1274, aprox.). Aristóteles, Acerca del alma, introducción, traducción y notas de Tomás Calvo, Madrid, Gredos, 1994. Aristóteles, Tópicos, en: Tratados de lógica (Órganon) I, introducciones, traducciones y notas de Miguel Candel, Madrid, Gredos, 1988, pp. 79-306. Aristóteles, Analíticos primeros, en: Tratados de lógica (Órganon) II, introducciones, traducciones y notas de Miguel Candel, Madrid, Gredos, 1988, pp. 83-297. Aristóteles, Analíticos segundos, en: Tratados de lógica (Órganon) I, introducciones, traducciones y notas de Miguel Candel, Madrid, Gredos, 1988, pp. 299-440. [192] Aristóteles, Ética nicomaquea, trad. de Julio Pallí, Madrid, Gredos, 1995. Aristóteles, Metafísica, introducción, traducción y notas de Tomás Calvo, Madrid, Gredos, 1994. Aristotle, Posterior Analytics. Topica, edición bilingüe de Hugh Tredennick y E. S. Forster, London/Cambridge (Mass.), W. Heinemann/Harvard University Press, 1960. Austin, John L., Sense and Sensibilia, Oxford, Oxford University Press, 1962 (trad. española: Sentido y percepción, Madrid, Tecnos, 1981). Barnes, Jonathan, Aristotle: Posterior Analytics, Oxford, Clarendon Press, 1993 (1975). Becker, Oskar, “Eudoxus-Studien: I: Eine voreudoxische Proportionenlehre und ihre Spuren bei Aristoteles und Euklid”, en: Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Phyik, vol. II, 1933, pp. 311-330. Boyer, Carl B., Historia de la matemática, trad. de Mariano Martínez, Madrid, Alianza, 1999 (1968). Brandom, Robert B., Making it Explicit. Reasoning, Representing, and Discursive Commitment, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1994 (trad. española: Hacerlo explícito: razonamiento, representación y compromiso discursivo, Barcelona, Herder, 2005). Brandom, Robert B., “Study Guide”, en: Sellars, Wilfrid, Empiricism and the Philosophy of Mind, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1997, pp. 119-181. Burnyeat, Myles F., “The Material and Sources of Plato’s Dream”, Phronesis, 15, 1970, pp. 101-122. Carnap, Rudolf, La construcción lógica del mundo, trad. de Laura Mues de Schrenk, México, UNAM, 1988 (1928). Carnap, Rudolf, La superación de la metafísica por el análisis lógico del lenguaje, trad. de César Nicolás Molina, México, Cuadernos del Centro de Estudios Filosóficos (UNAM), 1961 (1931). Cornford, Francis M., La teoría platónica del conocimiento, trad. de Néstor Luis Cordero y María Dolores del Carmen Ligatto, Barcelona, Paidós, 1982 (1935). Davidson, Donald, “Reflexiones posteriores” (1987), en: Subjetivo, intersubjetivo, [193] objetivo, trad. de Olga Fernández Prat, Madrid, Cátedra, 2003 (2001). Davidson, Donald, “El mito de lo subjetivo” (1988), en: Subjetivo, intersubjetivo, objetivo, trad. de Olga Fernández Prat, Madrid, Cátedra, 2003 (2001). De Haas, Frans A. J. et al. (eds.), Interpreting Aristotle’s Posterior Analytics in Late Antiquity and Beyond, Leiden/Boston, Brill, 2010. Descartes, René, Discurso del método, estudio preliminar, traducción y notas de Risieri Frondizi, Madrid, Alianza, 2011 (1637). *Descartes, René, Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas, trad. de Vidal Peña, Madrid, Alfaguara, 1977 (1642). Descartes, René, Los principios de filosofía, trad. de Guillermo Quintás, Madrid, Alianza, 1995. Descartes, René, Correspondance, (janvier 1940-juin 1943), en: Œuvres de III Descartes, edición de Charles Adam y Paul Tannery, Paris, Cerf, 1899. Deslauriers, Marguerite, Aristotle on Definition, Leiden/Boston, Brill, 2007. Dewey, John, Logic: The Theory of Inquiry, en: The Later Works, 1925–1953, vol. 12, Carbondale, Southern Illinois University Press, 2008 (1938) (trad. española: Lógica: teoría de la investigación, México, Fondo de Cultura Económica, 1950). Dewey, John, “Proposiciones, asertabilidad garantizada y verdad”, en: La miseria de la epistemología. Ensayos de pragmatismo, trad. de Ángel M. Faerna, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, pp. 133-155. Faerna, Ángel M., Introducción a la teoría pragmatista del conocimiento, Madrid, Siglo XXI, 1996. Foucault, Michel, Las palabras y las cosas, trad. de Elsa Cecilia Frost, Madrid, Siglo XXI, 2010 (1966). Foucault, Michel, La arqueología del saber, trad. de Aurelio Garzón, Madrid, Siglo XXI, 2010 (1969). Fritz, Kurt von, “The Discovery of Incommensurability by Hippasus of Metapontum”, Annals of Mathematics, Second Series, 46 (2), 1945, pp. 242-264. Goodman, Nelson, Hecho, ficción y pronóstico, trad. de Jorge Rodríguez Marqueze, Madrid, Síntesis, 2004 (1954). Hacking, Ian, The Emergence of Probability. A Philosophical Study of Early Ideas about Probability, Induction and Statistical Inference, Cambridge, Cambridge [194] University Press, 2006 (1975) (trad. española: El surgimiento de la probabilidad, Barcelona, Gedisa, 2013). Harari, Orna, Knowledge and Demonstration. Aristotle’s Posterior Analytics, Dordrecht, Kluwer, 2004. Heath, Tomas, A History of Greek Mathematics, vol. 1, Oxford, Clarendon Press, 1921. Hegel, G. W. F., Fenomenología del Espíritu, introducción, traducción y notas de Manuel Jiménez Redondo, Valencia, Pre-textos, 2006 (1807). Heidegger, Martin, Problemas fundamentales de la Fenomenología (1919/1920), trad. de Francisco de Lara, Madrid, Alianza, 2014. Heidegger, Martin, Platon: Sophistes (1924/25), en: Gesamtausgabe, II, 19, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1992. Heidegger, Martin, El ser y el tiempo, trad. de José Gaos, México, Fondo de Cultura Económica, 1951 (1927). Heidegger, Martin, “De la esencia de la verdad” (1930), en: Hitos, trad. de Helena Cortés y Arturo Leyte, Madrid, Alianza, 2000, pp. 151-170. Heidegger, Martin, De la esencia de la verdad. Sobre la parábola de la caverna y el Teeteto de Platón, trad. de Alberto Ciria, Barcelona, Herder, 2007 (1931/32). Heidegger, Martin, “Superación de la metafísica” (1936/46), en: Conferencias y artículos, trad. de Eustaquio Barjau, Barcelona, Serbal, 1994, pp. 51-75. Heidegger, Martin, “La época de la imagen del mundo” (1938), en: Caminos de bosque, trad. de Helena Cortés y Arturo Leyte, Madrid, Alianza, 2005, pp. 6390. Heidegger, Martin, “Sobre la esencia y el concepto de la Φύσις. Aristóteles, Física B, 1” (1939), en: Hitos, trad. de Helena Cortés y Arturo Leyte, Madrid, Alianza, 2000, pp. 199-248. Heidegger, Martin, “La doctrina platónica de la verdad” (1942), en: Hitos, trad. de Helena Cortés y Arturo Leyte, Madrid, Alianza, 2000, pp. 173-198. Heidegger, Martin, Wegmarken, en: Gesamtausgabe, I, 9, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1976. Höffe, Otfried, Aristoteles, München, C. H. Beck, 2006. Hume, David, Tratado de la naturaleza humana, edición de Félix Duque, Madrid, [195] Tecnos, 1988 (1739/40). Hume, David, Investigación sobre el conocimiento humano, trad. de Jaime de Salas, Madrid, Alianza, 1980 (1748). Hume, David, Investigación sobre el entendimiento humano, trad. de Vicente Sanfélix y Carmen Ors, Madrid, Istmo, 2003 (1748). Husserl, Edmund, La idea de la Fenomenología. Cinco lecciones, trad. de Miguel García-Baró, México, Fondo de Cultura Económica, 1982 (1907). Husserl, Edmund, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, trad. de José Gaos, México, Fondo de Cultura Económica, 1985 (1913). Jacobson, Anne J., “From cognitive science to a Post-Cartesian text. What did Hume really say?”, en: Rupert Read and Kenneth A. Richman (eds.), The New Hume Debate, London/New York, Routledge, 2000, pp. 156-166. Kant, Immanuel, Crítica de la razón pura, edición de Pedro Ribas, Madrid, Alfaguara, 1998 (1781/87). Knorr, Willbur R., The Evolution of the Euclidean Elements. A Study of the Theory of Incommensurable Magnitudes and Its Significance for Early Greek Geometry, Dordrecht/Boston, D. Reidel, 1975. Leibniz, Gottfried W., Meditaciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas (1684), en: Escritos filosóficos, edición de Ezequiel de Olaso, Madrid, Antonio Machado Libros, 2003, pp. 314-322. Leibniz, Gottfried W., Discurso de metafísica (1686), en: Escritos filosóficos, edición de Ezequiel de Olaso, Madrid, Antonio Machado Libros, 2003, pp. 323-377. Leibniz, Gottfried W., “De la naturaleza de la verdad” (aprox. 1686), en: Escritos filosóficos, edición de Ezequiel de Olaso, Madrid, Antonio Machado Libros, 2003, pp. 399-402. Leibniz, Gottfried W., Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, edición de Javier Echeverría, Madrid, Alianza, 1992 (1704/65). Leibniz, Gottfried W., Monadología (1714), en: Escritos filosóficos, edición de Ezequiel de Olaso, Madrid, Antonio Machado Libros, 2003, pp. 691-712. Locke, John, Ensayo sobre el entendimiento humano, trad. de Edmundo O’Gorman, México, Fondo de Cultura Económica, 1992 (1690). [196] Martínez Marzoa, Felipe, Ser y diálogo: leer a Platón, Madrid, Istmo, 1996. McDowell, John, Plato’s Theaetetus, Oxford, Clarendon Press, 1973. McDowell, John, Mind and World: with a new introduction, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1996 (trad. española: Mente y mundo, Salamanca, Sígueme, 2003). McKirahan, Richard D., Principles and Proofs. Aristotle’s Theory of Demonstrative Science, Princeton, Princeton University Press, 1992. Mill, John Stuart, A System of Logic Ratiocinative and Inductive. Being a Conected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation, en: Collected Works, vols. VII-VIII, Toronto (Buffalo)/London, University of Toronto Press/Routledge and Kegan Paul, 1974 (1843). Moore, George E., Defensa del sentido común y otros ensayos, trad. de Javier Muguerza, Madrid, Taurus, 1972 (1959). Morris, William E., “Hume’s Epistemological Legacy”, en: Elizabeth S. Radcliffe (ed.), A Companion to Hume, Oxford, Blackwell, 2008, pp. 457-476. Nietzsche, Friedrich, “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral” (1873), en: Friedrich Nietzsche/Hans Vaihinger, Sobre verdad y mentira, trad. de Luis M. Valdés y Teresa Orduña, Madrid, Tecnos, 2006. Nietzsche, Friedrich, La ciencia jovial, trad. de Germán Cano, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001 (1882). Nietzsche, Friedrich, Más allá del bien y del mal: preludio de una filosofía del futuro, trad. de Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1997 (1886). *Peirce, Charles S., “Cuestiones acerca de ciertas facultades atribuidas al hombre” (1868), en: Obra lógico-semiótica, edición de Armando Sercovich, Madrid, Taurus, 1987, pp. 39-57. *Peirce, Charles S., “Algunas consecuencias de cuatro incapacidades” (1868), en: El hombre, un signo, trad. de José Vericat, Barcelona, Crítica, 1988, pp. 88-122. Peirce, Charles S., “La fijación de la creencia” (1877), en: La fijación de la creencia. Cómo aclarar nuestras ideas, trad. de Lorena Villamil, Oviedo, KRK, 2007, pp. 27-64. Peirce, Charles S., “Cómo aclarar nuestras ideas” (1878), en: La fijación de la creencia. Cómo aclarar nuestras ideas, trad. de Lorena Villamil, Oviedo, KRK, [197] 2007, pp. 67-110. Platón, Menón, en: Apología de Sócrates. Menón. Crátilo, introducción, traducción y notas de Óscar Martínez, Madrid, Alianza, 2007, pp. 73-125. Platón, Gorgias, en: Diálogos, II, trad. de Julio Calonge et al., Madrid, Gredos, 1992, pp. 7-145. Platón, Fedón, en: Diálogos, III, introducción, traducción y notas de Carlos García Gual et al., Madrid, Gredos, 1988, pp. 7-142. Platón, República, en: Diálogos, IV, introducción, traducción y notas de Conrado Eggers, Madrid, Gredos, 2003. Platón, Teeteto, edición de Serafín Vegas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003. Popper, Karl, Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico, trad. de Néstor Míguez, Barcelona, Paidós, 1983 (1963). Quine, Willard van Orman, “Dos dogmas del empirismo” (1951/53), en: Desde un punto de vista lógico, trad. de Manuel Sacristán, Barcelona, Paidós, 2002, pp. 6192. Quine, Willard van Orman, Palabra y objeto, trad. de Manuel Sacristán, Barcelona, Herder, 2001 (1960). Quine, Willard van Orman, La relatividad ontológica y otros ensayos, trad. de Manuel Garrido y Josep Ll. Blasco, Madrid, Tecnos, 1974 (1969). Quine, Willard van Orman, “Sobre los sistemas del mundo empíricamente equivalentes” (1975), en: Acerca del conocimiento científico y otros dogmas, trad. de Francisco Rodríguez Consuegra, Barcelona, Paidós, 2001, pp. 55-74. Quine, Willard van Orman, “Elogio de los enunciados observacionales” (1993), en: Acerca del conocimiento científico y otros dogmas, trad. de Francisco Rodríguez Consuegra, Barcelona, Paidós, 2001, pp. 113-126. Quine, Willard van Orman, From Stimulus to Science, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1995. Rorty, Richard, La filosofía y el espejo de la naturaleza, trad. de Jesús Fernández Zulaica, Madrid, Cátedra, 2001 (1979). Rorty, Richard, “Superando la tradición: Heidegger y Dewey”, en: Consecuencias del pragmatismo, trad. de José Miguel Esteban Cloquell, Madrid, Tecnos, 1996 (1982), pp. 99-125. [198] Rorty, Richard, Schneewind, J. B. and Skinner, Quentin (eds.), Philosophy in History. Essays on the Historiography of Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 1984. Rorty, Richard, “Foucault y la epistemología”, en: David Couzens Hoy (comp.), Foucault, trad. de Antonio Bonano, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988 (1986), pp. 51-60. Ross, David W., Aristóteles, trad. de Francisco López, Madrid, Gredos, 2013 (1923). Russell, Bertrand, The Problems of Philosophy, Oxford, Oxford University Press, 1998 (1912) (trad. española: Los problemas de la filosofía, Barcelona, Labor, 1994). Russell, Bertrand, Investigación sobre el significado y la verdad, trad. de José Rovira Armengol, Buenos Aires, Losada, 1946 (1940). Ryle, Gilbert, “Logical Atomism in Plato’s Theaetetus”, Phronesis, 35, 1990, pp. 21-46. Sanfélix, Vicente, Mente y conocimiento, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003. Schleiermacher, Friedrich, Platons Werke, Zweiten Theiles Erster Band, Berlin, Realschulbuchhandlung, 1818. Sellars, Wilfrid, “Concepts as Involving Laws and Inconceivable without Them”, Philosophy of Science, 15 (4), 1948, pp. 287-315. Sellars, Wilfrid, “Inference and Meaning”, Mind, 62 (247), 1953, pp. 313-338. Sellars, Wilfrid, Empiricism and the Philosophy of Mind, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1997 (1956) (trad. española en Ciencia, percepción y realidad, Madrid, Tecnos, 1971, pp. 139-209). Sellars, Wilfrid, “Induction as Vindication”, Philosophy of Science, 31 (3), 1964, pp. 197-231. Sosa, Ernest, Con pleno conocimiento, introducción, traducción y notas de Modesto M. Gómez-Alonso, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014 (2010). Strawson, Peter F., Escepticismo y naturalismo: algunas variedades, trad. de Susana Badiola, Madrid, Antonio Machado Libros, 2003 (1985). Stroud, Barry, Hume, London, Routledge & Kegan Paul, 1977. [199] Taylor, Charles, “La superación de la Epistemología” (1987), en: Argumentos filosóficos: ensayos sobre el conocimiento, el lenguaje y la modernidad, trad. de Fina Birulés, Barcelona, Paidós, 1997, pp. 19-42. Westphal, Kenneth W., Hegel, Hume und die Identität wahrnehmbarer Dinge. Historisch-kritische Analyse zum Kapitel »Wahrnehmung« in der Phänomenologie von 1807, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1998. Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, trad. de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera, Madrid, Alianza, 2012 (1921). Wittgenstein, Ludwig, Investigaciones filosóficas, trad. de Alfonso García Suárez y Ulises Moulines, México, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 1988 (1953). Wittgenstein, Ludwig, Sobre la certeza, trad. de Josep Ll. Prades y Vicent Raga, Barcelona, Gedisa, 1988 (1969). [200]