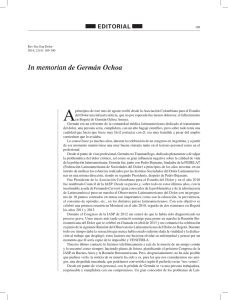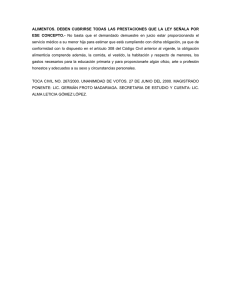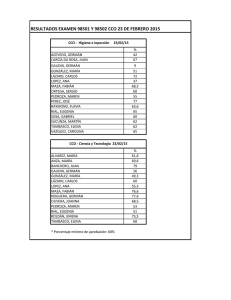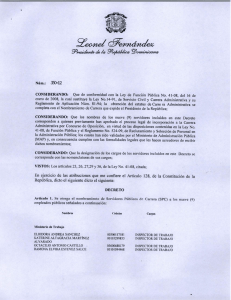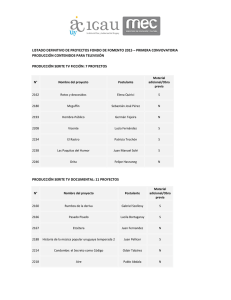la larga noche de ángela en granada
Anuncio

1 LA LARGA NOCHE DE ÁNGELA 2 A Pilar y a María 3 Yo no puedo escribir sobre Granada. Digo Granada y toda la historia se me echa encima para pedirme cuentas. Rafael Guillén 4 1 Las heroicas hojas de los aligustres rezumaban verde sabor de primavera Ningún lugar de los muchos que he vivido, ni siquiera el de mi adolescencia y menos aún los que he vivido después, me parecieron nunca el centro del universo. Granada me lo parecía. Desde ella tenía la impresión de abarcar la faz de la tierra y de no necesitar más mundos que, invariablemente al conocerlos, pasaban a la categoría de lo que no vale la pena mencionarse. A Germán ni se le ocurría hablar de ellos y a mí tampoco. Habían sido diez años juntos que persisten en la memoria como esos amantes a los que una abraza de forma íntima mientras duermes. Diez años sin un antes y un después, recorriendo la ciudad como dos locos enamorados que pasean ensimismados mirando los quioscos y las librerías, las calles estrechas y empedradas de la Granada antigua, envuelta todavía en un sueño de siglos, las moradas humildes que se burlan del progreso y las tiendas modernas en las que late un espíritu provinciano, los escaparates con sus maniquíes de cabeza blanca y calva, las fachadas históricas y las casas antiguas del XV en el Albaycín, la mayoría encaladas salvo los dinteles de las puertas, los grandes ojos de sus cerraduras, los clavos oxidados y los llamadores de hierro, en los que sigue latiendo el alma de Granada, un alma hecha de grandezas y de pequeñas miserias, de heroísmos que se burlan ante cada innovación y de miserias que protestan en silencio, admirando el blanco de la cal y el dorado de la piedra, las saeteras estrechas, los callejones escondidos que no logran sacudirse la modorra de siglos, los rostros humanos mil veces repetidos, tantas y tantas vidas que merecen ser contadas, entrando en el barrio judío de hermosas casonas cubiertas de cicatrices y vendidas apresuradamente, tantas injusticias cometidas cinco siglos atrás y nunca corregidas 5 por el paso del tiempo, guerras civiles, carnes desgarradas que conducen a leyendas y tradiciones que han tejido la historia de la ciudad, pero que no han conseguido transformar su esencia íntima, besándonos en rincones románticos bajo los árboles del Salón con populosas bandadas de pájaros, en los módicos paraísos del alcohol, en los cafetines de jazz y en las teterías de la Alcaicería, en la plaza de la catedral recién regada y con las losas todavía brillantes, y haciéndolo sin la menor pudicia, sentándonos a leer los periódicos de Madrid mientras tomamos un té de menta, parándonos en los bancos vacíos y en las prodigiosas heladerías italianas, en los puestos callejeros de discos de segunda mano en los que a menudo nos deteníamos a comprar, en los zocos musulmanes, que apenas han perdido esa condición y en los que conviven los haraganes, los ciegos, los mendigos, los senegaleses sin papeles, los corrillos de músicos ambulantes, el mirón desinteresado y solitario. Éramos dos seres libres que respirábamos con voluptuoso placer el aire único de Granada, el de los jardines abiertos del Salón y el de los jardines cerrados del Albaycín, el perfume del naranjo, la madreselva y los jazmines, las noches con lluvia, tan excitantes, con el reflejo rojo y amarillo de los semáforos en el asfalto húmedo, las nieves de Sierra Nevada y el mar azul de Salobreña, las puestas de sol desde el mirador de San Nicolás, las noches íntimas, el desayuno con las noticias de la radio y la soledad de la escritura, siempre invadida por una sensación extraña ante el misterio que la vida ponía en mi camino. Hay muchos mundos, pero en aquel entonces todos estaban en Granada, ciudad imaginaria y paraíso cerrado e inigualable en el espacio y el tiempo, donde me encontré a mí misma al descubrir a Germán. Su personalidad, insobornable y firme, me dio la bienvenida y al instante creí hallarme en una ciudad moderna e incorporada al momento actual. Mi novio Philipe necesitaba ver a Germán. Era un rostro francés hermoso, que yo había conocido en mis vagabundeos africanos por las riberas del río Níger, y del que estaba muy enamorada. Se sabía de memoria El jardín florido, uno de los libros de más éxito de Germán, y era tal su admiración que quería escribir un trabajo, tal vez su tesis sobre él, y fuimos a verlo a Granada. Nos recibió en su Carmen del Aire y, antes de dejarlo hablar, le dio la llave de su moto, una vespino azul, y lo envió a comprar una botella de un vino muy especial, que sólo se 6 encontraba en el centro de la ciudad, por Puerta Real, y no había pasado media hora y ya me había dado el primer beso. Había llovido aquel día y yo arrastraba una tristeza honda e inexplicable. Me desnudó lentamente frente al fuego y me la arrancó de cuajo; luego el hechizo de su personalidad, el tacto de la yema de sus dedos en mi piel y su miembro viril, mucho más malicioso y exigente que el de Philipe, hicieron el resto del trabajo. Philipe todavía tardaría una hora en regresar, un tiempo largo y hermoso. Teníamos pensado volver aquella misma noche a Madrid y Germán me pidió que me quedara. Fue un flechazo así de repentino. Yo había nacido en Granada, pero de jovencita nos trasladamos a Madrid y en aquella ciudad, en la que tenía la sensación de haber vivido en vano tantos años, casi la mitad de mi vida, nada me retenía y pedí el traslado a mi Granada natal, donde él era una autoridad en su universidad, con ideas tan firmes y un carácter tan concienzudo y brillante, que a mí me hacía sentirme frívola por comparación. Dirigía un vicerrectorado, varias colecciones de poesía y, en sus ratos libres, presidía la Asociación Granada Histórica, una actividad que le entusiasmaba casi tanto como sus libros o el vagabundeo por la ciudad, debido al expolio constante de sus edificios nobles. Encabezamos una campaña contra los arboricidas, que en los últimos años del franquismo habían convertido los jardines en asfalto, descubrimos lápidas en latín que habían resistido guerras y revoluciones y durante aquellos diez años vivimos sin la menor nostalgia en el centro del universo Con el embarazo dejé de trabajar y, en mis ratos libres, trataba de descubrir en cada calle, en cada plaza y en cada rincón, un encanto nuevo. Les hablaba a las estatuas con la naturalidad con que se habla a los animales, emulando la imaginación explosiva de Germán, y así durante diez años hasta el día del hospital, cuando los médicos le diagnosticaron cáncer. Un mes antes, sin yo saberlo, lo había citado Aomar, nuestro médico de cabecera, a última hora de la mañana para no hacerlo esperar, y él llegó cuando la enfermera estaba a punto de marcharse. Le dijo a ésta que se fuera. Vio a Germán, le recetó tranquilizantes para dormir y lo despidió con un abrazo, como era su costumbre con los amigos. Pero Germán se había dejado la gabardina y al pisar la calle llovía torrencialmente. Volvió a recogerla y lo sorprendió grabando en una cinta su diagnóstico. No dijo nada, cogió 7 la gabardina como si nada hubiera oído y se marchó. Era un hombre hermético, cualidad que solían detestar en él los amigos e incluso yo misma, y durante aquel mes y hasta el día del accidente se mostró más dulce que nunca, intensificando nuestra vida sexual en plan mucho más salvaje y lujurioso, como si hasta ese momento hubiéramos vivido largos periodos de abstinencia. Días antes, conseguí a trancas y barrancas llevarlo al hospital y, tras decirme los médicos en privado el diagnóstico, que Germán ya conocía, se marchó a la facultad como si fuera un día más y yo regresé a casa, despedí a la asistenta, no quería que nadie me viera llorar, y pasé la mañana limpiándola de arriba abajo, lavando la ropa, planchando y preparando un gran banquete en el que dejé caer la idea de irnos a un clima más suave, tal vez Mallorca o Ibiza, y los dos a una rechazaron la idea, mi hijo Dani no quería ni oír hablar de perder a sus amigos, y Germán parecía incapaz de articular palabra y decidir ya nada por sí mismo. Ni siquiera me escuchaba. Por primera vez parecía que le daba lo mismo un lugar que otro, pero no era así, con gran alivio mío porque la idea de marcharnos me disgustaba tanto como a él; luego fui cambiando lentamente de parecer: si es triste vivir en un lugar que odias, la idea de morir en una ciudad en la que tan feliz has sido empezó a serme insoportable. Había conseguido lo que deseaba; pero al punto se apoderó de mi un miedo atroz. Mi cerebro crujía y mi cuerpo temblaba como el de un niño desnudo en la nieve. Germán tenía los días contados y era siniestro el solo pensamiento. Su aspecto era el de un campesino vasco, sano, hermoso, cautivador, un encanto y un sabio, y sus días estaban contados. Aquello no podía sucederme a mí. Había perdido algo de cintura y se le caían los pantalones, eso había sido todo en un principio, y en la cama no siempre acababa lo que empezaba. Sus movimientos se habían vuelto lentos. Languidecía a ojos vistas y a mí ni se me había pasado por la imaginación, en mi aturdimiento y bisoñez, que aquello pudiera deberse a otras causas más allá de un sencillo cansancio, acostumbrada a oír quejarse a mis amigas de sus maridos que tampoco llegaban siempre a un feliz término entre las sábanas. No obstante, y acabara o no, cómo me gustaba que me reclamara. Estaba loca por él y era hermoso. Me tenía tan loca que había pedido la excedencia para atenderlo, 8 hasta que nuestro hijo deje la escuela, había sido la excusa, muy de su agrado, y luego cuando acabó la primaria él ni me pidió explicación de por qué no volvía al trabajo. Estaba igual de loco por mí que yo por él y sólo veía por mis ojos. Tenía la convicción de que mi vida había empezado al conocerlo, él siempre decía de sí lo mismo, y aquel día, al acabar la comida, tropecé en el quicio de la puerta e hice añicos mis mejores platos de porcelana, ¡Dios, qué disgusto!, pero no para él, ¿qué importancia tienen unos platos que tarde o temprano irán a parar a la basura?, sonriéndome incluso en ese día inolvidable cuando los médicos en un aparte me comunicaron el diagnóstico y yo quería morirme. Necesitaba morirme, y sin decir nada a nadie salí a pasear sola aquella tarde porque se había apoderado de mí un frío en las entrañas que me tenía aterida y necesitaba caminar para no morirme. No debes pensar que algo ha cambiado sólo porque unos medicuchos lo digan, fueron sus palabras al regresar; pero algo sí había cambiado. Su color y las arrugas que le salían en forma de abanico de los rabillos de los ojos eran distintas, y sus labios, en los que habitualmente había una dulzura mágica, eran otros. Se le veía bien, no obstante, y había envejecido cien años. ¡Dios mío! Hasta ese día los dos nos habíamos comportado como si fuéramos a vivir eternamente y, de repente, también a mí me dolían los tejidos y los vasos capilares que a él le transportaban aquel ácido corrosivo a los lugares más recónditos del cerebro. Ni se me había pasado por la imaginación que mi Germán fuera un día a faltarme y que yo tuviera que vivir sin él y luchar sola por sacar adelante a mi hijo, que mis propios días estuvieran contados, porque con él me sentía eterna y sencillamente genial, rica y realizada, más pletórica y llena de esperanza de lo que había estado nunca, y un solo instante en el hospital lo tergiversó todo. Desde ese día lo llamaba al departamento a todas horas, sencillamente me gusta oír tu voz, era mi excusa y él, sonriendo al otro lado, no te preocupes tanto, amor, el día que me muera yo te llamaré. Una mañana soñé que lo hacía y al instante extendí el brazo hacia el lado suyo de la cama y descubrí que no había dormido en ella. Se había quedado leyendo hasta muy tarde y había salido sin despertarme con sus botas de andar; pero no me alarmé 9 de momento porque desde el diagnóstico solía pasear a todas horas, decía necesitar el cansancio físico para soportar por las noches la idea, que jamás mencionaba, y de momento no me preocupé. Iba por expreso deseo mío con un grupo de montañeros y cada día ascendía a un pico más alto, tienes que venir con nosotros, es maravilloso, amor, una vez que llegas a la cumbre es tal la felicidad que olvidas las pequeñas cosas de la vida. ¡Un sueño estas cumbres de la Sierra!, ¿cómo no las he descubierto antes? Desde ellas veo los valles y me estremezco. Las nubes a mis pies parecen elefantes. Surgen rocas y enormes cabezas de pescados que parecen saltar en busca de luz desde un inmenso tanque de aceite, un espectáculo extraño y hermoso, amor. Le acarició el cabello, le besó dulcemente la boca y se abraza a mi como si fuera un náufrago que flota en medio de aquellas nubes. Creía que el ejercicio podía salvarlo y cada salida era un reto nuevo, loco por oxigenar sus células enfermas; pero hacia el mediodía llamé a los amigos con los que acostumbraba ir al campo y les pedí que lo buscaran, segura ya de que le había sucedido algo irremediable y, antes de que ellos regresaran, recibí un ramo de rosas con una frase bellísima, la última. Era el mensaje del que me hablaba y esa mañana había salido solo - sus paseos favoritos iban de la Fuente del Avellano a Jesús del Valle, por la cuenca del Genil hasta la fuente de la Bicha -, y sucedió en un lugar extraño y en la misma ciudad, ya de regreso, en una urbanización burguesa y en una tarde hermosa en la que no había otra actividad que la de los tenistas que los domingos iban a jugar a las pistas del El Serrallo, gente conocida y agradable y en el ambiente un fuerte olor a jazmines y una luz que abrillantaba las heroicas hojas de los aligustres. Fue como un mal sueño hoy congelado en la placenta de mi memoria y ocurrió en apenas unos segundos. A la tormenta atronadora, le sucedió una luz hiriente que deslumbraba los ojos, y ese fue el momento en el que un conductor desaprensivo lo atropelló. Así de sencilla es la distancia entre vivir y estar muerto, aunque en su caso cabe la duda razonable de si su muerte fue casual o buscada porque, según confesión del conductor, apareció de pronto en la curva, como si lo estuviera esperando para tirársele al coche o estuviera borracho y, aunque intentó el frenazo y lo hizo, no pudo evitar el golpe que apenas sonó. Por el espejo lo vio levantarse y echar a andar y, pensando que no había sido 10 gran cosa, siguió adelante; luego, al día siguiente, leyó en la prensa que Germán Cobos, el distinguido intelectual y poeta, había muerto desangrado por el golpe de un desaprensivo que huyó sin prestarle auxilio. 11 2 Ahora es mediodía en plena noche. ¡Qué ruin escena! Lo único que yo nunca había logrado comprender de la vida era la muerte. La multitud se apiñaba a su alrededor y cuando llegué, segundos antes que el forense, la policía dispersaba a la gente y no pude hacer otra cosa que cerrarle los ojos y mirar sorprendida una sonrisa irónica que no había visto antes y que parecía haberle nacido al cerrárselos. Un brazo le oscilaba en el vacío y se lo crucé sobre el pecho, el otro rozaba el suelo con el puño cerrado y al ir a levantarlo alguien me apartó. Su piel parecía más blanca y sus cabellos más rubios, en contraste con su pantalón de campo y el anorac azul. Mi padre, la esencia misma de la serenidad, llegó a tiempo aquella noche al tanatorio y, tras abrazarme, lo miraba indiferente con los brazos caídos; luego pidió un cigarrillo y fumaba con voluptuosidad, como si aquel cadáver acartonado no fuera con él o como si a Germán lo hubieran matado sus propios pensamientos, cosa que él le tenía advertido por pensar demasiado. De vez en cuando se volvía hacia mí y con la mano en el hombro intentaba hacerme comprender que así era la vida; la vida es así de dura, hija, con la voz sin trabársele a pesar de la ronquera y en un tono sereno y sin acritud, así de dura es la vida, hija, plantado ante mí con su traje gris de las grandes ocasiones y fumando tranquilo con ojos nada pesarosos, cuando a mí se me escapaba la vida por ellos, el pensamiento puesto en el humo azul de su cigarrillo mientras los míos miraban más allá, hundidos en repliegues que no me permitían ver, mientras recibía con indiferencia las condolencias de unos y de otros, como dándome a entender que por su vida habían 12 pasado muchos muertos y que mi Germán era uno más. Todos nuestros amigos estaban allí, algunos tan jóvenes como yo, atraídos por el desagradable acontecimiento. Los había desconocidos y otros que eran habituales de nuestras tertulias; todos mirándome con rostro compasivo al darme el pésame; entre ellos, una muchacha muy hermosa y agradable, a la que no había visto antes, y que lloraba como si el muerto fuera suyo; luego se hacían grupos y se contaban chistes o hablaban de fútbol, indios y caballos, ¿como podían reír hasta reventar como si todo siguiera lo mismo mientras en mí se atragantaban los sollozos? De nada me servía intentar asirme a algo, a un banco, a una silla, para no caer. Me dejaron sola y en el ataúd estaba todo lo que tenía. Sus amigos poetas, incluso los que él había lanzado a la fama, se habían marchado y, ya sola, salí fuera a respirar cuando al alba había agotado las lágrimas y los árboles lloraban sus últimas hojas. Ni por asomo se me había ocurrido pensar que el hombre al que amaba, mi misma carne, fuera a desaparecer y que nunca compartiría ya con él las comidas, el calor de las sábanas, los momentos de amor, su lengua en el regazo de mi boca, cuando los dos habíamos hecho planes para vivir eternamente y la muerte no había entrado en nuestros planes; pero había pasado a nuestro lado y se había llevado lo mejor de mí. Me has dejado sola, amor. Te han guardado en una caja hermética y te han traído a este edificio en el que nunca ha muerto nadie, excepto tú, querido. Tú aquí sí que has muerto del todo. Me dirigí al coche. No quería que nadie me hablara,¡que nadie me hable! No podía soportar que mis hermanas me hablaran de consuelo, que mi madre, con la que tan pocas cosas tenía en común, me mirara con ojos tiernos de cordero degollado y, a partir de ese momento, sólo pensaba en poner tierra por medio entre nosotros antes de cometer una locura. Me desprendí de sus brazos, ¿dónde vas, hija? La miré horrorizada. No soportaba que me dijera que estaba orgullosa de mí y de mi hijo, un muchacho hermoso, alto y fuerte. Me acompañaron al carmen tras el entierro y allí les dije que podían quedarse con toda esa mierda que había acumulado a lo largo de mi vida o tirarla a la basura. Los muebles se amontonaban en las estancias de una manera absurda, sofás modernos y antiguos, su hermosa mesa tallada y el aparador, 13 la vitrina en forma de rinconera, el reloj de pared que él particularmente odiaba y que por amor a mí no había tirado a la basura, butacas de gutapercha, cada una ocupando su lugar, cuadros, barómetros, porcelanas, sus libros invadiendo las paredes. De repente sentía un odio especial hacia todo aquello, antes tan querido, en especial hacia las cortinas y visillos que siempre había procurado mantener limpios y almidonados, hacia las pieles de zorro y oso en el suelo y frente al armario, hacia la cama dorada, testigo de tantas noches de amor, hacia la sillería de caoba, tapizada de damasco rojo. Prométeme que no vas a hacer ninguna locura, piensa en tu hijo y yo la desprendí de mi cuello y sin romper a llorar arranqué provocando una nube de polvo. Siempre que alguien me decía que mi madre y yo nos parecíamos, yo le respondía que como el blanco al negro, ¿qué podía decirle? Nada podía decir sobre mi madre, salvo que era mi madre y, sin el hombre que hasta ese día había sido mi vida, no quería ver a nadie y menos todavía que ella intentara consolarme. Al tercer día de conducir sin descanso, paré a mirarme en un escaparate y estaba viva, aunque doblada por una punzada que me atravesaba el hígado o el estómago, no sabría decir; pero viva todavía y apoyé la cabeza en el cristal para evitar caer sobre la acera.¡Dios mío, Germán se había ido y yo estaba viva. El lugar tenía el sabor de un planeta desconocido y las alcantarillas dirigían en exclusivo a mi nariz su pestilente tufo, como si estuvieran atascadas y no tuvieran donde echar sus aguas fecales. Oía chirridos. Los transeúntes me gruñían con miradas severas y no les prestaba atención. Sentía un enjambre de grillos en los oídos que me aturdía y, a punto de caer, alguien, un aliento tabacoso en la nuca me sujetó por los sobacos. Me miraba con aire compasivo y me preguntaba una y otra vez si estaba bien y si me llevaba al hospital, ¿se encuentra bien, señora? En el bolso de aseo unas pinzas, un tarro de colonia, un peine, mis gafas de sol y, en una pequeña maleta, que mis hermanas habían metido apresuradamente en el coche, ropa interior, toda revuelta y sucia, mi albornoz, una falda, un par de blusas, mi agenda y una tarjeta de crédito. Es todo lo que tenía antes de caerme y desaparecer desmayada en esa fría mañana cuando descubrí ante el espejo de un escaparate que seguía viva sin Germán. 14 3 Vengo a estar. Ya no hay hombres Héroes, castillos y torres Caminando hacia los pinos, paró un coche y descendieron dos jovenzuelos. Uno de ellos, de ojos pequeños, miopes y fatigados, llevaba la sorna en la cara como si fuera una máscara y reía en plan simpático. El otro, que había ido de internado en internado y se las sabía todas, decía que estaba loca. El que decía que yo estaba loca, me tiró de un empujón a la cuneta y el que reía en plan simpático cayó sobre mí como si quisiera enterrarme. A esta pajarita la vamos a pelar. El que decía que estaba loca trataba de protegerme no obstante. No es buena ni para entrarla por detrás, está en los huesos y, encima, loca. El otro, de barba rala, un perfecto desconocido con el rostro ligeramente ennegrecido por no haberse afeitado en una semana o dos, vaqueros descoloridos, cinturón con herrajes y camisa estrecha, todo de color negro, salvo el sol naranja del pecho, gafas oscuras y tan gruesas como culos de botella de las que le salían chispas de luz, añadía: mejor, así no se quejará y no podrá denunciarnos. Me gusta hacerlo cuando se resisten, patalean y lloran. Y el que decía que estaba loca añadía: pero no con una enferma y de esta forma, joder. La luna llenaba el campo de colores claros y enseguida se ocultó. Tardó cien años en volver a aparecer y otros tantos en venir la mañana, los que a mí me costaron salir de la pesadilla, de la cuneta y del grito. La vas a matar, ma-tar, decía una voz nasal y campesina que se alejaba hacia las montañas haciendo eco. Eso, amigo Jaime, la enseñará a no resistirse. Pero está enferma y nadie la quiere. ¿Enferma?, lo que nos 15 faltaba. Es una vieja y no te va a gustar.¿Vieja?, no sabes lo que dices, le contestaba el de gafas de culo de vaso con puntos hirientes de luz, y los dos reían de lo que me estaban haciendo, ¡Dios, qué buena está! Incluso reían del impacto seco contra el barro de la cuneta y del grito interminable, despatarrada en el suelo entre temblores y resoplidos que acababan en una especie de maullido. ¿No podrías pensar antes de hacerlo? ¿Qué hay que pensar?, ¿quieres no hablar alto, idiota? Joder, viejo, un poco de conocimiento. ¿De qué coño hablas?, ¿no eras tú el que lo había programado? ¿Pero es que quieres dejarla en el barro y que se muera? No seas mamón, ¿no acabas de decir que es vieja y está loca?, pa lo que vale es mejor que muera. Traté de levantarme y una mano me volteó de nuevo contra el barro, donde quedé tumbada y con algo sucio en la boca que me ahogaba el grito. Cuando se fueron, corrí descalza y a oscuras, siempre ladera abajo como un pato mareado. Presentía al fondo la luz e iba hacia ella, aunque lo que veía y no veía eran la misma cosa, mis ventanas cerradas y balanceándome sobre una niebla esponjosa en la que trataba de tantear algo, un asidero, la rama de un árbol, algo que me guiara; pero todo era penumbra y repliegues de luz hasta que al fin tropecé con unos pedruscos y quedé dulcemente enroscada como un bebé en la placenta de su madre. Es toda la memoria que guardo de este episodio oscuro, el más azaroso de mi vida; aunque si he de ser sincera y proceder con orden, la historia que me propongo contar empezaría de verdad días más tarde. ¿Me hallaba perdida? Nunca me había sentido tan mal y estaba convencida de que lo estaba. Antes no sabía lo que era la tristeza e incluso la melancolía, a veces inevitable, era un suave disfrute. Ahora vivía dentro del miedo, en un centro psiquiátrico de un pueblo de la sierra, un burdel altamente especializado, rodeada de muchachos y muchachas perplejas que al igual que yo habían abandonado la esperanza. No le quedaba a mi cuerpo sentimiento para seguir llorando y mi futuro era pasar la vida de tratamiento psiquiátrico en tratamiento psiquiátrico, comportándome con ellos como una cabeza loca y no por falta de corazón o porque 16 no tuviera ojos para el dolor. Sencillamente no tenía futuro y tampoco podía aparecer desesperada o prolongar ante su vista lo que en mi interior era insoportable. Hacían fiestas, reían, programaban todo tipo de juegos, el de la oca, la gallina ciega, meter patitos amarillos en agujeros, hacer sumas y restas a velocidad. También se contaban historias. Tenía un éxito loco y todos me sacaban a bailar. Me abrazaban y querían besarme igual que tú lo hacías, amor. Programaban actividades para relacionarnos y, aunque trataba de comportarme con todos ellos como en mis años jóvenes de facultad, con parecida jovialidad, no conseguía entrar en sus juegos de amor porque quería ser una mujer como es debido. Desde el día que conocí a Germán, siempre había querido ser una mujer como es debido y no una rebelde como decía mi padre. Sigue el ejemplo de tus hermanas porque si sigues así te quedarás en estado y tendremos que casarte a toda prisa, ¿de qué te ha servido el colegio de las monjitas?, serás el hazmerreír de la familia. Revivía la cara horrorizada de mi padre cuando alguno de aquellos muchachos se me acercaba y yo quería hacerle caso, quería ser una jovencita pura; pero en aquel psiquiátrico eran tan largas las tardes y los pretendientes tan obsesionados con terminar lo que empezaban de inmediato, que no entendían que yo quisiera morirme o no quisiera más sexo que con mi marido. Un poco de compasión es todo lo que pedía. Los había borrachines y extravagantes, un jugador de baloncesto, joven, alto, con morbo y un descapotable en el que solíamos acabar las noches en lugares oscuros; un abogado con bufete propio, o eso al menos decía, empeñado a todas horas en llevarme a un hotelito pequeño con luces rojas en la carretera del pueblo. En mis años de facultad eran muchos los pretendientes, la mayoría rebeldes sin causa que quemaban rápidamente sus vidas, pero ninguno tan enloquecido como éstos. Ninguno se parecía a mi Germán, de rostro tan dulce y de una imaginación tan tierna y explosiva.. Traspasaban la tela de mi vestido con dedos ardientes, palpaban mi carne con el sexo dislocado y nunca acababan satisfechos. Al acabar los estudios en Madrid, me ligó un fotógrafo, un muchacho sonriente y persuasivo, es hora de empezar a vivir, niña, la vuelta al mundo en ochenta días, nos haremos exploradores y haremos fortuna, viajaremos al desierto, al corazón de las tinieblas, y luego publicaremos un libro de fotos que nos dará buena pasta, palabras 17 hueras y un embrollo de campeonato del que me sacó Philipe. Lo encontré en el Malí y cuando quise tomar precauciones era demasiado tarde. Enseguida me di cuenta de que estaba embarazada y lo curioso del caso es que ni sentí remordimiento al decírselo a mi padre ni él me regañó. Me había dado por perdida al marcharme a aquella loca aventura y después de todo había hecho lo que la mayoría de mis amigas al acabar la facultad, muchas de ellas casadas de penalti. Fueron semanas de juventud plena. De Mopti fuimos en barco a Tombuctú, luego en autobús de Niamey a Agadez, durmiendo en las ramblas del Aïr en tienda de campaña y en un precioso hotel italiano en Eferwan, donde se me olvidó que era mujer, eso fue todo y una gran fortuna encontrarme a mi regreso con Germán, que nunca me preguntaría por la procedencia del bebé. Yo no quería abortar, porque tampoco era de esas, y la fortuna fue que a él no le importara no ser el padre de mi hijo.. Ahora tenía cuarenta años, vivía dentro del miedo, y ni siquiera reconocía mi ciudad antes tan divertida. De la noche a la mañana no era la misma. Los paseos tranquilos y sin objetivo por las calles se habían vuelto tristes y nada más sospechoso que un hombre que no parece ir a ninguna parte y que, al pasar junto a ti, vuelve la cabeza para mirarte el culo y luego te sigue o parece que te sigue. Toda ciudad es un desierto minado, cuando la persona que amamos se ha ido, se llena de mirones, haraganes y locos peligrosos, de ciegos que no sabes si son ciegos y te gritan, de payasos hirsutos sin rostro que no obstante sabes que te miran, y paseaba cada vez más deprisa, preguntándome a cada traspiés por qué salía sola a la calle. Aquellos diez años juntos habían transcurrido tan deprisa, amor, que mi vida anterior parecía pequeñísima, como quien cruza una frontera y la zona dejada atrás le parece de repente inexistente. En un abrir y cerrar de ojos la falda corta era más corta y las tetas macizas de la joven aventurera se habían desarrollado y ya no era ni tan osada, joven y limpia. El vínculo secreto que con tanta fuerza me unía a Granada se había roto y todo eran callejones hostiles. Sencillamente había vivido en babia y la muerte de Germán me había dejado en un mundo que no entendía y del que sólo recordaba el estilo, aire y mando, las leves ojeras de Germán que a todas horas me recordaban su sabiduría y los muchos kilómetros recorridos en amorosa compañía. 18 Mis padres me llamaban por teléfono. Tienes un hijo maravilloso y nos tienes a nosotros y a tus hermanas, ¡tenemos tanto que agradecer a Dios! Era la voz de mi madre y yo sabía quién era mi madre. Germán se había ido sin dejar huella y me dolía el cuerpo de tanto quererlo, porque el vivir era de los dos y aquel vivir sola no era vida. Tu madre tiene razón, hija, la vida continúa, ¡tenemos tanto que agradecer a Dios!, nuestra casa está donde siempre ha estado, nunca lo olvides. Era la voz de mi pobre papá echándome la mano al hombro con una sonrisa que me sorprendía porque ni de niña había le arrancado una sonrisa amable. Nunca había pensado en mi padre como un ser tierno, después de lo que estaba pasando con mamá, y me sorprendía sobre todo porque ese era precisamente el problema, que la vida incluso para él fuera hermosa y nada pudiera derrotarlo, que su casa estuviera en el lugar de siempre y nosotros fuéramos unos simples viajeros que pasan accidentalmente por ella. Y le sonreía al hablarme como si fuera otra, aunque con pena. Él también sonreía y a mí nada me relajaba, ni siquiera mi hijo, como había visto sucederle a tantas viudas que al morir sus maridos vuelcan su afecto en los hijos; porque, de repente, no quería saber nada de mi hijo, puedes quedártelo, papá, al menos por algún tiempo; puedes quedártelo el tiempo que quieras, papá. Todo se ha ido al traste: la lectura, el amor. Ahora que ya no puedo escribir debes tú hacerlo, era la voz de Germán que me recriminaba a todas horas como si estuviera a mi lado. Trabajé algún tiempo de cajera en un banco; pero ya se sabe cómo corren las noticias y el control a que someten a los empleados las empresas importantes, test y más test hasta echarme; luego lo hice en un bar, más tarde en un club elegante, donde me di a la bebida y me largaron. El siguiente lugar en el recuerdo fue un centro de rehabilitación de alcohólicos, drogatas, negros, chinos, putas de burdel, rateros y toda una amplia gama de rostros anodinos que me saludaban al despertar como si regresara a la vida. La angustia que sentía era real, pero si existía algo más real que la desaparición del hombre que has amado con ternura no sabía lo que era y, encerrada en mí misma, me dolía el pecho y mis cabellos crujían como ramas secas que al tocarlas se deshacen, hasta que agotada de tanto recordarlo perdía el conocimiento y me dormía. Podía tener cáncer de huesos en el cerebro o en las costillas, pero los resultados del test no 19 dieron ninguna metástasis. El tabaco y la droga te están matando, querida niña, decía un tipo de cara rechoncha y sonrosada., una temporada sin pifar y te limpias del todo, jogging, mucho jogging y sauna, mucha sauna y agua mineral. Anda mucho y ya verás cómo recuperas las ganas de vivir. Pero ni el tabaco ni la droga eran un problema para mí. Era otra cosa, la sensación de que la vida se me iba. Aguanta, pasea, cose, borda, piensa que no eres ni mejor ni peor que tus compañeros y ellos acaban venciéndolos. Me esforzaba, trataba de aguantar y sólo con verlos, persiguiéndonos encelados, a mí y a mis compañeras, me daba cuenta de lo mucho que la vida nos había jodido a todos. Sencillamente mi cabeza era un ordenador dislocado y sin control, un zumbido sordo y una pesadilla recurrente, unos almacenes cerrados por liquidación. Tienes los músculos atrofiados de estar todo el día tumbada. Lo importante es no quedarse quieta y hacer lo que siempre has querido hacer y no otra cosa. Ocupa tu mente, lee, escribe, no rechaces su compañía y participa en las discusiones en grupo, sal de ti misma; pero salir de mí misma era abandonar mis sueños y los sueños eran todo lo que me quedaba de Germán. No era buena ni para recoger tomates, manzanas y lechugas en la huerta. Fue cuando descubrí a Jaime agazapado en el extremo de aquel campo mirándome con ojos abultados y era la imagen viva de Germán, aunque más joven. Tenía parecido centelleo de luz en los ojos y era igual de hermoso. Eso me produjo una perplejidad que no había sentido desde su muerte. - He oído que estás casada. No le respondí porque de repente la luz ya no estaba en ellos. - ¿Qué te trajo aquí? - No lo sé. Desperté aquí sin más. - ¿Sin más ni más? ¿Qué años tienes? - Cuarenta. - Nunca he hecho el amor con una mujer de cuarenta. ¿Nos buscamos esta noche? Tenía unos dientes lindos y unos ojos muy hermosos, pero no pude responderle y a partir de ese día no dejaba de mirarme. Me seguía a todas partes y, 20 aunque me horrorizaba el solo pensamiento de que pudiera tocarme, necesitaba que el muchacho me hablara y me mirara. No me entendía. Por la noche soñaba con que iba de tiendas, me compraba los trajes más hermosos y pasaba horas en el probador y delante del espejo para atraerlo, como si conquistarlo fuera de repente mi ser o no ser; pero la sola idea de su brazo en mi hombro me aterraba. Él seguía insistiendo, quería verme sin ropa y descendí desnuda al salón a la hora de la cena. Me miraba exaltado y luego dirigía la vista a los demás con la sonrisa del que acaba de hacer la conquista de su vida. Me senté en sus rodillas y cuando más entusiasmado estaba, con sus sucias manos descaradamente en mi cuerpo, sentí hacia él una violenta repulsión y un deseo agónico de matarlo. No se daba cuenta de que quería morirme o de que me estaba muriendo, de que no podía pensar y de que estaba tan aterrada que ni siquiera sentía el terror. Le pasé la mano por las mejillas, eres muy hermoso, Jaime, le besé levemente la boca y lo repetí en voz alta para que todos lo oyeran, eres un chiquillo muy hermoso, lástima tan joven, y él se quedó lívido. Vi cómo se le desnudaban sus ojillos pequeños, miopes y fatigados e inesperadamente empezó a arañarme los senos. Todos me miraban como si fuera una lunática y por primera vez sentí alivio. No me lo reproches, no me juzgues mal, tesoro, cuando crezcas serás el amor de mi vida, y el muchachito al punto salió corriendo del salón. Días más tarde y, paseando bajo la lluvia, se me acercó con modales dulces e, inesperadamente y contra toda lógica, empezó a desgarrarme la ropa y, aunque en ese momento no me importaba, lo abofeteé. Se fue sin decir una palabra y durante el poco tiempo que soporté aquella terapia no volvió a mirarme ni a hacerse el encontradizo conmigo hasta el día de la fiesta, apenas cinco semanas después de que me internaran, cuando para escapar del besuqueo interminable salí caminando hacia los pinos en medio de un silencio perfecto en el que me parecía estar bañada en un vacío relajante, sin aire, sin pájaros, sin sonido alguno, sin apenas ropa y el coche en el que él iba con un desconocido de gafas tan gruesas como culos de botella se detuvo a mi lado. Hacía un calor endemoniado y no podía imaginarme entonces que hubiera gente que por hacer daño y reírse de una mujer fueran capaces de cualquier cosa. Los dos tipos se hacían el simpático y me miraban como si fuera una presa fácil. El que tenía cara de 21 máscara sacó una navaja, que enseguida hizo clic al abrirla, y en ese mismo momento dejé de pensar. 22 4 Descubrí un pájaro en la ventana, le tendí la mano. ¡Qué tristeza al marcharse! Había corrido a la ventana y tenía pegada la nariz al cristal. Era un salón diminuto con dos ventanas, una de ellas daba a un callejón sin más vistas que la pared rojiza y descarnada que se desmoronaba dócilmente. La otra vista miraba al mediodía y desde ella se veía la mitad del Campo del Príncipe y algunas de sus terrazas y jardines. Por encima, un hermoso horizonte de cármenes con su espeso boscaje en ascenso hacia lo alto de la colina y, esquinado hacia la izquierda, un paisaje de antenas y chimeneas de todos los tamaños, formas y colores, un campo de troncos muertos que surgía de los tejados y trepaban verdes y gigantescos hacia la ladera. Se lo alquilo, le dije al dueño y, al irse, cerré las ventanas y me quedé con la nariz pegada al cristal. Era un apartamento muy pequeño y serviría porque en él estaría a salvo y nadie me buscaría para violarme. Inesperadamente sonó el timbre y, sin saber por qué, mi corazón dio un vuelco. Los golpes seguían sonando en la puerta y, al abrirla, me eché a un lado como si el resplandor repentino fuera a matarme. El joven que sostenía la maleta en una mano y una caja en la otra me miraba de forma atrevida y sin moverse, claramente esperando que le dijera donde ponerlas, y le indiqué el suelo. Las dejó lentamente y, a pesar de darle las gracias, seguía mirando de forma descarada mi tosca falda marrón, mi blusa malva y mi rostro enflaquecido, mis gafas de sol que me ocultaban los ojos y cada uno de los objetos de mi mísero apartamento, la mesa, la estantería vacía, el sofá de dos cuerpos y las dos sillas, todo pobre de solemnidad. Me dirigí a la puerta con la intención de echarlo, volví a darle 23 las gracias y sólo entonces se dio la vuelta y salió sin sonreír y sin decir nada. Por la mirilla, lo vi inmóvil con el rostro vuelto hacia la puerta como si hubiera esperado algo distinto o hubiera venido a estudiarme. El resto de la tarde lo pasé hablando con Germán mientras desempaquetaba y colocaba la ropa en la mesilla y el armario, media docena de faldas, dos camisones, tres camisas, cuatro pares de medias, tres pantalones y media docena de libros, mis libros favoritos, perfectamente forrados que puse de canto en la estantería, dejando el cajón inferior vacío para la ropa de mi hijo. ¿Y tus trajes de noche, amor?, mirándome con lascivia desde su foto enmarcada. No habrá más trajes de noche. ¿Tan sólo te has traído esos libros? ¿Por qué los has forrado? No puedes abandonar la lectura. Los libros son para manosearlos, nada tan hermoso como un libro lleno de anotaciones. Era su voz una y otra vez, llamándome al trabajo. He dejado de leer y no sé todavía por qué los he traído. Coloqué su foto sobre el aparador, junto a la de mi hijo; luego saqué de la maleta la lámpara de flexo y la puse en la mesa. Había dejado de leer y eso era todo lo que había elegido de mi ampulosa vida anterior en el Carmen del Aire. Me di un baño y sus ojos multiplicados me acompañaban en el vaho sin dejar de observarme con lascivia, y ya en bata me senté en la silla sin decidir todavía si telefonear a mi padre y avisar a los amigos. El día del entierro todos habían insistido en que lo hiciera, en que no dejara de llamarlos a diario para salir de copas y vernos, Germán quería que lo hiciera; pero tendría que cambiarme de ropa y tenía la seguridad de que no sería una salida agradable. ¿De qué podemos hablar? El tema serás tú, amor, y si evitan tu nombre el silencio será tan ominoso que me pesará más que sus miradas, no lo haré. Decidí no hacerlo, miré alrededor y acabé fijándome en el desconchado del techo. La penumbra de aquel ridículo comedor-recibidor reproducía la imagen de un murciélago con las alas desplegadas y los ojos de ratón, clavados directamente en mi persona con mirada aviesa. Mi miraban, no importa el lugar y, para tranquilizarme, me levanté y fui a recostarme en la cama del dormitorio, donde seguir hablando con la foto de mi marido enmarcada en plata, una fotografía de estudio, retocada, pulcra y siempre sonriente, con un leve toque de brillantina en los cabellos y la sonrisa de oreja a oreja siempre ladeada, viril 24 y seductora. Tienes que volver al trabajo, no debes dejarte vencer por la soledad y el miedo, seguía diciendo con una boca juguetona que había sabido absorber todo el goce acumulado en mis pechos, en mis labios y en mi piel. Se acercaba la primavera, entraba Mayo con fuerza, y me bastaba con mirar su foto y abrir la ventana para respirar. Seguía igualmente oyendo la voz de mi padre que me hablaba de Madrid, tu ciudad, tu casa, unas hermanas que te quieren y un hijo, una gran familia con la que nunca estarás sola, y decidí no escucharlo más. No volvería a revivir mi juventud insulsa en esa ciudad. Regresaría a la enseñanza, haría deporte y no permitiría que ni mi mente ni mis carnes se ablandaran. Había llegado a la conclusión de que la mente era la enemiga y de que si quería vivir tenía que llenar sus vacíos y no dejarla descansar, ocuparla cada instante y segundo, pero no con ellos. No me faltarían amigos para salir; pero me encontraba herida y magullada. Había ocurrido cuando menos lo esperaba. Los dos eran jóvenes y hermosos. Les pedí que hicieran lo que quisieran con mi cuerpo excepto herirme y me habían dejado tirada y maltrecha en la cuneta. Ahora necesitaba pensar y al fin tenía este pequeño refugio del Campo del Príncipe, donde al menos podría relajarme y dormir por la noche. De la calle llegaba el vocerío sordo de la gente que llenaba al atardecer las mesas de las terrazas. Había abandonado el lujoso carmen, que tanto habíamos amado y al fin tenía un lugar mío en el que podía pensar sin la angustia que en los tres últimos meses no me había dejado dormir, como si me faltara la vida y nada tuviera sentido o me fuera a devorar el vacío. También era un alivio, un talismán, la caja de cianuro que me tentaba sobre la mesilla y que no podía dejar de mirar. Había llegado al límite del dolor y la había comprado en un momento de arrebato; pero hasta el momento no había sido capaz de beberme su veneno. Tenía cuarenta años y esa es una edad en la que todavía te ves joven, la cabeza grita y la carne quiere vivir. El vocerío sordo continuaba noche y día en las terrazas, y mi cabeza era una pajarería. No me atrevía a salir y, encerrada en mi habitación, a oscuras, empapada de sudor y entontecida, me preguntaba una y otra vez qué hacer. De vez en cuando oía pasos en la escalera y como si oyera disparos daba un brinco del susto. Subían 25 por parejas hablando alto, se abrían y cerraban puertas; luego, y a través de las paredes de papel, distinguía gritos hambrientos de sexo y suspiros. Estaba aterrada y no dormía ni cuando los gritos cesaban. Miraba por la ventana y desde mi cristal la ciudad era otra. Los callejones, las cafeterías, las fuentes en las que bebíamos eran otras. La Granada que me había hecho mujer había desaparecido y apenas tenía que ver conmigo. Debía imaginarla de nuevo, inventarme un nuevo modo de vivir; pero las ciudades como las personas se hacen y deshacen solas a la velocidad del tiempo y no sabía cómo hacerlo y por dónde empezar. Tenía que salir y ni siquiera me atrevía a ir de compras. Por todas partes me miraban unos ojos astillados y violentos, que por primera vez había conocido en un lugar idílico entre las montañas de Zafarraya. Era el día de la fiesta de despedida y, ese día, en el que nadie veía la hora de marcharse, entretenidos en besuquearse bajo los árboles, muchos con litronas escondidas, decidí salir sola y caminé por la carretera en sombra y con luna, arrastrando mis altos tacones hacia los pinos. Era la hora en la que los noctámbulos regresaban de la discoteca y, después de aquella amarga experiencia, no me atrevía a pisar la calle ni para hacer la compra. Me ponía en bata, elegía un libro y me sentaba o tumbaba en el sofá o en el suelo, tomaba un baño y luego otro y otro. Seguía desnuda en la cama o en la alfombra hasta que mi cuerpo se relajaba y perdía la conciencia, y sólo entonces descansaba. Al cabo de varios días, la necesidad me obligó a hacerlo, los dos paquetes de lentejas se habían acabado y el apartamento desprendía un olor pútrido e insoportable a basura. Descendí a la calle y, tras dejar las bolsas de basura en un contenedor, fui con gran sorpresa mía pisando la acera como cuando en tiempos de Germán dábamos cogidos de la mano la vuelta al mundo. Entré en un supermercado y regresé sin que me importunaran los timbrazos de las bicis en las aceras o la voz humana, y esa noche dormí a pierna suelta y sin pastillas. La habitación olía a cloroformo, pero me bastó estirar los brazos, provocar leves bostezos vuelta contra la pared para quedarme dormida como un animalito sin conciencia. Amanecía detrás del cristal de la ventana y la aurora extendía sus colores claros sobre los tejados. Tenía que salir al trabajo y, en la indecisión, seguí tumbada 26 hasta que la presión del vientre y el dolor en el costado se hicieron insoportables. Me levanté con mareos y dolores de cabeza, como cada mañana desde que se había ido Germán; pero esta vez me senté en la taza del váter y, al encontrarme mejor, mi cerebro empezó a funcionar con normalidad; luego mi mente se aclaró del todo al verme desnuda ante el espejo, dejé correr el agua del baño y me metí dentro. Eran las ocho. Elegí una falda larga y me vestí con rapidez. Cogí el bolso como el que se echa al hombro un fusil y, dispuesta a enfrentarme al mundo, descendí de dos en dos los peldaños de la escalera con la intención de acallar la voz que cada mañana me ponía en guardia y encerraba en el apartamento. Al abrir la puerta de la calle, sin embargo, algo me detuvo y paró en seco, como si me faltara súbitamente el suelo bajo los pies. Al otro lado de la plaza había una pequeña furgoneta con un hombre al volante que, con disimulo, miraba hacia mi portal. No lo distinguía bien, pero desconcertada y muerta de miedo, me quedé clavada unos segundos en el umbral; luego regresé encorvada hacia la seguridad de mi pequeño nicho y cerré la ventana. Esa noche, de nuevo volví a las pastillas y a los tranquilizantes en busca del sueño. Me estaba convirtiendo en una esquizofrénica, en una depresiva que sufría crisis tras crisis de angustia, y cada anochecer me decía que ésta era la última vez que las tomaba. Ésta será la última, amor, le decía a Germán y luego por la mañana, tras una larguísima noche de tristeza sobre las sábanas, no conseguía abrir los ojos y al abrirlos no veía nada. Todo se tambaleaba a mi alrededor y mi cuerpo se volvía líquido como la lluvia en los cristales. ¿Se puede saber qué coñó haces todo el día metida en casa? A Germán le había desaparecido del rostro la sonrisa y ello me dolió más que los horrores del insomnio y el miedo. Cogí el bolso y, haciéndome violencia al salir a la calle, ni siquiera miré hacia el lugar en el que se encontraba la furgoneta. 27 5 Voy por una empinada senda. entre la mejorana el ruiseñor llora en la alameda Suenan pasos en la escalera y oigo palabras secas como disparos en el rellano de la entrada. Me acerco a la mirilla coqueteando con el miedo que me empuja a mirar no sé bien por qué y descubro a una pareja que ha subido las escaleras discutiendo. Son Tomás Núñez y su mujer, dos buenos amigos en tiempos de Germán, ella compañera mía de facultad en Madrid, y la primera visita de condolencia que recibo, cuando antes eran nuestra pareja habitual de los viernes, echábamos una partida de dominó por la tarde y salíamos juntos al cine por la noche y a pasear por la Sierra la mañana de los domingos. Germán era el lazo que nos unía y habían tardado tres meses en venir a verme. Todo son sonrisas. Tomás se saca de la espalda un ramo de flores y del brazo me acerca a la ventana. - Tienes una hermosa vista sobre la plaza y los hotelitos de Belén - me dice -. Es un buen sitio. Los hotelitos de Belén quedan a nuestra espalda, estoy tentada de decirle; pero es un hombre que siempre tiene razón, especialmente con las mujeres, y callo. - ¿Te encuentras bien? - pregunta Maite sobándome el antebrazo con una bonita sonrisa, sonrisa compasiva de mujer que comprende como propia mi desgracia, dientes y cutis muy cuidados, sonrosados y hermosos. A punto de contestarle, ¿a ti qué te parece?, le digo que estoy bien, mucho mejor de lo que pensaba. Tomás ha substituido a mi marido en el rectorado y en la dirección de sus publicaciones y quiere saber también cómo me encuentro, tal vez lo han enviado a 28 verme de más altas instancias o Maite lo ha obligado a venir, porque por la discusión que tenían mientras ascendían a pie las escaleras parecía hacerlo a regañadientes. - ¿Necesitas algo? - pregunta mi amiga. - Nada, querida. Tienes un cutis muy bonito. - El tuyo es precioso. - ¿Podemos traerte algo? - pregunta Tomás. - Estaba haciéndome un café en estos momentos - les digo ; pero no tienen tiempo para sentarse y les enseño el resto del apartamento, que se mueren por ver, mi habitación en la que apenas cabe la cama y una silla, he decidido simplificar mi vida, les digo, el Carmen del Aire es demasiado grande y la sola idea de vivir en él sin Germán me aterra. Me besan prometiéndome volver con más tiempo y se largan. Te llamaremos en otra ocasión, querida, dicen los dos a coro desde el otro lado de la puerta, en cuanto podamos, cualquier noche de estas te vienes a cenar con nosotros. - Me habéis hecho muy feliz viniendo a verme. Al cerrar la puerta, arrojo el ramo a la papelera y segundos después suena el teléfono y es Juanito Mollá, un político local muy agradable e íntimo. Me dice lo desolado que le ha dejado la muerte de Germán; luego se ofrece para lo que necesite y cuelga. Segundos después es mi padre, también muy preocupado por mi estado de ánimo. - Nos dejó tan aturdidos la muerte de Germán que ni siquiera se lo hemos dicho al niño y ahora no hace más que preguntar por su padre. Creo que sospecha algo. - Escúchame, hija - es mi madre por otro hilo -, hemos pensado en ir y ayudarte a empaquetar tus cosas. No debes vivir sola después de lo que has pasado y te vienes a tu casa. Si quieres te quedas unos días más; luego te ayudamos a hacer la maleta y te vienes con nosotros. - Eres muy buena, mamá; pero aquí está Germán y yo quiero seguir a su lado. - ¿Te encuentras bien, hija? Lo que dices es macabro y me asustas. Germán está muerto y tú te debes a tu hijo y a tu familia. - Ya lo sé, mamá. Claro que está muerto. 29 - Te debes a ti misma - es de nuevo mi padre - y si ese es tu problema podemos solicitar que lo trasladen a Madrid. Se corta al punto y deja de hablar. La idea ha debido parecerle una aberración tan descabellada y extravagante que enmudece y cuelga, dejándome a solas con mi madre y yo entonces también cuelgo y al instante suelto una carcajada. Me ha producido tal escalofrío oírle decir que podemos desenterrar a Germán que río sin control y, al oírme, corro a la cama, donde los lloros me ayudan a dormir mejor que las pastillas, tumbada boca abajo mientras grito desconsolada. Hacía días que no lloraba tanto que es un consuelo hacerlo de forma tan violenta y relajada. El abuelo de Germán había comprado un nicho grande en el que padres, madres y hermanos se enterraban, todos unidos y solidarios regresando a la misma tierra y bajo la misma cruz, en su Granada querida y junto a la Alhambra, que para Germán era como andar por los felices Campos Elíseos de la eternidad, y sólo cuando lo descendían al suelo me acordé de que su deseo era que lo cremaran y le esparciéramos las cenizas por la Sierra. Había deslizado este deseo en una conversación casual, porque de la muerte nunca hablábamos, y estuve considerándolo unos segundos porque eso sí que podía y tal vez debía hacerse. De nuevo suena el timbre de la puerta. Nadie me ha dado el pésame en los tres meses pasados y de pronto los timbrazos se suceden. Tal vez sus amigos han llamado inútilmente al carmen y ahora se han enterado de mi nueva dirección y unos a otros se pasan el teléfono. Era un nuevo compañero, Tomás ha debido ponerle al tanto de mi situación y la conversación dura unos segundos, en los que me cuenta los recuerdos imborrables que Germán ha dejado entre nuestros amigos comunes, me desea lo mejor y cuelga. Enseguida vuelve a sonar el timbre de la puerta. Es un hombre alto, enjuto y con el pelo plateado, cincuentón, tal vez menos, una gorra que le oculta la parte superior de la cabeza y el traje oficial de cartero. Me extiende un papel que firmo como una autómata y luego me da un sobre sellado en el que hay un texto apretado de máquina antigua que no entiendo y, cuando se marcha, lo leo numerosas veces hasta que al fin consigo descifrarlo. Se me urge a pagar una suma astronómica que no tengo: impuestos municipales por el carmen, por un inmueble de 30 Germán en la calle Reyes Católicos, vendido recientemente, por la circulación del coche, una finca en la Vega, y es una cantidad tan exorbitante que me deja desconcertada. Ni siquiera me he traído del carmen los objetos personales de Germán, los papeles y carpetas donde cuidadosamente anotaba los pagos y tampoco sé el dinero que tiene en el banco. No sé escribir un cheque, hacer la declaración de la renta, y nunca había pagado ni el gas ni la electricidad. Él siempre hacía estas cosas, pagaba al contado y ahora no tendré más remedio que hacerlo y volver por el carmen. Había jurado no hacerlo, desprenderme de una casa de la que tan hermosos recuerdos guardo con el fin de librarme de ellos, porque el recuerdo siempre venía acompañado de nuevas lágrimas, pero no va a quedarme más remedio. En el carmen además habría un montón de cartas de amigos que, al recibir la noticia y telefonear en vano, me habrán escrito y contestarles sería como enterrar a mi Germán más hondo de lo que estaba. Me tumbo desconcertada en la cama y de nuevo suena el timbre de la puerta. Es un desconocido y abro sin suspicacia, corpulento, grande y calvo, con las cejas negras muy pobladas y sonrisa de depredador, que no me desconcierta porque es un hombre mayor y creo haberlo visto en otra ocasión. - Somos vecinos -, dice y se excusa por la visita cuando descubre mi desorientación; luego me aclara que ha venido a comprarme el coche y el parking -. He notado que no lo ha movido del garaje en un par de meses y tal vez quiera venderlo. Sigo sin acabar de entender sus palabras y entonces me alarga su tarjeta de visita y me pide que lo piense.¿Lo hará? La idea es atractiva, pero estoy a punto de cerrarle la puerta y gritarle que es una carroña y un buitre desconsiderado que viene a roer los huesos de una viuda desconsolada; pero de repente me acuerdo de la deuda inmensa que tengo que pagar de inmediato. El coche tiene tres años y Germán siempre cambiaba de coche a los tres años. Podría librarme de volver por el carmen, el único lugar del mundo que no quisiera pisar, al menos de momento y, aunque tengo los nervios rotos y ninguna 31 experiencia en los negocios, acaricio la tarjeta con una mirada nueva y dulce que él descubre. - Si le ha ofendido la visita, señora, me voy. - ¿Y cuánto me daría por él? - le pregunto. - He visto que está en buen estado. Tiene aire acondicionado, que en Granada es imprescindible, puertas y ventanas eléctricas, una pioneer. - Es un buen coche. - El coche no me interesa, señora. Es el parking, ¿veinticuatro mil euros le parece bien por los dos? Tengo las llaves en el cajón del parador y se las entrego mientras él extiende y firma un cheque. - Pero tendrá que hacerse cargo de las formalidades. - Necesitaría los papeles y yo me haré cargo de todo. - No sé dónde están esos papeles. - Tal vez en la guantera...si no le importa acompañarme..Quizá tenga usted algo que quiera retirar. Desciendo con él a la calle y entramos en el garaje, un edificio contiguo a la casa de los padres de Germán y él lo había comprado cuando en vida de ellos los visitábamos todas las semanas, generalmente los domingos. Venir tan de sopetón a pedirme el coche, aprovechando que mi marido acaba de morir, es insultante y lo hubiera echado a patadas de no encontrarme con ese pago inmediato e importarme el coche un rábano; en realidad una preocupación menos en mi vida porque no lo necesito. Los autobuses a la facultad son cómodos y La Alsina viaja a Madrid por un precio casi ridículo. Al abrir la puerta del parking, no tengo que decirle donde está el coche. Se dirige recto a él y lo abre, pidiéndome que me siente y revise el interior, y algo inesperado me confunde al hacerlo, una ansiedad repentina que me bloquea la garganta y de nuevo se me saltan las lágrimas sin poderlo evitar. La presencia invisible de Germán está en el interior, en el olor inconfundible de su ropa, el perfume de su presencia, el aroma de sus pequeños habanos. 32 - Lo siento, señora - dice él alargándome un pañuelo del bolsillo exterior de su chaqueta con galantería -. No debí haber venido tan pronto, pero si le interesa el coche puede quedárselo. Ya le he dicho que sólo quiero el parking y le daría el mismo dinero aunque sin el coche el precio sea excesivo. En la guantera están los papeles y un libro de carretera, de restaurantes y paradores, que él tenía en gran aprecio, y le pedí entre hipidos quedarme con él, si no le importaba. - Le repito, señora, que el coche no me interesa. Puede quedarse con lo que quiera. Cogí el libro y me dirigí hacia la calle, bastante avergonzada por desprenderme del parking, como si con ello estuviera traicionando a Germán, muy reacio a vender sus propiedades, y de nuevo regresé a la cama, preguntándome cuál sería la siguiente llamada. Alrededor del mediodía suena el teléfono. Venía de una oficina de compra y venta de inmuebles de Calvo Sotelo, esquina avenida de Madrid, y era la voz de una atildada señorita preguntándome si tenía en venta el carmen, y esta vez sí que me sentí insultada porque sonaba como una conspiración y no entendía nada de lo que me estaba sucediendo aquella mañana, como si me persiguieran o me hallara en un juicio sin representación, atacada por una jauría de abogados. - ¿Nos conocemos? - No tengo el gusto - responde mi atildada señorita. - ¿Conoce el carmen? - Tampoco, señora; pero si usted decide venderlo tomaré su venta como algo personal. Sé que ha perdido a su marido recientemente. - Tres meses. - No sabe cuánto lo siento. - Dígame lo que quiere. - ¿Sabe cuánto le ofrecen por el carmen? Si está usted de pie apóyese para no caerse. Por arriba del millón de euros. De hecho le podría sacar a mi cliente millón y medio, con los objetos que en él guardan ustedes, naturalmente. ¿Sigue usted ahí? 33 - Sigo de pie y no me he caído - le contesto; pero no era verdad que siguiera indiferente. Estaba en el carmen, entre las innumerables piezas de museo que habíamos coleccionado a lo largo del matrimonio, diez años en los que Germán no había dejado un solo día, un solo viaje de almacenar recuerdos, y me encuentro entre los masivos muebles de Valenti, que juntos habíamos comprado en Almazán, sofás, tresillos, mesas y lámparas de roble y caoba, con la intención de que duraran eternamente. En la terraza, sillas de bambú, sólidas y expresamente fabricadas para nosotros por una casa de Yecla, que habían escuchado más charlas sobre la Modernidad que el Carmen de los Cipreses y los salones del Centro Artístico. En ella habíamos celebrado reuniones de cuarenta personas, todas cómodamente sentadas, y se habían montado desde obras de teatro a conciertos, exposiciones de pintura y parnasos de poesía. Al fondo, las paratas del jardín y dos espaciosas albercas con las más bellas vistas sobre la Alhambra. Estoy frente a mis cuadros y colecciones de grabados, litografías, lienzos de Pedro Atanasio Bocanegra, Juan de Sevilla y esculturas de José Risueño. Los anticuarios de la calle Elvira, Juanillo Fajardo, el patriarca, Juanillo el Gitano y Juan Reyes le vendían a Germán todo tipo de objetos de arte y él los recogía y almacenaba en la colosal bóveda del sótano, con un inmenso kistch decorado por pintores granadinos. Es un pene gigantesco en el techo sobre el que cabalgan Lorca a Juan Mata, Paco Izquierdo y Cayetano Anibal; desde los máximos expertos en vino y lascivia a los ingenios de los peores ripios poéticos que ha parido la burguesía granadina, geniales todos ellos, y donde tenía Germán amontonadas obras maravillosas y otras de dudosas firmas, dioses, ninfas, sátiros y faunos, pinturas alemanas del XV, cabezas de santos labradas por Juan Ruiz, vírgenes góticas encantadoras del XV, dos pilas bautismales que en realidad eran antiguas fuentes árabes, azulejos del XVI, angelotes mongólicos y alacenas curiosísimas, alfombras, tapices, cortinas y vajillas de oro, plata y cristal tallado, que deslumbraban con sólo mirarlas. Un arsenal en suma de piezas que mi marido recogía para que no se perdiera todo ese tesoro pictórico y arquitectónico de la vieja Granada y desembocara en los feriantes de arte de la Costa del Sol y de ahí a las Américas. En varias ocasiones Germán había devuelto piezas a sus museos naturales 34 y había tenido que volver a comprarlas por sumas superiores a los chamarileros y feriantes de arte en los mercadillos de los pueblos. Entre ellas manuscritos y una excelente pintura de Lorenzo Florentino, comprada en el mercado de Guadix, que él devolvió al coro de la Catedral, y que de nuevo tuvo que comprarla en Baza. Aquí estarán seguras hasta que el ayuntamiento decida abrir un museo para ellas. - ¿Sigue ahí? - pregunta de nuevo la atildada señorita. Germán se metió en este tema de coleccionistas y más tarde se hizo con la presidencia de la Asociación Granada Histórica cuando los cacos asaltaron el Carmen del Almirante y él se dio cuenta de que arquitectos, políticos y constructores arrasaban los viejos cármenes moriscos, de los que apenas quedaban ya media docena, y sobre sus cenizas se construían tremendas sorpresas urbanísticas, desapareciendo zapatas, azulejos e infinidad de columnas. De los antiguos palacios permanecían en pie las paredes de viejos caserones, la Casa de Yanguas, la Casa de la Lona, antigua Casa del Gallo del Viento y lugar en el que se asentaba el famosísimo palacio de los ziríes, hoy palacio Dar Al-Horra, convento fundado por la Reina Católica y carmen del Opus, de manera que los depredadores vienen de antiguo, desde Juan de Flores el más famoso a Juan Mollá y todo era posible en Granada, una ciudad en la que según la hermosa guía secreta del divo Paco Izquierdo se siente el aroma de los arrayanes y las jaurías de los perros. - ¿Sigue ahí? - insiste la atildada señorita al teléfono. - Tenga paciencia y antes de hacer una oferta asegúrese de la importancia y calidad que ofrece. Usted no sabe lo que dice - y le colgué. 35 6 Estoy sola Ando por tu sonrisa y por tus pechos Sola y contigo Frente a la ventana de mi despacho en la facultad, había una pareja acoplada de costado junto a un ciprés. Llevaban algún tiempo enlazados de pie y habían pasado de los besos al césped, la mano del muchacho bajo la falda, ella, encima y, mientras él se la comía a besos como si su boca fuera un manzana, la muchacha le habría la cremallera y enseguida se sumían en una efervescencia sexual de suspiros y ahogos. Corrí las cortinas atónita y sobresaltada, sin saber qué hacer no fueran a descubrirme tras el cristal, porque a él lo había visto en alguna parte, siempre solo, siempre observando detenidamente a las muchachas, a mí misma al pasar, y en sus ojos no había más que mujeres. Sus vaqueros desgastados con una enorme hebilla de bronce y el chaquetón de cuero, su cara de cera y el pelo aplastado y del color del asfalto, sus gafas oscuras que dejaban escapar puntitos hirientes de luz, me resultaban familiares, lo había visto en alguna parte, pero no conseguía identificarlo. No podía ser él ni pertenecer a este lugar. Lo había visto en el bar y también lo había descubierto en la hemeroteca mirándome de arriba abajo como si fuera yo quien no perteneciese a este lugar, siendo tal su desvergüenza que no pude contener la rabia. -¿Qué miras? - Tu culo. -¿Te molesta? - Me divierte. - ¿Te divierte? - Con ese culo, no creo que lo tuyo sean los libros. - ¿Y qué es lo mío si puede saberse? 36 - Las discotecas - responde sin dudarlo. - Querrás decir los puticlubs - le contesto consternada con la misma altanería con que él me mira sin conseguir ruborizarlo, y añado: ¿Todas las mujeres somos putas? - No te hagas la estrecha conmigo y no me digas que lo tuyo son los libros dice y luego produce un silbido vicioso con los dientes que me deja paralizada. Su rostro tenía el color blanquecino y sin sangre de la cera y me miraba desde el fondo de sus cristales oscuros y a prueba de balas, intentando diseccionarme. Creo que el no ver sus ojos era lo que me impresionaba por encima del hecho de estar permanentemente a punto de soltar una carcajada despectiva. - ¿Tampoco a las profesoras pueden gustarnos los libros? - ¿Eres profesora, encanto? - y con labios divertidos y burlones, me mira como quien se dispone a soltar una carcajada. - ¿Nadie te ha dicho nunca que eres un fresco? - Alguna que otra vez. - ¿Tampoco te han dicho que eres un degenerado? - Alguna que otra vieja. - Como yo, quieres decir, y sin embargo te gustaría verme en un puticlub. - Pero que sea a principios de mes, profesora. En estos momentos estoy sin blanca; aunque si prefieres tu despacho al Don Pepe, tu nidito de amor.., eso nos solucionaría a los dos el problema, encanto, y podríamos vernos a cualquier hora. - ¡Qué emocionante! ¿Nunca te han dicho que debería verte un siquiatra? - Sí, una vez, princesa - me contesta con ganas de estrangularme, y al descubrir sus ojos a través del grueso cristal de sus gafas me asusté. 37 Me levanté rabiosa, diciéndome que me lo tenía bien merecido por abordarlo de forma tan agresiva, y me senté petrificada unos asientos más adelante donde, sin moverme y sin poder leer, sentía sus ojos en mi nuca y sus dedos probando la tersura de mis carnes, petrificada, muda y sin moverme hasta verlo salir por la puerta, desgarbado, alto, y con el pelo grasiento y largo, acabado en una inmensa cola de caballo en la espalda. En mi época de estudiante, las chicas teníamos unas ganas tan locas de casarnos que lo hacíamos muy jóvenes sin calcular las consecuencias. En mi primera novela, convertí a Germán en un híbrido de violador y amante. Le encantaba el juego del escondite, apagábamos las luces y en la oscuridad jugábamos al pilla pilla hasta que me encontraba e iniciábamos un juego distinto. En la segunda novela, recreé la década maravillosa que habíamos vivido juntos, pero repentinamente se fue y me dejó sola. Desapareció y no llegó a vivir lo suficiente como para poder finalizarla con algo más que un sencillo apunte de romance. Como única posesión, me dejó a Daniel, que sin ser hijo suyo lleva su nombre, pero mi padre nos lo quitó muy joven y lo hizo suyo desde el momento mismo de echar a andar. ¿Estás segura, hija, de que no quieres vivir en Madrid con nosotros?, me pregunta una y otra vez por teléfono. Sí, papá. Siento un enorme vacío dentro, pero deja que me recupere y luego me traeré a mi hijo. Como quieras, pequeña. El niño no es un problema ni para tu madre ni para mí. No sabes la compañía que me hace. Sentada en mi despacho y frente al cristal de la ventana, convencida de que el lugar no podía herirme más de lo que estaba, me di cuenta enseguida de que no había desarrollado los anticuerpos necesarios para vivir sola y encerrada entre paredes. En el apartamento apenas respiraba. No había hecho nada por impedir la muerte de Germán y sin embargo me movía de puntillas del dormitorio al saloncito como si él todavía estuviera conmigo y no quisiera despertarlo, dejaba el televisor sin voz para no distraerlo en su estudio y con frecuencia tampoco encendía la luz para respetar su silencio. A menudo me sentaba junto al teléfono como si fuera a llamarme de un 38 momento a otro, siempre mirando hacia la calle y sobresaltada por cualquier ruido, por un timbrazo en la puerta de al lado, por el petardeo de un coche en la cuesta, por una alarma que saltaba en una tienda vecina. Luego entraba a tientas en el dormitorio, alumbrado por las farolas de la plaza, y como lo oía respirar me desnudaba en silencio. Me estaba volviendo loca porque sin haber en aquel piso nada suyo, ni su ropa ni un solo libro, tan sólo su fotografía sobre el aparador, sus huellas estaban por todas partes y hacía que me sintiera mal el simple hecho de disfrutar de una taza de café. Era preferible irme a la facultad y ni siquiera me atrevía a moverme. En zapatillas, para no hacer ruido, conseguí al fin vestirme y salir a la calle muy de mañana en el momento en el que apenas se veía un viandante o dos. Estaba segura no obstante de encontrarme con Germán detrás de cada esquina, al entrar en un callejón, al embocar cualquier calle principal y por eso espiaba uno a uno los ojos de los hombres con los que me cruzaba, por si eran los suyos. Veía su cara, su cuerpo, imaginaba su voz e intentaba inútilmente adivinarlo entre la gente que se cruzaba en mi camino. La facultad se había trasladado de lugar y el nuevo edificio, a espaldas del Monasterio de la Cartuja, era un monstruo, puro cemento gris, y allí Germán tampoco estaba. Dentro, todo eran pasillos faraónicos y pequeñas alas laterales en las que habían construido una entramada red de minúsculos despachos; pero ni las puertas de entrada ni los bedeles, siendo los mismos, me conocían. Ni siquiera me conocían las mujeres de la limpieza, que seguían siendo las mismas. Nadie me conocía y mientras subía las escaleras hacia el departamento oía la turbulencia de mi aliento y las pulsaciones de la sangre corriéndome las venas con un rugido que sonaba tan extraño como el mensaje dejado en el contestador por alguien muerto tiempo atrás. Por todas partes, despachos con ordenadores conectados electrónicamente a meandros y tributarios invisibles, que recorrían la faz de la tierra, y que yo también desconocía. Mi orondo, engreído y petulante jefe, venido del norte, me desconocía y tuve que enseñarle papeles y credenciales. Era un rostro anodino, a pesar de la barbilla, que reflejaba la cara neutra y los ojos deshabitados y fríos que había visto a lo largo de mi vida, al otro lado de un sinfín de ventanillas de 39 funcionarios y mesas de interrogatorios, como los que me habían examinado en mis oposiciones. Habían pasado., ¿cuántos... siete años?, ¿crees que puedes coger el hilo de las clases y hacerte cargo de un curso o prefieres esperar? Las clases están en marcha y todas las horas dadas, pero puedo ofrecerte un despacho y un ordenador hasta que te pongas al día. Me ofrecía una mesa, un teléfono, un ordenador con el que desaparecer en cualquier punto del globo desde Nueva York a Pakistán y, como nadie me esperaba en mi apartamento y sabía que en él no hallaría descanso, aunque durmiera, hablé con el guardián de noche para quedarme dentro las veinticuatro horas y él se prestó a hacer la vista gorda. El comedor estaba en la planta baja y no necesitaba la calle para nada. Me compré una esterilla inflable, que al anochecer colocaba en el suelo, y un saco de dormir. No era el edificio en el que había enseñado antes, pero todos se parecen y, aunque tenía una edad en la que ya no estaba segura de que me gustara la erótica de los treinta años, el erotismo del conocimiento y de las palabras en las que había sido entrenada en aulas parecidas, estaba decidida a empezar con el entusiasmo de una colegiala y puse manos a la obra aunque la idea de enseñar me aterraba. Al anochecer el edificio se quedaba vacío y la pantalla de mi ordenador se llenaba de velas misteriosas y de rostros animados que zumbaban listas de archivos y catálogos, que nada me decían; pero la soledad era perfecta y en la noche sin pájaros y sin sonidos, la música del compacdisk intercambiaba conmigo clarinetes, violas y mensajes de esperanza que me trasmitían la manera resignada de aceptar una edad en la que apenas quedan respuestas. Nada de lo que el ordenador decía me interesaba, pero empezaba a verme como una autómata que camina por vías electrónicas invisibles y desconocidas que conseguían sedarme, y era un alivio pasar del día a la noche y de la noche al día lejos de la gente y con la puerta cerrada, frente a aquella pantalla anónima. Llamaba a mi hijo, le preguntaba por el colegio, qué comía, cómo iba vestido, hablábamos un par de minutos y enseguida volvía al trabajo. Con el tiempo me dejé seducir por las voces y caras amables de mis compañeros, que de vez en cuando preguntaban si me encontraba bien. - Nos tienes muy preocupados, Ángela, ¿te pasa algo? 40 - No me pasa nada, Leo. Estoy bien. - Nunca te vemos sonreír. Coloqué un jarroncito de flores artificiales a la izquierda del ordenador y dejé la puerta entreabierta, dando a entender al mundo que empezaba mi vida social y que estaba dispuesta a ser amable. Me miraban ojos jóvenes con voracidad y yo me abría paso entre ellos con naturalidad y una sonrisa. En la cafetería me acechaban hombres maduros, imaginando qué sería gozarme desnuda, pero ni los ojos ni los deseos de unos y de otros me enojaban hasta esa mañana en la que sorprendí a la pareja besándose en el jardín, delante de mi despacho. Follaban descaradamente frente a mi ventana y, desde ese día, el muchacho con gafas de culo de botella empezó a rondarme y a seguirme a todas partes, en el bar, en la hemeroteca, en el rincón más impensable de cualquier pasillo, al caer la noche. Le pregunté por qué me seguía y negó que lo hiciera. Le pregunté por qué me miraba de forma tan descarada, y me respondió que le gustaba mi culo. Subí descompuesta a mi despacho, quité el jarrón y cerré la puerta y las cortinas, intuyendo que aquella escena en el jardín la había provocado para que yo la viera, muy dispuesta a no permitir que ni él ni nadie se me metieran bajo la piel; pero desde ese instante sabía que me vigilaba y espiaba. Oía el golpeteo desnudo de unos pies en las baldosas y, enseguida, escuchaba su voz junto a la entrada de mi despacho. Rebotaba una risa en las paredes y era la suya. Ni siquiera me atrevía a salir al cuarto de baño. Era la risa falsa y sádica de quien ríe sin motivo para atemorizar o hacerse notar, cada vez con mayor insistencia y desfachatez. Montaba guardia por las noches al otro lado de mi puerta, cuando todos habían desaparecido, y de nada servía fingir que no estaba. Ni por un momento quitaba la vista de la puerta y el oído del picaporte, aunque nada se moviera afuera, y si la necesidad me obligaba a salir, su cabeza asomaba por la puerta del pasillo en la semioscuridad; de manera que sólo me quedaba el recurso de huir de la facultad o de quejarme para que le impidieran el acceso. A veces, alguien, tal vez el guardián, hacía ruido abajo. Se oía la puerta automática del ascensor, luego el sonido de unas llaves en racimo y yo me agazapaba helada detrás de mi puerta hasta que todo volvía al silencio. Sólo la voz del guardián 41 preguntándome si estaba bien me tranquilizaba, pero ni siquiera a él le abría. La presencia de mi perseguidor estaba en mi cerebro, en mi casillero, en notas sin puntos ni comas y sin firmar, mecanografiadas en letra cursiva y color rojo por alguien que tan sólo manejaba los dedos índices de las manos, como era de esperar de las vesículas neuronales de un loco. espero tengas tantoplacer en los livros como en la cama gran puta El profesor Gabriel Carrasco, con voz gangosa de fumador, se negaba a creer que pudiera tratarse de un alumno. No le hagas caso, Ángela. Frecuenta la calle, sal, ve al cine, al teatro, trabaja, lee lo que te plazca y vive sin recelos y a tu antojo hasta que pierdas el miedo a la clase y te serenes. - No es miedo a las clases. Es algo más. Ya te he dicho que hay un tipo que me sigue a sol y a sombra. - ¿No son imaginaciones tuyas? - Tal vez - Pídele a Leo que te dé una clase. Eso te ayudará a olvidarlo. - No sirvo para enseñar. He perdido el tren y no tengo ni el estómago ni la energía de engañar a nadie, y menos a mí misma. Me aterra enfrentarme a la clase. - Ya sabes cómo son las cosas aquí. Con tu oposición hecha, puedes hacer lo que te salga del nabo, con perdón, sin que nada te suceda. No abandones las clases por nada del mundo y lucha. Si necesitas libros de teoría y crítica puedo facilitarte los que quieras. - Las teorías son demasiado complejas y no las entiendo. - Olvídalas y enfoca la clase desde un punto de vista creativo, ¿no es eso lo tuyo?. Escribe, ¿no es lo que te gusta?, ¿cuántas personas pueden hacer lo que tú haces? - En estos momentos no sé lo que me gusta. Le conté la muerte de Germán, cómo me había roto el corazón, y la pelea que sostenía con la vida. Todo me parece irrelevante, incluso la creación, con este puñetero zumbido que tengo en la cabeza y un sádico a mis espaldas, que me sigue a 42 todas horas, no puedo ni hilvanar un par de palabras con sentido. Me siento a la mesa y es como si penetrara el mar en mis oídos. - Desde la muerte de mi mujer, yo también sé lo que es ese runrún permanente en los oídos – dice el profesor Carrasco, luego encorva los labios y filosofa con voz gangosa y rota - puede no ser importante, nada en esta vida lo es; pero el escribir no es irrelevante y si así lo crees dedícate a ver mundo. - Tal vez lo haga. Mi vida aquí está muerta. - De acuerdo, niña. Tu vida está muerta, escribe y puede que ello te ayude a descubrirla y reconciliarte contigo misma antes de que sea demasiado tarde, una novela, la historia de amor con ese hombre que has amado te servirá. El amor al fin y al cabo y los recuerdos son lo único que nos mantiene. Sin ellos la vida sería peor que vivir en un país lejano sin amigos. Hazme caso. Se había ganado una invitación por sus consejos y le sugerí que me llevara a n restaurante porque no me atrevía ni a salir sola a la calle, y él me contestó que nunca iba a restaurantes. En Granada cocinan con grasa de cerdo. Es horrible. - ¿No eres demasiado joven para pensar en la salud? - Tal vez. Conozco media docena de personas que han tenido infartos a los treinta. - Un café al menos. - El café mata. - Un zumo de naranja. - En otra ocasión te aceptaré con gusto ese zumo – dijo y ni siquiera aceptó tomar el zumo de naranja que le ofrecía. Lo miré con ternura. La gente que ha sufrido duros golpes en sus relaciones sentimentales suele ver el mundo en términos apocalípticos y él era uno de ellos. En el comedor sesudos y admirados profesores eméritos, raras eminencias sentadas frente a un plato de espaguetis italianos con tomate y cebolla. Me siento entre ellos como una astronauta caída en paracaídas y callo, sin intervenir en la conversación para no descubrirles mi ignorancia. Los miro discretamente e intento recordar los libros, prólogos raros, citas y artículos que todos parecen haber leído, 43 ¿no es un libro, una cita, un prólogo, un artículo fantástico? Me miran tres, cuatro pares de ojos a la vez y callo. Soy una estatua egipcia que en el despacho se balancea con los nervios convertidos en arpa sobre las páginas virtuales del ordenador, pero de momento respondo con el silencio de una sonrisa vaga. Citan de memoria, me llaman por mi nombre, todos parecen haber descubierto hechos y libros memorables. Yo sigo los consejos del profesor Carrasco, prescindo del café y luego en el despacho amaso en el ordenador datos caóticos de bibliotecas americanas con los que adobar mis rudimentos críticos ya olvidados; pero bastaba una risotada, un sonido extraño en el pasillo para sepultar mi cabeza en una confusión repentina que la dejaba en blanco. Las cosas como los años pasan sin darnos cuenta y cuando te das cuenta a menudo se te ha escapado el tren. ¿Qué demonios hago aquí? Nada de lo que leo me interesa ni para bien ni para mal La lectura en lugar de catarsis me producía amnesia y la presencia de mi enemigo una ansiedad tan grande que llamé un taxi y abandoné la facultad; luego en el apartamento y, sin el consuelo de una compañía amiga, las horas eran eternas. La ciudad se me escapaba, los amigos antes tan numerosos en vida de Germán ahora desertaban, como si nunca hubiera existido o como si me encontrase encerrada en una urna de cristal, tan muerta como tú, querido, tan muerta y asaltada por la presencia de un sádico que se me hace el encontradizo en los momentos más inesperados. Me enfrentaba a algo nuevo y desconocido, a una presencia invisible que intuía peligrosa y, encerrada entre mis cuatro paredes, empecé a escribir la historia de un hombre que infatigablemente persigue a una mujer que, como consecuencia, vive aterrada hasta que decide cambiar de táctica y se enamora de él; provoca un encuentro, le dice que lo quiere y él le contesta, sin apenas reflexión, tendré que matarte por ello. Con este embrión de novela empecé una historia prometedora que podía haber sido buena de ser otra la autora, una persona ajena al tema y no yo misma, porque el nudo que sentía en el estómago al escribir hacía la anécdota tan real que me bloqueaba. Dejé este argumento e intenté acabar mi romance con Germán y no había llenado diez páginas cuando igualmente lo abandoné. Germán cada vez se alejaba 44 más de mí y hablar con él era como mirar al cielo con los ojos vacíos o despertar en medio de la noche con una sensación insoportable de asfixia. Granada y Dios también me habían abandonado, pero era urgente ocupar la mente y no desmayar. Cogí de nuevo la pluma y empecé una historia que tenía pensado escribir desde jovencita, desde antes incluso de conocer a Germán, acerca de una muchacha frustrada por la existencia, los hombres, la gente, el trabajo, una especie de estudio sobre el difícil arte de sobrevivir para una mujer joven. Tenía el título: Un día en la vida de una mujer, y las primeras frases me parecieron enigmáticas e interesantes. Decían: “Durante dos meses, sin dejar de mirar por la ventana, el tiempo se había quedado súbitamente vacío. Había helado aquel invierno y pasaba las horas mirando a lo lejos sin saber por qué hasta que puso un disco y la voz estrangulada y gangosa del cantante se le metió en el conducto auditivo. No había forma de echarla y, para escapar de aquella voz, que por las noches le provocaba una fiebre alta y repentina, salía a la calle cuando ya nadie paseaba. La noche seguía soplando su música al oído de los álamos y el frío se refugiaba detrás de su espalda... 45 7 Llamaba a todas las puertas corría por las calles desiertas interrogaba al viento Con la entrada del otoño, vinieron las lluvias y el frío. Sierra Nevada y las colinas de La Alhambra se llenaron de nubes bajas, color cobalto, y unas veces la ciudad parecía un poblado africano batido por el polvo y otras, cuando irrumpía el sol, una gran urbe con calles animadas por riadas de gentes que a su calor se movían alegres. Parecía como si a todos se les ocurriera salir a un tiempo y a la misma hora a la calle o como si el mundo entero se moviera al mismo toque de tambor. Al igual que ellos, yo también salía a tomar el sol y un cafetito en los bares que había recorrido con Germán y ¡qué placer dejar mi escondite y vivir al aire libre unos días tan gloriosos en los que el tiempo parecía dar a entender que cualquier persona abatida podía empezar de nuevo y recuperarse, enfilar la barra de un bar sin temor y pedir en voz alta una cerveza! Había levantado el viento y, acodada en la barra de La Esquinita, se estaba bien y era fácil pasar desapercibida entre la algarabía de voces y el calor humano. Y así un día y otro hasta la mañana de aquel domingo cuando volvió a hacerse el encontradizo conmigo. Sin saber por qué, ese día yo era un animalito medroso y tullido que acababa de dejar su madriguera y mira al mundo con recelo antes de aventurarse en el exterior. Mustafá en el Tragaluz me sirve sin preguntar, ¡cuánto tiempo sin verla 46 Sra. Cobos!, ¿y Germán? En La Esquinita pido la misma copa del coñac, Carlos III, que él tanto amaba. Estoy sola y a nadie importa si tomo un café o un coñac. Las mesas en el exterior se llenaban de gente joven, la mayoría extranjera, procedentes de la Escuela de Idiomas, y era un placer casi divino observarlas desde la barra. Un muchacho roza mi espalda al coger del mostrador la jarra de cerveza y al punto se excusa. “Pardon”, dice en inglés y, al volverme, me fijo en la mesa hacia la que se dirige, con una docena de chicas y chicos universitarios. Él estaba entre ellos y me miraba desde el vacío oscuro de sus gafas, gesticulando tetraedros para que me uniera al grupo. Desvío la mirada y encuentro la calle sumergida en asfalto negro y papeles que vuelan y se afierran a las patas de las mesas. Vuelvo la cabeza aterrada y segundos después lo tengo pegado a mis espaldas, amable, retador y con sonrisa viciosa. Coge mi mano libre y al llevársela a los labios la aparto con brusquedad. En la otra tengo un libro y él me lo arranca de un tirón. - Veamos qué lee mi profesora – y me echa su aliento fétido a la nuca mientas toca los bordes de mi pelo -. Un pelo muy sexy, un rostro sexy. Te pareces a la July Roberts, mi favorita. -¿Nos conocemos? – le digo agarrándome a la barra y volviéndole la espalda, tras quitarle el libro y meterlo en el bolso sin más comentario. El rechazo no parece afectarle y sigue insistiendo mientras, casi sin respiración, veo su imagen y la mía unidas en el espejo al fondo de la barra y, milagrosamente, la de dos de mis colegas, Leo, mi orondo jefe, y Gabriel, dirigiéndose hacia una mesa vacía. Como una autómata voy hacia ellos y, tras saludarlos, intento indicarles el joven que me aterroriza y éste había desaparecido. Mi cara se sonroja y pasamos algún tiempo en silencio, mientras mi jefe intenta calmarme con leves golpecitos en la espalda, como si me hubiera atragantado. - Vamos a comernos unas gambas al ajillo que aquí son divinas – dice Leo -. Con ellas y un buen Rioja olvidas tus problemas y en un segundo estás con los dioses del Olimpo. 47 Me gusta este hombre de proporciones tan orondas, que pudo ser guapo en su juventud, pero qué diferencia de estilo con Gabriel, fino, elegante y esbelto. La edad no respeta a nadie y a todos nos degrada por igual. Enseguida hablan de temas académicos, olvidando mi pesadilla. Leo es un especialista en medieval y sostiene en una mano los Canterbury Tales y en la otra el vino. El curso del profesor Carrasco trata sobre la idea de la Frontera en media docena de autores norteamericanos. Es el curso que yo debería dar este trimestre, Washington Irving, Hawthorne, Melville, y en pocas palabras me pone al corriente de las particularidades del mismo. Hablan y yo no dejo de mirar una y otra vez al reloj y hacia la puerta y la ventana, donde sigue reflejada la imagen de mi odiado seductor y nada les digo. Gabriel me gusta en especial, sobre todo porque necesito un guardaespaldas que me proteja y él parece la persona ideal; pero no me hace ningún caso y sé que cuando llegue al apartamento y me meta entre las sábanas frías, echaré de menos la seguridad de un corpachón como el suyo, aunque sólo sea para apoyar relajada la cabeza y tener unos pies con los que calentar los míos. Su rostro irradia el entusiasmo angelical que destila quien se acerca al final de su tesis y si me pidiera vivir con él ni siquiera lo consideraría, lo aceparía de inmediato, lo siento Germán, me has abandonado y cada vez que me meto en la cama tú me das la espalda. - ¿Te encuentras bien? - me pregunta mi hermoso jefe, abandonando la academia. - Muy bien. Gracias, Leo. - Dos novelas y un famoso libro sobre minorías étnicas son para sentirse orgullosa – le comenta Gabriel. - No soy tan famosa - les sonrío. - ¿Para qué publicar si luego te molesta que alabemos tu trabajo? - Me pone un poco nerviosa. - Creí que la fama era divertida- dice Leo con ojos que sueltan chispas, como tirándome los tejos – Yo siempre he querido ser famoso y me temo que a estas alturas de mi vida jamás llegaré a serlo. Vuelvo aterrada la cabeza hacia el cristal y él sigue allí. 48 - No te preocupes – dice mi jefe, súbitamente consciente del terror en mis ojos -, te acompañaré a tu apartamento y si prefieres mi casa hasta que te tranquilices o hasta que esto se aclare está a tu disposición. Mi esposa comprenderá tus nervios después de una experiencia tan traumática y no le importaría. - No es sólo ese individuo. Es la ciudad, es la calle, la gente. Ya os habréis enterado del crimen del Realejo. - ¿Estás escribiendo una nueva novela?-, pregunta Gabriel divertido. - Ayer mataron a una muchacha en este mismo barrio. Está en todos los periódicos nacionales y locales. - Ya sé que está en los periódicos. Son sucesos normales en cualquier ciudad. - Pero terribles – comenta Leo. Si el profesor Carrasco me hubiera ofrecido su casa, le hubiera dicho que sí al instante. Se le había muerto su mujer recientemente y tenía una mirada de parecida desesperanza que la mía. Éramos compañeros y en las últimas semanas su presencia en mi cerebro era terca y obsesiva. Había buscado su teléfono en la guía y tenía memorizadas sus horas de oficina Lo imaginaba día y noche a mi lado. Me hacía en encontradizo en la facultad a todas horas y le reía las gracias, perdonándole sus sandeces culinarias con tal de resultarle agradable. Paseaba al caer la tarde por su calle como había hecho de niña con un muchacho de la escuela cuyo nombre no recuerdo y, en mis sueños, le dejaba que me llevara a la cama como a un bebé e incluso me sorprendía a mí misma por la mañana al abrir los ojos mirándolo fascinada. Me decía una y otra vez que él era mi tabla de salvación y que con él estaría a salvo. Tenía un land rover con el que salía de caza y cuando en una ocasión me preguntó si me gustaba la caza, le dije que era mi deporte favorito con la esperanza de que me llevara con él. Yo no había matado otra cosa que mosquitos en mi vida, pero no lo hizo. Por hacerme la agradable, le hablaba de la naturaleza, rebuscaba ansiosa por bibliotecas y librerías los libros de crítica literaria, de los que él me hablaba y que yo no tendría tiempo ni ganas de leer por muchos años que viviera, e incluso los compraba y se los regalaba. Mi cabeza hablaba con él a todas horas. Lo había puesto en el pedestal de una atalaya, y de nada me servía saber que 49 era un héroe de mi invención y una fantasía delirante que me estaba sacando de quicio, y lo hacía porque necesitaba a mi lado la protección de una persona, de alguien, de un hombre tan viril como él. El camarero había dejado la botella en la mesa, abandono el coñac y siento con placer el camino que el Rioja abre a sangre y fuego en mi garganta mientras los escucho. La euforia me recordaba ese sentimiento olvidado de mi juventud, cuando creía que con Germán la vida sería eterna y más duradera que el mar, que la tierra y que todos los hombres. - ¿Prefieres mi casa? - pregunta él inesperadamente. Rabiosa por decirle que sí, es lo que más deseaba en aquellos momentos de angustia, le digo que no. Fue la euforia producida por el Rioja, ¡qué estúpida! Mientras regreso maldiciéndome a mi pequeño apartamento, veía a mi temible seductor reflejado en todos los cristales, alto, de andares lentos y con las gafas oscuras, a prueba de balas y sin ojos, y ello me aterraba más que sus andares, porque no era el miedo usual de una adulta, sino otro más antiguo, el pavor que de niña me hacía volar cuando me perdía por callejones oscuros y desconocidos en los que podía encontrarme con un asesino, y ya en la cama seguía oyendo sus pasos y sentía su presencia cerca, casi al alcance de la mano extendida, quieto tras las cortinas y sin habla y respiración, espiándome. Suena el teléfono y, creyendo que es Gabriel, lo levanto sin pensar en otra cosa que en decirle que acepto, que cojo la maleta al instante y voy volando a su casa. Pero había alguien al otro lado del hilo que respiraba en silencio, invisible y oscuro en alguna parte de la ciudad, impune, morboso y sádico, vestido de negro y con gafas oscuras como las suyas, y era él aunque luego fuera otro, una alumna quien me llamara con una pregunta estúpida. Vuelve a sonar el teléfono, oigo una respiración, que parece asmática, pregunto quién es y cuelga. Los alumnos eran treinta, la mayoría chicas. Les expongo el plan, las lecturas 50 a hacer y finalmente les pido una historia personal, parecida a las que vamos a comentar en clase, como “Hills like White Elephants” de Hemingway o “A Rose for Emily”, de Faulkner, que es mi favorita, todas ellas acerca del paso a la madurez de jóvenes como ellos, y una voz desde el fondo de los pupitres hace en alto el siguiente comentario: esta profesora acabará inmortalizándonos, seguida de una risotada general. Era él y, al sentarme, el sillón dio un leve crujido, como de aire que se escapa con timidez, y toda la clase queda en suspenso y en un silencio próximo a una explosión de risa. Lo miro asustada, veo que se ha quitado las gafas de cristales oscuros y en la distancia descubro los ojos ancestrales y acuosos, la máscara inexpresiva, amenazadora y fría de un saurio sin piel. - ¿Y tenemos que contarle nuestra historia personal, profesora? - Todos tenemos una historia que contar, a no ser que la de algunos no tenga el menor interés o sea tan impresentable que no se atreva a escribirla. No se inmuta y nadie vuelve a reírse. Miro el reloj y les digo que hemos acabado, que hoy tan sólo quería presentarles el curso. - Eres demasiado rápida, profesora. ¿Puedes repetirnos el plan de trabajo? No me he enterado de nada. La misma voz, lenta, calculadora y nada atractiva, y lo sorprendente en ese instante es que su presencia, su cara sin las gafas no me daba miedo, no estaba ni desconcertada ni nerviosa, y sí muy segura de mi superioridad de profesora desde lo alto de la tarima, sobrevolando la clase a ojo de pájaro. - Si necesitas clases especiales - le digo -, tengo abierto mi despacho de diez a doce de la mañana. No faltes y así tu próxima intervención será más oportuna e inteligente. Hay amago de sonrisas burlonas mientras salgo con la convicción de haberlo derrotado y de sentirme perseguida por un fantasma idiota. Intenta acercarse y lo evito. La única nota de color en su ropa era la camiseta ajustada, que enseñaba un pecho liso y nada musculoso, un cuello azul pálido enfermizo y un sol naranja. Su pelo color asfalto era tan ridículo como una peluca de razia y le sonrío burlona, ¿puede saberse qué coño le hace tanta gracia a mi profesora?, su voz la de un tenor 51 falso, clara pero insegura, sus cejas muy pobladas y como pintadas con almagre. Se coloca de nuevo las gafas y pretendía que me sentara un minuto en el bar con él. - Las copas las tomo con los amigos. - ¿Puede saberse qué coño le ha hecho tanta gracia a mi profesora? -, repite. - Tu atuendo macarra. - Pues a mí me gusta tu falda estrecha y sugerente, tu aspecto de poeta pobre, profesora. Eres mi tipo. Me sentía morir ante la pretensión de que doblándole la edad quisiera tocarme. Era enfermizo. - La literatura es vida, ¿no es lo que decís los profesores? ¿Por qué huyes cuando sólo te pido que tomes un café conmigo? - ¿Huir de ti? No huyo. Estoy fascinada. - De nuevo se quita las gafas y de cerca sus cejas eran una mezcla de carbón y almagre, como había imaginado, pero sus ojos son dos hojas de cuchillo, grandes, rasgados, estúpidos y despiadados; su mirada entre irónica y viciosa; la boca tan grande como el agujero de un volcán, acompañada de una casi permanente sonrisa ladeada, sus labios carnosos y eróticos, retándome a mirarlo con fijeza más tiempo del que debía, y yo lo miro como algo que deseara hacer y no como algo que me esté sucediendo contra mi voluntad; lo miro como quien no puede apartar de él los ojos porque se siente atrapada, mientras me preguntaba por el siguiente paso a dar y sin ganas de volverme atrás, ahora que al fin me había enfrentado a él con coraje. -¿Te gusto más sin las gafas? - Me atraes con gafas y sin ellas. ¿Qué quieres? - Que me des lecciones particulares y dinero, mucho dinero, pero no te asustes. Pienso ganármelo. - ¿Cómo? - En tu cama, profesora. ¡Cómo me gustas cuando te sientas, levantas la falda y te estiras las medias! No puedes negar que eres una puta. -¿No crees que sacas conclusiones demasiado ligeras? - Ninguna mujer normal cruzaría las piernas como tú lo haces. 52 - ¿Y quién te dice que quiero imberbes en mi cama? - ¿Imberbes, profesora?- y enseñaba una sonrisa viciosa mientras volvía a protegerse los ojos con las gafas. No era un imberbe, ciertamente. Tendría treinta años bien cumplidos y era el personaje perfecto para esa historia que no me atrevía a escribir, acerca de un hombre mayor que abusa de jovencitas sin malicia, de pequeñas Pámelas atrevidas, ingenuas y tontorronas, que para colmo de males provocan al enemigo de sus días y noches de pesadilla, y salen con ellos convencidas de haber conseguido la caza mayor de un hombre. Como escritora, no podía dejármelo escapar, sería mi víctima, y así se lo doy a entender. Le digo: - Soy yo quien va a meterte en mi cama, amiguito. - ¿Apostamos algo? - Lo que tú quieras. - Así, ¿sin más ni más, profesora? - Sin más ni más, muchachito. Tal como lo oyes - añado conteniendo unas ganas locas de abofetearlo, pero permaneciendo en pie, quieta y firme a su lado, mirándolo asombrada sin saber si reír o llorar, sin poder creer lo que me estaba sucediendo, pero sonriendo ante la risa idiota que refleja la máscara de su rostro, mientras pensaba si debía acudir a la policía, si a otras les ocurría lo mismo o si sólo me sucedía a mí por verme particularmente vulnerable. - Esta noche, cualquier noche a partir de las diez, te estaré esperando en mi nidito de amor, como tú lo llamas. - A tu nidito de amor iré cuando yo quiera y en el momento que a mi me salga de las pelotas - contesta con brutalidad sacando pecho -. No cuando quiera mi profesora. - Perfecto entonces, jovencito, serás bien recibido a la hora en que a ti te salga de tus pelotas -, le digo haciendo acopio de valor, y mientras se marcha lo sigo con los ojos muy abiertos en su espalda sin moverme hasta que, al coger el camino del bar, me quedo estática como a quien le parte un rayo en dos, incapaz de moverme y de coger las escaleras que suben a mi despacho. 53 Esa noche, al mirarme en el espejo me encontré radiante y más tarde, al desnudarme e ir hacia la bañera, me corrió de arriba abajo una ráfaga de placer desconocida. Desde la aparición de Germán pensaba que no era yo quien controlaba mi vida, sino la vida a mí, siempre protegida por él hasta en las cosas más nimias, me has mimado como a una niña, amor, y hoy he hecho al fin algo por mí misma y soy yo, pensamiento que me provocaba la euforia y al mismo tiempo me aterraba. Me estiro perezosa y excitada en el baño, no obstante, disfrutando de aquel momento airoso en el que me había enfrentado a un maníaco, como si hubiera hecho algo extraordinario e intensamente personal y, al meterme en la cama bajo la sábana, me quedo quieta y despierta, mirando la luna en la ventana y oyendo las campanadas de las horas en una torre cercana. Iba a empezar una nueva etapa, que presumía intensa y, resuelta a vivir todo lo que hasta entonces me había perdido y presa al mismo tiempo de una emoción honda que me desbordaba, mis ojos se llenan de un borbotón incontrolable de lágrimas. Germán desaparecía de mi vista y no lograba revivir ni su imagen ni tantos instantes maravillosos, vividos juntos. En los días anteriores podía hacerlo a cualquier hora, hablar con él y él conmigo desde la mesilla e incluso dormirme sin necesidad de tranquilizantes, pero ahora la mañana me sobrecogía insomne y como si unas manos invisibles me hubieran dado una paliza en las breves horas del sueño. Germán se alejaba, pero tenía el embrión de una historia, algo distinto y nuevo que contar, que me parecía un reto mucho más fascinante que Un día en la vida de una mujer, y había llegado el momento de hacerlo, de enfrentarme a este argumento, aunque se tratara de algo tan personal, porque no encontraría nada más excitante y vivo. Me siento a la mesa muy decidida a escribirla y las primeras frases que escribo me gustan: “No estaba sola. Veía a todas horas dos hojas de cuchillo y unas cejas espesas y negras, pintadas de asfalto y, cada vez que salía a la calle, miraba uno a uno todos los rostros, siempre en busca de aquellos ojos felinos que no se le iban de la memoria..Abría mucho los párpados como si se encontrara a oscuras y todo eran calles sumergidas en cemento negro y un olor frío a amoniaco que surgía de las aceras. Corría en busca de un rincón solitario donde vomitar a solas y en todos ellos encontraba almas caritativas que se le acercaban y preguntaban si se 54 encontraba bien; gentes que le echaban la mano a la espalda, le inclinaban el cráneo hacia atrás y tapándole la boca le impedían soltar aquel inmenso vómito que la ahogaba”. 55 8 ¿De dónde esta tristeza? ¿Por qué sonrío? No he dormido en muchas noches, y llueve. A media tarde y en el torpor de la siesta, suena el telefonillo de la calle. Es una voz joven, femenina, y le abro entre sorprendida y curiosa, esperando encontrarme con una vendedora de cosméticos. - ¿Quién es? - pregunto al sonar arriba el timbre de mi puerta. - Venimos a dejarle la nueva guía telefónica. Esta vez no es una visita de cortesía y no son buitres que vienen a comprarme algo. La recibo en camisón, totalmente relajada. La muchacha me entrega los dos volúmenes y se vuelve hacia la puerta. - Lo siento. No tengo nada que darle. - Es igual, señora. Inmediatamente ojeo las páginas en busca de mi nombre y allí está, el de Germán ha desaparecido, Ángela Santos Alba, Dra. ¿Por qué Doctora.?, y al fin comprendo lo que me está sucediendo. He debido dar mi nombre en un descuido o ha sido mi padre quien me ha puesto en la guía, y ahora es imposible escapar al anonimato. Seguirán torturándome con nuevas llamadas y la única solución es buscar otro apartamento o abandonar la ciudad; porque al igual que el teléfono está al alcance de mis amigos lo estará del enemigo que me persigue y, sin mi marido al lado, el solo pensamiento me produce escalofríos. De sonar en la noche sería él y de 56 seguro que no sabría defenderme. Inmediatamente llamo a Gabriel para cerciorarme de que está en casa y pedirle consejo, tal vez irme con él a su casa antes de que caiga la noche y, al responderme, le digo que lo quiero y enrojezco de los pies a la cabeza. Perdóname, no sé por qué te he dicho eso. Quería oír tu voz, Gabriel, eso es todo. Han puesto mi nombre en la guía telefónica y no dejan de molestarme. Quería saber si estabas en casa, eso es todo. - ¿Te encuentras bien? - Estoy bien, sólo que no paran de llamarme y si sonara el teléfono por la noche me moriría. Ya sabes a qué me refiero. Tengo el presentimiento de que ese individuo va a hacerlo. Ya sabes a quién me refiero. - No eres ya una chiquilla, Ángela, y no tienes por qué tener miedo. Los cacos no asaltan los apartamentos así como así, descuélgalo cuando te cuestes e intenta dormir - me dice y me hubiera gustado escuchar de su voz que venía enseguida a buscarme; pero no lo hace y yo no le insisto a pesar de que mi primera reacción es de rabia por llamar caco a un sádico y la segunda de desilusión. No me invita a su casa y me hubiera gustado que lo hiciera e incluso que insistiera, aunque con el recuerdo calentito de Germán tal vez lo habría rechazado. - Es un presentimiento tonto, perdona, Gabriel. Soy una idiota. - Haz lo que te digo. Sencillamente descuelgas el teléfono y luego te tomas un baño antes de acostarte. Te relajará. - Es lo que iba a hacer. Siento haberte molestado. - ¿Molestarme? Tú nunca podrías molestarme. - De todos modos, te lo agradezco. La idea de tomar mi tercer baño del día es buena y mientras abro el grifo me digo que no volveré a llamarlo aunque me diagnostiquen cáncer y tampoco voy a descolgar el teléfono. En vida de mi marido podía ir sola a cualquier parte y ahora como a los niños me da miedo la oscuridad, salir sola de casa por la noche para cenar me aterra, me asusta el timbre del teléfono y los pasos en la escalera, las voces desconocidas, como si la ansiedad sin Germán me hubiera hecho más frágil y vulnerable. Sencillamente lo había amado más de lo razonable y todo lo había dejado 57 en sus manos, incluso mi seguridad; pero esto se había acabado, pienso con decisión, haré la compra y cenaré en casa, no sé cómo no se me había ocurrido antes y, al acostarme, estoy deseando que suene el teléfono para probar mi nueva identidad y, cuando al fin lo hace sin embargo, los timbrazos suenan tan fuertes y misteriosos en la noche que tengo que hacer varios intentos para encender la luz y entonces dejan de sonar. El teléfono ha estado sonando toda la tarde y, aconsejado por Gabriel, hago como que no lo oigo. Vuelve a sonar al caer el día. - ¿Dra. Cobos? 58 Es su voz aflautada de eunuco y lo imagino acodado en la barra de un café sucio y sombrío como un fantasma de otro mundo que llama de noche porque la luz del día lo deslumbra. Lleva peluca rubia y polvos sonrosados en las mejillas, guantes del mismo cuero que su chaqueta y guantes de cabritilla en la mano que sostiene el teléfono, zapatos con tacones altos y mirada asesina y al acecho. Se oye un fondo extraño de violines árabes de ritmo lento y lo imagino solo en una de las teterías de la Alcaicería, pero lo que me resulta más temible que su voz es la vacuidad de sus ojos tras los gruesos cristales esmerilados que reflejan sombras blancas y amarillas. Aclaro la garganta y tardo unos segundos en responder, sorprendida al hacerlo con voz serena y tranquila. - No soy la señora Cobos. - ¿No es usted la señora Cobos, doctora? Callo unos segundos porque me da miedo mi propia voz y luego respondo haciéndome violencia. - Tampoco soy doctora. - Sólo por curiosidad -, sigue la misma voz perezosa y aflautada -, si no eres ni doctora ni la señora Cobos, dime entonces qué eres. - Nadie que tú conozcas y no me llames señora. No tengo marido – le respondo a punto de infarto. - ¡Pobrecita, tan mayor y sin marido! - Repito que no soy la Sra. Cobos. -Corrígeme entonces, no soy experto en estas materias, ¿tienes doble personalidad?, ¿no eres acaso doctora? Me sentía navegando como un tronco en aguas procelosas, pero tenía que llegar al fondo y saber lo que quería. - ¿Y tú quién coño eres? - Un artista. - Dirás más bien un malafollá que se dedica a molestar a mujeres a tan altas horas. Si lo que buscas es un psicólogo o un sicoanalista que trate desórdenes mentales, te has equivocado de número. 59 - Mi profesora siempre dándome lecciones. - Te las doy por llamar a estas horas, gilipollas. Cuelgo y al hacerlo noto que respiro con regularidad y sin sentir ahogo ni en la garganta y en el pecho; sólo un frío que antes de su llamada no sentía y también un coraje desconocido y nuevo que me reconforta y, sin embargo, me encuentro tan aterrorizada que corro al váter, sorprendida por una diarrea inesperada que me mantiene levantándome y acostándome el resto de la noche. Sigue sonando el teléfono por la mañana y pongo el contestador automático. Son voces conocidas, algunas femeninas que me parece reconocer. Una muchacha me pregunta cuándo voy a volver por la clase y no le respondo. Se me habían olvidado las clases y por un momento pienso que los he traicionado; luego me encojo de hombros y dejo de pensar en mis alumnos. La persecución que sufro debe darme derecho a la permisividad del director del departamento y no me debo preocupar, supongo, o en cualquier caso me llamará al orden antes de penalizarme. Y me había olvidado de ellas porque habían dejado de interesarme más que por el miedo a ir a la facultad. También mi familia, con la excepción de mi hijo, había dejado de interesarme, y cuando hablamos son las ocasionales preguntas de rigor por el tiempo que hacía en Madrid y si el niño estaba bien, siempre la misma conversación, qué ropa llevaba, ¿está contento?, para acabar con el consabido estribillo, suyo y mío, de no poder esperar mucho más tiempo en vernos, tenemos que vernos, Ángela, la familia es la familia. Soy ya mayorcita para sentirme mal por ellos, aunque no tan mayor para no sentir miedo y le hubiera agradecido a Gabriel algo más de delicadeza, ya que el miedo es libre y no debo parecerle tan mal cuando no hace más que llamarme para recordarme que no soy una chiquilla y no debo tener miedo. De repente reparo en que la caja de cianuro sigue encima de la mesilla y la oculto en el interior. También la muerte va dejando de obsesionarme poco a poco, especialmente tras probar mi nueva identidad y descubrir que puedo enfrentarme a lunáticos como mi misterioso enemigo, que disfruto de una conversación con mi hijo, con una salida al cine y con un pudín de Cabracho en el Tragaluz, aunque haya perdido mi anterior apetito, e 60 incluso con una relajada suelta de pis en la intimidad del baño. Suena nuevamente el teléfono. - ¿Consulta del Dr. Cobos? - Se ha equivocado de número. - ¿Es usted su viuda? - insiste una voz de anciana. - Soy su viuda. - Y yo una paciente del doctor. Me ha llevado muchos años y no sabe cuánto lo siento. Era tan guapo y distinguido. - Creo, señora, que se ha equivocado de número. - He sentido mucho su muerte y si algo puedo hacer... Cuando me dijeron que lo habían asesinado no podía creérmelo. Un hombre como él, tan respetado y querido, tan profesional. - A mi marido no lo asesinaron y no era médico. Le repito que se ha equivocado de número. -¿No sabe que lo asesinaron? No salió ni en la prensa ni en las noticias, desde luego. Quizá quieran mantenerlo en secreto a la espera de que alguien se vaya de la lengua. No sabe cuánto me alegraré que cojan al asesino, porque hombres como él no se ven todos los días. - Señora, ¿se está burlando de mí? - ¡Ay, qué cosas dice!, ¿cómo podría? Tuve que colgarle y, enseguida, mi primer pensamiento fue llamar a Gabriel y preguntarle si existía un doctor Cobos y si sabía algo que yo no sabía respecto a Germán. Lo hice a pesar de la repugnancia que sentía en llamarlo, pero ni en su círculo de amigos ni en la universidad habían oído la menor sospecha de asesinato. - Si hay algo, tengo que saberlo. - ¿Qué debes saber? No te tortures y ten paciencia, Ángela, poco a poco lo irás superando. La vida es una tómbola, querida. Esta mañana enterramos a Sarmiento de un ataque masivo de coronarias y antesdeayer dando clase, ¿te apetece salir a cenar? Rabiosa por decirle que sí le digo que no, indignada de que para salir conmigo a cenar no fuera tan remilgado y escrupuloso. 61 - En otra ocasión -, le respondo, y él añade que tal vez lo que me conviene es un viaje, veo que la soledad en ese apartamento te ahoga, ¿qué me dices? - ¿Contigo? - Sabes que no me gustan los viajes. Cuelgo y segundos después es la policía. - Comisario Sánchez. Mis condolencias, señora. No se asuste - continúa la voz -. Nos gustaría pasar a visitarla y hacerle unas preguntas rutinarias, nada importante. - Estoy a su disposición. - En veinte minutos le envío a una pareja a su casa. Díganos su dirección y no se vaya. Me encuentro tan nerviosa que no consigo controlar mis movimientos y la media hora hasta su llegada me resulta eterna. Les abro y ni me enseñan la placa ni se me ocurre pedírsela porque los dos, la mujer y el hombre, parecen polis de verdad, finos y tan delicados que no cruzan el umbral de mi puerta hasta que yo les pido que lo hagan. Tampoco esconden la mirada tras unas gafas negras, como si no les importara que vea sus ojos. Son policías de verdad y la mejor confirmación es la absoluta indiferencia con que miran mis objetos y mi persona. Les ruego que se sienten y les pregunto qué quieren saber. La mujer es jovencísima, morena y con un pelo hasta la cintura que de pronto se me hace excesivo para una policía. Su rostro como un plato oval de servir, sonrojado en ocasiones y apagado en otras. Los ojos como dos botones marrones de luz, un color que rara vez he visto unido a un pelo tan moreno. Intenta mirarme con dureza, pero apenas consigue fijar su atención en mí, como si le avergonzara o deslumbrara mi presencia, mientras inesperadamente escupe dardos por los ojos hacia cada objeto de mi habitación. El hombre, musculoso y varonil, rubio e igualmente jovencísimo, con el pelo echado hacia delante como para ocultar zonas de calvicie incipiente, tiene más aspecto de yudoca que de policía; pero después de todo tampoco sé cómo son los policías. Su cara es alargada y angular, sus ojos grises y la expresión, que contrasta con la de la mujer, cuyos ojos siguen fluctuando de un lado a otro como una vela, tranquila y serena. No lleva ni barba ni bigote y eso me alegra sin saber por qué, tal vez porque su aspecto es limpio 62 y da una imagen de persona educada. La única nota chocante es una raya en el pelo, de un rojo de ladrillo bañado por la lluvia, y una chaqueta negra y suelta, que le cuelga de los hombros. No se presentan y la mujer, pasado el examen a la sala, saca un bloc de notas y empieza a rellenar un formulario de terapeuta, convencional y anodino: edad, calle, años de mi marido, profesión, si había notado alguna circunstancia especial en su muerte, y yo les digo que estaba muy enfermo, ella lo anota. ¿Cáncer? No lo sé, es muy posible; pero esta misma mañana una odiosa mujer me ha hablado de asesinato y me lo ha repetido varias veces como si fuera un hecho público y un importante secreto que ustedes guardan, una especie de silencio o cebo con el fin de descubrir al criminal, y que el caso sigue abierto, según ella. Acabé colgándole el teléfono. - ¿Y no le dio algún detalle del asesinato? - Ninguno. - En principio todo indica que fue un accidente casual - dice el policía pasándose la mano por el pelo que le tapa los claros -. ¿Conoce a la persona que conducía la camioneta que lo mató? - Nunca lo he visto. - ¿Y después del accidente tampoco? - Después tampoco. - ¿Sabe la dirección de la mujer que la ha llamado? - Tampoco la sé. Dice que era paciente de mi marido, pero él no era médico. Es la segunda vez que me sucede tal cosa. Por la noche me llamó un hombre, una voz odiosa, diciéndome lo mismo, ¿algún médico llamado Cobos acaba de morir? - Lo investigaremos, señora - responde la muchacha policía -. ¿Algún detalle particular del hombre que la ha llamado? - La voz - le respondo al instante -, como un silbido metálico penetrante, muy difícil de olvidar. Todavía sigue sonando en mi cabeza y estoy asustada. Se miran una fracción de segundo como si acabara de darles una pista relevante y conocida que les interesa. - ¿Lo ha visto alguna vez? 63 - Que yo sepa, no. ¿Se parece al de la camioneta? - Ya les he dicho que nunca he visto al de la camioneta. Nada comentan y siguen haciéndome preguntas: - ¿Le ha sucedido algún incidente desagradable desde la muerte de su marido, algo que debamos saber? Un calor repentino e interno me queda el rostro al recordar la humillación de Zafarraya, el único incidente vergonzoso y desagradable en mi vida, y al punto me viene la sospecha de que pueda tratarse del individuo del teléfono, pero nada les digo y me limito simplemente a contarles lo sucedido en Zafarraya. - ¿Lo reconocería? - Difícilmente. - ¿No le ha vuelto a ver? - Era noche cerrada. Llevaba gafas y ni siquiera le vi los ojos. Su compañero se llamaba Jaime, pero él no hizo nada. - ¿Jaime, qué? - Tampoco lo sé. - Será fácil averiguarlo. - Bastaría con que llamaran a ese centro de Zafarraya. - ¿Y dice que no ha vuelto a ver a aquel hombre? - insiste la mujer policía. Me hubiera gustado decirles que era el mismo que me persigue en la facultad, pero era noche cerrada y el único parecido son las gafas. - No sé cómo iba vestido, no pude verlo en la oscuridad, y diría que el tono y volumen de voz eran distintos, también su contextura, mucho más gruesa y fuerte que la de éste, un especie de gigante. Lo siento, inspector. No es mucho más lo que puedo decirles. - Y en la universidad, ¿le ha sucedido algún incidente desagradable?, ¿algo que debamos saber? - Sí, con un muchacho de una edad indefinida que puede ir de los veinticinco a los treinta, más cerca de los treinta que de los veinticinco. Delgado y alto, chaqueta de cuero, pelo muy largo, recogido en una coleta, gafas gruesas. Tampoco enseña los 64 ojos, pero creo que sólo en esto se parecen, porque estoy segura de que no son el mismo; aunque me siento con él igual de vulnerable y sucia que con el otro, como si él fuera un animal de otra especie y yo fuera por ahí con los pechos al aire. Estoy convencida de que está loco y les rogaría que hicieran algo, no sé el qué, pero algo. - ¿La ha robado o molestado? - No, pero me gustaría que vigilaran mi apartamento y controlaran mi teléfono. - No sé todavía lo que podemos hacer, señora - dice el joven rubio mientras la muchacha se limita a tomar nota -; pero la tendremos informada y en cualquier caso llámenos si es molestada o si tiene alguna idea que pueda ayudarnos. - Y ahora si no le importa firmar - añade la mujer -, mero formalismo. - Me gustaría que esto fuera algo más que mero formalismo - le digo como el que se agarra a un clavo ardiendo -, ¿creen que mi marido fue asesinado? - Estamos investigándolo. De momento sólo son indicios; pero no, todo parece indicar que fue un accidente casual. Me quedo leyendo su tarjeta cuando se marchan: Héctor Gutiérrez y Teresa Núñez, mientras mi cabeza es una devanadera, ¿qué le sucedería a mi estudiante si todo lo que les he dicho es una mera fabricación mía y tan sólo hubiera sucedido en mi mente como me sugiere Gabriel? Lo único sucio y real que me había pasado fue en Zafarraya y no podía asegurar que fueran la misma persona. Tampoco podía explicarme a mí misma la fascinación y el miedo que sentía por este muchacho de la facultad. El miedo estaba en mi cabeza; pero en cualquier caso y fuera o no el mismo no dejaba de ser un cabrón y su llamada en la noche había sido tan terrorífica que a todas horas necesitaba correr al váter, sorprendida por diarreas repentinas que ni siquiera había sufrido tras la noche de Zafarraya. 65 9 Aprender el oficio olvidado exhumar los baúles y el silencio de mis venas El peor momento de la semana solía ser el domingo al mediodía, cuando regresaba al Campo del Príncipe después de recorrer con un grupo de cuarenta personas la sierra de la Alfaguara o el sendero de la Estrella en la ribera alta del Genil, y entonces me preguntaba, al quedarme sola, qué demonios hacía en esta ciudad cuando mi madre en Madrid estaría a esas horas preparando la comida y todos se reunirían alrededor de la mesa a disfrutar de una pierna de cordero al horno y de la conversación familiar, de sus idas y venidas durante la semana, chismes políticos y en el trabajo, de la presencia y el aluvión de preguntas de mi hijo, salir con él, 66 responderlas y ganarme su amor, mientras aquí comía sola en mi apartamento porque comer en un restaurante añadía soledad. La tarde era más llevadera y cuando no iba al cine con Celia, una compañera, daba un paseo por las orillas del río, observando a las familias, padres e hijos, a las parejas del brazo, ellas siempre con una sonrisa tierna de oreja a oreja y una mirada adorable en el rostro de su pareja, y que también me hacían sentirme sola aunque no tan triste. Pensaba en Gabriel y en otros compañeros y compañeras, pero era inútil tentar al profesor Carrasco con este o aquel restaurante. Por extraño que parezca, dados sus hábitos culinarios, Gabriel dedicaba los domingos a salir al campo solo y, cuando no lo hacía, decía que estaba muy cansado y se quedaba en casa, en el santa sanctorum de sus pensamientos íntimos, unido al recuerdo de su santa esposa, la mujer más hermosa del mundo y que tan feliz lo había hecho. - ¿Y no te tientan otras mujeres? Quiero decir.. - Ninguna después de Isabel. Sería imposible encontrar a nadie comparable. - Pero, ¿lo intentas? Debe de haber alguien, si no como ella, parecida y, en cualquier caso, nosotros también tenemos derecho a soñar y a rehacer nuestras vidas. ¿Tú no sueñas con un nuevo amor? - Sí, claro, de vez en cuando. - Pero ni siquiera lo intentas. - A veces lo pienso; pero tienes razón, no lo intento. Sé que no resultaría. Pensé que había ido demasiado lejos en mis preguntas y que la conversación le hacía sufrir y enmudezco. También me dolía que yo no le provocara el menor interés y, tal vez por ello, tras un momento de reflexión, me volví osada. - ¿Y cuál es la razón de que no lo intentes? - le pregunto y añado: -. Perdona, Gabriel, creo que ya me has contestado. Dudó unos segundos antes de hablar, como si no le gustara entrar en este tipo de interioridades y luego añadió algo asombroso: - ¿Tú crees en la otra vida? Esto hoy día da vergüenza preguntarlo, pero yo la siento. Debe de haber algo, otra vida más allá de la tumba y que merezca la pena. ¿Tú no crees en ella? 67 - Sería hermoso poder encontrarse en el paraíso con la persona amada. Con frecuencia siento la presencia de Germán a mi lado, le hablo y él me contesta. Su sombra me sigue a todas horas, pero cuando vuelvo la vista atrás él ya no está. Calló unos instantes y luego me preguntó si me apetecía dar un paseo. No dijo nada al vernos y cuando lo miré a los ojos me di cuenta de un extraño pánico en ellos, un terror acuoso que me hubiera gustado apasionadamente suavizarle y, aunque me tentó cogerle la mano, no lo hice. También yo me sentía sumida en un dolor parecido al suyo y a punto de romper a llorar sin saber por qué. - Hay tanto que no sabemos, tanto que no entendemos -dice. Me había acompañado al apartamento y, al entrar en el portal y apoyar la espalda en el muro con ganas de seguir hablando, él echa sus dos manos grandes y curtidas a la pared, una a cada lado de mi cuerpo, de manera que quedo abrazada simbólicamente unos instantes, unos segundos tan sólo en los que sus ojos pasan del resplandor al pánico frente a los míos, y por un momento me siento alterada; porque me hubiera gustado abandonarme en sus brazos y que aquel momento no acabara en cuestión de segundos, decirle te amo para conmoverlo y seguir haciéndole preguntas sobre el sentido de la vida sin amor, si a nosotros ya se nos había escapado tal posibilidad de amar y ser amados y no teníamos derecho en esta vida a esperar nada excitante o podíamos seguir esperando. Pero se hubiera cerrado como un mejillón y callo. Ensayo una mirada de ternura como la que había visto en el rostro de las jovencitas en el parque y en ese momento pierdo el juicio, me aprieto contra él, busco sus muslos y acerco mi boca a la suya. El retira hacia atrás la cara, aparta los brazos y me da la espalda. Con Gabriel podía hablar de cualquier cosa, de libros y de hábitos amatorios de animales y pájaros, pero no de amor. Le pregunto si le gusta la poesía y me contesta volviendo el rostro que no tiene tiempo para ella, se da la media vuelta de nuevo y, al salir, asciendo sonrojada, aturdida y furiosa las escaleras a encerrarme en mi pequeño nicho. Yo quería encontrar la puerta que da al mundo de los vivos y él andaba a revueltas con la otra vida, un hombre desconcertante y desconcertado, indeciso, un mil hombres y ninguno entero y a mi medida. 68 Las primeras clases fueron horrorosas. Las horas se me hacían eternas y una larga tortura. Observaba los rostros boquiabiertos de los alumnos mientras me escuchaban y cogían apuntes con una avidez que me recordaba el amor al conocimiento en el que yo también había creído en mi época de estudiante, cuando recogía títulos y nombres de autores misteriosos que luego no existían ni en las bibliotecas ni en las librerías de Madrid. ¡Qué orgasmo al encontrar en el Rastro la primera edición del Ulises de Joyce en una malísima edición argentina, con un español más difícil de entender que la trigonometría! Me escuchaba a mí misma y detestaba la atención que me dispensaban. A menudo leía en su mirada una sensación de vergüenza, desagrado e indignación, y también de piedad y silencio. Vamos, siga hablando, parecían decirme cuando me atrancaba. Se preguntaban sin duda cómo podía estar tan desfasada de lecturas y ganas daban de coger el bolso y largarme. Nada de lo que les decía me interesaba y la primera regla de todo buen profesor es estar convencido de lo que dice. Levanto la vista, me aclaro la garganta y topo con un auditorio silencioso, que está dispuesto a escucharme y, como una autómata sigo hablando. Afortunadamente mi enemigo no está entre ellos y se mantienen pacientes y corteses, me hacen preguntas bien intencionadas para encarrilarme, mientras yo no veo el final de aquella tortura de noventa minutos y los contaba uno a uno. Me perdía la falta de motivación más que de preparación. Me encontraba vacía y sin la menor idea de qué demonios hacía allí y quién era. Había llegado el momento de mandarlo todo al carajo y, en lugar de hacerlo, sigo hablando sin comprender yo misma lo que digo. Luego resultó que había hecho una exposición brillante y que con ella les había sugerido un sinfín de preguntas, me rodean admirativamente al acabar, me asaltan con ellas, ha sido una clase brillante, profesora, dicen y ello me hace sentirme más avergonzada. No entendía nada y al quedarme sola sigo sin tener idea de qué hago allí y de quién soy, mientras asciendo caminando lentamente hacia mi despacho. Por todas partes veo dos hojas de cuchillo y unas cejas pobladas y negras, pintadas con material asfáltico, que me siguen y, ya en la calle, miro uno a uno a todos los rostros, 69 siempre en busca de aquellos ojos de felino que en mi mente han desplazado a Germán y me siguen. En el apartamento me lavo la cara con agua fría y al apartar la cara de la toalla y ver mis ojos enrojecidos por la tensión del día de nuevo tengo la sensación de tener a mis espaldas los ojos de aquel hombre y miro con alivio a la puerta y a la ventana, bien cerradas y con las persianas bajas. De lo único que estaba segura en ese instante era de no poder dormir, de sentarme a la mesa y de no hilar una frase con sentido. Ya no fumo, ni siquiera me permito un vasito de vino en las comidas, y tampoco consigo aliviar el insomnio con cigarrillos. En el despacho trabajaba hasta muy tarde y, cuando no podía más, salía al pasillo en busca de aire o a echar un trago en la máquina de agua, que invariablemente sabía a metal. Todos desaparecían al caer la tarde y fue así, mientras levantaba la cabeza del chorro del agua y miraba de refilón hacia el fondo del pasillo, cuando la sorpresa me tiró contra la pared. No estaba sola. Al fondo del corredor había alguien, condensado en la penumbra y en el silencio gris. Parecía un fantasma, dotado con todos los instrumentos abstractos de crueldad y terror, y no era una sombra de película en blanco y negro, sino alguien de carne y hueso, soluble en el vacío del corredor, que me llamaba y preguntaba qué haces aquí, profesora, y al instante desaparecía con una risotada burlesca, dejándome paralizada y sin habla. Esa noche corrí al despacho, apagué el ordenador y pedí un taxi por teléfono. En el espejo de la polvera examiné el brillo de mis ojos y encontré en mis pupilas una expresión de desafío. ¿Vas a vivir toda la vida encogida por causa de un bromista idiota?, me preguntaba Germán y yo me acerco al espejo a revisar la línea de mis ojos y pintarme como si quisiera desmentirlo y salir en ese mismo instante a la calle; o mejor, como si esperara la llamada de mi enemigo y casi deseara que lo hiciera para acabar con la tortura, que posiblemente no era real sino de mi mente, como Leo y Gabriel Carrasco creían. - ¿Qué tal las clases? - me pregunta mi jefe al día siguiente. - Hago lo que puedo - le contesto y nada le hablo del fantasma. - ¿Eres feliz con nosotros? - No lo sé, ¿cómo puedo saber si soy feliz? 70 - Pregúntatelo a ti misma. ¿Qué tal las clases? - me pregunta Gabriel ya a solas. Me lo preguntaban uno a uno todos mis compañeros y compañeras para infundirme ánimo y a todos les respondía lo mismo. - Hago lo que puedo. Nunca le había tenido miedo a la vida, había viajado sola por los desiertos del Aïr con Philipe, por los países del Sahel y más tarde en Granada había amado cada momento y hora sin el menor pensamiento de amenaza presente o pasada; pero, de pronto, me encontraba llena de vacíos en los que se apoderaba de mí el miedo, y era horrible. Tenía que ser fuerte, enfrentarme a ese monstruo que me asediaba, llenar la mente, buscar algo, continuar ese embrión de historia que la ocupara y, encerrada en mi pequeño apartamento, continué la historia de ese alguien que persigue a alguien sin descanso, hasta que decide cambiar de táctica y el perseguidor se convierte en perseguido; pero el pequeño aborto se resistía y cada vez que me sentaba a la mesa pensaba en abandonarla antes de que ella me abandonara. La idea era seductora, sin embargo, aunque llena de interrogantes. ¿Puede una mujer, la víctima tradicional de este tipo de agresiones masculinas, convertirse convincentemente en la agresora? La idea me atraía. La historia de poder escribirla sería relevante y me ayudaría a vivir ahora que estaba sola, a valorarme y recobrar mi autoestima. Releo “Los muertos” de Joyce y yo no soy como ellos, aunque me hubiera convertido en un tallo de hierba sahariana, disecada, sola y encerrada en sí misma, que llora a todas horas como una idiota sin que las ocasionales escapadas al cine la alivien. Y no era la representación viva de “Los muertos” de Joyce, porque mi interior estaba vivo y se rebelaba como una hiena herida, segura de no amilanarse ante nada, a pesar de que cuando salgo con las compañeras o Gabriel me invita a pasear, hace algunos días que no deja de rondarme, apenas hable y todas estas salidas indefectiblemente acaben en desilusión. - ¿Qué quieres? Al menos di algo. ¿Cómo puedo ayudarte si ni siquiera hablas? - me pregunta. 71 Los interrogantes eran muchos y ni su evidente encanto ni los fonemas esperanzadores de su voz llenaban mis vacíos. Quizá había llegado la hora de buscar otra salida, otra ciudad, otro trabajo, otra historia, otra vida no tan entroncada con Germán, porque hasta el pensamiento de vivir donde vivía y de hacer lo que hacía me dolía. Si te digo lo que pienso me contestarás que me entrometo en tu vida. Prueba a hacerlo. Encontrarás historias interesantes, es Germán hablándome desde mis vísceras. Las calles abarrotadas de Madrid están llenas de historias interesantes, tu misma familia, con la amarga relación de tus padres, investiga esa historia, los quince tíos y tías con sus aventuras, el coro de docenas de sobrinos naciendo, casándose y muriendo. La vida está llena de historias apasionantes, amor. También podrías coger un billete de avión e ir a un país desconocido. ¿A ti te gustaría que lo hiciera? ¿Por qué no? ¿Qué te detiene? Vives una agonía tonta y el miedo te afecta a la misma respiración. Por las noches ni siquiera me escuchas. Pero era falso. Por la noche mi cabeza vivía en el pasado y, al no ser capaz de imaginarme un futuro diferente, era menos que un tronco en la corriente. No había forma de olvidar a Germán en Granada, ni sacando a flote esta historia de mujeres perseguidas con la que esperaba salvarme, porque antes que nada tenía que encontrarme o reinventarme desde cero, recrearme en esa mujer que una vez había amado, pues ni Derrida ni los desconstruccionistas ni nada de lo que hablaba en clase tenía que ver con el mundo real o conmigo misma, y hallaba que las modernas teorías literarias eran demasiado sutiles o sin sentido. No me bastaban cuatro ideas sobre crítica, por mucho que el profesor Carrasco dijera, y la simple posibilidad de que alguien rascara bajo tanta superficialidad me aterraba. Entraba en las clases temblando y salía ligera, sin habla y como una autómata que empuja su cuerpo hacia adelante, sin pensar en otra cosa que en alcanzar el despacho y ocultarme. En mi ingenuidad, y como una jovencita de dieciséis años, creía que la ciencia nacía en las aulas y me encogía el ánimo la sola posibilidad de que alguien se acercara a 72 preguntarme. Todavía no había caído en la cuenta de que nada había sucedido en ellas en quinientos años y que yo era un instrumento más en esa cadena sin sentido. Luego abandonaba la facultad, siempre con la noche cerrada y a cualquier ruido y crujido volvía la cabeza, creyendo ver a mis espaldas al osado muchacho de las gafas de culo de botella, y alcanzar sana mi refugio era toda la finalidad del día. Llego a casa sin aliento y me quito el sujetador, luego me lo pongo y examino mi cuerpo en el baño, me aliso la falda mientras realzo los pechos. No te olvides de cenar. Doy un último repaso al pelo y salgo hacia el Tragaluz.. Al sentarme en una mesa, veo a un tipo ya en los postres que me mira embobado. - ¿Qué vas a tomar esta noche? – me pregunta Mustafá. - Algo sencillo, una sopa de picadillo y una tortilla. - Tengo un pollo a la moruna muy exquisito. - ¿Tengo cara de tener mucha hambre? - Yo diría que sí. Cada noche cenas menos – siempre tuteándome y no por falta de respeto, sino traduciendo directamente de su idioma. - Entonces ponme ese pollo. El tipo enfrente ha acabado de cenar y sigue observándome. Enciende un cigarrillo tras otro y no parece que tenga mucha prisa por marcharse Para evitar sus ojos estoy a punto de cambiar de mesa y no lo hago. Miro al techo mientras encojo las piernas y noto al hacerlo lo cansada que estoy. Me duelen a la altura de los tobillos y también noto que él no ha cesado de observarme con descaro un solo instante. ¿Puedes dejar de ver enemigos hasta en la sopa? No es eso. 73 ¿Entonces qué es? Despierta y sé tú misma, dice Germán y da un golpe en la mesilla de noche que me sobresalta y hace desparramar el caldo de picadillo cuando estoy a punto de meterme la cuchara en la boca. El tipo sigue mirándome, estudiándome de arriba abajo, mi blusa, falda y las piernas por debajo de la mesa. - He cambiado de opinión – le digo a Mustafá llamándolo con la mano mientras miro de frente al tipo que me observa sin perder uno solo de mis movimientos -. En lugar de ese pollo exquisito con pasas y ciruelas, me vas a traer cordero y una botella del mejor vino que tengas. - ¿Celebras algo? - ¿Conoces al tipo de esa mesa? Quiero que le aclares sus dudas. Dile que soy una puta de altura y de mucha clase. - ¿Bromeas, Ángela? ¿Qué va a decir tu Germán? - No lo sé. Tal vez lo apruebe. 74 10 Bebo agua pura incapaz de calmar la sed Gabriel quería quedarse fuera del trato, sólo deseaba estar presente por mi seguridad y si a mí me parecía bien, para cerciorarse de que hacía una buena venta, que puede ser fabulosa, querida; a mí me parece que puedes hacer un buen negocio siempre y cuando no te interese conservar el carmen, tengo un comprador muy interesado y puedo aconsejarte en materias legales, de eso sé algo y puedo ayudarte, te ahorrarás la comisión, la mía también por supuesto, no necesitas agencias que 75 como mínimo se llevan un diez por ciento, dime el precio y procura no quedarte corta, ese carmen tiene unas vistas tan fabulosas sobre la Alhambra que hasta yo mismo estoy loco por comprarlo. - ¿Te gustaría vivir en él? -¡Qué horror! No. - ¿Por qué quieres comprarlo? - Para especular, querida. - Dos millones - le dije mecánicamente como si fuera la empleada de unos grandes almacenes que tiene los precios a la vista y está cansada de repetirlos, pronunciándolo sin énfasis y en un tono neutro como si el dinero no tuviera mayor sentido. - Dos millones de euros. De acuerdo, se lo diré a mi amigo. - ¿Tu amigo? Creí que era un comprador que te había abordado por casualidad. - Te he dicho que no llevo comisión. Si quieres me quedo fuera del trato y te las entiendes sola. - ¿Te parece mucho? Había dicho un precio al azar y sin pensármelo, sin rubor, como si no significara nada para mí; después de todo tenía mi trabajo y era suficiente para mí y para mi hijo. - Esto es lo que vamos a hacer. Yo te pongo en contacto con él; pero si le dices ese precio es posible que él lo venda por mucho más al día siguiente, yo también lo haría. Sólo las arcadas y columnas de los patios y la torre mudéjar valen lo que dices. Véndeselo por esa cantidad y Germán removería las cenizas en su tumba al instante. Perdona tan estúpida referencia; pero es que desde que él lo compró los precios se han disparado y veo que no tienes idea de su valor. - Nunca me he preocupado por los asuntos económicos en vida de Germán. Necesitaré que me eches una mano. Lo miraba embobada y como si lo acabara de conocer. Estábamos en la Alacena de las Monjas y me fijo con disimulo en sus labios incoloros y en sus manos 76 grandes y curtidas, que sostienen el vaso con un principio de temblor. Lo suyo debería ser la bolsa y los negocios, el café, la nicotina, las cartas, tal vez los prostíbulos y unos personajes de novela de terror que en la noche rejuvenecían sus pupilas de lechuza, porque de pronto bebía y fumaba como si fuera otra persona, un hombre nacido para la noche que ha equivocado su carrera de filólogo. Sólo lo rendía la claridad del alba, mientras lo mío con Germán había sido la silenciosa soledad del estudio y la escritura. Tras la cena corrimos los bares de la calle Elvira descubriendo una ciudad extraña, toda en sombra, que se abría de noche para habitantes que no conocen el goce de la lectura, las calles limpia y la luz cálida del sol. Bebía whisky, vaso tras vaso a una velocidad de vértigo y salíamos en busca de un nuevo bar. Las muchachas de plástico y cabeza calva de los escaparates caminaban tan deprisa como él hacia otra inminente cita etílica y me quedé especulando sobre su vida de perfecto viudo desconsolado. - No te imaginaba así. - ¿Y cómo me imaginabas? Una vida se cierra y otra se abre, Ángela. Lo importante es tirar palante, ¡qué le vamos a hacer! Era una niña muy delicada e, inesperadamente, le entró el cáncer y al mes la despedí en el cementerio. Su muerte me rompió el corazón, pero una cosa es el romanticismo juvenil y otra la dura realidad de adulto en la que sabes por experiencia que puedes caerte muerto al doblar cualquier esquina. - No encontrarás alivio en las tabernas y menos bebiendo solo. - ¿Y qué quieres que haga? - Te imaginaba como un hombre de ideas, o cazando y pescando en alta mar, cruzando el Sahara en land rover; te creía un aventurero, jamás quedándote en la cama hasta el medio día y rondando la noche bebiendo hasta perder el conocimiento. - Mi vida es demasiado monótona y mis ideas no valen un centavo; además soy demasiado viejo para aventuras de ese tipo. No tengo pelotas. Soy un náufrago que espera unos años más de vida y luego el paraíso. Un náufrago sin honor. - ¿Vuelta a las andadas? ¿Desde cuándo crees en el paraíso? – le pregunto y me río al escuchar sus santas intenciones. 77 Una lágrima huye de su ojo y le resbala con suavidad por la mejilla. - Desde que era un niño y sobre todo desde que se murió mi mujer. Cuanto más solo estoy más necesario me parece. - ¿No encuentras difícil creer en el paraíso? - Lo difícil es creer en uno mismo. Fue como escuchar un repentino cañonazo; porque, para ser sincera, no éramos tan distintos. La muerte había entrado también en mi vida y con la excepción de esos momentos divinos que soñaba con mi hijo, también yo la buscaba inconscientemente a todas horas. Necesitaba reaccionar. Le dije que tenía que ir al baño, uno de esos retretes sucios que la noche llena de ratas imaginarias, y luego le pedí que me llevara a casa. Condujo en silencio y cuando paró el coche me preguntó si quería compañía. Era un hombre solitario y gris y no me conmovió que quisiera aliviar su soledad conmigo y sobre todo en mi apartamento. - Esta noche, Gabriel, sería muy mala compañía. Inténtalo en otro momento. Al día siguiente le pedí a Leo que me cambiara la clase de la noche, que acababa a las tantas, porque los pasillos se quedaban solitarios y el campus sin alumnos, sin autobuses ni vigilancia, y él accede de buen grado. Tenía al fin las tardes para escribir y la vida volvía a sonreírme. En el baño me encontré exultante y feliz. Aquel día sería mi última clase nocturna, cierro al acabar el despacho y, al quedarse el hall a oscuras, de nuevo tengo la impresión de que alguien respira a mis espaldas y durante unos segundos no me muevo. Percibía con claridad la presencia de un hombre, giro la cabeza en redondo y estoy sola, te estás idiotizando y, no obstante, me subo la falda y echo a correr escaleras abajo como si fuera verdad que 78 había alguien y me seguía. Por el frío repentino en la espalda y en los senos alguien me seguía y, ya encerrada a cal y canto en mi pequeño apartamento, me tumbo en la cama. Nada respira a mi alrededor, ni siquiera yo misma, y me mantengo en silencio largo tiempo; luego me levanto y quito la falda y el sostén, totalmente empapados, y me pongo en camisa y vaqueros. Me acerco a la ventana. En un poyo de la plaza, como todos los viernes, acampaba un grupo de adolescentes que sin pronunciar palabra se emborrachan con vino barato y botellas de licores dulzones mortíferos. Al fondo hay un hombre, apoyado en un árbol, que parece vigilar mi ventana. No podía verlo bien tras los cristales, pero estudiaba mi ventana y sin saber por qué, noto o me parece notar que tenía los ojos separados del cráneo, como si fuera un extraterrestre, y que su cabeza flotaba en el vacío, conectada a ellos por tubos alámbricos invisibles. Es una idea estúpida y sonrío; luego oigo que alguien baja las escaleras riendo y veo que sus ojos de sapo vuelven a sus cuencas. No me muevo. La tristeza me pesa en el cerebro y me siento tan empapada que la idea de salir me sacude los hombros con un escalofrío repentino. Sentía que me ahogaba en mi propio sudor y corro al baño a la lavarme la cara. Me sentía tan cansada como si acabara de jugar al tenis, pero no era cansancio físico y tampoco sabía lo que era, salvo una tristeza parecida a la que recordaba cuando de niña ojeaba en las revistas femeninas aquellos cuerpos gloriosos y luego me miraba en el espejo comparándome con ellas, y quería morirme. Tengo ahora parecida sensación de ahogo y es tan dolorosa como el pensamiento de morir y dejar de ser, como el pensamiento de vivir eternamente sola. Piensas demasiado. Siempre he pensado demasiado. Será desde que yo no estoy. El hombre al otro lado de la calle no deja de vigilar mi ventana, inmóvil contra el árbol, y cada vez que oigo pasos en el pasillo, corro a ver si se ha movido y son los suyos. Sigue allí y la sola imagen, su quietud estatuaria y su aspecto fantasmagórico en la noche, me producen nuevos sudores. ¡Diablos! Casi me partía la cabeza por la mitad la sola idea de tener que quedarme sin cenar aquella noche en el Tragaluz, atrapada entre cuatro paredes por 79 causa de un tipo al que ni siquiera conocía. Llevaba un traje negro o lo parecía en la oscuridad, gorro de motorista y barba. Lo había visto; pero, ¿dónde? De repente aparece un catering, una furgoneta de repartos, el hombre se monta y desaparecen en dirección a calle Tabaneras. Reacciona, me dice una y otra vez el profesor Carrasco al teléfono y yo le había jurado, había tomado la decisión de ser fuerte y no consentir que nada me afectara. No había llorado cuando aquellos dos hombres me habían dejado tirada en la cuneta de Zafarraya y ahora tenía menos motivos para hacerlo que entonces porque, aunque me sentía agredida, no se trataba de una agresión física como aquella. En aquella ocasión había dado un grito y tampoco recordaba si había sido un grito real, producido por el miedo o para relajar los pulmones y expulsar el aire que me aprisionaba el pecho y, al echar a andar por la carretera, erguí el cuerpo y caminé recta hacia Alhama sin volver la vista. Era una mañana hermosa, eso sí lo recordaba, el aire fresco y limpio, y el andar entre pájaros y vivos colores de las sementeras, entre una naturaleza tan limpia como la de aquel valle, me producía un placer tan hermoso que lo que pensé aquella mañana después de la violación, lo que fue aquella pesadilla nunca lo podría saber a no ser que me volviera la memoria, porque no recordaba haber pensado o sufrido mientras me maltrataban, y ahora sólo recordaba el placer de los campos brunos, de las gigantescas encinas que trepaban hasta lo alto de la ladera y de la dulce sensación del viento en el rostro, mientras caminaba cuesta abajo hacia Alhama sin importarme ya que alguien me siguiera. Como aquella mañana, ahora estoy igual de sola en el mundo, igual de deprimida, débil y cansada; pero sólo debía preocuparme por conseguir aquella dulce sensación de expulsar fuera el aire que aprisionaba mis pulmones y, no obstante, cojo la guía y busco el teléfono de la policía, marco y me quedo paralizada e indecisa, ¿ con quién hablar y qué podría decirles?. 80 11 No sé la historia que me atrajo aquí Sólo una hora existe, sólo un llanto, sólo una primavera Cuando El Ideal dio la noticia del robo del Carmen del Aire no supe qué hacer de momento. Luego bajé a la calle y compré una botella de coñac. Subí al apartamento, hice una cafetera y a la taza del café le eché un chorretón de coñac. Volví a la lectura del periódico porque no quería creer lo sucedido. La noticia llenaba la primera página y dos páginas interiores con todo lujo de detalles y no sabía qué hacer, ¿qué hago, amor? Sólo sabía que tenía que beber algo más fuerte que el carajillo y llené una copa de coñac que me vacié de golpe en la garganta. El coñac me arrasó el pecho, el vientre e incluso las ventanas de la nariz como si fuera fuego. Me llenó los ojos de agua y entonces empecé a entender lo sucedido. Tomé una 81 segunda copa para calmar los nervios, pero seguía sin saber qué hacer, si llamar a la policía por si tenían más noticias del robo o esperar a que ellos me llamaran. Estuve algún tiempo dándole vueltas a la tarjeta de los dos policías que me habían visitado y Germán me aconsejó que esperara a que ellos lo hicieran. El periódico decía que de momento no tenían ninguna pista. El robo había sido realizado durante la noche con absoluta limpieza y nadie en el vecindario había advertido nada. Era obvio que los ladrones habían elegido con cuidado el momento, una noche larga de diciembre, oscura y con lluvia, el miedo nocturno de los callejones lúgubres y de las casas, bares y tabernas del Albaycín cerradas con doble llave ante el recelo a los desconocidos. Era de dominio público que el Carmen del Aire guardaba tesoros incalculables y que para llevárselos habrían necesitado una flota de camiones, pero nadie había visto ni oído nada sospechoso. La primera llamada fue de Gabriel. Acababa de leer el periódico y salía inmediatamente. - ¿Salir, adónde? - Contigo. Necesitas hablar con alguien y para eso estamos lo amigos, porque no me digas que no has leído el periódico. - Lo he leído, pero no es para que te molestes. - ¿Qué dices? ¿No estás afectada? - Un poco, claro; pero esto es cosa de la policía. - Creí que estarías hecha polvo. - En absoluto - le mentí y en ese momento me alegré de que no estuviera conmigo y me viera arrasada por las lágrimas. - ¿Entonces qué quieres que haga? - Nada. No debes molestarte, Gabriel. - En cualquier caso estaré ahí en quince minutos. Me había mojado la cara segundos antes y apretaba con tanta fuerza el teléfono y las quijadas que tenía las venas del cuello a punto de reventar. Por dentro gritaba, pero quería enseñarle que había cosas más importantes para mí que el robo. Él insistía en venir y yo en que no lo hiciera con la mente absolutamente inamovible. 82 Me senté en la cama tan tranquila como las circunstancias me lo permitían a la espera de que la policía me llamara, que no tardó y lo hizo antes de que Gabriel llegara. - Necesitamos hablar con usted. ¿Puede coger un taxi ahora mismo y pasarse por la Placeta de los Lobos? - Lo haré enseguida. Estaba ya vestida para la ocasión, pero volví a peinarme y pintarme los labios, me calzo las botas con no poco esfuerzo, no sabes lo que te espera y es preferible un aspecto más sencillo que unos zapatos elegantes; luego cojo el paraguas y salgo a la calle, donde me sorprende un sol radiante y, a punto de volver a dejarlo, emprendo animada el camino hacia la comisaría de la Placeta de los Lobos por Pavaneras y los aledaños de la catedral, decidida a vivir y superar contratiempos, la angustia y lo que el destino me depare. Me indicaron una silla al otro lado de la mesa y caigo en ella como un pato mareado. Dos agentes se sientan enfrente, de manera que podían observarme al mismo tiempo o por turno sin perder un solo detalle de mi rostro. Uno de ellos, el jefe, era un hombre cincuentón de altura media, ojos claros y porte ligeramente grueso; pero no daba la impresión de ser un hombre tosco, al menos no se parecía a ningún policía que yo conociera, no se parecía en nada al muchacho que había venido a mi apartamento, y daba la impresión de saber tratar a las personas, al menos dejó pasar unos segundos antes de preguntarme por el robo para que me serenera. Llevaba un traje convencional de color gris, una camisa blanca y una corbata con tiras grises y verdes. Me mira con aire taciturno, ojos fríos que de seguro no alterarían su frialdad ante el mayor espanto, ¿sabrá disparar?, pensaba. Estaba segura y ello me producía un cierto alejamiento. Alguien lo llama don Ricardo y, tras presentarse, me ofrece un café, ¿manchado o cargado? Gracias, ya he tomado bastantes esta mañana. ¿No le gusta el café? Él lo pide bien cargado y, cuando al punto se lo traen, el aroma invade el despacho, presidido por el retrato del Rey, justo enfrente de mí. El otro policía era una muchacha alta y joven, con un suéter verde y una falda negra bien planchada que le sentaba bien, zapatos planos y un cutis fino y suave, pómulos muy salidos y ojos verdosos atractivos, el pelo largo y negro 83 recogido con sencillez con una goma en la parte posterior de su cabeza. El policía mayor me la presenta con el nombre de Elena. - Vamos al grano – dice él iniciando el interrogatorio -. Veo que sabe lo sucedido. - ¿Qué quiere de mí? - Necesitamos la lista de objetos robados y que nos acompañe. - Me había jurado no volver por el Carmen a la muerte de mi marido, pero supongo que no me queda más remedio. - Es imprescindible. Eran dos bloques de granito, dos cuerpos sólidos, dos mentes inamovibles que no dejaban de observarme. - Veo que se lo toma con mucha calma - dice el inspector jefe. - Antes de que ustedes me llamaran ya había agotado el cupo de lágrimas del día. - Lo entiendo. Usted no es de aquí. No esperaba esta salida suya y le respondo: - No creí que se me notara después de diez años. - Tengo buen oído para eso. Yo también soy de Madrid. Deja escapar un suspiro, como de cansancio, y se pone el sombrero dispuesto a levantarse; luego alza la cabeza y con delicadeza me da la mano invitándome a seguirlo. Mientras salimos hacia el coche, siento los ojos penetrantes de la muchacha en mi cuello, en mi espalda y en mi falda; los ojos de su jefe en mi rostro, en mi ropa y hasta en mi calzado. Todo lo mira con aire taciturno, lo mismo una iglesia al paso que el escaparate de una tienda de lencería, una pared que se desmorona o la espalda de una mujer alejándose. De vez en cuando su mirada se queda clavada en mis brazos desnudos, pero es una mirada rutinaria y fría, que ni siquiera expresa curiosidad. Ya en la orilla del río Darro, pienso en la cantidad de veces que he paseado sola o del brazo de Germán por esta misma calle, abarrotada de edificios viejos que él conocía por el nombre, iglesias de Santa Ana y San Pedro, bares, museo 84 arqueológico, restaurantes, escuelas del Ave María y cármenes de la parte alta, el palacio del Gran Capitán, la Casa de Estudios Árabes, el Carmen de la Victoria y el de Mariano a la espalda, otro de sus íntimos que ni siquiera se ha molestado en llamarme. De veinte mil habitantes en los tiempos gloriosos del Reino Nazarí, el Albaycín había quedado reducido a un pequeño barrio de dos o tres mil personas, a cármenes saqueados y a torreones empotrados en casuchas míseras, a una única calle de doble dirección por la que era un suplicio conducir. Subimos por la calle de la Cárcel Alta y en la puerta de mi Carmen hay un par de policías de pie, junto a los dos matucones de margaritas que siguen siendo un primor a pesar del tiempo que ha pasado sin regarlas, les pregunta si ha sido mucho el destrozo y no espera a que le contesten, me invita a entrar y sigue observándolo todo en silencio. - Supongo que tiene el Carmen asegurado y también las piezas. - No lo sé, aunque juraría que sí. Germán, mi marido, solía ser muy cuidadoso con sus cosas - le digo y él hunde unos ojos indescifrables en los míos. En el interior del primer patio, media docena de hombres y mujeres, también vestidos de policías, todos sentados en sillones sin saber qué hacer y que al verlo se levantan, dirigen la vista hacia mí y se quedan mirándome con curiosidad mientras entro seguida por el inspector. Cruzamos el ante patio del aljibe que da acceso al patio principal y ascendemos a la planta alta. Los ladrones habían respetado los sillones, comprados en la fábrica Valenti de Almazán, y las sillas de enea de la terraza, en las que celebrábamos reuniones de cuarenta personas, todas cómodamente sentadas, y que habían hecho expresamente para nosotros en Yecla, los cuadros sin valor, que no obstante han llenado de spray, pero se habían llevado los frisos y columnas romanas empotradas en las paredes, las estatuas de los patios, arrancadas una a una de sus pedestales, la fuente árabe y los dos brocales del XIII y del XIV. Por fortuna, Germán ya no estaba para verlo. Aquel desorden no era su Carmen y ello me hace sentirme un poco mejor, como si nunca hubiera vivido en él y fuera un alivio que mi Germán no lo viera. En su despacho, el desorden es completo. Habían arrancado la araña de cristal que pendía del centro y se habían llevado las doce cornucopias doradas que compartían las paredes con dos espejos ovalados y ocho 85 cuadros de diferentes tamaños. De uno de los bufetes de nogal había desaparecido un Cristo de marfil con peana de ébano y del otro, igualmente de nogal, varias piezas de bronce. En la mesa del centro faltaban la docena de pergaminos y planchas de cobre, unas jarritas con yeso mate y dos barrilillos de vidrio. En los cajones de la mesa contigua, también faltaban varias cajas de nácar, de carey, madera y plata, que contenían monedas de oro, plata, cobre e innumerables gavetas con antiguos denarios romanos, monedas de los Reyes Católicos y de otros reyes de España, así como un par de arrancadas de oro con cuatro pendientes de perlas, que Germán guardaba como un tesoro. - ¿Tanto dinero tenían ustedes? - pregunta el inspector. - Los inmuebles del banco hispano y del central eran suyos y los vendió para comprar arte y joyas. Era su obsesión. De haber podido hubiera comprado todos los cármenes moriscos del Albaycín para evitar su expolio. - Ya entiendo - dice el inspector y se me queda mirando pensativo. Las voces y nuestros pasos suenan huecos, con tantas habitaciones cerradas tanto tiempo, y hay tufillo a muerto, a ropa y muebles apolillados, y un extraño olor fuerte a alcanfor que se filtra por debajo de las puertas. Hay también otro olor, otro color, otra luz, otro silencio. Siento al pasar de una habitación a otra que éstas ya no parecen vivir en el tiempo, sólo en mi memoria desbaratada por su muerte, con muebles desplazados, cortinas tiesas, visillos desflecados, cuadros torcidos, tal vez por la acción de los cacos en su prisa por llevarse todo cuanto antes o por el abandono. El tiempo las había vuelto sombrías y parecía que lo hubiera abandonado hacía años. Por la puerta del recibidor en penumbra se filtra la luz del mediodía. El inspector observa mesas y sillones sin hacer ningún comentario, se gira despacio sobre los talones y su mirada lo observa todo, los espejos ciegos, el reloj sin péndulo, las estanterías llenas de libros, los cuadros, las vitrinas vacías. - Aquí viviría usted mejor que en el Campo del Príncipe - comenta. - Por allí se va a la cocina y a un pequeño baño al fondo del pasillo, y por este lado a la biblioteca y a otros aposentos. 86 - De ser mío este carmen, yo no lo hubiera dejado por nada del mundo – comenta de nuevo y enseguida se corrige -, naturalmente que todo depende de los recuerdos que uno guarde. - Naturalmente - repito. Intuye en mis ojos lo inmenso y aterrador que es el carmen para mí sola, con cuatro pisos de altura y añade: Demasiado grande para una sola persona, desde luego. Sus ojos se demoran en la mesita del rincón, a la entrada del antedespacho y yo sigo la trayectoria de la mirada del poli, que se queda clavada en el cenicero de cristal con varios cigarrillos consumidos. - ¿Su marido fumaba? - Era enemigo acérrimo del tabaco, aunque en ocasiones fumábamos; sólo en las grandes ocasiones – le contesto y enseguida ordena que metan las colillas en una bolsita de plástico. De las paredes del antedespacho de nuestro dormitorio habían sido arrancadas diferentes piezas, perfectamente colgadas, alabardas, picas, chuzos antiguos y un Cristo pequeño de plata en cruz de madera, juguetes, figuras de piedra, un Nacimiento de barro, y todos los anaqueles estaban vacíos; pero era en el piso superior donde Germán guardaba sus mejores tesoros, un cuadro de Alonso Cano, relicarios y cruces de Caravaca de plata blanca; piezas de china y de nácar, jarro gallonado de ciento ochenta onzas de plata y un gran aparador repleto de piezas menores, y que aparecía tan limpio que me costaba trabajo ir nombrando los objetos, saleros, bernegales, azafates, cofrecitos, galápagos con suelo de plata, sellos, talismanes, camafeos, joyas y sortijas. - Un auténtico museo. - Desde un viaje que hicimos a Oviedo, donde visitamos la catedral, Germán llamaba a esta habitación su cámara santa. No consigo recordar todos los objetos. El dormitorio son dos habitaciones que se comunican entre sí, una de ellas sin ventanas, que hace de recibidor, y la otra, en la que está nuestra cama, tiene luz directa y ventilación a la calle, con las fotos de Germán, Daniel y mías, los tres 87 juntos sobre la mesilla de noche. El ropero y la consola negra como siempre en su rincón. - Necesitaremos días o semanas para hacer el recuento - dice él y cómo le brillan los ojos al hablar, deslumbrado por una operación policial que prevé tal vez la más importante de su vida. Le recuerdo, por si lo ignoraba o tenía alguna duda sobre nosotros, que mi marido había ofrecido todas estas joyas al ayuntamiento en más de una ocasión. - No puede saber la cantidad de papeles que llegamos a echarles. - Habrá constancia de ello. - Estoy segura, inspector. El ayuntamiento debe tener la oferta archivada y también habrá copia en el estudio, si es que los ladrones han respetado sus papeles. - Lo comprobaremos a su debido tiempo. Me pregunto cómo podían vivir entre tanta maravilla. Muy incómodo, ¿no le parece? - Cuando empezó a serme incómodo, le hice construir un pequeño piso con las ventanas hacia el jardín. Podemos verlo si le parece. - ¿Es esta puerta? – pregunta con la mano en el picaporte. - Sí, es esa. - Tendrá llave. - Siempre estaba abierta. - Lo veremos en su momento. Y de la planta alta descendemos al sótano y no había nada, salvo un montón de cristales y un barrizal de vino derramado por el suelo. Los ladrones se habían entretenido, como si les sobrara el tiempo, en romper una a una todas las preciadas botellas de marca, orgullo de Germán, estatuas, cuadros y joyas desaparecidos, e incluso el grueso pene que corría los cielos del sótano, de una esquina a otra, había sido mancillado con spray de todos los colores, diría que emborronado con mayor saña que el resto de los objetos, sillones y cuadros. Se trataba de un gigantesco kistch, que a mí siempre me pareció una horterada, una inmensa pollada, en frase de Germán, pero que a él le divertía y para sus amigos pintores era la culminación de su vida artística. Corría el techo de una pared a otra, pintado por ellos, y sobre él 88 cabalgaban desnudos desde el mismísimo Lorca a Pepe Heredia, Juan de Losa, Lomas, Paco Izquierdo, Cayetano Aníbal y se los voy señalando uno a uno. Lo llamaban la Capilla Pichina y era el santa sanctorum de estos expertos máximos en borracheras y lascivia, el lugar ideal en el que se reunían para hablar de Modernidad y donde se contaban, entre botella y botella de Ribera del Duero o Rioja, los chistes más bordes sobre la vida local e internacional. - Por suerte está pintado en el techo y no han podido llevárselo – comenta. - No me hubiera importado. - Veo que se lo toma bien - dice el inspector pensativo. Salgo del sótano llorando por dentro sin que él vea ni la irritación ni el chorretón de lágrimas que caen por el interior de mi garganta. El aire frío del interior me ha suavizado la angustia. Solía hacerle bien a mi rostro, según Germán, pero eso ahora ya no importa. Subo a nuestro piso y entro en el baño. Estaba intacto salvo el espejo, en el que habían pintado con spray rojo un corazón y escrito en su interior, con letra nítida, dos palabras: gran puta, que me hacen caer sentada sobre el borde de la bañera, porque aquello, aunque de momento no le viera el sentido, tenía que ver conmigo y lo tenía. Tardaba en salir y, tras llamar el inspector con los nudillos y entrar, le indico con una mano el espejo mientras con la otra me limpio las lágrimas de las mejillas. - ¿Tienen esas palabras algún sentido para usted? - No lo sé, inspector - le respondo. Me mira con ojos grandes y amables. - Juraría que lo tiene, que los ladrones la conocen y que le han dejado su tarjeta de visita. Tiene que hacer memoria, cualquier detalle puede sernos útil. Me parece que usted y yo tenemos mucho de que hablar La librería era un mar de papeles, todos desparramados y revueltos por el suelo, los estantes combados y a punto de caer y, cuando me pongo a recogerlos, el inspector se me acerca sonriente y con una mano huesuda y larga en mi hombro me lleva hacia la puerta de la terraza. Abre la doble hoja, alta y pesada, con cristales esmerilados, adornados con cenefas de mariposas y lirios, y el hierro de los goznes 89 chirría levemente. Siéntese aquí y descanse, prefiero que mis hombres revisen todo de forma ordenada; luego se queda de pie mirando a la Alhambra como si la viera de forma distinta o por primera vez. Observa el jardín, la explanada que lleva al borde de las paratas, los rosales y matucones de flores muertas, tres meses si regarlas y algunas tan delicadas, los retoños enfermizos de los geranios, también muertos. Se acerca a la barandilla y considera la altura y la inclinación de la ladera, la tierra cuarteada, los muros, y enseguida gira sobre los talones y se queda mirando la fachada orientada al mediodía con su balaustrada en la parte alta, tras la que se encuentra la azotea con sus remates ondulados de cerámica, cenefas de mosaico y adornos de terracota, grandes vasijas con las flores, todas muertas. La hiedra lustrosa que trepa por la fachada, de ladrillo quemado y antiguo, salvo en los marcos que son de piedra, respeta el encuadre de las ventanas. - Nunca había visto tantos tesoros juntos en una casa – dice el inspector. - Mi marido era un romántico incurable y un erudito. Recorríamos las ciudades y pueblos de los alrededores de Granada comprándolo todo, cualquier cosa antigua de valor, una estatua, una vasija romana, un hacha prehistórica, un azulejo, un librillo de barro verde y vidriado, una espada medieval, una virgen gótica lo mismo que una casulla de iglesia o la edición rara de un libro. Cuando a Germán le gustaba algo, el precio era lo de menos con tal de que el objeto no desapareciera o fuera a parar a América, sobre todo si se trataba de ejemplares únicos, de tesoros recién descubiertos y de primeras ediciones. Y todo está aquí, inspector, o estaba aquí perfectamente etiquetado con su fecha y lugar de origen. Germán era muy sistemático y ordenado. Pusieron en venta el carmen de los Cipreses, ¿lo conoce? Tiene una torre mudéjar y un maravilloso jardín en el que allá por los años veinte se hacían tertulias y se volvió loco. Tenía que comprarlo y afortunadamente alguien se le adelantó. -¿Por qué afortunadamente? - En ese momento estábamos sin dinero. - ¿Quiere ayudarnos? Empiece por hablarme de su marido - y acerca un sillón de enea y se sienta a mi lado -. Usted y yo tenemos mucho de qué hablar. Empiece 90 por lo más sencillo, edad, pasatiempos, cargos. Cuénteme un día cualquiera en la vida de ustedes. Y me mira con ojos magnéticos como si tuviera veinte años, analizando mi ropa, mis manos, e intentando adivinar si de verdad estaba enamorada de mi marido. - Ya les dije todas esas cosas a la pareja que vino a mi apartamento. - ¿Una pareja de policías fue a su apartamento? - Debo tener su dirección por alguna parte, tal vez en el bolso. No sé dónde he dejado el bolso. - Tráiganos el bolso de la señora y compruebe el teléfono - le ordena el inspector a la muchacha policía. -¿No tiene frío aquí? – le pregunto. Con las manos en los bolsillos de los pantalones, el poli indaga mi expresión de fatiga y la repentina palidez de mi rostro. Tampoco las ojeras y labios hinchados le pasan desapercibidos. -¿Frío? ¿Se encuentra bien, señora? Podemos ir al interior y encender la chimenea del salón. Le diré lo que vamos a hacer. Usted se queda aquí sentada mientras yo sigo examinando la casa y mando traer un par de cafetitos. Eso la calentará. - No es nada. Ha sido la impresión. Puedo soportarlo. - Estoy seguro. Es usted fuerte. Se frota los labios, finos y tensos como el acero sin apartar de mí los ojos; luego se levanta y dirige de nuevo a la muchacha. Habla con ella más tiempo del esperado y se me acerca por la espalda, se queda unos segundos de pie, tal vez mirando la Alhambra, tal vez pensando sin mirar a nada, mientras yo siento sus ojos clavados detrás de mi cuello antes de volver a sentarse y darme una palmadita en la parte superior del muslo. Este hombre me gusta. Barba cuidadosamente afeitada aunque espesa, ojos grandes, más jóvenes que su cuerpo y que no se cansan de mirar, los ojos grandes y rasgados de quien no duerme y, aunque duerma, no halla descanso, siempre alerta y nunca cansados de mirar; mientras su cuerpo adopta un 91 estado de máxima tensión al caminar y arrastra ligeramente los pies, no sé si por desaliño o por causa de un animal interior en su pecho que les roba el oxígeno. - Dijeron que tenían ustedes una pista y que lo mantenían en secreto para no alertar a los ladrones - le digo. - No tenemos nada, ¿quién le dijo eso? - Los policías que vinieron a mi casa. - ¡Ah, sí!, la pareja de inspectores, ¿cuándo fue eso? - Hace unos días. - ¡Qué interesante! ¿Antes del robo? - ¡Es verdad! ¡Qué estúpida! Sí, fue unos días antes del robo. Ahora que lo pienso se referían a la muerte de Germán y no al robo de su carmen. - Hábleme de ellos. - Eran jovencísimos. Un muchacho corpulento y rubio que se echaba el pelo hacia adelante, como para ocultar una calvicie incipiente, y una muchacha más joven todavía, una chiquilla. Ahora que me pregunta era demasiado joven y llevaba un pelo excesivo para ser policía, casi hasta la cintura. - ¿Y qué querían? - Saber si reconocería al hombre que me había violado en Zafarraya y si se parecía a alguien que yo conocía en la universidad. - ¿La violaron en Zafarraya? - Sí. - Aunque usted no lo denunció, sabemos que la violaron en Zafarraya. ¿Por qué no puso la denuncia? ¿Le ha sucedido algo tan violento y traumático en la universidad? - Nada importante. Apenas he enseñado tres semanas. Eso es lo que les dije a ellos. - Pero le ha sucedido algo que no les dijo. - Sí. - ¿Y qué es? - Un alumno maniaco que me persigue a todas horas. 92 - ¿Por qué se lo ocultó? - Podían ser figuraciones mías. Es lo que mis compañeros siempre me dicen. - Pero usted no lo cree. - No. - ¿Les dijo eso? - No. De repente me entró la sospecha de que no debía inculparlo ni asociarlo con el de Zafarraya porque podía ser verdad que fueran imaginaciones mías. - Y sin embargo usted cree que hay algo en ese muchacho y va a contármelo. ¿Son la misma persona? - Ese es el caso, que no estoy segura, inspector. Al de Zafarraya ni siquiera llegué a verlo. Era noche cerrada. Sí recuerdo que su compañero se llamaba Jaime. El de la facultad se hace el encontradizo a todas horas conmigo, en los pasillos, en el bar, en la ciudad, en las calles y en los lugares y rincones más inesperados. Me lo encuentro por todas partes, hasta en el sueño y hablándome como si estuviera presente en mi habitación. La forma de mirarme, los ojos siempre ocultos bajo unos cristales tan gruesos como culos de botella es lo que me aterroriza de tal forma que desearía largarme a cualquier parte con tal de no verlo. Quizá se parecen tan sólo en eso porque aquel era más fuerte. También me atemorizan sus telefonazos en mitad dela noche, sus mensajes por debajo de la puerta de mi despacho, en los que me llama de todo. Dice que mi puesto está en el Don Pepe y no en la universidad, en mi nidito de amor y en mi cama, que él va a visitar una de estas noches. - ¿Y cree que va en serio? - No lo sé, inspector; por si acaso no me arriesgo a salir sola por las noches y si alguna vez lo hago me quedo a dormir en casa de una compañera. - ¿Y por qué no se ha ido de Granada? Usted tiene familia en Madrid. Ojalá yo pudiera irme. - ¿Por qué no lo hace? - Porque odio esa ciudad más que ésta. Lo hice en varias ocasiones, cuando me llamaban para hacer de escolta de alguien, un trabajo que odiaba más que éste, y siempre acabé volviendo. 93 - Lo mismo me sucede a mí. ¿Está usted casado inspector? - Lo estuve. - ¿Hijos? - Una hermosa niña de doce años. - Pues yo le dije un día a mi marido que lo amaría siempre y siempre significa esta ciudad, que es la suya. - También esta ciudad es la mía. En eso nos parecemos. - El teléfono de la tarjeta es falso - dice la joven policía mirándome con intensidad a los ojos. - Y supongo que también lo son los nombres y la dirección - comenta el inspector. - Todo falso don Ricardo - dice la muchacha. - ¿Va a vigilar mi apartamento? Me gustaría que controlaran mi teléfono. Estoy muy asustada, inspector. - Lo haremos, lo haremos, señora. - Eso mismo me dijeron ellos. - ¿Y dice que su compañero en Zafarraya se llamaba Jaime? - Sí. Les será fácil comprobarlo. - Y que el muchacho ese de la facultad la llama puta. - Sí, sí. 94 12 Si me cogieses la mano Yo aunque sola Encontraría tu cintura Germán no ha muerto. Sus ojos me siguen a todas partes y por la noche no me dejan dormir. Camina por la casa de puntillas. Vive encerrado en el lado más deshabitado entre muebles y cortinas mohosas que crujen, paredes desconchadas que rezuman salitre y, a pesar de su encierro en el carmen, es un hombre atento que sabe lo que sucede en mi apartamento y me alerta, oigo sus pasos, suele ocurrir cuando menos lo espero, carraspea, llama a la puerta de mi habitación antes de entrar, la abre, se me acerca, saluda en voz baja y besa levemente la boca. Sus ojos vigilan mi sueño durante la noche y puedo dormir tranquila. A menudo, y cuando en el sueño tanteo su cuerpo para cerciorarme de que ésta y apoyarme en él, siempre lo encuentro. Me besa y yo con los párpados semicerrados le devuelvo el beso y despierto alegre y sonriente. En la ventana hay un rumor fino de lluvia, un arrullo de amor que amo y que identifico con él; luego oigo sus pasos en la cocina, mientras 95 exprime tres o cuatro naranjas y prepara una cafetera, y enseguida entra de nuevo en mi cuarto con dos tazas y dos medias tostadas de aceite y desayunamos juntos. Al acabar saca su paquete de cigarrillos y me alarga uno encendido. Es otro de los momentos que amo y, a fue de sincera, he decir que nunca se había preocupado tanto por mí como ahora y que no encuentro una forma mejor de explicar esta extraña facultad suya de estar conmigo y de anticiparse a los ruidos que me intranquilizan de noche. De día alegría es breve y los sobresaltos suceden cuando menos lo espero porque, aunque también sueño por las noches verdaderos horrores, es de día cuando me sobrevienen los peores, que él inexplicablemente no me evita. A menudo tienen que ver con el escándalo de las gotas en el tejado o con el viento que, aunque escaso en Granada, cuando llega lo hace arrasando con furia puertas, árboles y postigos. Silba en las esquinas y dobla las palmeras. La casa entonces convoca ruidos devastadores que se instalan en mis oídos y me sobresaltan. Son ruidos que se producen bruscamente y de forma intempestiva, unos pasos en la escalera, el petardeo de unas motos sin tubo de escape y un cambio brusco de marchas en el repecho de la iglesia de San Cecilio, en la parte alta de la plaza, que perforan mis oídos y permanecen dentro hasta que ruidos más fuertes los anulan, y entonces me encuentro sola. Son los ruidos que peor llevo porque aunque pasajeros suelen cogerme desprevenida y no hay forma humana de quitarse este repentino zumbido o de convivir con él, ni manera de hacer como que no los oyes o ahogarlos con ruidos más soportables. Es hora de vestirme y salir a la calle. Me subo el cuello del abrigo y echo a andar, dispuesta a soportar cualquier inclemencia. Reluce el pavimento y la humedad de la noche ha envejecido los coches. Hacia Reyes Católicos, en busca del autobús, siento pasos a la espalda, en la misma acera por la que ando, y cambio de acera. Es una precaución inveterada desde la niñez que había olvidado. Los pasos cambian de acera y me siguen cada vez más cerca. Recibo un repentino golpe de frío en las 96 mejillas y vuelvo a cambiar de acera. No me atrevía a volver la cabeza y acelero el paso. Había cortado por un callejón estrecho que desemboca en la céntrica calle de Pavaneras y no había nadie en todo el fondo del callejón. Escruto ventanas y balcones y todos están cerrados. Fue justo al comienzo del callejón. Los pasos me siguen a idéntico ritmo que los míos, siempre a mis espaldas y acortando distancia e, inesperadamente, siento una mano en mis nalgas, bajo la falda, y otra en la boca, un aliento fétido a alcohol en la nuca, el clic de una navaja al abrirse y su filo en mi cuello que, en lugar de paralizarme, me vuelve osada. Sin mover un solo músculo, noto que la mano desciende hacia mi garganta y en ese instante doy un grito descomunal, un aullido de bestia herida que durante unos segundos hace eco más allá del fondo del callejón. Sigue un silencio corto en el que noto que la mano me suelta y vuelvo la cabeza. No consigo imaginar cómo lo hice. Primero sólo pensaba en defenderme, pero al verlo correr en dirección contraria voy tras él gritándole obscenidades. Entra en un portal y lo sigo a escasos pasos escaleras arriba hasta que oigo cerrarse una puerta y todo vuelve al silencio. Entonces regreso sobre mis pasos y me encierro en mi apartamento. Tal vez pude haber hecho algo más de lo que hice cuando el tipo me tapó la boca y después, como desgarrarle a dentelladas la mano o denunciarlo a la policía; pero ni siquiera pude ver su cara, sus ropas o el color del pelo, y sigo sin verlos. Estúpidamente no pensé en el peligro que corría al seguirlo, sólo en gritarle hijo de puta y en atacarlo. Debí pensar cientos de cosas mientras lo seguía. Lo increíble y patético fue verlo correr mientras yo le gritaba a sus espaldas y corría tras él, sola. No se veía a nadie en todo lo largo del callejón y me doy la vuelta con las palpitaciones a cien, aunque eufórica por mi pequeño triunfo; eufórica y rabiosa por no haberle desgarrado la mano y más tarde en la cama, en sueños, me sobrecoge un repentino escalofrío que no logro explicarme. Me sorprende la agresividad de mi comportamiento en el momento álgido del peligro y mi debilidad temeraria y asustadiza una vez y a salvo en mi apartamento. En mi apartamento sueño que mi asaltante se abalanza rabioso sobre mí y que me ahoga; me sigue y por más que corra, siempre me alcanza. Ya despierta, en cambio, me sorprende la fuerza de mi carácter y, empujada por Germán, me levanto y decido probarme de nuevo. 97 Anochecía. Me visto mis mejores galas, cierro lentamente la puerta con llave y salgo a la calle. La niebla cerca y lejos convierte en pequeñas circunferencias de luz el potente alumbrado del Campo del Príncipe. Era noche cerrada, aquella noche, y, tras ensayar un monólogo espeso y tonto, dejé la facultad cuando el conserje cerraba las puertas y salí por la del parking hacia el laberinto de las calles más negras de la ciudad como si no lo hubiera hecho nunca, como si fuera la primera vez, como si la ciudad me fuera desconocida, como si estuviera en ella de visita, como si yo misma fuera un fantasma a la búsqueda de un fantasma muerto, esperando a ver si aparecía, y apareció esa noche. No me pregunten qué hacía a tan altas horas en mi despacho, tal vez preparaba las calles de la mañana; pero es seguro y yo lo sabía que él estaría esperándome al salir. Tampoco me pregunten cómo me di cuenta de su presencia; pero sabía que si él estaba en algún lugar cerca se haría el encontradizo conmigo. Lo sabía y contra toda lógica había decidido salir a su encuentro, segura de que esta vez no podría atemorizarme; es decir, que al menos procuraría no aparentar miedo, no estaba dispuesta a dejarme atemorizar ni por él ni por nadie, por los ojos de él menos que por los de cualquier otro y, al salir al parking, caminé con la cabeza alta y los ojos rectos, sin mirar a mi alrededor, probando mi nueva identidad, y sucedió esa noche a horas muy altas, después de haber esperado deliberadamente a que anocheciera y cerraran las puertas. No había taxis y me dirigí calle abajo hacia el centro de la ciudad y era él, envuelto en un chaquetón negro de cuero. Su sombra pasó a mi lado y, para tranquilizar los repentinos latidos de mi corazón, le di las buenas noches. Lo hice porque quería ser valiente y para que él notara que no me impresionaba y, aunque la oscuridad me impedía ver sus ojos de felino, los adiviné en la sombra. Me miró con ojos poderosos y pasé de largo sin volver la cabeza; aunque me pareció que dibujaba una débil sonrisa, no podría jurarlo. Sí podría jurar que al reconocer sus gafas los latidos en mi 98 pecho se dispararon y que en contra de mí misma aceleré el paso cuesta abajo, donde al ver que él seguía su camino y lo perdía de vista, respiré aliviada; pero debió reconocerme porque enseguida oí su voz, aunque sin entender cómo me llegaban sus palabras ni de donde; pero era su voz con nitidez y decía: Tómatelo con calma, profesora, la voz patinando en la atmósfera negra de los jardines con claridad. Luego, segundos más tarde, vi una mano que me saludaba desde la acera de enfrente y podía ser la suya. Se escuchaba a lo lejos la música de una radio, pero tampoco sabía de dónde venía. Contuve la respiración.. también oía algo.. como el chirrido de un grajo... de una corneja, y de nuevo la voz patinando, el clic de una botella al descorcharse y el sonido de vidrios rotos. Con ojos como platos alcanzo a descubrir una sombra delgada más alta que un hombre, una figura contra el muro al otro lado de la calle, una cabeza despeinada e iracunda, un manchón oscuro que se desplazaba rápidamente de lugar dejando como en el mar una estela en el aire y a continuación un rostro con ojos amarillos, como de tigre, una colilla encendida en la comisura de unos labios que sonríen. Lo veía con la nitidez con que suelo ver estos fantasmas en el sueño y por eso me asusté. Se desplazaba a saltos cuesta abajo como los monos, y enseguida resonaba la misma voz nasal, harías mejor empleando tus energías en educar a tu hijo que en encelar a tus alumnos, gran puta, con una voz que no llegaba a mí en línea recta sino patinando y dando rodeos, y era la suya, qué otra si no. Pero no debía tener miedo porque se trataba claramente de una alucinación y, no obstante, eché a correr alocada hacia las primeras casas, con la voz siguiéndome: ¿Cómo le va a mi intrépida profesora?, todo el día encerrada en tu agujero sin dejar de leer y de fumar, de beber café, mucho café ¿No estarías mejor en un putiferio? ¿No es eso lo tuyo? ¿A qué no adivinas qué tengo en la mano? Enseguida oigo el chasquido de una navaja al abrirse y quedo sin suelo bajo los pies, y no trato de exagerar el pánico y tampoco intento escapar, me habla con tal impunidad, con voz relajada y dulce, que es lo que me producía el mayor espanto, y no serviría de nada. ¿Qué quieres?, le pregunto al fin como si me encontrara despierta y a plena luz del día. 99 Lo que quiero, profesora, no me deja dormir ni de día ni de noche. La voz seguía patinando y no sabía de donde venía; porque me llegaba de varios sitios a la vez, cada vez más cerca. Te haré pasar la noche más inolvidable de tu vida y será donde tú quieras. Mi madre dice que vestir de negro tan joven es triste y por encargo suyo estoy dispuesto a hacerte el favor. En ese momento me pareció oír el motor de un coche descendiendo la cuesta y no me moví. El foco de luz iluminó unos segundos una figura, un perfil gigantesco, que igualmente se quedó paralizado al caer sobre él los dos focos del coche. Tenía clavadas sus gruesas gafas en mi rostro y parecía que me miraba como, supongo, mira el inquisidor desde lo alto de una tarima a sus víctimas. Tranquila, profesora. Soy yo, tu amante, no te asustes. Adoro ese abrigo negro que llevas y adoro sobre todo tus zapatos. Eres un enfermo, le grité y él me contestó con el mismo tono monocorde y dulce, haciendo eco en mi interior,¿es eso todo lo que se le ocurre decir a mi sabia profesora? No te haré daño. Será una noche muy romántica. El coche se había detenido a unos cincuenta metros tras adelantarme y en la oscuridad estudié el sonido del motor y la distancia, pero sin atreverme a echar a andar ni a correr hacia él porque la sombra se movía muy deprisa y la voz cambiaba de lugar con mayor rapidez de lo que yo podía hacerlo. No te causaré ningún daño, ¿acaso no me consideras un amante digno? Háblame, profesora, ¿por qué no me hablas?, preguntaba y yo no le hablaba para no indicarle dónde estaba, pero iba a volverme loca si seguía allí quieta, paralizada e inmóvil. El motor paró de repente y la oscuridad fue absoluta. - Soy Benjamín. Tranquila, profesora. ¿Qué quieres?, dije, creo que le grité, porque ahora me urgía saber la distancia que nos separaba. Soy Benjamín, tu ángel guardián, puedes llamarme Benyi como mis amigos, me responde y suelta una ruidosa carcajada que patina y hace eco por el amplio espacio abierto. 100 El terror era su voz y sobre todo sus ojos, dos ojos grandes e inflamados que parecían tener luz propia y que me miraban de frente y por la espalda, por encima de mi cabeza y desde el asfalto. Por favor, por favor, no me hagas daño, musité apenas en susurro al oír que los pasos se acercaban, déjame en paz, deja de acosarme. Y luego sucedió lo inesperado: Ángela, cariño, ¿qué dices?, ¿quién te acosa? Era una voz distinta y, al reconocerla, mi corazón dejó de bombear como un loco y empecé a relajarme. A mi lado una figura conocida, dos brazos amigos, dos ojos amables, que en nada se parecían a los que segundos antes había visto en la noche y me envolví en sus robustos brazos; luego, al romper en un sollozo incontrolado, me desperté a oscuras y en medio de la noche, en mi cama, en mi minúscula habitación, sudando a mares. 101 13 Saco fuerzas. Ponerle fecha a aquel día es encerrarse con él. Seguía sonando el teléfono a todas horas, respiraciones misteriosas al otro lado del hilo que no se decidían a hablarme y colgaban, voces femeninas que me llamaban por el nombre y que parecía conocer, pero que al ir a preguntarles por el suyo colgaban. En una ocasión me pareció reconocer una respiración ligeramente asmática, que echaba el aliento en el hilo y que no podía ser otra que la de mi enemigo, y esa era la razón por la que cada vez que sonaba el timbre del teléfono o de la puerta temblara. Si sonaba por la noche, los golpes de mi corazón eran más fuertes que los timbrazos. Me quedaba quieta escuchando los posibles pasos en la escalera y no me atrevía a andar no fueran a escuchar los míos en el piso de abajo. Si le sacaba el tema a Gabriel, él se encogía de hombros y, como si fuera una histérica, 102 decía que no debía darle más importancia, verás cómo al final se trata tan sólo de un bromista gracioso. Germán en cambio me aconsejaba en contra: no salgas, no te dejes ver; por lo que más quieras, sé prudente. De vez en cuando, don Ricardo se hacía el encontradizo conmigo de manera tan intempestiva como extraña. Lo hacía de forma inesperada, a veces de noche, pasaba por aquí y he querido saludarla, observando atentamente los bordes de mi falda como si no supiera donde mirar o no se atreviera a mirarme a los ojos, pero estudiando cada palabra, cada gesto mío; luego no veía la hora de marcharse y siempre, aunque veladamente, me acusaba de no querer colaborar con la policía. - Le he traído un dossier completo de todos los robos que ha habido en los cármenes del Albaycín, de los que tenemos constancia naturalmente, y me gustaría que usted les echara un vistazo – dice alargándome una carpeta voluminosa. - Los miraré pero no veo cómo puedo ayudarle con otros robos. Intenta en todo momento ser amable. Es un hombre cincuentón de hablar pausado y empieza a gustarme su insistencia en venir a verme, su profesionalidad, aunque a veces no sepamos qué decirlos y los silencios sean largos. Y me gusta sobre todo el hecho de que vigile mi apartamento porque atempera el miedo y me ayuda a dormir. - ¿Qué hace todo el día en casa? - Esta noche he tenido una pesadilla. ¿Usted no las tiene? -A veces me despierto con los dientes rotos – y sonríe sin dejar entrever ningún sentimiento que altere su semblante -. Por cierto no hemos encontrado ningún informe sobre el ofrecimiento de esas obras de arte al ayuntamiento. - ¿Cree que le he mentido? - No, claro que no, pero debo comprobar hasta el más mínimo detalle. Por cierto, este pequeño apartamento es un buen lugar para ocultarse de momento; pero pienso que debe usted salir y volver a la universidad, si lo estima conveniente puedo darle una discreta vigilancia. También hemos seguido a ese joven y no es exactamente como usted lo describe. Es delicado y con un color enfermizo que 103 asusta, algo estrafalario en su manera de vestir, es cierto, siempre con chaqueta y pantalones de cuero. No acabo de entender la fascinación que le causa. - Fascinación, no, inspector; miedo. - Vive con una madre anciana y trabaja de celador en la clínica de San Rafael. No da la impresión de ser un maníaco que necesite robar o vaya por ahí matando. Es el líder de un grupo amateur de funámbulos, que se reúnen en un hangar de Armilla y, de tener que clasificarlo, diría que es un solterón incurable; en cualquier caso no parece ser alguien que vaya por ahí molestando. - Tal vez siga su consejo y vuelva al trabajo. - Hágalo. Siempre es importante tener la mente ocupada. Mira un instante mi cuaderno de notas y pregunta: - ¿Qué está escribiendo? - Una historia de horror, inspector. - ¿Tiene que ver con ese muchacho? - Y con esta ciudad. - Esta ciudad no es ni Nueva York ni Chicago afortunadamente. No creo que a Granada le vayan esta clase de historias. - ¿Y qué clase de historias le van a Granada? Calla un momento, un buen rato con la vista perdida en el vacío; luego dirige la mirada directamente a mi garganta. -Yo no lo sé, no soy ni escritor ni buen lector. Pienso no obstante que lo que le va es algo más delicado y lírico, algo mágico y no tan burdo como las historias americanas de suspense o de horror. Es sencillamente la intuición de un profano. Mi sorpresa es descomunal. Profano o no es un hombre más culto de lo que pensaba y lo invito a cenar con tal de seguir hablando. - No tengo hambre y es demasiado tarde. - El horror no tiene un lugar concreto y no siempre es físico, inspector; puede ser interno y está en todas partes. Ese es el peor. Me mira a los ojos y dice con jovialidad: 104 -Jovencita, no me haga caso. Siempre he pensado que Granada es una ciudad rica en historia, no olvide su pasado musulmán, su misterio, que real o ficticio requiere mucha imaginación. La Granada que yo conozco y vivo en cambio es vulgar y en ella apenas sucede nada interesante: borrachos en el Paseo de los Tristes a las seis de la mañana, muchachos que se pelean en las zonas de la movida, parejas que se agrieden, pordioseros y poetas mendigos; pero seguro que tiene usted razón. - Y crímenes de niñas y actos de terroristas con muerte de magistrados, misas negras con crímenes horrendos, saqueo de cármenes, camellos en Plaza Nueva, asociaciones culturales islámicas como Ibn Taymyyah, escuela de terroristas. A mí nada de esto me parece vulgar. -De acuerdo, esa también es Granada, pero hay otra que me gusta más y si ha de escribir no pierda su tiempo con sucesos vulgares y échele coraje e imaginación. Ahonde en su historia. Hace poco leí una novela sobre Granada que me gustó. - ¿Se llamaba El turbión? - Se titulaba El segundo hijo del mercader de seda. - La conozco. - De todos modos y, escriba o no, vuelva a su trabajo. -No acabo de decidirme del todo, pero lo pensaré, inspector. Todos daban por descontado de que era una histérica y, al marcharse, me acerqué a la ventana con ganas de aire fresco. La abrí y tras respirar profundamente me quedé absorta mirando la noche. La nieve y a rachas el granizo batían los cristales, pero no tenía frío y, aunque deseaba salir a respirar aire fresco y mojarme, tal vez mezclarme con la gente en un bar, donde pasar inadvertida y observar sin ser observada como cuando de niña quería ser invisible, no me atreví. Se estaba bien en mi habitación. Todos tenemos una habitación dentro de nosotros y siempre la he preferido a cualquier otro lugar. La puedo poblar de la gente que quiero, callar a los que no me gustan, escuchar desde ella los sonidos de las habitaciones vecinas y del mundo, expulsar el presente y mirar hacia el pasado, que es el país más grande de todos y el que más me gusta porque no me siento responsable de sus errores. El inspector no obstante tenía razón. El pasado está lleno de historias hermosas, pero a 105 veces es difícil saber por qué eliges una y no otra. Lo fácil no obstante es escribir sobre el pasado, es lo que todos los escritores sin imaginación hacen a la hora de decidirse por una historia; pero escribir sobre el tiempo en el que vives es más duro porque sencillamente te sientes avergonzada y tienes que volver a crearlo sin sus errores; y eso es lo que tú intentas desde el interior de tu habitación, a solas contigo misma y sin Germán, y lo haces llevada por una necesidad interna que no sabes a qué responde, igual que enamorarse o hacer un viaje a lo desconocido y exótico, arrastrada por una pasión bella que la mayoría de las veces no has programado y no puedes explicarte. 106 14 Mi hijo me miraba desde el aparador junto a su padre sonriéndole a la cámara y a mí Amanecía un día hermoso. Habíamos pasado de un día invernal a una hermosa mañana del verano de los membrillos en unas horas y si no hubiera amanecido un día tan soleado habría ido a la facultad, como el inspector me sugería; pero el día era demasiado hermoso y como una autómata empecé a empaquetar mis cosas, jerséis, faldas, bufandas, guantes, ropa interior y pantalones, casi todo lo que tenía, porque de aquel día no pasaba sin ver a mi hijo. En el teléfono no hacía más que quejarse: mamá, ¿cuándo vas a venir?, ¿cuándo me vas a llevar contigo? En casa de los abuelos hace demasiado calor o hace demasiado frío. Los abuelos nunca salen. Tienen la calefacción demasiado fuerte, no puedo respirar y me ahogo. ¿Cuándo va a acabar de llover? Era un niño cariñoso, abierto y espigado de grandes ojos color miel como los de Germán, nalgas prietas y fuertes, piernas largas y delicadas, casi femeninas, y yo lo había abandonado. Al acostarme esa noche puse el despertador un par de horas antes de lo habitual con el fin de tener tiempo para tomar un baño, 107 decidir la ropa que ponerme, aunque la tenía muy pensada y sobre la silla, hacer una cafetera y desayunar con tranquilidad antes de coger un taxi. Iba a darle una sorpresa. Era un buen chico. Según mis padres, muy responsable y trabajador en la escuela, que nunca pedía nada, nunca les había dado un mal rato o un disgusto ni levantado la voz, y de repente me preguntaba cómo había podido dejarlo en sus manos tanto tiempo, casi tres meses sin ir a verlo y sin dedicarle un pensamiento, sin escribirle una sola carta, tan sólo breves llamadas por teléfono. Mi hijo me hubiera hecho la vida más llevadera de vivir conmigo y me remordía la conciencia. Has sido cruel con él, me parecía oír a Germán, de tenerlo contigo no te encontrarías tan sola. Pero mi padre amaba a Dani más de lo que nunca había amado a sus propios hijos y ahora al fin era un padre orgulloso. Si se lo quitaba heriría sus sentimientos. Lo leía en su voz. Si te lo llevas, voy a echarlo mucho de menos, hija, ¿estás segura de que quieres tenerlo contigo en Granada? Debo hacerlo, papá, es mi hijo y tiene que crecer conmigo, debo decirle la verdad sobre su padre, es un error tenerlo engañado tanto tiempo; debo decirle que su padre estaba muy enfermo y que no nos dio tiempo a llevarlo a un hospital y un mal día, caminando por la calle, lo atropelló un coche. Será como tú quieras, hija. Yo sólo soy su abuelo. Reservé un billete de Iberia por teléfono y desperté varias veces con mal sabor de boca. No le había preguntado qué quería que le llevara, no le había comprado nada y era su cumpleaños. Recogí la mesa. El taxi tardaba en llegar y me senté en la silla con ganas de llorar y esta vez las lágrimas nada tenían que ver con mi hijo, sino con Germán y conmigo misma porque no había hecho todo lo que estaba en mis manos y de haberlo hecho lo habría salvado y hoy mi marido estaría vivo. Sonó el timbre de la puerta y era el mensajero de una floristería con un ramo de rosas. ¿Qué broma era ésta? ¿Qué hora es? Busqué una etiqueta, un mensaje, algo con el corazón bombeándome sangre de forma alocada a la cabeza, y no la hallé. - No la hay, señora. No la busque - dice el muchacho. - ¿Quién las envía? - El que la encargó por teléfono no dejó ninguna. Dijo tan sólo que disfrutara usted de las rosas. 108 - ¿Y no es una equivocación? - No lo es, señora. - Pero habrá pagado de alguna forma. Ustedes deben saber quién es. - Yo soy, señora, el muchacho de los recados. Sólo podía tratarse de Gabriel; pero, ¿por qué tanto misterio y a aquella hora tan temprana?, ¿podía ser el inspector? - Gracias – y le alargué la primera moneda que encontré en mi monedero. Desde la ventana observo un taxi en la calle y junto a él al inspector despidiéndolo con un billete que acababa de sacar del bolsillo. Me quedo casi sin aliento esperando su llamada en la puerta. - ¿Iba a alguna parte? - pregunta al entrar y ver mis preparativos de viaje. - A Madrid. - ¡Vaya coincidencia! Tenemos en la comisaría a nuestro funámbuloenfermero que niega toda relación con Zafarraya y necesito que me acompañe e identifique si es el mismo que la molesta en la universidad. - No puedo, inspector. - Llámeme, Ricardo. E inmediatamente coge el teléfono, saca su agenda y, sin pedirme excusas, llama a Iberia cancelando mi billete. - ¿Lo va a interrogar en mi presencia? - No queda más remedio, a no ser que prefiera verlo tras un cristal. - Si he de ir, prefiero verle los ojos. - Empieza a ser razonable ...y a gustarme – añade tras un corto silencio después de dejar pasar unos segundos antes de decirlo. Apenas hablamos mientras vamos en su coche hacia la comisaría, pero lo que acaba de decirme ha gustado y voy alborozada. Su oficina que ya conocía era una habitación desnuda con apenas un armario, una mesa y tres sillas, y en la pared el cuadro del jefe del estado. Me siento por indicación suya junto a él y al instante se abre la puerta y aparece Benjamín, alto aunque no tanto, con las manos juntas y los hombros ligeramente hundidos, rostro enflaquecido y pálido, seguido por dos 109 policías que se quedan de pie a sus espaldas. Lo acercan a la mesa y el inspector le ordena que se siente algo más a la derecha, enfrente de mí y él lo hace sin mirarme. Ha perdido peso, pero es el mismo rostro anguloso que había visto tantas veces en mis sueños. Lo imaginaba no obstante con aspecto de lobo rabioso y un traje de cuero negro raído, aunque limpio y gastado de tanto lavarlo, y no vestido con ropa de sastre a su medida para causar buena impresión, con chaqueta lisa y una camisa recién planchada, haciendo gala de una indiferencia absoluta como quien nada tiene que temer. Sus manos y uñas son efectivamente las de un enfermero, tan inmaculadas y de manicura como las de una muchacha que se prepara para una cita, sin pizca de suciedad, y yo me lo hacía tan distinto, con las manos toscas y rudas de un mecánico de garaje, que lo observo sorprendida. Levanta la cabeza lentamente, como estudiándome, y al mirarme pensé al punto que quería golpearme. De la vaga indiferencia inicial había pasado al verme a una explosión de violencia tan repentina que fue como si me hubiera golpeado. Me quedé helada por dentro, me acuerdo y todavía me recorre todo el cuerpo un escalofrío. Incluso se llevó un dedo a los labios como si tuviera sangre en ellos o quisiera silenciarme y ciertamente me intimidó. Nos miramos y en los cristales astillados de sus gafas veo dos ojillos enrojecidos e inflamados, llenos de rabia. Sus ojos, y no él, era lo que más miedo me daba, porque parecían atravesar la distancia que nos separaba como si no hubiera nada en medio y yo estuviera detrás de aquellos cristales redondos, pequeños y astillados. Me miraba igual que miraría a un insecto, como diciéndome, puta desvergonzada, ¿quién te has creído que eres? Fue un instante tan sólo. Sus ojos me miraban tan fijos que aparté los míos y ya no volví a dejarme atrapar por su mirada. Él entonces los bajó con frialdad a mi boca, a mi cuello y a mi escote, como si quisiera desnudarme. Su expresión no obstante era de dolor y, de haber podido, se hubiera levantado y me habría abofeteado. ¿Quién se lo habría reprochado? Pero no era ningún tonto y enseguida adoptó la pose tranquila y relajada con la que había entrado. Me parece mentira que en tan poco tiempo me hayan pasado tantas cosas, que el miedo a la calle, a la noche y a los desconocidos se hubiera apoderado de forma 110 tan poderosa de mí. El inspector a mi lado parecía ausente, como si estuviera pensado en otra cosa o hubiera dormido mal. - ¿Es este el hombre que la asusta? – me pregunta. - ¿La he asustado yo, profesora? No era mi intención - dice y fue al escuchar su voz cuando mi corazón empezó a bombear sangre a mi cabeza con nueva violencia. - ¿Es él? – repite el comisario, sentado a mi lado. Al instante me viene su recuerdo en la clase, en los pasillos, en el bar, su risa detrás de mi puerta y frente a mi cama por las noches mientras duermo. Cómo había cambiado el mundo tras la muerte de Germán. Con él podía recorrer el mundo sin la menor preocupación. Tenía una lista inmensa de lugares que queríamos visitar juntos, sin el menor miedo a accidentes y a atracos a su lado, sin pensar en ello siquiera, y ahora lo único que quería era vivir tranquila y sin sobresaltos, recluida en mi agujero, hablar con mi hijo por teléfono y todo lo más, ir a la facultad y al supermercado, sentarme por la tarde a ver la tele y quedarme horas callada leyendo, escribiendo o en silencio, sin hacer nada. - Sí. Es mi alumno. Me mira como si estuviera loca y él inspector y un policía inmensamente gordo empiezan a preguntarle a la vez de Zafarraya y él ni se inmuta. - No sé de qué me hablan - les contesta. - Un hombre de mundo como tú no negaría una hombrada tan gloriosa como aquella. - No, inspector. - ¿Y del robo del carmen? ¿Tampoco sabe nada del robo del carmen? – vuelven a preguntarle. - Le he dicho mil veces que no sé de qué me habla – contesta dirigiéndose siempre al inspector. No me hubiera sentido más humillada de haber confesado o de haber sido sorprendida con los pechos caídos, porque su voz ligeramente afectada y monótona 111 era la misma, y sin embargo me preguntaba si éste era el hombre de Zafarraya y si tenía derecho a inculparlo de aquella violación sin estar segura. -Sencillamente, señora Cobos, he visto el diagnóstico en el hospital y su marido estaba enfermo. Tenía un tumor de crecimiento lento, pero lo único que nunca hacen los enfermos como él es suicidarse y si no sufría trastornos mentales no debemos descartar la sospecha de un crimen. - No los sufría – le digo. - Entonces perdóneme que insista, ¿está segura de que este hombre no es el mismo que lo atropelló y violó en Zafarraya? Hable sin miedo. Lo miro y él me mira desde el fondo de unos ojos protegidos por un cristal opaco y terrorífico que me observan desde una distancia lejanísima y tan corta como si estuviera dentro de ellos. Me mira como si estuviera loca; pero, salvo el hecho de su voz, de aquellos cristales astillados que lanzaban puntos hirientes de luz y de que nadie me hubiera impresionado tanto en mi vida, no estaba segura de que fuera el mismo y en cualquier caso la mera sospecha no era prueba suficiente para inculparlo. - No puedo asegurárselo, inspector. Era una noche muy oscura y del accidente no sé nada - le respondo respirando tranquila y sin tirantez alguna en la garganta, aunque con la convicción y el presentimiento de que la relación entre ellos era posible. - Siento haberle fastidiado el viaje. Espero que este encuentro la tranquilice y le alivie el dolor. El tiempo cura las heridas – dice el inspector colocando su mano sobre la mía. Miro a Benjamín que observa impasible la mano del inspector sobre la mía y luego miro sus ojos. ¿Cómo podía entender nadie el dolor que yo sentía? Era el mismo que el del día de su muerte y la alusión a que el tiempo cura las heridas era una estupidez porque seguiría igual de afligida así pasaran mil años. - Siento no poder ayudarle, inspector – le digo y en ese mismo instante me acuerdo de Jaime, el compañero de mi violador -. Lo acompañaba un muchacho que se llamaba Jaime. Si lo encuentran no sería difícil saber el nombre de su acompañante. 112 - ¿Jaime? ¿Por qué no me lo ha dicho hasta ahora? Vuelvo a mirar a Benjamín y su expresión no da señal alguna de sentirse aludido. -Tomadle las huelas y soltadlo. ¿La acompaño a casa? – me pregunta el inspector. - No es necesario. Gracias Pero al salir a la calle me dio tanto miedo que temí perderme y no acordarme del camino de vuelta a mi apartamento y regresé sin saber por donde iba, como una sonámbula o mejor, como una idiota, tropezando en los adoquines levantados y chocando con la gente. ¡Cómo había cambiado el mundo desde su muerte! Por la noche y en sueños, veía a mi perseguidor delante de mí con la misma claridad con que lo había visto en la comisaría y era aterrador. Me levanté varias veces a la cocina a tomar un colacao y en una de ellas lo hice con náuseas como si estuviera embarazada.¿Podía acostumbrarme a la pérdida de Germán? El dolor estaba en mi cabeza tan vivo como el día de su muerte y de nada me servía apretarme las sienes o lavarme la cara, pensar en mi hijo, maldecirme, jugar al tenis con Gabriel hasta caer agotada, y tampoco me serviría de mucho volver al trabajo, bajar a la cafetería de la facultad a echarme un cigarrillo o tomar un café con los compañeros. La droga tampoco me ayudaría a dormir y con nada sentía alivio porque era un dolor persistente y vicioso que no me dejaba ni a sol ni a sombra una hora de respiro. Peor que el de una costilla rota. ¿Por qué tendría además que acostumbrarme? Los días nacían borrosos y la única luz al amanecer era el hecho incontestable de su muerte, y horas y más horas preguntándome si había hecho lo que tenía que hacer. Si lloraba nadie me oía. Quizá mi hijo podría hacerlo. Mi padre me escucharía y ya sería algo, me abrazaría y pondría el dedo en los labios y me diría que mientras hay vida hay esperanza. También mi madre lo haría. La estúpida de mi madre me diría que cuando una persona muere, Dios siempre le envía un ángel guardián para cuidarla. Llora y reza, hija, eso siempre alivia, y yo en vez de rezar me llevaba un vaso de agua a la cama y, cómodamente tumbada, lloraba sin consuelo alguno cuando desaparecían los ruidos de la calle y todos dormían. 113 15 No vengo a curarme de nada no vengo a saber lo que quiero es reposo Sorprendí a papá encorvado y con la cabeza hundida en un cartapacio, la calva oculta por un peinado que le nacía del lateral izquierdo y, al alzar el rostro y verme, los ojos acuosos y desteñidos parecieron rejuvenecer. Se levantó a besarme con la rapidez de un joven y me envolvió en sus brazos, cómo me alegra verte, hija. Mamá ni se levanta ni me besa. Estaba sentada en su butaca roñosa de siempre y lo que me sorprendió, más que el hecho de que no se levantara a besarme, fue su cabello amarillento, su palidez, la sombra de bigote en la comisura de los labios y sus manos. El grave perfil de su cara es la imagen viva que guardo del momento, hundida en su silencio habitual y limitándose a sonreír ligeramente. Últimamente se encuentra un poco delicada, con mareos fuertes de cabeza, y no habla con nadie, ni siquiera con la criada, dice mi padre. Sólo sabe hacer ganchillo, pero se le enredan los dedos entre los hilos y se pincha con los alfileres. La miro horrorizada. No he visto a nadie manejar con más destreza la aguja del gancho y sembrar de puntillas 114 respaldos, tapetes, sábanas y mantelerías, algo que ella siempre quiso enseñarme y que yo ni fui capaz de hacer tales primores ni tuve ganas de aprender, por parecerme inútiles y tan fáciles de adquirir. Me quedé contemplándola con la boca abierta. Llevaba un vestido negro, sobrio y sencillo, y no parecía reparar en mi presencia. Me hubiera gustado dejarme llevar por el impulso y correr a abrazarla, como cuando era niña y ella me llevaba de la mano a la calle. Le beso ambas mejillas y me siento a su lado, ¿estás bien, mamá?, ¿qué te pasa?, y su rostro ausente parece recibirme con una sonrisa mientras me observa con expresión extraviada y ausente. Creí que no me conocía o que seguía odiándome, motivos no le faltaban, y aterrada le beso los nudillos de ambas manos; pero al levantarme ella me toca los hombros y pregunta si hace frío en la calle, vas muy destapada, niña, queriendo entender que me reconocía y que a su manera se preocupaba por mí y me perdonaba. Trae el cesto de la ropa y siéntate a mi lado, añade, es hora de que vayas aprendiendo. Miro a mi padre y él me indica con la mano que no la haga caso. Al levantarme, sin embargo, nuestras miradas se cruzan brillantes como espadas. Le conté a mi padre el robo del carmen y él hizo el siguiente y escueto comentario: lo importante es que has vuelto y que no vas a regresar, hija, que al fin estás con nosotros. Tenía cara de dormir mal y sentí lástima, una punzada en el corazón, por lo viejo que de pronto me parecía. Recordaba tantos momentos en los que hablábamos y hablábamos, siempre colgada de sus labios. Una de las dos fotos que ocupa el extremo de su mesa de trabajo es la de mi boda, con él del brazo, y la otra, el retrato de mi hijo, ¡Dios mío!, nunca había pensado en ser madre y tenía a todo un hombrecito, ¿dónde está? -Como todos los días en el colegio, llegará a la hora de comer, y de hombrecito nada de nada, Dani es ya un hombre. - Iré a buscarlo, papá. - Te acompaño, hija, veremos qué cara pone al verte, nos vamos a divertir. Salí a la calle alborozada con él del brazo. Cómo me gustaba Madrid de niña, la escuela, las amigas, subir a comulgar, montar en los tranvías, las excursiones con el colegio a la sierra. Tras la primera riada de muchachos, Dani salía cabizbajo y solo y al verme se inmovilizó e inmediatamente echó a correr hacia mí con un grito de 115 guerra, ¡Dios mío!, era mi hijo y me amaba a pesar de tan prolongaba ausencia. Nos abrazamos y luego estiré el brazo para acariciar su cabeza y con él por el hombro regresamos. - Sé que Dóber ya no está Fue la primera de un borbotón interrumpido de quejas. - Y que fue papá quien lo llevó al veterinario. - Estaba muy malito. - Pero era mi perro. - No podía ni levantarse. - Nunca se lo perdonaré. - Se hacía caca por toda la casa y no quedaba otro remedio. Se queda pensativo unos segundos. - ¿Sufrió mucho? ¿Qué le pasaba? - Murió de viejito y si papá lo hizo sería para aliviarle el sufrimiento. Él también lo quería. - Bueno, tal vez se lo perdone. ¿Dónde lo llevó? - A Los Revites. Lo enterró él mismo. - ¿Me enseñarás el lugar? - Lo haré si tú me enseñas tu cuarto. - Es muy bonito, mamá. Aquel Madrid de mi niñez era hermoso y la casa de mis padres la más bonita del mundo cuando ni por asomo pensaba vivir en otro lugar. - ¿Sabe lo de Germán? – le pregunto por lo bajo a mi padre. - Creo que lo sabe. Es un chico muy inteligente. Era mi misma habitación, con un estante de madera de pino en la pared y toda ella sin un solo centímetro en blanco, repleta de jugadores de baloncesto entre los que destacaba el inmenso poster de Michael Jordan a los pies de la cama, de tamaño natural y con un balón en la mano. En la mesilla, una lámpara de flexo y una novela de aventuras que miro de reojo, La isla del tesoro de Stevenson, nuestra foto junto al muñeco de un perro 116 pastor alemán parecido a Dóber, y el reloj de pulsera que le había regalado Germán para su cumpleaños. En la ventana una cortina de terciopelo verde, la misma que entonces, hecha con verdadero primor por mi madre. En los cajones, su ropa, camisas, jerseys, sábanas limpias en el inferior. - Se la decoramos con fotos del pato Donald y él la ha transformado- aclara mi padre -. Los niños de hoy siempre nos sorprenden. Es un chaval muy espabilado. ¡Qué mala suerte has tenido, hija! ¿Duermes bien? No le contesto. - Su destino estaba escrito, pero la mala racha pasará. Es mi padre de nuevo y no le pregunto dónde estaba escrito, repentinamente irritada por el comentario, pero no se lo reprocho. Era mi héroe y qué alegría de niña cuando, de vuelta del trabajo, oía sus pasos en el rellano de la escalera. Ya vuelve papá, gritaba y todavía puedo recrear el olor de su pipa y los sonidos de la calle. Como yo entonces, Dani parece igual de alegre a mi lado. - Qué bien le ha sentado tu venida. Hacía tiempo que no le veía tan alegre. La casa era la misma, pero la recordaba más grande y acogedora. Es el primer piso de una calle muerta y, como entonces, se oye con nitidez cualquier ruido que sucede en el exterior, el sonido de un coche en la lejanía, una pareja que habla en voz baja, el crujido de una puerta, el paso silencioso de un ratón. Le cuento a Dani anécdotas de mi niñez y él me dice, qué pesada eres, mamá, me lo has contado miles de veces. Comemos y luego los dos jugamos en el ordenador, le cuento un montón de mentiras, que sí parecen interesarle, y sigue hasta muy entrada la noche colgada de mis labios. No podía ni soñar ver a un hijo mío tan mayor y eufórico con mi presencia, tan vivo y tan crédulo, tan dispuesto a perdonar las ausencias de su madre. Faltaban dos días para la Noche Buena y los niños de San Ildefonso habían estado toda la mañana cantando los números de la lotería. Madrid era una fiesta a pesar de que llevaba una semana lloviendo de manera inclemente y sólo se podía ir a los grandes almacenes, bares y cafeterías. También el colegio de Dani era una fiesta y debido a la tormenta parecía moverse como un barco. Cruzamos de puntillas el patio y, tras limpiarnos los zapatos en las escaleras y el felpudo, plegamos los 117 paraguas con alivio y entramos la familia casi al completo, el abuelo, mis dos hermanas mayores y sus hijos menores. En el altar de la iglesia, varias sábanas cuelgan del techo separando el altar del escenario donde se van a escenificar Los Pastores, una obra sacra medieval traída por los frailes de Nuevo Méjico, en la que Dani con una túnica marrón hasta los pies, una horrible peluca blanca, cíngulo de franciscano y un callado más alto que su cabeza, haría de San José. Estaba excitadísimo y no cabía en sí por causa de mi presencia. Nos sentamos en la primera fila y de cuando en cuando descorría las sábanas para asegurarse de que su madre seguía allí; pero una vez metido en su papel ni un solo instante se distrae y a mí se me sobresalta el corazón al oírlo y bajo los ojos. Ha estado perfecto, comenta mi padre, porque hundida en la butaca no me atrevía ni a mirarlo, y al acabar la representación, Dani no me pregunta qué me ha parecido y sólo me dice si voy a quedarme en Madrid o volver a Granada. No sé qué contestarle. - ¿Te gusta el colegio? - le pregunto revolviéndole el pelo con la mano. No me responde y al rato dice: - Quiero que vivas conmigo, mamá. - ¿Te acuerdas de papá? - Claro, mamá, a todas horas. - ¿Qué es lo que recuerdas de él? - Sobre todo la excursión que hicimos al pantano de Los Bermejales. Me llevaba a hombros por un trigal y luego cogimos una barca. Él no me dejó los remos porque yo era muy pequeño, y de pronto a ti te picó una avispa en la pierna y acercó la barca a la orilla y te puso barro en la herida. No me miraba a los ojos. Estábamos tumbados en la cama mirando el techo y seguimos callados sin que a ninguno de los dos se nos saltarán las lágrimas; pero por su silencio supe que lo sabía. De repente me pregunta cómo había muerto. - Un accidente de coche, hijo. Lo sabía. - ¿Sufrió mucho? 118 - Fue repentino. Escúchame bien, Dani. ¿Quieres venirte conmigo o prefieres vivir con los abuelos? La forma de mirarme y las preguntas que me hace a continuación tampoco son propias de su edad. - ¿Tú quieres que te acompañe? - Claro. - El abuelo dice que tienes un amigo que te quiere y que por eso sigues en Granada. - Yo sólo quería a papá, Dani - le contesto y por el semblante que pone sé que mi respuesta es la que esperaba; no obstante vuelve sobre el tema y me pregunta si quiero mucho a ese amigo. - No estoy segura de que él me quiera, creo que no; no lo sé, tal vez lo quiera, Dani. - ¿Y tú lo quieres a él? - Ya te he dicho, hijo, que yo sólo pienso en tu padre. No sé, tal vez lo quiera un poco, pero no como a él. - Entonces, mamá, debes volver a Granada. El abuelo dice que en la vida es importante que alguien te quiera. - Tú quieres mucho al abuelo. - Sí, mamá. Es muy viejito. - ¿Y a la abuela? - También es muy viejita. - Tú y yo nos queremos y eso para mí es lo importante. Por eso quiero que vengas a vivir conmigo. - Tendría que dejar el colegio, pero iré contigo si tú lo quieres. - Quiero que vengas conmigo. - También tendría que dejar a los abuelos. - Si prefieres acabar este año, me aguantaré. - Lo que tú digas, mamá. El abuelo dice que cada uno tenemos que vivir nuestra vida, pero será lo que tu digas. 119 - ¿Te gusta mucho tu colegio? - Me gusta mucho, tengo buenos amigos, pero me gusta más nuestro carmen. - ¿Lo recuerdas mucho? - A todas horas, mamá. Al dormirse aquella noche me levanté a tomar una copita de Marie Brizad en la cocina y sólo entonces empecé a sentirme mejor. Mi padre me sorprendió con la copa en la mano y preguntó si me llevaba al muchacho. - Está muy encajado en el colegio - añade. - Y yo estoy muy sola, papá. - Entonces deja Granada, ¿o tienes algún motivo importante allí? Lo miré directamente a los ojos y no supe responderle porque no entendería las razones por las que yo quería seguir en Granada. Ni yo misma me entendía. Puse la copa en la mesa, todavía medio llena, y dejé de beber. - Es tarde, papá. Mañana seguimos hablando. Y no podría entender mis razones porque sus relaciones con mamá hacía tiempo que eran muy frías y no se parecían en nada a las que yo había disfrutado con Germán. Esa noche, no obstante, soñé con mi padre y fue un sueño de lo más sencillo. Estábamos en el cuarto de los juguetes y mi padre sacaba fotos y recortes de prensa de una caja de cartón y los arrojaba a la chimenea mientras contaba una historia que me tenía embobada. Yo quería ser soldado y pilotar un avión de guerra, y él me dijo que las niñas no podíamos pilotar aviones de guerra. ¿Por qué, papá?. Porque las niñas no podéis llevar armas. ¿Por qué no podemos llevar armas? Porque las armas no son cosa de mujeres. ¿Y por qué no son cosa de mujeres? Y así seguí haciéndole un rosario de preguntas y, cuando comprendí que no podía ir al ejército por ser mujer, que nunca podría llevar armas, le pregunté con una dolorida punzada en el corazón qué podía hacer entonces y él me dijo que lo propio para mí era el estudio y desde ese día no he dejado de leer. En aquel tiempo mi padre era un hombre guapo y encantador y yo y mis hermanas competíamos por conseguir de él una mirada, una caricia en el pelo, en la nuca, en la espalda. No soportaba quedarme sola en mi dormitorio y a veces mi padre o mi madre se turnaban para dormir 120 conmigo; otras veces dormía con ellos en su cama y, en cuanto empezaba a tener pesadillas, me abrazaban, encendían la luz y me sacudían hasta que abría los ojos, reconocía el lugar y me serenaba. Sólo al cabo de contarme un sinfín de historias, que se inventaban para mí, me dormía. Pero una noche vi una gran claridad en la habitación y una luna que descendía hacia mí. Era mi padre e inesperadamente y como sin venir a cuento, me sorprendió la presencia de mi madre y un hombre con ella, un tipo apuesto y mucho más joven, en la playa de Alicante donde veraneábamos, los dos con el agua hasta el cuello. Los había visto juntos alguna vez, nunca como aquel día, y lo que había empezado como un devaneo, un corretear y perseguirse por el agua, había acabado en abrazo. Papá no estaba, odiaba las playas y no estaba, solía quedarse en casa para acabar la viñeta que cada día mandaba al periódico, y a mí la desarmonía entre ellos me parecía el fin del mundo. Reían como dos niños, mamá jugando con su pelo, él con la boca en los pechos sin sostén de mamá, blancos y rosa. Y cuando dejaron de hablar y él parecía ahogarse en el agua, mamá levantó la cabeza y me descubrió; luego me alcanzó llegando a casa y me amenazó con dejarnos si le decía algo a papá, y ni se lo dije entonces ni en Madrid cuando volví a descubrirlos juntos. Le prohibí que siguiera viendo a ese hombre y su carácter ya no fue el mismo en adelante conmigo porque, a partir de aquel día me odiaba, estoy segura, y por cualquier motivo descargaba sobre mí el rencor que no había tenido la oportunidad de descargar sobre nadie. Debió de envejecer cien años, pero llegué a tiempo de impedir que le fuera infiel a mi padre y me sentía feliz por haber hecho lo que debía. No soy una degenerada, Ángela, amo a tu padre, siempre lo he amado y respetado; pero también quiero a ese hombre y no puedo evitarlo, ¿crees que una no puede amar a dos hombres a la vez? No puede mamá, le dije y aquella fue la única ocasión en que la vi llorar, pero no me conmovió y a partir de ese día nos distanciamos. Y hoy, años después, la veo tan hundida y extraviada en su butaca, tan ausente, envejecida y resignada a una vida monótona e insulsa de hacer encaje y repasar medias y calcetines, que estoy desconcertada y me siento una estúpida. Me acuerdo de tantos paseos juntas, siendo yo todavía una niña, cogidas del brazo y 121 caminando por la calle como dos buenas amigas y por la noche no consigo dormir. Pienso que ella y yo no somos tan diferentes, que la vida nos ha jugado una mala pasada por igual y, en cualquier caso, que no tengo ningún derecho a controlar su vida; porque las dos somos pájaros enjaulados que luchan una batalla endemoniada que no entienden. Me dice mi padre que sólo por las tardes se levanta de su butaca y baja a la cafetería de la esquina, donde permanece horas con la misma taza en la mesa sin hablar con nadie. La veo prepararse para salir, ella no repara en mi presencia, y me acerco a besarla. Entonces tose, pone cara de disgusto, vuelve la cabeza y sé que no ha olvidado aquel incidente sin importancia en mi vida. Le pido que me deje acompañarla y no dice nada, pero tampoco da muestras de que le disguste que lo haga. Me lleva a una cafetería y, al menos por unas horas, somos dos amigas que se citan por primera vez en muchos años para contarse sus chismorreos. Habla al fin, aunque con frases entrecortadas y largos silencios entre frase y frase, preñados de sentido. - Hija, todo lo que ilusiona... acaba hiriéndote... Todo lo que... con más interés persigues... Lo que más quieres... - Le cojo la mano con ternura. Su cara es una inmensa rambla por la que han -corrido toda clase de ríos desbordados y el dolor nos une. Es mi madre, nunca había hablado con ella hasta este momento, y me había llamado hija. Nunca la había entendido, su soledad es tan profunda como la mía y, al mirarla ahora, me doy cuenta de que no la conozco, de que tal vez nunca la he conocido. Intento animarla para que siga hablándome y descubro que no le queda nada más que decir. - ¿Amigas? - le pregunto cogiéndole la mano. - Ella recela, deja pasar unos segundos y responde: - ¿Qué quieres? - No quiero nada, mamá, sólo que me perdones. - ¿Qué tengo que perdonarte? - No lo sé, mamá, pero siento que es una pena hacerse mayor para entendernos y quiero pedirte perdón por todo. Quiero que sepas que eres muy 122 importante para mí, ¿amigas? – le repito casi con lágrimas y en ese momento me parecía importantísimo que me perdonara porque tal vez no tendría otro. - Amigas, nada tengo que perdonarte.. yo he llevado... la vida que he querido – dice, pasando de la sorpresa a la curiosidad ,y por primera vez en mi vida me doy cuenta de que mi madre no era tan débil como creía y me había vencido. Y esa noche, mientras veía la televisión con mis padres, me pareció oír voces en la habitación de Daniel y sigilosamente me acerqué a la puerta. Había dos personas dentro y abrí sin que él percibiera mi presencia y era sólo él quien hablaba con dos voces diferentes, una de ellas grave y extraña. Estaba tumbado panza arriba con el muñeco del perro entre las manos y le ladeaba la cabeza y las patas, le rascaba la barriga mientras le hablaba y el perro le respondía. Eres un perro muy malo. Soy viejo y no sirvo, nadie me quiere. ¿Qué te han hecho? No me lo digas, no hace falta que me lo digas, eres muy malo y por eso te han puesto una inyección, pero yo te vengaré. No podrás, ya no. Sí que podré, son despiadados, odiosos, te han metido una bala en la cabeza, pero se van a enterar. Me sentí mal. Nunca había conocido a mi madre. Era evidente también que no sabía quién era mi hijo, y me asusté. 123 16 Todo gira en torno a ti la noche y el día No sé si la memoria se desgasta con el tiempo, suele ser lo normal, pero en mí hay recuerdos reiterativos y absurdos que nunca se borran. Soñaba que Germán encendía un cigarrillo y me lo daba, luego otro para él y que fumábamos muy juntos, tendidos en la cama mientras tomábamos un respiro después de hacer el amor y antes de volver a hacerlo de nuevo, de experimentar toda clase de posturas nuevas. El humo ascendía en espiral hacia el techo y allí formaba una nube quieta, casi opaca, alrededor de la lámpara. Era un domingo, dieciséis de enero, mi padre cumplía años y yo no le había comprado su regalo de cumpleaños. Mi madre me llamaba a voces y yo no tenía tiempo para ella porque era muy solicitada. Me había convertido en una autora de moda, que todo lo que deseaba lo conseguía con sólo desearlo, y no tenía tiempo ni para ella ni para nadie. En ese momento sonó el teléfono y me levanté de estampida a cogerlo porque los timbrazos me rompían las sienes. 124 - Don Ricardo quiere verla en su oficina - era una voz femenina conocida, la voz de la muchacha que acompañaba habitualmente al inspector. - ¿Sucede algo? - Simplemente ha dicho que quiere verla. - ¿Sabe para qué? - Se lo dirá personalmente. No quería o no tenía nada más que decir y de mala gana me puse un vestido discreto y apropiado para una viuda, me cepillé una y otra vez el pelo y luego me lo apilé sobre la cabeza. Me di color en los ojos para darles profundidad y parecer afligida; pero me vi demasiado mayor en el espejo y añadí un poco de cera derretida en las cejas para suavizarlas; luego me puse unas ropas algo más alegres y, al entrar en la comisaría, miraba uno a uno a todos los hombres que entraban y salían para ver el efecto que les causaba, y nadie se fijaba en mí. Ninguno era hermoso. Unos eran demasiado gordos, otros demasiado viejos y el único que no era ni gordo ni viejo ni demasiado alto era el inspector, con su pelo ligeramente plateado en las sienes, el rostro enrojecido y las patillas todavía negras, y tampoco me miró. Tal vez me llevaba diez años, pero si me hubiera mirado aquella mañana no habría rechazado sus ojos. Hablaba con el hombre gordo, que ya conocía, de ir juntos a pescar el fin de semana a la costa, los dos fumando sentados mientras yo permanecía en pie y luego sin mirarme, pero sabiendo que estaba allí, dio la última calada al cigarrillo y, tras aplastarlo en el cenicero, llamó a la prisión provincial y estuvo hablando durante cinco minutos con el director. Ni siquiera me había ofrecido una silla y, al colgar, me saludó profesionalmente como si acabara de llegar. - ¿Alguna novedad, inspector? - le pregunto. Me miró y mi corazón empezó a bombear deprisa porque en sus ojos enfebrecidos podía leer que la había. Sin contestarme, me alarga una carpeta con recortes de periódicos, nada nuevo que yo no supiera sobre el robo, y siguió hablando con el gordo de aderezos de pesca. Querella criminal por negligencia. Inculpaciones. Desconocido que dice haber visto abrir la puerta del carmen de una patada a un hombre bajo, gordo y calvo. Tasaciones millonarias. Nombres que nada 125 me decían: Elena B. Bravo, Francisco J. Rodríguez, José A. López, María del Mar Matillas. - Perdone por no haberla atendido como es debido – dice sonriendo al ver que he acabado de repasar las hojas -.¿Conoce alguno de estos nombres? Niego con la cabeza y él toca el timbre pensativo y luego habla unos segundos en voz baja con la muchacha policía. - Perdone mi grosería no le he ofrecido café. - Se lo agradecería mucho. Si no tomo un café al levantarme de la cama no valgo nada. - La creo, a mí me pasa igual, ¿solo o con leche?. - Solo. Inmediatamente pide dos cafés y, mientras lo tomamos, ya sentada, le digo que sabe algo de la muerte de Germán o del robo que no me quiere contar. -¿Qué es? - ¿Qué le hace pensar tal cosa? - Su manera enigmática de comportarse. Venga, dígamelo. Sabe que estoy en lo cierto. -Tengo buenas noticias. Las sabrá pronto. Al acabar el café, me lleva del brazo delicadamente hacia la placeta donde tenían media docena de coches aparcados. Entramos en uno de ellos, en el que la joven policía, la misma que me había llamado por teléfono, se pone al volante y salimos a la circunvalación, en dirección Jaén, siempre en silencio y cada uno en una esquina del asiento como si le intimidara mi proximidad, y a la altura del pantano de Cubillas tomamos la carretera del pueblo de Colomera en dirección a la prisión. - ¿Por qué no me dice de qué se trata? - le pregunto de nuevo y tengo que repetirle la pregunta un par de veces para sacarlo de su ensimismamiento. - Las mujeres siempre tan impacientes. Todo a su momento - me contesta sin responderme. Apoyo la espalda en el asiento y trato de relajarme con el paisaje de olivos, todos perfectamente alineados y simétricos hasta la falda de la colina de matorrales 126 grises y pinos sueltos en la cercana montaña, donde se veía el pueblo de Colomera en la falda, y cinco minutos más tarde llegamos al recinto de la cárcel en el centro de un valle de espesos olivos. Al salir del coche vuelve a cogerme el brazo con delicadeza y explica al fin la gran noticia. -Los hemos pillado in fraganti y va usted a sorprenderse. Uno de los ladrones es un político conocido y vecino suyo, un tipo sin principios y sin moral, que se aprovechó de la vecindad y de la amistad con su marido para visitar su carmen y planear el robo. El otro es profesor de arqueología de su misma facultad. Espero que lo conozca. A los dos los hemos cogido con las manos en la masa, los objetos embalados, aunque no todos, y a punto de ser embarcados a Londres. - ¿Y cómo los han pillado? - De la manera más rutinaria. Montamos un dispositivo de vigilancia en los anticuarios de la calle Elvira y la casualidad quiso que, a las pocas horas, nuestro amigo, el político, saliera de una de las butiques llevando una abultada cartera. Nada extraño en apariencia. Era un visitante habitual, pero al pedirle que se identificara dio un nombre falso, la salida más absurda para él siendo tan conocido, y me lo trajeron a Jefatura para que lo interrogara. Estoy seguro de que debe de haber una confusión, me dice nada más verme, y yo también lo estoy porque me han dado un nombre distinto, le contesto y él enrojece. La cartera contenía direcciones y catálogos de anticuarios ingleses y, cuando le pedí una explicación, hizo unas declaraciones confusas y atolondradas. Esto no hizo sino confirmarnos las sospechas que ya teníamos de las actividades de algunos de estos anticuarios y de él mismo. Eso fue lo que pasó. Iba a ver a las personas que habían asaltado mi carmen y me llevo la mano a la frente, atacada por una repentina subida de tensión. - ¿Se encuentra bien? - ¿Es necesaria mi presencia? - Es del todo imprescindible. - Creo que tengo fiebre, inspector. 127 Me mira a la cara. Coge mi mano con delicadeza, inclina la cabeza como si fuera a besarla y dice: - Usted se encuentra perfectamente. Tan sólo es un golpe de calor muy natural en estas circunstancias. Apostaría a que tiene una salud de hierro, ¿me equivoco? -Pues le aseguro que me encuentro fatal. - Y con unas ganas locas de ver a los que le han robado su carmen. Chirría la puerta de hierro mientras se abre y entro en la cárcel mirando a todas partes como cuando de pequeña creía que Dios observaba cada acción, cada pensamiento malo y luego Él me abofeteaba la mejilla. Entramos en una habitación soleada, que daba a un gran patio cuadrangular con más de cien personas, y tras un largo tiempo de espera traen por fin a los dos hombres. Venían con las espaldas ligeramente hundidas y más pegados uno al otro de lo que una esperaría al ver caminar a dos hombres juntos, y solo al sentarse levantan lentamente la cabeza y me miran. Los dos parecían desorientados como si mi presencia fuera lo último que esperaran. El político, alto, enjuto y majestuoso, muy amigo de Germán, ojos azules muy claros, con porte cautivador y facciones viriles, vestía una elegante chaqueta de Cachemir y parecía haber perdido peso. Al arqueólogo no lo conocía a pesar de trabajar en la misma facultad. Es bajito, calvo total, chaqueta de cuero y la cabeza muy rechoncha, la barba con varios días sin afeitar. - ¿Conoce a este par de cazadores furtivos de tesoros ajenos? - Conozco bien a uno. Es un amigo. Él me mira con absoluta ataraxia, sin dar muestras de conocerme y no dice nada. - ¿Alguna vez estuvo en su carmen? - Muchas. Era íntimo de Germán. La última poco antes de su muerte – y añado con malicia tras unos segundos de silencio -. Es de los pocos que me han llamado para darme el pésame. - ¿Para darle el pésame? ¡Genial! ¡Un corazón delicado! A menudo los enemigos más peligrosos son los amigos. ¿A este otro pájaro, lo conoce? - Nunca lo he visto. 128 Parecían tranquilos y muy seguros de que serían puestos en libertad en cuanto el juez encargado de las investigaciones los llamara a declarar. - Ya saben lo que han hecho - dice el inspector mirándolos como si fueran el diablo mismo. - Tan sólo hemos adelantado unos dineros. Nada ilegal, inspector – le contesta el político sin saludarme y al tiempo que su quijada izquierda se movía mostrando una leve sonrisa. -¿Nada ilegal? Objetos robados y que usted conocía perfectamente. Espere que a que la prensa publique su nombre -, dice el inspector hablándole con tono monótono, pero expresamente amenazador, y al político se le borra al punto la sonrisa -. Es usted muy conocido y si no quiere un escándalo mayor ya está colaborando. ¿O cree que le tengo miedo? ¿Cree que me importa su posición? Ni un pimiento, así que empezad los dos por cantar lo que sabéis, si queréis de viva voz de viva voz, si preferís por escrito mandaré que os traigan papel y lápiz. En cualquier caso me basta de momento con que la señora os reconozca y ya nos veremos en el juicio. Podéis llevároslos. - Le recuerdo, inspector – dice Juanito Mollá -, que ya hemos colaborado. En cuanto me di cuenta del alcance del robo les di un adelanto a los ladrones para entretenerlos y evitar que exportaran las piezas. La prueba está en que eso ocurrió después de las doce de la noche y que antes de las ocho de la mañana ya había llamado a las autoridades, al propio gobernador para darle la noticia. También di cuenta del robo en mi partido, ¿o no llama usted a esto colaborar? El inspector lo mira sin pestañear. -¿Fue usted a ver al gobernador? - Sabe que no lo hice. El gobernador tenía que ir al hospital y me pidió por teléfono que lo comunicara al jefe superior de policía para que se iniciase una investigación, ¿sigue pensando que esto no es colaborar? - No es eso lo que piensa el juez y en cualquier caso usted no ha dejado nunca de chalanear con los gitanos, de comprar y vender piezas antiguas y de restaurar 129 cármenes con ellas. ¿Tampoco colaboró con ellos cuando expoliaron el Carmen del Almirante? - No es lo mismo y no conocía la procedencia de las piezas, que por otra parte todo el mundo compraba desde arquitectos al propio alcalde. - Naturalmente que conocía la procedencia de las piezas. Unos días antes ustedes dos y el secretario de su partido visitaron ese carmen del Almirante y pudieron ver las obras que allí había y que usted ya conocía, por supuesto. - Esto es una situación kafkiana, inspector – dice de pronto el profesor con su voz enronquecida de viejo fumador -. No somos los ejecutores del delito y nos trata como si lo fuéramos. Peor que a asesinos. El inspector vuelve hacia él la cabeza y se queda mirándolo pensativo. Parece un hombre congelado y hace gala de una inmovilidad absoluta. Saca una pequeña libreta de la chaqueta y consulta unas notas; luego añade: - ¿Usted es gitano, ¿me equivoco? - No se equivoca. Soy gitano y a mucha honra. También soy profesor de universidad. - Le ruego que me disculpe. Eso le honra a usted y a los gitanos y a mí me hace sentirme mal por haberle hecho una pregunta ciertamente malévola. He tenido muchos líos con los gitanos de Iznayoz, que como sabe son muy numerosos y la mayoría honrados; pero usted no lo es. Ha colaborado en el robo y de no ser por la policía hoy estaría disfrutando de unas hermosas vacaciones en el Caribe, ¿me equivoco? Tenía usted un billete comprado en Alcón Viajes. - Soy inocente. Al igual que el señor Mollá di algún dinero para que no se llevaran los objetos. Eso fue todo y ese viaje lo tenía programado previamente. - De acuerdo, no son ustedes los ejecutores materiales; pero los dos vais por mal camino. Dígame quiénes son los ladrones y qué pasó con el resto del género, y acabemos. No hay odio en el rostro del inspector, pero sí un dolor y una desorientación tan grande como la mía y al igual que yo, al oír al político, amigo de Germán, 130 hubiera querido desaparecer de la faz de la tierra, aunque también me moría de ganas por bajarle los humos y humillarlo. - Si permite que se publiquen nuestros nombres me hará mucho daño. - Haberlo pensado antes, querido amigo. Hoy todo lo que puedo decirle es que nos veremos en el juicio. Al levantarse de la silla el inspector y darse la vuelta, lo piensa mejor, se vuelve hacia ellos y les pregunta: - ¿Os gusta lo que hacéis? ¿Es por dinero o sólo es un juego? - Ya le he dicho – le responde Juanito Mollá -, que sólo queríamos que las obras no se perdieran. - Quitádmelos de mi vista –grita de repente y se queda de pie, inmóvil como una estatua, mientras salen. - Creí morirme al verlo - le digo al salir de la prisión. - No la creo. No la creo en absoluto. Nunca la he visto tan viva y con ese aire de reina como en el momento de presentarse ante usted sus dos ladrones. - Al amigo de Germán, me quedé con ganas de preguntarle cómo pudo hacernos eso, pero me faltó el valor. - Lo hará en el juicio. Es usted más fuerte de lo que cree. Es más, admiro su valentía y considero un privilegio haberla conocido. No es normal en mi trabajo tratar con personas de su temple. - Gracias. Es usted muy galante; pero no se equivoque conmigo. Le aseguro que me hubiera gustado al verlos desaparecer de la faz de la tierra, y todavía tengo ganas de echar a correr y largarme de Granada. - ¿Y dejar sin resolver el caso o abandonar su trabajo? ¡Qué complicadas sois las mujeres! - Éramos amigos, ¿cómo ha podido hacernos una cosa así? - Eso déjemelo a mí. Les haré tragarse el robo con su ayuda. - No sé cómo ayudarle, inspector. En realidad no sé nada, no sé hacer nada; de veras, y creo que debería largarme. - Sabe enseñar. 131 - No me gusta enseñar. Es lo único que puedo hacer y no me gusta. No he tenido más que malas experiencias y en estos momentos lo odio. Creo que me gustaría vivir para mí misma y para mi hijo, pero lejos de aquí. Lo pienso a todas horas. - Sabe escribir. - Creí que esa era mi vida, pero hace tiempo que ni leo ni escribo. De veras que me gustaría desaparecer de aquí. - ¿Y dejar la universidad? Usted es de las que no abandonan fácilmente su lugar, ha vivido aquí demasiados años y siempre es bueno hacer algo importante en el lugar de uno. Además tiene la suerte de poder hacer mucho más de lo que yo haré en mi profesión, puede enseñar a la gente joven la diferencia entre lo que son y lo que deben ser, yo sólo enseño a tenerme miedo y a odiarme. - Usted hace mucho más que eso - le digo poniéndole la mano tímidamente sobre la suya -. Hace que las personas normales podamos vivir seguras. - No se engañe. Sé que soy necesario pero este trabajo me ahoga porque vivo para hacer respetar leyes creadas cientos de años atrás, mientras que usted vive para mejorarlas y la sociedad la necesita más de lo que usted cree. Si yo pudiera hacer algo nuevo y bonito que me hiciera sentirme mejor, algo como lo que usted hace, aunque le parezca tan inútil, cambiaría de profesión sin dudarlo. Aquí tan sólo soy la pieza pequeña de un engranaje que no entiendo. Y me mira de una forma tan patética que aprieto ligeramente la mano mientras lo miro intensamente a los ojos. - Se merecería que la invite a comer, ¿aceptaría?, - me pregunta. - Estoy tan hambrienta, inspector, que aceptaría gustosa. ¿Prefiere cenar en mi apartamento? - Puede llamarme Ricardo y lo dejo a su elección. - Entonces lo espero a las nueve. Mientras regresaba paseando sola y cabizbaja hacia el Campo del Príncipe, imaginé el apartamento, una mesa desnuda y dos sillas, una cocina con los platos sucios, una habitación minúscula, con una cama y un hombre del que no sabía quién 132 era, y subí las escaleras en agonía, totalmente desesperada. Cerré la puerta y me quedé de pie apoyada en ella un momento, luego me senté colapsada en la silla con la cabeza sobre la mesa hundida en los brazos. Germán me reprochaba tan repentina familiaridad con el inspector y empecé a llorar. Tenía tiempo para preparar una cena frugal e incluso un banquete; pero no conseguía moverme y todavía llorando me tumbé cabeza abajo en la cama con los brazos en cruz, mi hijo también observándome, pero diciéndome con ojos muy excitados que lo hiciera. ¡Oh, Dios, Dios!, ¿por qué me atormentáis? Con la tarde avanzada, la angustia cesó y me levanté, cogí el teléfono y le dije al inspector que no podía ser, no tengo nada que ofrecerle, inspector, y tampoco tengo ganas de salir de compras. - ¿Ese es todo el problema? Le diré lo que vamos a hacer. Descanse hasta las nueve y a esa hora paso a recogerla, pero no me llore más. - Lo siento, inspector, ¿cómo sabe que he llorado? - Por la voz. - ¿Está enfadado conmigo? - En absoluto y deje de angustiarse y de llamarme inspector. Llámeme Ricardo a secas. Haremos algo tan inocente como chatear en el Campo de Príncipe y charlar. Usted y yo tenemos todavía mucho de que hablar, ¿de acuerdo? - De acuerdo, Inspector. 133 I7 Te propongo un paseo por la Sierra con Granada al fondo Tras varias semanas de intensas lluvias, en los que no había dejado de diluviar a ratos, amaneció la hermosa novedad de una mañana de sol y subí caminando sola por las colinas hacia el Purche. A mi espalda la sierra blanca de Tejeda en la lejanía, al fondo de La Vega, en el horizonte una nube de sangre, y enfrente el blancor hiriente de Sierra Nevada, coronada de picos hacia el este, en dirección a Guadix, todos blancos. Los Alayos hacia el sur ofrecían la sorprendente silueta de cortes gigantescos de sierra mecánica contra el azul, blancos y gris plomizo. Desde la altura, desfile fantasmal de cerros y cumbres, como angelotes muertos fundidos en cobre, tiesos, despellejados y sin nariz ni ojos. Entre ellos y las altas cumbres, nubes de algodón, como lagos de sal, arrebujadas en los flancos de la montaña. Volaban aromas de espliego y, más allá del robledal, el brillo del sol destilaba azafrán en las laderas. Germán siempre quería escalarlos. Su padre había muerto a los cuarenta y más tarde su hermano favorito y dos hermanas, todos ellos muy jóvenes y en la cama, por 134 un problema endémico pulmonar que le obsesionaba y que cuanto más lo pensaba más lo enloquecía. Creía que era una maldición familiar y le obsesionaba no morir en la cama como ellos. Se alistó en un grupo de excursionistas de media montaña y dedicaba los domingos a la ardua tarea de escalar pequeñas cumbres con el fin de poder atacar más tarde aquellos picos majestuosos. Pasaba la semana pensando en la mañana del domingo y se levantaba con el alba. Cogía el bastón, un sombrero y un morral, en el que metía un par de naranjas y frutos secos, y salía de casa como quien emprende un viaje en busca de las fuentes de la eterna juventud. Le conviene oxigenarse, le decía el médico, el aire y el caminar tienen poderes curativos y Granada es el lugar ideal para usted, no encontrará otra ciudad con alrededores tan sanos y hermosos. Y Germán lo creía a pie juntillas. Creía que si conseguía ascender aquellos picos se daría y me daría una vida más larga y eligió ir con un grupo de alpinistas; pero a menudo los accesos difíciles lo dejaban sin aliento y se quedaba sin respiración. Nada que no sea normal, le repetía el médico, usted está más sano que un roble y él lo creía a pie juntillas sin darse cuenta de que el esfuerzo excesivo podía matarlo. De nada servía que yo le aconsejara abandonar a ese grupo de alpinistas y se limitara a paseos relajados por la Vega o por faldas de media altura, en las que abundan los bosques de roble y pino. Puedo acompañarte, amor, pero él nunca me hacía caso. Llegaba a casa desorientado, sin respiración y sin habla, a menudo con un fortísimo dolor de cabeza en el que a veces se le nublaba la vista y, durante algún tiempo, dejó el grupo de excursionistas y se dedicó a pasear en solitario o conmigo por los bosques, a coger setas y a comérselas crudas, desplegando un rico repertorio de manías dietéticas que cogía y abandonaba con el mismo entusiasmo, como tomar tan sólo leche de oveja y bañarse en aguas frías, hacer a todas horas ejercicios respiratorios y huir de la compañía de los fumadores como si fueran la peste. Pero los dolores agudos de cabeza no remitían porque incluso el pensar le dolía; de manera que todo lo dejaba en mis manos salvo la cocina, que era su pasatiempo favorito y lo relajaba. En los últimos días todo lo que quería era estar solo, sin duda para evitarme que lo viera deprimido, y ahora era yo quien sufría unos dolores de cabeza como no 135 los recordaba, noche tras noche de insomnio mirando a la pared y escuchando su respiración, tocándolo en ocasiones y despertándolo cuando me parecía que la perdía, para dormirme a destiempo al llegar día. Y él, incluso en esos últimos días, esperaba a que me levantara para cortejarme con su lengua perversa, para ayudarme a vestir y traerme los zapatos, recrearse con mi cuerpo y con mis ropas mientras me las ponía. ¡Cómo me gustaría ahora subir contigo esas cumbres, amor, ser niebla contigo, pisar contigo la nieve y ser capaz de masticar crudas las setas que comías! Su paso era más largo que el mío, pero no me importaría caminar detrás o delante de él y luego esperarlo, como él hacía cuando se creía con una salud de hierro, porque eso es el amor. Exactamente eso es el amor que ambos compartíamos. Ahora palpo a tientas la oscuridad en busca de su cuerpo y, aunque lo siento al lado, no lo encuentro. Nos hemos por fin convertido en niebla. El cáncer se lo comía y, al adelgazar, yo pensaba sencillamente que parecía quince años más joven, que habíamos nacido ayer y viviríamos una larga vida juntos. Cuando me miraba sus ojos brillaban con una inmensa idea que me embellecía y de ahí que no se me ocurriera mirar hacia el futuro. ¿Qué significaba el futuro para mí? No le daba un solo pensamiento pues tenía bastante con el presente y no es sentimentalismo. Cuando hay voluntad de vivir siempre hay un camino y no es sentimentalismo el deseo de vivir acompañada cuando has encontrado al hombre ideal y te has hecho a la idea de una compañero perpetuo, que ni por asomo piensas que pueda irse. La idea de marcharnos a Mallorca fue mía y él la rechazó porque le aterraban el sol y los hoteles de retirados, las playas llenas de jovencitas en bikini perseguidas por una jauría de muchachos excitados, los sándwich es, la cerveza extranjera y los amantes que se extienden lociones en la piel unos a otros como una especie de primera ayuda sexual. Nosotros no necesitábamos para amarnos ninguna ayuda. Me bastaba su mirada para quitarme el vestido y, más tarde, cuando nuestros momentos de amor se espaciaban, empezó a obsesionarme la idea de que no me vestía adecuadamente con ropas lo suficientemente atractivas, que debería mimar mi cuerpo para él con la misma avidez con que lo hacía de jovencita cuando copiaba los modelos de los programas basura de la TV y me quedaba embobada frente a los escaparates de las tiendas. Germán era 136 mi única conexión con la tierra. No habría para mí otra y por eso ahora me levantaba con el corazón cansado y los caminos que emprendía me llevaban a ningún sitio. 18 Nunca se sabe contigo Me vuelves a la vida y me siento perdida Recibí en el departamento la siguiente carta sin firmar, sin sobre y sin sello, sin puntuación alguna y sin letras mayúsculas, sin haches y con borrones y tachaduras, con interrogaciones y admiraciones al estilo del inglés, obviamente echada en mi buzón por la misma mano que la había escrito en rojos, negros y azules a ordenador y, tras llamar al inspector, corrí a refugiarme en mi apartamento. no te sientas tan importante profesora porque puede ser tu ultima azaña al menos a mi y a mis amigos no nos dejas mas remedio que divertirnos contigo si sigues molestando i perdona la franqueza te ice un favor librandote de tu marido y como me lo pagas emos ideado un plan que te cortejan vamos a despachar uno a uno a esos sucios piojos así que si no quieres mas desgracias profesora deja de menear tu culito de rata con la pasma deja de contarles sucios chismes me pensaria dos veces con quien voi o creias que te olvidaba? si yo fuera tu me creias tan 137 tonto? que años tienes profesora? cincuenta? tantos? menos de cincuenta? crees que eso me detiene? anoche soñe contigo cadanoche sueño contigo cortejarte? comprobaras te crees demasiado importante para mi? a! i no agas escenas profesora me crees pretencioso por un dia teare una visita y lo no te pongas patetica! tu amante fiel! Cuando el inspector llegó al apartamento me encontró tan alarmada y pálida que me hizo sentar y lo primero que dijo al leer la nota es que el individuo no sabía escribir y eso para él, por ser tan obvio, descartaba al celador que era un escritor primoroso, lo habían investigado a fondo y estaba seguro. Luego, tras una segunda y tercera lectura, cambió de opinión. Apenas habían pasado cinco minutos desde mi llegada y lo chocante fue verlo aparecer con una rosa blanca, medio oculta tras la espalda, como si le avergonzara enseñármela o la rosa descubriera sentimientos demasiado atrevidos para expresarlos todavía y, sin saludarlo ni darle tiempo a darme aquella flor, le entregué la nota y él, tras una lectura rápida, abandonó la rosa sobre la mesa. - Está claro que este individuo no sabe escribir – dijo, luego se sentó en la silla sin siquiera pedirme si podía hacerlo y volvió a leerla en silencio una y otra vez. - No puedo creer que una policía tan eficiente en muchas cosas no pueda cazar a un burdo sádico como éste que para más inri se atreve a mandar notas a sus presas. - No somos Dios. - ¿Quiere decirme que saben lidiar con rateros, mafiosos y macarras, pero que en asuntos de sadismo no han avanzado nada? - Esa es la verdad. El texto es caótico, burdo y propio de un lunático tontorrón y estúpido; aunque esos signos de admiración e interrogación me hacen dudar. El muy capullo debe creerse que la policía ha nacido antesdeayer. - ¿Y no ha nacido antesdeayer? Perdona Ricardo. Estoy furiosa y confundida. Me envía notas como ésta cuando menos lo espero. No puedo creer que haya gente así y es terrorífico. 138 - Éstos son los tiempos que vivimos, querida amiga, ¿qué quiere? Ahora ve la verdadera catadura de ciertos individuos. ¿Quién puede controlar la mente de un invertido, de un maníaco sexual?, no sé cómo catalogarlo. - ¿Pero por qué a mí? Yo soy una mujer normal. - No para él. Para él no lo es. Dice en la nota que le libró de tu marido. Algo es algo. ¿Qué le hizo Germán? Tendremos que empezar a investigar por ahí y en esto como en el robo sigue usted siendo la clave; porque es evidente que él la conoce y que usted debe conocerlo. - ¿Y yo qué puedo hacer? - Sencillamente, hacer memoria. Tendremos que revisar la historia de su marido desde el principio. Luego el inspector se mira las manos con aire taciturno, como si rumiara en pensamientos profundos, y calla. Es evidente que anda desorientado y que el silencio resulta más elocuente que sus palabras. - No quisiera aumentarle sus preocupaciones ni angustiarla más, sólo quiero advertirla seriamente. No sabemos la clase de individuo que es, pero está claro que es peligroso y que tendremos que vigilarla - Hágalo, inspector. Odio que la policía me siga, pero prométame que va a apostar un agente en mi puerta o esta misma noche cojo el tren y desaparezco. - ¿Le apetece tomar un cafecito en un bar? Estaba seca y me moría por una coca cola. - ¿Lo cree prudente? Me encuentro más relajada aquí dentro - le contesté y, cuando él se marchó, fui al baño y estuve estudiándome el pelo largo tiempo en el espejo, preguntándome qué aspecto tendría mi enemigo y si no debería hacer algo drástico para desorientarlo como cortármelo al cero y cambiar totalmente de luk; tal vez así me dejaría, y fue pensarlo y hacerlo. Cogí las tijeras y, después de media hora de pánico, empecé a sentirme mejor; luego hice lo mismo con la ropa, colgué las faldas atrevidas en el armario y puse sobre la cama los pantalones más demodés y antiguos que tenía. 139 En el espejo, la imagen de una joven desafiante, la misma que en otro tiempo había corrido sola varios países africanos, que no se me parecía, y detrás de mí la mujer real a la que le sucedía algo más grave que la violación, más grave que el saqueo de su casa, la edad y la muerte de Germán, porque se hallaba encogida por un vacío nocturno de nueve horas para las que se había comprado un bote de polvos letales, sola y presa en la habitación, que más que habitación era agujero, por una amenaza de muerte, por una pesadilla gótica que no sabía cómo combatir y que estaba presente en su mente y en el trabajo, en el apartamento, en la calle, y para la que no le bastaban los tranquilizantes ni la azucarada compañía de sus compañeros. En la secretaría de la facultad me habían dicho el nombre completo de mi alumno: Benjamín Amigo. Habían descubierto su foto en los archivos y estaba matriculado en la facultad hacía diez años, desde el mismo año de mi matrimonio, que coincidía con el año en el que Germán era decano y lo había expulsado de las aulas, y el descubrimiento me tenía aterrada. Su rostro era distinto, tal vez había sufrido un accidente o se había operado aquella nariz aguileña tan pronunciada, pero era el mismo aunque más viejo, treinta o tal vez más, y al ver la foto con el informe de su expulsión, y leer más tarde el texto del juicio por un crimen en el que Germán había intervenido en su contra, colaborando con el juez en mandarlo a un penal, me di cuenta de la cantidad de veces que nos habíamos cruzado con él en la calle, en la facultad, en los conciertos de rock, en las teterías de la Calderería vieja y en cafetines nocturnos como la Tertulia. Se hacía conmigo el encontradizo a horas intempestivas, siempre vestido de negro, con gafas oscuras e impenetrables, vaqueros desgastados y muy ajustados que le acentuaban el culo y los muslos, botas grasientas de cuero, una camisa desabrochada de color tinta china que enseñaba un sol en el pecho, y una sonrisa escurridiza y amable que me dejaba sin habla y partida en dos, desorientada y con unas ganas locas de desaparecer con Gordon Pym por la Antártida tropical. En aquella primera clase se había quitado las gafas y su piel era pálida, pálida, en especial alrededor de los ojos, que no eran pálidos como su piel sino tan brillantes como con cristales rotos a los que sorprende la luz, y el sexo estaba presente en ellos, pero no de una forma dulce y acariciante, sino violenta y viciosa, reflejando 140 ansiedades insatisfechas y un fuego en la mirada que abrasaba. Era el mismo, desde luego, solo que real y lo que más me costaba, ahora que me encontraba sin Germán y sin la apocada presencia de Gabriel para combatirlo, era acostumbrarme al pánico. Había respirado el miedo segundo a segundo desde su muerte, me lo habían inyectado desde fuera o me lo había administrado yo misma como una vacuna, una dosis de veneno de autoprotección contra la obsesión de suicidio, y ahora, cuando más lo necesitaba para tranquilizarme, el miedo seguía en mí y era físico, aterrador e insoportable. Repetía precauciones inútiles, miraba a la calle desde la ventana del dormitorio nada más entrar en el apartamento y antes de acostarme; corría los visillos de la salita de estar, buscando una presencia inusual en la plaza, una persona no familiar, examinándola palmo a palmo con detalle, los rincones, el pavimento brillante de rocío, el breve espacio arbolado alrededor de la cruz de piedra, las botellas de litronas dejadas por cuadrillas de adolescentes, algo sospechoso, alguien merodeando. Llovía mansamente. Germán se había ido y no era posible desaparecer así, dejándome sin un solo recuerdo que me salvaguardara. Me había traído a esta ciudad, donde había sido tan feliz y, casi de repente, me había dejado sola y la vida sin él era otra: una presencia invisible, horas esperando la mañana, y un horizonte no muy lejano donde estaba la nada. Parecía mentira que en tan poco tiempo todo hubiera cambiado de manera tan drástica. Nadie me hablaba de Germán ni me lo recordaba, y mi vida, mi matrimonio, mi embarazo, tantas novedades juntos, viajes y sorpresas, la alianza en el dedo anular, decir mi marido cuando hablaba con alguien, todo resultaba una incongruencia y me veía a mí misma de pronto como una mujer ñoña e indefinida, a pesar de ser alguien y de tener una posición regalada por delante, un empleo que me duraría hasta que me jubilara, veranos, cursos, vacaciones y más vacaciones, reuniones, claustros, pero sin escudo de protección y sin nada comparable a los diez años anteriores, cuando me sentía mujer. Mi hijo no vivía conmigo y de repente su 141 ausencia era un alivio inconfesable porque, aunque lo echaba de menos, no podría defenderlo. De vez en cuando sentía nostalgia del niño que se había movido en mis entrañas y al que había lavado y cambiado, siendo bebé, pero su ausencia ahora no pasaba de una leve culpabilidad. Sentía que el vínculo de la sangre contaba menos que Germán, que se alejaba y ocultaba cada segundo en un horizonte impreciso. No obstante, resultaba sorprendente e irónico que cuando más los necesitaba, cuando más quería acordarme de ellos, cuando más y más vueltas les daba a su imagen, más trabajo me costaba hacerlas presentes en mi mente y, a menudo y cuando lo conseguía, ni siquiera los reconocía. Mientras trabajaba aquella noche, aspirando un café bien cargado, que me dejaba un regusto amargo en el paladar, abrí una botella y le eché un chorretón de coñac, segura de no poder dormirme. No debería beber ni café ni licor a tan altas horas, segura de pegar ojo, pero era el único vicio que me permitía a horas tan intempestivas, y ese era el propósito: no dormir y mantenerme en perpetua vigía para espiar los menores ruidos que me llegaban del exterior. Moví la cucharilla en el fondo de la taza y la saqué untada en azúcar líquida oscura como caramelo fundido, saboreándolo con fruición pueril. Si tuviera un amigo con quien charlar y fumar hasta el amanecer, si al menos tuviera a Gabriel conmigo. Había dejado de llover y un gajo de luna blanca y alta se deslizaba entre jirones de nubes. Mientras veía la plaza en la quietud adormecida del silencio, con la cruz de piedra iluminada en el centro y los tejados de cartón viejo medio en sombra, aunque brillando empapados de lluvia contra un cielo oscuro, donde las nubes se movían a una velocidad de vértigo, me preguntaba si él había tenido tiempo de comprender que se moría. Puede que no. El golpe de la furgoneta debió de ser fulminante y era posible que estuviera distraído, siempre en babia como era en él habitual, y fue aniquilado sin más por la muerte. Una fracción de segundo, el morro del coche en la curva y un gesto breve eran la única distancia entre vivir, estar muerto y no ser nada de repente, nada vivo y reconocible, salvo guiñapos de ropa y vísceras, sangre seca y materia. Preferible la muerte instantánea, morir rápido, solía decir, pero no tanto, amor, como para desaparecer tan de repente y no llegar a enterarte de que te morías. 142 19 Por encima de la historia hay mucho silencio y puertas cerradas El día que detuvieron a Benjamín por segunda vez pensé que al fin podía relajarme y que en adelante todo sería del color de rosa. La conciencia de peligro que me había abrumado días atrás había desaparecido y no había ya razón alguna para condenarme a vivir recluida. Podría dormir al fin, cosa que me parecía más importante que vencer el miedo; luego traería a mi hijo y reanudaría mi actividad académica, la escritura y mi vida social. Germán seguiría presente, siempre lo estaría, pero ni había motivo para vivir perdida entre los vivos como hasta el presente ni encerrada en mi apartamento, fuera verano, invierno, día o noche. En la ventana me quedé mirando las luces remotas de la ciudad como si el reloj hubiera estado parado y de pronto las agujas empezaran a moverse. Fui al espejo del baño y estuve algún tiempo imaginando cómo sería mi aspecto cuando me creciera el pelo, cómo sería mi escritura y si tendría el coraje de hacerme oír en la universidad, ir a fiestas, a la 143 presentación de libros y a las tertulias. Después de trabajar en bata por la tarde, me vestí y acicalé con primor. Al anochecer bajé las escaleras dando saltos, sin encender la luz, y salí a la plaza inmensa y mal iluminada del Campo del Príncipe. Los callejones que partían de cada esquina, y que yo evitaba cuidadosamente, parecían bocas de lobo en la noche; pero la conciencia de peligro había pasado y, con Benjamín entre rejas, no tenía ya ningún motivo para estar preocupada. En el centro de la plaza y junto a la farola del Cristo de Piedra distingo la silueta inmóvil de un hombre de pie, el único habitante de la plaza a aquellas horas, y no le presto atención. Del bar La Esquinita salían voces simultáneas y me dirigí allí, dispuesta a observar a los últimos clientes de la noche. En un extremo de la barra había un hombre, ya en su lenta vejez, que bebía solo y miraba su reloj, tal vez pensando que le quedaba tiempo para una copa más. En el otro eran tres hombres de edad media, uno de ellos grueso y tranquilo, el otro muy alto y el tercero de estatura baja que al verme empezó a hablar de repente con voz airada, tal vez para que yo le prestara atención. Rondas de cañas rebosando espuma y un plato de morcilla. Los tres se quedaron mirando mis uñas pintadas de rojo y mi aspecto como si conmigo hubiera entrado un aire fresco de lascivia hasta ese momento ausente y yo les devolví una sonrisa de parecido desenfado. El de estatura baja, de ojos grandes y rasgados, con la insignia en el ojal de la chaqueta de una cofradía de Semana Santa, seguía hablando fuerte más que bebiendo, consciente de que yo lo escuchaba, y, por el tono y las palabras sueltas, era fácil deducir lo furioso que estaba. De vez en cuando me miraba y callaba. Tal vez se había quedado sin trabajo y la frustración le hacía hablar de aquella manera. El solitario del rincón también lo escuchaba y entre sorbo y sorbo de vino asentía con la cabeza. El hombre alto se limpiaba la morcilla de la boca con un palillo de dientes que luego dejaba en el reborde del labio como si fuera un cigarrillo. Los cuatro escuchábamos en silencio el discurso feroz de este pequeño titán de foro romano que cada vez subía el tono, posiblemente airado por tan pobre audiencia, dibujando un horizonte de un pesimismo total para una ciudad que, sumergida en el Guadiana de la vida nacional, vivía en un estado catastrófico y catatónico, aislada de España y del resto del mundo, con unos próceres políticos que sólo se interesaban por la prebenda, 144 el expolio y el sueldazo mensual, ineptos, inútiles, inmorales, sumergidos en los despachos de la irresolución y navegando por ellos con total desvergüenza, saqueando y despojando cármenes, especulando y robando el alma y la cartera de los ciudadanos. Y, como gritaba cada vez más fuerte, tal vez para que también lo oyeran en las calles adyacentes, estuve a punto de pagar e irme a hacer la ronda completa de los doce bares de la plaza, como tantas veces había programado para el día de hoy; pero algo me detiene, son las palabras casuales que ha dicho sobre el expolio de cármenes, y también porque me sentía a gusto y segura, calentita en la opacidad del humo de este último refugio hospitalario de la noche. Apuro el vaso y saco los dos trozos de hielo y el limón y me los como y mastico con mayor fruición que si de una pierna de cordero se tratara; luego le alargo al camarero el vaso para que lo llene mientras sigo oyendo al energúmeno. Desde la muerte de Germán, este momento era uno de los mejores de mi vida y no estaba dispuesta a que nada me lo estropeara y menos el Polifemo aquel, que de vez en cuando me miraba con un solo ojo, como si quisiera tragarme. Había hablado casualmente del expolio de los cármenes y me tenía en ascuas. La patria navegaba a la deriva y sus asesinos no estaban tan sólo en los valles arcaicos y mares procelosos del país vasco. Estaban aquí, en las instituciones y en la policía, al cruzar la calle y en cualquier semáforo, como a él le había sucedido esta misma tarde, sin ir más lejos, cuando un viandante que atravesaba el paso de cebra se había abalanzado sobre la puerta de su coche, la había abierto y, sin él salir del estupor, le había atacado exactamente así. Y sin más explicaciones se echó sobre el hombre tranquilo y le agarró con ambas manos la garganta hasta enrojecerle el rostro, cortarle la respiración y tumbarlo en el suelo; luego se vino hacia mí con la intención de repetir conmigo la demostración, y el hombre de la esquina, ya en su lenta vejez, se interpuso y él le soltó un puñetazo en pleno rostro que le hizo tambalear y retroceder hasta encontrar una silla, donde quedó sentado, mareado por el golpe. - No aquí, coño, Paco - le gritaba el hombre alto mientras lo agarraba por la espalda y lo arrastraba hacia su rincón, donde él seguía bramando y lanzando puñetazos al aire y a la pared -. Esto no es la cárcel, coño, contrólate. 145 Era más fuerte que un buey a pesar de la estatura, el aspecto fino y una cara hecha de huesos delicados, y no obstante seguía golpeando con el puño la pared sin quejarse y como dispuesto a derribarla. - ¿Tengo o no tengo razón? Y se dirigía al hombre alto que lo sujetaba por la espalda, volviendo hacia él la cabeza y luego hacia mí, que no me había movido de la barra y sujetaba entre las manos un cenicero de cristal para hundírselo en la cabeza en caso de que lo soltara e intentara hacer conmigo la misma demostración de fuerza que con los otros. - Claro que la tienes, joder, Paco, pero no tienes que matarnos para demostrarlo y tampoco gritar como si estuviéramos sordos. Tranquilízate. - Suéltame o te parto a ti también la cabeza. - Lo haré cuando te calmes y pidas perdón a estos señores. A la señora la has aterrorizado, joder, Paco. Esto no es la cárcel. Discúlpate. - Siento haber molestado a una señora tan fina, perdón señora - dice mirándome y el odio de sus pequeños ojos azules era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo de matarife -. No era mi intención molestarla. - Eso se piensa antes porque también has golpeado a Miguel y a ese señor mayor. - Me he dejado llevar del pronto. Pepillo, sirve unas copas a estos señores. Yo pago. - Te puedes meter las copas por el culo - dice el hombre tranquilo mientras se arrodilla y levanta con esfuerzo del suelo, manteniéndose en pie con paso inseguro. - ¿Está usted bien, Miguel?- le pregunta el hombre alto sin soltar al energúmeno. - Estoy bien, Juan, pero hasta aquí hemos llegado. Yo me marcho. Cogió el camino de la puerta y yo le hice la misma pregunta a mi salvador, al hombre en su lenta vejez, todavía sentado en la silla. - Estoy bien, señora. Estoy bien - responde echándose una mano insegura a la cabeza y a los dientes y moviendo la mandíbula a derecha e izquierda, no muy seguro todavía de tenerla en su sitio -. ¿Que ha pasado? No me acuerdo de nada. 146 - Un pequeño golpe sin importancia - le responde el camarero, que hasta ahora no había intervenido en ningún momento salvo como un espectador divertido, mientras le colocaba un paño húmedo en la frente -. Un pequeño golpe sin importancia. - ¿Estamos ya en África? - pregunta de pronto el anciano y todos nos quedamos mirándolo con la boca abierta. El hombre alto soltó al energúmeno y éste se llevó incrédulo las manos a la cabeza. - ¿En África, abuelo? Estamos en mi bar, en La Esquinita - le responde el camarero pasándole una y otra vez el paño por la frente. - ¿Hay mar de fondo? - ¿Mar de fondo? Sí, aquí hay mucho mar de fondo, abuelo. - Entonces tengo que irme o llegaré tarde. Se levantó. Dio varios pasos desorientado en dirección a la pared, como si se encontrara sobre la cubierta de un barco a la deriva y, una vez encontrada la puerta, salió a la oscuridad. - ¿No deberíamos acompañarlo? – les pregunto y nadie ni siquiera el camarero lo conocía y, al marcharse, todos quedamos en silencio, en especial el energúmeno, que ahora insistía en dar explicaciones y se acercaba de nuevo a mí, bajo la vigilancia estrecha del hombre alto, como si yo fuera la conciencia del grupo. Seguía con el cenicero entre las manos, apretándolo con fuerza, y ni entendía ni me importaba ya lo que quería decirme, preocupada tan sólo en pararlo en seco. Venía hacia mí con los brazos abiertos y, como veía que el hombre alto seguía ojo avizor a sus espaldas, dispuesto a sujetarlo si me atacaba, bajé la guardia. Al parecer tenía una historia importante que contar y se dirigía a mí como si me conociera o fuera la persona indicada para oírla. Tenía unos bajos en el barrio de los Pajaritos y él los había alquilado a un hombre llamado Domingo, no sabía sus apellidos, que le había pagado con unos legajos que según él valían una fortuna, y era allí donde los ladrones habían almacenado parte del robo que lo había llevado a la cárcel y a la ruina. Porque de resultas había perdido el trabajo, el taxi, y le habían embargado la casa. ¿Es un crimen alquilar un local sin contrato?, ¿y ahora quién me 147 resarce a mí de tan grave prejuicio?, gritaba dando a cada pregunta un puñetazo en el mostrador. Nunca me he sentido más humillado en mi vida que entre rejas y encima querían, la policía forzándome a contarles lo que no sé, me iban a cortar los cojones si no cantaba, ¿los cojones a mí?, ¿qué tengo que cantar? Yo no sabía nada y llegué a pensar que me mataban. Querían que me arrodillara y yo no me he arrodillado ante nada ni ante nadie en mi vida. Querían una confesión por escrito de las antigüedades que faltaban, ¿de qué coño de antigüedades me habláis? Los puñetazos en el mostrador eran tan fuertes que a cada golpe se iba la luz y por unos instantes la oscuridad agrandaba sus gritos. De resultas le habían descubierto que no pagaba el IVA y le habían embargado la casa y el taxi, también sin licencia. De mí se iban a reír. Tenía los legajos y los rasgué hoja a hoja, luego les prendí fuego y tiré las cenizas por la cañería. De mí se iban a reír aquellos polis mamones. Los manuscritos eran míos y sólo a mí me pertenecían. El tal Domingo había escrito mi nombre en ellos, y eran míos. Igual que había bajado las escaleras de la casa las volví a subir, pero tanto si me sentaba en la mesa junto a la ventana, con tan sólo la luz plateada de la luna cayendo en mi regazo, como si me tendía en la cama e intentaba coger el sueño, en mis oídos sólo retumbaba el sonido de su voz, más fuerte que el cansancio o el sueño, y esa noche comprendí que tampoco dormiría y de hecho no lo hice hasta muy entrada la mañana, tras recurrir en varias ocasiones a la botella. Al despertar sólo tenía un recuerdo muy raro del incidente y sin embargo la figura fantasmagórica de este energúmeno de la Esquinita seguiría asaltándome el sueño en noches sucesivas. 148 20 Por el balcón abierto el sol enciende un tibio rincón de ensueño Había sido una mala noche y hoy era un buen día. No había amanecido todavía y sólo se veían las manchas grises de los árboles entre las farolas del Campo del Príncipe y las luces de las casas en la ladera este de la plaza. El cielo era gris y tampoco podía adivinar si estaba nublado y si seguía amenazando lluvia como en los días anteriores, cosa que no me importaba porque con lluvia o sin ella, hoy era un buen día y volvería al trabajo. Me había levantado cansada de dar vueltas y más vueltas, de ir de la cama a la mesa del salón y de la mesa del salón a la cama; pero hoy era un buen día e iba a reemprender mi vida habitual. Tenía que hacerlo, libre al fin de mi enemigo y con los ladrones en la cárcel. En el espejo veo a una chica aguerrida y guapa que me sonríe. Examino mis dedos, largos y finos. Las uñas necesitaban color y seguro que también mi cara y mis ojos, mis labios necesitaban humedad y juventud y los pinto cuidadosamente de rojo con una barra que había comprado días antes en la perfumería del Corte Inglés. Volvía al trabajo y quería estar resplandeciente aunque sólo fuera para que nadie me preguntara qué tal estaba. Permanezco quieta largo tiempo admirándome en el espejo. Me hubiera gustado tener 149 mi pelo de siempre e ir a la peluquería, unas mechas les darían juventud, pero el pelo corto me solucionaba el problema y ni siquiera necesitaba lavarme la cabeza. Contemplo mis pechos ante el espejo. Respiro hondo y se alzan solos. Pienso entonces que me aterra más el envejecimiento que la muerte y me meto satisfecha en la falda, me pongo zapatos de tacón que me estilizan; luego preparo café y vuelvo a la ventana a observar la plaza. Amanecía y llevo puestos los zapatos adecuados porque el suelo de la plaza está seco. Regreso a la mesa a gusto con la elección. Hacían juego con mis vestido largo de color rojo, muy ceñido al cuerpo, y con la decisión de volver en serio a trabajar. Tomo el café a pequeños sorbos, dando tiempo a que entre el día. Regreso al espejo y el color de labios es el adecuado, aunque ignoro la razón de por qué me pongo un color tan llamativo porque había jurado a la muerte de Germán no volver a pintarme de rojo y hoy lo he hecho y me gusta porque pienso que me será más fácil defenderme del mundo con este color tan agresivo. Germán me mira muy serio desde el parador y le doy la espalda. Luego me vuelvo y rozo su cara, cortejándolo con los labios tras pasarles la lengua y humedecerlos, detalle éste que a él siempre lo enloquecía, y ya lista desciendo en busca del autobús, guiándome escaleras abajo con la mano en la pared por causa de los tacones. La primera impresión al cruzar la puerta de cristales de la facultad fue la riada de alumnos y alumnas descendiendo las escaleras hacia el bar, sonriendo y charlando animosamente, conversaciones alegres, voces ruidosas y rostros juveniles en la flor de la vida, las muchachas elegantes incluso con trapajos y los muchachos con ojos ardientes, los hombres mirándolas con pensamientos pervertidos y yo sintiendo la nostalgia de mis años estudiantiles, aprobando lo que veo, es mi mundo y me gusta. Todo lo que veo y siento esta mañana me satisface con la excepción del olor horrible a grasa, el humo de los cigarrillos y el café de chicoria dentro del bar, donde me es fácil descubrir por su altura la frente brillante y el pelo largo y ondulado hasta la 150 espalda de Gabriel, que se encuentra perdido en medio de una multitud de muchachos y muchachas jóvenes. Me acerco y él me mira unos segundos desorientado en los que se pregunta sorprendido quién es esa mujer tan llamativa que acaba de entrar. Lo descubro en sus ojos y eso me anima a acercarme más y hablarle casi al oído, a rozarle el rostro con una mezcla rara de disfrute y temeridad. - ¿Qué has hecho con tu pelo? Había olvidado que no me había visto con el pelo corto y como una autómata me paso la mano por él. - ¿No te gusto así? Y levantaba la cabeza y rehuía mis ojos, clavados en los suyos, como si me tuviera miedo. Seguía sin pasársele por la cabeza enamorarse y no sé si fue su simpleza, su sentido de adocenamiento y comodidad o su rechazo a todo lo que significara aventura y amor lo que de pronto me irrita. Bajo el brazo llevaba más libros y revistas de los que yo podría leer en un mes e insistía en pasármelos todos, en hablarme de lo importantes que eran para mi asignatura, mientras lo examino de arriba a bajo sin importarme los dichosos libros y sin escucharlo siquiera por curiosidad. - Seguro que los necesitas. - Cada vez menos, Gabriel. Mi época de devoradora de esa clase de libros ha pasado. Y no sé por qué le dije tal cosa cuando lo había citado precisamente por ellos; pero algo me había sucedido, tal vez la impresión repentina de aquella riada de muchachos y muchachos jóvenes, tan desinhibidos y felices, charlando y tocándose con familiaridad. Humedezco los labios y embellezco mis ojos y el rostro con una sonrisa; luego me fijo en sus manos, en consonancia con su enorme cuerpo. Sus ojos son pequeños pero mi presencia los agranda, o quiero creerlo así porque de repente me miran apasionados. 151 - Sí que me gusta tu nuevo luk - dice respondiendo a una pregunta anterior, pero con un ligero temblor de labios que no me pasa desapercibido, como si le costara trabajo controlar la voz. - ¿Qué te pasa? - le pregunto mientras le rozo las orejas con los labios.. - Nada, ¡por Dios, Ángela!, ¿qué puede pasarme? Ha sido la sorpresa al verte tan rapada. - Veo que no acabas de decidir si te gusto o no. - Pareces otra. - ¿Podemos sentarnos y tomar un cafetito? - Hablaremos mejor sentados. Yo tomaré un zumo de naranja. - Olvidaba que el café no es bueno. A mí me da la vida. - No es bueno par nada. - ¿Qué más no es bueno? - Las cosas con demasiado azúcar y por supuesto el tabaco y el alcohol – dice al verme sacar del bolso mi paquete de cigarrillos. - Consejos que no sigues en tus noches de farra. Eres un hipócrita, Gabriel. Te he visto en mejores momentos. - Sólo de noche no consigo controlarme. - ¿Tampoco es bueno el amor? - le digo ensayando la sonrisa más picarona y lasciva que puedo mientras nos sentamos lejos de la barra, frente a frente, y él sigue mirándome desconcertado como si le hubiera tocado una fibra desconocida y sensible. Se le van los ojos no obstante hacia los míos y eso me anima a volverme osada, a acercar la cara y a mirarlo con ojos de jovencita enamorada - ¡Por Dios, Ángela, que no estamos solos! - Siempre que nos vemos te enfundas en una coraza y yo no soy tu enemiga, ¿o lo soy? - ¡Qué cosas se te ocurren! Me siento a su lado con la mente alerta. Profesores y amigos, que se acercaban a la barra, nos miran de lejos y, tras saludarnos con una mirada sutil y comprensiva, nos dejan solos como si estuvieran al tanto de que Gabriel quiere estar conmigo a 152 solas. Le cojo la mano sin importarme las miradas incrédulas de algunos y descubro en la seriedad de su rostro que tiene algo importante que decirme, algo que va a hacerme saltar chispas, y le animo a que hable: - Vamos, suelta lo que sea - y tengo que repetírselo porque tardaba una eternidad en decidirse a hablar. - No consigo centrarme en el trabajo. Eso es lo que me pasa - confiesa al fin sin aliento y apretando las manos con tanta fuerza que le salía la sangre por los ojos-. Antes creía que el trabajo me haría llevadera la soledad. Creía que podría soportar la muerte de mi esposa, pero hay algo más importante que el trabajo. Entraste tú en escena y todo se ha ido al traste. ¿No es maravilloso?, estoy a punto de decirle y sin embargo callo. He jugado deliberadamente con él y de pronto el vello se me eriza y me alegro de estar sentada, porque siento una repentina flojera de piernas ante unas palabras, cuyo alcance ni yo misma había medido. Quería un amigo, unos brazos robustos, un apoyo, un baluarte contra el miedo, una casa en la que sentirme segura y libre, pero él sugería mucho más. Imagino que iba a pedirme en matrimonio y enmudezco. Por el rabillo del ojo veo que se acerca el inspector hacia nosotros, y no podía haberse presentado en un momento más oportuno porque no le daría tiempo a decirme más, afortunadamente, ya que de ser lo que creía, necesitaría carros de pensamientos antes de responderle. - ¿Interrumpo algo importante? - pregunta el inspector y sin esperar una respuesta acerca una silla y se sienta a mi derecha, coge mi mano y el ver que Gabriel se dispone a levantarse lo detiene. - No se vaya. Usted también puede oír lo que vengo a decirle a la señora, tarde o temprano se enterará; por cierto, ¿se encuentra bien, Ángela? - me dice con inesperada familiaridad -. La veo rara. ¡Ah, ya, el pelo! Le sienta de maravilla. Le ha quitado años de encima- dice volviendo la cabeza hacia mí y mirándome a los ojos con una intensidad que en otros momentos había buscado, pero sin acertar a descubrir el por qué de tan repentina familiaridad. - ¿Malas o buenas noticias? 153 -Malas noticias. Los ladrones han huido y me temo que a nuestros dos pájaros no podamos tenerlos detenidos mucho tiempo. El político tiene grandes agarraderas y su coartada es razonable. Hemos comprobado que efectivamente denunció el robo en el gobierno civil, y el juez, cualquier juez, los dejará sueltos sin fianza. - ¿Y qué hay de los objetos robados? - pregunta Gabriel y el inspector se queda estudiándolo con curiosidad mientras mira al techo como si el asunto no fuera con él. - No hemos encontrado los realmente valiosos y hemos dado la orden de búsqueda. Es todo lo que podemos hacer de momento, pero no podemos tardar en descubrirlos o aparecerán piezas sueltas por los pueblos y rastros de Granada a Nueva York. Necesito con urgencia la lista completa de las piezas. - Siempre es igual - dice Gabriel dirigiéndose al inspector y el tono de su voz es dura y claramente acusatoria -. Es la tercera vez que roban el carmen y ustedes son siempre los últimos en enterarse. El inspector le devuelve la mirada con ojos cansados. Suelta lentamente mi mano y la deja sobre la mesa. - ¿Tantas? - pregunta. - Tantas, inspector. En este carmen y en todos los demás. En el de Los Mínimos desaparecieron columnas, capiteles, artesonados y azulejos, y lo mismo ha sucedido con otros muchos. Reventar cármenes ha sido el gran negocio de políticos, médicos, guías cherpas del Albaycín, poetas, gitanos y gallipavos, con los que se han reconstruido cármenes sin interés que están en boca de todos menos de la policía. Parece que ustedes son siempre los últimos en enterarse. - ¿Y esa es la razón por la que usted me mira con aire de superioridad o hay algo más? ¡Ya está! Usted quiere a Ángela y le ha molestado mi intromisión. Dígamelo sin rodeos y a lo mejor le confieso que yo también la quiero; pero me mira con desprecio y piensa que soy un corrupto y un inútil porque usted es un hombre educado y exige que todo esté limpio y perfecto a su alrededor. Seguro que usted nunca se ha manchado las manos, ¿me equivoco, profesor? No lo ha necesitado para conseguir ese cómodo puesto que tiene en la universidad y tampoco soporta la fealdad del mundo o no quiere verla. Esa es la diferencia entre usted y yo. Yo estoy 154 plingao con ella hasta los codos, pero usted es un hombre educado y sensible que nunca ha necesitado mentir. Yo soy un tipo violento porque llevo un arma, cosa que usted desprecia. Jamás la ha necesitado porque para eso estamos nosotros, los plingaos. Veo por sus uñas que se hace la manicura y piensa al ver las mías: ¡Qué horror unas manos tan manchadas de sangre, tan sucias! - ¡Por Dios, inspector! - No sé de qué me está hablando - dice Gabriel levantándose con una mueca de disgusto - y ahora si me perdonas, Ángela, tengo trabajo. Te veré luego - y sale llevándose bajo el brazo los libros. - Lo siento, lo siento - dice el inspector -. Es un hombre honrado y me he excedido. - ¿A qué viene tanta agresividad?, pues lo es. - ¿Está enamorado de usted? - ¿Necesita saberlo ahora mismo, inspector? - Perdone. Estoy cansado de ciudadanos honrados que tienen una moral de día y otra de noche. Los cerdos son menos complicados y gruñen por igual de día que de noche. Lo siento de nuevo, no es una comparación muy feliz. Y ahora si me lo permite, tenemos mucho que hacer. Necesito una lista de los objetos robados, de todos los que recuerde. Los confrontaré con los que hemos encontrado en los papeles de su marido, ¿tiene tiempo? - Ayer descubrí casualmente a un tipo que decía haber alquilado unos bajos a unos ladrones. Podrían tener algo que ver con el carmen. - ¿Un tipo rechonchete, calvo y bajo? - Y bastante violento. - Lo conocemos. Había algo en esos bajos, pero no es gran cosa. - Necesitaría pensar. - Si quiere hacerlo con tranquilidad, puede mandármelo por escrito; pero que sea pronto. Cuanto más tardemos más difícil nos será seguir el robo. Se me olvidaba. Benjamín Amigo, el pájaro del hospital que creíamos que era nuestra salvación en todo este asunto, desde la violación al robo, ha reconocido al fin que fue él quien le 155 dio el golpe de gracia a su marido con la camioneta, pero nada más. No fue divertido, no fue un juego, inspector, salió de la curva, se me echó encima y quedó seco como un pajarito, son sus palabras, Ángela; pero no hemos encontrado al tal Jaime y tampoco ha reconocido ser el autor de las cartas. Ya te dije que no era su estilo. Le hemos hecho pruebas psiquiátricas con los mejores especialistas y de todas ha salido triunfante. Es mujeriego desde luego. Nunca entenderé cómo un hombre así, treinta y tres años, con esa quijada y esas cejas, esos ojos que hacen saltar chispas, vaqueros un siglo sin lavar y pelo grasiento y largo, un hombre que toma pastillas de todos los colores porque respira mal, puede hacer gustar a jóvenes universitarias. Si al menos fuera guapo lo entendería. Entiendo menos todavía que se acerque a una mujer madura y le diga: “cariño, esta noche te toca dormir conmigo” y ella lo siga; las mujeres hoy día deben haber perdido la cabeza o yo me estoy volviendo viejo, nos estamos todos volviendo locos. ¿Quién puede querer hacer el amor con un hombre así? Pues las tiene a patadas, drogatas y mujeres desesperadas en su mayoría que confunden la violencia con el amor y el amor con el horror. No sé de qué me está usted hablando, me dice cuando le sacamos estos temas, el de Zafarraya y el robo de su carmen, no sé de qué me está usted hablando, y es lo que quería decirle, Ángela, que no hemos conseguido probarle nada y hemos tenido que soltarlo. - No puede hacerme eso, inspector. Es él y no puede soltarlo. No sé si tiene que ver con el robo. El robo no me importa; pero si hace eso me encerraré en mi apartamento y no saldré. Y no es una amenaza. Ahora sé que es él quien me persigue, sé que es él quien escribe esas cartas sin puntos ni comas y también el de Zafarraya. Está loco y ya sabe los motivos. Mi marido lo metió en un correccional y primero fue a por él y ahora viene a por mí. - ¿Puedo sugerirle que se marche unos días fuera? - Puede sugerírmelo, pero no lo haré, inspector. Granada es mi ciudad y usted tiene la obligación de velar por mi seguridad. - Le prometo, Ángela, una discreta vigilancia. - No tan discreta y que sea desde ahora mismo, desde ya, inspector - le digo con las manos trabadas y temblorosas, y él asiente. 156 Su sonrisa es hermosa y compasiva, pero no me produce la necesaria confianza. - Si no lo hace, soy capaz de salir desnuda por las calles y armar una escandalera. - Nada le sucederá, Ángela - con sus dos manos sobre las mías -. Haré lo que esté en mi poder. Es todo lo que puedo prometerle. 157 21 Sé que estás al otro lado del espejo y si te atrevieras a asomarte yo te seguiría Me estallaba la cabeza mientras ascendía las escaleras hacia el departamento. Me ardían los ojos de tanto mirar uno a uno a todos los alumnos. El casillero estaba abarrotado de papeles, cartas y notas; las cojo y me encierro en el despacho, la mayoría son convocatorias, reuniones oficiales y notas de alumnos, nada importante, hasta abrir un sobre con un tipo de letra que me hace temblar y palidecer al punto, porque sé de quién es. no puedo dormir profesora la noche pasada estuve en vela por tu culpa i la salida del sol me izo llorar lo digo con el corazon en la mano oportunidad que no m dio tu queridisimo german era un dia ermoso i decidi darte la voi a dejarte ir de grana al fin y al cabo tu unica culpa a sido casarte i no soi rencoroso me dije otro mayor favores le ize bastante favor en la cuneta pero si se quita de mi vista le are solo si se quita rapido de mi vista i no acostumbro a prodigarme en con putas desaparecer pero debe ser pronto profesora tres días te doi tres dias para 158 no se porque la escrivo porque no escrivo a nadie gustas profesora debe ser porque me i porque no tengo nada contra ti y quiero salvarte a ti y a tu ijo si esto no es amor debe serlo pero vete pronto mientras estas no puedo dormir i luego ago mal el trabajo i es un favor que ago la primera vez en mi vida por culpa del sol que esta mañana me a echo llorar i porque no soi de los que les va la revancha ni avandona cuando echa la vista encima a una mujer tan zorrangana como tu profesora Corro al despacho del director y le pido la baja, no podría dar clase esta mañana y no sé por cuanto tiempo, y Leo, mientras le hablo, evita mirarme a los ojos como si le avergonzara tener que apelar a su autoridad después de tantos días sin aparecer por la facultad y él sin darse por enterado. Pero no es un mal hombre y antes de que me pregunte las razones le enseño la carta. Le echa un rápido vistazo y luego vuelve a leerla, a examinar el papel, la letra, la escritura y entonces me pide disculpas y perdones por no haberme creído en tantas ocasiones. Era la primera vez que le sucedía una cosa así e iba a hacer lo que tenía que haber hecho en su momento, dar cuenta a las autoridades. Me ofrece su casa y se lo agradezco, pero le respondo que tengo que decidir en este mismo instante si quedarme en Granada o marcharme. Gabriel no estaba en su oficina y tomé el autobús del centro con la intención de meterme en el Corte Inglés, tomar un sandwich en la cafetería y ver ropa, cosa que siempre me ayudaba a pensar. Desciendo en Colón y bajo caminando por Reyes Católicos, felizmente arropada por la gente que llena las aceras. En Puerta Real, frente a la librería Continental, veo una furgoneta Renault aparcada y dos hombres de pie charlando y fumando con indiferencia. Paso a su lado y los dos entran en el coche. No parecen prestarme atención y me detengo en un escaparate de zapatos, intentando descubrir si los conozco y, al rato, uno de ellos coge el móvil, habla unos segundos y se marchan. En el Corte Inglés hay docenas de personas, pero es una tarde más tranquila que de costumbre y no me encuentro con nadie conocido. Hago tiempo y hacia las ocho, ya anocheciendo, salgo por las calles más céntricas hacia el Campo 159 del Príncipe y mi apartamento. Paro en La Esquinita a tomar una cerveza, la boca seca como la estopa, y sin decidir todavía si estoy furiosa conmigo misma por no haber aceptado la oferta de Leo o por volver al apartamento. Lo único claro es que no tenía ninguna gana ni de trabajar ni de dormir, y menos irme por la fuerza de Granada. Me siento en una mesa pensando qué hacer, pero estoy tan bloqueada que no consigo aclararme y acabo por subir como una autómata al apartamento. Sin ganas de ducharme, me ducho; sin ganas de dormir me tumbo encima de la cama con la cabeza vuelta hacia la pared, temblando y sin atreverme a llamar a Gabriel. Estaba segura de que no vendría a recogerme, y no sabía si reír o llorar. Desde que había conocido a Germán me había acostumbrado a ser dos personas. La primera complaciente, juvenil y de veinticinco años, siempre insegura y dispuesta a dejarse llevar por la inteligencia de un hombre maduro y superior. La segunda aspiraba en lo más recóndito a ser distinta de los demás, inteligente, despierta y que escribía porque no podía imaginar un mejor uso de su inteligencia. Secretamente buscaba que Germán me admirara; pero al desaparecer de mi vida todo se volvía en mi contra y el mundo entero trataba de impedirme ser esa persona diferente y útil que soñaba. Quizá la muerte de Germán había sido un accidente. Quizá la había planificado y había salido a dar una vuelta sin otra idea en la mente que el suicidio. De ser así, ¿qué fracaso le había impulsado a tirar por la borda su vida y la mía? Que yo supiera nunca se había sentido un fracasado y él no era de esos que adelantan la muerte por una repentina contrariedad. La enfermedad le había afectado, sin duda, pero no hasta ese punto y no sabía de ningún enfermo que no intentara curarse. No había sido por tanto ni un accidente casual ni un suicidio, y tampoco el pánico eran imaginaciones mías, con el demonio siguiéndome a todas horas, y a él pudo sucederle lo mismo. De haber tenido el coche en ese momento, lo hubiera cogido y me hubiera marchado sin pensar; porque no podía pensar con lógica. ¿Qué hace una persona cuando sabe que le quedan pocos días de vida? ¿Lucha o se resigna? Tenía ganas de llorar, pero me negué a hacerlo. No lloraría más en adelante. Cada día mueren cientos de personas, miles de accidentes casuales o provocados, 160 millones a los que les diagnostican una enfermedad incurable y ni podía llorar por todos ellos ni lo haría por mí misma. En la oscuridad, mis pupilas se dilatan, mis labios se abren, mi corazón late violentamente, mis músculos tiemblan y hasta el pelo corto se me eriza, la boca se me queda tan seca que tengo que echar mano del vaso de agua en la mesilla para suavizarla. Una voz interior, que ya no sabía de quién era, si de Germán, de Leo o de Gabriel, que al fin y al cabo poco podían hacer por mí, me advertía que fuera prudente y realista, ¿por qué quieres vivir en una ciudad que es una aventura peligrosa para una mujer sola?. En las calles, ruido ensordecedor de coches y de motos, cuadrillas de jóvenes con litronas, mendigos, ladrones, sádicos y, al instante, otra voz más intrépida, la mía, me anima a actuar y a hacerle frente al demonio de mis días y mis noches como si fuera una mujer guerrera, cosa que no lo era en absoluto, y desafiarlo. Pero, ¿podía hacerlo? Antes de conocer a Germán, había aprendido a no tenerle miedo al mundo. Había dormido en tiendas de campaña en el desierto del Aïr y a las orillas del Níger; pero al conocerlo le había dado a Germán mi vida y mi seguridad y me había aniñado. Ahora había llegado el momento de ser la muchacha temeraria que había sido de joven y el pensamiento me hacía temblar. ¿Podría? Tenía que poder. Aquel salvaje amenazaba a mi hijo, mi trabajo, mi casa, mi libertad y debería vivir lo suficiente para maldecirlo y saber los motivos del crimen, de sus muchos crímenes, violaciones y robos, un verdadero argumento de novela por explotar y al punto me vino la idea de que, aunque sólo fuera por ello, necesitaba quedarme y vivir. La noche va apagando lentamente los ruidos del Campo del Príncipe y en medio del silencio, me parece oír que un coche entra en la plaza y apaga el motor. Apago la luz y corro a la ventana. Es una furgoneta Renault, la misma que había visto aparcada frente a la librería Continental, y en ella van dos hombres, aunque dada la distancia y la oscuridad no podía precisar si eran los mismos. La Esquinita había cerrado y sólo estaba abierto el Lago de Como, hacia el que ascendía una pareja en silencio. Son las dos y, salvo la luz que salía por la puerta de la pizzería y la de las farolas anémicas que circundaban la plaza, la oscuridad es profunda y ni siquiera veo 161 el Cristo de Piedra y los árboles que lo rodean. Sigo con la luz apagada para no dejarme ver en la ventana. Los dos hombres han salido del coche y charlan sin mirar a ninguna parte en especial. Abro con suavidad la hoja por si puedo oír su conversación, pero nada se oye desde mi altura, salvo la música de la pizzería en la que acaba de entrar la pareja silenciosa, y no obstante no consigo moverme del alféizar de la ventana. Tampoco consigo imaginarme qué hacen, aparte de fumar, y de qué hablan, y menos todavía volver a la cama e intentar dormir mientras ellos sigan allí, al otro lado de la plaza y frente a mi ventana. De pronto un coche de policía entra en el Campo del Príncipe, la barra de luz sobre el techo iluminada y girando; da una vuelta lenta al Campo y se detiene a la altura del coche sospechoso. Uno de los policías, el que va al volante, sale y habla con ellos unos instantes, seguramente preguntándoles qué hacen y quienes son, identificándolos, pero no veo que saquen ningún papel y varios minutos más tarde el policía vuelve a meterse en el coche y desaparece por la esquina de la calle Molinos. No me había parecido que se conocieran y tampoco tengo la impresión, después de ver al policía con ellos, de que deba preocuparme y, no obstante, cojo el teléfono y llamo al inspector. Podía hacerlo a su móvil a cualquier hora del día o de la noche, eran órdenes tajantes suyas, y él tardó demasiados segundos en responder; luego, y antes de contestarme, lo oigo respirar profundamente. - ¡Ah! Es usted. - Siento molestarlo, inspector. Tenía que hablar con alguien. - ¿Sucede algo? - Hay un coche frente a mi casa y pensé que debía saberlo. Siento haberlo despertado. - Esta noche regresé tarde y acababa de dormirme, ¿una furgoneta Renault? - Con dos hombres. - Que no duermen para que usted pueda hacerlo. Tranquila, Ángela. ¿Ha decidido ya si va a marcharse? - Voy a quedarme, inspector. Esta es mi ciudad. Ya se lo dije. - No esperaba menos de usted. Es más valiente de lo que pensaba. 162 - Valiente o no, estoy muy asustada. - Si le ayuda podemos vernos mañana y tomar un café. - No sé, inspector, y perdone de nuevo por haberlo llamado - le respondo y al punto de colgar siento no haber aceptado ese café; luego regreso a la cama y al instante debí dormirme tan profundamente que me desperté agradecida de estar viva de nuevo, el cuerpo saturado de sueño mientras la mente, como si no acabara de desprenderse del sueño, flotaba libre en el espacio sin rumbo y como expandiéndose como si se hubiera gasificado. 163 22 Un rumor de palabras La silueta de peces merodeando el agua aceitosa Al mirarme en el espejo esa mañana, la abrumadora conciencia del peligro no había cambiado con la plaza soleada y llena de viandantes, de ancianos tomando el sol en los bancos y de mujeres y de hombres, no tan mayores, paseando su perrito con una bolsa de plástico en la mano entre los que bien podía pasar desapercibido mi enemigo. La furgoneta Renault había desaparecido. Vigilo la puerta y me cercioro de que está cerrada a cal y canto, luego con temblor de piernas de nuevo me acerco a la ventana.. Con Benjamín Amigo en libertad, ni la casa era la misma, a mi puerta le bastaría un pequeño empujón para derribarla, ni yo era la misma, como si me hubiera transformado de repente y de la noche a la mañana fuera otra. Pensé con aterrador fatalismo que en ella no estaba segura y estuve considerando seguir las recomendaciones del inspector e irme una temporada, o para siempre a Madrid y, mientras lo pensaba, me quedé encogida y sin moverme, sin atreverme a hacer una cafetera, escuchando cada respiración, cada sonido y cada paso en los tramos de las escaleras e imaginando a cada instante que la puerta se abría sin que yo lo advirtiera y que él estaba a mis espaldas, agarrándome de nuevo las nalgas con una mano y cerrándome la boca con la otra, el roce asqueroso de su respiración en mi nuca y su cuerpo enredado con el mío por la espalda y, en mi aturdimiento, a cada segundo volvía la cabeza para cerciorarme de que la puerta seguía en su lugar y yo estaba sola. Gabriel, tan pazguato, pusilánime, débil de carácter y comodón, no era ninguna ayuda 164 y el inspector, tampoco. Las paredes de papel del apartamento dejaban pasar el murmullo de voces en el pasillo y en el piso inferior, la voz grave de mi padre, ofreciéndome seguridad, la voz cantarina de mi hijo pidiéndole a su madre responsabilidad; pero eran voces que en lugar de levantarme el ánimo me desasosegaban y aturdían; porque, aunque mi puesto en la facultad fuera un trabajo ocioso, era algo a que agarrarme, era mi trabajo y mi vida. Germán desde el aparador sonreía siempre y no entendía el sentido de su sonrisa. Se había quedado en eso, en una sonrisa cuyo recuerdo no hacía segura la casa y una necesita una casa en la que sentirse segura, una habitación de la que nadie pueda echarte y no la tenía. La había tenido de niña, pero la habitación que ahora era la mía no se parecía en nada a aquella en la que voluntariamente me encerraba, con ser muy parecida y tener una mesa y una cama igual de austera que ésta, una mesilla y un aparador. En ella en aquel entonces podía disfrutar de mis libros, discos y cuadernos, porque siempre estaba a mi lado la presencia de mi padre y con él no sabía lo que era el miedo. Germán parece decirme con su sonrisa inmutable que salga a la calle, que no viva todo el día encerrada y que tome el aire, pero el solo pensamiento de traspasar la puerta me aterra. Me siento en la mesa a pensar e, incapaz de aguantar más, cojo el teléfono y marco el número de Gabriel. Suena tres, cuatro, cinco, seis timbrazos y se corta. No estoy en casa y deje el mensaje tras oír la señal, dice su voz. Debo tener su móvil por alguna parte y, al no encontrarlo en mi agenda y entre mis papeles, llamo en busca de información y la señorita me contesta que no puede dármelo, es un número secreto y lo tiene prohibido. Pasan los minutos y mi estado de ánimo no cesa de agravarse. Sigo escuchando susurros y voces, que tal vez sean las mías propias y, cuando a media mañana decido vestirme, tras convencerme de que no pasará nada si salgo, de que me estoy neurotizando sola y necesito salir, suena el teléfono y lo cojo a pesar del sobresalto. No es ni mi enemigo ni mi padre, es Gabriel y me invita a pasar el fin de semana en su barco. - ¿Tienes un barco? - Tengo un pequeño barco en Marina del Este. 165 A punto de contestarle que necesitaré cinco minutos para tener listo el bolso, me hago violencia y le pido una hora para darle a entender que no estoy neurotizada, luego me sentaré en la silla a ver pasar los minutos.. - Estupendo – dice -. Así me dará tiempo de hacer la compra, ¿quieres comer algo especial? Llegaré un poco tarde y si puedes esperar comemos en el barco. - Será un día hermoso – le contesto alborozada en mi interior -. ¿Qué clase de ropa me pongo? ¿Hará frío en el mar? - En el mar siempre hace frío. Ponte lo más cómodo que tengas. Me había equivocado con Gabriel. Tenía un barco, un espíritu aventurero que desconocía y no era el hombre aburguesado y tontorrón que creía. No podía serlo con aquellas espaldas y manos; me pongo un pantalón cómodo, voy a escapar al fin de la pesadilla e imagino mientras me visto un puerto luminoso y una luz marina que hiere los ojos, pequeños restaurantes íntimos a lo largo del muelle, un velero con dos velas inmensas, un saloncito amplio con una mesa portátil y dos sillas, la suya y la mía, una cocina, una nevera, y su barco alineado entre una serie de yates con hombres bronceados y mujeres que toman el sol en bañador en el puente, tumbadas en hamacas o sobre toallas, mientras beben refrescos servidos por ellos, y que cuando se cansan de un lugar viajan a otro, siempre de puerto en puerto, de ciudad en ciudad y de continente en continente, porque en los inviernos descienden del norte de Europa a España, las Canarias, el Senegal e hibernan en el Cabo de Buena Esperanza, en busca siempre de una primavera permanente. - Compré el barco con la venta de unas olivas a la muerte de mi padre, fue una ganga y soñaba con vivir en él los veranos – me dice mientras conduce; luego se echa a reír y añade con rostro entristecido que su mujer se mareaba con tan sólo poner el pie a bordo, odiaba la aventura, y lo he tenido atracado años sin sacarlo del agua más que para limpiarle los fondos y las hélices. Era un plan demencial, una visión insensata de libertad y riqueza de experiencias exóticas, como no había vislumbrado en mi vida, y me sujetaba la cara con ambas manos para que no me estallara mientras interiormente sonreía. Las laderas de pinos, los olivares y los surcos se cerraban en abanico a mi espalda. Las 166 casas, los pueblos y los valles de naranjos y mandarinos, grávidos de fruto, del valle de Lecrín, volaban y se detenían en una imprecisa distancia eterna, mientras el miura de Germán, un mercedes todo terreno, descendía desbocado tragando millas hacia la costa de la esperanza. - No he montado nunca en un velero. - No es exactamente un velero, pero es un buen barco con dos motores de trescientos caballos y con él se puede ir donde desees. Te va a gustar. Es muy cómodo para dos personas e incluso más. - Germán quería comprarse una casa en la costa para el retiro y como lo veíamos tan lejano nunca lo hicimos. Nunca pensamos siquiera con tener un barco. - No era muy aventurero. - No era nada aventurero. Era lo que se dice un hombre de tierra adentro, ya sabes, le gustaba pasar un día en el campo, los caballos, las ferias, visitar museos; pero el mar le imponía. El único lugar en el que realmente disfrutaba era su habitación y su Granada, caminar del carmen a la universidad o al Hospital Real, siempre el mismo recorrido y las mismas calles y bares. Le proponía viajar por Europa, Praga, Viena, San Petersburgo, tentándole con sus museos, y él siempre respondía que ya conocía esas ciudades y sus museos. Sin haberlos visitado podía escribir sobre ellos con absoluta precisión. - ¡No era nadie tu Germán! En las charlas con amigos siempre el número uno. - Y no viajaba porque no quería descubrir que las cosas cambian, que todos cambiamos y que de la noche a la mañana no somos los mismos, que las ciudades a las que vuelves ya no son las mismas y así con el mundo y hasta con su propia ropa de vestir; por eso el pánico aterrador al descubrir su enfermedad. El mar azul celeste mientras corríamos la costa de Salobreña hacia Marina del Este no se sabía si descansaba o dormía. Ni siquiera se veía una sola gaviota y el horizonte era impreciso al no haber barcos y confundirse mar y cielo en la lejanía. Era un barco convencional, pero cómodo, un saloncito agradable con dos sofás y una mesa de centro, dos camarotes, váter y una amplia bañera con escalera para el baño. Y era un día hermoso de noviembre, el puerto como había soñado y el 167 anochecer anticipado nos sorprende todavía comiendo en la bañera. Resultaba difícil imaginar toda una vida en aquel espacio tan reducido, a solas con el mismo hombre y siempre de puerto en puerto, los dos viendo pasar la vida y envejeciendo, sorbo a sorbo de vino. Hundo los codos en la mesa mientras acerco mi rostro al suyo y le hablo de ciudades que desconozco y de mundos que ignoro, y que en sus ojos iluminados cobran realidad cuando, al acabar la comida, despliega cartas marinas y dice que podemos ir donde nos dicte nuestra santa voluntad, libres al fin. Lo dice casualmente y en un principio no le presto atención, pero vuelve a repetirlo, nombra una ciudad que suena a paraíso y yo acerco más mi rostro al suyo, fascinada por el nombre que acaba de decir e incrédula de que tal nombre exista. Me fascinan las luces del puerto y su manos grandes y hermosas. Mis ojos parpadean deslumbrados. Quiero pasión en mi vida, todo mi cuerpo suplica fuego y me quito los pantis. La luna camina alta. Mueve una ligera brisa y el aire que recorre libre mis pernas da color a mis sentidos. Me he puesto un rojo hermoso de labios y les paso la lengua y los aprieto para que el color se fije en ellos y él sienta su magnetismo. Quiero alegría y pasión para gozar al máximo la corta juventud que aún me queda sin dar cuentas a nadie, ni a Dios ni al diablo. Abro la boca y se la acerco. Deja que te bese/ deja que te enseñe el temblor de mi carne/ mientras te beso. El gozo me estalla. Si me propusiera matrimonio esta vez no lo pensaría. Ante mí una expectativa tan asombrosa que lo interrumpo y beso; luego y sin darle tiempo a reaccionar, vuelvo a preguntarle el nombre de ese puerto, que en mi imaginación suena lejano y misterioso, en Australia tal vez o en Nueva Zelanda, lugares que me sonaban más hermosos porque los desconocía y que, aunque tuvieran una existencia real, eran un sueño hermoso proyectado por mi fantasía y un deseo irrenunciable. Él dice: Sherry, puerto Sherry, querida, en la bahía de Cádiz, y aún así suena hermoso, junto a el Puerto de Santa María y Rota, paladeándolo sin nombrarlo mientras él me lo señala en la carta con el dedo índice. Había estado un fin de semana y no le importaría pasar en él el resto del invierno, subir con su barco a Sevilla por el Guadalquivir y hacer pequeños viajes al Algarbe portugués, yo ya iluminada con la emoción de vivir acompañada y segura, todo el tiempo del mundo para escribir, amar y escribir, vivir al máximo, cosas 168 nuevas que aprender, historias exóticas que contar y siempre viajando sin ver el horizonte. Mientras viajas sin ver el horizonte, la muerte se aleja y ancla en una lejanía imprecisa que nunca alcanzas ni ves el momento de llegar, como cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Al otro lado de la roca, que cierra el puerto con una estrecha bocana, el mar es un naranja repentino que enseguida se extingue y hunde el puerto en la imprecisa luz de unas farolas. A Gabriel le quedaba un culito de vino en el vaso y lo apura; luego, con una minuciosidad que me sorprende y agrada en un hombre, se levanta y recoge vasos y platos, limpia la mesa, barre las últimas migajas, friega los cacharros en el fregadero y de un armario saca sábanas, dice que el barco cierra hermético y que no es necesaria más ropa o mantas, me hace la cama en uno de los dos camarotes, el más pequeño y oval, con tan sólo un ojo de buey, y luego repite la misma operación en el suyo, mucho más amplio y con cuatro ojos. ¿Hemos venido tan sólo a dormir? Hora de acostarse, dice volviéndose hacia mí, ¿no estás cansada? No estoy nada cansada y no he venido a dormir y, aunque tampoco he venido preparada, no me importa; pero él no adivina mis pensamientos. A veces las cosas suceden tan deprisa que no dan tiempo a pensar; aunque, bien mirado, es mejor que no suceda nada. La primera vez que había tentado a Gabriel, en el portal de mi apartamento, él huyó de mí como si tuviera al demonio enfrente. La segunda vez que se me insinuó fue una noche de copas y apestaba a licor. La tercera vez que quiso decirme algo, el inspector lo impidió y ahora yo no había previsto hacer el amor y, sin embargo, me abrumaba pensar que no había hecho todas esas cosas que preocupan a las mujeres cuando van a hacer el amor con un hombre nuevo, porque el fuego entre las piernas encendía mis mejillas. Las cambio de posición y el simple roce me hace caer en la cuenta de que hace tiempo que no me las he afeitado, desde la muerte de Germán. Ni me las había afeitado desde entonces ni había pensado en que un día me hiciera falta hacerlo, y al simple roce parecen esparto. Tampoco me había arrancado los pelos alrededor de los pezones y en la barbilla. Dejé olvidado el diafragma y las píldoras en el carmen, no pensaba volver a hacer el amor, volver a tocar a un hombre en mi vida, porque de hacerlo esta noche con Gabriel quién sabe lo que podría suceder; tampoco se me 169 había pasado el tiempo y sé que iría hasta el final si él me toca y yo le dejo que me toque. Sí, estoy muy cansada, le digo porque no estoy preparada físicamente y él tampoco. Todavía sigue amando a su mujer y no puede amarme; aunque si lo intentara esta noche, si me dijera algo romántico, aunque no alabara mi belleza, simplemente mi talento y se decidiera a tocarme no podría pararlo, y no lo impediría porque no soy todo lo perfecta que me gustaría ser, y se me ha pasado el tiempo de fingir. En los bares frente al atracadero se apuran las últimas copas de la noche. La humedad es intensa y brilla en los adoquines, ¿no te apetece una copa antes de acostarnos?, le pregunto desolada. En otra ocasión no le hubiera dicho nada; pero esta vez y en este momento me hubiera gustado que él me hubiera pedido algo más excitante, como tumbarnos en la misma cama, aunque sólo fuera por estar juntos y contarnos enredos de los compañeros y compañeras de la facultad o historias de cuando éramos pequeños y jugábamos a ser mayores, y que me dijera con voz cálida que soy bonita y luego me abrazara y desnudara lentamente como solía hacer Germán. Nada de esto hace, pero casi me emociona que acceda a ir al bar porque sé que no acostumbra a tomar nada y si lo hace es por complacerme. Salimos y, al sentarnos, una guapísima rubia alemana de ojos azules cruza miradas de tigresa hambrienta con Gabriel; se le insinúa claramente pero él es ajeno a esta clase de detalles sutiles que a las mujeres nunca se nos escapan, ajeno a los ingleses de la mesa de al lado que tal vez festejan algo y brindan en inglés, tal vez porque está conmigo y disfruta con mi presencia mientras aspiro sorbo a sobro el olor del mar y paladeo lentamente mi Marie Brizad. De vez en cuando y, mientras charlamos rodeados de voces extranjeras y de una nube densa de cigarrillos, lo veo alejarse, su rostro se entristece y sé que en esos momentos está pensando en su mujer. Me pregunto si podrá olvidarla, si es posible que traslade a mí su recuerdo y su memoria, que esa persona para mí desconocida la encarne en mí y sea yo misma. Tendré que darle tiempo, me digo mirándole con las pupilas dilatadas, sonriéndole y arrancándole al fin una sonrisa que lo devuelve al mundo y a mi persona. Y entonces y por pasar el tiempo o por hacerle reaccionar de 170 alguna forma, le cuento la primera experiencia sexual en mi vida antes de conocer a Germán, antes de conocer a Philipe, con un muchacho desagradable del instituto. Me dijo que mi vestido era muy bonito e inmediatamente empezó a quitarme la blusa. Era el tipo más fuerte y admirado de la clase y me preguntaba si quería probar algo realmente bueno. Lo ignoré y él me la desgarró. Yo le di un puñetazo en la nariz y empezó a sangrar. Insistía y rompí en su cabeza un cenicero. Me devolvió el golpe y no lloré. No creas que lloro tan fácilmente, le digo con el fin de hacerlo reaccionar y consigo una respuesta inesperada, unos ojos que desprenden un extraño brillo y una gran sonrisa; luego me confiesa que en el colegio los niños se burlaban de él y lo mismo le pasó en la mili. No era capaz de saltar un potro o de subir una cuerda, se me daba mal el ejercicio físico y nunca conseguí aprobar la gimnasia, aunque no lo creas. Los compañeros se burlaban de mí y acabaron por mandarme a casa. Sin darnos cuenta nos habíamos quedado los últimos y, ya acostada, desnuda y mecida por un vaivén delicioso, permanezco unos segundos esperándolo a oscuras, encogida como un feto e imaginando oír mi nombre de un momento a otro; pero no lo hace y, enseguida, y sabiendo que voy a caer rendida como un tronco, estiro las piernas y desaparezco. Me pareció en sueños que oía su voz, conversando con alguien, diciendo un nombre de mujer tan fuerte que me despierto y a tientas, porque no había más que una luz mortecina y roja en el interior del barco, me acerco a su camarote y tengo la impresión de que respira muy fuerte y jadea. No sé si dormía, no sé si se masturbaba aunque lo parecía, y entonces volví a mi camarote y me acosté aturdida.. Despierto tarde y no estoy enfadada. Sigo inmóvil en la cama dejando correr el tiempo mientras escucho la algarabía de las gaviotas entre los barcos y sobre la roca, los motores que se encienden y salen, una voz familiar que me llama, el delicioso café que no se hace esperar, y me levanto, pongo la bata, polvos en la cara, un rápido cepillado del pelo y salgo a cubierta donde Gabriel tiene la mesa preparada y me espera para desayunar. Sentado en el banco y en pantalones de faena, con una camisa abierta que le descubre el pecho, tiene al lado una caja donde guarda los enseres de la pesca, hilos, anzuelos y plomos, que cierra al verme, se levanta y me acerca una silla. 171 Le agradezco el café que ha tenido la atención de hacerme. ¿Te gustaría pescar?, me pregunta y yo finjo que es una de mis aficiones secretas que nunca he tenido ocasión de practicar, pero que me encantaría y él, con el rostro alborozado, dice señalando la caja que todo esto lo tenía abandonado por no haber encontrado a nadie que lo acompañara. Es aburrido salir solo y, aunque hemos perdido las mejores horas de la mañana, saldremos a echar unos hilos en cuanto acabes el desayuno. ¿Tenemos cebo?, le pregunto. Tengo todo tipo de muestras, palometas, peces de colores y medio kilo de sardinas, aunque para el calamar no los necesitemos. Es una pesca menos divertida que el pargo, pero entretenida. Te gustará. Le pregunto si ha dormido bien o si ha tenido malos sueños y me contesta que no recuerda nada Fue una pesca hermosa, un día hermoso por los alrededores de Nerja, engalanada de blanco, y regresamos tarde con media docena de calamares y una niebla baja y espesa en la que Gabriel necesitó el radar para entrar por la pequeña bocana de Marina del Este y, una vez atracados, recogió con mano diestra los enseres de pesca, los metió en la caja y la puso en su sitio; luego empezó a recoger la comida que había sobrado, a doblar las sábanas y a ponerle los toldos al barco con la clara intención de regresar a Granada y yo no salía de mi asombro, porque no era eso lo que habíamos acordado. De repente estaba lejos de mí y si lo buscaba con los ojos me huía, si lo rozaba casualmente parecía como si mi mano le hubiera soltado una descarga eléctrica. No creía lo que estaba viendo, porque mientras pescábamos habíamos decidido quedarnos en Marina del Este varios días y luego irnos a hibernar en puerto Sherry, y parecía tan entusiasmado con esta huída intempestiva que yo misma llegué a entusiasmarme con la idea de librarme al fin de la pesadilla de Granada. - Creí que habíamos decidido vivir en el barco al menos unos días. - Es una idea loca que no iba en serio, ni tú ni yo somos ya unos chiquillos. - ¿Qué nos lo impide? 172 - ¡Tantas cosas!, Ángela. El trabajo sin ir más lejos, ¿cómo vamos a justificar la ausencia sin más ni más? - Te había oído decir que éramos libres. - ¡Qué cosas se te ocurren, mujer! – me responde con su sonrisa habitual de cortesía - ¿Cómo vamos a quedarnos? Fue una idea pasajera. Mañana hay clase y el trabajo es lo único que tenemos. - Ni tú ni yo somos nadie en la universidad. Le dije y el solo pensamiento lo dejó helado. Descubrí en sus ojos el pánico de dejarse arrastrar por mi delirio, de perder el sentido común y todo lo que había llegado a ser. - En cualquier caso, es una decisión que necesitamos madurar antes de lanzarnos al vacío. - Los dos tenemos una posición sólida y podemos hacerlo. Vendemos lo que tenemos, tan sencillo como eso. Y se echó a reír. - Yo no tengo nada, Ángela. Sería demencial. - Tenemos la juventud necesaria y los medios. Se puso amarillo y, al sujetarle la cara con ambas manos, noté un repentino escalofrío que le sacudía el cuerpo, le endurecía el rostro y erizaba el cabello e, inesperadamente lo sentí lejos y como si le hubiera dicho lo más descabellado que había oído en su vida cuando la idea había partido de él. Le levanté la cabeza y rehuía mis ojos. Vi pánico en ellos y sentí que me volvía la conciencia del peligro que me había abrumado días atrás y del que me creía a salvo. - Tenemos una edad en la que el tiempo corre tan deprisa que lo único que deseo es vivir tranquilo en una ciudad que me gusta y Granada es tan buena como otra cualquiera. - Está bien, Gabriel - le digo, consciente de que había empezado la cuenta atrás de la separación, que acababa otra vez de quedarme sola y de que no podría ni mirar ni confiar en nadie en adelante -, es la última vez que te pido algo y ahora, si no te importa demasiado, preferiría irme a un hotel. 173 - ¿Qué dices? Claro que me importa. Esta noche cenamos en uno de los restaurantes del puerto y si lo prefieres dormimos en el barco. En ninguna parte se duerme como en el barco. - He perdido el apetito...y el sueño. Fue una noche como no recordaba otra parecida. Cogí mi bolso y salté al muelle con la esperanza de encontrar un coche y, al no hallarlo, dejé que él me llevara a un hotel de la playa de San Cristóbal, y lo hicimos sin hablar una palabra. Me registré y subí a la habitación con el solo deseo de quitarme los zapatos y tenderme en la cama, y allí estuve largo rato sin hacer nada, sin querer abandonarme al sueño por miedo a despertarme a la una de la mañana y pasar el resto de la noche en un insomnio horrible. Se oía música de baile y bajé al bar a tomar algo, cualquier cosa, aunque sólo fuera una bolsa de patatas y compañía, sin importarme quién fuera. El salón adyacente al bar estaba abarrotado de extranjeros de la tercera edad, y esa fue mi segunda lección amarga del día: señoras cargadas de joyas con el pelo teñido de un negro fuerte, caras muy pintadas y con mucho colorete en los pómulos, dentaduras postizas, pelucas rubias, zapatos ortopédicos y sombreros que sólo había visto en las comedias americanas de los años cuarenta. Todo el mundo era viejísimo salvo los camareros y ellos no tenían tiempo para nadie. Me miraba con fijeza un solitario con pelo blanco de algodón y me pareció que tendría setenta y tantos años. Debí mirarlo sin darme cuenta de forma igualmente casual. Cruzamos miradas y, al advertir un gesto de pánico en los suyos, regresé a la habitación aterrada y con paso inseguro, como mareada o perdida en un sueño del que no acababa nunca de despertar y, como temía, fue una noche larga, sola en la ventana y frente al mar, frente a una soledad que amenazaba con volverme loca. 174 23 ¿He de resignarme? Me estoy quedando sola Hacia las diez de la noche del día siguiente empezó a llover. Nada espectacular en un principio, hasta que poco a poco el ruido del agua en el tejado fue ensordecedor y me acerqué a la ventana a ver la tromba de agua cada vez más fuerte. El cielo y el agua habían oscurecido las luces de la plaza y nada se veía. En otras circunstancias me hubiera puesto el impermeable y habría salido a la calle a observar el violento chaparrón, el agua descendiendo en torrente por la Cuesta de San Cecilio, y a la gente corriendo a refugiarse en el cálido confort de los bares, en el Lago de Como y en la Esquinita, pero se había entrometido en mi conciencia una ligera prevención sin motivo aparente, simplemente el pensamiento de que estaba a gusto donde estaba y no valía la pena salir a esas horas, y me quedé observando la tempestad tras los cristales. Al acabar la lluvia me senté en la orilla de la cama e intenté cuatro o cinco veces llamar a mi hijo y cada vez la misma voz femenina repitiendo idéntico mensaje grabado: la línea está ocupada, cuelgue y llame más tarde. Quería hablar con alguien, pero no se me ocurría ningún nombre interesante con quien hablar y me tumbé sobre la colcha sin quitarme los zapatos. Al punto me olvidé de mí misma y caí en uno de 175 los sueños más profundos y reconfortantes de mi vida en el que incluso roncaba y sentía que roncaba mientras oía dormida mis ronquidos. Pero no debió ser muy largo porque me despertó el estampido de un trueno, seguido de un viento fuerte e interrumpido que sonaba como una catarata sobre un profundo precipicio, y no me levanté hasta que a la violencia de los relámpagos siguieron golpes secos y enloquecidos que hacían vibrar los cristales y los muebles del apartamento, elevando varios grados su temperatura. Me puse en combinación, retiré el jarrón de flores secas y, como cada noche antes de acostarme, me senté en la mesa del comedor a preparar las clases de la mañana. Luego abrí mi carpeta de anillas, en la que escribía mi historia y, como si hubieran pasado segundos, me sorprendió el tañido de las campanas de la Virgen de las Angustias anunciando la primera misa. Habían pasado dos días desde que recibí la nota amenazadora en la que mi enemigo me daba un plazo de tres días para dejar la ciudad, y ese segundo día nada había sucedido. Al tercero, y animada por el inspector, salí a dar un paseo por la tarde y de vuelta al apartamento caía el agua a cántaros y tuve que refugiarme en un portal. No sabría decidir si estaba confusa, enfurecida o asustada. Decidí que estaba asustada y que no podía seguir un minuto más en aquel portal. Conté hasta diez y salí gritando con el impermeable sobre la cabeza, corriendo en círculos como si aquello me sirviera de alguna protección y, ya en el apartamento, tuve que cambiarme de arriba a bajo. Me puse en camisón y me senté en la mesa. Horas más tarde, cuando más absorta estaba trabajando, oí pasos en el descansillo de la escalera y me sobresalté porque a esa hora no esperaba a nadie. No eran ruidos naturales como los producidos por la tormenta y más bien parecían los gruñidos y raspaduras de una bestia arañando mi puerta. Presa del pánico me levanté y el reloj de la cocina se había parado en las doce. En ese momento me di cuenta de que no había luz y de que veía tan sólo por los 176 relámpagos intermitentes, seguidos de truenos constantes y aterradores. Corrí de nuevo al teléfono en busca del inspector y fue inútil. El teléfono estaba muerto y entré al baño a lavarme la cara y serenarme con el fin de pensar. Me la sequé con la toalla más espesa y luego, como si esperara a alguien, me maquillé ligeramente y a toda prisa salí al comedor. Serénate, me decía, tienes que ser fuerte y si es preciso puedes hacerle frente, no te vas a hacer el harakiri por un loco. Debería volver al teléfono e intentar pedir ayuda, pero algo superior a mí misma me decía que no debía hacerlo, que éste era un asunto personal entre mi violador y yo, que debía resolverlo por mí misma y de una vez por todas y, sin entender la razón, aunque comprendiendo que lo que fuera a suceder había sucedido, volví a la mesa y me senté en la silla en el momento en que regresaba la luz. De repente, el timbre del teléfono me provocó un sobresalto de angustia porque lo levanté, había alguien al otro lado del hilo que no dijo nada y que al colgarlo volvió a sonar, optando entonces por dejarlo descolgado. Y ahora, apenas quince minutos después, sonaba el timbre de la puerta. Había alguien al otro lado y ni me atrevía a abrir ni a aproximarme a la mirilla, paralizada de miedo al ver la sombra de unos pies en el filo blanco de luz, por debajo de la madera. Y el timbre seguía sonando y crecía en mí la angustia porque sabía quién era. Me acerqué lentamente y de puntillas. Las lágrimas me impedían la visión al otro lado de la mirilla y en lugar de ver sentía las vísceras, una horrible acidez de estómago, la garganta seca y glándulas revueltas que me anunciaban el final solemne de mi mundo. Eran dos, por las voces en susurro y las sombras, lo pensé mejor y corrí al teléfono en busca de ayuda, lo levanté y, al no dar señal alguna, me sentí totalmente perdida, desfondada y sola. Una cosa era no poder comunicarme con mi hijo y otra muy distinta no poder contactar con el inspector, con Gabriel ni con nadie en el mundo. Te estás volviendo histérica, pensé, ves enemigos por todas partes y si no los ves tú te los creas. Habían subido por las escaleras y no por el ascensor, tal vez sin encender la luz y tanteando las paredes como si las conocieran de memoria, porque no había oído el ascensor ni los pasos hasta alcanzar mi rellano, donde habían dado la luz que reflejaba la sombra de unos pies por debajo de la puerta y, no obstante el 177 terror, intenté tranquilizarme. Pensé que no podía ser él al venir acompañado, aunque la respiración del que había llamado por teléfono sí que era la suya. Pegué la oreja a la puerta. Uno de los dos respiraba como si tuviera guijarros en los pulmones, sin duda envenenados de nicotina y alquitrán, tal vez por el cáncer y, a punto de alargar la mano al cerrojo, recapacité, me limpié el agua de los ojos, miré por la mirilla antes de preguntar quién era y esta vez reconocí el pelo negro y grasiento, el rostro burlón que me sonreía con una mueca horrible. El otro era fuerte y rubio, el pelo caído hacia la frente y también lo conocía. De jovencita me habían dado lecciones de defensa personal, pero no podía pensar en qué hacer y en cómo defenderme en aquellos momentos de aquel par de saurios mastodónticos. Tampoco podía rezar. No creía realmente en Dios, salvo en momentos de pánico como éste, pero tampoco me vino la plegaria y por eso en ningún momento cruzó por mi mente la idea de rezar, tal vez porque estaba convencida de que nadie podía ayudarme. Sonaba el timbre y seguía oyendo una respiración que parecía salir de mi interior, cada vez más fuerte, y que me producía vértigos. A punto de caerme, di unos pasos hacia atrás y me apoyé en la mesa del salón, donde conseguí serenarme. El zumbido sordo de la tormenta en el exterior se mezclaba con los timbrazos y mi respiración, todo ello a un tiempo y sonando con una lentitud exasperante, la voz llamándome por mi nombre y sin reconocer otros sonidos que en el exterior hacían eco y la magnificaban. - Soy Benjamín Amigo, tu amante, profesora - decía con voz azucarada y una impunidad sorprendente, voz fácilmente reconocible, segundos antes de que sonara una música viva, rock del duro, en el apartamento vecino o tal vez en un radio casete que ellos mismos llevaban. Y ahora sí que me quedé paralizada y sin habla, la garganta hecha un nudo, aunque pensando con rapidez. No me dejarían pedir ayuda, el teléfono seguía muerto, y si corría a la ventana no me darían tiempo a gritar. La hoja de papel que era mi puerta no los detendría y aunque sonara el teléfono tampoco me darían tiempo a cogerlo. Debía pensar con rapidez y me alumbró en un segundo la idea de la cafetera recién hecha y de la botella de coñac sobre la mesa, de los polvos de cianuro que 178 había comprado para mí misma a la muerte de Germán y que tenía guardados en el cajón del parador. - Es tarde - grité. - Puedo echar la puerta abajo, profesora -dijo la voz canturreando. La música era tan fuerte que nadie sentiría la patada ni aunque se derrumbara la pared. - Un momento. Estoy en camisón; enseguida abro - le grité con el corazón en la garganta resonándome en la sien como si golpeara en ella un martillo de herrero contra el yunque, contra la tierra o contra mi cabeza, con golpes rápidos y dolorosos que descendían al pecho, y rápidamente regresé a la mesa, saqué la caja de cianuro y volqué la mitad en la cafetera y la otra mitad por el cuello de la botella de coñac. La sacudí y luego me acerqué y descorrí el cerrojo. Eran ellos dos en efecto y les pregunté qué querían con voz suave y dócil, y ellos, sin contestar ni mirarme, me echaron a un lado, entraron y cerraron la puerta. - No te va a pasar nada, profesora - dijo tan suave que su voz se me antojó afeminada y para más humillación añadió: no queremos molestarte. - En tal caso - le dije respirando hondo y despacio, dominando el pánico y la rabia, casi sorprendida conmigo misma por la valentía -, apaga esa radio, di lo que tengas que decir y marchaos. Tengo cosas que hacer. - Me iré cuando a mí me dé la gana y a Oscar le salga de la punta de la polla. Ah, éste es Oscar, profesora, tu inspector, muy tímido y educado, y por eso no habla. Sólo venimos a tomar una copa contigo - contestó mirando la botella y riéndose como si hubiese dicho algo chistoso y yo mientras tanto pensando que si salía de ésta parecería algo soñado que nadie creería, tantas veces defendiendo que el escritor todo lo pasa por el tamiz que es él y nada de lo que cuenta es del todo real. - Mañana trabajo todo el día. - ¿Todo el día, profesora? No me tomes el pelo. Mañana es sábado. - ¿Quieres dinero? Imaginaba que vivía del dinero de mujeres para las que el dinero no significaba gran cosa; que el dinero lo devoraba y todos los días necesitaba una 179 cantidad mayor para la droga o para la vida que llevaba, la que fuera y que yo ignoraba, puedo darte lo que tengo y mañana más, le dije y él me agarró el brazo con una mano y con la otra empezó a masajearme el cuello y la espalda. Relájate, profesora. La piel me dolía con el simple roce de sus dedos asombrosamente finos y suaves, dedos de señorita, propios de quien jamás ha trabajado con las manos. - Me haces daño. Mañana te daré lo que me pidas. - dije. - ¿Te hago daño? ¡qué delicada es mi profesora!, no seas ridícula. Soy tu amante. Bueno, todavía no lo somos pero te va a gustar. Soy bueno y cariñoso la primera vez. Te apretaré tan fuerte que no podrás ni pensar en marcharte o en que nadie pueda hacértelo mejor. Tan fuerte que olvidarás a tu maridito y sólo me amarás a mí en adelante. - Estás loco. Sal o te denuncio - pude decirle porque todavía no sé cómo conseguía hablar. ¡Dios mío!, ¡me faltaba la voz y me había hecho la ilusión de ser yo quien lo explotara en mis escritos! ¡Qué ingenua! Se echó a reír y su risa era como si saliera del fondo de un cuenco vacío o del interior de una máscara, que es lo que era su cara y toda su figura en vaqueros descoloridos y un cinturón apretado que mostraba lo fuerte que era, en una camisa estrecha y abierta que descubría la dura masa muscular de brazos y espalda, con unos ojos rotos en astillas, rostro impenetrable tras las gafas, ligeramente ennegrecido por no haberse afeitado en una semana o más. Se quitó las gafas y sus ojos eran en efecto cristales rotos con puntos hirientes de luz. El otro, con ropa muy parecida a la suya, era más tímido o lo parecía, aunque más alto, corpulento y rubio, el pelo echado hacia delante para tapar calvas; pero era la inmensa cicatriz en una mejilla, que yo no le había visto la primera vez, lo que ahora le daba un aspecto salvaje y embarazoso. No obstante resultaba un alivio que no se molestara en mirarme. Los dos llevaban gafas oscuras, las del falso inspector eran metálicas y ni siquiera podía ver hacia dónde miraban, aunque me veía en ellas como en miniatura. Entró igualmente sin saludar ni mover un músculo, puso la tele y se tumbó en el sofá, mientras Benjamín me empujaba al dormitorio y se quitaba las enormes botas apoyando el pie en la cama, luego tiraba al suelo el chaquetón, sin 180 molestarse en colgarlo, y lo mismo hacía con el cinturón o cincha con herrajes, mientras yo lo miraba tan fascinada y lela como supongo mira el pajarito a la serpiente que se lo va a tragar. La resistencia era imposible y no haría más que provocar su rabia vengativa o lo que fuera aquello que lo tenía tan encabronado, él sabría la razón, pero en cualquier caso era una rabia parecida a la mía, ya imparable, porque por la puerta abierta y con el rabillo del ojo veía al energúmeno rubio levantarse, coger la botella y empinarla a morro, tragándose el veneno ya disuelto y que a no tardar le correría por las venas hasta las mismísimas raíces del pelo, cuando tras los repetidos pelotazos de coñac caería sonámbulo en el sueño y en la muerte, sin saber que fuera muerte. El paso dado era irreparable, pero seguía sin entender por qué este malnacido tenía tanto empeño conmigo si yo nunca había tenido nada que ver con él y se lo pregunté con voz apenas audible y la pregunta lo estremeció. Le quedaba la camisa naranja abierta hasta el sexo ya rígido, y de un manotazo me desgarró el vestido, luego aplastó mi cara en la cama, con la intención de entrarme por detrás, no sé si de ahogarme, pero antes de empujar se dejó las uñas en mi espalda, arañándola de arriba abajo, y más tarde los dientes en mi oreja, en las mejillas, en los labios, llenándome la frente de moratones y sobándome todo el cuerpo con su lengua putrefacta, mientras decía en voz baja y queda al oído, con el olor pestoso a vino en mi nuca, lo siento profesora, no tengas miedo y goza de mí, te di la oportunidad de irte y no la cogiste, ahora te doy la oportunidad que no tuvo conmigo tu amado Germán, ocho años en un correccional, en una puta cárcel, profesora, te di la oportunidad y ya no tendrás otra, y volvía a empujar y a desgarrarme lo que encontraba al paso, esta vez en mi interior; pero no lograba eyacular y fue al salón, le arrancó la botella de las manos al rubio y se la vació entera en la garganta, mirándome en silencio mientras se la bebía a sorbos, y de nuevo la voz baja y queda en mi oreja chorreando sangre, y la confesión de quien se sabe impune, porque a su víctima la va a llevar a la tumba, gran zorra, de cómo se había vengado de Germán y ahora de mí. ¿Le echabais la culpa a los gitanos del robo de tu carmen? ¿Creías que tu maridito se había suicidado? Diez años guardando dentro un rencor tan minucioso, tan exacto de recuerdos e injurias, que el 181 tiempo no había llegado a borrar tal vez por orgullo y rabia, o por su propio despecho mientras volvía sobre mí cada vez con mayor ímpetu y respirando con dificultad. ¡Dios mío! La humillación, la rabia y el dolor eran tan fuertes e insoportables que por segunda vez en mi vida no era yo y pensaba que nada mío era mío, que el interior de mi cuerpo no era mío, sino algo vivo y distinto, como un enjambre de avispas picoteando las entrañas de una res muerta, que no era yo la que pensaba, que no era mi cuerpo el que sufría y que todo era una pesadilla soñada. Boca abajo, boca arriba y con los puños cerrados y caídos, en actitud de vana ausencia, me dejé hacer y me mantuve quieta e inerme, sin proferir un solo grito, pero atenta a su respiración bucal cada vez más fuerte resoplando sobre mi cuerpo, mudo y muerto como una piedra; atenta, a las astillas de sus ojos que poco a poco iban perdiendo luz, al color de la cera derretida de su rostro y a sus movimientos bruscos, en un principio rápidos y violentos y ahora cada vez más lentos como si advirtiera que algo le estaba sucediendo, aunque sin entender qué fuera, segundos antes de exhalar una fuerte respiración cuando se me quedó inerte con todo su peso muerto encima mía y, mirándome con ojos muy fijos y abiertos, dijo tan sólo: ¡gran pu..! Sin mediar una explicación y a duras penas controlando los movimientos, echó a andar hacia la puerta de la sala como quien se ahoga y tiene prisa por salir a la calle en busca de aire, apoyó la mano en la espalda del falso inspector, tirándolo de la silla a su paso; luego se quedó recto contra la puerta, intentando abrirla sin mirarla y, al salir al rellano de la escalera, estuvo largos tiempo de pie intentando no caerse. El pecho al que se llevaba la mano parecía inflarse y desinflarse como si tuviera dentro un animal que se lo desgarra a bocados. Tal vez pensaba que si caía no volvería a levantarse y se mantenía recto y tambaleante, como suspendido en el aire un tiempo infinito antes de derrumbarse y, al caer por fin, las gafas astilladas rodaron escaleras abajo. Fue ese el último sonido que escuché antes de que mi corazón empezara a latir de nuevo. 182 Salté de la cama, me puse a toda prisa lo primero que encontré a mano, sorteé al falso inspector y luego, sin cerrar la puerta y sin preocuparme de mirar hacia atrás, sin mirarme en el espejo, salté por encima de mi sádico enemigo, iniciando una carrera por las escaleras sin luz hacia la calle. Al salir tal como estaba, magullada, despeinada y dolorida, sin atreverme a volver la cabeza a un lado y a otro, como en tantas ocasiones por instinto, eché a correr sorprendida de poder hacerlo hacia al primer callejón que entraba al Campo del Príncipe. Había cesado la tormenta y no había nadie ni nada en la plaza, salvo los habituales residuos de la juerga nocturna de los viernes y las vomiteras que la lluvia había desparramado, expandiendo su pestilencia. Todos los bares estaban cerrados y las cortinas echadas. Tampoco había tráfico por Pavaneras y, ya más serena, fui caminando hacia Reyes Católicos por una calle que tenía a esa hora un aire fantasmal, con grandes cubos de basura en las aceras, casi todos vacíos, aunque rodeados de toda clase de plásticos e inmundicias, y a la altura del monumento a Colón cogí un taxi y le ordené dirigirse al hospital, a urgencias, dije escuetamente, y una vez allí y por teléfono llamé al inspector y le dije dónde estaba y que en mi apartamento encontraría dos cadáveres; luego me senté en un banco corrido, entre un numerosos grupo de gitanas, a esperar mi turno y no sé el tiempo que estuve llorando hasta que la enfermera o la médico se acercó y le pedí que me reconociera antes de marcharme. Estaba segura de que al día siguiente la ciudad me sería indiferente y que ni siquiera guardaría de ella la imagen borrosa de Germán; pero ello no me importaba. Tenía claro una cosa, que nada ni nadie, ni las lágrimas ni la conciencia podían alterar lo sucedido, que nunca volvería a ser la misma, que me marcharía de esta ciudad, y con esta decisión abandoné el hospital, dispuesta a vivir al menos para mí y para mi hijo. 183 24 Cuando era niña la gente tenía una piel distinta unos ojos diferentes a los míos Apoyada en una farola, que dejaba un cono de luz azul a mi alrededor, me sentí de pronto tan desfondada y sola que miré alrededor con la esperanza de encontrar algo reconocible y, al no hallarlo, reemprendí el camino desorientada. Granada estaba muerta. Las calles dormitaban bajo la luz mortecina de las farolas y lo único claro en mi cabeza y alrededor era que nunca volvería a mi apartamento. El solo pensamiento me aterraba. También yo estaba muerta y no obstante seguí caminando sin reconocer los lugares por los que iba. Junto al Hospital Real, que sí reconocí, oí que alguien me llamaba; pero al girar y no ver a nadie volví a caminar y la voz, que parecía familiar, seguía llamándome mientras cruzaba la Avenida de la Constitución y descendía por los jardines de Severo Ochoa hacia la Facultad de Ciencias, donde la voz sonaba tan imperiosa que me detuve y giré en redondo. No había nadie en toda la extensión de la calle, ni un coche ni una ventana abierta ni una sola persona en las aceras y jardines. La voz que me llamaba semejaba un latido que venía de mi interior y entonces la reconocí. Era yo misma quien me llamaba a gritos y sentí que despertaba de un pesado letargo. Seguí caminando y, tras cruzar una avenida de doble dirección, una máscara terrorífica, de ojos refulgentes, me hacía señas desde una puerta con cristales esmerilados amarillos y blancos, invitándome a seguirla. Descendí tras él las escaleras de barandilla insegura y, al alargarme la mano, pensé que era la muerte y se la cogí gustosa. En el interior, de luces rojas 184 deslumbrantes, había varias filas de hombres, a los que la oscuridad les había puesto máscaras. Todos vestían túnicas blancas y hacían movimientos muy lentos, como de ritual. Me tumbé en un sofá y enseguida se acercó a mí un tipo enjuto, de pelo cano y corto, con la piel reluciente y sin arrugas, sin asomo de barba en la cara como si le hubieran hecho un lifting o se la hubieran planchado, me miró a la cara y esperé un instante con la mano alzada a que me ayudara a levantarme. A diferencia del resto, llevaba un traje negro impecable, guantes blancos y un sombrero de copa y le di la mano porque lo conocía. Tenía los mismos ojos azules transparentes, la misma nariz aguileña y los mismos labios finos de Germán, y sólo la edad los diferenciaba como distintos, pero era una falsa apreciación que rechacé de inmediato en cuanto sentí su brazo en mi cintura. Era tierno y sus manos abrazaban mi cuerpo con la misma ternura que diez años atrás, cuando mis ojos al mirarlo resplandecían con lágrimas. Había luces de todos los colores en movimiento, máscaras de ojos saltones, nalgas redondas y un ruido tan ensordecedor y loco que de puro fuerte no lo oía. La danza de pronto era grotesca y mi hombre sin palabras hablaba un idioma que no era el mío; pero por su porte y sonrisa traviesa era Germán; por eso le permitía que hiciera resbalar el tirante de mi vestido por el brazo y me dejara los senos al desnudo, sin sorprenderme y sin impedírselo, sin morirme por ello. -¿Dónde estamos? - le pregunté. - En el Paraíso, amor. Dijo y al contestarme me miraba a los ojos y vi que mi rostro le producía el mismo placer que cuando nos sentábamos muy juntos en las paratas de nuestro jardín, frente a la Alhambra. Bebimos un licor con regusto a vino real, espeso y seco, que se agarraba al paladar, y era tan agradable que lo bebía como si me estuviera envenenando; luego y cogidos de la mano fuimos de mesa en mesa, llevándonos todo tipo de canapés a la boca hasta saciarnos de comida y de bebida, de voces, saludos y estallidos locos de risa. La muchedumbre se acercaba hacia un gran piano, donde estaba la cantante, los músicos y muchos rostros sonrientes a su alrededor. Todos lo saludaban, pero él buscaba intimidad y de la mano me llevó a una habitación circular donde no había nadie y allí nos sentamos muy juntos. ¿Dónde demonios has estado 185 todo este tiempo? Te he buscado por todas partes, mi amor, me dice al oído. He vivido una pesadilla, Germán. Yo te la haré olvidar, mi amor. Bailamos y su cuerpo, sin apenas moverse de su sitio, tenía maracas en las caderas que asediaban y se apoderaban de las mías con una ansiedad que no me permitía ni soltarme ni retirar el abrazo, siquiera para mirarlo. Todo daba vueltas a mi alrededor y no sabía si volaba o soñaba. Mis ojos seguían fascinados las evoluciones de las estrellas sobre mi cabeza, y las veía sin la inútil tarea de entenderme a mí misma. Bailamos un tiempo infinito y cuando ya no podía con mis pies le dije que quería volver a casa, y él, sin decir una sola palabra y sin mostrar la menor contrariedad, cogió mi mano, la introdujo en la curvatura de su brazo y apretándome fuerte a él, como en tantas ocasiones, me sacó fuera. Le pedí que me buscara un taxi y un hotel. No quiero volver a mi apartamento, Germán, ha sucedido algo horrible. Sin contestarme entramos en su coche y condujo un largo tiempo por calles desconocidas hasta que iniciamos la subida del Albaycín, siempre con una mano en el volante y la otra en mi entrepierna, masajeándome como acostumbraba ambos muslos con suavidad. Aquella Granada era mi Granada y mientras ascendíamos hacia la plaza de San Miguel, con él al lado, todo tenía sentido, la memoria, la luz limonada en las farolas, el amoroso roce íntimo de su mano, el sentido de una pareja que se adora sin palabras. ¿Dónde me llevas?, le pregunté y me emocioné al escuchar su respuesta: te llevo a casa, amor. Se detuvo en una entrada con dos grandes macetones de margaritas a ambos lados de la puerta y sólo entonces apartó la mano, se bajó del coche y caminó hacia la puerta, donde se volvió hacia mí con la intención de despedirse con un beso y yo, resuelta a hacer grande la noche, lo invité a entrar. ¿Dónde vas? Me miró desorientado. La puerta chirrió al abrirse sobre los goznes sin engrasar, me dio las gracias por la noche, ha sido una noche muy hermosa, amor, y yo repetí dos veces “la más hermosa de mi vida” por si quería quedarse y seguir alargándola; pero la cerró tras de sí y se marchó, dejándome no obstante la impresión de haberle dicho adiós a alguien muy querido que regresaría con el día a sacarme de paseo. Era mi carmen y subí a la habitación tentando la barandilla de madera tras encender la luz, pero al quedarme sola, el olor a vacío y a humedad era tan denso que 186 cogí el teléfono y le dije a mi padre que le comprara un billete de avión a Dani para aquella misma mañana, lo quiero conmigo papá, y si quieres tú y mamá podéis acompañarlo. Tu madre no puede viajar, hija, tú lo sabes, y Dani es demasiado pequeño. ¿Pequeño? Mañana mismo lo llevas al avión, papá. Repentinamente echaba en falta a mi hijo, la presencia de Germán me lo acababa de recordar y yo sentía remordimientos por haber sido tan fría y tenerlo tan alejado de mí. Hacía un mes que no lo veía y lo recordaba con ternura, pero no como era de niño, sino como era ahora, ya un hombre, que es como lo necesitaba. Hablamos largo rato y luego salí con la cabeza alta a la terraza a contemplar las estrellas y ver qué me decía el cielo. Habían apagado las luces de la Alhambra y, en la noche, de una claridad plomiza, descubrí la luna suspendida sobre sus torres y una estrella que la sobrepasaba en brillo, justo encima. Estuve mirándola mucho tiempo y percibí el sonido de los grillos. El aire quieto alrededor dejaba ver una Alambra en penumbra, un sueño en la noche, un beso invisible, una brisa de rosas, y guardé silencio. Oía el murmullo de sus fuentes y veía cosas que los demás no verían nunca, cosas relativas al pasado y al futuro que me provocaban y que yo podría contar y dar vida, que de eso se trataba. Dormí dieciocho horas y al despertar, por un momento, tan sólo el momento que me costó frotarme los ojos, me pareció estar en otra parte, en otra ciudad y en otro país, y miré sobresaltada alrededor, como si la casa hubiera sufrido un terremoto o hubieran pasado por ella los vándalos; pero me bastó reconocer mis muebles, el armario con la puerta combada y las bolas de cobre de mi cama para darme cuenta de que aquel desorden era mi casa, y al punto me relajé. Era mi carmen, triste en el desorden, pero el lugar perfecto para mí como no habría otro, y en él no recordaba haberme dolido nunca la cabeza, ninguna vejación y tantos sueños enredados entre mis cosas. 187 25 Quizá encuentre un día en el cajón de los limones secos otra oportunidad El sol traspasaba con fuerza las cortinas y, sin pararme a pensar, fui a la biblioteca, antes con los archivos y papeles perfectamente ordenados, en busca de un lugar confortable donde sentarme. En ella, Germán y yo habíamos pasado momentos inolvidables y todavía quedaban libros y papeles desparramados por el suelo en total desorden. Volví a echar mano del teléfono sin mucha convicción de dar con alguien que aceptara venir a verme y todas mis compañeras de facultad, Marga Ponce, Rocío Casas, Alicia estaban ocupadas con sus novios, maridos e hijos y colgué. Al mediodía sonó el teléfono y escuché desconcertada la voz de Gabriel.. Quería saber dónde estaba y qué hacía, por qué no cogía el teléfono en mi apartamento, por qué no había ido a la facultad, todos tan preocupados por mí, y acabó diciendo que venía a verme de inmediato. No ahora, por favor, le dije. Mi hijo venía y necesitaba tiempo para ordenar su cuarto, mañana, ¿qué tal mañana? Y él, ¿por qué mañana?, ¿qué te pasa? Hasta este momento casi siempre nos habíamos encontrado por casualidad o yo me había hecho la encontradiza en el bar, en una cafetería, en la calle, pero desde la frustrada experiencia de la costa había dejado de buscarlo y ahora era él quien insistía, como un amante despechado, que era urgente que nos viéramos de inmediato. - ¿Estás sola? 188 - Estoy sola en el carmen, ¿con quién quieres que esté? - ¿Has vuelto al carmen? ¿Qué locura es esa? Descorrí las cortinas y todo era igual de hermoso. La Alhambra celebraba la llegada adelantada de una primavera que yo había vivido tantas noches y días y su mensaje era tranquilizador y relajante. Apoyé los codos y los pechos en la baranda. Estaba donde debía estar. Mi carmen no era invulnerable, era demasiado racional para pensarlo siquiera, pero estaba en mi hogar, y yo era la misma que antes. Germán se había ido y sin embargo me sería más fácil reconciliarme con Granada de lo que pensaba e incluso acariciar desde aquí sueños y visiones dos veces más grandes y hermosos que desde cualquier lugar. La Sierra al fondo, hermosa, grande y blanca, ascendía del trigo a la nieve y parecía borrar las malas noches vividas. ¿Cómo podía siquiera desear vivir en un lugar que no fuera éste? Mi carmen era el sitio perfecto y me pareció de repente que convertirme en una mujer nueva iba a ser tan fácil como cambiar de guantes y así se lo dije a Gabriel. - Llegaré en unos minutos - me contestó. No acabaría nunca de entenderme. Había jurado no volver a verlo y acababa de invitarlo. Había jurado no volver nunca por mi carmen y tan sólo tres meses después me encontraba a gusto en él. Lo único que tenía seguro era que, después de la larga noche de cuchillos con mis dos sádicos enemigos, jamás regresaría por el apartamento, que asociaba con vómitos y sangre, dolores de cabeza, horas amargas y el hedor y las manchas de sangre, que seguirían de por vida asociados a él por mucho que la policía lo hubiera limpiado y puesto en orden. En él había sido una mujer desorientada que quería vivir y ahora vivía en un paraíso por el que cualquier escritor daría un brazo. ¿Qué hacer con Gabriel? No lo sabía. No me lo imaginaba ni haciéndome el amor ni hablándome de libros. Cualquier cosa que dijera estaría fuera de lugar y no sabía cómo recibirlo. Llegó tarde, cerca de las once, y en el rellano de la puerta estuvo un tiempo dudando entre llamar o marcharse. Al abrirle, lo primero que vi fue un hermoso ramo de rosas rojas y una sonrisa de dientes blancos que magnificaban su cara grande y bronceada. Olía con profusión a colonia y vestía pantalones marrones y una elegante 189 chaqueta amarilla sin corbata. Al entrar me besó calurosamente la mejilla y creí que no podría esperar hasta el dormitorio para abrazarme, que me estrecharía entre sus enormes brazos mientras subíamos las escaleras porque la espera se le haría eterna, y mentalmente, como en el día del barco, acaricié la idea y le decía a los ojos que lo hiciera, que me abrazara por los pechos y me desnudara antes de llegar al piso superior si quería mi amor, pero no lo hizo. Ni siquiera me había besado en la boca y pensé decepcionada que no sabía hacer otra cosa que sonreír a vírgenes frígidas, o como se besan dos amigos que se han conocido desde niños, y yo no quería amistad ni con él ni con nadie, quería ser amada con avaricia desde la punta de la cabeza hasta las uñas de los pies y él no parecía el hombre resuelto a intentarlo. -¿Estás bien? -, me pregunta mientras cruza el patio del aljibe y volvió a repetirlo al subir las escaleras con ojos de seductor. Sin saber cuál sería su repuesta, deseaba provocarlo. Le hice sentar en un sillón y a punto estuve de sentarme en sus rodillas a ver qué sucedía. Seguramente se pondría rojo como un tomate o a lo mejor se dejaba llevar por una pasión que yo desconocía y me abrazaba, cosa que hasta a Germán le hubiera sorprendido en estos momentos porque me decía:, es un niño grande y cursi y lo que tú necesitas es un hombre, sorprendiéndome sus palabras porque el aspecto varonil de Gabriel le hacia justicia a su hermosísima figura y podíamos estar equivocados. - Me encuentro bien, pero necesito un café, ¿te apetece?- y sin dejarle contestar añadí irónica -, ya sé que prefieres una tila, un vaso de agua, un té con leche - No quiero nada, gracias. - Había olvidado que no tomas nada fuera de las comidas – y tras unos momentos de silencio añado con sarcasmo -, salvo en tus noches de farra. Y le hice un guiño de ojos porque de repente quería ser cruel. Jugaba con fuego conmigo y como un niño se merecía unos azotes. ¿Por qué había vuelto después de lo del barco? ¿Sólo por la compañía? No dijo nada y, sentada en el sofá de enfrente, echaba tanto de menos que alguien me amara que lo miré con ternura esperando una mirada, un signo amoroso, algo más excitante que su mera presencia. Echó una fugaz mirada a mi escote y desvió los ojos. Como en el barco ni siquiera se 190 atrevía a ser atrevido con los ojos y a mí la cabeza, las tripas y hasta el mismísimo culo me ardían. - Dime qué ha pasado, por qué has dejado tu apartamento y no has ido a clase. Todos estamos muy preocupados. - Ayer maté a dos personas. - ¿Ya has finalizado la novela? ¿Acaba así? - No es una novela – le respondo y a punto estuve de levantarme la camisa y enseñarle la espalda arañada. Mira directamente a su alrededor. Todo estaba en el mayor desorden, pero eran mis muebles, mis sofás de cuero y mis sillas de enea, mi casa al fin. Intenté poner música inútilmente y nada funcionaba; después fui a hacer una cafetera y, con la taza calentita entre las manos, me senté a su lado, mi falda rozándole la cintura deliberadamente, pero éramos dos desconocidos que no tienen nada que decirse en la intimidad, o eso al menos me parecía hasta que empezó a hablar y a decirme que me quería, cosa que no estaba mal, que lo había pensado seriamente y sabía que estábamos hechos el uno para el otro desde el primer día, cosa que estaba bastante mejor, que sólo una vez había sentido algo parecido y que nos casaríamos de inmediato y viviríamos juntos una nueva vida, y lo decía con tanta pasión que casi me convence. ¿Por qué te ríes?, ¿piensas que estoy loco?, añade. Me había sorprendido y lo besé en la boca y le hice todo lo que las jovencitas de hoy día hacen con la lengua en los parques públicos y entonces sucedió lo sorprendente y esperado. - ¿No vamos demasiado deprisa? – me pregunta al dejar de besarlo para coger nuevo aliento. - ¿No soy yo quien debería decir eso? Lo vi al punto ruborizarse, apartarse al extremo del sofá y yo, cada vez más divertida, le pregunté si le gustaban las mujeres. - La pregunta es tan ridícula que la respuesta ofende, Ángela, porque sabes me gustas. Desde que te vi has sido para mí más que una madre. Sólo una vez he sentido algo parecido, pero ahora quiero olvidarme de aquello, no sabes cuánto te hecho de menos y lo digo en serio, estoy hablando de nuestro futuro, me gusta tu sonrisa, tus 191 gestos, la forma que tienes de levantar la ceja para mostrarte escéptica, la forma delicada de poner tu mano en mi pecho para pararme. No tenía conciencia de haberlo hecho nunca con nadie y menos con él y sonreí divertida. - Estoy hablando en serio, Ángela. - Eso es estupendo, Gabriel. Si de verdad me quieres levanto ahora mismo la prohibición de tocarme, nos casamos mañana mismo y nos vamos a otra ciudad, a disfrutar juntos de lo mejor de este país o de cualquier otro. -Mi sueño no es una casita más pequeña que tu carmen, en un puerto, con dos habitaciones, una para nosotros y otra para mi madre, y esa casita ya la tengo. - ¿Una casita en Canadá? Voy de sorpresa en sorpresa. - En Nerja. - Con una habitación para tu madre, ¿le has preguntado a ella si puedo vivir con vosotros? - ¿No estas siendo mala? - ¡Nerja! ¡Qué maravilla! ¿Desde cuándo te ha entrado el gusano de la aventura? No me dijiste nada el día que me llevaste en tu barco. - Ese día me cogiste por sorpresa. Hoy no consigo pensar en otra cosa. Creo que es lo que necesitas, lo que los dos necesitamos. - ¡Una casita en Nerja con tu madre! Me caes bien, Gabriel y tú lo sabes. - ¿Eso es todo? - ¿Quieres más? Se quedó en silencio un rato inmenso. - Dime qué piensas - preguntó con timidez mientras yo seguía sorbiendo con deleite mi café y se sucedían en mi cerebro un montón de insultos incalificables. - En estos momentos, te desilusionaría. Pensaba en mi hijo y en mi próxima novela. - ¿Vas a traerlo contigo? Eso explicaría tu falta de entusiasmo. - Tu madre lo explica mejor, querido Gabriel. 192 No hizo ningún comentario; luego y al rato me preguntó si pensaba seguir escribiendo. - Naturalmente. - ¿Y sobre qué va esta vez? - Sobre una muchacha que quiere matar a su amante - le dije con brutalidad porque me sentía a gusto conmigo misma y la noche del barco seguía produciéndome un vacío amargo en el estómago. - ¿Y él qué dice? - Él piensa que es la idea más perversa que ha oído en su vida. - ¿Y no lo es? ¿Cómo te surgen ideas tan absurdas y morbosas? Abandona la escritura y vivamos juntos con sencillez, ¿te parece poco vivir con sencillez? Los dos juntos y lejos de esta ciudad, de esta casa que siempre será para ti una pesadilla. - Los dos solos y tu madre. No me contestó y al rato dijo: - Ella no podría vivir sin mí. Pero miraba a su alrededor y comprendí que le repugnaba el carmen, dormir en mi cama, en la cama de Germán. - Tampoco podría vivir en esta casa - confesó al fin. - Y a mí han dejado de entusiasmarme tus locas aventuras por las azarosas aguas de Nerja. Lo siento, Gabriel. - Claro que te gustaría Nerja, incluso más que a mí. Tú eres más atrevida e inteligente y yo te he querido desde un principio, No sé cómo no lo he visto antes. Y se quedó mirando horrorizado alrededor y a pesar de que decía quererme ni una vez siquiera me echó la mano a la cintura. No podía dar crédito a sus palabras y sin quererlo pensaba en Germán, que me había amado de tal forma que a veces pensaba que había muerto envenenado de tanto amarme. Nadie me había hecho gozar tanto. Su adicción a mi cuerpo era total, cada minuto y segundo de nuestra vida, ¿puede ser de otra manera cuando de verdad se ama a una persona?. Me hundí en el asiento sin dejar de mirar su rostro anguloso, tenso y unido a tendones de acero, en los que algo fallaba de cintura para abajo y en su cabeza; 193 porque, a pesar de su aspecto, era un hombre plano, sin pasión y sin ambiciones, que yo supiera, y hacía tiempo que había abandonado la investigación, los pequeños goces de la vida, el tabaco, el licor, mientras lo que yo necesitaba era que alguien me dijera no sólo que era inteligente sino hermosa de cintura para abajo, que no sólo que me trajera flores sino que se atreviera a sostener la mirada de mis ojos, alguien que me dijera: cielo, ¿por qué no vamos al dormitorio ahora mismo y te demuestro lo hermosa que eres? - Pero, ¿qué cosas os pasan a las mujeres por la cabeza? - y me soltó un discurso increíble - Os da miedo todo. A la mía le daba miedo la calle, el trabajo, el sexo, la vida. Vivía apegada a sus cosas, a su casa, a esta ciudad que es el culo del mundo, sin más aspiraciones que vivir tranquila. - ¿Es ese mi caso, Gabriel? - le contesto divertida y en ese momento era sincera y quise fustigarlo a fondo -. Yo podría dejar todo esto sin problemas. Es lo más sencillo del mundo cuando una encuentra a la persona adecuada. Podría cambiar de nombre, dejar la universidad, los libros, e irme a correr mundo como una colegiala. Me miró aterrado y se quedó sin habla. Al rato dijo que dejar el trabajo y hablar de una aventura tan extrema en estos momentos sería una locura. - Necesitamos pensarlo bien. Hay que pensarlo y no apresurarse, ¿no te parece? - De acuerdo, Gabriel, hay que pensarlo. Antes de hablar hay que pensar lo que se dice y yo soy una mujer sin cerebro que no piensa lo que dice. Salgamos a la calle. No tengo nada en la nevera y mientras comemos seguimos pensando. Conozco un estupendo restaurante justo al lado y en él seguimos pensando y me describes tu casita de la costa. - No te conviene mi compañía - dijo reflexivamente mientras se levantaba -. Soy el hombre más aburrido, triste y comodón y tú una mujer que necesita vivir experiencias intensas. Y me miraba a los ojos como si fuera un bicho de otra galaxia. 194 - Te digo que estoy dispuesta a ir contigo al fin del mundo y más no puedo decirte. A menudo sueño con tener un hombre como tú, eternamente mío, y gozar con él cada segundo, y es un sueño tan fuerte que a menudo tengo miedo de mí misma. Me divertía ponerlo contra la espada y la pared, me senté a su lado para intentar ser lo más seductora posible, y le repetí que mi ideal era vivir libre y sin ataduras, como las aves migratorias: un país, un hotel y una ciudad distinta cada día. - Tú puedes hacerlo, Ángela. Yo acabo de darme cuenta al oírte de que no soy ese hombre con el que sueñas. Soy apático, comodón y lo mío es hacer un trabajo rutinario sin dolores de cabeza. Gracias por haberte cruzado en mi camino de todos modos. Eres la mujer más maravillosa que he conocido. Era un niño grande y casi enternecida no seguí insistiendo. ¿Qué clase de matrimonio había sido el suyo? Le palpé la cosa flácida entre las piernas y le sonreí, querido Gabriel, esto hay que practicarlo o acaba atrofiándose, le dije desinflada y tan divertida como si en una fiesta de amigos le hubiera echado el anzuelo por el culo a alguien que al volverse fuera un perfecto desconocido. 195 26 Su encanto está en las pausas con que acompaña sus silencios Sonó el teléfono y era el inspector. Necesitaba verme de inmediato. Hay novedades. La he buscado por todas partes, Ángela. ¿Puede venir a la comisaría? Hemos encontrado la mayor parte de las piezas y hay mucho que hablar sobre ellas. Debo decirle que su marido no fue muy escrupuloso que digamos con ciertas compras. ¿Sabe que había amasado una gran fortuna? - Lo sé muy bien, ¿y qué se propone?, ¿denunciarme? - De momento volverlas al carmen y que los peritos las estudien. - Voy a vivir en él y no las quiero conmigo, inspector - Una decisión razonable.., ¿sigue ahí? - Llévelas a un almacén o un museo, yo sólo quiero mi carmen, mi hijo y mis vistas. - ¿Y vivir sola? - Con mi hijo no me sentiré sola. No pienso moverme de aquí. - ¿Lo ha pensado bien? - Una vez que se me mete una idea fija no puedo pararla. Está en mi cabeza y no deja de hablarme. - Entonces, ¿no piensa marcharse? No me marcho a ninguna parte. Eso se ha acabado. 196 - Hay más, Ángela, y tenía que haber empezado por aquí. Usted nos habló de dos muertos y sólo encontramos en su apartamento al falso inspector, pero no al otro. ¿Está segura de que lo vio caerse muerto? - Tan segura como que estoy viva. - No importa. Trincaremos pronto a ese guripa y con sus huellas y lo que sabemos de él, hay suficiente para que se pudra en la cárcel. Sus picias y andanzas maquiavélicas se han acabado. ¿Va a venir por la comisaría o prefiere que nos veamos esta noche? ¿Está libre? Conozco un restaurante agradable y allí podríamos hablar de las piezas o, mejor aún, en mi casa. Conocería a mi hija; además todos mis amigos dicen que soy un gran cocinero y quiero sorprenderla. - ¿Sigo estando bajo sospecha? - Está bajo una severísima sospecha, Ángela.., o no ser que tenga en estos momentos otra proposición mejor. - No tengo nada mejor a la vista, inspector, y será un placer ir a su casa. Mejor todavía, cenaremos en mi carmen. Le debo una cena. Yo también soy una estupenda cocinera y, aunque me gustaría conocer a su hija, prefiero antes sorprenderlo. Salí al jardín en el momento preciso en el que mi joven vecina, en el carmen de al lado, regaba sus macetas. Sonrió al verme con ganas de charla y yo le devolví la sonrisa y la espalda. La Alhambra seguía enviando mensajes tranquilizantes y tenía la rica sensación de que al fin salía de una larga noche de pesadilla, de que no había otra cosa que yo, mi hijo y esta ciudad, como si la muerte de Germán no hubiera interrumpido nada y todo estuviera en su lugar. Todo seguía en su lugar, salvo las estatuas robadas de mármol, piedra y aluminio, que Germán solía acariciar como si fueran de carne mientras paseábamos por las paratas, y me sentía fuerte, confiada en que encerrarían pronto a mi sádico enemigo y nada de lo pasado volvería a suceder. Mientras me duchaba y perfumaba, después de traer a mi hijo del aeropuerto y de preparar la cena, el intenso olor a perfume prometía un final celestial a la noche. El inspector me caía bien. Era sensible y culto, aunque no sabía mucho más de él, salvo que había estado casado y tenía una hija y, no obstante, hice deslizar por mi cabeza una camiseta de tiras largas, bajo la mirada atenta de Daniel, luego un bodi de seda 197 que descendió suavizando la brillante seda de mis pechos. Me puse una falda lila y con manos temblonas ajusté el tirante sobre uno de los hombros; luego me aclaré la garganta para ver si todavía conservaba la voz. ¿Te gusto así, Dani? Estás preciosa, mamá. No sabía gran cosa del inspector y me sentía como alguien enviada a los confines de la tierra sin idea de lo que va a sucederle y al mismo tiempo guerrera, capaz de coger a ese malnacido sola o con ayuda, mejor con la ayuda del inspector, y luego irme con él al fin del mundo si me lo proponía. Rechacé un ampuloso collar de perlas y elegí una gargantilla tuareg de plata, muy sencilla y juvenil, que Philipe me había comprado en Agadez diez años antes. Miré a la mujer que me miraba indiferente desde el espejo para comprobar quién era más bella y ella era más sencilla, juvenil y atractiva, más segura de sí misma que la mujer mayor que la miraba con aire reservado y, al tocarse la gargantilla, le temblaban las manos, aturdida de sí misma. 198 27 La noche me provoca, de los montes desciende entre torrentes el paisaje de este libro Penetraba una luz sesgada de atardecer por las densas cortinas del salón en el momento mismo en el que el inspector aparcaba bajo el olmo viejo y tullido de mi calle, frente al carmen, con sus ramas descarnadas y el tronco retorcido y decrépito a causa de la vejez, sorprendiéndome como si nunca lo hubiera visto antes. Sus raíces habían levantado lentamente la acera y nunca le había prestado atención hasta ahora, al ver que el inspector salía del coche y a punto estuvo de tropezar en los adoquines levantados, momento en el que me fijé en el árbol y reparé en su existencia. ¿Cuántas veces había pasado bajo su sombra? Infinitas y de pronto lo veía como si acabaran de plantarlo; aunque bien pensado, no recuerdo el momento por el árbol en sí sino por lo sucedería al inspector a la mañana siguiente y que tuvo que ver con el árbol. Nunca lo había mirado, esa era la verdad. Me había cobijado bajo su sombra, había pasado bajo él innumerables veces, sobre todo en los veranos cuando llegaba al carmen y, al no encontrar la llave, tenía que esperar la llegada de Germán, y ahora me preguntaba si había estado allí siempre o si alguien lo acababa de colocar durante la noche. Dos hombres hacían guardia a escasos pasos del árbol, sentados en un poyo de piedra y los dos fumaban con furia por pasar el tiempo, tal vez por disimular el aburrimiento. Cruzaban por delante de ellos un grupo de adolescentes con botellas de cerveza y whisky, ocultas en bolsas de plástico, y los dos hombres se quedaron mirándolos. Los adolescentes ni siquiera repararon en ellos, como si fueran invisibles, 199 y segundos después paraba un coche negro y de él descendía lento, parsimonioso y con aspecto cansino y triste el inspector. Se dirigió a ellos tras estar a punto de caer en los adoquines levantados por las raíces, momento en el que me fijé en la presencia del árbol, justo enfrente de mi carmen, y los dos hombres se levantaron a la vez. Les preguntó algo, les ha preguntado si van armados, mamá, me dice Daniel y debía ser cierto porque uno de ellos levantó el vuelo de su chaqueta y dejó ver la pistola. El pelo de éste, excesivamente fino en lo alto de su cabeza, daba lustre a su calva brillante y a la rareza de su atuendo. Los dos iban vestidos como si fueran gemelos, con traje oscuro, casi negro, ignoro la razón, si por luto o por motivos de trabajo. Daniel bajó a abrirle al inspector y la puerta, que antes siempre estaba abierta, chirrió al empujarla. Traía puesto un chaquetón por los hombros y se lo quitó al entrar. Los dos hombres volvieron a sentarse en el poyo de piedra al desaparecer dentro el inspector, y la calle quedó desierta.. Dani lo acompañó escaleras arriba hasta el salón, con los muebles todavía amontonados, ¡Dios mío!, no me había dado tiempo ni de ordenarlos ni de quitarles las fundas, él los miró, se quedó estudiando su tamaño y luego dirigió la vista hacia el artesonado del techo. - Le gusta el carmen, inspector? – le pregunto viniendo de la cocina, donde acababa de revisar los platos preparados por la chica que acababa de contratar esa misma tarde. -¿Alguna vez vamos a llamarnos por el nombre? - Desde este mismo momento, Ricardo – le contesto. - Aunque me siento más cómodo en un pisito como el mío, la pregunta es poco inteligente, querida Ángela. Es como preguntarle a alguien en la Alambra si le gusta la Alhambra. Demasiado grande, no obstante, y vivir en él sería como llevar un traje excesivamente ancho, pero a lo bueno es fácil acostumbrarse, supongo. - Dame el abrigo. A Dani le entrega la botella y a mí me alarga el abrigo y el ramo de rosas, que no había visto antes, tal vez porque lo llevaba oculto a la espalda. Lo coloco en la percha e introduzco el ramo en el jarrón vacío del aparador. 200 - No debió molestarse, Ricardo – le digo en tercera persona y añado su nombre para suavizar la distancia. - No ha sido una molestia, ¿no es lo que se hace cuando a uno lo invita una mujer hermosa? – responde ceremonioso. - ¿Ya ha atrapado al asesino? – le pregunta Daniel con los ojos abultados al ver que el inspector desenfunda la pistola y la deja encima del aparador, junto al jarrón de las rosas. - No me acostumbro a llevarla encima – dice y luego le responde: Lo cogeremos pronto, Daniel. Tiene las horas contadas. -Es un policía de verdad, mamá – dice Dani admirativamente tocando la pistola con la yema de los dedos. - Claro, hijo, ya te lo dije. Sin el chaquetón puesto, el inspector tenía el aspecto de no haber salido del traje desde el día anterior y, al descubrirlo él en mis ojos, se justifica diciendo que no había dormido esa noche. - Ni siquiera he pasado por casa y he tenido que decirle a la señora que se quede a dormir con la niña. - ¿Qué años tiene? - Doce. - Tu misma edad, Dani. ¿Quieres no molestar al señor – le increpo al ver que no se aparta de la pistola y ardía en ganas de cogerla. El inspector, por toda respuesta, le pone la mano en la cabeza y le revuelve el pelo, puedes tocarla, Daniel, pero él se marcha a su habitación y regresa segundos después con su flamante máquina de fotos, una Canon nueva, último regalo de mi padre. - Poneros juntos y sonreíd como si os fueran a sacar una foto. Más juntos, mamá.¿No le importa coger la pistola, señor? Dani tira un par de fotos y luego le quita al inspector la pistola de la mano y la deja junto a la máquina en el aparador. Nunca había visto a un poli de homicidios en 201 persona ni había tenido en sus manos un arma y sus ojos iban del policía a la pistola y luego me miraba a mí, preguntándome sin palabras si podía cogerla. - Puedes cogerla, Dani – le dice el inspector tras asegurarse de que tiene puesto el seguro. La coge al instante y nos apunta como si nos tendiera una emboscada. - Ya basta, Dani. - ¿Hay muchos asesinos en Granada? – le pregunta al inspector. Por toda respuesta el inspector sonríe un poco alterado y luego le contesta que algunos, muy pocos. - Los tenemos a todos bajo control. - ¿También al asesino de mi madre? - Tu madre está viva y bien viva que yo sepa. Y le sonreía con sonrisa jovial y divertida. - ¡Qué tontería he dicho! Quería decir a mi padre. - Todavía no. - Los matones son muy listos y siempre escapan. - Y los polis somos más listos, Dani; al menos a la larga siempre acabamos atrapándolos. - Me estás atacando los nervios, Dani. Es hora de que te marches a cenar: Los vecinos te estarán esperando. - El poli me gusta, mamá y si a ti te gusta puedes besarlo, ¿puedo yo darle un beso, mamá?- me dice casi al oído. - Vamos, no seas pelmazo y lárgate, pero no te acuestes tarde. - También tú a mí me gustas, Dani, puedes darme ese beso. Sentado en los cojines, donde tenía pensado preparar la cena, sus ojos eran pequeños e inquisitivos. Frente a la Alhambra ya no eran tan pequeños y eso casi llega a enternecerme. Quería que la vista le fuera tan cautivadora como a mí y lo llevo de la mano a la terraza, donde no aparta los ojos del monumento hasta que suena el móvil y él retira la mano. En la oscuridad de la ciudad vagaba el asesino gigante que me perseguía sin descanso, pero mi salvador estaba conmigo y me aseguraba la 202 libertad, la vida de mi hijo y de mi mundo, y era tal la confianza que ni siquiera le pregunto por él y ésta es la mejor confirmación que guardo de cómo me sentía en esos momentos, a gusto, relajada y sin nervios. Volvemos a sentarnos, eligiendo los cojines a las enormes sillas de la mesa en el centro de la sala. Eran incómodos pero el rincón resultaba mucho más íntimo. Le pregunto si le importaría cenar allí y él me indica con la mano abierta que le da lo mismo. Se sienta a mi lado y dobla las piernas, luego levanta las perneras del pantalón y, agarrándose los tobillos con ambas manos, se queda como un monje en actitud contemplativa; endereza la espalda, estira las piernas hasta colocarlas en posición recta y vuelve a encogerlas. Era evidente que no estaba cómodo y que le costaba trabajo mantener la espalda erguida y vuelvo a preguntarle si se encuentra a gusto. - La verdad es que donde se ponga una buena silla, estos trastos son leches, Ángela – es su comentario escueto e inmediatamente le ordeno a la muchacha que prepare la cena en la mesa -. Esto está muy bien para gente delgada. No sé cómo los árabes se han podido acostumbrar. - A base de un largo entrenamiento de siglos. - Y de sacrificio. - Está claro que prefieres la mesa. - Gracias, Ángela. La muchacha enciende dos velas y la habitación cobra una vida más agradable e íntima y los dos con ella; aunque no sabría decir qué momento de ternura fue el primero entre nosotros, tal vez algo tan sencillo como apoyar mi mano en su mano para levantarme del cojín y él buscar la mía para levantarse del suyo. Me aliso el vestido, le ofrezco un vino y, con el vino en la mano, salimos de nuevo a la terraza dando tiempo a que la muchacha cambie la vajilla a la mesa del comedor. Fue una cena hermosa, la velada íntima de dos personas que se han buscado sin saberlo y que al encontrarse descubren la cantidad de razones que los unen y, sin embargo, ninguno de los dos sabíamos por dónde empezar y apenas hablamos mientras comemos, salvo con los ojos y esas palabras imprescindibles de pásame la sal, pásame el pan, gracias. Al acabar, él apura la copa y consulta el reloj de pulsera 203 como si fuera a irse y yo sigo callada. Es el momento embarazoso de dos personas que sin saberlo se quieren y al encontrarse lo esperan todo de la noche, que lo han esperado sin saberlo desde el momento de conocerse y que, como no tienen idea de lo que va a suceder, tienen miedo de que las cosas se tuerzan. Es un encuentro incierto y comprometido y no le dejo pensar, decidida a arrancarle del rostro esa rigidez que se aloja, no sé si en sus entrañas o en el interior del corazón. Le cojo la mano, mostrándome más dulce de lo que he estado nunca con él, y la faz inexpresiva del inspector se altera fugazmente. Lo llevo a mi habitación y, ante el baldaquín alto y pretencioso de mi matrimonio, el inspector se queda inmóvil a los pies de la cama, una mano apoyada en los hierros y la otra en mi cintura. Puedo oler el vino en su aliento y él lo huele en el mío. No sé si siente el calor de mis piernas, pero yo sí que siento y veo el suyo en ellas y esta vez no me importa no habérmelas afeitado y no estar preparada, no haberme hecho la manicura porque tengo los pies muy fijos en el suelo y no tengo miedo de fallarle, de no ser lo suficientemente buena en la cama, convencida de que en cuanto toque mi piel no va a parar de amarme hasta el final de la noche Creía que la cama alta y regia de Germán iba a resultarle embarazosa y le cojo la mano. ¿Prefieres la del piso? Dice que le da igual y lo llevo de la mano al apartamento, con una cama más sencilla y las paredes sin apenas decoración, donde lo veo mucho más distendido y relajado. Me abraza con un beso largo y luego marcha al baño mientras yo me tumbo en ella, estiro las piernas y, sin quitarme los zapatos con doble nudo en los cordones, entretengo tontamente los nervios con este detalle banal hasta oír la cisterna y, al verlo salir con la americana en la mano, dejo correr el aire de los pulmones, levanto ambas piernas y él me suelta los cordones; luego se tumba a mi lado y enlazamos las manos sin apenas movernos. La incertidumbre del momento me mantiene en ascuas. Parece confuso. Nuestros cuerpos permanecen largo tiempo inmóviles, hasta que lentamente dejo correr mi mano y le acaricio su sexo erecto con mimo y cierta dosis de lujuria, le beso el lóbulo de la oreja y le digo que lo amo. Enseguida se vuelve hacia mí y ambos movemos las caderas con imaginación hasta que él apaga la luz, así es mejor, dice como si leyera un guión largo tiempo seguido en mi vida con Germán. Nos desnudamos o me desnuda 204 primero lentamente y ahora es él quien descansa la mano en mis muslos, jugueteando tímidamente con ellos, aunque sin acercarla al punto álgido, sin atreverse a ascenderla hacia donde el fuego quema esas partes delicadas y mi cerebro. Me acaricia con manos suaves la piel y con su lengua me besa la cara, los pezones y el vientre, sin atreverse a ir más abajo. Al tacto, su cuerpo parece más pequeño. No sé por dónde empezar, dice, hace tanto tiempo, y yo le respondo que lo está haciendo bien, tan bien que me ha vuelto la ternura y mi mente y miembros enflaquecen como los de una muñeca de trapo mientras los suyos se tensan, me penetra con ardor y enseguida respira sobre mí el aire que yo respiraba o al revés, haciéndolo muy bien, demasiado bien y demasiado deprisa para un hombre tan paciente, flemático y sin práctica, tan bien que de pronto es de nuevo el tipo musculoso y grande que vigila mis pasos y llama a mi casa con brazos tensos, manos tan hermosas y fuertes que quiero gritar. La tristeza le ha desaparecido y qué fulgor en la mirada y qué intensa la emoción de ser amada y de sonreírme la vida cuando menos lo esperaba. Me quedo mirándolo un buen rato como si ni yo misma creyera lo que estoy haciendo, convertida en jinete profesional hasta caer exhausta sobre su pecho. Al rato toco sus pies, mi cabeza queda debajo de la suya y es de nuevo el hombre grande que pisa el suelo con firmeza. Mi mente se debilita y queda en vacío, en blanco, mientras su rostro se apropia de todos los colores y le corren por él franjas rojas, violetas y amarillas. ¿Por qué me miras así?, pregunta y yo por toda respuesta sonrío impúdica y muevo lujuriosa las caderas, las piernas enlazadas a su espalda mientras me sobrecoge o nos sobrecoge una crispación súbita y los dos quedamos inmóviles, fosilizados y en silencio, su cuerpo convertido en una carga pesada y dulce sobre el mío. Eso sucedió la primera vez y volvió a repetirse cada vez que me dijo que me amaba a lo largo de la noche. Con el sol en la habitación sale del baño abotonándose relajado la chaqueta. No es el hombre que llegó con la cabeza hundida a mi carmen , es otro más joven y erguido. Se me hace tarde, dice. ¿Tarde para qué? Tengo que llevar a mi hija al colegio y a estas horas estará preguntándose dónde está su padre. ¿Sin desayunar, amor? Habrá muchas mañanas para desayunar juntos, responde al tiempo que me 205 dedica una sonrisa cálida y enamorada. Suena la puerta al cerrarse y, mientras oigo sus pasos en la escalera, mi cuerpo sigue indolente y sudado entre las sábanas, sintiendo todavía la acción de su sexo penduleando intermitente en mi vagina, y tengo que hacerme violencia para levantarme. Me ciño una sábana alrededor del cuerpo y me acerco a la ventana porque necesito seguir viéndolo. Es una mañana limpia, el olmo de la entrada bajo el que camina recto tiene de repente el color de una planta fresca, dulce y juvenil de primavera. En cuanto desaparezca su coche me sentaré en mi escritorio, decidida a mantener vivo el recuerdo de la noche, y con ese pensamiento veo una furgoneta aparecer en el principio de la calle. Mi hijo camina delante de ella y la evita saltando a la acera. Frente al carmen hay dos coches, el ford azul de los dos policías, que se dirigen hacia el inspector y lo saludan, y el sedán negro de Ricardo, aparcado unos metros más abajo. Hablan y se dan la mano. La furgoneta se desliza lenta y sin sonido cuesta abajo y, cuando los dos policías regresan hacia su coche, da un brusco acelerón y en segundos, sin darle tiempo a saltar a la acera y evitarla, se le echa encima. Oigo el golpe seco y el chirrido de llantas, que mi cerebro magnifica y, fugazmente veo desaparecer a la furgoneta con el tiempo justo de leer tres letras de su matrícula; luego corro desolada escaleras abajo hacia la calle. Todo ha vuelto al silencio salvo mi voz exhausta de gritar. La pareja de policías introduce al inspector en su coche, mi hijo con la cámara apretada a los ojos tira fotos al grupo formado por el coche, el inspector y los dos policías, mientras uno de los agentes al volante, el de la cabeza calva, habla por el móvil y el otro entra en el asiento trasero del coche junto al inspector, y le susurra al oído mientras lo abraza por la espalda. 206 28 Ver caer la nieve da fuerzas para beber el vino de los inviernos A punto de entrar el taxi en el recinto del hospital, me pareció ver la misma furgoneta en una calle lateral sin salida, frente a un muro de cemento y medio oculta bajo los árboles, pero era tan increíble e improbable que estuviera allí que no le di importancia y corrí al interior. No fui la primera en llegar a la zona de los quirófanos. Había media docena de policías junto a una de las puertas y el más gordo al verme se me acercó con el cuerpo tenso y rígido, los ojos enrojecidos de haber llorado. Me saludó y le devolví el saludo. En voz baja me dice que espere sentada y me señala un banco, más no podía decirme sobre el inspector, salvo que había entrado consciente al quirófano; luego y en las dos horas siguientes no volvió a prestarme ninguna atención y hacia el mediodía me moría de hambre. Pensé que tenía tiempo de tomar algo antes de que lo sacaran y, al descender a la cafetería y ver el parking a través de las puertas de la entrada, me acordé de la furgoneta. No podía ser la misma y en cualquier caso se habría marchado y, no obstante, salí al exterior por mera curiosidad. Frente a la entrada, media docena de coches policía con las luces encendidas y en uno de ellos, al volante, la compañera del inspector, los ojos arrasados de lágrimas y la expresión más alterada que la mía. No dijo nada al verme, pero me pareció que seguía mis pasos 207 mientras me acercaba a la calle lateral, donde había visto la furgoneta, y no era alucinación. Era la misma furgoneta Renault que había visto descender con lentitud antes de golpear al inspector y desaparecer velocísima segundos después, y el individuo sentado al volante era él por el perfil de su cuerpo y el color negro de su chaqueta; pero el cristal trasero estaba sucio y no pude advertir más, salvo las gafas gruesas y oscuras al volver ligeramente la cabeza y los anillos de la mano izquierda, apoyada sobre el filo del cristal de la ventanilla. No podía ser él, no obstante. Su cabeza afeitada y brillante era distinta y, aunque estaba segura de que era él, no me atreví a acercarme demasiado y que me descubriera, regresé sobre mis pasos y a la joven policía le señalé la furgoneta, es él, el asesino, casi estoy segura, dame unos minutos para cerciorarme, y volví sobre mis pasos terriblemente agitada y ávida de venganza. Con las espaldas cubiertas, me acerco al coche ya sin miedo y su mirada al descubrirme en el espejo lateral es de pánico en un primer instante; luego saca la cabeza por el cristal y me mira con indiferencia, muy seguro de que yo no lo reconozca, se guarda las gafas en el bolsillo de la pechera y pone la radio; a continuación coge el periódico que tiene en el otro asiento y, al abrirlo por la mitad, le delata el temblor de la mano y el papel. Es él con el cráneo rapado y en ese instante lo entendí todo. Mi sádico asesino había tenido la sangre fría de venir a asegurarse de que el inspector había muerto y lo asombroso, pasado el primer instante de pánico, es que no parecía preocuparle mi presencia y que no salió corriendo, convencido tal vez de que, aun reconociéndolo, no me atrevería a delatarlo. La muchacha policía había salido de su coche y les comunicaba a sus compañeros mi descubrimiento. Vi que se aprestaban a abordar la furgoneta y no les di tiempo. La llave del contacto estaba puesta, me pongo el cinturón, piso el acelerador a fondo y arranco y derrapo a un tiempo con violencia, al ver que se acercaban. Era un sitio ideal, con la furgoneta aparcada frente al muro, cierro la boca mordiéndome el labio con fuerza y, con los muslos endurecidos la envisto por detrás, lanzando sobre ella el coche policía. Primero oigo el sonido de la gravilla mientras me acerco a ella y luego mi aullido ininteligible, parecido a un grito de guerra. El golpe es terrible, el airbag se abre y yo apenas siento el impacto, tan sólo como si un 208 pequeño músculo o un ligero hueso se hubiera hundido en mi pecho. Acelero marcha atrás, piso a fondo y con nuevos chirridos de llantas y aullidos que salían sin sonido de mi garganta salgo disparada hacia la furgoneta y vuelvo a emplastarla contra el muro. Lo hago tres y cuatro veces hasta arrugarlo como si fuera papel de aluminio. Mi coche golpea una y otra vez el parachoques de la furgoneta asesina, el metal chirría, cruje y se encoge. Los policías pistola en mano gritaban y yo no los oía. No me dolían los bruscos choquetazos, el estallido de los golpes secos en mi nuca, el tirón del cinturón, el airbag en el pecho, el cristal astillado del parabrisas lanzando alfileres a mi cara y al airbag, hundiéndose lentamente, tan sólo me duele la cabeza y no obstante no ceso de acelerar y de embestir hasta ver que su puerta se abre y su cuerpo queda suspendido fuera del coche con la cabeza ensangrentada en el asfalto, la mano sosteniendo una navaja, cuyo clic conozco y, al parar el coche, no siento nada, ni siquiera me duele la cabeza a pesar de que me sangra a borbotones la nariz. Apoyo la cabeza en el volante y la sangre cae a chorros en mis rodillas. Inspiro con fuerza y la sangre sigue fluyéndome por la mejilla y los labios. Echo la cabeza hacia atrás con el fin de contenerla y pensar; luego me llevo las manos a la frente, donde me había surgido un hinchazón repentino. Escupo fuerte una flema roja de sangre y en ese instante la muchacha policía me toca el cuello y comprobaba el estado de mi nuca, está usted loca, ha podido matarse, decía mientras mantenía mi cabeza recta con manos de hombre por la frente y por el cuello, y alguien añadía, hay que esposarla y llevarla a la comisaría, mejor a un manicomio. La mujer policía les decía que me conocía e intentaba calmarlos, tiene los ojos en blanco y primero hay que llevarla a un hospital, debe verla un doctor. Tenía los ojos en blanco, los dientes me rechinaban, sufría ansias repentinas y vómitos, dolores intermitentes de cabeza y en la nuca y la espalda, tenía sangre en el pecho, en la falda, moratones por todas partes y nada de eso me preocupaba porque lo importante era la vida y sabía que lo había vencido, sabía que lo había sobrevivido. Lo había matado. Había acabado con el sádico perseguidor, asesino de mis días y mis noches, de mi marido, no sabía si del inspector, y no me reconocía. Me sentía otra, desinflada y como flotando en una nube, sin que nada me doliera. Acababa de salir de una larga noche de tres meses de 209 pesadilla y el día no podía ser más hermoso. Regresé al carmen por la mañana, después de una noche de tediosos interrogatorios, y encontré a Dani sentado en el escalón de la entrada, mirándome en un silencio hosco, con las cejas ligeramente arqueadas y, cuando escuchó mi explicación de lo sucedido, gritó hurra mamá, me dio un abrazo de esos que ahogan y se acabaron las explicaciones. Fue así de simple con él. Al inspector lo vi días después, cuando lo sacaban en una ambulancia hacia su casa con la cabeza totalmente vendada. Le habían cortado el pelo hasta las raíces y tenía la visión alterada por el golpe en el asfalto, un ojo abierto con dificultad y un rictus de dolor intolerable, el cerebro posiblemente dañado. Me miró y vi cómo se le tensaba el cuello y le temblaba el cuerpo, pero al no reconocerme tuve que contenerme para no besarlo. El enfermero que arrastraba la camilla me dijo sin conocerme y sin saber quién era que el inspector se encontraría pronto bien. No podía creerlo y busqué al doctor que lo había operado y él volvió a asegurarme que al inspector le quedarían secuelas, pero sin importancia, ha pasado lo peor y tiene las facultades en buen estado. Me quedé fulminada y tan quieta como pude, no obstante. Lo llamaba a diario y nuestra conversación por teléfono era siempre breve e incómoda, como si le hubieran cortado la lengua o le abrasara la garganta y fuera incapaz de hablar; pero aunque no había recordado nada al despertar, tras varios días sin conocimiento, sabía lo sucedido y no entendía su hosquedad conmigo. Tenía una lesión en el hígado, contusiones múltiples, las más graves en la cabeza para las que le daban muchos sedantes, antidepresivos y ansiolíticos; pero eso con ser mucho era todo y lo importante es que estaba vivo, que se había salvado y podía respirar y hablar; aunque no lo hiciera conmigo. Le habían contado lo que yo había hecho, la muerte violenta de nuestro común enemigo el mismo día del accidente y sólo un mes después accedió a verme en el Café Central de Plaza Nueva, al que entró caminando con un bastón. Estaba 210 nerviosísima y, antes de salir para la cita, me duché a conciencia, me vestí y volví a cambiarme una docena de veces, intentando ver en mí algo que él veía y que yo no veía, después de haber soñado que podíamos tener una vida en común tan calurosa e imaginativa como la que había mantenido con Germán, y la entrevista resultó tan incómoda como nuestras conversaciones telefónicas. Brevemente me vino a decir que no debía preocuparme, con dinero e influencias podrá pagarse un informe psiquiátrico que demuestre su inocencia, y en ese mismo instante tuve la certeza de que algo había terminado para siempre. Me acusaba sutilmente de comportarme de forma tan sádica como mi enemigo y yo me sentía tan culpable como el que limpia de ratas la bodega de su casa, una simple cuestión de limpieza y orden; pero las cosas para él no eran tan fáciles. Lo eran para sus compañeros, que no cesaban de felicitarme, pero no para él. ¿No tenías allí mismo a la policía?, ¿cómo pudiste hacerlo? Si me hubiera preguntado en qué pensaba mientras lo hacía, le habría contestado algo tan sencillo como, en nada, en estar viva, en librarme de la garrapata que nos agujereaba a ti y a mí el cerebro día y noche. Eso de tomarse la justicia por la mano y matar sin más ni más es criminal. ¿Te encuentras bien, amor? Hice lo que tenía que hacer o tú y yo seguiríamos con la misma pesadilla y hoy estaríamos muertos. Ni había previsto ni se me había ocurrido que fuera tan duro o puro como un dios oriental, que lo hubiera decepcionado hasta ese punto y no obstante volvimos a vernos en numerosas ocasiones, siempre intentando llegar al fondo del problema por su parte, y siempre regresaba decepcionada. ¿Quieres explicarte, amor? Debía haberme dado cuenta de que me ocultaba algo gordo y por eso insistía en vernos más a menudo. Me han quedado secuelas, Ángela, el hígado dañado, me confesó al fin. ¿Dañado, qué dices? Dañado para siempre y he de dejar la policía que era mi vida y marcharme. - ¿Marcharte adónde? - A unas vacaciones interminables a la costa, a la pesca matinal, a sentarme en un chamizo a jugar al dominó por la tarde y a quedarme quietecito al anochecer con el mando de la televisión en las manos. - Tienes una hija. - Que dejaré en un colegio religioso. 211 Lo había encontrado más alegre que de costumbre y, como me lo decía sin la acritud de las entrevistas anteriores, me asusté. - Sabes que te quiero, Ricardo. - Y yo a ti, Ángela – dice al fin hablándome de tú. - ¿Y no cambia esto las cosas? ¿No vamos a seguir viéndonos? - Siempre que tú quieras. Espero que en un principio al menos vengas a verme. - Todo lo que me dices es ridículo. - Se acabaron las vacas gordas para mí. En adelante seré un enfermo y un fardo incómodo. Todo lo que me queda es aburrimiento, Ángela, el tiempo que pasa, la pesca. Nada excitante para ti. - Eres un enfermo imaginario. Lo he consultado con el doctor. - Y un hígado averiado y una cabeza que por mucho que quiera no funciona. No había malhumor en sus palabras. Había serenidad y una determinación resignada que daba miedo. - Los médicos pueden decir misa, Ángela; pero yo oigo un barullo interno que sólo se me quita con aspirinas y copas de coñac. Tú, querida, tienes un mundo por delante y un espléndido porvenir. Debes aprovecharlo. - ¿Quieres no sermonearme y decir lo que debo y no debo hacer? - No creas que la decisión que tomo ha sido fácil, Ángela. Te lo he querido decir de muchas maneras y tú no has querido entenderlo. A veces no me acuerdo de nada y por mucho que me esfuerce todo lo veo confuso y embarullado. Me hablaba tranquilo y sereno. - Parece que quisieras desprenderte de mí de verdad. Insistía yo una y otra vez sin querer aceptarlo porque todavía guardaba la vaga esperanza de que podríamos acabar juntos un idilio tan hermoso como el que habíamos empezado aquella noche y, de repente, se pone tierno, me acaricia el cabello y me besa dulcemente la boca. - ¿Es una despedida? - ¿Nadie te ha dicho antes que tienes los grifos demasiado sueltos? - Muchos, amor. Dime qué puedo hacer. 212 - Venir a verme y no llorar más. Si no he perdido el olfato sigo siendo un buen cocinero. Si no he perdido el gusto por otras cosas tal vez sea todavía un amante aceptable. - Serás un amante más que aceptable. Yo me encargo. Lo dejo en el autobús camino de la costa y regreso paseando sola hacia mi carmen, con un fuerte olor a podrido que invade el aire, las orillas del Darro y las calles del Albaycín Lo siento en el banco en el que me paro a descansar, en los ojos que me desnudan al pasar, en las calles céntricas, abarrotadas de gente. Está en mi propio carmen y lo imagino invadiendo la ciudad, pero nadie a mi alrededor le presta atención, nadie vomita de desesperanza. Por la noche ladran los perros a la luz de la luna y yo me encierro con mi hijo en su habitación. Por la mañana, Dani y yo bajamos paseando al centro y, ante una pequeña butique con cañas de pesca en el escaparate, le pregunto si le gusta la pesca. Veo que los ojos se le iluminan y que una enorme sonrisa le cubre la cara de oreja a oreja y, rápidamente y sin una palabra más, entramos en la tienda. 213 LA LARGA NOCHE DE ÁNGELA EN GRANADA 1. Las heroicas hojas de los aligustres 2. Ahora es mediodía 3. Vengo a estar 4. Descubrí un pájaro en la ventana 5. Voy por una empinada senda 6. Estoy sola 7. Llamaba a todas las puertas 8. ¿De dónde esta tristeza? 9. Aprender el oficio olvidado 10. Bebo agua pura 11. No sé la historia que me trajo aquí 12. Si me cogieses la mano 13 Saco fuerzas 14 Mi hijo me mira desde el aparador 15 No vengo a curarme de nada 16 Todo gira en torno a ti 17 Te propongo un paseo por la Sierra 18 Nunca se sabe contigo 19 Por encima de la historia 20 Por el balcón abierto 21 Sé que estás al otro lado 22 Rumor de palabras 23 ¿He de resignarme? 24 Cuando era niña 25 Quizá encuentre un día 26 Su encanto está en las pausas 27 La noche me provoca 1 Ver caer la nieve /da fuerzas para beber el vino de los inviernos 4 11 14 22 27 35 45 55 65 74 80 94 100 107 113 124 133 136 142 148 157 163 174 183 187 195 198 206