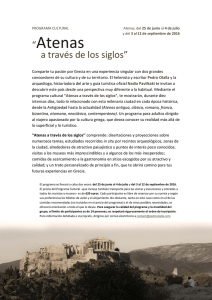LA ATENAS DE MENANDRO Manuel Femández
Anuncio

LA ATENAS DE MENANDRO Manuel Femández-Galiano T J A sido curioso observar, a lo largo de la preparación de ^ este breve ciclo de conferencias de h Fundación Pastor, cómo de modo espontáneo, y desde hiego sin acuerdo ni cambio de impresiones previo, hemos ido coincidiendo, todos aquellos a quienes se nos encargaron lecciones, en preferir, como tema para ellas, alguno más o menos relacionado con el período helenístico; y gracias a esto precisamente es por lo que el cursillo, frente a lo que n o es raro encontrar en tentativas de esta índole, está teniendo cierta coherencia interna al menos en sus rasgos generales. Esta coincidencia de gustos es ya m u y significativa en cuanto a indicar una atención especial dedicada a lo helenístico en el campo de los estudios clásicos de hoy día. La razón para ello está muy clara. O mejor dicho, son dos, a mi entender, las causas conjuntas de esa posición de primer plano en que desde hace ya bastantes años se nos viene situando este período histórico. Por una parte, como se dijo ya muy bien en la primera lección del ciclo, la conciencia de una cierta afinidad entre el hombre de hoy y su antecesor, igualmente subyugado por el progreso técnico, igualmente encauzado en un universalismo político y estético, tan profundamente tocado por la angustia ante el futuro como esta pobre Humanidad de hoy. Pero al lado de esto —^yo al menos así lo c r e o — hay que atribuir nuestra elección de tema a ese afán, tan propio de la moderna investigación histórica, por no fijarse tanto en las épocas de plenitud y apogeo como en 53 MANUEL FERNÁNDEZ-GALIANO las de decadencia y transición. N o s aburre y a un poco la Roma de César y de Augusto, pero en cambio nos fascma el escenario histórico del siglo V, en q u e vándalos, godos y romanos, en confusa mescolanza, contribuyen entre todos a crear algo q u e va a ser en el mismo cuerpo moribundo de lo q u e todavía es. Preferimos el estudio de los reinos de taifas al del gran momento califal; y atraen mejor nuestro interés las historias de los tiempos de Luis X V I q u e las de Luis X I V . Y es porque la luz cegadora de los períodos de plenitud confunde y desdibuja las personalidades en una sola indiscriminada llama de e ^ e n d o r ; mientras q u e , en las épocas revueltas y convulsas q u e aunan en sí el ocaso melancólico de lo que se va y el prometedor amanecer de lo q u e viene, el sol de la visión histórica, proyectado suave y oblicuamente, agiganta las figuras presentándonoslas, con sus grandes virtudes y sus grandes defectos, como objetos de estudio deleitable para el hombre de hoy gustoso de verse reflejado en la Humanidad de ayer. A HORA bien, si hay un momento histórico atractivo, aun *^ dentro del tema general del mundo helenístico, es el de los cincuenta años que marcan, en evolución casi imperceptible de tan pausada, el fin de Atenas como ciudad independiente. H a y también aquí algo q u e nace en el Mediterráneo oriental : nada menos q u e una nueva concepción del mundo como escenario de una inmensa comunión de hombres unidos por el nexo del cosmopolitismo filantrópico; pero la lógica despiadada de la Historia exigía q u e la eclosión de este ideal Ue, vara consigo la muerte de algo q u e había sido en tiempos tan soberanamente bello y pujante como el mundo político de las ciudades helénicas y especialmente de Atenas, la más ilustre de ellas. Es una muerte lenta, sin aparatosos cataclismos: la polis ateniense no perece en el estrepitoso apocalipsis de una sola jomada, como la Bizancio medieval, ni aun siquiera en una agónica serie de dolorosas mutilaciones, como la Polonia del siglo x v i n . Es un morir un poco cada día, un recorrer 54 LA ATENAS DE MENANDRO paso a paso la imperceptible pendiente del desánimo y b resignación; y he aquí una razón más para que nuestra lupa se fije atentamente en los personajes poco gesticulantes de este íntimo y silencioso drama. En ello nos va a ayudar mucho Menandro. Menandro, cuya vida relativamente corta se sitúa entre el 342 antes de Jesucristo, cuatro años antes de la batalla de Queronea, q u e todo el mundo está de acuerdo en considerar como el punto final de las ilusiones democráticas atenienses, y el 292, tres años después de la capitulación de Atenas y huida de Lácares, es decir, de aquel que, despojada Palas de su tesoro e instaurada una guarnición macedonia en la colina del Museo, pudo decir T o v a r con justeza el otro día q u e da la triste señal para un definitivo y desesperado finis Atherutrum. L o que sabemos de la vida de Menandro, como ocurre con tantos y tantos escritores antiguos, es muy poco, casi n a d a ; pero los datos, aun siendo muy escasos, están, diríamos, tan artísticamente dispersos en biografías y colecciones de anécdotas que permiten, si se les examina en conjunto y con atención, vislumbrar, a través de esta serie de leves pinceladas aparentemente inconexas, una figura bien caracterizada. Veamos las noticias transmitidas al respecto. Unas cuantas fechas: las de su nacimiento y muerte, ocurrida esta última a los cincuenta años o alguno m á s ; la de su servicio militar como efebo junto a Epicuro, con quien probablemente trabara amistad perdurable; la primera representación de una comedia suya, que aconteció durante el mismo período de efebía; la de los estrenos de algunas otras comedias; la de su primera victoria en las fiestas. Su condición de ateniense, la pertenencia a un determinado demo, la elevada clase social de que procedía, los nombres de su padre y madre, el hecho de que aquél era ya hombre maduro cuando Menandro nació; su apego a la ciudad natal, en q u e empieza y termina su vida, y de la cual no llega a hacerle salir, según una noticia sospechosa, ni siquiera la tentadora invitación del rey egipcio Tolomeo. Su probable soltería, deducida e silentio; su hermoso aspecto físico, quizá no del todo estropeado por una leve bizquera; el refinamiento tal v e z excesivo de su atuendo y presentación personal; sus éxitos amorosos, atesr 55 MANUEL FERNANDEZ'GALIANO tiguados bien aunque se rechacen las leyendas de sus devaneos con las cortesanas Glícera y Tais- Su relación con el comediógrafo Alexis, que fué su tío o educador o, en todo caso, su iniciador en el menester dramático; los estudios en que tuvo por maestro al peripatético Teofrasto. Su extremada agilidad mental, la certera rapidez con q u e trabajaba, la fertilidad acreditada con el centenar y pico de comedias compuestas en treinta años. El no demasiado éxito alcanzado por sus obras, tan celebradas por la posteridad, pero que tan sólo ocho veces obtuvieron el triunfo ante un público que prefería con mucho a su rival Filemón. Su amistad con otro peripatético, Demetrio el falereo, y las consecuencias desagradables que le trajo esta filiación al caer a q u é l ; otras con, trariedades de orden político como, en los últimos tiempos, la no representación de una comedia ya escrita por causa de los trastornos de la época de Lácares; y, finalmente, la chocante circunstancia de haber muerto el comediógrafo mientras nadaba en el Pireo. Estos son absolutamente todos los datos que pueden considerarse como fidedignos en cuanto a la vida de Menandro. M u y pocos, pero suficientes. Demasiado escasos para crear sobre ellos una biografía elaborada, pero lo bastante descriptivos para permitir trazar, sin grandes concesiones a la fantasía, la silueta de u n típico burgués ateniense de la última mitad del siglo i v : un hombre inteligente, cultivado, formado en la más pura doctrina del Perípato; elegante, refinado, sensual, partidario de la buena mesa y el trato de las heteras de moda y el recreo juguetón de los baños mundan o s ; buen artesano de su oficio literario, pero practicándolo como quien se divierte, un poco al desgaire y, desde luego, sin sentir demasiado el acicate de la ramplona gloria otorgada en los certámenes por un público ignorante; tan incapaz de apasionarse por la política como de complicar su vida afectiva con la carga de una familia; apacible y bonachón, honrado y escéptico; amante, en fin, más que de nada ni de nadie, de esa Atenas que nunca quiso cambiar ni aun por las magnificencias fabulosas de Alejandría y en q u e era posible, como en ninguna otra ciudad del mundo, sentarse 56 LA ATENAS DE MENANDRO indolentemente, en las largas horas preciosas del otium callcjero, para ver desfilar ante sí, tomando notas mentales, el más colorista y pintoresco de los cortejos populares. Porque eso fue en definitiva Menandro: no un héroe, ni un sabio, ni un gran político, ni un insigne patriota, ni aun siquiera un genio de las letras a q u e con tanta pulcritud y destreza le vemos aplicarse, sino, sencillamente — y ésta es la única manera en que se explica q u e lo elijamos como representante de una época llena de sucesos de que se mantuvo al m a r g e n — , un gran espectador capaz de reflejar con fidelidad, como en u n limpio espejo apenas teñido por su peculiar y simpática manera de ver las cosas del mundo, lo que frente a él pasó en aquellos años tremendamente importantes de la historia de Atenas. Para lo cual fueron valiosas, ciertamente, sus grandes dotes de observación, pero más aún la relación inestimable que sin duda, aunque los textos sean m u y poco explícitos sobre ello, le unió a Teofrasto, treinta años mayor q u e él, recién designado para la jefatura de la escuela aristotélica cuando Menandro comenzó a escribir y tan sólo superviviente en cinco o seis años a la temprana muerte del comediógrafo. M u y amigos debieron de ser ambos, pues eran muchas — y sospecho que sobre esio no se ha insistido lo bast a n t e — las afinidades de toda índole entre ellos. T a m b i é n el genio de Teofrasto fue manso y sereno; tampoco él se sintió con fuerzas para afrontar, con los goces amorosos, las tribulaciones y sinsabores matrimoniales; tampoco desdeñó la elegancia en el vestir, ni cambió la chispeante sobremesa de los banquetes por los mezquinos avatares de una política que no sentía; también él supo lo que era, terminada una larga jornada de estudio no estorbado, solazar el espíritu en la contemplación divertida y atenta de sus semejantes. N o veo, pues, grave audacia en suponer que uno y otro pudieron saborear juntos con frecuencia las mañanas del agora populosa y vocinglera, los suaves atardeceres del camino del Pireo y las noches recatadas de Kydathenaion, el barrio de retorcidas callejas donde aún hoy, como hace veinticinco siglos, se bebe el vino de resina tras la sencilla puerta que 57 MANUEL FERNANDEZ'GALIANO una rama de olivo indica al noctámbulo. [ Y qué cosas, por Zeus, vería y oiría la peripatética pareja! Allí les saldrían al encuentro, como en u n animado libro de estampas, los treinta inmortales tipos humanos q u e retrató magistralmente la certera mano del Teofrasto de los Caracteres: el charlatán, q u e entra en las escuelas para distraer al maestro con su chachara mientras se alborota la grey infantil; el mezquino, agachándose trabajosamente a cada paso para comprobar si los mojones de su heredad siguen en el mismo sitio; el fanfarrón, que manda a su esclavo al banco con grandes aspavientos cuando saben todos q u e no tiene una dracma en él ; el vanidoso, muy satisfecho porque le han traído del extranjero los perfumes caros q u e nadie tiene; el rústico, que huele a ajo y a sudor y se unge después del baño con aceite rancio; el supersticioso, siempre preocupado por haber visto una serpiente o porque un ratón le ha roído el saco de la harina... Otras veces, el abigarrado escenario se animaría aún más con la aparición de grupos joviales o angustiados: la muchedumbre madrugadora yendo a ocupar los mejores puestos del teatro; la desigual comitiva vociferante —viejecillas, esclavos y jovenzuelos— de los cortejos báquicos; la amenazadora oleada de los días de motín político; la pompa oficial de las ceremonias; la lamentable resaca de las batallas perdidas, con el cojo jadeante y el mercenario ensangrentado y los hoplitas trayendo sobre el escudo al compañero moribundo... Y , en las noches primaverales, el confuso ir y venir de los mozos de buena familia, que tal v e z , al salir medio beodos del banquete, se apedrean en broma o juegan con un madero haciendo como que quieren forzar la puerta silenciosa de alguna esquiva beldad... Pero lo que más impresionados dejaría a nuestros serenos y atentos espectadores habría de ser por fuerza el incesante desfile de las conducciones fúnebres, más frecuentes que n u n , ca en aquellos años revueltos de guerra, peste y hambre. Los sepelios humildes, con el muerto apenas tapado por el pobre lienzo sobre las angarillas rústicas; los entierros ceremoniosos de los ricos, con la música salmodiante de las flautas y el nutrido coro de aullantes plañideras; y también aquellas 58 LA ATENAS DE MENANDRO inhumaciones furtivas, casi delictuosas, en que se daba apre> surada sepultura al triste despojo de un ajusticiado. Porque Teofrasto primeramente, y los dos juntos después, debieron de darse cuenta de que entre aquella oscura teoría de bultos anónimos se deslizaba de cuando en cuando, apenas conspicua en el fragor de la venida de los nuevos tiempos, una porción importante de la vieja Atenas que poco a poco iba muriendo también para siempre. La melancólica pentecontecia azarosamente vivida por la ciudad de Menandro está jalonada por una serie de desapariciones — m u e r t e s violentas, algún fallecimiento natural, dos o tres afortunadas h u i d a s — q u e representan otros tantos vacíos en el cada vez menos denso mundo político ateniense. Vacíos infatigablemente llenados por los reyes, generales o funcionarios macedonios que van así sucediéndoles en los primeros papeles del drama histórico. "CL primero de estos grandes desaparecidos — d e cuya •'^ muerte no pudo saber nada Menandro, en su extrema niñez a la sazón, pero sí, naturalmente, su maestro Teofrast o — fue Isócrates. Eran los días dramáticos de Queronea. A t e nas, todavía estupefacta ante el gran fracaso, se debate trabajosamente entre el terror y la esperanza, la gallardía y la sumisión obsequiosa. El joven Alejandro, flanqueado por los mejores generales macedonios, está en Atenas como encargado de devolver al pueblo vencido los huesos de los muertos en la batalla. Parece, pues, que Filipo se dispone a adoptar una cauta actitud de consideración respecto a quienes, de todos modos, están a su merced. Pero los atenienses saben m u y bien lo que se oculta detrás de esta aparente mansedumbre. D e momento, los antiguos partidarios de Macedonia tiene el campo libre ante sí, mientras se esconden o expatrían quienes últimamente habían llevado el peso de la política antifilípica. Y éste, precisamente éste, es el momento q u e elige Isócrates, un cadáver andante de noventa y ocho años al q u e sólo quedan unos días de vida, para hacer la visita de cortesía al triunfador Antípatro, Dios sabe a costa de cuántas fatigas, y escribir seguidamente la última carta a Filipo, una especie 59 MANUEL FERNANDEZ'GALIANO de senil nunc dimittis en q u e le da gracias por haberle permitido contemplar el sueño dorado de toda su v i d a : la unificación de los griegos bajo la égida de un caudillo lo suficientemente ilustrado y poderoso para poder erigirse en campeón de la helenidad frente a los persas. Realmente, el viejo orador no hacía con ello más que llegar a las últimas consecuencias después de aquella machacona, larguísima campaña de casi medio siglo en que sus discursos, emperifollados con todas las galas de la más estudiada retórica, habían clamado, casi siempre en el desierto, contra la desunión suicida de las fuerzas políticas griegas. E n teoría, nada más consecuente que llegar a Filipo, después de una serie de tentativas frustradas con tiranos o tiranuelos como Jasón de Feras, Dionisio el Viejo y Evágoras, como objetivo indicado para esta búsqueda del más fuerte; es innegable que los hechos dieron la razón a Isócrates cuando, vencidos los diques puestos por Persia a la expansión griega, el Oriente cercano se erigió en fuente de poderío y prosperidad para una Hélade nueva al lado de la cual resultaba ridicula antigualla el puñado mal avenido de ciudades en que se basó el antiguo régimen. Pero hay veces en q u e el político está moralmente obligado a equivocarse. Isócrates vio más a l l á — e n eso no hay d u d a — q u e casi todos sus contemporáneos; su conducta, irreprochable desde el punto de vista ético, fue también rectilínea hasta el último día de su vida ; y , sin embargo, hay algo interior q u e nos hace preferir la locura subii, me de los patriotas políticamente miopes a esta cuerda previ, sión que exigía para Atenas, la vieja y querida Atenas llena de defectos, la abdicación en frío de todas sus ilusiones, proyectos y memorias. Porque, además, Isócrates probablemente no se daba perfecta cuenta de que se las estaba habiendo nada menos que con aquel zorro de Filipo, astuto y cazurro, reservón y materialista, un gran hombre de Estado, pero nada decidido ciertamente a convertirse en ideal promotor de la grandeza helénica. Filipo, aun educado a la griega, aun atraído, como no fxsdía menos de suceder, por las luces intelectuales y materiales de una civilización muy superior a la suya, pensó siempre — y en ello se diferencia de A l e j a n d r o — como mace- 60 LA ATENAS DE MENANDRO donio de pura raza; si algunas veces cede, si aparenta rendirse ante Grecia o apetecer su capitanía, es por razones de política inmediata, porque su fino olfato le muestra el cammo o rodeo más oportuno para llegar a sus objetivos sin derramar demasiada sangre ni promover demasiado escándalo; y seguramente más de una vez resonarían, en las crudas bacanales de Pela, las alegres carcajadas del rey y sus cortesanos ante el recuerdo de aquel retor ingenuo y pedante que tan eficazmente, y gratis por añadidura, estaba moviéndose, como peón inconsciente de Filipo, en la sutil partida de ajedrez que decidía entonces el destino de Grecia. I_TAN pasado ocho años; la situación ha variado por com•'• pleto. La Atenas de Queronea parece ya lejanísima. Filipo ha muerto asesinado; su hijo Alejandro, después de someter con celeridad increíble cuantas resistencias se le opusieron en Europa, está empeñado en la legendaria campaña asiática; nombres orientales de resonancia e x ó t i c a — G a u g a m e l a , Persépolis, Ecbatana—llegan de tarde en tarde a A t e n a s ; se habla de victorias fabulosas, de tesoros inmensos, de nuevos usos y costumbres impregnados de refinamiento oriental. ¿ Q u é importa, en la ciudad deslumbrada y atónita ante lo que ocurre lejos de ella, que sea llevado al Cerámico un tal Eubulo? Y sin embargo, el niño Menandro, ya de doce años, ha oído hablar de él como de quien, durante la veintena anterior a su propio nacimiento, había sido, casi sin interrupción, el guía y director de la política ateniense. H o y día, la noticia de su muerte es apenas un frío comentario de dos palabras en los corrillos excitados por la caída del rey Darío o el duelo retórico de los dos oradores en torno a la corona; pero hubo un tiempo en q u e el pueblo creyó sinceramente poder salvarse gracias a él. En lo cual se equivocaba. Eubulo, sensato y honesto, respiraba nobleza, compostura y buenas maneras; era además un verdadero técnico en finanzas y administración pública. Sus intenciones eran inmejorables; sus métodos, sanos y moderados. Pero carecía por completo de genio político, y esto 61 MANUEL FERNANDEZ'GALIANO fue tan fatal para él como para una ciudad implicada en la crisis gravísima de todo el mundo democrático. Eubulo pertenecía a la especie del gobernante-financiero improvisado: esos sesudos y honrados Cincinatos a quienes se arranca velis nolis de sus labranzas o de sus oficinas para que salven taumatúrgicamente a un país más o menos en bancarrota. Unas veces triunfan en su e m p e ñ o ; otras fracasan. Lo primero sucede, generalmente, cuando el saneamiento económico va acompañado de una política fuerte y clara en todos los órdenes de la vida nacional; lo segundo, cuando la labor técnica se v e entorpecida por la incoherencia y deS' orden generales. Entonces, las medidas enérgicas se vuelven palos de c i e g o ; los sistemas teóricos se tornan epiléptica z a ' rabanda de medidas y contramedidas; las restricciones ecO' nómicas vienen a parar, ahogadas entre dispendios y desme' suras, en el consabido ahorro del chocolate del loro. Y esto era forzosamente lo que tenía que pasar en la A t e ' ñas de entonces. Y a de siempre era u n mal nacional la inestabilidad política, el hecho de que nunca pudiera decirse que gobernaba con todo derecho el ciudadano A o B, sino, todo lo más, que solían generalmente imponerse, en cada acto deliberativo aislado, los partidarios de tal o cual tendencia. Esto, de todos modos, no era muy grave cuando una gran personalidad, como Pericles en su tiempo, se imponía de h e ' cho con la suficiente autoridad para dejar marcadas con el sello de su voluntad la mayor parte de las decisiones impor' tantes que durante una serie de años se tomasen. Pero E u b u ' lo aparece precisamente en un momento en que, muertos o retirados Cabrias e Ifícrates y verde todavía el joven Demostenes, la escena política está vacía y ensombrecida desde lejos por los incipientes éxitos de Filipo en el norte. Es entonces — n o s hallamos próximamente en el año 3 5 5 — cuando, frente a la política insensata de Aristofonte, cuya línea de conducta he definido en otro lugar como «audaz y vagamente imperialista, presta siempre a embarcarse en a v e n ' turas peligrosas o a perderse en un dédalo de acusaciones, procesos, represalias y depuraciones de responsabilidades», se alza el partido de oposición dirigido por Eubulo y compuesto —continúo autocitándome— por «gentes adineradas, hurgue, 62 LA ATENAS DE MENANDRO sas, pacifistas, realistas y prudentes, sin demasiadas ilusiones, y que temen como el fuego a cualquier intento de entregarse a nuevos quijotismos». Comienza, pues, una política pequeña, moderada, de retoque y zurcido, de «aquí tapo este agujero y allá atiendo a ese desgarrón». Que no se tire el dinero, que las minas públicas se exploten en forma rentable, que se aminore esa tremenda sangría del fraude fiscal ; que se construyan barcos, que mejoren las carreteras, q u e se hermoseen las ciudades. ¿ Q u e estas nuevas gestiones de empresa hacen más ricos todavía a quienes ya lo eran? N o importa con tal de que aumenten las rentas del Estado. A los pobres les basta con su par de arenques, el pedazo de queso o el puñado de aceitunas, un rayo confortador del maravilloso sol de A t e nas y sobre t o d o — p a n e m et circenses—la magia subyugante de las representaciones teatrales costeadas por la caja pública de espectáculos. Sí, es posible q u e tenga razón el virulento y agrio Demóstenes cada vez más hostil al partido de Eubulo con el q u e en un primer momento simpatizó; probablemente sería oportuno —^Filipo ha conquistado ya A n , fípolis, y Pidna, y Potidea—sacrificar, como él insinúa sin demasiado óifasis aún por temor a la reacción de la plebe, una parte de este fondo en beneficio de las cajas militares; pero ¡son tan poco lucidos, y tan impopulares, los gastos de guerra ! Y así Eubulo fue aprovechando las treguas fugaces, dando tiempo al tiempo, dejándose engañar él mismo por la apariencia de una situación próspera, hasta que los acontecimientos adversos se precipitaron en sucesión vertiginosa: a los nueve o diez años, después de Tracia, Olinto y Eubea, cuando las arcas están vacías y al pueblo angustiado no le divierten las fiestas y procesiones, el viejo político no es ya más que un recuerdo de mejores tiempos. OERO volvamos a Menandro, que, transcurridos seis años •·- más desde la muerte de Eubulo, es ya un hermoso adolescente dispuesto a cumplir su servicio militar. Alejandro sigue en Asia, cada vez más lejano e incomprensible para sus nuevos subditos. Ahora hablan de sus victorias en la India, de 63 MANUEL FERNANDEZ-GALIANO los colosales elefantes de combate, de las innumerables plantas exóticas, de los extraños ritos de Oriente adoptados en la corte errante. Europa está un poco en segundo plano dentro de la maravillosa aventura alejandrina; y ello ha traído un providencial respiro entre las calamidades de la maltrecha Atenas. Esta vez es de Licurgo el despojo fúnebre q u e llevan a enterrar. Menandro le conocía bien. Probablemente no faltó aquel joven ávido de noticias y observaciones entre los que tan sólo unos días antes habían asistido en el buleuterio a una impresionante escena : el anciano Licurgo, que, moribundo casi, había insistido en ser transportado en camilla para la rendición de cuentas promovida por un despiadado adversario, mostraba a la multitud, con manos exangües y febril mirada, los justificantes exactos, hasta el último óbolo, de todas las ingentes cantidades que durante su larga gestión administrativa hubo de manejar. Esta v e z , el pueblo ateniense, tan sensible como siempre a los patetismos, le ha absuelto tan a la ligera como condenará más tarde a los hijos del ya difunto político por el mismo motivo. Y no es q u e haya fundamentos serios para una condena: se trata, sencillamente, de que se han cansado de él. Les fastidian su seco ascetismo, su austeridad, la inquebrantable rigidez de sus principios ; aquella turbamulta de estetas aborrece su dicción lacónica, sus discursos inhábiles, su carencia de sentido del humor. Poco importa que haya sabido mejorar la hacienda, embellecer la ciudad, poner en condiciones de combate el ejército y la marina desmoralizados por las derrotas; nada significa que durante su gestión se hayan fomentado las artes y las letras, que la injusticia y la inmoralidad hayan sido implacablemente perseguidas por el gran patriota. T o d o eso estaría muy bien si el pueblo no se hallara fatigado de la paz, sediento otra v e z de aventuras, nostálgicamente inquieto ante los fabulosos r u , mores que vienen de Oriente. Los atenienses no se explican bien el milagro que les ha salvado después de los días ominosos de Queronea. Creen en la protección de Atenea, en las virtudes tradicionales, en sus propias posibilidades de renovado heroísmo; en todo menos en Licurgo, q u e es quien, sacándoles de la nada, ha vuelto a hacer oír su v o z en el 64 LA ATENAS DE MENANDRO mundo. Y así, cuando, en tal disposición de ánimo, empezaron las gentes a sufrir —terriblemente, eso s í — por culpa de una carestía nacida de la situación internacional y en modo alguno de la acertada actividad de Licurgo, éste debió de comprender en seguida que su fin se acercaba. Licurgo fue, en efecto, la víctima expiatoria q u e ningún populacho angustiado deja nunca de reclamar; y con ello se malograba otro financiero mucho mejor que Eubulo, porque las bienandanzas de éste llevaban implícita una hipoteca sobre el porvenir menos halagüeño de lo que a primera vista pudiera parecer, mientras que la gestión de Licurgo, comenzada en im país totalmente arruinado y vencido, nada más que bienes prometía a quienes hubiesen sabido continuarla mejor que sus colegas supervivientes. DERO no ocurrió así: los dos años siguientes, en q u e M e •·- nandro figuró entre las filas de los efebos alistados según la institución creada precisamente por Licurgo, trajeron grandes novedades y fueron un paso más en el proceso hacia la ruina total de la democracia ática. En los últimos meses del primero de ellos, es decir, en los comienzos de la primavera del 322, Menandro asistió, sin duda, a la tradicional ceremonia anual en honor de los muer, tos en combate. Esta v e z no se trata de un simple acto simbólico: hay guerra, y guerra cruenta. Hace apenas un año que llegó a Grecia la sensacional nueva de la muerte de Alejandro, y hace casi los mismos doce meses q u e de modo inevitable, casi automático, saltó, como la tapadera de una olla puesta al fuego, la capa superficial de aparentes paz y armonía con que el prestigio inmenso del gran rey tenía recubierta a la ciudad de Atenas. Ésta ha conseguido, una vez más, unificar a gran parte de los griegos en un último intento de liberación. Antípatro, el general gobernador dejado a retaguardia por los macedonios, está asediado en la fortaleza de L a m i a : Leóstenes, excelente estratego muy afín en política a los extremistas, ha campado por sus respetos a través de la Grecia sublevada hasta el momento desdichado en q u e un arma cualquiera arrojada por un peltasta incógnito en una 65 MANUEL FERNÁNDEZ-GALIANO escaramuza sin importancia se ha hecho instrumento de un destino empeñado en perder a Atenas. La guerra, no obstante, continúa, y v a a continuar durante unos meses incluso con cariz favorable en ocasiones para los rebeldes; pero el fogoso Hiperides no logra, con su discurso fúnebre en alabanza de Leóstenes y sus tropas, crear el ambiente emocional de ardoroso optimismo que quisiera hallar en los ciudadanos la propaganda gubernamental. Por debajo de las jactanciosas exultaciones corre una fría veta de pesimismo desde el político que se sabe perdido hasta el pueblo que ya no cree en nada. Llegó, en efecto, el otoño, y con el la noticia, apenas susurrada en los corrillos medrosos por entre los que patrullaban ya pelotones macedonios, de q u e los dos principales representantes de la resistencia democrática habían sido capturados fuera de Atenas por los secuaces de Antípatro. El uno, el propio Hiperides, había sido torturado y ejecutado en el Peloponeso; el otro, Dcmóstenes, pudo envenenarse a tiempo para no sufrir la misma suerte. D e Hiperides no hay mucho que decir. Fue, durante toda su vida azarosa, un impulsivo, un vesánico, una fuerza de la naturaleza lanzada ciegamente hacia un fin predeterminado. Su ideología exaltada no admitía rodeos ni matices: el único móvil inflexible de su vida política fue la lucha contra los macedonios. Demasiado terco para admitir consejos, demasiado poco inteligente para plantearse a sí mismo objeciones, era el tipo consumado del fanático. S u muerte trágica fue como la estremecedora explosión final de un vibrante bólido que supo siempre adonde iba y por qué moría. En cuanto a Demóstenes, mucho mejor dotado en lo intelectual e infinitamente más flexible que su compañero en las batallas cívicas, murió sin duda demasiado tarde. N o todos pueden escoger, es cierto, el momento más adecuado para su desaparición del mundo de los vivos, y no cabe reprocharle que haya pospuesto en exceso su suicidio; pero la verdad es que su figura política y moral habría quedado mucho más perfilada, más redonda, más ejemplar si no hubiera sobrevivido nuestro orador al día aciago de Queronea. Por- 66 LA ATENAS DE MENANDRO que, a partir de entonces, las intuiciones políticas en q u e siempre había descollado fueron entremezclándose cada v e z más con graves tropiezos en una fatal f>endiente de error tras error. Acertó, por ejemplo, al reaparecer pronto en la Atenas derrotada del 338 para que el pueblo pudiera demostrarle que le seguía siendo adicto; pero se equivocó al encargarse él, un hombre frío en afectos y desmoralizado entonces por añadidura, del elogio fúnebre de los caídos en la batalla, que en su boca debió de parecer soso y desmayado. Acertó, como sus colegas del bando democrático, en colaborar en una es' pecie de gobierno de coalición para que, en tregua las pasiones partidistas, pudieran los políticos de las distintas tendencias aplicar cada uno sus habilidades—Poción en la milicia, Démades en la diplomacia. Licurgo en la hacienda, el propio Demóstenes en las fortificaciones— al restablecimiento rápido de la normalidad; pero erró terriblemente al subestimar, quien de modo tan certero había visto en Filipo una personalidad genial, el férreo carácter y las maravillosas dotes militares de Alejandro. Pecó de inelegancia al celebrar, alegremente vestido de fiesta y coronado de flores, el asesinato de a q u é l ; pero más grave resultó ser su falta de visión poL'tica cuando contempló Grecia asombrada cómo se imponía rápidamente Alejandro en toda la Hélade sin dejar crecer la rebelión surgida ante la sustitución en Macedonia de un soberano poderoso por un jovenzuelo aparentemente inexperto. Fue grande, desde luego, otro acierto de Demóstenes: el haber sabido, con elocuencia incomparable, atraer al pueblo a su causa en el famoso discurso de la corona, demostrando así a Alejandro que, a pesar de la derrota y de las humillaciones, y aun conociendo los sacrificios que llevaba consigo la ausencia en el gran momento de la expansión imperialista, Atenas seguía opinando exactamente igual que en los primeros años de la guerra contra Filipo y , lejos de repudiar al gobernante derrotado, le reafirmaba de nuevo en su confianza. Pero, en cambio, un traspiés fue, y no menor, la oscura intervención en el feo asunto de Harpalo y la subsiguiente condena. Después de estos hechos, Demóstenes es un hombre 67 MANl^ FERNANDEZ'GALIANO vencido y decadente; desterrado de Atenas, enfermo y viejo ya, se dedica a escribir quejumbrosas cartas de defensa y súplica, y cuando se produce su triunfal regreso, ya no es el sol brillante de los días de su madurez el que ilumina su desembarco en el Pireo, sino la luz melancólica de u n astro en su ocaso. ON él desaparecía el último político antimacedónico; ya no ^ le quedaban a Atenas, en esa gradual soledad a que la muerte de los mejores hombres de Estado la iba reduciendo, más q u e los que, con grosero anacronismo, pudiéramos llamar «colaboracionistas». Parecería lógico, a primera vista, que los macedonios otorgasen ante todo su confianza a los políticos de esta tendencia considerándoles como gobernantes por procuración, pero nada de eso ocurrió. El momento de A t e nas ya ha pasado para unos y para otros. Ahora comienzan las disensiones entre los mismos invasores, el ir y venir de tropas, el tejemaneje de revueltas y conspiraciones. Los atenienses, demócratas o pfomaccdónicos, apenas pueden hacer otra cosa que intentar no salir demasiado malparados del temporal de aquellos años trágicos. Así Démadcs, el q u e tuvo con frecuencia el destino de la ciudad en sus hábiles manos, el genial diplomático cuyo regreso de Macedonia esperó tantas veces ansiosamente el pueblo, resulta al fin excesivamente confiado en su valimiento ante Antípatro y acude a la capital de éste para caer en tonta emboscada. Es que los años no han transcurrido en vano. En los que siguieron a la batalla de Queronea, Démades, vuelto a Atenas de la cautividad en q u e se había ganado la voluntad de los nuevos dueños, fue constantemente el hombre indispensable a quien había de acudir todo el que quisiera algo de Filipo o de Alejandro. Su absoluta falta de escrúpulos, el impudor con que confesaba estarse enriqueciendo, la chocarrera desvergüenza de sus dichos, le hacían odioso; pero si alguna vez los macedonios apretaban demasiado, si sus pretensiones se hacían insoportables, si corría peligro la propia existencia nacional, aHí estaba Démades para volar a la corte de los reyes, divertirles un poco con su charla procaz, salvar 68 LA ATENAS DE MENANDRO lo que se pudiera de la situación y , de paso, traerse una buena vajilla de oro o un par de magníficos caballos tesalios. Este juego se prolongó durante largo tiempo, pero algún día tenía forzosamente que fallar: cuando aquel hombre, despreciado por ambos bandos, dejó de serles necesario, a los atenienses porque comprendían, en el atónito estupor de la derrota f i ' nal, que no había nada que hacer, y a los macedonios porque no les interesaba, como al principio, tratar con miramientos a una Atenas que ya no significaba n a d a ; cuando empezó a suceder esto, repito, la suerte final de Démades estaba echada. Y el haberse mezclado él también en cl desagradable asunto de los talentos de Harpalo había sido el anuncio de su definitivo eclipse. A su muerte siguió, con nueve o diez meses de diferencia, la de Poción, que, siendo m u y distinto de él, fue con harta frecuencia su compañero en filas políticas. Poción era un militar de oficio, valeroso y tenaz, aunque n o muy afortunado. Sabía muchísimo de hambres y fatigas, heridas y cautiverios, todos los males de las terribles contiendas de entonces. Aborrecía profundamente la guerra, precisamente por verse obligado a practicarla sin descanso, y tenía la paz por el mayor de los bienes. Y como su experiencia le había enseñado que el poderío bélico de los macedonios era prácticamente irresistible, y por otra parte poseía la suficiente agudeza para apreciar perfectamente los defectos innatos de A t e nas, no se hacía la menor ilusión sobre las perspectivas oscurísimas del desenlace. Su actuación es, por tanto, derrotista, pero siempre dentro de la más absoluta y pura honestidad. N o merecía, pues, el fin horrible q u e le deparó, en reacción tardíamente extemporánea, la plebe democrática. La culpa, en parte, fue suya, por haber andado torpe y vacilante en los complicados sucesos producidos con motivo de las querellas entre Casandro, el hijo del recién fallecido Antípatro, y aquel gran botarate de Poliperconte. Cuando quiso darse cuenta, ya estaba perdido ante una ciudad a la que se había concedido con fines propagandísticos una libertad ficticia y que quería vengar en él muchos años de silenciosa humillación. Las escenas de su condena, tortura y muerte responden bien al conocido tipo de los excesos revolucio- 69 MANUEL FERNÁNDEZ-GALIANO narios de todos los tiempos. Poción pagó caro el privilegio de haber podido estar muchos años diciendo cara a cara la verdad a un pueblo de ilusos. ON la muerte de Poción, o mejor dicho, con la de Esqui^ nes, acaecida cuatro años más tarde en el destierro adonde había marchado con clarividencia después de su derrota en el proceso de la corona, termina el ciclo de los viejos políticos de uno y otro bando. Per© en esos cuatro años suceden muchas cosas en Atenas. En el 3 1 7 , Poliperconte ha tenido que retirarse hacia Macedonia ; el edicto en que concedió libertad a los atenienses se ha convertido en letra muert a ; vuelven, como en las condiciones de paz impuestas por Antípatro después de la guerra lamíaca, la presencia de una guarnición macedonia en Muniquia y la restricción de los derechos políticos a los poseedores de un determinado capit a l ; pero esta vez hay una novedad importante, y es que, por elección de Casandro, la ciudad va a ser gobernada por un filósofo, el peripatético Demetrio el falereo. ¡ Bonita ironía de los tiempos ! Para Platón no pasó de ser un bello ideal irrealizable, a lo largo de su dilatada vida, aquella su firme convicción de q u e no cesarán los males de la Humanidad mientras no lleguen a gobernar los filósofos o a filosofar los gobernantes; Aristóteles v e apartarse de sí al joven Alejandro, atraído por las campañas asiáticas, precisamente cuando le habría sido posible ejercer alguna influencia, con consejos y directrices, sobre el recién proclamado r e y ; y ahora, el regalo tan ambicionado por los filósofos, una gran ciudad a su disposición para ser empleada como campo de experimentación de teorías políticas, se les viene a la mano en las condiciones más desfavorables que pueden darse : cuando una personalidad de no gran relieve ha de actuar, en dificilísimas circunstancias sociales y económicas, frente a un país apático y desmoralizado que considera al gobernante, traído por un ejército extranjero, como ridicula y odiosa marioneta. El pueblo sabía muy bien a qué atenerse con respecto a los peripatéticos. Nadie ignoraba q u e Aristóteles se había ins- 70 LA ATENAS DE MENANDRO talado en Atenas precisamente en los años de relativa paz que siguieron a la batalla de Queronea; que fue amigo íntimo, entrañable, de Antípatro, el regente y comandante en jefe durante la ausencia de Alejandro; que mantuvo siempre malísimas relaciones con el partido democrático de Démoste, nes, aunque ni unos ni otros se atrevieran a enfrentarse abiertamente durante los años de lo que he llamado gobierno de coalición ; que, a la muerte del joven rey, el estagirita juzgó prudente poner mar de por medio entre los atenienses y su persona tan notoria como vulnerable. T o d o el mundo conocía las simpatías mutuas q u e unían a la escuela con los círculos políticos macedonios; al propio Demetrio de Palero, condenado a muerte en rebeldía por los atenienses el 3 1 8 , le había salvado del lamentable fm de Poción la visión clarísima que demostró al no dejarse coger ingenuamente en el cepo de Poliperconte; y ahora, el nombramiento del filósofo para gobernar la ciudad como representante de Casandro no era más que el punto final de la evidente línea política del Perípato. En definitiva, se trataba también de otra última consecuencia del fenómeno político-social que cada v e z se iba dando de manera más patente en A t e n a s : la polarización de clases sociales en torno a la postura frente a los invasores. Y a han desaparecido casi por completo los tipos del patriota burgués y del proletario conformista; ahora el sentimiento antimacedónico se ha refugiado en las guaridas de la más chabacana demagogia, y en cambio, los ambientes cultos y pudientes, dando irremisiblemente por perdida la batalla, se avienen sin dificultad a aceptar la hegemonía de los invasores, no porque tengan la menor intuición de que la única salvación de Grecia residía en el impulso unificador del helenismo, sino, sencillamente, por cómoda pasividad ante un orden nuevo bien arraigado. La lástima era que Demetrio no tenía ni la altura intelectual de Aristóteles, ni la clamorosa popularidad de Demóstenes, ni la impúdica, pero genial, destreza de Démades. Su gobierno tenía por fuerza que ser incoloro y blando como su propia personalidad. Y no es que haya gran cosa que objetar a sus buenas intenciones ni al principio fundamental de 71 MANUEL FERNÁNDEZ-GALIANO SU sistema de gobierno. Este se basaba en la defensa de una burguesía lo suficientemente templada en política y acomodada en cuanto a recursos para mantenerse en pacífica mediocridad libre de inquietudes y enemiga de aventuras. Es decir, un pueblo bien cebado con las alas de la ilusión cortadas. Pero Demetrio no se da cuenta de q u e las gentes agradecen más los ideales, utópicos o no, que la prosperidad ; y así, surge de nuevo ese arrebato de insensata rebelión q u e de tanto en tanto viene produciéndose en la Atenas sometida. C o n la diferencia de q u e la bandera del patriotismo v a cayendo cada vez en manos menos nobles: ahora ya no aparecen en escena más que truculentos jacobinos, demagogos de oficio y miserables que nada tienen que perder. En esta ocasión el jefe es digno de sus secuaces : nada menos que el Poliorcetes, el hijo de Antigono, un «condottiero» brutal y frenético, iba a poder jactarse de haber sido recibido en triunfo por Atenas liberada del poder del tirano Demetrio. [ Pobre tirano filosófico, digno de mejores tiempos 1 Y menos mal que consiguió salvar la vida a costa de destierro perpetuo. Esta v e z Menandro no hubo de contemplar un cortejo fúnebre, sino la triste marcha de un grupo de fugitivos; y debió de apretársele el corazón, porque era grande, como al principio dije, la amistad que, según parece, le unía al gobernante recién caído. D e modo que los tiempos que siguieron a esta nueva mudanza política hubieron de serle penosos y llenos de preocupaciones. La escuela peripatética, que gracias a un acto ilegal de Demetrio había logrado poseer local propio en el Liceo aunque no fuese ciudadano Teofrasto, debió de padecer daños materiales en el asedio y toma de A t e nas ; el mismo sucesor de Aristóteles y amigo de Menandro, a quien ya Hagnónides se había permitido procesar en tiempos del falereo, empezaba a ser molestado por los triunfadores; a un energuménico sobrino de Demóstenes llamado Demócares le pareció elegante utilizar la memoria del gran orador como ariete en sus arremetidas contra el Liceo considerado como nefasto centro de inspiración macedónica; un tal Sófocles consiguió finalmente la aprobación de una ley contra las escuelas filosóficas que obligó a Teofrasto a expatriarse du- 72 LA ATENAS DE MENANDRO rante algún t i e m p o ; y , en fin, también a Menandro, el dulce e inofensivo Menandro, que no podía ser calificado sino de vago simpatizante del gobernante caído, le alcanzó una amenaza de proceso, q u e pudo soslayarse merced a la intervención de un sobrino del propio Demetrio, Telesforo, tal v e z hijo del Himereo demócrata que murió jimto a Hiperides, La tormenta pasó pronto, pero nuestro comediógrafo debió de sentirse más ensimismado espectador que nunca. A ú n le quedaban que presenciar unas cuantas cosas en los últimos quince años de su vida : la abyección de aquella Atenas en que los sobrinos de Demóstenes y los hijos de Licurgo, unidos a un demagogo repugnante como Estratocles, alternaban la «vendetta» personal con las más innobles adulaciones al Poliorcetes; los éxitos, entreverados con fracasos, de sus propias comedias, tal v e z un poco boicoteadas por la nueva situación; la vuelta a Atenas de un antiguo conocido y conmilitón, Epicuro, que había resuelto de una v e z todos los problemas político-sociales dejando al mundo q u e se las compusiera solo mientras él y sus amigos paladeaban la deliciosa ataraxia de su huerto cerrado; la gran boga que empezaron a adquirir las enseñanzas de Zenón, gran consuelo para quienes en nada creían ni nada esperaban; y finalmente—pero ¿qué más daba ya t o d o ? — l a tiranía de Lácares, que iba a ser el último movimiento convulsivo de la moribunda ciudad, y el nuevo regreso del Poliorcetes, acogido esta v e z con mucho menos entusiasmo. TAMBIÉN Lácares ha huido, como Demetrio el falereo, por la carretera de Tebas, camino clásico de los desterrados. Su fuga es el último de la serie fúnebre o grotesca de mutis por el foro que han dejado completamente vacío el escenario de la tragicomedia ateniense, aquel escenario que en tiempos resultaba demasiado pequeño para contener simultáneamente a Aristides y Temístocles, Cimón y Pericles, Critias y T r a sibulo. Pero no, no está desierta la escena. Teofrasto, ya vuelto del destierro, y Menandro, confortablemente agazapado en su insignificancia después de los azares de la persecución, o b , 73 MANUEL FERNÁNDEZ-GALIANO servan con más atención y cariño que nunca el pequeño mundo de la plebe ateniense, tan pequeño, que también sobre él han pasado sin dejar gran huella todos los temporales de cincuenta años agónicos. Teofrasto, el meticuloso naturalista, sigue aplicando a los humanos el mismo esquema clasificador que a las lagartijas o a las plantas: ahí va el descontentadizo, que cuando se encuentra una bolsa en el camino lamenta que el hallazgo no sea un tesoro; y allí está el autoritario, q u e exige plenos •poderes incluso para organizar una simple procesión; y allá, el viejo presumido, exhibiendo en los baños sus marchitas desnudeces; y aquél es el cobarde, a quien cada islote le parece un barco de piratas; y éste, el inoportuno, que siempre que va a visitar a su novia la encuentra con fiebre... En cambio, Menandro, no tan aficionado a la psicología científica, ha tenido especial empeño, al menos durante su última época dramática, en que los caracteres de su colección no resulten seres de una pieza carentes de humana flexibilidad. El repertorio, es cierto, existe de manera tan clara como siglos más tarde en la comedia del arte italiana. Incluso los nombres son casi siempre los mismos. El espectador, menos interesado que el moderno en la sorpresa del desenlace y más atento a las finuras y habilidades del desarrollo, sabe muy bien, cuando se sienta en el teatro, que Démeas o Laques será el padre g r u ñ ó n ; Mosquión o Fidias, el jovenzuelo petulante y atolondrado; Mirrine, la honesta madre de familia; Glícera, la tierna muchacha seducida; D a v o , el siervo entrometido y gracioso... Pero siempre hay algo, en estos tipos tradicionales, que les salva del rutinario encasillamiento. Las comedias de Menandro no son obras de «buenos y malos», sino de personas honradas que pueden tener debilidades pasajeras y de gentes brutales o ignorantes que saben enternecerse o rectificar generosamente cuando es necesario. Eso es precisamente lo que les hace tan humanos, tan afines a nosotros. Y además, nos resultan particularmente interesantes porque Uevan a la escena los mismos problemas y las mismas maneras de pensar que un espíritu tan observador como el de nuestro comediógrafo podría descubrir en cualquier calle 74 LA ATENAS DE MENANDRO O casa del barrio burgués de la ciudad de su tiempo. N o importa, pues, que falten casi por completo las alusiones a hechos o personajes históricos; que la crítica política esté redu, cida a un mínimo casi imperceptible; que incluso la datación y localización de muchas de las comedias quede deliberadamente sumida en vaguedades: basta con fijarse detenidamente en el resto conservado de la obra menandrea y en seguida se percibirá con toda clase de ricos pormenores el que pudiéramos llamar telón de fondo sobre el q u e hemos visto moverse a los últimos políticos de la era libre. V e m o s entonces que el telón está entretejido con conflictos menudos en sí, pero que representan para el individuo problemas tan graves como el de la evolución política para el Estado. Conflictos entre la moderna Atenas cosmopolita e innovadora y la antigua ciudad pueblerina, patriarcal, apegada al viejo terruño familiar. Conflictos entre los padres, reliquias supervivientes del régimen democrático, y los hijos, indiferentes en política, faltos de creencias y ansiosos de goce vital. Conflictos entre los pobres, agotados en la ruda obtención del sustento a partir de una tierra tan mísera como ellos, y los ricos, los adinerados miembros de esa próspera burguesía creada, en estratos sucesivos, por las reformas económicas de Eubulo, Licurgo y Demetrio. Conflictos, en fin, creados por los propios individuos cuand o no saben reprimir la desmesura de sus apetitos o refrenar a tiempo su cólera. Y todo ello, en un mundo menudo, alicortado, voluntariamente restringido por la indiferencia con respecto a los grandes problemas que el asendereado hombre de la Atenas helenística ha empezado a adoptar. Los atenienses se han propuesto volverse de espaldas al alucinante mundo exterior, olvidarse de que existe un gran imperio en gestación, ignorar las colosales proezas que se realizan todos los días en el Asia lejana; para ellos, la guerra y sus avatares no son apenas más q u e el breve comentario de la última noticia, la sonrisa ante las exageraciones de los viajeros, la contemplación admirativa de algún bello objeto traído de Persia o de la India en el zurrón de un legionario. Pero la impresión es f u g a z : ¿ q u é significan todas esas triviales lejanías al lado de las verdaderas tragedias de la vida cotidiana? 75 MANUEL FERNÁNDEZ-GALIANO En Atenas hay bandas de adolescentes de buena familia que corretean por las calles, beben en las tabernas, berrean en desafinados coros vespertinos. H a y , en las noches cálidas del verano, fiestas religiosas, y en ellas, muchachas de la buena sociedad a las que el recato habría vedado el trato con hombres en ninguna otra parte. Se producen encuentros, conversaciones, risas, pecaminosos deslices. Surgen los apuros, los disgustos, los matrimonios forzados. Los padres de las muchachas pobres claman contra los ricos, q u e abusan de la vejez menesterosa e incapaz de defenderse. Los padres de los mozos adinerados vociferan contra la impúdica juventud femenina de hoy día, especialista en cazar incautos estropeando lastimosamente proyectos de bodas con ricas herederas. Los esclavos van y vienen, riñen, bromean, inventan ingeniosas soluciones. Y al final las cosas terminan a gusto de todos. En Atenas hay toscos soldadotes, licenciados tal vez de las campañas de Alejandro, y huérfanas desamparadas, obligadas a servirles de concubinas. El soldado puede equivocarse y cortar injustamente la cabellera a la pobre muchacha tenida por infiel; ella puede dejarle plantado para que ría el público al ver llorar como un niño al tntles gloñosus tan feroz en apariencia; pero también esta v e z el desenlace nos deja a todos con buen sabor de boca. En Atenas hay esclavos que, bajo su exterior rústico, esconden corazones románticos; y doncellas que, engatusadas por un joven vecino, dejan de serlo con consecuencias lamentables y apremiantes. El esclavo no se i n m u t a : al contrario, el nuevo suceso le dará una oportunidad para, acusan., dose a sí mismo, conseguir unirse a la muchacha, cuya condición, por otra parte, es casi tan servil como la suya. Y las cosas se arreglan nuevamente..., mas no para el siervo enamorado, q u e obtiene la libertad, pero sin amor. En las montañas del Ática hay vejetes tenaces, rudos, que malviven miserablemente luchando a brazo partido con unas áridas piedras en que no brotan más que pobres matojos de tomillo o salvia; su triste vida les ha hecho malhumorados, agresivos, dados a insultar al viandante que perturbe su misantrópica soledad y a mantener secuestrada, lejos del mun- 76 LA ATENAS DE MENANDRO do, a una hija adorablemente ingenua. Pero en vista de q u e él huye de los hombres, son éstos quienes vienen a buscarle: el joven q u e aspira al amor de la muchacha, el hijastro q u e le salva de la muerte demostrándole que la humanidad no es tan perversa como él creía y, al final, hasta los picaros esclavos que se lo llevan, entre bromas y veras, para q u e participe con los demás del gozoso festín... En Atenas hay ancianos avarientos capaces de llevarle a mal al yerno, no que engañe a su mujer, sino que derroche la dote con cortesanas; cocineros charlatanes y ladrones; parásitos glotones, aduladores y desvergonzados; gañanes zafios, malolientes y supersticiosos; solterones misóginos; filósofos presumidos e hipócritas; prostitutas codiciosas e ingratas, coquetas e impúdicas, «devoradoras de hombres y de fortunas»; pobres muchachas que, caídas en la mala vida por los azares de una existencia difícil, recuerdan nostálgicamente la virginidad perdida; y , detrás de unas y de otras, la vieja alcahueta y el odioso lenón, mercader de virtudes... H e aquí los elementos; las combinaciones q u e con ellos pueden formarse son infinitas siempre que se tenga, como Menandro, un cierto tino, un arte especial en la confección de la mixtura. Porque, además, no son éstos solos los ingredientes q u e una buena comedia requiere: hay que añadirles gusto refinado, apacible humor, una considerable dosis de optimismo innato frente a las calamidades de la época azarosa. Y sobre ello, ese leve, casi indefinible tinte filosófico que ha hecho a Menandro tan particularmente estimado por las generaciones futuras. Porque el comediógrafo no ha querido limitarse a reflejar objetivamente lo q u e la realidad ponía ante sus ojos, sino enseñar a los hombres de su mundo ateniense el camino hacia una nueva manera de ser y de sentir. Que reconozcan, ante todo, no ser más q u e eso, hombres, débiles criaturas sometidas al imperio universal de la tyche que, como dijo su amigo Demetrio en el fragmento conservado al respecto, ha mostrado a los griegos su inmensa fuerza en solos cincuenta años reduciendo a polvo la legendaria monarquía de los persas y elevando en su lugar al oscuro reino de los macedonios; q u e esta convicción les infunda 77 MANUIEL FERNANDEZ'GALIANO moderación, la vuelta a la tan ensalzada sophrosyne de la vieja Atenas después de los tiempos febriles del imperialismo democrático; q u e sepan reprimir las pasiones corporales, y también la cólera, a que tan propensos son los jóvenes; q u e se mantengan en un tenor de vida natural, sin agregar inmoderados apetitos artificiales —ambición, espíritu de lucha, afán de g l o r i a — a los inevitables defectos de la naturaleza, como han hecho en política sus mayores; q u e formen su carácter en la templanza, en el justo medio, sin pecar de complacientes ni de ariscos; q u e busquen el bien, pero como el hombre es falible, no se desanimen ante los errores cometidos cuando éstos se deban a la ignorancia; que sepan enmendarse si yerran, ceder de su derecho, perdonar cuando hay que hacerlo. Que ningún hombre ni pueblo se crea o finja creerse llamado por vocación divina a dominar a los otros. Que los esclavos sean tenidos por personas en nada distintas de las demás y aun capaces, en ocasiones, de demostrar una mayor templanza que sus dueños. Que nadie abuse de los niños, de esas infortunadas criaturas, en mala hora nacidas de uniones ilícitas, que pululan por las escenas de sus comedias: respéteseles el derecho a vivir, el derecho a encontrar a sus legítimos padres, incluso el derecho a no ser despojados de las inocentes baratijas con que han sido expuestos. Que se respete a las mujeres: bien está q u e , más o menos en broma, se toleren las malhumoradas cantilenas de los viejos misóginos, pero reconózcase, a la hora de la verdad, que ninguna ley autoriza, por ejemplo, a los padres para ordenar a su antojo el matrimonio de sus hijas. Que se cubra de ignominia la mujer pecadora, pero también, sin mjustas distinciones ni leyes del embudo, el hombre q u e se crea autorizado, com.o hasta hoy, a considerar como irresponsables devaneos las aventuras de su soltería. Que los ricos se acuerden de los pobres en esa situación de privilegio a que las circunstancias les han llevado; y que, en f i n — y ésta es una innovación verdaderamente notable por parte de nuestro buen M e n a n d r o — , sepan los atenienses todos ser verdaderos griegos. Pues también la conciencia nacional helénica sale prestigiada y ennoblecida de sus obras. «Los g r i e g o s — d i c e en un 78 LA ATENAS DE MENANDRO l u g a r — s o n gentes nada faltas de juicio, q u e todo lo hacen con deliberación». Es decir, el sedimento cultural de aquella antigua raza les ha dotado de una sensibilidad especial para lo bueno y lo malo. Pero el comediógrafo no insiste tanto en otros aspectos del recto juicio como precisamente, porque a ello le llevan su temperamento apacible y lo q u e pudiéramos llamar la tesis de su obra teatral, en la capacidad de reflexionar sobre los hechos para depurar responsabilidades atribuyendo a cada potencia extema o interna su correspondiente papel. U n bárbaro, no formado en la exquisita paideía ateniense, sería incapaz de discemir finos matices subjetivos en los comportamientos de los hombres. U n griego, sobre todo si se ha educado en la buena escuela del Perípato, sabe siempre sobreponerse a su pasión o su cólera para examinar si en cada acción aparentemente mala hay un adíkema, una injusticia premeditada; un hamártema, una falta cometida bajo los impulsos irrefrenables de agentes exteriores como la ira o la embriaguez, o un simple atychema, una desgraciada circunstancia, totalmente involuntaria, traída por esa nueva soberana del mundo helenístico en que se ha convertido la Tyche. T a l es la fina clasificación de Aristóteles; y sin entenderla ni tener en cuenta la filiación peripatética de Menandro no es posible seguir bien una comedia como, por ejemplo. La tonsurada. La barbaridad cometida por Pbiemón es precisamente eso, una barbaridad, un acto propio de u n ser ayuno de formación moral o, mejor aún, de un bárbaro no g r i e g o ; pero, al mismo tiempo, hay que reconocer q u e sobre su acción ha influido de modo evidente la ignorancia en que se hallaba con respecto al hecho de q u e Glícera y Mosquión eran hermanos y, por tanto, los besos q u e se habían dado resultaban efusiones del todo inocentes: ignorancia tan importante en la idea de Menandro, q u e motiva la introducción de un personaje simbólico así l l a m a d o — Á g ' nota, Ignorancia—como narrador de los hechos ocurridos fuera de escena. Pero tampoco Glícera habría obrado «a la griega» si se hubiera encerrado en tozudo e inflexible rencor contra el gigantón enamorado; y ello da razón a Pateco para comentar el rasgo de «helenismo» que significa el perdón fmal. 79 MANUEL FERNÁNDEZ-GAUANO L o mismo en Los litigantes. Allí vemos a Carisio, una vez pasado el hervor de los primeros momentos, apostrofarse a sí mismo como despiadado y b á r b a r o — e s t o es, no griego, nótese b i e n — p o r haberse obstinado en su repudio de Panfila. Pero, además, lo curioso aquí es q u e los dos esposos, sin saberlo ellos, son los protagonistas de la escena amorosa anterior a su matrimonio ; y la conducta de Carisio ha sido tan inhumana, tan contraria al principio de la igualdad entre los sexos y entre las clases que va haciéndose típico de la nueva helenidad, como para eximirse a sí mismo de toda. culpa mientras prescinde de las muchas atenuantes—juventud, inexperiencia, el ambiente mágico de la fiesta nocturna en el bosquecillo de la d i o s a — que podían fácilmente apreciarse en el caso de Panfila. Afortunadamente, Carisio sabe también aplicar con rectitud la helénica capacidad de discernimiento de q u e ahora mismo hablaba. Soberbia y estrechez de miras ceden en él a la magnanimidad propia de quien ha visto llorar enternecidas a las cortesanas ante el abandono de un niño pequeño, desistir de sus sórdidos empeños a los viejos avaros, sacrificarse por afectuosa lealtad a los empedernidos esclavos, y así demostrar todos ellos, con sus impulsos o arrepentimientos, que no hay hombre que no tenga en sí una chispa divina de virtud, es decir, que no sea o esté en camino de ser un hombre en el sentido verdadero de la palabra. H e aquí, pues, a Menandro erigido en promotor de una nueva concepción de los griegos como representantes natos de la humanitas. Pero dejaría de ser quien era, él, el amigo de los macedonios, el benévolo observador de los siervos tracios y los mercenarios escitas y toda la resaca humana que medio siglo de guerras exteriores ha dejado en Atenas, si limitara estrechamente su ideario al simple marco de su ciudad natal. «El que está bien dotado en su naturaleza con respecto a lo bueno, ése es bien nacido, aunque se trate de un etíope». Así dice u n hijo o hija a su madre deslumbrada por el noble linaje de unos futuros parientes políticos; y en otro fragmento la formulación es todavía más clara : «A nadie tengo por extraño a mí, si es bueno. La naturaleza es una sola para todos, y el carácter es el q u e establece las afi- 80 LA ATENAS DE MENANDRO nidades». A q u í se ha querido ver ya un rasgo estoico, pero no hay necesidad de e l l o : basta con recordar el pasaje de la Etica a Nicómaco en que habla Aristóteles de q u e en los viajes puede verse cuan afín y cuan amistoso resulta ser todo humano para su congénere. A esto precede en el estagirita una alabanza de los hombres philánthropoi, y ello nos da la clave del modo de pensar de Menandro enlazado con toda la teoría de la filantropía helenística a que aquí no tengo tiempo apenas de referirme. Con esto, las semillas del internacionalismo cosmopolita y filantrópico, que se apuntaban ya levemente en Isócrates y Platón, van a germinar, a través de Menandro y de los cínicos y estoicos, procedentes en su mayoría de países no helénicos, nada menos que en la humanitas ciceroniana y en el Cristianismo. N o parece, pues, u n honor desproporcionado que Menandro sea uno de los poquísimos autores paganos citados en el N u e v o Testamento. « ¡ Q u é agradable es el hombre cuando realmente es homb r e ! » Así dice, poco más o menos, un conocido fragmento de nuestro cómico en el que hallamos un perfecto espejo de su cordial humanidad. Por una parte, la distinción clara entre el animal racional llamado hombre, la simple máquina de comer, dormir y respirar, y el ser humano capaz de actuar como tal y, según dice el pasaje en que parece inspirado el célebre homo sum tcrenciano, de phroneín tanthrópina, «sentir y pensar humanamente». Pero, junto a esto, un rasgo típicamente menandreo en el propio enunciado de la máxima : obsérvese que no se nos dice «qué importante», ni «qué bueno», ni «qué serio» es el hombre, sino, sencillamente, «qué agradable», qué dulce y hermoso es ver en silencio cómo desfilan ante uno las entrañables criaturas humanas. Y soñar, mientras se contempla, con un futuro irrealizable, pero delicioso en su bella promesa de una humanidad mejor. Hasta el tosco, el grosero aldeano Cnemón, protagonista del recién descubierto Misántropo, lo ha visto claro: «Si todos los hombres tuvieran buena voluntad, no habría tribunales, ni se enviarían a la cárcel los unos a los otros, ni existiría la guerra, sino que cada cual se contentaría moderadamente con lo suyo». Cnemón, que, parapetado en su orguUosa autarquía, 81 MANUEL FERNÁNDEZ-GALIANO se permitía el lujo de odiar a una humanidad de la q u e creía no necesitar, comprende ahora, maltrecho y humillado, que su propia salvación y la de los demás humanos está en la unión y la pacífica concordia; y tal v e z sea ahora ocasión —pensará M e n a n d r o — d e que la pobre Atenas, igualmente abatida y zarandeada por las realidades de un mundo al que se imaginó ser superior, se convierta finalmente a esta nueva fe. Menandro está sentado en una de las más altas gradas del teatro de Dioniso. Ahora no le acompaña Teofrasto, cada v e z menos amigo de sustraerse a sus labores científicas y más angustiado por la desproporción entre los años de vida que le restan y la tarea inmensa que le aguarda. Es una hermosa mañana de abril. Desde estos asientos superiores se entrevé, allá al fondo, el ¡liso, envuelto aún en vapores matinales. Más a la izquierda, sobre el estadio, las pe adas laderas del Himeto ; a la derecha, la colina del M u seo. Detrás, la deslumbradora luz del golfo, las ruinas de los antiguos muros, los edificios apenas silueteados del Palero. Al fondo, Salamina, y allá en el horizonte, borrosamente, Egina. Todo habla de pasadas grandezas. El recuerdo vuela hacia Temístocles, Pericles, Alcibíades. U n a leve tristeza comienza a ensombrecer y estropear el bello día. Pero junto a Menandro, en quien nadie se fija, unas pescaderas se disputan a gritos el acomodo. U n viejo dormita apo, yado en su bastón. U n flaco pedagogo casca nueces con una piedra. Dos marineros juegan a los dados. Allá abajo, minúsculos en la inmensidad del panorama, los personajes fingen reír o llorar detrás de sus máscaras pintarrajeadas: Démeas, Laques, Fidias, Esmícrines, el padre autoritario y el hijo rebelde, la soltera atribulada y el soldado fanfarrón, todos, todos están allí, con sus alegrías y sus penas, sus riñas y sus reconciliaciones. Y Menandro, medio cerrados los ojos frente al sol q u e va levantándose, sonríe para sí. « [ Q u é agradable es el hombre cuando realmente es h o m b r e ! » 82
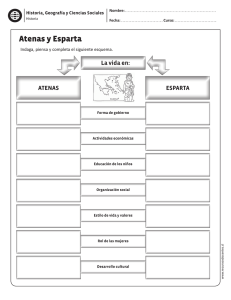
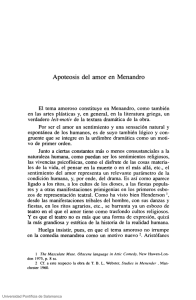


![Benediktos Adamantiades[1]](http://s2.studylib.es/store/data/005696564_1-616a59a8dc142702fedbe26b4abf9fb4-300x300.png)