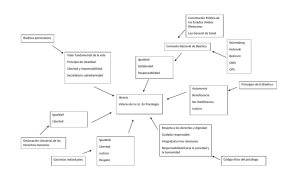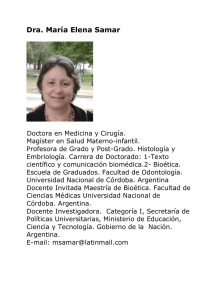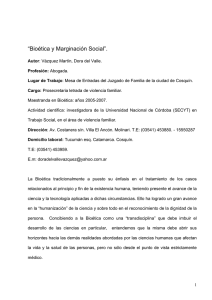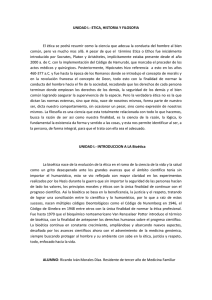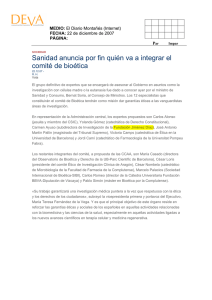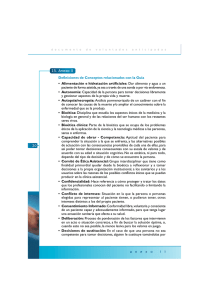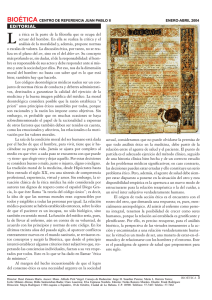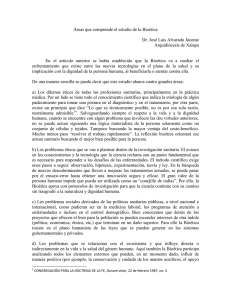Año XIV - N° 2: Experiencias en Bioética
Anuncio

S A LU T E PR O P A H O O P S VI MU ND I N O Acta Bioethica (Continuación de Cuadernos del Programa Regional de Bioética OPS/OMS) Año XIV – N° 2 - 2008 ISSN 0717 - 5906 Indizada en Science Citation Index (SCI), Lilacs, SciELO y Latindex Director Fernando Lolas Stepke Editor Álvaro Quezada Sepúlveda Revisión Marta Glukman Salita Publicaciones Francisco León Correa Diagramación Fabiola Hurtado Céspedes Consejo Asesor Internacional José Acosta Sariego Profesor Titular, Universidad Médica de La Habana. Coordinador Académico de la Maestría de Bioética, Universidad de La Habana. Roberto Llanos Zuloaga Presidente de la Asociación Peruana de Bioética. Presidente del Comité de Salud Mental de la Academia Peruana de Salud, Lima, Perú. Salvador Darío Bergel Profesor de la cátedra UNESCO de Bioética, Universidad de Buenos Aires, Argentina. José Alberto Mainetti Campoamor Director del Instituto de Humanidades Médicas de la Fundación Dr. José María Mainetti, La Plata, Argentina. Gabriel D’ Empaire Yáñez Jefe de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Clínicas, Caracas, Venezuela. Victoria Navarrete Cruz Coordinadora del Centro de Investigaciones en Bioética, Universidad de Guanajuato, México. José Geraldo De Freitas Drumond Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), Brasil. Delia Outomuro Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Dafna Feinholz Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Bioética, México. Marta Fracapani Cuenca de Cuitiño Profesora Asociada Área de Pediatría, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Alberto Perales Cabrera Director del Instituto de Ética en Salud, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Leo Pessini Vicerrector del Centro Universitario São Camilo, São Paulo, Brasil. César Lara Álvarez Director de Enseñanza y Divulgación, Instituto Nacional de Medicina Genómica, México. Leonides Santos y Vargas Director del Instituto de Estudios Humanísticos y Bioética “Eugenio María de Hostos”. Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico. Francisco León Correa Profesor del Centro de Bioética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. María Angélica Sotomayor Saavedra Asesora Jurídica de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Alfonso Llano Escobar, S.J. Director del Instituto de Bioética CENALBE, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Raúl Villarroel Soto Director del Centro de Estudios de Ética Aplicada, Universidad de Chile. La revista Acta Bioethica es publicada semestralmente por el Programa de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, OPS/OMS. Avenida Providencia 1017, Piso 7, Providencia. Casilla 61-T, Santiago, Chile. Teléfono: (56-2) 236-0330. Fax: (56-2) 346-7219. http://www.paho.org/spanish/bio/home.htm [email protected] Los artículos son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión del Programa de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, OPS/OMS. Andros Impresores Hecho en Chile / Printed in Chile TABLA DE CONTENIDOS Presentación Bioética: un discurso intersticial Fernando Lolas Stepke................................................................................................................................... 133 Originales Ciencia, tecnología y bioética: una relación de implicaciones mutuas Rolando V. Jiménez Domínguez y Onofre Rojo Asenjo ..................................................................................... 135 Proyecto genoma humano visto desde el pensamiento de la complejidad. Implicaciones bioéticas Sonia R. Sánchez González ........................................................................................................................... 142 Prejuicios, estereotipos y discriminación. Reflexión ética y psicodinámica sobre la selección de sexo embrionario María de la Luz Casas Martínez ................................................................................................................... 148 Implicaciones éticas y sociales de la introducción de la vacuna contra el virus del papiloma humano en México: reflexiones sobre una propuesta de intervención Alejandra Prieto de la Rosa, Cristina Gutiérrez Delgado, Dafna Feinholz Klip, Gisela Morales González y Renee Witlen ........................................................................................................ 157 Capacidad de los pacientes para tomar decisiones en salud. Actitud y significado para médicos y abogados Gladys Bórquez Estefo, Nina Horwitz Campos, Ilse López Bravo y Gina Raineri Bernain ................................. 166 Entre la igualdad y la eficiencia en materia sanitaria Alejandra Zúñiga Fajuri ............................................................................................................................... 176 Dez anos de experiência do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Brasil Maria Rita C. G. Novaes, Dirce Guilhem y Fernando Lolas ............................................................................ 185 Regulación de la investigación clínica y comités de ética en Perú: crónica de cambios Agueda Muñoz del Carpio Toia ..................................................................................................................... 193 Bioética en Nicaragua Armando Ulloa González y Melba de la Cruz Barrantes Monge ...................................................................... 200 El principio de justicia y la salud en Chile Claudio Lavados Montes y Alejandra Gajardo Ugás ........................................................................................ 206 Ética en el currículo de las carreras de odontología Carlos Zaror Sánchez y Carolina Vergara González ........................................................................................ 212 Vulnerabilidad de los niños de la calle María Luisa Gómez, María de la Luz Sevilla y Nelson Álvarez ....................................................................... 219 Recensiones ................................................................................................................................................ 224 Publicaciones ............................................................................................................................................. 228 Tabla de contenidos del número anterior ................................................................................................. 231 132 PRESENTACIÓN BIOÉTICA: UN DISCURSO INTERSTICIAL Fernando Lolas Stepke El presente número de Acta Bioethica es un vivo testimonio de la posición de interfaz que ocupa el discurso bioético y recoge artículos de diversa factura, desigual alcance y estilos diferentes. Desde que la revista parece haber consolidado su posición como referencia de la comunidad bioética en los países de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa, acrecentada por su reciente inclusión en Science Citation Index, el número de manuscritos no solicitados y la demanda por publicar en sus páginas ha crecido. Como siempre, no se consolidan los límites de una disciplina por simple imposición de temas. Se establecen, en realidad, cuando se constituye una comunidad de reflexión y de prácticas. Confiamos que Acta Bioethica pueda contribuir a ese desarrollo. En este número se abarca un amplio espectro de temas. Algunos se relacionan con la ciencia y la investigación, otros con la asistencia sanitaria, algunos con la enseñanza. Tenemos aportes empíricos, ensayos, reflexiones, y una amplia representatividad geográfica. Como es habitual, la edición incluye comentarios de libros y noticias sobre publicaciones recientes. La vitalidad de una publicación como Acta se mide por las citaciones que sus trabajos reciben y en tal sentido es grato comprobar que el número de ellas crece día a día. De todas formas, sigue la bioética constituyendo lo que cabe llamar un discurso “intersticial”. Esto significa, un discurso “entre” los saberes constituidos y consolidados en la institucionalidad universitaria y asistencial. En su aspecto positivo, esta intersticialidad significa que se interpelan muchas disciplinas, en ejercicios que pueden ser multi, inter o transdisciplinarios. En su aspecto negativo, da pábulo para superficiales afirmaciones, villanía intelectual y audacias que a veces cabe rotular de auténtico bandolerismo académico. Se erigen autoridades y gurúes por todas partes, se usa y abusa del prestigio de instituciones internacionales, se realizan gestos que parecen tener significado pero que en el fondo son maneras disfrazadas de ejercer poder o alcanzar posiciones políticas. Pero lo que la bioética llegará a ser en el horizonte intelectual latinoamericano pasará sin duda por la superación de aquellas distinciones sin diferencias que algunos establecen con espurios fines y dudosas intenciones. Algún día llegará en que el trabajo en bioética sea reconocido y valorado, y no será simplemente porque alguien se erige en experto sino porque la comunidad profesional advierte que el discurso bioético es un indispensable componente del trabajo serio, responsable y coherente que se requiere. 133 ORIGINALES Acta Bioethica 2008; 14 (2): 135-141 CIENCIA, TECNOLOGÍA Y BIOÉTICA: UNA RELACIÓN DE IMPLICACIONES MUTUAS Rolando V. Jiménez Domínguez y Onofre Rojo Asenjo* Resumen: Este artículo aborda el tema de los valores en la ciencia y en la tecnología desde la perspectiva tecnocientífica, procurando una base filosófica para la discusión. Se revisan algunos avances tecnológicos que afectan la vida de los seres humanos y sus interrelaciones, así como las posibles formas que estos efectos puedan adoptar en el futuro. Se plantean algunas preguntas que se derivan de manera natural de estos y otros desarrollos, y se propone una política de participación social en las grandes decisiones sobre la ciencia y la tecnología, enfatizándose la importancia de difundir una cultura científica en la sociedad. Finalmente, se considera a la ciencia y tecnología actuales como sistemas no ajenos a valores y las implicaciones de esta concepción para las actividades de investigación y la formación de recursos humanos en las áreas científico-técnicas. Palabras clave: ciencia, tecnología, sociedad, valores, sistemas tecnocientíficos SCIENCE, TECHNOLOGY AND BIOETHICS: A RELATION OF MUTUAL IMPLICATIONS Abstract: This article deals with the subject of values in science and technology from the techno-scientific perspective, providing a philosophical basis for discussion. Various technological advances which affect the lives of people and human relations, are reviewed as well as the possible forms these effects can adopt in the future. Questions which naturally result from these and other technological developments are considered, and a policy of social participation in the big decisions about science and technology is proposed, with emphasis on the importance of spreading a scientific culture in society. Finally, the article considers science and technology as systems not devoid of values, and ponders the implications of this concept for research activities and the formation of human resources in scientific and technical areas. Key words: science, technology, society, values, techno-scientific systems CIÊNCIA, TECNOLOGIA E BIOÉTICA: UMA RELAÇÃO DE IMPLICAÇÕES MÚTUAS Resumo: Este artigo aborda o tema dos valores na ciência e na tecnologia a partir da perspectiva tecnocientífica, procurando uma base filosófica para a discussão. São revisados alguns avanços tecnológicos que afetam a vida dos seres humanos e suas inter-relações, assim como as possíveis formas que estes efeitos podem adotar no futuro. São propostas algumas questões que derivam de maneira natural destes e de outros desenvolvimentos, e se propõe uma política de participação social nas grandes decisões sobre a ciência e a tecnologia, enfatizando-se a importância de se difundir uma cultura científica na sociedade. Finalmente, se considera a ciência e a tecnologia atuais como sistemas não alheios a valores e às implicações desta concepção para as atividades de pesquisa e formação de recursos humanos nas áreas científico-técnicas. Palavras-chave: ciência, tecnologia, sociedade, valores, sistemas tecnocientíficos * Programa de la Maestría en Bioética de la Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional, México Correspondencia: e-mail [email protected] 135 Ciencia, tecnología y bioética: una relación de implicaciones mutuas - Rolando V. Jiménez Domínguez y Onofre Rojo Asenjo 1. Introducción La ciencia es un cuerpo de conocimiento organizado y sistematizado acerca del Universo, incluidos nosotros mismos. Hasta este punto no existen implicaciones éticas, porque el pensamiento es neutro en tanto no determine acciones; pero el humano, dada su propia naturaleza, no se detiene nunca en sólo conocer y entender, y ha desarrollado una extraordinaria habilidad para usar y aplicar el conocimiento para múltiples propósitos, herramientas, productos y procesos de modificación de materiales que alteran y afectan la forma de vivir. Esto es, la tecnología tiene indiscutibles implicaciones éticas, ya que la vida alterada a la que conduce no puede asegurarse que sea mejor o peor, y las consecuencias a largo plazo son, en la mayoría de los casos, imprevisibles. Bunge(1) considera que la ciencia debe entenderse como un sistema lógicamente estructurado de conceptos y enunciados verdaderos, y la actividad científica como una empresa teórica de investigadores que se rige por la búsqueda de la verdad objetiva. Para él, la tecnología es el resultado de la aplicación de los conocimientos científicos en forma de sistemas de acción basados en leyes científicas y por tanto racionales, de lo que se concluye que el conocimiento científico y la tecnología, basados en la ciencia y las humanidades racionalistas, son no sólo valiosos medios de producción y bienestar, sino también condiciones para el debate democrático y la solución racional de los conflictos. Esta posición ultraoptimista de Bunge –quien en este artículo aboga por una cruzada para expulsar de la Academia, como nuevos caballos de Troya posmodernos, a los “constructivistas-relativistas”– es insostenible y resume cinco mitos que Daniel Sarewitz(2) menciona. Siendo la sociedad la que sostiene al sistema y considerando al sistema de alto valor estratégico para el desarrollo social y material de las naciones, es necesario adoptar nuevos puntos de vista, que Sarewitz considera también mitos pero más adecuados a la situación actual. El primer grupo de mitos actuales a los que se refiere Sarewitz es el siguiente: • El mito del beneficio infinito: más ciencia y más tecnología generarán mayor bienestar público. • El mito de la libre investigación: es posible cualquier línea de investigación, científicamente razonable para producir beneficios sociales. • El mito de la responsabilidad (rendición de cuentas): el sistema de revisión por pares, la reproduci136 bilidad de los resultados y otros controles expresan las principales responsabilidades éticas del sistema de investigación. • El mito de la autoridad: la información científica ofrece una base objetiva para la resolución de disputas políticas. • El mito de las fronteras sin límites: el nuevo conocimiento generado en la frontera de la ciencia es independiente de las consecuencias morales y prácticas producidas en la sociedad. La idea de Sarewitz es que estos mitos han sido creados por la propia comunidad científica, pero suelen fracasar a la hora de servir a los intereses de la sociedad. Considera que no se puede divorciar lo que ocurre en el interior del laboratorio del contexto social más amplio en el que está profundamente inmerso, existiendo la necesidad de crear “un nivel más realista de expectativas respecto de las promesas sociales hechas en nombre del sistema de investigación y desarrollo y un incremento en la capacidad de objetivos sociales”. Para esto sugiere una mitología alternativa sobre la que volveremos al final de este documento. En relación con el quinto mito –considerar a la ciencia como filosóficamente ajena a valores y políticas, movida exclusivamente por intereses teóricos y verificación de hechos, y como consecuencia declararla éticamente neutral, al margen de las responsabilidades que el uso de los resultados de la investigación libremente llevada a cabo conlleva–, es una posición que no se puede seguir sosteniendo, por muchas razones. Por una parte, en la creación del conocimiento intervienen factores sociales, económicos, culturales, ideológicos, entre otros, situaciones que no pueden quedar al arbitrio de una sola persona; por otra, los resultados de su aplicación tienen una trascendencia que puede ser considerada como parte de una estrategia nacional. Los estudios de los últimos cincuenta años sobre la interrelación Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS) han puesto de relieve la compleja red de agentes, actividades y escenarios que integran la ciencia y la tecnología contemporáneas y, como consecuencia, conducen a aceptar que éstas son un resultado de la cultura humana: realizaciones sociales y culturales(3). 2. Aspectos éticos del desarrollo tecnológico Un examen somero de la tecnología nos mostraría que tiende siempre a crecer y renovarse: la creatividad y la Acta Bioethica 2008; 14 (2) innovación son aspectos destacados de su actividad, de tal modo que cuando se detiene corre el riesgo de derrumbarse (efecto bicicleta). Además, se relaciona con otras actividades del quehacer humano, formando un sistema cuya dinámica compleja se conoce como “desarrollo tecnológico”. La tecnología se relaciona con los propósitos del ser humano, sus aspiraciones y sus valores; en muchas ocasiones es el instrumento para su logro(4). El ser humano ha aspirado siempre a extender y ampliar sus capacidades intrínsecas: ver más, mejor y más lejos, de donde surgen instrumentos (lentes, anteojos, telescopios, microscopios); la extensión de su movimiento (caballos, trenes, aviones); la ampliación de las funciones cerebrales (libros, calculadoras, computadores); la reducción de los riesgos (defensa contra el frío, las inundaciones, el hambre, las enfermedades), por ejemplo. La tecnología, como expresión de creatividad, se relaciona con propósitos, anhelos y valores: extiende la capacidad humana y elimina o reduce los riesgos. La exuberancia y virtuosismo de la tecnología y, por ende, del desarrollo tecnológico nos lleva a formular algunas cuestiones: ¿para qué crear? ¿Para qué ampliar y extender las capacidades humanas? ¿Hasta qué punto? ¿Para qué eliminar los riesgos? No siempre es bueno ni moral el crecimiento. No olvidemos que el cáncer es un crecimiento celular incontrolado: ¿no podría sucedernos lo mismo con el crecimiento tecnológico? Al mismo tiempo que la tecnología amplía las posibilidades de vida, plantea una serie de responsabilidades y de problemas que están lejos de haber sido resueltos filosófica, legal o políticamente(5). Como consecuencia del desarrollo técnico se establece una nueva división del trabajo y comenzamos a ser expertos en nuestro oficio, piezas sustituibles en el engranaje social, pero con la obligación de tomar decisiones que tienen implicaciones bioéticas muy vastas. Al decidir, casi siempre tenemos un conocimiento experto del problema, pero sin tiempo ni lugar para reflexionar sobre sus alcances. De aquí la necesidad de una formación en bioética. Los juicios de Nürenberg establecieron de forma contundente (aunque desde el lado vencedor) que el cumplimiento del deber no excluye la responsabilidad ética. Esta doctrina extendida al trato médico de poblaciones segregadas, como en el caso Tuskegee(6), llevó a acuñar el término bioética en 1970(7,8), referido a una preocupación central acerca del ser humano y su entorno, el cuidado de otras especies, ecosistemas y el equilibrio de la vida en el planeta. Para Ruy Pérez Tamayo(9) la bioética nació como un puente entre la biología y la filosofía, pero incluye también la ecología, la medicina y la antropología, y busca un lenguaje común entre todas ellas. Con un alcance más amplio, el mismo Potter concibió a la bioética como un puente entre la ciencia y las humanidades, concepto cuya fertilidad y profundo significado lo hacen hoy tan evidente y necesario. ¿Cuántos profesionales de la salud necesitan, antes de emitir un diagnóstico, una serie de estudios, gráficos y números obtenidos en equipos de varia complejidad tecnológica, y olvidan la importancia de la palpación, el ojo clínico o el semblante de los pacientes? Quien haya estado alguna vez internado en un hospital moderno se habrá sentido más atendido por aparatos y sensores electrónicos que por personal médico o paramédico. ¿Ha enfermado la medicina? Estos hechos deben llevarnos a reflexionar sobre las implicaciones éticas de la ciencia y de la tecnología. La tecnología permea e interviene en multitud de actividades relacionadas con nuestra manera de vivir (desde el momento de la fecundación hasta la prolongación de la vida, como examinaremos más adelante) y es importante que su uso –y no su abuso– conduzca a una mejor vida, objeto de la bioética, pues, como se ha dicho, su razón de ser es evitar que su avance incontrolado arrase con los principios y valores del ser humano(10). 3. Biotecnología. Sistemas tecnocientíficos. Transgénicos La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por el surgimiento y crecimiento de los sistemas tecnocientíficos: la investigación nuclear, la espacial, la informática, las telecomunicaciones, la telemática y en especial la biotecnología(11). Un sistema tecnocientífico se crea cuando alguien (singular o colectivamente) intencionalmente (planeación), mediante técnicas apropiadas, transforma un objeto concreto y produce artefactos(12,13). Siguiendo a Olivé podemos decir que en todo sistema tecnocientífico cabe distinguir: (a) agentes intencionales que persiguen un fin, (b) objetos que se transforman, (c) técnicas de manipulación de los objetos y (d) resultados en forma de artefactos. Las técnicas son sistemas de habilidades y reglas que con- 137 Ciencia, tecnología y bioética: una relación de implicaciones mutuas - Rolando V. Jiménez Domínguez y Onofre Rojo Asenjo ducen a la solución de problemas y, por tanto, cambian de acuerdo con el problema propuesto; pueden ser habilidades materiales o intelectuales, como técnicas matemáticas, de cómputo, etc. Los artefactos suelen ser el resultado de las transformaciones de otros objetos concretos, pero no siempre son un resultado previsto y deliberado. Por ejemplo, el adelgazamiento de la capa de ozono es un artefacto no intencionalmente buscado, resultado del uso indebido de compuestos que contienen clorofluorocarburos (CFC) utilizados como base en aerosoles. Los transgénicos son organismos modificados genéticamente; son objetos biotecnológicos, por tanto, son artefactos con vida creados con técnicas de manipulación biológica. Han existido transgénicos a lo largo de toda la historia: el cruce de los animales (asno-caballo), injertos de unas variedades de vegetales en otras para lograr mejor rendimiento u obtener variedades resistentes. Sin embargo, el caso reviste características y problemas nuevos cuando las posibilidades de producción de transgénicos –como consecuencia de la fusión del conocimiento científico y la tecnología– han aumentado casi sin límites y sus consecuencias no son totalmente previsibles. La biotecnología es un sistema de espectro muy amplio que va desde las vacunas hasta la clonación de especies animales. Las variedades vegetales transgénicas son sólo un aspecto muy pequeño de ese gran panorama y si se ha suscitado un debate nacional e internacional es debido a que con un conocimiento incompleto se trata de obtener leyes universales de comportamiento y a que las ideologías de los diferentes grupos involucrados no encuentran un terreno común de acuerdo. La actitud no puede consistir en oponerse rotundamente al proceso, pero sí estar alertas a posibles consecuencias desagradables que pudieran surgir al utilizar transgénicos. En junio de 2005, un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que no sólo no se han encontrado indicios de que los transgénicos sean nocivos para la salud, sino que pueden ayudar a mejorarla; sugiere que se sigan haciendo evaluaciones desde un punto de vista social y cultural. Por otra parte, Greenpeace y otras organizaciones no gubernamentales se aferran al punto de vista opuesto y abogan contra todo uso de transgénicos, su importación y hasta su posible ensayo. 138 ¿Cómo evaluar los sistemas biotecnológicos y sus artefactos, y las consecuencias que generan, cuando éstos afectan intereses de diversos sectores de la sociedad? ¿Cómo manejar estos problemas en una sociedad contemporánea que aspira a vivir democráticamente?(14). La discusión bioética con relación a los sistemas biotecnológicos debe hacerse de manera transparente, con abundante información y, hasta donde ello sea posible, desprejuiciada y al margen de intereses particulares, de tal modo que los acuerdos sean éticamente justificables. 4. Las tecnologías de la reproducción Las técnicas utilizadas en la reproducción humana merecen consideración especial porque tienen una amplia perspectiva de aplicación médica, ofrecen facetas bioéticas singulares y se está muy lejos de un consenso en cuanto a su uso y legitimidad. Nuestra generación posee un conocimiento que no tuvieron generaciones anteriores acerca de cómo ocurre la concepción humana y cómo se interrumpe. Con esta información la humanidad puede intervenir en su propia reproducción: técnicas simples de fertilización in vitro pueden evitar muchos de los problemas iniciales de la concepción; los embriones pueden ser conservados criogénicamente; se pueden donar gametos y embriones, y existe la posibilidad, a través de la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas, de descubrir y corregir malformaciones del nuevo ser en el embrión mismo(15). El desarrollo de estas tecnologías conduce a situaciones en que una persona o grupo de personas adquiere un rol que siempre hemos atribuido a Dios. Los puntos de vista éticos ante la fertilización in vitro son diferentes entre judíos, musulmanes y cristianos, y aun en un mismo país y en la misma cultura, entre diferentes asociaciones científicas y profesionales: se presentan como antagónicos el derecho a la vida y el derecho a elegir. Lo cierto es que por primera vez en la historia de la humanidad se puede, mediante el uso de la ciencia y de la tecnología, resolver el ancestral problema de infertilidad y satisfacer el anhelo de asegurar la descendencia que tiene casi todo ser humano. Las situaciones legales y sociales, sin olvidar las religiosas, que aparecen como consecuencia del uso y difusión de las tecnologías de la reproducción humana son muy variadas y singulares. Acta Bioethica 2008; 14 (2) El solo tema del “parentesco por encargo” suscita otra serie de cuestiones de carácter legal y ético, que comienzan a plantearse en las cortes de justicia y para las cuales aún no existe jurisprudencia. Nos encontramos con que la tecnología extiende las posibilidades existenciales pero, al mismo tiempo, origina una serie de responsabilidades que filosófica, legal o políticamente no están resueltas. El que desarrolla la tecnología y no sólo el que la aplica debe reflexionar sobre sus implicaciones. La manipulación del material genético preembriónico crea otros problemas bioéticos relacionados con el aborto, y ello llevaría al enfrentamiento con los grupos pro vida. El punto de vista cristiano es que existe la persona desde el momento mismo de la concepción y que, por lo tanto, el embrión debe considerarse como sagrado. Paul Badham(16), clérigo anglicano (Chair of Religión and Ethics de St. David´s University College de la Universidad de Gales, U.K.) analiza esta posición frente a la Biblia, la tradición de la Iglesia y los requerimientos de un razonamiento cristiano, llegando a la conclusión de que no existe un fundamento adecuado para lo que ha dado en llamarse “posición cristiana” ante el aborto y la manipulación genética. 5. Neuroética(17, 18) Se han explorado algunos sistemas tecnocientíficos construidos a partir de la ingeniería genética y se especula acerca de las posibilidades terapéuticas que ofrece la manipulación de genes: prevención de enfermedades asociadas con genes específicos del código genético, los cuales podrían ser bloqueados en sus efectos y con ello evitarlas. La fantasía se desborda cuando se asocia la manipulación con el logro de una descendencia diseñada de acuerdo con patrones de color, tamaño, inteligencia, etc. En todas estas especulaciones están ausentes las consideraciones bioéticas y parecen olvidarse también los fundamentos genéticos de la evolución humana. Sin embargo, no paran aquí las tribulaciones. Cuando se considera posible afectar, como ya empieza a serlo mediante manipulación genética y neurotecnologías apropiadas, el funcionamiento del cerebro y con ello la conciencia, último reducto de la personalidad humana, es razonable que surja un nuevo campo de estudio acerca de las posibles consecuencias de estos procesos, conocido como “neuroética”, y cuyo propósito es el estudio y consideración de los beneficios y peligros asociados a la investigación moderna del cerebro y, por extensión, las implicaciones sociales, legales y éticas que resultan del tratamiento y/o manipulación de la mente. Las tecnologías actuales derivadas de las neurociencias, el desarrollo de nuevos y poderosos fármacos y la utilización de técnicas de resonancia magnética para la detección y alteración de los estados neuronales, están dando origen a problemas éticos novedosos que trascienden el ámbito de la bioética. Estas técnicas de tratamiento y manipulación del cerebro y los estados mentales asociados constituyen lo que se conoce como “neurotecnologías”. Las neurociencias traen aparejados nuevos problemas bioéticos, cuya naturaleza los hace particularmente complejos y dignos de especial consideración. Sin entrar en el problema de entender cómo nuestros cerebros llegan a juicios morales y éticos, hay un conjunto de cuestiones que pertenecen a la neuroética como, por ejemplo, los planteados por Michael S. Gazzaniga en su libro “The Ethical Brain”(19). Gazzaniga pregunta ¿es técnicamente posible escoger los genes de la inteligencia? Y en caso de serlo, ¿determinan estos genes por sí solos la inteligencia? ¿Es ético este tipo de manipulación? El autor no descarta una no lejana posibilidad de alterar la personalidad y la inteligencia a través de la manipulación genética, a pesar de que ser persona depende también de la influencia de los demás y del azar. Se necesita no sólo cierta organización genética para ser un profesional brillante, un atleta o un músico; se requieren muchas horas de práctica y apoyo social. Sin embargo, ¿seremos lo suficientemente inteligentes para no manipular los genes de la inteligencia más allá de lo que la evolución de la especie humana determina? 6. Conclusión Aunque sólo se han explorado aquí algunos sistemas tecnocientíficos, puede ya entenderse el tamaño y la complejidad de los problemas asociados al desarrollo de nuevas tecnologías y al avance científico en general. El viejo esquema lineal de la relación “ciencia-tecnología-sociedad-bienestar humano” resulta ser ahora un esquema teórico y en el mejor de los casos histórico, pues no sirve para describir la situación actual. De ahí que concebir la ciencia y tecnología actuales como valorativamente neutras sea no solamente falso sino incluso peligroso: no puede seguirse educando a las nuevas generaciones de científicos y de tecnólogos al margen de las implicaciones éticas de su actividad. 139 Ciencia, tecnología y bioética: una relación de implicaciones mutuas - Rolando V. Jiménez Domínguez y Onofre Rojo Asenjo No se podrá negar que la ciencia y la tecnología han contribuido enormemente para mejorar la vida de los seres humanos, pero si se analizan estos resultados en el sentir y humor de la gente pareciera que no todo ha sido para felicidad humana. Los valores y metas de la sociedad posindustrial difieren notablemente de los de hace dos o tres generaciones, estableciéndose la “brecha generacional” con muy poca comunicación por lo que respecta a los valores. La nueva cultura con base tecnológica está para quedarse y avanzar del lado técnico. Los que han probado alguna vez el desarrollo tecnológico tardan en reaccionar ante sus otras consecuencias. Lo que se puede es repensar la tecnología en un mundo centrado en lo humano. Volviendo a Sarewitz, la mitología alternativa que propone se basa en: • Tratar de aumentar la diversidad, especialmente en la cúpula, entre la comunidad que lleva a cabo la investigación científica y el desarrollo tecnológico. • Tomar en cuenta el elemento humano al dirigir y controlar el crecimiento y la productividad. • Crear mecanismos (brokers) honestos de intermediación entre el laboratorio y la arena política, que ayuden a crear y mantener armonía, flujo de información y expectativas. • Crear vías democráticas amplias para la participación pública en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología. • Procurar un enfoque global que se centre en la sustentabilidad más que en el crecimiento ilimitado. Esta nueva mitología apunta hacia una política democrática en la toma de decisiones en relación con la ciencia y la tecnología, controlando el poder de los expertos que en ocasiones es excesivo y se contrapone al poder de decisión de los afectados. ¿Se logrará este objetivo? Hasta ahora los hechos parecen decir lo contrario, pero quizá la inminencia de la catástrofe obligue a comprenderlo y lograrlo. Referencias 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bunge M. In praise of Intolerance to Charlatanism in Academia. In: Gross PR, et al. (eds.) Flight from Science and Reason. USA: John Hopkins University Press; 1996. Sarewitz D. Frontiers of Illusion: Science, Technology and Problems of Progress. Philadelphia: Temple University Press; 1996. Cutcliffe SH. Ideas, máquinas y valores. Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Barcelona: Editorial Anthropos; 2003. Kegley JA. Technology and the Good Life. International Journal on the Unity of the Science 1998; 1(2): 217. Sommerville M. The Ethics of Immortalizing Our Genetic Selves. In: Ethics of Science and Technology. Paris: UNESCO; 2006: 42-77. Gray FD. The Tuskegee Syphilis Study: The Real Story and Beyond. Montgomery, Alabama: NewSouth Books; 1998. Potter VR. Bioethics: Bridge to the Future. New York: Prentice-Hall; 1971. Potter VR. Global Bioethics: Building on the Leopold Legacy. East Lansing, MI: Michigan State University Press; 1988. Pérez Tamayo R. Origen de bioética. Reforma 9 de julio de 2005, sección 2C, Cultura, México DF. Sommerville M. Searching for Ethics in a Secular Society. In: Ethics of Science and Technology. Paris: UNESCO; 2006: 17-41. Echeverría J. La revolución tecnocientífica. Madrid: Fondo de Cultura Económica; 2003. Olivé L. El bien, el mal y la razón. México: Ediciones UNAM-Paidós; 2000: 85-95. Quintanilla MA. Tecnología: Un enfoque filosófico y otros ensayos de filosofía de la tecnología. México: Fondo de Cultura Económica; 2005: 233-238. Quintanilla MA. Educación moral y tecnológica. En: Olivé L, Villoro L. (comps.) Filosofía moral, educación e historia. Homenaje a Fernando Salmerón. México: UNAM; 1996. Fishel S. Human In-vitro Fertilization and Present State of Research on Pre-embrionic Material. International Journal on the Unity of the Sciences 1988; 1(2): 173. Badham P. Christian Belief and the Ethics of In-vitro Fertilization Research. International Journal on the Unity of the Sciences 1988; 1(2): 159. 140 Acta Bioethica 2008; 14 (2) 17. Illes J, (ed.) Neuroethics: Defining the Issues in Theory, Practice and Policy. Oxford: Oxford University Press, 2006. 18. Illes J, Bird SJ. Neuroethics: a modern context for ethics in neuroscience. Trends in Neuroscience 2006; 29(9): 511517. 19. Gazzaniga M. The Ethical Brain. Chicago: The University of Chicago Press; 2005. Recibido: 8 de julio de 2007 Aceptado: 3 de noviembre de 2007 141 Acta Bioethica 2008; 14 (2): 142-147 PROYECTO GENOMA HUMANO VISTO DESDE EL PENSAMIENTO DE LA COMPLEJIDAD. IMPLICACIONES BIOÉTICAS Sonia R. Sánchez González* Resumen: En este trabajo se entrega una visión desde el pensamiento de la complejidad acerca de las implicaciones sistémicas de la manipulación del genoma humano. La evolución es el proceso central de la biología que nos ayuda a comprender la diversidad del mundo vivo. Hoy se quiere imponer el determinismo genético, sin tener en cuenta que los seres humanos son, además de su dotación genética, producto de la interacción con su medio, tanto biológico como social. Si bien puede resultar de gran beneficio para la humanidad, la manipulación del genoma humano puede ser utilizada con fines discriminatorios y de dominación, además de lo imprevisible de las consecuencias debido a las propiedades emergentes que resultarían de cada procedimiento. Palabras clave: propiedades emergentes, pensamiento de la complejidad THE HUMAN GENOME PROJECT SEEN FROM COMPLEXITY THEORY. BIOETHICAL IMPLICATIONS Abstract: In this work, a vision is proposed from a complexity viewpoint about the systematic implications of human genome manipulation. Evolution is the central biological process that helps us understand the diversity of the living world. Today, it is held as the prevalent viewpoint without taking into account that human beings are, in addition to their genetic endowment, products of interaction with their surroundings, as much biological as social. Although it can be of great benefit to humanity, the manipulation of the human genome can also be utilized for discriminatory ends and domination, besides the unforeseeable consequences due to the emergent properties that result from each procedure. Key words: emergent properties, complexity theory PROJETO GENOMA HUMANO VISTO SOB A ÓTICA DO PENSAMENTO DA COMPLEXIDADE. IMPLICAÇÕES BIOÉTICAS Resumo: Neste trabalho se oferece uma visão a partir do pensamento da complexidade acerca das implicações sistêmicas da manipulação do genoma humano. A evolução é o processo central da biologia que nos ajuda a compreender a diversidade do mundo vivo. Hoje se quer impor o determinismo genético, sem levar em conta que os seres humanos são, além de sua dotação genética, produto da interação com o seu meio, tanto biológico como social. Ainda que possa resultar num grande beneficio para a humanidade, a manipulação do genoma humano poderá ser utilizada com finalidades discriminatórias e de dominação, ademais da imprevisibilidade das conseqüências devido às propriedades emergentes que resultariam de cada procedimento. Palavras-chave: propriedades emergentes, pensamento da complexidade * Profesora del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “Victoria de Girón”, Cuba Correspondencia: [email protected] 142 Acta Bioethica 2008; 14 (2) Introducción La evolución de los organismos vivos se remonta a más de tres mil millones de años y podemos afirmar que todos estos organismos comparten un pasado común. Las culturas politeístas atribuyen a cada elemento un espíritu interior que los habita y les proporciona su propia dinámica, lo que conocemos como “animismo”. Las religiones monoteístas, como el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, consideran que sólo los organismos vivos y especialmente los humanos poseen voluntad propia. Descubrimientos como el de William Harvey (1578-1647), sobre la circulación de la sangre, sentaron el precedente de una visión mecanicista del mundo que tuvo su máximo exponente en Isaac Newton (16421727). Esta percepción de los procesos biológicos y del funcionamiento del cuerpo humano aún prevalece en nuestros días(1). La filosofía de Descartes representa el punto de madurez inicial del pensamiento moderno. La filosofía cartesiana es continuación de los esfuerzos anteriores y a la vez radical innovación. Para Descartes, ninguna verdad puede ser conocida a menos que sea inmediatamente evidente. Pero la evidencia, como único criterio admisible, debe poseer las notas de claridad y distinción. Es necesario descomponer toda cuestión en sus elementos últimos y más sencillos, y reconstruirla para la prueba con los mismos elementos, es decir, con sus mismas y primarias evidencias. Descartes abonó el terreno para una investigación científica de la naturaleza construida según las leyes matemáticas divinas. La materia, cuerpo y naturaleza podían, a diferencia del pensamiento y el sentimiento, ser cuantificados, examinados y, en última instancia, comprendidos mediante la física matemática(2). La licencia cartesiana de una visión del mundo reduccionista, lineal y disciplinar permitió al intelecto humano penetrar por medio de la ciencia en muchos dominios diferentes, de lo muy pequeño a lo muy grande y hasta lo invisible, y descubrir las más intrincadas relaciones de la materia. Hasta hoy anima a los científicos a estudiar un universo abierto a la investigación. Con las nuevas tecnologías la ciencia ha puesto al descubierto los más intrincados procesos de la materia viva. En 1953 el físico inglés Francis Crick y el biólogo norteamericano James D. Watson describen la molécula de ADN. No necesitan patentar su aporte al conoci- miento humano, la comunidad científica y el mundo en general; tal vez sin poder predecir aún el alcance que tendría este descubrimiento, le otorgan un lugar privilegiado en la memoria colectiva. Pero el micromundo celular guarda innumerables sorpresas y el dogma del concepto de flujo de información unidireccional desde el ADN a la proteína se desmorona cuando en 1970 se descubre la transcriptasa inversa, capaz de convertir ARN en una copia de ADN. Esto para dejar bien sentado que no podemos afirmar con absoluta certeza que sabemos todo acerca de los complejos mecanismos que se llevan a cabo intracelularmente. A mitad de la década de los 80 el debate sobre la posibilidad de caracterizar todo el genoma humano, en lo que se refiere a su composición de nucleótidos, comenzó en serio. En 1990 se inició el Proyecto Genoma Humano, PGH (Human Genome Proyect, HGP). Consistía en varios proyectos genómicos individuales en todo el mundo y sus objetivos eran identificar las 3.000 megabases (Mb) de la secuencia de ADN humano, localizar los más o menos 50.000 genes y construir mapas físicos y genéticos detallados(3). Con estas investigaciones se han abierto infinitas posibilidades para el desarrollo ulterior de las ciencias biomédicas en beneficio de la salud humana, aunque todo parece indicar que pueden devenir en un sentido utilitarista y mercantilista, sin evaluar además las posibles consecuencias que las manipulaciones del genoma pueden ocasionar a la existencia misma de la vida. Es evidente la escasa capacidad de los seres humanos para anticipar las consecuencias de sus acciones. El calentamiento global, las especies extinguidas y en extinción, el hambre de miles seres humanos mientras en muchos lugares se desechan los alimentos, las enfermedades que emergen producto de la contaminación ambiental y el uso indiscriminado de medicamentos, la desertificación, la contaminación de las aguas, la injusticia, la discriminación y las grandes diferencias entre los países más ricos y los más pobres, son un doloroso ejemplo. Nos enfrentamos además a la incertidumbre del uso que se le dará a los resultados obtenidos en las investigaciones del PGH, las cuales se realizan sin considerar que la célula es un sistema complejo y, por tanto, en estrecha relación con su entorno; que la vida es una propiedad emergente y que el ser humano no es una suma de reacciones moleculares. En este artículo se argumentará que los sistemas complejos son impredecibles y que cualquier manipulación 143 Proyecto genoma humano visto desde el pensamiento de la complejidad. Implicaciones bioéticas - Sonia R. Sánchez González del genoma humano puede derivar en peligrosas consecuencias, tanto para el desarrollo individual como para la humanidad. Se desarrollarán los aspectos más actualizados sobre el pensamiento de la complejidad, referidos a la visión sistémica de la vida, las características de la célula como sistema complejo y la impredecibilidad de las consecuencias de la manipulación del genoma humano. 1. De un mundo lineal, disciplinar y reduccionista hacia el paradigma de la complejidad Desde Aristóteles, considerado el primer biólogo de la tradición occidental, hasta la actualidad, la visión del mundo ha ido cambiando en la medida en que se han explorado nuevos campos y se han obtenido nuevos resultados(4). Hasta los siglos XVI y XVII existía la visión de un mundo viviente y espiritual basada en la filosofía aristotélica y en la teología cristiana, pero la revolución científica propiciada por los descubrimientos en las matemáticas y física, y relacionada con los nombres de Galileo, Newton y Descartes, llevó a considerar al mundo como una máquina. En la biología, el descubrimiento de William Harvey sobre la circulación sanguínea respondía a las exigencias de los postulados mecanicistas de Descartes. No fue hasta el siglo XVIII cuando Antoine Lavoisier descubrió la respiración como un proceso de oxidación que comprende procesos químicos en el funcionamiento de los organismos vivos. El movimiento romántico marcó una vuelta a la tradición aristotélica y Goethe –una de las figuras cimeras de este movimiento– elaboró importantes conceptos como el de “morfología”, útil aún para el estudio de la forma biológica desde una perspectiva dinámica y del desarrollo. Por otro lado, Khan se convertía en el primero en utilizar el término autoorganización para definir la naturaleza de los seres vivos(4). El naturalista alemán Alexander von Humboldt consideró el clima como una fuerza global unificadora y admitió la coevolución de organismos vivos, clima y corteza terrestre, lo que abarca casi en su totalidad la hipótesis de Gaia(1). El siglo XIX se caracterizó por un notable desarrollo del conocimiento, como la formulación de la teoría 144 de Rudolph Virchow, que llevó la atención desde los organismos a la célula y su funcionamiento interno; el desarrollo de la microbiología por Luis Pasteur, que condujo también a una visión reduccionista al considerar las bacterias como única causa de enfermedad; el descubrimiento de las leyes de la herencia genética y la introducción del concepto de homeóstasis, adelantado por Claude Bernard. Después de un largo proceso, vitalistas y organicistas se opusieron a que la biología fuera reducida a física o química: el comportamiento de un organismo como un todo integrado no puede ser comprendido únicamente desde el estudio de sus partes, ya que las propiedades emergentes que caracterizan al organismo no pueden ser explicadas sólo a partir de las propiedades asociadas a sus partes. A principios del siglo XX Ross Harrison introdujo el concepto de organización, propiciando un cambio desde el pensamiento mecanicista al sistémico. El bioquímico Lawrence Henderson usó el término “sistema” para denominar organismos vivos y sistemas sociales(4). “Sistema” es un todo integrado cuyas propiedades esenciales surgen de las relaciones entre sus partes y “pensamiento sistémico” la comprensión de un fenómeno en el contexto de un todo superior. El pensamiento sistémico tiene las siguientes características(4): • Los sistemas vivos son totalidades integradas, cuyas propiedades no pueden ser reducidas a las de sus partes más pequeñas. • Las propiedades del sistema quedan destruidas cuando éste se disecciona en sus elementos aislados. • Cada nivel se expresa con un grado de complejidad. • En cada nivel se expresan las propiedades sistémicas que reciben el nombre de “propiedades emergentes”. • Las propiedades de las partes sólo pueden entenderse desde el contexto del todo mayor, esto es, el pensamiento sistémico es contextual. Como esto significa la explicación en términos de entorno, podemos afirmar que el pensamiento sistémico es un pensamiento medioambientalista. • El pensamiento sistémico siempre es un pensamiento procesal, enfatizado por primera vez por el biólogo Ludwig Von Bertalanffy. Por ejemplo, el metabolismo de una célula involucra miles de reacciones químicas producidas simultáneamente para transformar los nutrientes, sintetizar las estructuras básicas y eliminar los productos de desecho. El Acta Bioethica 2008; 14 (2) • • • • metabolismo es una actividad continua, compleja y altamente organizada. Los sistemas abiertos se mantienen estables lejos del equilibrio o lo que se denomina equilibrio dinámico. Los sistemas se autorregulan. Las propiedades sistémicas son propiedades de un patrón. El mundo viviente se presenta como sistemas dentro de sistemas, lo que permite percibir la interconexión en red de todos los elementos. El proceso evolutivo descrito por Darwin se remonta a millones de años. Desde las primeras biomoléculas hasta los organismos pluricelulares, a través de la selección natural, prevalecen los organismos mejor adaptados al medio. Hoy se consideran cuatro grandes fuerzas evolutivas: las mutaciones, la deriva génica, la transferencia de genes y la selección natural. Muchos científicos, continuadores de la herencia darwiniana, sustentan que la vida evoluciona mediante variación genética aleatoria; existe sin embargo un número cada vez mayor que considera que cada vez que aparece una nueva forma de vida no se parte de cero, sino que toda nueva complejidad es producto de la interacción de organismos preexistentes, resultado de mutaciones aleatorias y perpetuados los más aptos por la selección natural(1). Para Morin las propiedades emergentes son producidas por la organización del sistema y están ligadas a las ideas de cualidad, globalidad y novedad. La cualidad que surge se produce por la organización del sistema, que es mucho más que la suma de sus componentes. Es irreductible e indeducible(5). Uno de los estudios más representativos de esta interacción lo realizó el científico inglés J. E. Lovelock sobre la composición de gases de la atmósfera y su relación con los protistas y bacterias (la flora intestinal), productoras de metano y presentes en el rumen de las vacas(1). Estos y otros trabajos realizados posteriormente llevan hoy a considerar que la vida es mucho más que organismos independientes. Individuos antes autosuficientes pasan a formar parte de entidades mayores, la mayor de las cuales es la biosfera misma. De esta manera se cumple con la Segunda Ley de la Termodinámica (Nicolás Carnot, 1796-1832), que establece que en cualquier sistema cambiante la entropía aumenta y se libera en forma de calor, ruido, etc.; pero a medida que los pequeños sistemas pierden calor el universo lo gana. El premio Nobel belga Ilya Prigogine(1) plantea que la vida pertenece a una clase más amplia de estructuras disipativas (importan formas útiles de energía y exportan formas menos útiles) que incluyen centros de actividad no vivos como remolinos, tornados, etc. Otra cualidad imprescindible de la vida es el automantenimiento, la autopoiesis(6). Ese continuo flujo de energía, característico de las células, los organismos y la biosfera. Las células son sistemas complejos y, como tales, se autorregulan, se mantienen atrapados al borde o límite del caos, presentan alternancia de determinismo e indeterminismo, tienen infinitas trayectorias en un volumen finito, presentan propiedades fractales, establecen redes de interacción no lineales que intercambian información, masa, energía y sentido con el entorno(7). La red optimiza la conectividad entre sus componentes y propicia óptima capacidad de procesar información y sentido. Los sistemas complejos son autopoieticos, se reproducen y poseen una amplia gama de alternativas para cambiar. El ADN es una molécula capaz de autoreproducirse, pero no de automantenerse, no es autopoiética, existe y funciona en un entorno que es la célula, la menor unidad autopoiética que existe. Ésta, a su vez, depende del medio en el cual se desarrolla y así, de manera sucesiva, existen redes de redes de interacciones no lineales que permiten la conectividad entre todos los elementos abióticos y bióticos de la naturaleza. De los sistemas complejos emergen propiedades como resultado de la transición a un nuevo estado alejado del equilibrio en el cual se mantienen. 2. Terapia génica(3) Podemos definir la terapia génica (TG) como el tratamiento de una enfermedad a través de la manipulación genética. Esto incluye, por ejemplo, el tratamiento del hipotiroidismo con hormonas tiroideas o el suministro de esteroides para reducir la inflamación en el asma. Ellos traen como consecuencia la inducción, represión, estimulación o inhibición de diferentes genes en distintos tejidos del organismo. La novedad fundamental es la introducción en el individuo de nuevo material genético. La TG de células somáticas pretende tratar un individuo y quizás a un solo órgano de esa persona sin afectar sus células germinales, pero este es un aspecto que no se puede asegurar y al cual los investigadores no se refieren. En enfermedades monogenéticas las perspectivas son realmente muy desfavorables, con ex145 Proyecto genoma humano visto desde el pensamiento de la complejidad. Implicaciones bioéticas - Sonia R. Sánchez González cepción hasta el momento de la fenilcetonuria (trastorno autosómico recesivo caracterizado por la no conversión de la fenilalanina en tirosina debido a un defecto de la enzima fenilalanina hidroxilasa, causa de retraso mental e hipopigmentación), la cual se puede controlar con una dieta adecuada libre de fenilalanina. El resto de los pacientes tiene expectativas de vida muy desfavorables; los tratamientos actuales garantizan que la vida se acerque a lo normal en solo 15% de los casos, lo cual habla a favor del uso de estas técnicas. Una enfermedad en la cual se han obtenido resultados muy alentadores es en la deficiencia de adenosina desaminasa (ADA), defecto autosómico recesivo que produce una carencia de esta enzima; esto ocasiona la acumulación de ATP (trifosfato de adenosina), especialmente en los linfocitos T, dando como resultado inmunodeficiencia combinada grave que se recaracteriza por infecciones bacterianas, virales y micóticas recurrentes con diarrea y muerte precoz. A pesar de la investigación exhaustiva y del conocimiento que se acumula a diario sobre la biología molecular de la célula y la transferencia de genes, los dos problemas técnicos a los que se enfrenta la TG son el suministro de ADN a la célula y el control de la expresión de ese ADN una vez que está dentro de la célula. Entre los tipos de TG que se contemplan actualmente están la suplementación génica, la supresión génica, los métodos negativos dominantes, la destrucción autolítica y la transferencia génica. La terapia génica tiene como objetivo tratar los defectos monogénicos, neoplasias e infecciones. Entre las enfermedades candidatas a ser tratadas por TG se encuentran la Hemoglobinopatía, Fenilcetonuria, Trastornos del ciclo de la urea, Hemofilia A+B, Hipercolesterolemia familiar y la Distrofia de Duchenne. Millones de años de evolución se han encargado de que el único material genético intracelular que viva sea el del huésped y es un problema que la célula acepte el ADN extraño y lo mantenga intacto. En general, las células no toleran ADN que no sea parte de sus cromosomas; éste se degrada, se elimina o se pierde durante la división. En la TG de línea germinal, todas las células del organismo presentan su composición genética alterada, porque los gametos femeninos y masculinos –dígase óvulo y espermatozoide– han sido genéticamente alterados y, por tanto, estas alteraciones pasarán a la nueva descendencia (posibilidad cierta de ser utilizada con fines perfeccionistas de los caracteres de un individuo –dígase inteligencia, estatura, etc.). La terapia génica 146 y las pruebas diagnósticas deben realizarse evaluando los posibles riesgos y beneficios, con el fin de prevenir, diagnosticar y tratar los problemas de salud factibles de ser tratados, siempre con fines de beneficencia, no maleficencia, justicia y equidad. 3. Algunas contradicciones La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos(8-10) desaconseja la clonación y las intervenciones en óvulos y espermatozoides. También plantea que el genoma humano es patrimonio común de la humanidad. Sin embargo, en Estados Unidos ya se han concedido patentes a secuencias génicas(8-10). Los médicos y hospitales que deseen utilizar los genes para fines diagnósticos deben pagar a los dueños cada vez que utilicen estas secuencias. Las grandes empresas farmacéuticas esperan recuperar, multiplicadas en varias veces, las inversiones realizadas en las investigaciones del Proyecto Genoma Humano. Conclusiones La manipulación del genoma humano es un esfuerzo encomiable para mejorar la salud de las personas y un resultado de gran importancia para la humanidad. Si bien el estudio de la naturaleza fragmentada en pequeñas partes y las condiciones de frontera impuestas a cada experimento han permitido un gran desarrollo de las diferentes ramas del saber y aportado conocimiento acerca del funcionamiento de los seres vivos, la humanidad se enfrenta a graves problemas como consecuencia de una visión reduccionista y lineal de los procesos naturales. Vista hoy desde el pensamiento de la complejidad, la vida se muestra como el comportamiento emergente de la sustancia y la energía. Las características individuales no vienen dadas solamente por la información genética que existe en el individuo, sino también por el entorno, tanto naturaleza como sociedad, en el cual se desarrolla el ser humano, que va desde sus condiciones de vida hasta la biosfera como un todo. Considerar que un ser humano está definido por sus genes es perder de vista la espiritualidad, los sentimientos, la conciencia que caracterizan a la especie humana. Es reducirnos sencillamente a interacciones moleculares dejando a un lado la condición humana que se forma sobre todo en condiciones específicas de interacción con el ambiente. Acta Bioethica 2008; 14 (2) Referencias 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lyn M, Sagan D. ¿Qué es la vida? Barcelona: Tusquets; 1996. Abbagnano N. Historia de la Filosofía. Cuba: Ciencias Sociales; 1971: 103. Cox T. y Sinclair J. Biología Molecular. En: Medicina. España: Panamericana; 1998: 103-336. Fritfof C. La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Barcelona: Anagrama; 1999. Morin E. El método. La naturaleza de la naturaleza. España: Cátedra; 2001. Maturana H, Varela F. El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano. Santiago de Chile: Universitaria, 1972: 19-163. 7. Sotolongo PL. Los presupuestos y las implicaciones filosóficas del pensamiento de la complejidad y de las ciencias de la complejidad. La Habana: Cátedra de Complejidad, Instituto de Filosofía, Academia de Ciencias de Cuba; 2007. 8. Santos y Vargas L. Valuación bioética del Proyecto Genoma Humano. Acta Bioethica 2000; 8(1). 9. Rodríguez Yunta E. Ética de la investigación en genética humana. En: Lolas F, Quezada A, Rodríguez E, (eds.) Investigación en salud. Dimensión ética. Santiago de Chile: CIEB, Universidad de Chile; 2006. 10. Chneinweiss H. El patentamiento de genes: un instrumento jurídico vinculado a la ciencia y la ética. En: Bioética. Compromiso de todos. Montevideo: Facultad de Ciencias, Trilce; 2003. Recibido: 25 de febrero de 2008 Aceptado: 13 de abril de 2008 147 Acta Bioethica 2008; 14 (2): 148-156 PREJUICIOS, ESTEREOTIPOS Y DISCRIMINACIÓN. REFLEXIÓN ÉTICA Y PSICODINÁMICA SOBRE LA SELECCIÓN DE SEXO EMBRIONARIO María de la Luz Casas Martínez* Resumen: La elección de sexo embrionario es una posibilidad biotecnológica que por ser realizada sobre gametos no causa daño al cigoto. La elección del sexo de los hijos podría ser inocua pero, para que fuera libre, debería estar exenta de presiones psicológicas, específicamente de sentimientos de discriminación como síntoma neurótico. El artículo señala las bases de este síntoma y sus manifestaciones. Existe una gran responsabilidad cuando se toman decisiones que afectan a terceros y es necesario que se realicen con el más alto grado posible de libertad. En este trabajo también se analizan las alternativas, prevención y manejo de la discriminación neurótica. Palabras clave: discriminación, prejuicio, selección de sexo, embrión PREJUDICE, STEREOTYPES AND DISCRIMINATION. ETHICAL AND PSYCHODYNAMIC REFLECTION ON EMBRYONIC SEX SELECTION Abstract: The selection of embryonic sex is a biotechnological possibility that, because it is done on gametes, does not cause damage to the zygote. Selecting the sex of a child can be innocuous, but for that choice to be freely made there should be no psychological pressure, specifically from feelings of discrimination as a neurotic symptom. The article outlines the bases of this symptom and its manifestations. A great responsibility exists when decisions are taken that affect third parties, and it is necessary that they are realized with the highest possible level of freedom. This work also analyzes the alternatives, prevention and management of neurotic discrimination. Key words: discrimination, prejudice, sex selection, embryo PRECONCEITOS, ESTEREÓTIPOS E DISCRIMINAÇÃO. REFLEXÃO ÉTICA E PSICODINÂMICA SOBRE A SELEÇÃO DO SEXO EMBRIONÁRIO Resumo: A escolha do sexo embrionário é uma possibilidade biotecnológica que por ser realizada sobre gametas não causa dano ao zigoto. A escolha do sexo dos filhos poderá ser inócua, porém, para ser livre, deverá estar isenta de pressões psicológicas, especificamente de sentimentos de discriminação como sintoma neurótico. O artigo assinala as bases deste sintoma e suas manifestações. Existe uma grande responsabilidade quando se tomam decisões que afetam a terceiros é necessário que sejam realizadas com o mais alto grau possível de liberdade. Neste trabalho também se analisam as alternativas, prevenção e manejo da discriminação neurótica. Palavras-chave: discriminação, preconceito, seleção de sexo, embrião * Doctor en Ciencias. Escuela de Medicina, Universidad Panamericana, México Correspondencia: [email protected] 148 Acta Bioethica 2008; 14 (2) Introducción Dado que la biotecnología posibilita actualmente la selección de sexo embrionario a partir de la manipulación de espermatozoides, se ha planteado su legalización y justificación ética, ya no sólo en sus supuestos usos en medicina preventiva de patología genética ligada al sexo, sino como una alternativa de planeación familiar. Este tipo de tecnología posibilita tal elección antes de la fecundación, por lo que no habría daño embrionario, sino solamente se elegiría el sexo del embrión. Tal decisión, afirman algunos, iría en favor del mismo hijo/a y no sólo de la pareja, ya que por ser un nacido elegido y por tanto deseado sería aceptado con más ilusión y amor por parte de sus progenitores. Sin duda, este razonamiento parece a primera vista de peso importante a favor de la selección de sexo embrionario; sólo que, para ello, también debería ser aceptada previamente la validez ética de los “derechos reproductivos”, “derecho a tener solamente los hijos deseados”, “derechos de autonomía de los padres sobre los hijos no nacidos” y otros basados en la manipulación reproductiva y la primacía del hombre sobre la naturaleza. Esta práctica aparentemente sin lesión a terceros resulta atractiva para muchas personas que consideran que este sería el parámetro más importante para tomar tal decisión. Sin embargo, la sociedad debe profundizar no sólo en la validez ética del acto pragmático o prima facie, sino en la repercusión que estas opciones puedan tener en la formación ética de los individuos y, a mediano y largo plazo, en la moral social. Hace ya varios años, UNESCO declaró la necesidad de la protección de las generaciones futuras y uno de los aspectos más importantes para el cumplimiento de este respeto es precisamente evitar cualquier tipo de discriminación. La técnica de selección de gametos aparece ante muchos científicos y miembros de la sociedad como inocua y libre de repercusiones éticas y sociales; sin embargo, antes de embarcarse en un cambio que pudiera alterar un patrón natural y los conceptos de calidad diferencial entre géneros habría que explorar todas las facetas del problema. Aunque la selección de gametos se relaciona frecuentemente con la elección de sexo de los hijos(1-3) responde más a una distinción genérica. No es realmente el sexo lo que se elige, sino los roles que ese sexo desempeña, ya sea en el contexto histórico social o en el imaginario personal; por tanto, la selección sexual se refiere a la genérica, tanto femenina como masculina. Seleccionar implica preferir algo (o alguien) sobre otro, por tanto se basa en diferencias de categoría, grados, características, calidad o atributos entre lo que se elige. La selección posee jerarquías y gradualidad; por eso, tal postura choca directamente con el concepto de persona. Habría entonces que cerciorarse si tal decisión posee una base realista que respete el principio antropológico de la igualdad en las diferencias sexuales, o se trata de una forma más de sexismo y por tanto de discriminación encubierta. Si bien los roles genéricos determinados socialmente tienen un peso importante en la decisión de algunos padres sobre la elección de sexo, la sociedad, en cuanto grupo de individuos, proyecta las posturas dominantes de los ciudadanos, así como las actitudes sociales proyectan los modos personales. Especialmente en estos momentos en que las preferencias individuales se identifican con la idea de autonomía irrestricta, para algunos padres la elección del sexo de sus hijos constituye solamente una posibilidad más de ejercicio de su libertad. Algunos grupos han aceptado que la elección de sexo de los hijos, si no les ocasiona un daño directo, no constituye por sí mismo un acto de discriminación; otros, dentro de los que me incluyo, sostienen que no es el eventual daño el que produce la discriminación, sino el motivo de la elección; el daño es solamente un agravante del medio elegido para solventar tal preferencia. La discriminación sexual es una realidad y presenta mundialmente diversas facetas, como la desigualdad familiar y laboral entre los sexos, feminismo, machismo, prejuicios, violencia genérica y muchas otras manifestaciones. En la base de estas actitudes existe una idea particular sobre el valor de la persona humana, la estimación de la igualdad y las diferencias genéricas, y en ocasiones una distorsión neurótica sobre estos aspectos. Ya que la mayoría de los escritos sobre selección de sexo se refiere a la preferencia del sexo masculino sobre el femenino o a la desvalorización de este último respecto del primero, así como a los métodos para conseguir dicha selección, esta reflexión trata de argumentar sobre 149 Prejuicios, estereotipos y discriminación - María de la Luz Casas Martínez una de las causas implícitas pero poco reconocidas de la preferencia de un sexo sobre el otro por los padres, y con ello me refiero a la actitud de prejuicio y exacerbación de esta condición como parte de un proceso neurótico de discriminación. La bioética busca orientar con criterios que permitan tomar decisiones libres, racionales y respetuosas de los demás; si las elecciones van a realizarse con fines y medios acordes a los propios valores humanos o si, por el contrario, tales decisiones atentan contra bienes propios de la humanidad. Todo esto supone contar, de forma explícita e implícita, con una idea de la naturaleza humana y de la relación entre cuerpo y cultura o psique. Sin esta idea no podemos evaluar el alcance y las consecuencias del cambio; más aún, no podemos saber qué significa para el ser humano la posibilidad misma de elegir y si estas elecciones le son ajenas o propias. Acerca de las posibilidades biotecnológicas para lograr el objetivo de la elección de sexo, dos posturas polares se han pronunciado al respecto: la tecnofóbica y la tecnofílica. La primera, además de tener una visión negativa de la tecnología en general, se opone a la transformación del individuo, de la especie o su balance. Considera también que las leyes biológicas naturales son base esencial del ser humano. Algunos representantes de esta postura, como Jonas(4), conciben al hombre como sustancia ontológica, más aún, como algo sagrado, y piensan que al cambiarlo o elegir sobre lo determinado por el azar y el destino es arriesgarse a crear una sociedad inhumana. Proponen, por tanto, conservar su imagen, tanto en su fisonomía como en su condición biocultural. Habermas(5), por su parte, no concibe al hombre en términos de sustancia, pero sí de una permanencia y unidad básica, dada por la conquista racional de la autonomía que a lo largo de los siglos ha ido conformando la “autocomprensión ética de especie”. Ésta es irrenunciable y conlleva el reconocimiento de la igualdad interhumana, de la reciprocidad y, muy señaladamente, del autodominio de “poder ser sí mismo”. Admite que, en casos extremos, se puede acceder a la selección negativa o terapéutica de sexo, pero se opone a que la misma se utilice ante cualquier tipo de elección, pues es muy fácil pasar de ésta a la eugenesia positiva, no solamente por el mejoramiento de los individuos sino por su selección. 150 La preocupación esencial nace de constatar que el poder de los padres sobre su descendencia altera el modo y el significado del cuerpo humano e interfiere con un balance entre los sexos que proviene de la propia naturaleza por obra de una contingencia impersonal independiente de cualquier sujeto. Al perderse esta dependencia/independencia de lo impersonal se estaría trastornando la capacidad del individuo para ser sí mismo, para construir su autobiografía ética generando su propia ley, quedando subordinado a la voluntad de otro sujeto y adquiriendo en esos momentos una condición de cosificación. Para el individuo conformado según las preferencias ajenas no serían posibles la igualdad y la reciprocidad y, por tanto, no podría lograr la “autocomprensión ética de la especie”; en él se vería afectada la representación de la humanidad como universalmente receptora de derechos y consideración moral. Por su parte, la postura tecnofílica ve en el avance de la tecnociencia una posibilidad de progreso efectivo para las capacidades del hombre. Piensa que el hombre está en constante transformación, es producto de sus decisiones autónomas y de su actividad transformadora del mundo de acuerdo con el avance de la racionalidad científica. Para esta idea no existen conceptos universales, ni menos una sustancia que debiera ser respetada por la decisión humana. En consecuencia, considera que la humanidad debe arriesgarse a crear una civilización nueva. Acepta la transformación que puede darse el individuo en su especie –como en el cyborg y la nanotecnología– y por supuesto la libertad de diseñar nuevas generaciones, siendo la selección sexual solamente un cambio menor en el plan de hijos por proyecto. Si bien dichas posturas pueden partir de una decisión meditada del individuo, debe considerarse que aun las decisiones más racionales contienen en la práctica un sesgo inconsciente, producto de la forma psíquica humana. Por esto quiero referirme a la idea de discriminación como síntoma neurótico que, si bien históricamente siempre ha existido, no por ello pierde actualidad en nuestro tiempo. El sujeto se siente amenazado de perder poder y dominio sobre aquello que no comprende, valora o desconoce. La sociedad actual reconoce el poder, dominio y potestad, como un valor. Se ha buscado eliminar la discriminación favoreciendo entre los miembros socia- Acta Bioethica 2008; 14 (2) les la cercanía y el conocimiento de lo ajeno o inusual, como en los casos de convivencia interracial, genérica o con personas con discapacidad, precisamente para romper las estructuras psicológicas del miedo, pero podría ser útil hacer evidente a los individuos que este sentimiento tiene muchas veces una base psicológica que requiere un manejo más complejo por parte de cada sujeto y las sociedades que lo fomentan. Es cierto que existen sociedades neurotizantes, pero la superación de muchos problemas sociales parte de la sumatoria de cada cambio individual. Como en todas las situaciones neuróticas, es esencial la participación activa del individuo para su tratamiento y, como primer paso, el reconocimiento personal de un problema. Prejuicio, estereotipos y discriminación. Bases psicológicas El prejuicio no es solamente una declaración de opinión o de creencia, sino una actitud que incluye sentimientos tales como desprecio, disgusto o total repudio. Donde esté latente el prejuicio, los estereotipos muy rara vez quedan atrás. El término “estereotipo” hace referencia a reproducciones mentales de la realidad sobre las cuales se generaliza acerca de miembros u objetos de algún grupo. Tanto el prejuicio como las generalizaciones pueden poseer contenido positivo o negativo; en esta reflexión analizaremos solamente su contenido negativo. El prejuicio, el estereotipo y la discriminación con frecuencia se presentan juntos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Theodor Adorno(6) concluyó que la clave del prejuicio se atribuía a lo que él llamó una “personalidad autoritaria”. Describe este tipo de personalidad en sujetos de pensamiento rígido que obedecen a la autoridad, miran al mundo como blanco y negro e imponen un apego estricto a las reglas sociales y jerarquías. La gente autoritaria tiene más tendencia que otros a albergar prejuicios en contra de grupos de bajo nivel social. Esta personalidad y el miedo a perder el control se encuentran en sujetos débiles, con rasgos obsesivos y/o compulsivos. Aunque han surgido diferentes escuelas para explicar la discriminación, la teoría de Adorno ha prevalecido en varios puntos importantes. Primero, la postura política rígida conservadora se correlaciona con el prejuicio. Estudios con adecuada metodología han encontrado que este autoritarismo de derecha está asociado con una variedad de prejuicios(7-11). Segundo, la gente que tiene una visión del mundo en forma de jerarquías tiene más probabilidad que otros de mantener prejuicios hacia grupos de bajo nivel social, especialmente cuando estas personas quieren que su propio grupo sea dominante y superior a otros(12,13). En esta categoría se encuentra especialmente el prejuicio sexista(14). Finalmente, Adorno y sus coautores estaban en lo correcto cuando resaltaban que el pensamiento categórico rígido es un ingrediente central en el prejuicio, como ratificó Gordon Allport(15). Aunque éste reconocía las dimensiones emocionales, sociales, económicas e históricas del prejuicio, también propuso que es en parte fruto del funcionamiento normal del ser humano. En un pasaje muy citado de su libro, escribió: “La mente humana debe pensar con la ayuda de categorías (…) Una vez formadas, las categorías son la base para el prejuzgar normal. Nosotros no podemos evadir este proceso. La vida ordenada depende de ello (p. 20)”. No obstante, las categorías son recursos de la mente para acortar razonamientos y no son los conceptos en sí mismos, los cuales con frecuencia no son opuestos sino complementarios, como el día y la noche, el frío y el calor y en especial los sexos. Respecto de las razas, a través de las nuevas evidencias del Proyecto Genoma Humano podemos constatar que la antes tajante separación racial tiene muy poco fundamento biológico y que solamente se trata de una secuencia y no de categorías totalmente diferentes. Una consecuencia importante del pensamiento categórico es su tendencia a distorsionar percepciones. Estas distorsiones toman forma minimizando las diferencias dentro de las categorías en el proceso llamado “asimilación” o exagerando las diferencias entre categorías, mecanismo conocido como “contraste”. En la práctica sucede que las diferencias dentro de los grupos tienden a ser minimizadas mientras que las diferencias entre grupos tienden a ser exageradas. Si estas diferencias son consistentes con estereotipos bien conocidos, la distorsión en la percepción puede ser altamente resistente al cambio. De esta postura puede derivarse una forma más de creencia, referida a los grupos propios o externos. Investigaciones sobre el efecto de la homogeneidad del grupo externo han encontrado que cuando se trata de actitudes, valores, rasgos de la personalidad y otras características la gente tiende a ver a miembros 151 Prejuicios, estereotipos y discriminación - María de la Luz Casas Martínez del grupo externo más parecidos que a miembros del grupo interno. Como resultado, los primeros tienen el riesgo de ser privados de individualidad y con ello más probabilidad de ser estereotipados. Tal postura puede verse con frecuencia en expresiones como: “las mujeres son…”, “los hombres siempre…”. Esta percepción de homogeneidad se mantiene sin importar si el grupo externo es de otra raza, religión, nacionalidad o de otros grupos compuestos de manera natural(16,17). Las personas con prejuicios tienden a reconocer sólo en su grupo interno cualidades positivas. No necesariamente se trata de aversión u odio al externo, sino de prejuicios sobre las características positivas del grupo interno, como señala Marilyn Brewer(18,19). La tendencia de la gente a favorecer a su grupo interno es bien conocida y frecuentemente apoyada por grupos sociales diversos, llámense deportivos, culturales, raciales, etc.(20). Estas actitudes parten de profundas raíces psicológicas. Desde el punto de vista de Tajfel(21-24), los individuos tienden, en parte, a mantener su autoestima por la identificación con grupos y creyendo que los grupos a los que pertenecen son mejores que otros. Aunque esta postura es netamente infantil, en individuos con estereotipos y prejuicios tiende a mantenerse durante su vida adulta. La teoría de Tajfel desarrolla el concepto de identidad social. De modo que para algunas personas el prejuicio representa una forma de mantener su autoestima. Estos mecanismos son, en principio, parte del funcionamiento humano normal, pero deben ser comprendidos, orientados y manejados de una forma humanizante en la sociedad. Generalización, estereotipos y neurosis No obstante lo anterior, estos rasgos pueden ser parte de una neurosis en diferente grado de presentación. Cuando estas manifestaciones se presentan como rasgo o componente claramente neurótico, incluso la persona puede tener un considerable poder de autoobservación y una sensación adecuada de la realidad, no confundiendo las experiencias patológicas subjetivas y sus fantasías con la realidad externa. La conducta puede ser afectada seriamente, aunque es común que se mantenga dentro de límites sociales aceptables, pues la personalidad no está desorganizada. Aun cuando las neurosis se encuentran entre los trastornos más 152 comunes de la práctica médica, probablemente ninguna otra entidad clínica es, con tanta frecuencia, tan mal comprendida. Típicamente, la conducta neurótica es repetitiva, conduce a una mala adaptación y es insatisfactoria. Funcionalmente, las neurosis son reacciones inadecuadas a las causas de estrés. La definición de las neurosis depende de la corriente que las aborde. Para algunos autores son enfermedades menores de la organización de la personalidad cuyos síntomas simbolizan los conflictos inconscientes y las defensas contra la angustia. Implican tres elementos esenciales: categoría de enfermedad menor, preponderancia de los trastornos subjetivos y carácter artificial de las defensas simbólicas contra la angustia. Otros autores, en cambio, definen a las neurosis como afecciones psicógenas, cuyos síntomas son la expresión de un conflicto psíquico que tiene sus raíces en la historia infantil del sujeto y constituyen compromisos entre el deseo y la defensa. Cada neurosis presenta un conjunto de síntomas que la definen, pero comparte a la vez elementos concurrentes: • Conservación del juicio de la realidad: el sujeto neurótico, a diferencia del psicótico, mantiene sus vínculos con el mundo externo y el juicio crítico de sus actos. • Conciencia de enfermedad: el paciente padece los síntomas y sabe que debe modificar algo. Presencia de sentimientos de angustia y culpa. • Trastornos somáticos funcionales. • Vivencia egodistónica de los síntomas: el paciente vive sus producciones patológicas como algo que no le pertenece, ajenas a su yo. Para protegerse de la angustia, una persona recurre a determinados mecanismos de defensa: represión, proyección, negación, disociación, identificación, racionalización, intelectualización, sublimación, desafectivización, aislamiento, huida, desplazamiento, etc. Estos mecanismos de defensa pueden exteriorizarse en formas extremas de estereotipo, generalización y discriminación. Todas las personas, de una forma u otra, poseemos estos mecanismos, pero todos deberíamos controlarlos en forma racional. Los estereotipos pueden afectar poderosamente las percepciones sociales y el comportamiento. Uno de los principales lugares en los cuales niños y Acta Bioethica 2008; 14 (2) adultos aprenden acerca de los estereotipos es en los medios de comunicación. Los medios, como todo proyecto humano, están inmersos en las limitaciones y experiencias de los sujetos que los conforman. Una vez que los estereotipos son aprendidos, ya sea a través de los medios, miembros de la familia, experiencia directa u otra forma, tienden a presentarse en forma automática. Los aprendizajes sobre creencias y estereotipos son muchas veces negados por las personas, las cuales no son conscientes que en diversos grados actúan en forma discriminatoria. Prejuicio, estereotipos y discriminación en la selección de sexo Aunque existe una selección negativa del sexo femenino en muchos grupos culturales(25,26), en el ámbito de las preferencias individuales la selección femenina positiva también existe. Si bien no es tan frecuente como selección embrionaria o fetal, sí lo es ante el imaginario personal. Es así que, como conducta neurótica, se prefieren mujeres entre mujeres, ya sea ante el trauma psicológico del abandono o la violencia masculina. La lucha de las mujeres por sus derechos lleva ya más de veinticinco años y sus causas son en gran parte un hecho histórico real. Entre los rubros de inequidad social contra la mujer podemos mencionar, entre otros: • Conceptualización devaluada de la mujer como individuo dependiente del hombre y, en algunos países, como posesión del hombre. • Preferencia social y parental de hijos varones. • Preferencia en asignación de alimentación y estudio a hijos varones. • Diferencia educativa y de cargas de trabajo en el hogar a favor del hombre. • Visión machista y de posesión sexual de la mujer por el hombre. • Diferencia laboral en puestos y retribución entre hombre y mujer. • Carga laboral y familiar inequitativa en la mujer aunque esta sea la proveedora. El reconocimiento de la igualdad y de las necesidades especiales de la mujer constituye una obligación moral insoslayable para toda sociedad civilizada. Como una forma de poder femenino, se han reconocido los llamados “Derechos Reproductivos” y, como una forma de presentación, la posible selección sexual de su prole. Es razonable preguntar por la motivación interna de la selección sexual de los hijos. Es posible, como lo señala FIGO(27), que tal selección sea considerada éticamente válida si se trata de una selección preconceptiva y siempre que no se utilice como medio de discriminación. Precisamente, es muy difícil asegurar que la selección de sexo por los padres no se deba a un consciente o inconsciente prejuicio y por tanto sea discriminatoria. Me parece que este tema debería ser tomado en cuenta especialmente en los medios de comunicación y en las asesorías a padres que desean esta opción pues, como se señaló, hay gran resistencia de los individuos a reconocer estos mecanismos mentales y a utilizar defensas psicológicas para negarlos. “Balancear” la familia, es un término ambiguo y basado en preferencias, por tanto subjetivo y frecuentemente ligado a estructuras inconscientes de la personalidad. Conclusiones y recomendaciones Nuestro tiempo se caracteriza por el reconocimiento de los derechos humanos. Casi todas las culturas actuales consideran la discriminación como un retroceso imperdonable y promueven una serie de medidas para garantizar, especialmente en forma jurídica, los derechos de todas las personas. Pero, si esto es verdad, ¿por qué existen evidencias también abrumadoras de desigualdad? Si bien la ley tiene un importantísimo papel educativo en la sociedad, no es suficiente para pasar ese mínimo ético al campo de los máximos, para ello se requiere del compromiso libre y personal en las decisiones. Los estereotipos se aprenden a una temprana edad y pueden ser muy difíciles de cambiar. Sin embargo, estudios demuestran que pueden reducirse cuando las personas están conscientes de ellos y son motivados a suprimirlos de su conducta social(28-30). Uno de los mecanismos más efectivos es el desarrollo de la empatía. Ponerse en lugar de la persona prejuzgada, ver el mundo desde la perspectiva del otro, valorar las características de los grupos o individuos(31). La sensibilización a través de cursos sobre discriminación, difusión en medios masivos sobre derechos humanos, convivencia respetuosa, entre otros esfuerzos, induce al cambio de creencias estereotipadas. El cambio es posible especialmente cuando la persona lo desea y se hace consciente de su sistema de vivencias. 153 Prejuicios, estereotipos y discriminación - María de la Luz Casas Martínez Las creencias equivocadas hacen que los prejuicios se perpetúen si no son puestos en evidencia. Mecanismos de defensa, como negación, transferencia y racionalización, son frecuentes en las posturas discriminatorias. La psicología en general reconoce, especialmente en las corrientes psicoterapéuticas, que es requisito contar con la voluntad de la persona para participar de cambios conductuales en forma consciente. Además de la promoción de la empatía y el reconocimiento de actitudes discriminatorias, es importante realizar también otros ejercicios de convivencia social. Tomando en cuenta la tendencia humana de pensar categóricamente, hay que tratar de hacerlo respecto de uno mismo y de los demás en forma positiva. Enfatizar metas colectivas y áreas de similitud con otros grupos o miembros para fomentar la identificación y la individualización en vez de la masificación y generalización. Otra técnica para reducir los prejuicios es la de contacto intergrupal(15,33). El prejuicio, a menos que sea una actitud neurótica, se puede reducir por medio de este tipo de contacto, especialmente si se tiene apoyo institucional persiguiendo un interés común. Esto es, nuevamente favoreciendo los derechos humanos. Otro factor es presentar un sistema de valores universales, ya que ello ayuda a sumar intenciones contra la discriminación. El papel de la ley para reducir el prejuicio y la discriminación es establecer regulaciones y normas sociales que exijan un trato más justo. Un ejemplo paradigmático puede ser promotor de cambio respecto de la discriminación, especialmente si proviene de un miembro de un grupo interno. Es posible también lograr cambios en los prejuicios cuando se les señala a las personas las inconsistencias de sus valores, actitudes y comportamientos. La reflexión sobre la congruencia moral es muy importante en este tema. La comprensión psicoanalítica de las conductas debería hacernos responsables prospectivamente debido a que, al aumentar nuestro autoconocimiento e incrementar nuestro control sobre los motivos inconscientes, se podría modelar más adecuadamente la conducta. Para la psicología humanista de Rogers, la conducta es la expresión de la psique, entendida como dimensión espiritual de la persona y, en forma más específica, de las relaciones interpersonales en las cuales el ser humano se manifiesta a través de su cuerpo, sus intenciones y emociones: “cuando una persona puede hacer elecciones verdaderamente libres se vuelve socialmente constructiva”(32). 154 Podría preguntarse también cómo los individuos se discriminan internamente o favorecen grupos externos, por ejemplo, de diferente sexo al discriminado. Estos estereotipos y prejuicios pueden ser asumidos tanto de manera consciente como inconsciente por cualquier persona, pasar a formar parte de su ideología y manifestarse a través de conductas no reconocidas como discriminatorias bajo otros mecanismos de compensación neurótica. Así, las mujeres niegan o racionalizan la discriminación del hombre hacia la mujer, o aceptan que éste tenga la razón de discriminarlas. La base sigue siendo la misma, prejuicios, estereotipos y finalmente discriminación. La perspectiva individualista tiende a dar por supuestas una serie de libertades que se irían reconociendo en las normas positivas. Esta visión, aparentemente enriquecedora, haría potencialmente a los individuos cada vez menos libres porque, a cambio de gozar de ámbitos más reales y circunscritos, se dispondrían de menos posibilidades de ejercicio. O sea, para ser más libres deberían resignarse a serlo menos. La libertad ilimitada puede ser fuente de actos moralmente buenos pero también conducir a excesos. Si la sociedad otorga mayor libertad también tendría que aportar las condiciones suficientes para promover el bien y reprimir sus violaciones. Tomar la evolución natural en nuestras manos, aunque sea por motivos éticos, implica decidir por los demás y, por ello, este tipo de decisiones requieren gran cautela y profundidad. Acta Bioethica 2008; 14 (2) Referencias 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Weiss G. Sex-selective abortion: a relational approach. Hypatia 1995; 10(1): 202-217. Sudha S, Rajan SI. Female demographic disadvantage in India. 1981-1991: Sex-selective abortions and female infanticide. Developmental Changes 1999: 30(3): 585-618. Westley SB. Evidence mounts for sex-selective abortion in Asia. Asia Pac Pop Policy 1995; 34: 1-4. Jonas H. El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder; 1995. Habermas J. La inclusión del otro: Estudios de teoría política. Barcelona: Paidós Ibérica; 1999. Adorno TW, et al. La personalidad autoritaria. Buenos Aires: Paidós; 1965. Duckitt JH. Psychology and prejudice: A historical analysis and integrative framework. American Psychologist 1992; 47: 1182-1193. Duckitt J, Farre B. Right-wing authoritarianism and political intolerance among whites in the future majority-rule South Africa. Journal of Social Psychology 1994; 134: 735-741. Altemeyer B. Right-wing authoritarianism. Winnipeg, CA: University of Manitoba Press; 1981. Altemeyer B. The authoritarian specter. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1996; Altemeyer B. The other “authoritarian personality”. In: Zanna MP, (eds.) Advances in Experimental Social Psychology. New York: Academic Press; 1998: 47-92. Pratto F, Sidanius J, Stallworth LM, Malle BF. Social dominance orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. Journal of Personality and Social Psychology 1994: 67: 741-763. Sidanius J, Levin S, Liu J, Pratto F. Social dominance orientation, anti-egalitarianism and the political psychology of gender: An extension and cross-cultural replication. European Journal of Social Psychology 2000; 30: 41-67. Dobson R. Parents should have right to choose sex of child. BMJ 2005; 330: 745. Allport GW. The nature of prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley; 1954. Linville PW. The heterogeneity of homogeneity. In Darley JM, Cooper J, (eds.) Attribution and social interaction: The legacy of Edward E. Jones. Washington DC: American Psychological Association; 1998: 423-462. Linville PW, Fischer GW. Exemplar and abstraction models of perceived group variability and stereotypicality. Social Cognition 1993; 11: 92-125. Brewer MB. In-group bias in the minimal intergroup situation: A cognitive-motivational analysis. Psychological Bulletin 1979; 86: 307-324. Brewer MB. The psychology of prejudice: Ingroup love or outgroup hate? Journal of Social Issues 1999; 55: 429-444. Amiot C, Bourhis RY. Discrimination and the Positive-Negative Asymmetry effect: Ideological and Normative Processes. Personality and Social Psychology Bulletin 2003; 29: 597-608. Tajfel H. Experiments in intergroup discrimination. Scientific American 1970; 11: 96-102. Tajfel H. Human groups and social categories. Cambridge: Cambridge University Press; 1981. Tajfel H, Turner JC. The social identity theory of intergroup behavior. In: Worchel S, Austin WG, (eds.) Psychology of intergroup relations. 2nd ed. Chicago, IL: Nelson-Hall Publishers; 1981: 7-24. Tajfel H, Wilkes AL. Classification and quantitative judgement. British Journal of Psychology 1963: 54: 101-114. Miller BD. Female-selective abortion in Asia: patterns, polices, and debates. Am Anthropol 2001; 103(4): 10831095. Belanger D. Sex selective abortions: short-term and long-term perspectives. Reprod Health Matters 2002; 10(19): 194196. FIGO. Committee for Ethical Aspects of Human Reproduction and Women’s Health, Sex Selection. In FIGO. Recommendations on Ethical Issues in Obstetrics and Gynecology (Citada en London: 2002) Disponible en http://www. figo.org/default.asp?id=6094 Fiske ST. Interdependence reduces prejudice and stereotyping. In: Oskamp S, (ed.) Reducing prejudice and discrimination. Mahwah, NJ: Erlbaum; 2000: 115-135. Fiske ST. Prejudice, stereotyping, and discrimination. In: Gilbert DT, Fiske ST, Lindzey G, (eds.) The handbook of social psychology. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 1998: 357-411. 155 Prejuicios, estereotipos y discriminación - María de la Luz Casas Martínez 30. Neuberg SL. The goal of forming accurate impressions during social interactions: Attenuating the impact of negative expectancies. Journal of Personality and Social Psychology 1989; 56: 374-386. 31. Galinsky AD, Moskowitz GB. Perspective-taking: Decreasing stereotype expression, stereotype accessibility, and ingroup favoritism. Journal of Personality and Social Psychology 2000; 78: 708-724. 32. González LJ. Terapia para una sexualidad creativa. México: Castillo; 1989: 122. 33. Hodson G, Dovidio JF, Gaertner SL. Processes in racial discrimination: Differential weighting of conflicting information. Personality and Social Psychology Bulletin 2002; 28: 460-471. Recibido: 21 de junio de 2008 Aceptado: 12 de agosto de 2008 156 Acta Bioethica 2008; 14 (2): 157-165 IMPLICACIONES ÉTICAS Y SOCIALES DE LA INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MÉXICO: REFLEXIONES SOBRE UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Alejandra Prieto de la Rosa*, Cristina Gutiérrez Delgado**, Dafna Feinholz Klip***, Gisela Morales González*** y Renee Witlen**** Resumen: El objetivo de este trabajo es identificar aspectos éticos y sociales relacionados con la introducción de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en México para una decisión informada y justa que considere no sólo los aspectos financieros. De acuerdo con la información sobre eficiencia y costo de la vacuna, su introducción al sistema público mexicano puede acarrear consecuencias no previstas para las participantes y para toda la sociedad, por lo que debe examinarse en el contexto mexicano, reconociendo sus riesgos sin sobrestimar resultados comprobados o potenciales derivados de diversas políticas de vacunación. Exponer la evidencia científica y los motivos para la toma de decisiones es esencial. También, dirigirse de manera responsable hacia una decisión política sobre la implementación de programas de vacunación, tamizaje y tratamiento de cáncer cervical con base en el potencial para salvar vidas que tienen las nuevas tecnologías, siempre que se respeten los derechos, opiniones y preocupaciones de las mujeres a las que va dirigida la vacuna contra el VPH y que representen un valor agregado para la sociedad mexicana en su conjunto. Palabras clave: cáncer cervical, vacuna VPH, ética, toma de decisiones ETHICAL AND SOCIAL IMPLICATIONS OF THE INTRODUCTION OF THE VACCINE AGAINST THE HUMAN PAPILLOMA VIRUS IN MEXICO: REFLECTIONS ON A PROPOSED INTERVENTION Abstract: The objective of this work is to identify ethical and social aspects related to the introduction of the vaccine against the human papillomavirus (HPV) in Mexico for an informed and just decision that considers not only financial aspects. According to information about the efficiency and cost of the vaccine, its introduction to the public health system of Mexico can lead to unforeseen consequences for the participants and for society as a whole. The introduction of the vaccine should examine the Mexican context, recognizing its risks without overestimating potential or proven results derived from diverse vaccine policies. Exposing scientific evidence and the motives for decision making is essential. Also, it is essential to take a responsible stand toward political decisions on the implementation of vaccine programs, screening and treatment for cervical cancer based on the potential for new technologies to save lives, always with respect for the rights, opinions and preoccupations of women, the recipients of the HPV vaccine, and that represent an added value for Mexican society as a whole. Key words: cervical cancer, HPV vaccine, ethics, decision making IMPLICAÇÕES ÉTICAS E SOCIAIS DA INTRODUÇÃO DA VACINA CONTRA O VIRUS DO PAPILOMA HUMANO NO MÉXICO: REFLEXÕES SOBRE UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO Resumo: O objetivo deste trabalho é identificar aspectos éticos e sociais relacionados com a introdução da vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV) no México para uma decisão informada e justa que considere não somente os aspectos financeiros. De acordo com a informação sobre eficiência e custo da vacina, sua introdução no sistema público mexicano pode carrear conseqüências não previstas para as participantes e para toda a sociedade, pelo que deve ser examinada no contexto mexicano, reconhecendo seus riscos sem superestimar resultados comprovados ou potenciais derivados de diversas políticas de vacinação. Expor a evidência científica e os motivos para a tomada de decisões é essencial. Também, dirigir-se de maneira responsável para uma decisão política sobre a implementação de programas de vacinação, tamisação e tratamento de câncer cervical com base no potencial para salvar vidas que têm as novas tecnologias, sempre que se respeitam direitos, opiniões e preocupações das mulheres às quais é destinada a vacina contra o HPV e que representam um valor agregado para a sociedade mexicana em seu conjunto. Palavras-chave: câncer cervical, vacina HPV, ética, tomada de decisões * Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, Secretaría de Salud, México Correspondencia: [email protected] ** Unidad de Análisis Económico, Secretaría de Salud, México *** Comisión Nacional de Bioética, Secretaría de Salud, México **** Escuela de Medicina de Harvard, Universidad de Harvard, EEUU 157 Reflexiones sobre una propuesta de intervención - Alejandra Prieto, Cristina Gutiérrez, Dafna Feinholz, Gisela Morales y Renee Witlen Introducción La idea de incorporar la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en México surge de las recomendaciones sobre su uso en servicios públicos de la Organización Mundial de la Salud y de distintos países desarrollados (tabla 1). Dichos países cuentan con exitosos programas nacionales de tamizaje para cáncer cervical (CaCU), por lo que su preocupación actual es determinar el impacto marginal que la introducción de la vacuna tendrá en los casos potencialmente evitados tanto en morbilidad como en mortalidad. En 2007 el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud presentó una propuesta1 para incorporar nuevas tecnologías de prevención, tamizaje y control del CaCU en la que se incluyó la vacuna contra VPH2. En septiembre del mismo año, en el Senado de la República, se presentó un punto de acuerdo(1) de asignación de recursos etiquetados a un programa de vacunación contra el CaCU, y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008(2) ya incluye una partida destinada –entre otros rubros– al programa piloto de la vacuna contra VPH. Se realizó un análisis de costo-efectividad generalizado para determinar la combinación más costo-efectiva de tres intervenciones preventivas contra el CaCU para el sector salud en México: tamiz por Papanicolaou, tamiz por captura de híbridos y vacuna contra VPH(3). Dicho análisis respondió parcialmente a dos preguntas básicas para una política pública: ante un presupuesto limitado, ¿cuál es la combinación de intervenciones que maximiza los resultados en salud?; 1 2 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (marzo 2007). Propuesta de mejora del programa de prevención y control del CaCU. Secretaría de Salud (documento no publicado). La propuesta se presentó antes de la publicación de la más reciente actualización a la norma oficial mexicana “Sobre el control y tratamiento del cáncer cérvico-uterino” (NOM-014-SSA2-1994). Dicha actualización, trabajada desde 2004, incluye la vacuna como parte de las acciones que pueden desarrollarse en el Programa Nacional de Detección Oportuna de CaCu. 158 ¿cuál sería el impacto en el gasto de la introducción de nuevas tecnologías? Los escenarios planteados para la introducción de la vacuna contra VPH fueron: a) plan piloto de vacunación al 10% de las jóvenes de 12 años; b) vacunación universal –con cobertura del 80%– a mujeres jóvenes de 12 años; c) plan piloto con tamizaje, y d) vacunación universal con tamizaje. Cada escenario, con sus respectivos resultados, tiene implicaciones éticas, sociales y culturales importantes. Los aspectos fundamentales para el presente análisis –y que forman el común denominador de los escenarios descritos– son: efectividad probada de la vacuna; población objetivo, grupo de edad, criterios de financiamiento, estrategia de implementación y consideraciones generales sobre la vacuna. En un proceso justo de toma de decisiones(4) se requiere que antes de cualquier cambio en el ámbito público se realice un análisis detallado de aspectos financieros y no financieros de la política que se desea implementar, hasta obtener un consenso para determinar la conveniencia y las repercusiones operativas del posible cambio en la organización de los recursos. En este caso se deben considerar las repercusiones éticas y sociales de las intervenciones analizadas como un componente clave en un proceso de toma de decisión más transparente, incluyente y consensuado. Debe ser una política pública basada en las condiciones de salud, económicas y sociales de la población en México. Además, presentar argumentos aceptables para todos los actores involucrados y accesibles para el público en general(4). Acta Bioethica 2008; 14 (2) Tabla 1. Recomendaciones internacionales del uso de la vacuna VPH en servicios públicos de salud País u Organización3 Edad recomendada Extensión de la Tamiz recomendado Fecha para aplicar la aplicación publicación de la vacuna recomendación Organización Mundial Grupo prioritario: Grupo de de la Salud (OMS) niñas de 9 a 13 “repesca”: 14(1) años 26 años España Consenso de Sociedades Científicas (2) Estados Unidos Advisory Committee on Immunization Practices (3) Canadá Health Canada National Advisory Committee on Immunization (4) Australia (5) Reino Unido (6) Dinamarca (7) México CNEGYSR (8) 3 Niñas de 9 a 13 años Niñas de 11 a 12 años Niñas de 9 a 13 años Mujeres en el primer año de bachillerato y hombres de 9 a 15 años Sin recomendación 12 años, en discusión si se aplica a ambos sexos Niñas de 12 años (propuesta de prueba piloto a 100,000 niñas) Otras observaciones Para introducción al esquema de vacunación considerar costo, beneficios indirectos y sensibilización enfocados al grupo prioritario Captura híbrida 14 a 26 años Enero 31, 2007 Sugiere adecuar tiempos del para edades mayores programa de tamizaje a 35 Papanicolao y 13 a 26 años Marzo 23, 2007 Recomienda realizar prueba ADN para actualizaciones de evaluación edades mayores a 30 económica de la vacuna y su relación con el tamizaje No recomienda Papanicolao y Febrero 2007 ninguna prueba ADN para extensión edades mayores a 30 2006 Ninguno en particular, depende de recursos en cada país Noviembre 2006 Se están realizando estudios de costo-efectividad. Se aceptó financiar la vacuna tras una negociación con el productor para reducir el precio. Mayo 22, 2006 Evaluación económica en proceso y septiembre, 22 por Imperial Collegue 2006 Mayo 2007 Los datos provienen de una evaluación tecnológica. No existe aún recomendación oficial del Danish National Board of Health Papanicolao según Marzo 20, 2007 Solicitó evaluación económica de Sin la vacuna y tamiz por CH2 a la recomendación norma (22) y CH2 Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud Cobertura Papanicolao en el periodo 2006-2010 de mujeres de 9 a 26 años Sin Papanicolao y recomendación prueba ADN para edades mayores a 30 Sin Papanicolao recomendación Fuentes: (1) Organización Mundial de la Salud. Preparación de la introducción de las vacunas contra el virus del papiloma humano, orientaciones normativas y programáticas para los países. OMS: 2006. (2) Sociedades Científicas de España. Vacunas profilácticas frente al VPH. Documento de consenso. 2007 (3) American Cancer Society. American Cancer Society Guideline for Human Papillomavirus (HPV) vaccine use to prevent cervical cancer and its precursors: 2007. Disponible en http://caonline.amcancersoc.org/egi/content/full/57/1/7 (4) Canadian Medical Association. Debate begins over public funding for HPV vaccine. Canadian Medical Association Journal March, 27, 2007. Disponible en http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/176/7/913 (5) Department of Health and Ageing. Australian Government funding of Gardasil. Australian Government; November 28, 2006. (6) Join Committee on Vaccination and Immunisation. Modelling the cost-effectiveness of HPV vaccine JCVI/HPV(06)3. United Kingdom: Department of Health. Disponible en www.advisorybodis.doh.gov.uk/jcvi (7) National Board of Health, Danish Centre for Health Technology Assessment. Reduction in the risk of cervical cancer by vaccination against human papillomavirus (HPV). Health technology assessment 2007; 9(1). (8) Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Propuesta de mejora del programa de prevención y control del CaCu. México: Secretaría de Salud; marzo 2007 (mimeo). 159 Reflexiones sobre una propuesta de intervención - Alejandra Prieto, Cristina Gutiérrez, Dafna Feinholz, Gisela Morales y Renee Witlen Evidencia sobre efectividad Los resultados sobre efectividad clínica disponibles deben ser analizados tomando en consideración la calidad y cantidad de evidencia científica utilizada. Si bien la vacuna contra VPH potencialmente inmunizaría a las mujeres ante los tipos 16 y 18 que se vinculan con 70% de los casos del CaCU, existe al menos 30% de casos no cubiertos por la vacuna que requerirán ser detectados, idealmente en forma temprana, mediante tamizaje. Una revisión de literatura –incluyendo la presentada por los fabricantes de la vacuna– revela un importante número de preguntas sin responder. La información sobre los efectos y la protección que proporciona la vacuna contra VPH es aún incierta. A la fecha sólo se encuentran disponibles algunos estudios aleatorios controlados que proveen la evidencia de calidad existente(5,6,7). La relativamente larga fase de inducción de 20 a 25 años entre la exposición al agente productor (VPH) y el desarrollo del CaCU es un reto que los investigadores enfrentan para producir evidencia en corto tiempo. En los estudios se usan resultados intermedios clave –lesiones cervicales de alto grado asociadas a los tipos 16 y 18 de VPH– con el fin de que los datos puedan presentarse de manera oportuna(6). Sin embargo, se requiere evidencia de estudios de largo plazo que correlacionen el uso de la vacuna y sus efectos en la prevención del CaCU como resultado final. tecnología es elaborada por sólo dos compañías activamente involucradas en la generación de información crítica sobre la efectividad y el costo-efectividad de su producto(11)4. ¿Por qué invertir recursos públicos para financiar una intervención que aún plantea dudas sobre su efectividad a largo plazo, cuando los programas internacionales exitosos para reducir la incidencia de CaCU se han basado en estrategias mejoradas de tamizaje, seguimiento y tratamiento? Algunos autores sugieren que –en países en vías de desarrollo– los programas de prevención de CaCU, en un escenario ideal, incluyan la vacuna contra VPH en un abordaje integral(8) y, en función de la incertidumbre existente, recomiendan que los recursos se asignen mayoritariamente a tamizaje más que a vacunación(12). Para el caso mexicano, es pertinente considerar si puede resultar más efectivo fortalecer las acciones de detección oportuna de CaCU en localidades con limitado acceso a tamizaje y tratamiento y una mayor tasa de mortalidad por cáncer, y valorar la introducción de la vacuna allí donde la exposición al riesgo de contraer VPH es importante y la tasa de incidencia de infección por el virus es mayor. Población objetivo Hasta ahora la vacuna ha sido probada en estudios con un máximo de cinco años de seguimiento; por ello, es necesario monitorear su efectividad a largo plazo mediante un registro de datos clínicos y administrativos para determinar si se requieren dosis de refuerzo y los efectos adversos que podrían surgir al aplicarse a grandes grupos de población(8,9). El plan piloto de vacunar a un porcentaje de las mujeres de 12 años plantea preguntas sobre la equidad y transparencia en la selección de la población, ya que las circunstancias asociadas a condiciones de vulnerabilidad –edad, etnicidad, condición socioeconómica o acceso a servicios de salud– justifican una política de focalización compensatoria. Una revisión sistemática(10) encuentra que la vacuna es altamente eficaz en el corto plazo –sobre todo si los resultados clínicos se analizan en conjunto–, aunque señala debilidades metodológicas en los reportes de los estudios revisados, lo que –combinado con los escasos datos disponibles– sigue dejando lagunas en la información. Esta situación no es inusual durante el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos; sin embargo, previene y alerta contra la formulación de juicios demasiado optimistas sobre los beneficios y la minimización de los riesgos potenciales de la vacuna. La estrategia del plan piloto establece que la vacuna contra VPH se dirija de manera prioritaria y focalizada a jóvenes de comunidades con importante presencia Lo anterior es relevante para establecer una política pública como la que ahora se enfrenta, en la cual la 160 4 Hernández Ávila, Lazcano Ponce, Reynales Ghigematsu, Rodríguez, Myers (June 2006). Cost-effectiveness analysis of a potential human papillomavirus vaccine (HPV) and its epidemiological and economic impact on prevention and treatment of cervical cancer in Mexico. Technical report. Dossier Merck Sharpe and Dohme for request of inclusion to Mexican formulary 2006-2007. Barr E. Updated efficacy data – Gardasil ®, HPV vaccines. Merck Research Laboratories; 2007. En prensa. Glaxo Smith Kline Biológicos. Evaluación del costo-efectividad de un programa de vacunación para prevenir el cáncer de cuello uterino en México. Dossier GlaxoSmithKline para inclusión al Cuadro Básico de Medicamentos 2007-2008. Acta Bioethica 2008; 14 (2) indígena. La intervención se enfocaría a reducir el número de casos sin tratamiento de CaCU en población indígena que tradicionalmente experimenta problemas de acceso a servicios de tamizaje y tratamiento. Asimismo, contempla ofrecer la vacuna a jóvenes en comunidades urbano-marginadas, donde potencialmente se ubica la población con el mayor grado de prevalencia y alto riesgo de infección por VPH. Ambos objetivos del plan son importantes; sin embargo, se debe citar evidencia acerca de las condiciones de salud que ambas intervenciones buscan modificar. Una política focalizada requiere establecer criterios de selección rigurosos, transparentes y basados en evidencia suficiente de que este grupo de población en particular es el que –ante la falta de recursos suficientes– debería verse beneficiado por la política. Alcanzar consenso de tal beneficio focalizado es en la práctica muy difícil. Conocer cómo se emplean los recursos públicos para promover y proteger la salud de las mujeres considera cuestiones como las necesidades de los grupos marginados y vulnerables en la sociedad. La inclusión de la vacuna contra VPH no debería perpetuar las injusticias en salud, sino introducirse mediante estrategias bien planeadas y basadas en evidencia que permitan beneficiar a las jóvenes en mayor riesgo(13). Para sustentar la recomendación es esencial incluir información epidemiológica que demuestre que las mujeres de estos grupos están más expuestas que otras a padecer de CaCU como consecuencia del virus del VPH, que tienen menores opciones de acceso a la detección y menores oportunidades de recibir tratamiento. Si tal información no es provista existe el riesgo de que la política pública sea interpretada como paternalismo y profundice el estereotipo existente de una población indígena o urbana marginada incapaz de cuidar su propia salud. Grupo de edad que se debe vacunar En los escenarios planteados por el análisis de costoefectividad y sobre la base de la literatura publicada, se propone el grupo de 12 años por dos razones principales. Las jóvenes pueden ser suficientemente maduras para entender el propósito de la vacunación pero, la gran mayoría, aún jóvenes para su debut sexual(14) y, por lo tanto, no han estado expuestas a la infección por VPH(15). También, la vacuna contra VPH puede suministrarse junto con otras vacunas(9) por lo que podría sumarse al esquema de vacunación existente en México(16). Las recomendaciones de vacunación basadas en la edad han demostrado ser más eficaces que las basadas en el riesgo, ya que socialmente tienen menor estigma y son más fáciles de implementar. En ocasiones, las recomendaciones relacionadas con el riesgo no funcionan, porque las personas eligen no ser identificadas con el grupo en riesgo –particularmente si se trata de una infección transmitida por contacto sexual– o no se identifican a sí mismas como parte del grupo objeto de la vacunación(17). De ahí la importancia de considerar extender la vacunación de manera universal a las mujeres de 12 años de edad. Sin embargo, sería oportuno discutir la conveniencia de extender la vacunación a un rango mayor de edades y/o la implementación de programas de “repesca”, buscando cubrir a mujeres mayores de 12 años que aún no han estado expuestas a variedades oncogénicas de VPH y que se pueden beneficiar con la vacuna. El rango de edades para el cual la vacuna ha sido recomendada por diversos países es de 9 a 26 años (ver tabla 1). Los programas de repesca pueden ser una opción que contribuya a la equidad intergeneracional, siempre que puedan ser financieramente sustentables en el corto y mediano plazo. Criterios para el financiamiento El antecedente que apoya el plan piloto proviene de la iniciativa del Senado de la República(1). Al analizarla, pareciera que el programa piloto responde de forma importante a la labor de cabildeo realizada por las empresas farmacéuticas productoras de la vacuna contra VPH, colocando así al sector público mexicano en una situación de desventaja para negociar un precio posible de sufragar por parte de éste. El esquema de plan piloto ya ha sido empleado con éxito por empresas farmacéuticas para la introducción de otras vacunas de nueva generación –como la antineumococcica–, con un resultado adverso para el sector público mexicano que encuentra difícil conseguir anualmente el presupuesto necesario y negociar una reducción en el precio de compra. El escenario de vacunación universal, considerando una cobertura de 80% como meta para una intervención dirigida a adolescentes, no resultaría plausible si se 161 Reflexiones sobre una propuesta de intervención - Alejandra Prieto, Cristina Gutiérrez, Dafna Feinholz, Gisela Morales y Renee Witlen mantienen los precios por dosis de vacuna hasta ahora ofertados (entre $ 60 y $ 80 dólares americanos) que hacen financieramente inviable su introducción y operación mientras no esté cercano al umbral calculado de costo-efectividad de $ 17 dólares por dosis(3). Dicho precio es uno de varios componentes clave que debe considerarse antes de su introducción al sector público mexicano. La intensa campaña de promoción de los fabricantes de la vacuna tendrá como consecuencia que, en este momento, sólo la población de los deciles de ingreso más alto tenga acceso(18). Es probable que esta situación se mantenga si el precio de la vacuna es al menos cinco veces más alto de lo que el presupuesto público en salud de México puede afrontar. Aplazar la decisión debido al alto costo de la vacuna podría traer como consecuencia aumentar la injusticia socioeconómica en salud; la política debería definirse sobre la base de criterios de salud pública y no de intereses financieros. Los programas de vacunación de cobertura universal son un factor esencial para promover y proteger la salud pública, asumiendo que se implementan con el fin de servir al interés público(19) y que un ser humano no sólo es miembro de la comunidad sino una persona cuyos derechos deben ser respetados. Los criterios a los que se les da mayor peso en la decisión de financiar e instrumentar un plan piloto de vacunación contra VPH son importantes, ya que su permanencia y extensión depende en cierta medida de los análisis de factibilidad financiera y operativa para llevarlo a cabo. Adicionalmente, una evaluación completa del costo del programa de vacunación contra VPH necesita incluir los costos de implementación y de la estrategia educativa dirigida a la población y a los prestadores de servicios. Ambos conceptos representan costos adicionales al presupuestar la vacuna. Estrategia de implementación Añadir la vacuna al tamizaje cervical sin considerar la infraestructura necesaria para brindar el servicio podría resultar en dispendio de recursos(20). Sería oportuno desarrollar un mapa del camino que recorre la vacuna desde el laboratorio hasta su aplicación de modo de identificar los elementos necesarios para su implementación exitosa, así como las brechas actualmente existentes en cuanto a recursos e infraestructura. 162 La puesta en marcha de un programa de prevención del CaCU que respete la normatividad en la materia(21) y que incluya la vacuna contra VPH será compleja. Resulta esencial una cuidadosa planeación y educación del público, de las participantes y de los prestadores de servicios de salud. Es importante que las mujeres vacunadas no interpreten el mensaje de manera inexacta y lleguen a pensar que están seguras y protegidas completamente contra el CaCU, eligiendo abandonar el esquema regular de tamizaje(1). Los mensajes de educación en salud, adicionales y complementarios para retardar el debut sexual de los adolescentes, el uso del condón y la reducción de riesgos sobre el VPH, así como sobre el VIH, deberán ser claramente articulados y evaluar su impacto durante la eventual introducción de la vacuna(22). Adicionalmente, el costo-efectividad de las intervenciones deberá reevaluarse considerando la respuesta de la población a la vacunación, ya que lanzar programas en poblaciones en las cuales un número significativo de potenciales receptoras de la vacuna se niega a recibirla pone en riesgo la efectividad inicialmente calculada. Es importante recordar que no se está atendiendo la demanda espontánea de pacientes enfermas, sino invitando a menores de edad sanas a someterse a una intervención de la que podrían derivarse consecuencias. Esto plantea exigencias específicas al solicitar su consentimiento para participar en la vacunación. En este caso, hace falta desarrollar un análisis y evaluación detallada de costos, beneficios y consecuencias, tanto de la vacuna en sí misma como de la implementación del programa. En el caso del VPH, dado que es una infección de transmisión sexual, la vacuna deberá ser comparada con alternativas como la provisión de información sobre el uso de prácticas sexuales seguras. Aceptación de la vacuna Varios estudios han demostrado diversos grados de aceptación de la vacuna contra VPH en función de las condiciones educativas y de la información que tenga la población respecto de ella(23). Una preocupación latente en comunidades con mayor presencia indígena está relacionada con las barreras culturales que existen para la aceptación de nuevas tecnologías en salud. Habrá que explorar la idea de que quizá es posible generar la demanda de la vacuna contra VPH en Acta Bioethica 2008; 14 (2) comunidades indígenas una vez que esta haya sido introducida en localidades urbano-marginadas –en las cuales la prevalencia de infección por VPH es mayor y ya es una necesidad identificada por la población–, de forma que disminuyan las posibilidades de que sea vista como una intervención impuesta. Riesgos percibidos La vacuna contra VPH puede generar inquietudes en la población por el riesgo de efectos secundarios y su impacto en el comportamiento social, particularmente la preocupación de que pueda promover la actividad sexual en la adolescencia, otorgando un falso sentido de seguridad ante los riesgos sexuales(23). Aun cuando hasta hoy no se dispone de evidencia fehaciente sobre efectos adversos graves derivados de la vacuna contra VPH(24) y dado que la efectividad de la misma no ha sido probada a largo plazo, es necesario considerar quién asumirá la responsabilidad y, en su caso, establecer un sistema de compensación para las personas vacunadas que resultaren afectadas como consecuencia directa de la vacunación. Los efectos de un programa de vacunación no se limitan a los riesgos y beneficios en salud. Se deben considerar también las molestias que se generan con la inyección, ya que un número importante de mujeres vacunadas experimentaron dolor, hinchazón y enrojecimiento(25). En lo posible, se deben minimizar estos perjuicios, no sólo porque así convenga a los individuos sino porque evitarlos contribuye a una mejor disposición para recibir la vacuna. Serán esenciales esfuerzos coordinados en educación en salud, aun en comunidades donde la vacuna sea bien recibida, ya que existe el riesgo de que sea percibida como reemplazo del tamizaje de CaCU más que como una medida adicional de protección. Otras inquietudes se centran en cuestiones de equidad de género producidas por una vacuna hasta el momento sólo accesible a mujeres, ya que la efectividad de la vacuna en hombres no ha sido establecida de manera definitiva(26). Sin embargo, algunos grupos podrían estar interesados en su potencial beneficio masculino o en el beneficio acumulado para las mujeres cuando también se vacune a los hombres. Adicionalmente, puede provocar inquietud en ciertos grupos de po- blación que la vacuna sea en realidad un esquema de esterilización encubierta(27). Si bien un programa de vacunación sirve al interés público, no implica que todos los miembros de la población recibirán iguales beneficios. Por lo tanto, la distribución de riesgos, perjuicios y beneficios debería ser lo más justa posible. Tal necesidad se muestra aquí con un importante componente de género, porque sólo un grupo de la población soporta los riesgos y los perjuicios de una vacuna y otro grupo recibe los beneficios. Consentimiento Las inquietudes de la población conducen a cuestiones acerca de quién decidirá si una joven de 12 años recibirá la vacuna o no. Habrá aún más cuestiones por resolver sobre cómo y bajo qué condiciones las jóvenes y sus padres podrían decidir no participar en la vacunación(28). Algunos países y gobiernos locales han emprendido programas de vacunación obligatoria para el ingreso a la escuela; si tal tipo de política es implementada en México, se deberá evaluar la posible oposición religiosa, filosófica o ideológica que deberá ser manejada contemplando las implicaciones políticas de tal decisión(29). Considerando la importancia que tiene la adopción autónoma de decisiones de salud por personas competentes, la participación en un programa de vacunación(30,31), universal o piloto, debe ser voluntaria, a menos que la vacuna sea esencial para prevenir un daño preciso y grave. Dado que la infección por VPH se adquiere a través de la actividad sexual y no es de tipo contagioso, no se puede argüir para su aplicación criterios similares a otras vacunas, como sarampión o tosferina. La ausencia de daño potencial a terceros limita la opción de hacer obligatoria la vacuna contra VPH, ya que la convertiría en una política de tipo paternalista(29), inaceptable para algunos grupos de población. Información Si la intención es ofrecer la vacuna dentro del esquema nacional de vacunación, será crucial brindar mayor información y educar sobre sus características a las mujeres que se vacunarán y a sus padres, con el fin de que puedan tomar una decisión informada y participar de manera voluntaria. 163 Reflexiones sobre una propuesta de intervención - Alejandra Prieto, Cristina Gutiérrez, Dafna Feinholz, Gisela Morales y Renee Witlen En un programa de vacunación voluntaria, tratándose de menores de edad, se brinda a los padres la oportunidad de elegir en nombre de sus hijos, quienes no estarán obligados a aceptar la vacuna. Es importante diseñar estrategias de educación efectivas en términos de cobertura, calidad y certeza de la información. Debe respetarse la confianza pública puesta en los programas, ya que México cuenta con el esquema básico de vacunación más completo de América Latina, tanto por el número de vacunas que lo integran como por la población a la que beneficia(32). Para mantener dicha confianza se deben hacer esfuerzos por explicar a la población que la vacuna contra VPH es una medida preventiva y no terapéutica respecto al CaCU, así como aclarar los beneficios reales y no meramente potenciales de la vacuna: contra qué tipo de infecciones protege y contra cuáles no, los riesgos asociados existentes y la duración de su protección en el tiempo. Conclusiones La vacuna contra VPH, así como las tecnologías para la prevención del CaCU nuevas y tradicionales, deben ser examinadas en el caso específico mexicano reconociendo el contexto global de carga de la enfermedad y del riesgo de cáncer, sin que se sobrestimen los resultados tangibles o potenciales de la vacuna. Es necesario tomar medidas que aseguren que, en caso que así se decida, la prevención primaria de la vacuna estará integrada a la prevención secundaria de la detección oportuna a través de tamizaje, y tener en cuenta que la posible reducción de casos nuevos y de mortalidad por CaCU será el reflejo no de dos programas excluyentes sino complementarios. La posibilidad de introducir la vacuna contra VPH en los servicios públicos de salud mexicanos con criterios de equidad depende de una estrategia de negociación eficaz, para lograr una reducción de su precio cercana al umbral de costo-efectividad calculado y que pueda ser afrontado por el presupuesto en salud. Si se decide incluir la vacuna será indispensable tener en cuenta que una estrategia de aplicación basada en la edad tendrá mayores posibilidades de éxito que la propuesta basada en el riesgo, especialmente tratándose de una intervención que puede generar impacto en los medios de comunicación, ya que involucra dos conceptos sensibles para la población en general: la transmisión por contacto sexual y la posibilidad de desarrollar cáncer. Los resultados del análisis y la discusión sobre la vacuna en el contexto mexicano indican que, con base en la actual evidencia de su efectividad, un programa de inmunización universal dirigido a mujeres es en este momento prematuro si no se establecen estrategias efectivas de información y educación respecto de expectativas reales de protección que ofrece, ya que podría tener consecuencias negativas no previstas para las participantes y la sociedad. Exponer la evidencia científica y los motivos para la toma de decisiones es esencial; también, dirigirse de manera responsable hacia una decisión política sobre la implementación de programas de vacunación, tamizaje y tratamiento de CaCU, con base en el potencial para salvar vidas que tienen las tecnologías y los programas en cuestión, siempre y cuando respeten los derechos, opiniones y preocupaciones de las mujeres a las que va dirigida la vacuna y que representen un valor agregado para la sociedad mexicana en su conjunto. Las autoras agradecen los valiosos comentarios de Jason Lakin, de la Universidad de Harvard. Referencias 1. 2. 3. 4. 5. Senado de la República de México. LX Legislatura. Gaceta Parlamentaria 2007; 126. Cámara de Diputados de México. LX Legislatura. Anexos Presupuesto de Egresos 2008. Gaceta Parlamentaria 2007; 10(2.381). Gutiérrez-Delgado C, Báez-Mendoza C, González-Pier E, et al. Costo-efectividad generalizado de intervenciones preventivas contra el cáncer cervical en mujeres mexicanas: Resultados de un modelo markoviano con la perspectiva del sector público. Salud Pública México 2008, 50: 2. Daniels N, Sabin JE. Setting limits fairly: Can we learn to share medical resources? Oxford: Oxford University Press; 2002. FUTURE II Study Group. Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent high-grade cervical lesions. N Engl J Med 2007; 356(19): 1915-1927. 164 Acta Bioethica 2008; 14 (2) 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Baden LR, Curfman GD, Morrissey S, Drazen JM. Human papillomavirus vaccine. Opportunity and challenge. N Engl J Med 2007; 356:1990–1991. Paavonen J, Jenkins D, Bosch FX, et al. Efficacy of a prophylactic adjuvanted bivalent L1 virus-like-particle vaccine against infection with human papillomavirus types 16 and 18 in young women: an interim analysis of a phase III double-blind, randomized controlled trial. The Lancet 2007; 369: 2161-2170. Agosti JM, Goldie SJ. Introducing HPV Vaccine in Developing Countries. Key Challenges and Issues. N Engl J Med 2007; 356(19): 1908-1910. Danish Center for Health Technology Assessment. Reduction in the risk of cervical cancer by vaccination against human papillomavirus (HPV). A health technology assessment-Summary 2007; 9(1). Rambout L, Hopkins L, Button B, Fergusson D. Prophylactic vaccination against human papillomavirus infection and disease in women: a systematic review of randomized controlled trials. CMAJ 2007; 177(5): 469-479. Elbasha E, Dasbach E, Insigna R. Model for assessing Human Papillomavirus vaccination strategies. Emerg Infect Dis 2007; 13(1): 28-41. Suba EJ, Donnelly AD, Furia LM, et al. Cervical cancer prevention for all the world’s women: genuine promise resides in skilled quality management rather than novel screening approaches. Diagn Cytopathol 2007; 35: 187-191. Lippman A, Melnychuk R, Shimmin C, Boscoe M. Human papillomavirus, vaccines and women’s health: questions and cautions, CMAJ 2007;177: 484-487. Instituto Mexicano de la Juventud. Encuesta Nacional de Juventud 2005. Resultados Preliminares. México; 2005. Department of Health and Ageing. Australian Government funding of Gardasil. Australian Government; 2006. Consejo Nacional de Vacunación. Manual de procedimientos técnicos de vacunación. México: actualización 2003. Humiston SG, Rosenthal SL. Challenges to vaccinating adolescents: vaccine implementation issues. The Ped Infect Dis J 2005; 24(6): S134-S140. Franco EL. Commentary: Health inequity could increase in poor countries if universal HPV vaccination is not adopted. BMJ 2007, 335: 378-379. Coughlin S. Ethical issues in epidemiologic research and public health practice. Emerging Themes in Epidemiology 2006; 3: 16. Raffle AE. Challenges of implementing human papillomavirus (HPV) vaccination policy. BMJ 2007; 335: 375-377. Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud. NOM-014-SSA2-1994: Sobre el control y tratamiento del cáncer cérvico-uterino. México: Secretaría de Salud, Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 2007. World Health Organization. Preparing for the introduction of HPV Vaccines: Policy and Programme Guidance for Countries 2006. Disponible en http://www.who.int/reproductive-health/publications/hpvvaccines/ Zimmerman RK. Ethical analysis of HPV vaccine policy options. Vaccine 2006; 24: 4812-4820. Eggertson L. Adverse events reported for HPV vaccine, CMAJ 2007; 177(10): 1169–1170. Center for Disease Control (CDC). Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. ACIP 2007; 56(RR02);1-24. De Melo-Martin I. The promise of the human papillomavirus vaccine does not confer immunity against ethical reflection. The Oncologist 2006; 11(4): 393-396. Program for Appropriate Technology in Health (PATH). Introducing HPV Vaccines in Developing Countries: Overcoming the Challenges: 2005. Charo R. Politics, parents, and prophylaxis-mandating HPV vaccination in the United States. N Engl J Med 2007; 356: 1905-1908. Colgrove J. The Ethics and Politics of Compulsory HPV Vaccination. N Engl J Med 2006; 355(23): 2389-2391. Verweij M, Dawson A. Ethical principles for collective immunization programmes. Vaccine 2004; 22(3): 122-3126. Wilson JMG, Jungner G. Principles and Practice of screening for disease. WHO Public Health Papers 1968; Ch. 2: 26-39. Secretaría de Salud de México. Información para la rendición de cuentas 2001-2005. México: 2006. Recibido: 22 de abril de 2008 Aceptado: 25 de mayo de 2008 165 Acta Bioethica 2008; 14 (2): 166-175 CAPACIDAD DE LOS PACIENTES PARA TOMAR DECISIONES EN SALUD. ACTITUD Y SIGNIFICADO PARA MÉDICOS Y ABOGADOS Gladys Bórquez Estefo*, Nina Horwitz Campos**, Ilse López Bravo*** y Gina Raineri Bernain**** Resumen: El objetivo es examinar las actitudes de un grupo de médicos y abogados que ejercen en Santiago de Chile hacia la aplicación de un protocolo que evalúa la capacidad de los pacientes para tomar decisiones autónomas en salud. Las respuestas se agruparon en cuatro dimensiones: valoración, factibilidad, aceptación y utilidad. Se aplicó la prueba de Wilocoxon rank-sum para evaluar la significación de la distribución de las diferencias valorativas. Los resultados revelan una valoración globalmente positiva de abogados y médicos respecto de la pertinencia y utilidad de estandarizar los procedimientos. Los médicos privilegian los aspectos prácticos y los abogados el resguardo de la autonomía de los pacientes y los derechos de las personas. La consideración de la opinión de los actores médicos y abogados resulta indispensable cuando una bioética cívica se fundamenta en la ética dialógica. Palabras clave: capacidad, competencia, consentimiento informado, actitud, valores, diferencial semántico, investigación cualitativa, derechos humanos THE CAPACITY OF PATIENTS TO MAKE DECISIONS IN HEALTH: ATTITUDE AND MEANING FOR PHYSICIANS AND LAWYERS Abstract: The objective of this article is to examine the attitudes of a group of physicians and lawyers that practice in Santiago, Chile toward the application of a protocol which evaluates the capacity of patients to make autonomous health decisions. The responses were grouped in four dimensions: assessment, feasibility, acceptance and usefulness. The Wilocoxon rank-sum test was applied to evaluate the distribution significance of value differences. The results revealed a globally positive assessment of lawyers and physicians to the pertinence and usefulness of standardization of procedures. The physicians emphasized the practical aspects and the lawyers, protection of patient autonomy and human rights. Consideration of the opinions of medical and legal actors is indispensable when a civic bioethics is founded in ethical dialogue. Key words: capacity, competence, informed consent, attitude, values, differential semantics, qualitative investigation, human rights CAPACIDADE DOS PACIENTES PARA TOMAR DECISÕES EM SAÚDE. ATITUDE E SIGNIFICADO PARA MÉDICOS E ADVOGADOS Resumo: O objetivo é examinar as atitudes de um grupo de médicos e advogados que atuam em Santiago do Chile sobre a aplicação de um protocolo que avalia a capacidade dos pacientes para tomar decisões autônomas em saúde. As respostas foram agrupadas em quatro dimensões: valoração, factibilidade, aceitação e utilidade. Aplicou-se a prova de Wilocoxon rank-sum para avaliar a significação da distribuição das diferenças valorativas. Os resultados revelam uma valoração globalmente positiva de advogados e médicos com respeito à pertinência e utilidade de padronizar os procedimentos. Os médicos privilegiam os aspectos práticos e os advogados o resguardo da autonomia dos pacientes e os direitos das pessoas. A consideração da opinião dos autores médicos e advogados resulta indispensável quando uma bioética cívica se fundamenta na ética dialógica. Palavras-chave: capacidade, competência, consentimento informado, atitude, valores, diferencial semântico, pesquisa qualitativa, direitos humanos * ** *** **** Médico. Profesora Departamento de Bioética y Humanidades Médicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Chile Socióloga. Profesora Departamento de Bioética y Humanidades Médicas, Facultad de Medicina Universidad de Chile, Chile Licenciada en Estadísticas de Salud. Profesora Departamento Educación en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Chile Abogado y Enfermera. Profesora Departamento de Bioética y Humanidades Médicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Chile Correspondencia: [email protected] 166 Acta Bioethica 2008; 14 (2) 1. Introducción La existencia de una relación diferente entre el enfermo y el profesional de la salud, que enfatiza la deliberación y participación conjunta, se traduce en el proceso de consentimiento informado. Su esencia es considerar que las decisiones en salud, para ser moralmente aceptables, deben ser autónomas. En salud una decisión es autónoma cuando cumple tres condiciones: voluntariedad, información y capacidad. En una publicación anterior(1) realizamos una extensa revisión de los conceptos de capacidad sanitaria y capacidad legal para la toma de decisiones, su evaluación y las propuestas para realizarla, las normativas legales y sanitarias vigentes en Chile, y los problemas más importantes en la práctica diaria que derivan de la comprensión, uso y evaluación de la capacidad. En nuestro medio, la deliberación en torno a los principios básicos de una bioética plural es aún incipiente. Para responder a la interrogante sobre la valoración y las actitudes hacia la autonomía y la capacidad de las personas por parte de quienes evalúan esa capacidad, se optó por una investigación cualitativa con dos componentes. Una parte, cuyos resultados ya publicamos, indagó sobre las prácticas habituales de médicos y abogados en la evaluación de la capacidad para tomar decisiones en salud en nuestro medio y las nociones que las fundamentan(2). Observamos que éstas estaban, en general, asociadas a sus respectivos marcos epistémicos disciplinarios y, en particular, al contexto específico y las contingencias de su práctica. nalmente se ha puesto en el principio de beneficencia en la relación médico-paciente. En cambio, es crucial para los abogados porque, al tratarse de la capacidad de obrar, define tanto la validez de determinados actos civiles como la responsabilidad en casos jurídicos, tanto civiles como penales. En esta oportunidad expondremos los resultados de la segunda parte del estudio, cuyo objetivo es examinar las actitudes y significados asociados a un objeto que, en este caso, se refiere a “los procedimientos para evaluar la capacidad”. Con este fin se aplicó una escala de diferencial semántico. 2. Metodología 2.1. Acerca del instrumento de recolección de información La escala de diferencial semántico aplicada en este trabajo es una técnica que mide el significado de un objeto para un individuo. Esta técnica se originó en los trabajos de Charles Osgood, en la década de los cincuenta, como una forma de ubicar a los sujetos de acuerdo con sus reacciones ante pares de adjetivos bipolares en relación con determinados objetos o conceptos(3). Se le solicita al entrevistado que clasifique un objeto (real o conceptual) según una serie de miniescalas bipolares que describen aspectos de interés de éste. El supuesto teórico subyacente es que las respuestas del sujeto reflejarían su actitud cuando las dimensiones sobre las cuales se indaga generan valores diferenciales. Las dificultades percibidas dicen relación con aspectos prácticos, como la falta de un instrumento de medición que asegure su fácil aplicabilidad y que obtenga aceptación general y comprensibilidad de médicos, abogados y jueces. La relevancia que tiene la evaluación de la capacidad para la práctica profesional de médicos y abogados es alta, aunque por razones diferentes. Una palabra o una frase corta constituyen el constructo de interés u objeto. Los sujetos, por su parte, contribuyen a describir su significado respondiendo a un conjunto de pares de adjetivos bipolares a los cuales se les adjudica un puntaje dentro de un continuo, por ejemplo, entre (+X) a (–X) o entre X a (X+Y), en el estilo de la escala Lickert. Los médicos que ejercen en geriatría y adolescencia tienen más claridad de la vinculación entre el consentimiento informado y el ejercicio de derechos de ciudadanía fundamentales, es decir, que del resultado de la evaluación de la capacidad de un paciente para tomar decisiones en salud le puede quedar vedada la gestión del propio cuerpo, siendo entregada a otras personas que la sociedad considera, hasta ahora, “especialmente calificadas para ello”: médicos, gobernantes, sacerdotes y jueces, lo cual habla del énfasis ético que tradicio- El diferencial semántico puede usarse para examinar diferencias entre distintos grupos o individuos sobre el significado de un concepto, y entre diferentes conceptos para el mismo grupo o individuo. Se ha demostrado que, independiente de la forma en que se determinen los aspectos del objeto, habitualmente se generan tres grandes categorías referidas a dimensiones actitudinales básicas del objeto o concepto en cuestión: la valoración integral positiva o negativa; la percepción de su fuerza o potencia, y la percepción de su actividad o acción(3). 167 Capacidad de los pacientes para tomar decisiones en salud - Gladys Bórquez, Nina Horwitz, Ilse López y Gina Raineri 2.2. Elaboración del instrumento En este caso, la escala de diferencial semántico formó parte de una entrevista semiestructurada dirigida a médicos y abogados. La entrevista tuvo por fin capturar el manejo conceptual explícito e implícito de ambos grupos profesionales en relación con la autonomía de los pacientes para tomar decisiones que atañen a su salud. La información recogida a través de la entrevista fue analizada cualitativamente y ha sido objeto de una publicación anterior(2). El diferencial semántico incorporado a la mencionada entrevista ha sido analizado separadamente, tanto por motivos conceptuales como metodológicos. Este instrumento pretende informar de los aspectos menos declarativos de los sujetos y más vinculados con juicios valorativos, sensaciones y/o emociones evocadas por las temáticas tratadas en la entrevista. Por otra parte, pese a estar ligado epistemológicamente a un marco cualitativo de investigación, puede ser sometido a análisis cuantitativo. Los instrumentos de diferencial semántico elaborados para médicos y abogados tuvieron algunas diferencias, buscando ajustarse a las circunstancias y características más pertinentes y relevantes para cada escenario de práctica. El supuesto que lo sustenta es que las respuestas de los sujetos, como ya se afirmó, se acercarían a la actitud que ya tienen configurada sobre el objeto indagado. El proceso se inició creando una serie de 23 adjetivos polares que cubrieran el campo de la discusión que generaría entre los médicos la posibilidad de “estandarizar los procedimientos que evalúan la capacidad del paciente para tomar sus decisiones en materia de salud” (objeto a evaluar). Luego, se aplicó una prueba piloto a un grupo de 17 médicos para examinar la pertinencia conceptual del enunciado y del conjunto de pares de adjetivos polares descriptivos. Como resultado de la consulta, se decidió reformular el enunciado (u objeto) de la cédula de entrevista reemplazándolo por la opinión del sujeto frente a “utilizar una guía o protocolo consensuado para evaluar la capacidad de los pacientes”. Se sometió nuevamente a escrutinio la escala entre un grupo de médicos y abogados (31 en cada caso). Con estos resultados, se realizó un análisis descriptivo univariado para identificar aquellos ítems o factores 168 que presentaran un comportamiento poco definido –es decir, sobre los cuáles los sujetos en su conjunto no se pronunciaran por ninguno de los dos polos– con el fin de eliminarlos. A continuación, se aplicó un modelo multifactorial para detectar ítems que estuvieran midiendo las mismas dimensiones. De este modo, la escala dirigida a los médicos quedó compuesta finalmente de 16 ítems y la de abogados con 20. Los ítems de ambas escalas se agrupan en las siguientes cuatro dimensiones teóricas: a) Valoración, definida como la acción de reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de utilizar una guía o protocolo consensuado para evaluar la capacidad de los pacientes en materia de salud. b) Factibilidad, entendida como el conjunto de condiciones que determina que una guía o protocolo de la naturaleza descrita sea posible de realizar o de aplicar. c) Aceptación o acción íntima y subjetiva de recibir voluntariamente y sin oposición tal instrumento. d) Utilidad, referida a las condiciones que definirían una eventual guía o protocolo como provechosa, conveniente y fructífera para la práctica profesional. 2.3. Grupo de estudio La muestra estudiada estuvo compuesta por un total de 27 profesionales, 14 médicos y 13 abogados que ejercen en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. El muestreo, que forma parte del diseño cualitativo global del trabajo(2), no es aleatorio sino teórico o conceptual, en tanto su propósito es incluir a quienes mejor responden las preguntas del estudio. Se estimó que el punto de saturación de la información se alcanzaba con un total de 27 sujetos seleccionados en calidad de informantes clave. 2.4. Análisis de datos El análisis de los datos siguió la siguiente secuencia: 1. Considerando los puntajes mínimos y máximos para cada aseveración del diferencial semántico, se calculó la mediana como medida de posición, porque se trataba de una escala discreta de puntajes en la que el sujeto asignaba un valor a cada una de las aseveraciones planteadas en el instrumento. Acta Bioethica 2008; 14 (2) 2. Los resultados anteriores se presentaron separadamente para ambos grupos de profesionales, dado que las preguntas mostraban diferencias entre sí. 3. Se calculó la mediana de los puntajes, ahora agrupados por las cuatro dimensiones (valoración, factibilidad, aceptación y utilidad). 4. Se compararon los datos en aquellos ítems en que son comparables. 5. Se aplicó una prueba no paramétrica para dos muestras independientes (Wilocoxon rank-sum), con el fin de evaluar la significación de la distribución de las diferencias valorativas entre médicos y abogados estudiados. 3. Resultados Tabla 1. Características de la muestra Profesión Médicos (14) Abogados (13) N (27) Especialidad Psiquiatría Adulto Psiquiatría Infantil Neurología Infantil Neurología Adulto Geriatría Adolescencia 1Pediatría/1Ginecología Derecho Civil Derecho Penal Derecho Sanitario Derecho de Familia Juez(a) de Menores Ministro(a) Corte Apelaciones Derecho de Menores Notario Público El análisis por separado de las respuestas de abogados y médicos entrevistados ante el planteamiento de utilizar una guía o protocolo consensuado para evaluar la capacidad de los pacientes reveló una actitud más favorable de parte de los abogados que de los médicos. Como puede observarse en las medianas de puntaje N 4 2 3 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 de las tablas 2 a 5, a continuación, la proporción de puntajes favorables (cercanos o sobre la mediana) en el caso de los abogados es del 50% (tabla 2) y en el de los médicos alcanza el 31% (tabla 4). En el caso de estos últimos, además, las respuestas tienden a concentrarse en un menor número de ítems. Tabla 2. Puntaje obtenido por 14 abogados Ítems Resguarda autonomía del paciente Ni eficaz ni ineficaz Útil para la práctica legal De interés para la práctica legal Impracticable en la realidad médico legal actual Protector del ejercicio de los derechos de las personas Demasiado complicada para implementarla Ni cuestiona ni respalda el ejercicio de la capacidad legal No facilita ni entorpece el trabajo profesional de los abogados Pertinente para evaluar la capacidad de los pacientes Resguarda la autonomía de las personas Ahorra tiempo valioso en pro de la salud del paciente Importante para el ejercicio profesional Mediana 6.5 4 5.5 5 3.5 6 3 4 4 6.5 7 5 7 Mínimo 1 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 Máximo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 169 Capacidad de los pacientes para tomar decisiones en salud - Gladys Bórquez, Nina Horwitz, Ilse López y Gina Raineri Posible Difícil establecer diferencias entre la capacidad profesional de los abogados De interés tanto en el ámbito sanitario como legal Haría más cómoda la práctica profesional Ni valiosa ni sin valor para la práctica profesional de los abogados Ventajosa para el paciente en materia legal Facilita la relación médico-paciente 5 3.5 5.5 5.5 4 5.5 6 4 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 Mediana 6 5 4 4 5 4 6 6 6 4 4 5 6 2 5 5 Mínimo 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 0 3 Máximo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 Tabla 3. Distribución de ítems según mediana de puntaje (abogados) Mediana 7 6.5 6 5.5 5 4 3,5 3 TOTAL Nº 2 2 2 4 3 4 2 1 20 % 10 10 10 20 15 20 10 5 100 Tabla 4. Puntaje obtenido por 17 médicos Ítems Eficaz Útil para la práctica médica No hace ni más personal ni más impersonal la relación médico-paciente No es ni practicable ni impracticable en la realidad del medio actual Protege el ejercicio profesional Ni simple ni complicada para aplicarla No cuestiona el ejercicio profesional Facilitador del trabajo profesional Pertinente para evaluar la capacidad de los pacientes No resguarda ni atenta contra la autonomía del paciente Ni necesaria ni innecesaria para la práctica profesional Importante Posible de aplicar Expone al médico en materias legales Potencia el juicio profesional de cada médico Una iniciativa valiosa para la práctica profesional Tabla 5. Distribución de ítems según mediana de puntaje médicos Mediana 6 5 4 2 TOTAL 170 Nº 5 5 5 1 16 % 31,3 31,3 31,3 6,1 100 El gráfico 1 compara la mediana de los puntajes entre médicos y abogados en 12 ítems comunes de las escalas utilizadas para cada grupo. Acta Bioethica 2008; 14 (2) Gráfico 1. Mediana ítems médicos y abogados 7 6 5 4 3 2 1 0 Eficaz Útil Impracticable Protector N/simple No Facilitador Pertinente Resguarda Importante N/compl cuestionador Médicos Se aprecia que ambos grupos coinciden en destacar su pertinencia y utilidad. Los médicos privilegian los aspectos prácticos de disponer de un protocolo común para evaluar la capacidad de los pacientes, estimándolo como eficaz, no cuestionador del trabajo profesional y facilitador de éste, y consideran que sería valioso y posible de ser aplicado. Por su parte, los abogados estimaron que sería importante para el ejercicio profesional, enfatizando el resguardo de la autonomía de los pacientes y de los derechos de las personas. Posible Valiosa Abogados La mediana de los puntajes fue luego agrupada de acuerdo con las cuatro dimensiones ya descritas para las respuestas obtenidas: valoración, factibilidad, utilidad y aceptación de la idea de disponer de una guía o protocolo común. Las tablas 6 y 7, a continuación, presentan el orden de importancia asignado a las dimensiones por cada grupo profesional. Tabla 6. Resultados por dimensión abogados Dimensión valoración 1. Resguarda la autonomía del paciente 4. Interesa para la práctica legal 11. Resguarda la autonomía de las personas 13. Importante para el ejercicio profesional 18. Ni valiosa ni sin valor para la práctica profesional de los abogados Mediana Dimensión aceptación 6. Protector del ejercicio de los derechos de las personas 8. Ni cuestiona ni respalda el ejercicio de la capacidad legal 10. Pertinente para evaluar la capacidad de los pacientes 16. De interés tanto en el ámbito sanitario como legal 20. Facilita la relación médico-paciente Mediana Mediana 6.5 5 7 7 4 6.5 Mínimo 1 1 1 1 1 Máximo 7 7 7 7 7 Mediana 6 4 6.5 5.5 6 6 Mínimo 2 0 2 1 1 Máximo 7 7 7 7 7 171 Capacidad de los pacientes para tomar decisiones en salud - Gladys Bórquez, Nina Horwitz, Ilse López y Gina Raineri Dimensión utilidad 3. Útil para la práctica legal 9. Ni facilita ni entorpece el trabajo profesional de los abogados 12. Ahorra tiempo valioso en pro de la salud del paciente 15. Difícil establecer diferencias entre la capacidad profesional de los abogados 19. Ventajosa para el paciente en materia legal Mediana Dimensión factibilidad 2. Ni eficaz ni ineficaz 5. Impracticable en la realidad del médico legal actual 7. Complicada para implementarla 14. Posible 17. Haría más cómoda la práctica profesional Mediana Mediana 5.5 4 5 3.5 5.5 5 Mínimo 1 1 1 1 1 Máximo 7 7 7 7 7 Mediana 4 3.5 3 5 5.5 4 Mínimo 1 1 1 4 1 Máximo 7 7 7 7 7 Mediana 4 4 5 5 4.5 Mínimo 1 2 2 3 Máximo 7 7 7 7 Mediana 6 4 4 6 5 Mínimo 1 1 2 3 Máximo 7 7 7 7 Mediana 5 6 2 5 5 Mínimo 1 2 1 0 Máximo 7 7 4 7 Mediana 4 5 6 6 5.5 Mínimo 1 1 1 1 Máximo 7 7 7 7 Tabla 7. Resultados por dimensión médicos Dimensión valoración 10. Resguarda la autonomía de los pacientes 11. Necesaria para la práctica profesional 12. Importante 16. Valiosa para la práctica profesional Mediana Dimensión factibilidad 1. Eficaz 4. Impracticable en la realidad del medio actual 6. Ni complicada ni fácil de aplicar 13. Posible Mediana Dimensión utilidad 2. Útil para la práctica médica 8. Facilita el trabajo profesional 14.Expone al médico en materias legales 15.Potencia el juicio profesional de cada médico Mediana Dimensión aceptación 3. Relación médico-paciente impersonal 5. Protector del ejercicio profesional 7. No cuestiona el ejercicio profesional 9. Pertinente para evaluar la capacidad de los pacientes Mediana 172 Acta Bioethica 2008; 14 (2) Para los abogados la dimensión valorativa es la más importante; para los médicos, en cambio, es la de aceptación, seguida por las de utilidad y factibilidad con iguales puntajes. Estas últimas consideraciones ocupan los lugares de menor importancia en las respuestas de los abogados. Gráfico 4. Dimensión utilidad. Estas diferencias se muestran con mayor profundidad en los gráficos siguientes, que comparan las respuestas entre médicos y abogados al interior de cada una de las dimensiones. 1 6 5 4 3 2 0 Útil para práctica prof. Facilita el trabajo Médicos Abogados Gráfico 2. Dimensión valoración. Gráfico 5. Dimensión aceptación. 7 6 7 5 6 4 5 3 4 2 3 1 2 0 1 Resguarda auton. paciente Importante ejerc. profes. Médicos Valiosa para práctica prof. Abogados Los médicos valoran la importancia de un protocolo consensuado para el ejercicio profesional, mientras que los abogados el resguardo de la autonomía de los pacientes. Gráfico 3. Dimensión factibilidad. 6 5 4 Cuestiona el ejercicio prof. Pertinente para evaluar capacidad de paciente Médicos Facilita relación médico-paciente Abogados Fundamentalmente, los médicos aceptarían un protocolo compartido porque lo consideran pertinente y porque no cuestionaría su ejercicio profesional, mientras los abogados lo aceptan también por su pertinencia y porque consideran que facilitaría la relación médico-paciente. 4. Discusión 3 2 1 0 0 Eficaz Impracticable Complicada Posible para implementarla Médicos Abogados Las consideraciones de factibilidad parecen ser más centrales en las respuestas de los médicos que en las de los abogados, tomando en cuenta los primeros particularmente la alta eficacia y las condiciones de posibilidad de disponer de una guía común. El respeto por la autonomía de los pacientes constituye hoy una de las piedras angulares de la bioética, así como una aspiración fundamental para la práctica médica. La incorporación en la práctica clínica del consentimiento informado y de las normativas emanadas de los cuerpos legales que protegen los derechos de los pacientes en salud, obligan a plantearse el proceso de evaluación de la capacidad sanitaria para la toma de decisiones en la práctica clínica diaria. El proceso que determina la capacidad de los pacientes para ejercer su autonomía no sólo es complejo sino que variado e inconsistente. Esto puede explicarse por diversos motivos. Uno es que el respeto por la autonomía como obligación ética debe a menudo armonizarse 173 Capacidad de los pacientes para tomar decisiones en salud - Gladys Bórquez, Nina Horwitz, Ilse López y Gina Raineri con otros principios que compiten, como prevenir el daño, actuar en función del beneficio de los pacientes y los problemas de asignación de recursos justos(4). Otro motivo es la ausencia de guías o protocolos de uso consensuado para estos efectos, lo que hace que el proceso de evaluación descanse en la experiencia y criterios propios de la práctica individual(2). Un tercer aspecto se relaciona con las actitudes de los profesionales encargados de evaluar la autonomía de los pacientes. Este es el foco del presente artículo. En general, los resultados muestran que los abogados parecen tener una actitud más favorable hacia la posibilidad de contar con un protocolo o guía común para evaluar la capacidad sanitaria de los pacientes, lo cual nos parece explicable, dado que, para ellos, se trata de una tarea entregada a peritos especialistas, quienes contarían con las herramientas apropiadas. Por otra parte, la percepción y evaluación de los médicos nace desde las complejidades de la experiencia clínica. La agrupación de las respuestas según las cuatro dimensiones que contempla el instrumento –valoración, factibilidad, utilidad y aceptación– corrobora esta apreciación, en cuanto el abogado da más importancia a la dimensión valorativa del objeto como un bien externo que resguarda la autonomía del paciente y los derechos de las personas. En cambio el médico prioriza el bien interno en la medida en que un instrumento estandarizado es posible y eficaz para medir, y útil para el ejercicio profesional. En tal sentido se corrobora la observación que hiciéramos cuando estudiamos las nociones de capacidad de los médicos y abogados, las que aparecen esencialmente determinadas por un contexto específico que proviene de sus respectivos marcos epistémicos disciplinarios(2). En cualquier caso, la valoración globalmente positiva que hacen tanto abogados como médicos respecto de la pertinencia y utilidad de estandarizar los procedimientos que evalúan la capacidad del paciente para tomar sus decisiones en materia de salud es prometedora, si consideramos las consecuencias personales, sociales, morales y legales que conlleva declarar a un paciente “incapaz”, con la consecuente pérdida de la capacidad de ejercicio de sus derechos. En virtud de ello, se hace imperioso contar con protocolos o herramientas para efectuar una adecuada evaluación de la capacidad de las personas, que aseguren no incurrir en una violación de sus derechos fundamentales. 174 La prioridad otorgada por los médicos a criterios de factibilidad, utilidad y aceptación para juzgar un protocolo consensuado pone de relieve no solamente la variada experiencia clínica sino también la responsabilidad legal de este grupo profesional al juzgar la capacidad de los pacientes. Para que la disponibilidad de medios probados y especializados de evaluación de la capacidad sea relevante para la práctica médica es necesario, por tanto, que su eventual implementación sea de amplia aceptación, lo que podría favorecer el proceso de consentimiento informado y el mayor respeto de los derechos del paciente. La valoración más incondicional por un protocolo que revelan los abogados responde, a su vez, a la necesidad de disponer de un dato más preciso y confiable para los procesos de su propia incumbencia profesional. La dimensión valorativa que resaltan los abogados es promisoria además a la luz del actual proyecto de ley que se discute en el Parlamento chileno referente a los derechos y deberes de las personas en salud. Aunque el modelo de relación clínica en nuestro medio sea aún de importante tradición paternalista y el diálogo bioético plural sea incipiente, encontramos un terreno propicio para entregar en el futuro a la comunidad médica una herramienta de evaluación más eficaz y justa que disminuya la variabilidad de una práctica médica intuitiva como la actual. Considerar la opinión de los actores médicos y abogados resulta indispensable, en cuanto una bioética cívica se funda sobre el reconocimiento recíproco de la autonomía de cada ser racional, una autonomía personal vista como autorrealización individual, en la que existe tanto una concepción propia del bien como una intersubjetiva de lo correcto. La ética del discurso, en este sentido, se esfuerza por recuperar la intersubjetividad perdida durante la modernidad y la desaparición de la solidaridad entre los sujetos. El carácter dialógico de la razón humana, en condiciones ideales de simetría que incluya a todos los afectados, parece respetar tanto la pluralidad de visiones del bien como los mínimos universales. Agradecemos a Ignacio Valenzuela y a Domingo Vallejos por su colaboración en la elaboración del instrumento y el trabajo de campo. Acta Bioethica 2008; 14 (2) Referencias 1. 2. 3. 4. Bórquez G, Raineri G, Bravo M. La evaluación de la “capacidad de la persona”: en la práctica actual y en el contexto del consentimiento informado. Rev Med Chile 2004; 132: 1243-1248. Bórquez G, Raineri G, Horwitz N, Huepe G. La noción de capacidad de la persona para tomar decisiones, en la práctica médica y legal. Rev Méd Chile 2007; 135: 1153-1159. Osgood ChE. The Nature and Measurement of Meaning. Psychological Bulletin 1952; 49: 204-210. Rogers WA. Whose autonomy? Which choice? A study of GPs’ attitudes towards patient autonomy in the management of low back pain. Family Practice 2002; 19(2): 140-145. Recibido: 18 de junio de 2008 Aceptado: 22 de agosto de 2008 175 Acta Bioethica 2008; 14 (2): 176-184 ENTRE LA IGUALDAD Y LA EFICIENCIA EN MATERIA SANITARIA Alejandra Zúñiga Fajuri* Resumen: Este trabajo reflexiona en torno a los mecanismos de adjudicación de recursos sanitarios escasos propuestos por la “Economía de la Salud”. Se analizan los modelos de costo-beneficio y el criterio QALY (Quality-Adjusted Life-Years) en tanto mecanismos de adjudicación que pretenden resolver los dilemas bioéticos relacionados con una distribución que parece priorizar resultados eficientes por sobre los resultados equitativos pero ineficientes. Palabras-clave: salud, equidad, racionamiento BETWEEN EQUALITY AND EFFICIENCY IN MEDICAL CARE Abstract: This work considers the allocation methods of scarce medical resources budgeted for “health economics”. Costbenefit models and the criteria QALY (Quality-Adjusted Life-Years) are analyzed as allocation methods that propose to resolve ethical dilemmas related to an economic distribution that seems to prioritize efficient results over more equitable, but inefficient, results. Key words: health, equity, rationing ENTRE A IGUALDADE E A EFICIÊNCIA EM MATÉRIA SANITÁRIA Resumo: Este trabalho traz uma reflexão em torno dos mecanismos de adjudicação de recursos sanitários escassos propostos pela “Economia da Saúde”. São analisados os modelos de custo-benefício e o critério QALY (Quality-Adjusted Life-Years) como mecanismos de adjudicação que pretendem resolver os dilemas bioéticos relacionados com uma distribuição que parece priorizar resultados eficientes sobre os resultados eqüitativos, porém ineficientes. Palavras-chave: saúde, eqüidade, racionamento * Doctora en Derecho. Profesora e investigadora de la Universidad de Valparaíso, Chile Correspondencia: [email protected] 176 Acta Bioethica 2008; 14 (2) Introducción El presente trabajo tiene por objeto analizar, desde el punto de vista de la justicia distributiva, algunos de los más importantes sistemas de asignación de recursos sanitarios propuestos por la llamada “Economía de la Salud” para la solución de los problemas bioéticos derivados del racionamiento sanitario. Los dilemas asociados a los modos de limitación de recursos escasos en materia sanitaria poseen respuestas distintas, sea que se dé mayor o menor importancia a los criterios de equidad, por una parte, y de eficiencia, por otra. ¿Cómo se deben distribuir los recursos escasos entre los distintos pacientes? Los criterios desarrollados por la Economía de la Salud aspiran a establecer mecanismos objetivos e imparciales que permitan responder a las dificultades asociadas al racionamiento. Así, la incorporación de juicios de “eficiencia” a los clásicos mecanismos de distribución sanitaria sobre la base de las “necesidades” de los pacientes ha sido fuente de grandes polémicas y disputas –desde el ámbito de la bioética, la economía y la filosofía política– por los resultados inequitativos o discriminatorios que pudieran llegar a producir. En este artículo se intenta pasar revista a parte de esa interesante discusión. 1. Eficiencia y racionamiento sanitario La Economía de la Salud se desarrolló a partir de los análisis de “coste-beneficio”1 que dieron lugar al criterio Quality-Adjusted Life-Years, también conocido como QALY2, y ampliamente utilizado para la distribución eficiente de recursos sanitarios. Este tipo de análisis se hizo conocido en 1987, a propósito del caso de Coby Howard, en Oregon, Estados Unidos. 1 2 El análisis costo-beneficio o costo-efectividad (Cost Effectiveness Analysis) es un tipo de evaluación económica completa para comparar distintas intervenciones de salud, en la que los efectos sobre los recursos se expresan en unidades monetarias y los efectos sobre la salud se expresan en unidades específicas no monetarias de efectividad, por ejemplo, número de vidas salvadas o de días libres de enfermedad. En los resultados de un análisis de costo-efectividad, los costos netos están relacionados con un solo indicador de efectividad. Por ello, es preciso que los principales resultados de todas las opciones relevantes puedan ser expresados mediante el mismo indicador de efectividad, aunque dicho indicador pueda tomar para cada opción una magnitud diferente (Gálvez Gonzáles AM. Guía metodológica para la evaluación económica en salud: Cuba 2003. Revista Cubana de Salud Pública 2004; 30(1): 37-54). En castellano se le conoce como AVAC o “Años de vida ajustados a calidad”. El pequeño de siete años, al cual le fue diagnosticada leucemia, requería de un trasplante de médula que la legislatura de Oregon ya había decidido no costear para, en cambio, guardar esos recursos y satisfacer las necesidades médicas básicas de las personas de escasos recursos desprovistas de seguro médico. El caso llamó la atención de los medios y, aunque se inició una campaña para financiar la operación, el niño murió antes de lograrlo. En respuesta a ese dramático caso se propuso restaurar el financiamiento para ese tipo de trasplantes, pero John Kitzhaber –quien se transformaría en gobernador de Oregon– se opuso, argumentando que eso significaría dejar a muchos miles de personas sin seguro médico alguno, a cambio de ayudar a unos pocos, pues era financieramente imposible asistirlos a todos. En 1989, entonces, la legislatura de Oregon promulgó una reforma con dos cláusulas especiales: primero, la obligación para todos los empleadores privados de financiar seguros médicos para sus trabajadores y, segundo, la expansión del programa estatal Medicaid para cubrir a todas las personas del Estado que estuvieran bajo la línea de la pobreza (en ese momento, Medicaid cubría sólo al 42% de las personas). En los debates públicos en torno al plan de Oregon se reconoció que “no es económicamente racional ignorar el costo de oportunidad que significa proveer un cuidado sanitario de alto costo y bajo beneficio cuando existen tantas ganancias alternativas mejores que pueden entregarse con esos mismos recursos (…) (y) cuando ello significa el inutilizar esos recursos para alcanzar otras metas sanitarias o para satisfacer otras responsabilidades públicas importantes como la educación infantil”(1). Luego, como el modelo de Oregon –que buscaba la expansión de la cobertura sanitaria– suponía pagar las nuevas prestaciones a través del racionamiento de los servicios, obtuvo innumerables críticas por la ética de racionar los recursos sólo para los pobres y el peligro de que, con el aumento del costo de los servicios, en poco tiempo la lista de éstos sería tan reducida que llegaría a ser insuficiente. Además, en un inicio los resultados del plan desafiaban el sentido común pues, por ejemplo, como se comprobó que el coste de una operación de apendicitis equivalía al de ciento cincuenta empastes dentales, la operación se situó en un lugar del ranking inferior al de estos últimos, a pesar que la vida de las personas dependía sólo de ésta. 177 Entre la igualdad y la eficiencia en materia sanitaria - Alejandra Zúñiga Fajuri Para sus críticos, entonces, el plan de Oregon contenía serios defectos porque: “favorece muchos tratamientos relativamente menores por encima de tratamientos que salvan vidas, fomenta una concepción de la asistencia sanitaria de ‘nosotros contra ellos’, a través de su énfasis en los beneficios de los pobres y en las clasificaciones de prioridades, y carece de especificidad sobre las condiciones y tratamientos que serán y no serán cubiertos”(2). Además, el plan excluía a los discapacitados y a los ancianos al perder su “elegibilidad”, por lo que estos grupos deberían continuar recibiendo los mismos beneficios que antes. Por todo esto, la Comisión tuvo que abandonar el diseño del racionamiento basado exclusivamente en un análisis de “coste-beneficio” y dar cabida a un mecanismo más subjetivo que incorporara la valoración que los ciudadanos de Oregon daban a cada atención médica. Mediante la creación de una lista de servicios médicos, se redujeron los casi 10.000 procedimientos médicos a 709 condiciones médicas y sus tratamientos. Esta red de beneficios fue acordada por los propios ciudadanos del Estado, teniendo en cuenta el análisis de costo-beneficio de los tratamientos y las prioridades médicas de la propia comunidad. De este modo el “plan de racionamiento de Oregon, que se delineaba simultáneamente con el análisis ‘costo-beneficio’ y las preferencias de la población, representaba un inusual matrimonio entre las investigaciones sobre servicios sanitarios y la democracia deliberativa”(3). La medida convencional de los QALYs –en la cual a cada “estado sanitario” le es asignado un peso numérico– es sólo uno de los métodos posibles de asignación de valor a los distintos “estatus de salud relacionados con la calidad de vida” (Health-related quality of life, HRQL). Dentro de los análisis de costo-efectividad, el criterio QALY es el método de selección más corriente, debido a su relativa simplicidad y fácil implementación. En su aplicación convencional, el peso asignado a cada estado de calidad regulado es multiplicado por el tiempo en ese estado (que puede ser discontinuo) y luego es sumado para calcular los años de vida ajustados a calidad. La ventaja de los QALYs, como medición de los resultados sanitarios, es que puede simultáneamente calcular las ganancias por la reducción de la morbilidad (calidad ganada) y la reducción de la mortalidad (cantidad ganada), e integrar ambos aspectos en una sola medición(4). 178 Para Alan Williams (a quien se atribuye la invención de este criterio) la esencia de los QALYs radica en darle valor de ‘1’ a la esperanza de vida saludable de un año y en restarle ese mismo valor a la esperanza de vida no saludable de un año. Así, el valor preciso de la vida de una persona enferma disminuirá en la medida en que lo haga su calidad de vida. Si estar muerto tiene valor de ‘0’, es en principio posible que un QALY tenga valor negativo, por ejemplo, cuando la calidad de vida de una persona se juzga como peor que estar muerto. Un cuidado médico será beneficioso en la medida en que genere un resultado positivo de QALYs, y un cuidado médico eficiente será aquel en que el ‘costopor-QALY’ sea tan bajo como pueda ser. Un cuidado médico es prioritario cuando su ‘coste-por-QALY’ es bajo, y un cuidado es de baja prioridad cuando su ‘coste-por-QALY’ es alto. En la figura A se puede observar que, sin la intervención sanitaria, el estado de salud de una persona –relacionado con su calidad de vida– se deterioraría conforme con la curva decreciente y el individuo moriría en el punto ‘Muerte 1’. Con la intervención, en cambio, esta persona se deterioraría más lentamente, viviría más y moriría en el punto ‘Muerte 2’. El área entre las dos curvas es el número de QALYs ganados gracias a la intervención. Esta área puede dividirse en dos partes, A y B, donde la parte A es la cantidad de QALYs ganados debido a la calidad de las mejoras (por ejemplo, la calidad de vida ganada durante el tiempo en que la persona de todas maneras permanecería con vida), y la parte B es la cantidad de QALYs ganados debido a la cantidad de las mejoras (por ejemplo, la cantidad de vida extendida)(4). Salud óptima QALYs ganados con la intervención 1,0 Año A a la s de vi d cali dad a ajus tad 0,8 0,6 os 0,4 B 0,2 0,0 Muerte 0 Intervención Muerte 1 Duración (años) Con el programa Muerte 2 Sin el programa Fuente: Gold, 1996. De este modo, sostiene Eric Nord, los QALYs funcionan básicamente como una medida desarrollada Acta Bioethica 2008; 14 (2) con el fin de resolver el problema de comparar “peras con manzanas” al momento de fijar prioridades en el cuidado sanitario. La idea es referirse a los diferentes resultados de salvar vidas, aumentar la expectativa de vida, el mejoramiento de distintos tipos de funciones y los distintos tipos de alivio de síntomas en la misma escala de valores. La característica clave del criterio de los QALYs es la valoración de la utilidad de los estados sanitarios donde, mientras más baja es la calidad de vida asociada a un estado sanitario más baja es la calificación de utilidad en esa escala. Por ejemplo, depender de muletas para caminar puede evaluarse con un puntaje de 0.9, mientras que estar en una silla de ruedas se puede evaluar con un 0.8. Si bien en la teoría económica el concepto de utilidad se define de muchas maneras distintas, Nord opta por un concepto pragmático que describe la utilidad de un estado sanitario como la ‘bondad’ de ese estado para quien se halla en él. Por bondad entiende el bienestar o buen estado asociado a esa condición. 2. Los QALYs y la equidad En un entorno de permanente escasez de recursos, es crucial que el cuidado sanitario se entregue sin desperdiciarlo. Si bien el criterio QALY ha logrado combinar tanto el objetivo de alargar la vida junto con el de asegurar una cierta calidad de ésta, es un modelo de distribución con problemas de equidad que es fundamental evaluar. Como vimos, los QALYs tienen dos componentes: los “años de vida” y la “calidad de vida”. El primer componente envuelve los conflictos en torno a la discriminación por edad, mientras que el segundo se relaciona con la discriminación por discapacidad, por sufrir enfermedades caras, por tener bajas posibilidades de recuperación o menor capacidad para beneficiarse con los tratamientos. ¿Cómo debe utilizarse este criterio de distribución? Los QALYs pueden usarse para determinar qué terapias rivales son mejores para un paciente particular o qué procedimiento es mejor para tratar una cierta condición. Claramente, aquella que genere más QALYs es la que deberá preferirse en un contexto de escasez de recursos. También pueden usarse para elegir, entre varios pacientes, cuáles deben ser tratados o qué condición debe ser prioritaria al momento de asignar recursos sanitarios. Este último es, según Harris, el uso que Alan Williams tenía en mente, pues se refiere precisamente al establecimiento de prioridades en el sistema sanitario en general. “Es este uso el que tendrá mayores efectos y más influencia al momento de buscar la eficiencia del sistema y es, precisamente, el uso que creo puede ser potencialmente peligroso y moralmente indefendible”(5). ¿Cuáles son los problemas de este modelo? Según Harris, toda la idea de los QALYs se basa en el supuesto general de que, dada la posibilidad de elección, cualquier persona racional preferirá una vida más breve, pero saludable, que una larga en condiciones de severa discapacidad o enfermedad. Si bien este supuesto permite deducir que el mejor tratamiento para esa persona será aquel que le permita una vida más larga con una mayor calidad –es decir, el tratamiento que rinda más QALYs– no permite concluir que los tratamientos con mayores resultados en QALYs sean preferibles cuando se trata de personas diferentes. Esto es, “no podemos concluir que cuando la elección es entre tres años de enfermedad para mí o la inmediata muerte para ti, o un año de salud para ti y la inmediata muerte para otro, debemos necesariamente elegir la opción que te salve a ti y no a mí, pues ella produce mayor QALY de resultado. Por ejemplo, si tenemos 6 personas que podrían beneficiarse de un tratamiento y vivir una vida saludable por un año, y una sola que con ese mismo tratamiento podría vivir por 7 años, los QALYs nos recomendarían sacrificar a las 6 personas a favor de una sola”(5). La ética de los QALY –que es la ética del utilitarismo– parece decirnos que el valor de toda vida humana es el mismo y que a los intereses de todos se les da igual peso. Pero en realidad a lo que se le da el mayor peso es al resultado QALY, el que, en la práctica, podría llevarnos a sacrificar los intereses de muchos en beneficio de unos pocos o a entregar todos los recursos disponibles para atender a los jóvenes pues producen más QALY. Como los años de vida que es posible esperar que una persona disfrute como consecuencia de un tratamiento disminuyen automáticamente cuanto mayor edad tiene el paciente, el criterio preferirá siempre al paciente más joven. Con él la pediatría acabaría consumiendo los mayores recursos y la geriatría, en cambio, quedaría al final de la lista. Más aún si se tiene en cuenta que en la actualidad, en los países desarrollados y en muchos en vías de desarrollo, el 60% de los recursos se gastan en personas de más de 60 años (por ello, la aplicación del QALY haría estragos). Los defensores del criterio 179 Entre la igualdad y la eficiencia en materia sanitaria - Alejandra Zúñiga Fajuri dirán que no hay nada de malo en gastar más en los pequeños que en los ancianos, pues la mayoría de la gente, teniendo que elegir, preferiría dar los recursos a los niños. En el mismo sentido, se sostiene que los QALYs pueden discriminar por razón de sexo o de raza, pues si una condición sanitaria tiene mayor prioridad cuando el costo-por-QALY resulta ser más bajo y menor prioridad si resulta ser más alto, entonces las personas que sufran de condiciones más baratas tendrían siempre prioridad sobre aquellas personas víctimas de enfermedades más costosas. Esto no sólo envuelve un patrón de desventaja sistemática para ciertos grupos de pacientes, sino que también una posible preferencia permanente por la sobrevivencia de algunas personas en perjuicio de otras. Supongamos que las estadísticas médicas revelan que los asiáticos resisten mejor que otros después de cierta operación o de la aplicación de un determinado tratamiento, o que una condición particular, que tiene muy mal pronóstico en términos de QALY, afecta sólo a los judíos o a los homosexuales. Ese tipo de estadísticas, en una sociedad que se rige por los QALYs, podría significar el establecimiento de una discriminación persistente en contra de ciertos grupos identificables en términos raciales, de género, preferencia sexual, etc.(5)3. Siguiendo a John Rawls, una sociedad debe ser juzgada éticamente por como trata a sus miembros menos afortunados o peor situados. Una definición natural de los “peor situados” en relación con el cuidado sanitario es la de aquellos que carecen de seguro médico o de otros medios para satisfacer sus necesidades sanitarias(1). El criterio QALY parece empeorar la situación de los que ya están mal desde el punto de vista de la enfermedad, ya que si tuviéramos que elegir entre una persona discapacitada y otra sin ningún tipo de discapacidad como candidato a, por ejemplo, un trasplante, y suponiendo que el factor invalidez disminuye los éxitos del trasplante, se elegirá siempre a quien ya está en una mejor condición médica. Finalmente, los críticos sostienen que el mecanismo QALY discrimina también por razones económicas, lo que se hace evidente cuando se incorporan mediciones 3 “Por ejemplo, no se debería trasplantar a un gitano, según este criterio, pues sus condiciones sociales y familiares disminuyen considerablemente el éxito del trasplante” (Puyol Á. Justícia i Salut. Ètica per al Racionament dels Recursos Sanitaris. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona; 1999: 139-140). 180 de eficiencia a los tratamientos sanitarios. Desde ya los pacientes con enfermedades menos costosas tendrían que ser atendidos antes que aquellos que han desarrollado enfermedades con tratamientos más caros, por lo que estos últimos tendrían que contratar un seguro privado, suponiendo que puedan costearlo. “Ante la misma necesidad médica, el criterio da prioridad a quien solicita el tratamiento más barato. Ante distinta necesidad médica, va a priorizar a la persona que esté más sana”(6). En definitiva, concluye Harris, los QALYs atentan directamente contra el principio de equidad, es decir, contra aquel principio que nos obliga a “tratar a las personas como iguales”; si se decide entregar a un individuo el tratamiento que le salve la vida debido a que tiene una mejor calidad de vida, o porque tiene más personas a su cargo o más amigos, o porque se considera que su vida es más “valiosa”, se estaría tratando a algunos como más importantes que otros, lo que claramente viola el principio de equidad. Cuando no hay recursos para salvarlos a todos, debemos elegir quiénes no serán salvados de un modo que no parezca una preferencia injusta. “Debemos tener muy claro que la obligación de salvar tantas vidas como sea posible no es la obligación de salvar tantas como podamos al menor costo posible”(5). Es por ello que estos autores prefieren que la selección de pacientes se haga por medio de mecanismos “imparciales” relacionados con el azar, como el criterio de hacer fila o el de la lotería. El uso de mecanismos impersonales como estos estaría justificado algunas veces por consideraciones de igualdad y oportunidad justa. Si los recursos sociales son escasos y no divisibles en porciones, y si no existen mayores disparidades en la utilidad médica para los pacientes (particularmente cuando la selección determina la vida o la muerte), entonces las consideraciones de oportunidad justa, de igual respeto e igual evaluación de las vidas podría justificar la práctica de hacer filas o una lotería. Sin embargo, siguiendo a Calabresi y Bobbitt, considero que, al tratar del mismo modo a todas las personas, estos criterios encarnan la más simple e inocente concepción de la igualdad, pues “la lotería pura inevitablemente enfoca la indeterminación de primer orden creada por la escasez, lo que tiene el mismo efecto que valorar las distintas vidas, pues enfatiza nuestra incapacidad para defender como absolutos derechos como, por ejemplo, el derecho a la vida”(7). Dicho Acta Bioethica 2008; 14 (2) de otro modo, esta forma de racionamiento supone abdicar moralmente de las decisiones distributivas más importantes y trágicas, dejando al azar su resolución, aun cuando sea posible justificar moralmente la elección de unos pacientes por sobre otros, como veremos intenta hacer el utilitarismo. 3. Una defensa de los QALYs Ya que resulta necesario sopesar los criterios de eficiencia con consideraciones de equidad, economistas como Nord y Williams han explorado mecanismos de armonización de estos indicadores. En esta misma línea, Mckie, Richardson, Singer y Kuhse desarrollan una defensa de los QALYs como parte de un sistema de cálculo utilitarista que puede, si es bien entendida, responder a las acusaciones de “injusticia” que he revisado. En primer lugar los autores se preguntan: ¿cuánto debe gastar una sociedad para salvar una vida humana? Es necesario acordar qué queremos decir con gastar adecuadamente los recursos. ¿Significa que debemos distribuirlos lo más equitativamente posible, de manera que todos tengan acceso a la misma cantidad de bienes? ¿O alcanzar con ellos la mayor cantidad de beneficios? Al momento de acordar o definir un objetivo final de distribución es necesario, entonces, ponerse de acuerdo sobre qué tiene más valor para nosotros. Sobre la acusación que sostiene que el criterio de maximización QALY discrimina a las personas de mayor edad, los autores responden que puede estar justificado dar mayor prioridad o peso “a los menores QALYs” que poseen las personas mayores si ello redunda en un mayor beneficio social. Es necesario tener presente la relación entre los QALYs y la teoría de la justicia del utilitarismo, en el sentido de que el criterio QALY es sólo uno de los componentes de la gran empresa de promover el “bienestar social”, por lo que puede ser subordinado al objetivo general de maximizar la utilidad de la comunidad en su conjunto. Entonces, sí existe un principio general sobre el cual justificar que se dé prioridad, en ciertas circunstancias, a las personas mayores o a otros grupos sociales: el principio de maximización de la utilidad social. Cualquier teoría sobre la distribución de recursos debe subordinarse al objetivo mayor de promover el bien de la comunidad, cuestión que resulta obvia cuando nos percatamos que muchos de los recursos que podríamos utilizar en salud se desvían hacia otras áreas sociales como la educación, el transporte, la vivienda, etc.(8). Otra crítica al criterio QALY dice relación con la extensión de la vida. ¿Cuándo se debe gastar en recursos para alargar la vida de las personas? ¿En qué circunstancia se está ante una negación de recursos injustificada y, por ende, discriminatoria? Harris sugiere dejar este tipo de decisiones a los propios pacientes, pues sólo ellos pueden saber realmente lo importante que es seguir viviendo. Esto parece muy laudable pero, evidentemente, se trata de una posición que sólo puede aplicarse cuando no se está ante la competición por recursos escasos. Para McKie, Richardson, Singer y Kuhse resulta evidente que, cuando son varios los pacientes que quieren prolongar su vida y no hay fondos suficientes para todos, la tesis de Harris no nos sirve, ya que todos querrán salvar sus propias vidas. El problema de Harris, entonces, es que no entrega herramientas para decidir cómo y dónde fijar el umbral de atención(8). Una posible solución a este dilema estaría contenida en la relación anunciada entre los QALYs y la tesis del utilitarismo. Si vemos el criterio QALY como una aplicación del utilitarismo en el área sanitaria, podremos aceptar que el umbral de atención estará fijado por el ideal de aumentar el bienestar social. De este modo, a veces lo mejor podrá ser posponer la muerte de una sola persona mientras que otras veces lo adecuado será posponer la de varias, dependiendo de las circunstancias del caso, es decir, de qué alternativa maximiza la utilidad general. Si posponer la muerte del mayor número de individuos sólo supone una ganancia de unas horas, mientras que posponer la muerte de una sola persona puede significar una ganancia de varios años de vida, entonces probablemente lo mejor será entregar los recursos a esta última. “Que sea mejor asegurar más QALY para unas pocas personas o menos QALY para un mayor número dependerá de las circunstancias: en particular, de cuál opción produzca mayor bienestar. Esto muestra que el método QALY es sólo parte de todo el problema sobre la adjudicación de recursos. Es una parte importante pues permite, incuestionablemente, honrar dos importantes objetivos del cuidado sanitario: el mejoramiento de la calidad de vida y de la cantidad de vida”(8). Finalmente, sobre la crítica relativa a que este sistema discriminaría a quienes sufren graves daños y enfermedades (pues la injusticia del criterio no sólo se reduciría 181 Entre la igualdad y la eficiencia en materia sanitaria - Alejandra Zúñiga Fajuri a los “años de vida” –donde se discrimina a los mayores– sino también a la “calidad de vida” después de un tratamiento), los autores nos piden que imaginemos el siguiente ejemplo. Nora, que ha sido gravemente herida por un accidente de auto quedando parapléjica, estará confinada por el resto de su vida a una silla de ruedas y a sufrir fuertes dolores de espalda. Asumamos que dos años de vida en esas condiciones equivalen a un año de vida en condiciones de buena salud, de modo que los QALYs de Nora serán 0.5. Supongamos que, además, la expectativa de vida de Nora es de 40 años lo que, dada su mala condición de salud, equivale a 20 años de vida sana. Ahora imaginemos que existe un tratamiento para el dolor de espalda de Nora que, si bien no le devolverá la capacidad de caminar ni aumentará su expectativa de vida, le quitaría por completo los dolores. En estas condiciones, su puntaje de QALYs aumentaría a 0.75 y su valor-vida crecería de 20 a 30 años. Comparemos la situación de Nora con la de Agnes quien, después del accidente de auto, no queda tan dañada. Si no recibe tratamiento más allá del servicio de atención de urgencia quedará lisiada, pero sin experimentar dolor o discapacidad como Nora a resultas de sus heridas. Esto le hace acreedora de un puntaje de 0.95 QALYs y si su expectativa de vida es de 40 años, como Nora, en su condición, ello equivaldría a 38 años de vida con calidad. Imaginemos ahora que hay un tratamiento para Agnes que podría eliminar completamente su cojera. Esto le devolvería el puntaje máximo de 1.0 y una cantidad/calidad de años de vida de 40 años. Entonces, el problema se produce cuando asumimos que no podemos ayudar a Nora y a Agnes al mismo tiempo, y que tenemos que elegir a sólo una de ellas ¿Es verdad que distribuir los recursos de modo de lograr el mayor número de QALYs dará siempre a Nora menos oportunidades de recibir el tratamiento que Agnes? Claramente no. Si bien entregar los recursos a Agnes implica como resultado un mayor número de QALYs (40 comparados con 30) sería un error pensar que este sería el resultado definitivo. Si Nora recibe el tratamiento, su monto de QALYs postratamiento será de 30 y Agnes se mantendrá en su monto (sin tratamiento) de 38, lo cual sumaría un total de 68 QALYs. En cambio, si Agnes recibe el tratamiento, su monto posterior de QALYs sería 40, mientras que el de Nora se mantendría en 20, sin el tratamiento, lo que daría un total de 60 QALYs 182 solamente. Esto muestra que, desde el punto de vista de la maximización de recursos, lo recomendable será dar prioridad a Nora, la persona más dañada por el accidente, pues ello producirá un monto total de QALYs superior. Esto muestra que no es verdad que este criterio discrimina sistemáticamente a las personas más severamente dañadas o enfermas, ya que todo dependerá del caso concreto(8). Lo anterior demuestra que la objeción de que el criterio de los QALYs se opone diametralmente al de distribución sanitaria conforme a la necesidad4 es injusta. Los autores sostienen que, si creemos que el fin de toda distribución debe ser la maximización de los QALYs, implícitamente estamos aceptando que el valor de un beneficio depende de su cantidad y no de quien lo reciba, a diferencia del principio de necesidad, para el cual el valor de un beneficio será diferente dependiendo de quien lo reciba, en particular, cuando lo reciben aquellos con grandes necesidades. El problema de esta tesis es cómo decidir cuando las necesidades de unos pueden superponerse a las de otros. Un modo de hacerlo sería explicando las necesidades en términos QALY. Por ejemplo, si Herbert tiene un monto menor de QALYs pretratamiento que Waldo, entonces es que está en gran necesidad, está sufriendo más debido a, por ejemplo, una grave discapacidad. Entendido de esta forma, la idea de comparar necesidades de diferentes personas no es más sospechosa que la de comparar los distintos niveles de QALY de las personas. Luego, si elegimos distribuir sobre la base de las necesidades, el objetivo será asegurar más QALYs para aquellos que tienen menos, incluso cuando ello signifique que los QALYs no sean maximizados. Los autores concluyen que, aunque el enfoque QALY es frecuentemente criticado como inequitativo, para el utilitarismo “distribuir recursos de modo que se maximice el bienestar humano, dando el mismo valor a los intereses de todas las personas en el proceso, es una expresión de nuestro rechazo a distribuir los recursos de manera sesgada, lo que refleja nuestro compromiso con la imparcialidad”(8). Aceptar un criterio como el de los QALYs es claramente preferible a “ningún criterio” de distribución, que es lo que finalmente plantearía Harris cuando deja la resolución del problema al azar. Decidir racionalmente, valorando la información que se posee, es una alternativa superior a la de la suerte. 4 Que podría entenderse comprendido en el “principio de diferencia” de Rawls, que distribuye los recursos en beneficio de los peor situados, a menos que una distribución alternativa les beneficie más. Acta Bioethica 2008; 14 (2) Adam Wagstaff, por su parte, tampoco cree que sea del todo cierto que el utilitarismo no muestra preocupación alguna por los problemas de distribución y equidad. Lo que ocurre es que el criterio QALY contiene su propio concepto de equidad sobre la base de que los QALYs de todos poseerían igual valor. Este principio implica que el resultado de la adjudicación de recursos por esta vía es automáticamente justo, independiente del grado de injusticia que envuelva y el tipo de persona que sea perjudicada(9). Culyer ofrece una defensa aún más pragmática de la maximización sanitaria. Sugiere que, en efecto, es más equitativo discriminar a aquellos cuya capacidad de beneficiarse de los tratamientos médicos es limitada(10). Con todo, el problema es que precisamente la mejor capacidad de algunos para beneficiarse de los tratamientos puede deberse al simple hecho de que, por ser personas ricas, estén mejor alimentadas y tengan mejores conocimientos sobre las cuestiones sanitarias. En fin, “si tenemos que elegir entre salvar la vida de Singer o la vida de Harris, deberemos salvar la que esperamos que se beneficie más de haber sido salvada. El hecho de que podamos tomar la decisión equivocada, y que nunca podamos saberlo, sólo es reflejo de nuestras humanas limitaciones. Pero afrontar la posibilidad de estar equivocados no debe impedirnos tomar las decisiones difíciles de la mejor forma que podamos, y no debe forzarnos a dejárselas a la suerte”(8). Para lograr una distribución de recursos sanitarios que pretenda ser justa, tenemos que incorporar criterios de eficiencia que permitan adjudicar recursos de un modo que honre las exigencias de igualdad, responsabilidad y eficiencia de todo administrador de recursos escasos. Conclusión ¿Juega la eficiencia algún papel en la evaluación de los estados sociales? Es un principio de racionalidad práctica sostener que es bueno alcanzar más de aquello que se considera valioso(11). La eficiencia es, sin duda, un elemento de la justicia social, de modo que todo principio de justicia distributiva debiera poseer alguna pretensión maximizadora. Cuando se está ante decisiones trágicas, es decir, ante aquel tipo de elecciones distributivas en las que cualquier decisión afecta de manera sustancial la vida de las personas, resulta crucial fundamentar moralmente las elecciones finales por medio de criterios imparciales. La incorporación de instrumentos de análisis propios de la economía a los mecanismos de distribución sanitaria ha permitido justificar medidas que, de otro modo, habrían debido dejarse a la arbitrariedad personal del distribuidor público o al azar. No cabe duda que el criterio QALY no permite resolver todos los casos difíciles, así como tampoco puede utilizarse sin incorporar otro tipo de consideraciones relacionadas con el principio de equidad y no discriminación. Sin embargo, la inclusión de mecanismos “eficientes” de adjudicación de recursos sanitarios escasos es un importante aporte a la solución de los dilemas bioéticos clásicos asociados al racionamiento de recursos sanitarios. Referencias 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Brock DW. Justice and the ADA: Does Prioritizing and Rationing Health Care Discriminate Against the Disabled? Social Philosophy and Policy 1995; 12 (2): 159-184. Beauchamp T, Childress J. Principios de Ética Biomédica. Barcelona: Masson S.A.; 1999: 353-354. Oberlander, Marmot & Jacobs. Rationing Medical Care: Rhetoric and Reality in the Oregon Health Plan. Canadian Medical Association Journal 2001; 164(11): 1583-1587. Gold MR, et al. Identifying and Valuing Outcomes. In: Gold MR, et al. (eds.) Cost-effectiveness in Health and Medicine. Oxford: Oxford University Press; 1996. Harris J. QALYfying the Value of Life. Journal of Medical Ethics 1987; 13: 117-123. Puyol Á. Justícia i Salut. Ètica per al Racionament dels Recursos Sanitaris. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona; 1999. Calabresi G, Bobbitt Ph. Tragic Choice. New Cork, London: Norton & Company; 1978. McKie J, Richardson J, Singer P, Kuhse H. The Allocation of Health Care Resources. An Ethical Evaluation of the ‘QALY’ Approach. London: Dartmouth Publishing Company, Ashgate Publishing Limited; 1998. 183 Entre la igualdad y la eficiencia en materia sanitaria - Alejandra Zúñiga Fajuri 9. Wagstaff A. QALY and the Equity-efficiency Trade-off. Journal of Health Economics 1999; 10: 21-41. 10. Culyer AJ. The Normative Economics of Health Care Finance and Provision. Oxford Review of Economic Policy 1989; 5(1): 34-58. 11. Bayón JC. Justicia y eficiencia. En: Díaz E, Colomer JL. (eds.) Estado, Justicia, Derechos. Filosofía y Pensamiento. Madrid: Alianza; 2002. Recibido: 12 de marzo de 2008 Aceptado: 13 de abril de 2008 184 Acta Bioethica 2008; 14 (2): 185-192 DEZ ANOS DE EXPERIÊNCIA DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, BRASIL Maria Rita C. G. Novaes*, Dirce Guilhem** y Fernando Lolas*** Resumo: O objetivo deste artigo é relatar a experiência do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (CEP/SES/DF) Brasil, durante o período de 10 anos a partir de sua fundação. Trata-se de uma avaliação descritiva e documental, na modalidade estudo de caso, utilizando-se a totalidade de projetos protocolados no CEP/SES/DF (Nº 052/08) nesse período. As pendências mais freqüentes dos projetos foram: termo de consentimento livre e esclarecido (30%), folha de rosto (25%), metodologia (20%), curriculum vitae (12%), planilha de orçamento (9%), outros (4%). O relato das atividades do CEP/SES/DF no período de 10 anos revelou, através de sua produtividade, a legitimidade do processo de análise ética dos protocolos visando à proteção dos participantes da pesquisa. Palavras chave: ética em pesquisa, comitês de ética, avaliação DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA DEL COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, BRASIL Resumen: El objetivo de este artículo es relatar la experiencia del Comité de Ética en Investigación de la Secretaría de Estado de Salud del Distrito Federal (CEP/SES/DF), Brasil, durante un período de 10 años (1997-2007) a partir de su fundación. Se trata de una evaluación descriptiva y documental, en la modalidad estudio de caso, utilizándose la totalidad de proyectos protocolizados en el CEP/SES/DF (Número 052/08) en ese período. Los conflictos más frecuentes fueron: término de consentimiento libre e informado (30%), protocolo de investigación (25%), metodología (20%), currículum vitae (12%), planilla de presupuesto (9%), otros (4%). El informe de las actividades del CEP/SES/DF en 10 años reveló, a través de su productividad, la legitimidad del proceso de análisis ético de los protocolos, confirmando la protección de los participantes en la investigación. Palabras clave: ética en investigación, comités de ética, valoración TEN YEARS OF EXPERIENCE WITH THE RESEARCH ETHICS COMMITTEE OF THE SECRETARY OF HEALTH, FEDERAL DISTRICT, BRAZIL Abstract: The objective of this article is to relate the experience of the Research Ethics Committee of the Secretary of Health, Federal District, Brazil (CEP/SES/DF) during 10 years (1997-2007) from its creation. It deals with a descriptive and documentary evaluation, in the form of case studies, utilizing all projects subject to protocol in CEP/SES/DF (Number 052/08) during that period. The most frequent conflicts were: terms of free and informed consent (30%), identification page (25%), methodology (20%), curriculum vitae (12%), budget (9%), others (4%). The activity report of CEP/SES/DF in 10 years revealed, as a result of its productivity, legitimacy in the process of ethical analysis of protocols which confirms the protection of research participants. Key words: ethics in investigation, ethics committees, validation * Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Brasil Correspondencia: [email protected] ** Presidente do Foro Latinoamericano de Comités de Ética en Investigación em Salud (Flaceis), Brasil *** Diretor do Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética, Universidad de Chile, Chile 185 Dez anos de experiência do Comitê de Ética em Pesquisa - Maria Rita C. G. Novaes, Dirce Guilhem y Fernando Lolas Introdução No Brasil, a primeira regulamentação para pesquisas envolvendo seres humanos foi a Resolução n° 01 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), divulgada no ano de 1988. Essa diretriz apontava para a necessidade de normatizar os aspectos éticos relacionados às pesquisas que incluíam participantes humanos. A resolução incluía aspectos relativos às pesquisas de novos recursos profiláticos, diagnósticos, terapêuticos e de reabilitação; estudos clínicos em farmacologia, protocolos com crianças; pesquisas realizadas com órgãos, tecidos e seus derivados e, ainda, recomendava a criação de comitês internos nas instituições de saúde(1). Em 1996, o Tratado do Mercado Comum do Sul (Mercosul) elaborou a Resolução n° 129/96, intitulada de Boas Práticas Clínicas. Esta resolução tem como alvo pesquisas na área de Farmacologia Clínica no que se relaciona aos seguintes aspectos: autorização, acompanhamento do estudo, responsabilidades dos pesquisadores e dos patrocinadores, requisitos éticos a serem seguidos e a necessidade de obtenção de informação pré-clínica e clínica para dar prosseguimento às investigações(2). Esses documentos deram origem à criação de alguns Comitês de Ética em Pesquisa (Cep) no Brasil, que estavam vinculados a hospitais, clínicas e serviços especializados. Esses comitês se distinguiam dos colóquios, institutos e outros lugares onde a ética é objeto de debates e ensino. Eles tinham a função de reunir, além de homens e mulheres de ciência, juristas e filósofos, até mesmo simples cidadãos capazes de contribuir com uma visão diferenciada para o exame dos fundamentos éticos que deveriam nortear as pesquisas com seres humanos. Porém, sua forma jurídica e composição não estava bem definidas e isso foi um elemento impeditivo para sua incorporação à prática de pesquisa(3,4). Como a Resolução 01/88 não obteve o resultado de normatização desejado entre os membros da comunidade científica, surgiu a necessidade de se elaborar um novo documento nacional que abarcasse de forma ampliada abordando os aspectos éticos requeridos na realização pesquisas. Foi criado um grupo de trabalho 186 pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), que após ampla discussão com diferentes atores, entre eles: cientistas, gestores, representantes de instituições de ensino e de pesquisa, e membros da sociedade, elaboraram a nova resolução que foi divulgada em 1996. A Resolução CSN 196/96, intitulada Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo Seres Humanos, incorpora os princípios bioéticos da autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça. No entanto, princípios adicionais estão contemplados, tais como: confidencialidade, privacidade, voluntariedade, equidade e não estigmatização(5). Além disso, “... um dos pontos-chave do documento é a ênfase no controle social, uma prerrogativa que ultrapassa as esferas técnica e científica, contribuindo para a efetivação do controle social no âmbito da ciência”(6:19). Esses requisitos demonstram a seriedade com que os aspectos éticos deverão ser enfrentados durante o processo de avaliação e acompanhamento ético das pesquisas. A partir da Resolução 196/96, foi criado o Sistema Cep/Conep, um sistema nacional de avaliação ética das pesquisas envolvendo seres humanos, que compreende uma Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e Comitês de Ética em Pesquisa (Ceps) que estão vinculados às instituições de ensino e pesquisa, hospitais, clínicas, organizações não governamentais, secretarias de saúde, entre outras possibilidades. A Conep tem função consultiva, deliberativa, normativa e educativa e atua de forma conjunta com os Ceps. Constitui-se como um colegiado multiprofissional e transdisciplinar, que comporta por profissionais de destacada atuação nas áreas da ética, saúde, pesquisa e com reconhecida atuação em áreas específicas do conhecimento científico. Estão representados, também, diferentes segmentos da sociedade civil organizada(4). Com o rápido desenvolvimento científico e tecnológico, a reflexão ética sobre os protocolos efetuada a partir das diretrizes contidas na Resolução 196/96, necessitou ser ampliada. Foram elaboradas resoluções complementares para abarcar os novos desafios colocados pelas áreas temáticas especiais, como pode ser visualizado no Quadro 1. Acta Bioethica 2008; 14 (2) Quadro 1 – Resoluções publicadas pelo Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, Brasil, utilizadas na avaliação ética de protocolos de pesquisa(5,7,8). Ano 1996 1997 1997 Resolução Resolução CNS 196/96 Resolução nº 240/97 Resolução CNS 251/97 1999 Resolução CNS 292/99 2000 Resolução CNS 303/00 2000 Resolução CNS 304/00 2004 Resolução CNS 340/04 2005 Resolução CNS 346/05 2005 Resolução CNS 347/05 2007 Resolução CNS 370/07 Observação Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. Define representação de usuários nos CEPs e orienta a escolha. Norma complementar para a área temática especial de novos fármacos, vacinas e testes diagnósticos. Delega aos CEPs a análise final dos projetos exclusivos dessa área, quando não forem enquadrados em outras áreas especiais. Normas específicas para a aprovação de protocolos de pesquisa com cooperação estrangeira, mantendo o requisito de aprovação final pela CONEP, após aprovação do CEP. Norma complementar para a área de Reprodução Humana, estabelecendo subáreas que devem ser analisadas na Conep e delegando aos Ceps a análise de outros projetos da área temática. Norma complementar para a área de Pesquisas em Povos Indígenas. Diretrizes para Análise Ética e Tramitação dos Projetos de Pesquisa da Área Temática Especial de Genética Humana. Projetos multicêntricos. Diretrizes para análise ética de projetos de pesquisa que envolva armazenamento de materiais ou uso de materiais armazenados em pesquisas anteriores. Registro e credenciamento do Cep na Conep ou renovações no registro do Cep. O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – CEP/SES/DF é uma instância colegiada multiprofissional e transdisciplinar, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e independente, registrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) do Ministério da Saúde (MS) em 18 de junho de 1997(9). Após esse primeiro credenciamento, o comitê tem sido novamente recredenciado a cada três anos. Na literatura brasileira, observam-se poucas referências relacionadas às atividades e produtividade de um Cep, considerando-se que o Brasil possui hoje cerca e 600 Ceps cadastrados junto à Conep(10-17). Avaliar a qualidade de atividades complementares àquelas desenvolvidas em um serviço de saúde é requisito importante para mostrar transparência sobre o trabalho desenvolvido e para fornecer à sociedade elementos que lhe permitam conhecer o desempenho de determinado grupo ou equipe. Proporciona, ainda, a oportunidade de identificar soluções para as dificuldades encontradas, propor mudanças e definir novas metas e desafios, de forma a qualificar as ações desenvolvidas pelo comitê. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência do CEP/SES/DF, no período compreendido entre setembro de 1997 a dezembro de 2007, avaliando os seguintes aspectos: categoria e freqüência dos projetos submetidos a avaliação, especialidade predominante dos projetos, tempo requerido para aprovação dos protocolos, entre outros parâmetros de análise registrados pelo comitê. Métodos Este é um estudo descritivo e documental, que utilizou como referência o estudo de caso. Nesse processo foi dimensionada a totalidade de projetos protocolados no CEP/SES/DF no período compreendido entre setembro de 1987 a dezembro de 2007. Foram analisadas as informações contidas nos campos de preenchimento obrigatório de todas as folhas de rosto dos protocolos de pesquisa submetidos ao CEP. A Folha de Rosto acompanha o projeto de pesquisa, é um documento fundamental para a formalização da inserção do protocolo no contexto do Sistema Cep/Conep. As informações nela contidas são essenciais para compor o banco de dados sobre os projetos em tramitação no Brasil e são automaticamente incluídas no Sistema Nacional de Informações sobre Ética em Pesquisas envolvendo Seres Humanos(18). Nela estão incluídos dados relacionados à pesquisa, à identificação do pesquisador e do dirigente da instituição onde a pesquisa será realizada, quais serão os participantes incluídos no estudo, as possíveis fontes de financiamento, entre outros aspectos(18). Os dados foram alocados em sistema informatizado e os resultados gerados em programa Excel, versão 2007. Resultados e discussão Ao longo dos 10 anos de existência do CEP/SES/DF, foram submetidos à apreciação do comitê 1129 projetos de pesquisas, como pode ser verificado na Figura 1. 187 Dez anos de experiência do Comitê de Ética em Pesquisa - Maria Rita C. G. Novaes, Dirce Guilhem y Fernando Lolas Figura 1. Projetos submetidos ao CEP/SES/DF no período de setembro de 1997 a dezembro de 2007 (N=1129). 300 282 250 209 200 150 90 100 50 0 7 1997 17 14 1998 1999 55 63 2001 2002 121 36 2000 Nesse período houve aumento expressivo do número de protocolos avaliados. Alguns fatores foram determinantes para que isso ocorresse. O primeiro deles se deve ao caráter educativo efetuado pelo comitê junto aos pesquisadores, pois eles são orientados quanto à necessidade de submeter o projeto de pesquisa para a apreciação ética antes de se iniciar a sua execução. São alertados, ainda, que as revistas científicas indexadas exigem a carta de aprovação do projeto pelo Cep para a publicação dos artigos contendo o resultado de estudo que incluem seres humanos. Por outro lado, as agências nacionais e internacionais de financiamento de pesquisas exigem o parecer aprobatório pelo comitê para a liberação do recurso financeiro destinado ao projeto. Outro fator relevante que contribuiu para o aumento do número de projetos submetidos ao CEP/SES/DF foi o aumento do número de cursos de graduação e pós-graduação, em especial na área de ciências da saúde, que estimulam a realização de estudos incluindo seres humanos. Dessa forma, é possível estabelecer vínculo importante entre o comitê, o pesquisador e as instituições de ensino e pesquisa, pois o Cep atua como consultor no que se refere à utilização de condutas éticas, delimitadas a partir da Resolução 196/96. Torna-se, assim, um forte aliado do pesquisador na tentativa de assegurar a integridade dos participantes das pesquisas. Além disso, começa a existir a consolidação de uma cultura ética de proteção dos direitos humanos no contexto das práticas científicas. Isso tem se refletido no processo de formação de jovens pesquisadores que incorporam os atributos éticos desde o início de suas carreiras(19,20). 188 235 2003 2004 2005 2006 2007 Os projetos submetidos para avaliação no período analisado foram 1129. Destes, 1021 protocolos foram aprovados (90,4%); 17 projetos foram reprovados (1,7%) por apresentarem questões eticamente questionáveis; 84 protocolos (7,4%) foram arquivados, retirados do processo porque os pesquisadores não se manifestaram quanto às pendências apontadas pelo comitê ou, ainda, porque o próprio pesquisador solicitou o arquivamento do projeto devido à impossibilidade de realizá-lo por problemas operacionais. Foram excluídos da avaliação 05 projetos (0,4%), referentes aos anos de 1997 e 1998, porque os dados referentes a estes projetos encontravam-se incompletos. O baixo percentual de protocolos não aprovados pode ser compreendido como reflexo de ações educativas promovidas pelo comitê. Após apreciação do projeto pelo relator e sua discussão nas reuniões quinzenais do Cep, o pesquisador é imediatamente comunicado do parecer emitido. Se este for desfavorável, são apontadas as pendências que precisam ser atendidas, momento no qual o pesquisador é minuciosamente orientado pela coordenação do comitê para que possa trabalhar no sentido de adequar o projeto e submetê-lo novamente à apreciação ética. Os protocolos de pesquisa foram classificados pela Conep em Grupos I, II e III, sendo que cada uma dessas classes abarca projetos de diferentes áreas e complexidade. No Grupo I estão incluídos protocolos provenientes de áreas temáticas especiais como Genética humana; Reprodução humana; Novos equipamentos, insumos e dispositivos; Novos procedimentos; Populações indígenas; Biosegurança e Pesquisas com Cooperação Estrangeira. No Grupo II estão relacionadas protocolos Acta Bioethica 2008; 14 (2) pertencentes a áreas temáticas como Novos Fármacos, Vacinas e Testes Diagnósticos. O Grupo III compreende projetos em que os temas das pesquisas não se enquadram em áreas temáticas especiais(8). Dos projetos submetidos ao CEP/SES/DF, a grande maioria (937-83%) pertencia ao Grupo III, seguidos por protocolos incluídos nos Grupos I e II, com freqüência de 12% e 5%, respectivamente (Figura 2). O baixo percentual atribuído ao Grupo II deve-se, possivelmente, à quase total inexistência de patrocinadores brasileiros nessa área, ausência de instalações adequadas para o desenvolvimento dos projetos, longa duração da pesquisa e a necessidade de recursos humanos especializados, nem sempre existentes nas instituições de atenção à saúde. A Resolução 346/05 trata dos aspectos relativos à apreciação de projetos de pesquisa multicêntricos. Caracterizam-se como estudos multicêntricos as “pesquisas conduzidas em dois ou mais centros, sempre com um protocolo comum, mas como uma administração central e um centro único para receber e processar os dados”(8:78). O comitê recebeu para apreciação cerca de 18,0% de projetos que estavam incluídos nessa categoria (Figura 3). A Resolução 292/99 diz respeito às pesquisas patrocinadas e coordenadas do exterior ou que tenham algum tipo de participação estrangeira. Compreende-se como participação estrangeira, qualquer tipo de apoio financeiro, institucional ou pessoal – no caso de vínculo entre pesquisadores – que sejam provenientes de países Figura 2. Áreas temáticas dos projetos analisados pelo CEP/SES/DF no período de setembro de 1997 a dezembro de 2007 (N= 1129). 83 Grupo III Grupo II 5 Grupo I 12 0 10 20 30 Nos dados analisados, não foi observada a predominância de pesquisas envolvendo indivíduos pertencentes a grupos especiais vulneráveis, susceptíveis a riscos e que seriam beneficiários dos resultados encontrados. Os grupos vulneráveis possuem resoluções complementares que regulamentam as ações do Cep, dos pesquisadores e asseguram garantias aos sujeitos da pesquisa. Provavelmente devido a essas condições especiais, esse grupo representou 17,0% dos projetos analisados pelo CEP. Tabela 1. Classificação dos participantes das pesquisas dos projetos submetidos ao CEP/SES/DF no período de setembro de1997 a dezembro de 2007 (N=1129). Participantes das Pesquisas < 18 anos Portador de deficiência mental Embrião ou feto Relação de dependência (estudantes, militares, presidiários, entre outros) Não se aplica a grupos especiais TOTAL No. de Projetos % 169 8 1 15,0 1,0 0,01 9 1,0 937 1129 83,0 100,0 40 50 60 70 80 90 estrangeiros. Tradicionalmente, incluem-se nesse grupo pesquisas vinculadas a empresas multinacionais, em sua maioria pertencente às áreas médicas e farmacêuticas. Grande parte das investigações destina-se a realizar estudos comparativos com desenhos complexos que exigem a randomização de participantes, para avaliar novos fármacos (fases II, III e IV) e tecnologias, procedimentos ou aparelhos médico-hospitalares. Nos protocolos de pesquisa submetidos ao CEP/SES/ DF, a modalidade participação estrangeira representou 10% dos projetos avaliados no período de estudo. Nesse grupo, a maioria das investigações era de estudos multicêntricos internacionais. No que se refere aos patrocinadores dos estudos, 80% dos projetos apreciados pelo CEP/SES/DF, não teve patrocínio estrangeiro. Os pesquisadores relataram que os projetos receberam apoio financeiro de instituições públicas brasileiras (agências de fomento governamentais), organismos internacionais, organizações não governamentais, recursos provenientes do próprio 189 Dez anos de experiência do Comitê de Ética em Pesquisa - Maria Rita C. G. Novaes, Dirce Guilhem y Fernando Lolas pesquisador ou fornecidos pela instituição na qual estão inseridos. tólogos (2%); outros (17%). Na categoria “outros” enquadram-se os seguintes pesquisadores: arquiteto, antropólogo, biomédico, educador físico, administrador, advogado, bibliotecário, bombeiro, engenheiro civil, epidemiologista, jornalista, patologista, pedagogo, químico, sociólogo e microbiologista. A análise ética e a emissão do parecer inicial pelo Cep devem ser realizadas em um prazo máximo de 30 dias(5). O CEP/SES/DF tem atendido as recomendações da Resolução 196/96 e quando o protocolo de pesquisa apresenta alguma pendência apontada pelo comitê, o pesquisador tem um prazo de 60 dias para apresentar a resposta aos quesitos indicados. Na presença de pendências, o prazo de aprovação (ou não) pelo CEP/SES/DF variou de 30 a 60 dias, tendo havido diminuição considerável do período de análise nos últimos anos. Conclusão A responsabilidade de um comitê de ética em pesquisa está definida em diretrizes éticas internacionais, regulamentações e legislação nacional. No caso brasileiro, existe sólida base regulamentar que ressalta a necessidade de revisão ética e científica das pesquisas que envolvem seres humanos. Os princípios éticos utilizados para nortear o processo de investigação são considerados universais, no entanto, a existência de documentos internacionais e de regulamentação nacional representa apenas o passo inicial para a adoção desses princípios. As pendências mais freqüentes encontradas nos projetos avaliados pelo colegiado do Cep estão representadas na Figura 3. Referem-se à solicitação de reavaliação do TCLE (30%); informações incompletas na Folha de Rosto (25%), Metodologia com ausência de informações a respeito do tipo de estudo, amostragem, critérios de inclusão e exclusão, forma de alocação e análise dos dados (20%); Planilha de Orçamento ausente ou incompleta (12%); Curriculum Vitae de todos os pesquisadores citados: incompleto ou ausente (9%); Outros Fatores (4%). Algumas questões mostram-se mais relevantes para países em desenvolvimento e para as comunidades onde as pesquisas são realizadas. Cuidado especial dever ser direcionado para populações vulneráveis em cenários de desigualdade social e cultural. Sob essa Figura 3. Pendências mais freqüentes nos projetos apreciados pelo CEP/SES/DF no período de setembro de 1997 a dezembro de 2007 (N=1129). 4 Outros 9 Curriculum vitae 12 Planilha Orcamento 20 Metodologia 25 Folha de Rosto 31 TCLE 0 5 10 Os projetos apreciados pelo Cep no período do estudo mencionavam participação multiprofissional da equipe que conduzia a pesquisa. No que se refere à formação do pesquisador principal pôde-se perceber que eles eram provenientes de diferentes categorias profissionais da área da saúde, provavelmente devido à característica assistencialista presente nos serviços de atenção à saúde do Distrito Federal. Os coordenadores estavam assim distribuídos: médicos (35%); enfermeiros (18%); nutricionistas (7%); psicólogos (7%); biólogos (5%): farmacêuticos (5%); assistentes sociais (4%); odon190 15 20 25 30 35 ótica, a responsabilidade pela ética da prática científica inclui não apenas pesquisadores, membros de comitês, gestores e instituições envolvidas nesse processo, mas dizem respeito a toda a sociedade. Isso aponta para a importância do controle social das pesquisas envolvendo seres humanos. O diagnóstico sobre as atividades desenvolvidas pelo CEP/SES/DF durante o período de 10 anos revelou o empenho do comitê para propiciar a análise ética das pesquisas submetidas à avaliação. Demonstrou que Acta Bioethica 2008; 14 (2) o comitê tem legitimidade para efetuar esse trabalho atuando como instrumento de valorização e estímulo para o desenvolvimento da produção científica no âmbito da SES/DF. Essa avaliação diagnóstica se tornou possível pelo fato de que o comitê dispunha de arquivos desde o período de sua criação. Muito embora, a resolução prevê o arquivamento pelo período de cinco anos, os autores sugerem aos comitês que não descartem as informações relativas aos protocolos apreciados sem antes efetuarem avaliação detalhada das atividades realizadas. Isso contribuirá para aprimorar o processo de trabalho e para definir estratégias que irão conferir credibilidade e transparência às atividades de um comitê de ética em pesquisa. Os autores agradecem aos especializandos da Universidade de Brasília: Alexandre Alvares Martins, Herbenio Elias Pereira, Izabella de Vicente Maróstica, por terem colaborado na coleta de dados. Referências 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n° 01/88. Normas de pesquisa em Saúde. Disponível em URL: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/1988/Reso01.doc Mercosul. Grupo Mercado Comum. Resolução Nº 129/96. Boas práticas clínicas. Disponível em URL: http://www. ufrgs.br/bioetica/bpcmerco.htm Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n° 01/88. Normas de pesquisa em Saúde. Disponível em URL: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/1988/Reso01.doc Troster EJ. Comitês de Bioética. Rev. Assoc. Med. Bras. 2000; 46(4): 296-297. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196/96. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília: Ministério da Saúde; 1996. Guilhem D, Diniz D. Ética na pesquisa no Brasil. In: Diniz D, Guilhem D, Schüklenk U, (eds.) Ética na pesquisa: experiência de treinamento em países sul-africanos. Brasília: Letras Livres/Editora UnB; 2005: 11-28. Brasil. Ministério da Saúde. Resoluções do Conselho Nacional de Saúde: 240/97; 251/97; 251/97; 292/99; 301/00; 303/00; 204/00; 346/05; 347/05; 370/07. Disponível em URL: http://www.conselho.saude.gov.br/comissao/conep/relatorio. doc. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Manual Operacional para Comitês de Ética em Pesquisa. Brasília: Ministério da Saúde, 4ª edição; 2007. Fepecs. Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Disponível em URL: http://www.fepecs.edu.br/pcomitedeetica.htm Hardy EB, Bento SF, Osis MJD, Hebling EM. Comitês de Ética em Pesquisa: adequação à Resolução 196/96. Rev. Assoc. Med. Bras. 2004; 50(4): 457-462. Novaes MRCG. O Comitê de Ética em Pesquisa. In: Guilhem D, Sorokin P, Queiroz W, Zicker F, (eds.) Ética em Pesquisa: compartilhando responsabilidades. Brasilia: Letras Livres; Editora UnB, 2008 (no prelo). Barros SMO, Pinus J. Análise ética de protocolos de pesquisa: a experiência do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Israelista Albert Einsteins (HIAE). Einstein (periódico on line) 2005; 1:4-7. Disponível em URL: http://www.einstein. br/revista/biblioteca/artigos/vol3/suplemento/Vol3_Supl_P4.pdf A Experiência do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG) -1997/98. Disponível em URL: http://www.portalmedico.org.br/revista/bio2v6/expcometicaufmg.htm A Experiência do Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, do Comitê de Bioética do Hospital São Lucas e da Faculdade de Medicina da PUCRS. Disponível em URL: http://www.portalmedico. org.br/revista/bio2v6/expcometicapucrs.htm A Experiência dos Comitês de Ética no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Disponível em URL: http://www.cremal.org. br/revista/bio2v6/expcometicapa.htm Comitê de Ética em Pesquisa: um parceiro no processo educativo. Disponível em URL: http://www.ghente.org/publicacoes/ moralidade/processo_educativo.pdf Comitês de Ética em Pesquisa nas Universidades - o Desafio de Educar. Disponível em URL: http://www.abem-educmed. org.br/rbem/pdf/volume_25_2/editorial.pdf 191 Dez anos de experiência do Comitê de Ética em Pesquisa - Maria Rita C. G. Novaes, Dirce Guilhem y Fernando Lolas 18. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Sistema nacional de informações sobre ética em pesquisas envolvendo seres humanos - SISNEP. Brasília: CNS/ 2004. Disponível em URL: http://conselho.saude.gov.br/Web_ comissoes/conep/aquivos/sisnep/apresentacao.ppt. 19. Zicker F, (coord.) Guilhem D, Diniz D, (orgs.) Bioética e pesquisa com seres humanos: programas acadêmicos e de extensão. Brasília: Letras Livres; 2006. 20. Guilhem D, Zicker F. Ética na pesquisa em saúde: avanços e desafios. Brasilia: Letras Livres; Editora UnB; 2007. Recibido: 6 de abril de 2008 Aceptado: 2 de junio de 2008 192 Acta Bioethica 2008; 14 (2): 193-199 REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y COMITÉS DE ÉTICA EN PERÚ: CRÓNICA DE CAMBIOS Agueda Muñoz del Carpio Toia* Resumen: Debido al avance progresivo de la investigación clínica, nuevas exigencias y requerimientos se hacen necesarios, tales como: apertura de comités de ética, creación o adaptación de legislaciones, mayor entrenamiento de investigadores, entre otros. El objetivo del presente artículo es hacer una crónica de lo sucedido con Reglamento Peruano de Ensayos Clínicos y analizar si la regulación peruana incluye una efectiva participación de la comunidad en los comités de ética. Palabras clave: bioética, regulación, investigación clínica en Latinoamérica, comités de ética, miembros de la comunidad REGULATION OF CLINICAL INVESTIGATION IN PERU: CHRONICLE OF CHANGES Abstract: Due to the progressive advance of clinical investigation, new demands and requirements are made necessary, such as: the formation of ethics committees, the creation or adaptation of legislation, and increased training for researchers, among others. The objective of this article is to report on what occurred with the Peruvian Regulation of Clinical Tests and to analyze if the Peruvian regulation includes an effective participation of the community in ethics committees. Key words: bioethics, regulation, clinical investigation in Latin America, ethics committees, community members REGULAÇÃO DA PESQUISA CLÍNICA E COMITÊS DE ÉTICA NO PERÚ: CRÔNICA DE MUDANÇAS Resumo: Devido ao avanço progressivo da pesquisa clínica, novas exigências e requerimentos se fazem necessários, tais como: criação de comitês de ética, criação ou adaptação de legislações, maior treinamento de pesquisadores, entre outros. O objetivo do presente artigo é fazer uma crônica do sucedido com o Regulamento Peruano de Ensaios Clínicos e analisar se a regulação peruana inclui uma efetiva participação da comunidade nos comitês de ética. Palavras-chave: bioética, regulação, pesquisa clínica na América Latina, comitês de ética, membros da comunidade * Médico. Profesora e investigadora CICA, Universidad Católica de Santa María, Arequipa Perú. Correspondencia: [email protected]. 193 Regulación de la investigación clínica y comités de ética en Perú - Agueda Muñoz del Carpio Toia Introducción Los avances en medicina, biotecnología, tecnología médica, farmacología, entre otros, han permitido disminuir y aliviar el sufrimiento humano causado por múltiples enfermedades, poniendo al alcance de la comunidad nuevas técnicas de abordaje, pruebas diagnósticas, alternativas de tratamiento y hasta posibilidades de terapia basadas en la medicina natural. Todo ello, sin embargo, debe estar normado por principios éticos que protejan el bienestar y los derechos de las personas que participan en la investigación. Los comités de ética de la investigación son los principales responsables de hacer cumplir esta exigencia. Por muchos años, la ciencia, la investigación y la tecnología intentaron desarrollarse en escenarios sin control ético. La toma de decisiones, la planificación de políticas y la creación e implementación de reglamentaciones no eran el resultado de procesos democráticos. Se debe tener presente que en la investigación médica en seres humanos la preocupación por el bienestar de éstos siempre debe tener primacía por sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. La comunidad internacional ha entendido el importante rol que juega la ética de la investigación y los comités de ética en la protección de los sujetos de estudio, además de la participación de los representantes de las comunidades en la evaluación de los riesgos y beneficios de una investigación que compromete a seres humanos(1,2). Perú no es ajeno al desarrollo de la investigación clínica. Actualmente se registra en el país un incremento de los ensayos clínicos. Hasta mayo de 2008 se presentaron en el ente regulador más de 891 ensayos, de los cuales han sido aprobados 800(3). Se le considera el quinto país de Latinoamérica con más protocolos de investigación clínica y la gran mayoría corresponden a patrocinadores de la industria farmacéutica internacional. Este progreso en las estadísticas se debe a varias razones: 1. Algunas drogas en experimentación podrían ser mejores que los tratamientos usualmente disponibles en el país. No todos los peruanos tienen acceso a un buen seguro de salud y algunas drogas son prohibitivas para la situación económica de muchos pacientes. 194 2. Es un país que cuenta con centros con altas tasas de enrolamiento de pacientes. 3. Existe acceso a diversos grupos poblacionales sin tratamientos previos. 4. Persisten enfermedades que han sido erradicadas en países desarrollados. 5. Los plazos de los comités y del ente regulador son menores que en otras regiones vecinas y pueden tomar pocas semanas. 6. Se han implementado nuevos comités de ética y diversas oficinas relacionadas con la investigación: CRO (Contract Research Organization) latinoamericanas, entre otras. Sin embargo, existen grandes problemas en la investigación clínica en Perú. Principalmente, no existen espacios permanentes de capacitación especializada en temas de investigación clínica, regulación de la investigación, buenas prácticas clínicas, auditoría, bioética de la investigación, comités de ética, deberes y derechos en la investigación, entre otros. Todos estos problemas se explican porque no se inicia aún la acreditación de los comités y la certificación de los involucrados en la investigación. Por otro lado, pese al avance progresivo de la investigación clínica en Perú, recién desde 2006 se reglamentó la investigación clínica en seres humanos, con la aprobación del primer Reglamento de Ensayos Clínicos. En el país, el Instituto Nacional de Salud (INS) es la autoridad encargada de autorizar los ensayos clínicos y de velar por el cumplimiento de las normas que rigen la ejecución de estas investigaciones. En julio de 2006 se aprobó este Reglamento y el 08 de junio de 2007 se aprobó su modificatoria, versión actualmente vigente en Perú(4,5). La aprobación del Reglamento no contó con la participación de algunos actores relacionados con la investigación y contenía algunos artículos que no eran viables, otros de difícil aplicación y algunos que postergaban los reales derechos de grupos de nuestra sociedad. Por todo ello, el Ministerio de Salud tomó la decisión de llevarlo a consulta pública bajo una propuesta democrática. En el presente artículo se realiza una crónica de lo ocurrido en este proceso. Objetivos Analizar el resultado del proceso democrático de modificación del reglamento de ensayos clínicos pe- Acta Bioethica 2008; 14 (2) ruano, para determinar si en la actualidad se respeta la participación comunitaria y diversidad intercultural de nuestras poblaciones en la composición de los comités de ética. Resultados El propósito de introducir la ética en las discusiones y evaluación de proyectos de investigación es incorporar una visión sobre teorías morales disponibles y lineamientos éticos, cuidado y cautela de los derechos de los sujetos que participan y buenas prácticas clínicas. Perú no escapa a esta responsabilidad y para ello cuenta con una base normativa que sustenta la investigación. Crónica de un paso atrás en la regulación peruana luego de un proceso democrático de consulta: En Perú se establece que el desarrollo de las investigaciones se realice en el marco de las normas internacionales de ética en investigación; además, en el caso de la investigación clínica, existía una norma nacional específica que databa de 1982. En 2006, el INS lanzó el Reglamento de Ensayos Clínicos, moderno, con buenas iniciativas que, sin embargo, tuvo observaciones provenientes de todos los actores involucrados en la investigación clínica. Por todo ello, el gobierno peruano inició un proceso de discusión, promoviendo la presentación de propuestas, correcciones, sugerencias, opiniones para la corrección y/o perfeccionamiento del reglamento de ensayos clínicos peruano(3,6,7). El Ministerio de Salud recibió diversas sugerencias o recomendaciones y, para un análisis más exhaustivo, conformó una comisión técnica. Ésta debía presentar al despacho ministerial un informe técnico en un plazo no mayor de 30 días contados desde su instalación. En esta comisión no hubo representación nacional completa (no se consideraron representantes de provincias) pero por lo menos participaron otros representantes de la Red Nacional de Comité de Ética; Ministerio de Salud; Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas; INS; Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas; Foro Salud; Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Academia Nacional de Medicina(4,5). Tabla 1. Cronología del proceso de consulta pública para modificar el Reglamento de Ensayos Clínicos. Reglamento Primer reglamento Documento de aprobación Decreto Supremo Nº 017-2006-S 29 de julio de 2006 Fecha de aprobación Se reciben discrepancias, observaciones y sugerencias desde su aprobación. Por más de cinco meses continuó observado. Se presenta primer proyecto modificatorio. Y desde el 16 de enero de 2007 se publica en el portal de Proceso de consulta Internet del Ministerio de Salud por 15 días para recibir las sugerencias o recomendaciones de la opinión pública interesada. El 22 de febrero de 2007 se reciben las observaciones y sugerencias. Reglamento actual modificado Decreto Supremo Nº 006-2007-SA. 07 de junio de 2007 El 19 de marzo de 2007 el Ministerio de Salud crea una comisión técnica para analizar sugerencias y observaciones al proyecto modificatorio del Reglamento. El 13 de abril de 2007 la comisión técnica eleva el informe técnico final. El 07 de junio de 2007 el Ministerio de Salud, por decreto supremo, aprueba la modificación del Reglamento. Quienes participaron en la Red de Comités de Ética, Instituto Nacional de Comisión técnica de expertos, opinión pública en creación del reglamento Salud(INS), principalmente general. Red de Comités de Ética, INS, otros. Aproximadamente 33 artículos y 2 disposiciones complementarias; se eliminaron 2 artículos y una disposición complementaria y se agregaron además 2 disposiciones transitorias. Artículos modificados: 7°, Artículos modificados 14°, 19°, 28°, 29°, 30°, 32°, 33°, 34°, 35°, 39°, 51°, 52°, 54°, 56°, 57°, 58°, 59°, 60°, 66°, 67°, 68°, 69°, 83°, 89°, 92°, 93°, 95°, 104°, 105° y el artículo 131°. Fuente: Elaboración propia y con apoyo bibliográfico extraído de los decretos supremos del Ministerio de Salud de Perú(6,7). Desde que se aprobó la modificación del Reglamento de ensayos clínicos se ha iniciado una serie de acciones para implementar los cambios. Todo indica que la tarea es larga y que existen muchas cosas pendientes para hacer viable este reglamento. 195 Regulación de la investigación clínica y comités de ética en Perú - Agueda Muñoz del Carpio Toia Tabla 2. Resultados comparativos de las dos versiones del Reglamento de Ensayos Clínicos en la parte referida a la constitución de un Comité de Ética. Reglamento Primer reglamento Artículos modificados Constaba de 137 artículos y 13 disposiciones complementarias. Número Constitución de un comité de ética Suplentes Mínimo 7 miembros. Los miembros podrán o no pertenecer a la institución de investigación. Al menos dos con formación en bioética. Uno debe ser de la comunidad. Al menos un abogado. Igual número de suplentes. Reglamento actual modificado Consta de 135 artículos. Se modificaron 33 artículos y 2 disposiciones complementarias. Se eliminaron 2 artículos y 1 disposición complementaria. Se agregaron 2 disposiciones transitorias. Mínimo 5 miembros. Al menos un miembro de la institución. Al menos un miembro que no pertenezca a la institución y que no sea familiar inmediato de un miembro de la institución de investigación. Un miembro (1) de la comunidad. Número de suplentes lo establecerá su reglamento interno. Fuente: Elaboración propia y con apoyo bibliográfico extraído de los Decretos Supremos del Ministerio de Salud Perú(6,7). Como se puede observar, los requisitos para la participación de la comunidad en un comité de ética son más laxos en la regulación peruana vigente y no son discriminatorios. En la tabla 3 se presenta un análisis comparativo entre los principales documentos internacionales que tocan el tema de la constitución de un comité de ética. Tabla 3. Resultados comparativos respecto de las recomendaciones internacionales y la regulación americana sobre la composición de comités de ética. Recomendaciones y regulaciones Guía N° 1 de la UNESCO publicada en 2005 referente a los comités de ética. Tamaño Variable, de 10 a 20 personas. Guías Operacionales para Comités de Ética en Investigación Biomédica, OMS No especifica número. ICH-GCPs Lineamientos para la Buena Práctica Clínica (BPC) FDA 21CFR Part 56 Sub part B 56.107 Institutional Review Board (IRB) Membership CFR OHRP Title 45 Part 46. 107 Membresía en un IRB Composición del comité Participación de profesionales de la salud, así como de no científicos (expertos en bioética, abogados especializados en legislación médica, representantes del clero y público de la comunidad local), todos ellos debidamente informados e interesados. Participación de miembros de diferente profesión. Ambos sexos. Al menos un miembro cuya área primaria de experiencia sea un área no científica. Al menos un miembro independiente de la institución en donde se realice la investigación. Deben ser multidisciplinarios y multisectoriales en su composición, e incluir expertos científicos relevantes, balanceados en edad y sexo, y personas que representen los intereses y preocupaciones de la comunidad. Deben establecerse conforme a los reglamentos y leyes del país y, además, de acuerdo con los valores y principios de la comunidad a la que sirven. Se recomienda Considerar al menos un miembro cuya área primaria de interés sea no científica; asimismo, al menos un miembro independiente de la institución/sitio donde se por lo menos cinco llevará a cabo el estudio. miembros. 5 miembros. Que sean comités con representación de género, raza, bagaje cultural y sensibilidad para entender las actitudes de la comunidad. Debe incluir personas con conocimiento en diferentes áreas. Al menos un miembro del área científica, uno no científico, por lo menos que no pertenezca a la institución y que no sea familiar inmediato de una persona afiliada a la institución. 5 miembros. Cuando menos cinco miembros con experiencias diversas para promover una revisión completa y adecuada de las actividades de la investigación comúnmente conducidas por la institución. Estará suficientemente calificado mediante la experiencia, competencia y diversidad de sus miembros, incluyendo raza, género, antecedentes culturales y sensibilidad respecto de cuestiones como actitudes de la comunidad. Fuente: Elaboración propia con apoyo bibliográfico(8-10). 196 Acta Bioethica 2008; 14 (2) Como se puede observar en las guías, recomendaciones y regulaciones internacionales respetan valores y principios de la comunidad, sin exigir requisitos que podrían discriminar o sesgar su participación. Los cambios más notorios que ha sufrido la regulación peruana en 2007 se registran en la estructura de los comités de ética (IRB); los principales son: • En la regulación 2006 se requería de mínimo de siete miembros y entre ellos un abogado; actualmente sólo se requiere cinco miembros y no se requiere de un abogado. • La capacitación de los miembros debe ser actualmente sobre aspectos científicos, éticos y legales de la investigación; la anterior versión indicaba además aspectos farmacológicos. • Respecto de la inclusión de miembros de la comunidad dentro de los comités de ética, también se observan grandes cambios, ya que ahora el requisito para que una persona sea elegida como representante es que no pertenezca a la institución de investigación y no tenga una profesión en ciencias de la salud. En la versión anterior de la regulación se exigía que cuando menos un miembro debía ser de la comunidad, que no perteneciera al campo de la salud ni a la institución; pero el requisito mínimo para su incorporación era que debía tener educación secundaria completa y a propuesta de una organización social de servicio que realizara acciones en favor del desarrollo de la comunidad. Este requisito era claramente diferente a la estructura que recomienda la ICH-GCPs, las Guías CIOMS y Guía UNESCO 2005 para comités de ética. • Otra de las modificaciones en este nuevo reglamento se refiere a la posibilidad que tienen ahora los comités de ética de cobrar una tarifa destinada a cubrir gastos operativos (Artículo 57°). • El reglamento peruano sugiere también que cada institución de investigación puede constituir un comité de ética de investigación y registrarlo en el INS. También en este documento se abre la posibilidad de que un investigador pueda hacer uso de otros comités de ética registrados en el INS que acepten cumplir con tal fin. Discusión La principal función de un comité de ética en investigación es proteger los derechos, el bienestar y la seguridad de los participantes, garantizando que los métodos utilizados no los expongan a riesgos innecesarios. En su constitución debe estar representada la sociedad, la comunidad de enfermos, entre otros, ya que son ellos los principales actores sociales en la ejecución de la investigación y pueden apoyar a la vigilancia ética para evitar explotación. La participación de la comunidad es también importante porque su presencia podría fortalecer los esfuerzos al momento de negociar los beneficios justos en la investigación. Ruth Macklin afirma que una forma de explotación se da cuando las personas o los patrocinadores se aprovechan de la pobreza, debilidad o dependencia de los otros, usándolos para servir a sus propias metas, sin beneficios adecuados para compensar a los individuos o a los grupos que son dependientes o menos poderosos(11). Luego de la modificación del Reglamento de Ensayos Clínicos se ha logrado la inclusión de representantes de la comunidad en los comités de ética. En el Reglamento del 29 de julio de 2006 algunos de los artículos creaban un ambiente de inequidad y exclusión de ciertos grupos para participar en comités de ética. Según esa regulación, el comité institucional de ética en investigación se constituye teniendo en cuenta lo siguiente: un (1) miembro cuando menos debe ser de la comunidad, que no pertenezca al campo de la salud, ni a la institución. Deben ser requisitos mínimos para su incorporación: educación secundaria completa y a propuesta de una organización social de servicio, sin fines de lucro y que realiza acciones a favor del desarrollo de la comunidad(4). Este era un prerrequisito discriminatorio para un gran porcentaje de la población peruana y sobre todo para las poblaciones nativas, selváticas, de la sierra y de áreas rurales. Muchos peruanos no tienen el nivel secundario completo por varias razones: falta de acceso a la educación, ingreso temprano al mundo laboral, decisión personal de no concluir la secundaria por otras alternativas, etc. Era discriminatorio ya que sabemos que nivel de escolaridad no es lo mismo que acervo cultural. Perú es un país pluriétnico y pluricultural, y con gran acervo. Esto debe respetarse al momento de incluir a un representante de la comunidad en la estructura de un comité de ética independiente que evaluará los riesgos y beneficios de una investigación en un grupo de esa comunidad, o la aplicabilidad y nivel de entendimiento de un consentimiento informado, entre otros aspectos. La constitución del comité institucional de ética de la investigación debe estar balanceada en términos genera197 Regulación de la investigación clínica y comités de ética en Perú - Agueda Muñoz del Carpio Toia cionales, de edad y de género, para tratar de representar de la mejor manera los intereses y preocupaciones de la comunidad. Debemos recordar que en Perú existen más de tres millones de peruanos iletrados. De acuerdo con información del Ministerio de Educación, en 2006, del total de la población iletrada, 64% eran mujeres y 54% vive en las áreas rurales. Se evidencia que el analfabetismo se concentra en las seis principales regiones del país, incluidas áreas andinas y selváticas, las cuales concentran a casi 1 millón 500 mil personas. ¿Esta población era una cifra menor y por eso debía ser excluida? En cuanto a un análisis ético, se podría hablar de un doble estándar. El argumento del primer reglamento era: no es conveniente que un miembro representante de la comunidad ante un comité de ética sea una persona que no haya concluido sus estudios secundarios, porque no puede entender todo el proceso en el que se revisa un protocolo. Sin embargo, estas poblaciones son las que, en gran número, participan en una investigación científica; para esta circunstancia sí se les calificó como aptos. Luego de la consulta al reglamento y su posterior modificación, el requisito discriminatorio fue eliminado, por lo que, a partir del 7 de junio de 2007, cualquier persona que pueda representar a la comunidad puede hacerlo, independientemente de su nivel educativo. Conclusiones Se puede señalar que Perú cuenta ahora con un Reglamento de Ensayos Clínicos con latos estándares de protección para los participantes de una investigación clínica. Perú está preparado para el reto de la globalización de la investigación, es decir, ha sentado las bases éticas, administrativas y científicas para la realización de investigaciones con patrocinadores locales e internacionales, y que guardan relación con las regulaciones internacionales. Ha quedado un aprendizaje democrático luego del proceso de modificación del reglamento en la sección referida a participación de la comunidad en los comités de ética, y este logro es saludable para todos los peruanos, para el destino de la investigación, para la cooperación internacional en investigación y para la inversión de laboratorios internacionales: resultado de la participación abierta de la sociedad. Es importante crear espacios de consulta, de diálogo, de sana discrepancia y de propuesta. También, poner a disposición reglamentos claros, viables, factibles, actuales, justos para todos los involucrados y que no posterguen o discriminen a la comunidad y su diversidad intercultural. Deseo expresar mi agradecimiento especial a WIRB, a WHO y a la fundación Middelton de estudios éticos de Estados Unidos por el apoyo recibido durante la beca de entrenamiento en ética de la investigación y protección de los seres humanos. De manera especial, al Dr. Humberto Guerra y a Milena Toia-Larsen. Referencias 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Emanuel E, Wendler D, Grady C. What makes clinical research ethical? JAMA 2000; 283: 2701-2711. Gracia D. (1998). Investigación Clínica, conceptos fundamentales. En Gracia D. Ética y vida. Bogotá: El Búho; 1998: 77-110. UNESCO. Guía N° 1: Establishing Bioethics Committees. UNESCO; 2005. Reglamento de Ensayos Clínicos Perú. Decreto supremo 017-2006-SA -29 de julio del 2006. Disponible en: http://www. ins.gob.pe/gxpsites/agxppdwn.aspx?2,13,331,O,S,0,1257;S;1;137, REGLAMENTO DE ENSAYOS CLÍNICOS EN EL PERÚ aprobado con D.S. Nº 017-2006-SA. Reglamento de Ensayos Clínicos Modificado Perú. Decreto supremo 006-2007-SA -08 de junio del 2007. Disponible en: http://www.ins.gob.pe/gxpsites/agxppdwn.aspx?2,13,64,O,S,0,1846;S;1;137, Lurie P, Wolfe SM. Unethical trials of interventions to reduce perinatal transmission of the human immunodeficiency virus in developing countries. N Engl J Med 1997; 337: 801-808. WHO/TDR Guías operacionales para comités de ética que evalúan investigación biomédica. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2000. Council for International Organizations of Medical Sciences. International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects. Ginebra: CIOMS; 2000. 198 Acta Bioethica 2008; 14 (2) 9. Conferencia Internacional de Armonización. Guía tripartita armonizada de la Conferencia Internacional de Armonización. Lineamientos para la buena práctica clínica (BPC) sobre requerimientos técnicos para el registro de productos farmacéuticos para uso en humanos. Conferencia Internacional de Armonización (CIARM © ICH); 1997. Disponible en: http://www. fda.gov/cder/guidance/959fnl-spanish.pdf 10. Krugman S, et al. Infectious Hepatitis. JAMA 1967; 200(5): 365-373. 11. Ruth Macklin. Ética de la investigación internacional: el problema de la justicia hacia los países menos desarrollados. Acta Bioethica 2004; 10(1): 27-37. Recibido: 11 de abril de 2008 Aceptado: 22 de junio de 2008 199 Acta Bioethica 2008; 14 (2): 200-205 BIOÉTICA EN NICARAGUA Armando Ulloa González* y Melba de la Cruz Barrantes Monge** Resumen: Este trabajo describe la situación de la bioética en Nicaragua, caracterizando las circunstancias y el contexto de las actividades de educación médica y las unidades prestadoras de servicios de salud. El desarrollo de un nuevo modelo de atención integral en salud, la implementación de políticas de salud que garanticen a la población el mayor acceso y gratuidad a los servicios, y los cambios acontecidos en los cuidados médicos, debidos en parte al reconocimiento creciente de una mayor autonomía de los pacientes y al uso creciente de nuevas tecnologías médicas, hace que se presenten algunas limitantes y dilemas en las unidades asistenciales y entre el personal de salud. La bioética en Nicaragua tiene un desarrollo incipiente: no está institucionalizada ni se han previsto los mecanismos formales que permitan resolver los problemas éticamente complejos, por lo tanto, constituye un gran reto por parte de las instituciones educativas y rectoras de la salud. Palabras clave: bioética, instituciones de salud, instituciones educativas, Nicaragua BIOETHICS IN NICARAGUA Abstract: This work describes the bioethics situation in Nicaragua, with information on the circumstances and the context of activities in medical education and health care providers. The development of a new model of comprehensive health care-the implementation of health care policies that guarantee Nicaraguans better access to care and services free of charge, and the changes that have occurred in medical care, due in part to the growing recognition of greater patient autonomy and the increase in the use of new medical technologies-all have contributed in some part to current obstacles and dilemmas in medical clinics and between health care personnel. Bioethics in Nicaragua is in the initial stage of development. It is neither institutionalized nor is it subject to formal mechanisms that permit the resolution of complex ethical problems, thus presenting an important challenge for institutions of higher learning and decision-makers in health. Key words: bioethics, health care institutions, educational institutions, Nicaragua BIOÉTICA EM NICARÁGUA Resumo: Este trabalho descreve a situação da bioética na Nicarágua, caracterizando as circunstâncias e o contexto das atividades de educação médica e as unidades prestadoras de serviços de saúde. O desenvolvimento de um novo modelo de atenção integral em saúde, a implementação de políticas de saúde que garantam à população maior acesso e gratuidade aos serviços, e as mudanças ocorridas nos cuidados médicos, devidas em parte ao reconhecimento crescente de uma maior autonomia dos pacientes e ao uso crescente de novas tecnologias médicas, determinam que se apresentem alguns dilemas e limitantes nas unidades assistenciais e entre o pessoal de saúde. A bioética na Nicarágua tem um desenvolvimento incipiente: não está institucionalizada nem se acham previstos os mecanismos formais que permitam resolver os problemas eticamente complexos, portanto, constitui um grande desafio por parte das instituições educativas e gestoras da saúde. Palavras-chave: bioética, instituições de saúde, instituições educativas, Nicarágua * ** Doctor en Medicina y Cirugía. Vicedecano de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, Nicaragua Correspondencia: [email protected] Doctora en Medicina y Cirugía. Oficina de Investigación e Información Médica de la Dirección de Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud, Nicaragua 200 Acta Bioethica 2008; 14 (2) Introducción Nicaragua ocupa el segundo lugar entre los países más pobres y endeudados de América Latina, y se ubica en el grupo de desarrollo humano medio. Esto ha generado inequidad, injusticia y una brecha importante para alcanzar un adecuado estado de bienestar y de salud de la población. Durante las últimas dos décadas el país ha transitado por un intenso proceso de ajuste estructural, reforma del Estado y problemas de gobernabilidad, derivados de la situación económica y política, lo que ha ocasionado inestabilidad que impacta negativamente en la calidad de vida. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 45% de la población en Nicaragua vive en condiciones de pobreza, hay inequidad en el financiamiento de la salud y entre 35 y 40% de la población no tiene acceso a la salud. Por otra parte, el Sistema de Salud tiene un presupuesto deficitario y poca capacidad de respuesta ante las demandas cada vez más crecientes; la relación médico paciente tiene un predominio paternalista, lo que conlleva que nuestros profesionales se vean inmersos en una serie de dilemas éticos. No obstante la conformación de comités y la incorporación de la enseñanza de la bioética, Nicaragua todavía presenta algunas limitantes para abordar sistemáticamente esta dimensión, debido a la escasez de recursos humanos formados y a la exigua implementación de instancias que ayuden a resolver dilemas. Los nuevos desafíos han llevado a la búsqueda de procedimientos que garanticen la educación y un proceder profesional que vele por el respeto al ser humano, de manera que preservar la dignidad humana sea el fin de la toma de decisión. Antecedentes de la bioética en Nicaragua La bioética en Nicaragua no está institucionalizada. Ciertas iniciativas han surgido de intereses locales, por lo que, desde un punto de vista orgánico y formal, tiene un desarrollo incipiente. Hace un poco más de una década surge en las instituciones universitarias, ante la necesidad de velar por el respeto a la dignidad y los derechos del ser humano que participa en investigaciones. Hay cierta experiencia en algunos hospitales al crearse comités cuyo propósito es cumplir los preceptos médicos y las normas éticas en la atención médica. Sin embargo, aparecen también ciertos antecedentes en formación en ética médica, en la cual se establecen normas para el ejercicio de la profesión y la necesidad de incorporar contenidos en los planes de estudios universitarios. Debido a que el desarrollo de la ética médica y la bioética en Nicaragua ha tenido mucha relación con la enseñanza de la medicina, se abordará una breve reseña de ambos aspectos y el vínculo existente. La enseñanza de la medicina en Nicaragua tiene un poco más de dos siglos pues, según Carlos Tünnerman, la primera cátedra de medicina fue fundada en 1798 por el obispo José Antonio de la Huerta. Durante esa época el país era una colonia dependiente de las influencias de España y la educación se desarrollaba bajo ese influjo. Los primeros médicos se formaban en conventos y monasterios donde se empapaban de las viejas concepciones escolásticas, el protomedicato se encargaba de la formación médica, del ejercicio de la profesión y de la aplicación de normas éticas. Uriel Guevara narra que, al fundarse la universidad en 1812, la cátedra de Teología y Derecho Canónico regulaba aspectos éticos. Posteriormente, al aprobarse la Facultad de Ciencias Médicas en 1887, se creó la cátedra de Historia de la Medicina, Ética y Deontología Médica, la cual fue abolida en 1960 por reducciones del currículo médico. Con la llegada del siglo XIX –que significó no sólo la libertad sino también cambios educativos, ya que en las últimas décadas la medicina adoptó un carácter científico y se introdujo la medicina clínica–, en León, la ciudad universitaria, se instaura y se oficializa la profesión médica al organizar académicamente la Facultad que en 1893 empieza a otorgar los primeros títulos de “doctor en Medicina”. En ese período se asiste a una medicina de carácter técnico pero que mantiene una influencia religiosa, predominante en esa época. Se enseña una concepción de la práctica médica paternalista y de carácter religioso, en la que se procura el bien de los semejantes como un imperativo benevolente y de caridad. A los cuidados del enfermo se unían la oración y la unción 201 Bioética en Nicaragua - Armando Ulloa González y Melba de la Cruz Barrantes Monge sacramental como un elemento común de la práctica médica. Un poco avanzado el siglo XX la formación médica recibe una gran influencia de la medicina francesa, desarrollando una práctica basada en la clínica y con una tendencia hacia la secularización, lo que implicó un cambio de valores y conductas. El carácter técnico científico de la medicina da una mayor confianza a los médicos para una actuación con mayor independencia, ya que, cada vez más, se va haciendo posible la curación de las enfermedades y la certeza más creciente de su evitabilidad. A lo largo de ese siglo Nicaragua se vio envuelta en diversos conflictos y luchas sociales internas y externas, como consecuencia de la injusticia social que provocaron los diferentes gobiernos al no garantizar derechos humanos esenciales para la vida y dignidad humana, como el derecho a la salud, la educación, el trabajo y una vivienda digna. A los factores mencionados se suma el proceso de ajuste estructural iniciado en 1990, las reformas del Estado y los problemas de gobernabilidad derivados de la situación económica y política que impactan negativamente en la calidad de vida y en la poca capacidad de respuesta del sistema de salud. Un hecho relevante fue la creación del Sistema Nacional Único de Salud, en 1979, como una de las políticas impulsada por la Revolución Popular Sandinista. Se cambió el modelo concentrado en la atención hospitalaria hacia un modelo de Atención Primaria de Salud. Se establece como principio fundamental que la salud es un derecho de todos los individuos y una responsabilidad del Estado, garantizando que los servicios sean integrales y accesibles a toda la población. A pesar de lo anterior, la distribución de recursos poco equitativa ha sido una constante a lo largo de la historia del país, ello debido a que no ha sido abordada desde un enfoque ético, siendo el sustrato esencial la poca correspondencia entre la respuesta moral y ética y el ejercicio del poder. Situación actual de la bioética Bioética en instituciones educativas de Nicaragua El desarrollo incipiente de la bioética en Nicaragua se evidencia en que sólo se ha documentado la existencia 202 de dos comités de ética para investigaciones biomédicas, impulsados por las facultades de Ciencias Médicas de las universidades Nacional Autónoma de Nicaragua –de la ciudad de León– y de Managua. Por ser la universidad una institución académica, vinculada con el desarrollo de las investigaciones biomédicas, representa un espacio propicio para la reflexión y análisis de las preocupaciones bioéticas. En la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) se creó, en abril del 1995, el primer Comité de Ética para Investigaciones Biomédicas (CEIB). En su par de Managua, en cambio, la creación del Comité fue sólo en 2006, para evaluar estudios de investigación farmacológicos. Conformado por cuatro integrantes permanentes, está en proceso de formalizar los procedimientos y mecanismos de constitución y funcionamiento. El CEIB de la Facultad de Ciencias Médicas de León ha venido desarrollando acciones en el campo de la bioética en investigaciones biomédicas a lo largo de los últimos diez años. Surge ante el imperativo creciente de evaluar las investigaciones, ampliar la colaboración y realizar convenios con diversos organismos nacionales e internacionales. La creación de este comité fue posible por la intervención de Uriel Guevara Guerrero, maestro de muchas generaciones de médicos, con una dilatada experiencia profesional que conjugaba lo científico y humanístico en su trabajo docente. El CEIB UNAN-León constituye el primer organismo rector oficial en los aspectos éticos de las investigaciones biomédicas del país. Está integrado por académicos de la comunidad científica, médicos y profesionales de la salud no médicos, trabajadores sociales, abogados, ministros religiosos, administrativos, representantes de la comunidad y de los derechos humanos, o del Ministerio de la Familia y la Niñez, y es coordinado por el vicedecanato de la facultad. En 2003 el CEIB fue acreditado por el Departamento de Salud y Servicio de Protección Humana de los Estados Unidos. Es el único comité que cuenta con normas para el funcionamiento y guías para la realización de las evaluaciones. También establece los procedimientos y mecanismos para la selección y requisitos de los miembros. El comité ha elaborado guías operativas para revisión de tesis, procedimientos de intervención, supervisión y seguimiento. Acta Bioethica 2008; 14 (2) La Facultad de Ciencias Médicas de UNAN-León trabaja contenidos sobre aspectos de la bioética para la formación médica de manera transversal, en los cuales se abordan diversos tópicos: el error médico, ética en investigaciones, la relación médico-paciente, el secreto profesional, la colegiación en especialidades médicas y quirúrgicas, entre otros. Asimismo, ha desarrollado talleres y cada año organiza un simposio, lo que permite un espacio para discutir temas relevantes. Las facultades de medicina de universidades privadas no cuentan con comités de bioética y aquellas facultades que realizan investigaciones de carácter académico solicitan la aprobación del trabajo en la institución en la cual se realizará el estudio. La Universidad Americana (UAM) tiene un instituto que tiene como eje los aspectos éticos del desarrollo humano. También incorpora la enseñanza de la bioética en dos asignaturas: la ética médica orientada a los aspectos éticos de la práctica médica y otro programa denominado “bioética”, en el cual desarrolla principios éticos aplicados a la práctica profesional e investigativa, bioética en grupos vulnerables e incompetentes, y aspectos legales. Bioética en instituciones prestadora de salud del sector público En el ámbito de la atención en salud no se han conformado comités de ética en las instituciones. No obstante, ciertas iniciativas van encaminadas a desarrollar su aplicación, entre ellas se destaca la elaboración de formularios de consentimiento informado en el Hospital Alemán Nicaragüense y la existencia de un Código de Ética en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, aprobado por la dirección del hospital. En agosto de 2007, por iniciativa de la Dirección de Regulación Sanitaria y de la Dirección de Docencia e Investigación del Ministerio de Salud, se conformó un comité ad hoc del Ministerio para las evaluaciones de los protocolos de investigación de instituciones extranjeras y casas farmacéuticas. De acuerdo con la encuesta realizada por Armando Ulloa y Melba Barrantes, aplicada en ocho Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS) del país y cinco centros hospitalarios de Managua, con el fin de conocer la situación de la bioética en las instituciones de salud del sector público, se encontró lo siguiente: • Comités de bioética No existen conformados oficialmente para investigaciones y de atención hospitalarios. • Dictamen sobre 63% refirió que conforman comité ad hoc para evaluar propuestas de investigación específicas, en el cual propuestas de investigación se integran autoridades hospitalarias y académicas. 10% indicó que son evaluados por otras instituciones (extranjeras y/o nacionales), entre ellas el Comité de Investigación de la UNAN-León. Otro 10% señaló que las decisiones son tomadas por las autoridades superiores y ambos a la vez. • Solución de problemas 50% declaró que es a través de un comité ad hoc; 25% que es decidido por el paciente y 8% que es decidido para la atención médica por el médico tratante. Generalmente está integrado por las autoridades hospitalarias y jefes de servicios. El comité del Centro • Integrantes de estos comités para solución de Nacional de Radioterapia, conformado por un equipo multidisciplinario (médico tratante, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros), ha implementado el consentimiento informado. En el Centro Nacional de dilemas en la atención Cardiología participan profesionales propios de la especialidad que evalúan las solicitudes de procedimientos médica hemodinámicos. • Códigos de ética El Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, “La Mascota”, es el único centro asistencial con un código de ética elaborado por el comité del hospital con el propósito de dar cumplimiento a los preceptos médicos más importantes. Se incluyen allí los deberes de los médicos para con sus pacientes, con sus colegas, con la institución donde se labora, con los profesionales afines, con las juntas médicas y con las investigaciones intrahospitalarias. • Enseñanza de la bioética 23% señala que lo ha previsto; 38% expresó que han realizado actividades relacionadas, como talleres y debates, en las unidades de salud siendo los temas más relevantes el aborto terapéutico, la relación médico-paciente e inequidad en salud. Aspectos legales En los últimos años, Nicaragua ha avanzado en establecer un marco legal para la regulación de las investigaciones en salud. Ejemplo de ello es la Ley General de Salud (423), la cual señala que son competencias y atribuciones del Ministerio de Salud regular y promover la investigación científica en salud, biomédica y el desarrollo de la transferencia tecnológica dentro del sector. Asimismo, establece que las investigaciones deben regirse por los principios científicos y éticos 203 Bioética en Nicaragua - Armando Ulloa González y Melba de la Cruz Barrantes Monge internacionalmente aprobados, y la necesidad de contar con el consentimiento informado para la realización de investigaciones. En la reglamentación de dicha ley se precisa el objetivo y funcionamiento del Tribunal de Bioética para las investigaciones. En 2003 se estableció el Comité Nacional de Investigaciones en Salud (CONIS), mediante acuerdo ministerial, formulando su reglamentación, estableciendo las funciones de los comités éticos de investigación científica, de acuerdo con la Declaración de Helsinki, las normas CIOMS y otras pautas éticas internacionales. Otra ley que promoverá la bioética en el país es la creada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Nicaragua, presentada el 8 de septiembre de 1995 por el gremio ante la Asamblea Nacional, en la cual se destaca que: “El Colegio Médico tiene como fines, como organismo único, integrador y regulador del ejercicio de la profesión médica, en lo ético y deontológico, vigilar que el ejercicio de esta profesión cumpla la función social”. Uno de los objetivos es: “Desarrollar el código de ética que regule el ejercicio de la profesión médica velando por el prestigio y dignidad de la misma, así como de mantener incólume la integridad moral, científica y profesional de los médicos, en beneficio de los pacientes”. Entre sus funciones está la de velar por la honestidad, la eficiencia técnica y el mantenimiento de la ética en el ejercicio de la profesión médica, reglamentar y vigilar que se cumplan los aspectos legales y bioéticos de la profesión, y establecer, aplicar y propiciar reformas al Código de Ética Médica. Temas de bioética de interés nacional En la última década el país ha sido también escenario de una discusión pública sobre temas relevantes, como el aborto terapéutico, la contracepción, el uso del preservativo para prevenir el contagio por el VIH/SIDA y la justicia en los cuidados públicos. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 27 de octubre de 2007 la Ley 603 que prohíbe el aborto terapéutico en Nicaragua, reconocido en 1881 en el artículo 165 del Código Penal Nicaragüense, el cual señalaba que: “el aborto terapéutico será determinado científicamente con la intervención de tres facultativos, por lo menos, y el consentimiento del cónyuge 204 o pariente de la mujer para los fines legales”. Esta derogación no permite ninguna excepción, ni para embarazos por violación o incesto que se contemplaban anteriormente, lo que plantea un grave dilema para profesionales y pacientes. Una de las objeciones a la prohibición es que provocará que muchas mujeres mueran, ya que la ley no protegería sus vidas en caso de embarazos de riesgo. Otro tema que reviste importancia en la actualidad y que ha sido planteado por diversos sectores de la sociedad, en particular entre el gremio médico, son las actuaciones reñidas con la ética de los profesionales de la salud, como la mala práctica, el alto costo de los fármacos, automedicación, salario, honorarios de la consulta privada, situación de atención hospitalaria, entre otros. Conclusiones La bioética en Nicaragua tiene un desarrollo incipiente y no está actualmente institucionalizada. Ciertas experiencias de atención hospitalaria y evaluación de investigaciones biomédicas, así como la incorporación de la disciplina en el currículo médico, se han venido suscitando de manera creciente. No obstante, se plantean enormes retos para mejorar la calidad de atención médica y promover los derechos de las personas, ya sea incidiendo en la organización de comités de ética institucional, impulsando normativa jurídica, formando recursos humanos en bioética e incidiendo en las políticas públicas y legislación. Para alcanzar este propósito se hace conveniente propiciar la conformación del Comité Nacional de Bioética, una regulación legal básica y políticas sanitarias con contenido ético. Es de alta prioridad contar con una reglamentación que defina la normativa de funcionamiento y evaluación de los comités de ética. Se deben consolidar estos comités en investigación, en las diversas instancias de formación y en los servicios de salud. Asimismo, establecer pautas para conformar los hospitalarios. Todo esto implica efectuar un proceso de capacitación a profesionales de salud e incorporar contenidos de bioética al currículo de grado y posgrado. Acta Bioethica 2008; 14 (2) Bibliografía Ayón A. Código de Ética en el Hospital del Niño. La Prensa 2002; abril 09, Sección Opinión. Espinosa Ferrando J. Nicaragua: El desarrollo del Sistema de Salud: Desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Managua: Friedrich Ebert Stiftung; 2003. González JA. Interpretar y deconstruir el sentido y la acción política. En Lisón C. Antropología: Horizontes interpretativos. Granada: Universidad de Granada; 1969. Guevara U, Pacheco Solís N. Manual de Bioética. León: Editorial Universitaria; 2005. Asamblea Nacional. Ley General de Salud (423). La Gaceta 2002; mayo, Managua, Nicaragua. Organización Panamericana de la Salud. Derogación del aborto terapéutico en Nicaragua: Impacto en salud. Managua, Nicaragua: OPS; 2007. Pérez G, Ulloa A, Ramos D. Recordando con el corazón… Construimos el futuro. Veintitrés años de historia de la Facultad de Medicina. Managua: UNAN-Managua; 2003. Propuesta de Ley creadora del Colegio de Médicos y Cirujanos de Nicaragua. Paginas Verdes 1999; 121. Disponible en: www. euram.com.ni/pverdes/articulos/Ley_de_colegio_medicos_cirujanos_ed121.htm Recibido: 13 de marzo de 2008 Aceptado: 15 de abril de 2008 205 Acta Bioethica 2008; 14 (2): 206-211 EL PRINCIPIO DE JUSTICIA Y LA SALUD EN CHILE Claudio Lavados Montes* y Alejandra Gajardo Ugás** Resumen: La equidad en el acceso a la atención de salud, eficacia en las intervenciones destinadas a promover, preservar y recuperar la salud, y eficiencia en el uso de los recursos disponibles son los objetivos centrales de la Reforma del Sistema de Salud en Chile, basados en el principio de justicia. Este artículo trata el tema de la justicia en salud desde la definición tradicional, pasando por la de salud, para culminar en lo que la bioética entiende hoy por justicia, y si este principio se verifica o es vulnerado dentro del Plan AUGE, toda vez que la Constitución Política de Chile establece el derecho a la salud como un derecho básico reconocido para todos los ciudadanos. Palabras clave: salud, justicia, Plan AUGE THE PRINCIPLE OF JUSTICE AND HEALTH IN CHILE Abstract: Equality in access to health care, efficiency in interventions designed to promote, preserve and recuperate health, and the efficient use of available health care resources are the central objectives of the Health Care System Reform in Chile, based on the principle of justice. This article deals with the theme of justice in health, starting from the traditional definition, continuing to that of healthcare, and culminating in what bioethics interprets today as justice, and whether this principle is verified or not under Plan AUGE, as the Political Constitution of Chile establishes the right to health care as a basic right recognized for all citizens. Key words: health, justice, Plan AUGE O PRINCIPIO DA JUSTIÇA E A SAÚDE NO CHILE Resumo: Eqüidade no acesso à atenção de saúde, eficácia nas intervenções destinadas a promover, preservar e recuperar a saúde e eficiência no uso dos recursos disponíveis, são os objetivos centrais da Reforma do Sistema de Saúde no Chile, baseados no principio da justiça. Este artigo trata o tema da justiça em saúde a partir da definição tradicional, passando pela de saúde, para culminar no que a bioética entende hoje por justiça e se este principio se verifica ou é vulnerado dentro do Plano AUGE, toda vez que a Constituição Política do Chile estabelecer o direito à saúde como um direito básico reconhecido para todos os cidadãos. Palavras-chave: saúde, justiça, Plano AUGE * ** Licenciado en Teología. Profesor Universidad Santo Tomás, Chile Correspondencia: [email protected] Licenciada en Enfermería. Directora Escuela de Enfermería, Universidad Santo Tomás, Chile Correspondencia: [email protected] 206 Acta Bioethica 2008; 14 (2) Introducción “En el último siglo la salud ha dejado de ser una cuestión que los individuos gestionan privadamente, para convertirse en problema público y político. Por eso los términos ‘sanidad’ y ‘política’, en principios ajenos entre sí, han llegado a unirse indisolublemente en la expresión ‘política sanitaria’. Hoy es difícil encontrar algún aspecto de la salud de las personas completamente desligado del inmenso aparato burocrático de la política sanitaria. Muchos consideran excesiva esta injerencia de la política en sanidad, en tanto que para otros resulta todavía insuficiente. Pero todos justifican sus puntos de vista apelando al concepto de justicia distributiva. No puede extrañar, por ello, que uno de los capítulos más vivos y polémicos de la bioética actual sea el de la justicia sanitaria. ¿Cuándo debe considerarse justo o injusto un servicio de salud? ¿Qué recursos es preciso asignarle para cumplir con el deber de justicia? ¿Cómo proceder cuando los recursos disponibles son menores de los teóricamente necesarios? ¿Cómo distribuir justamente los recursos insuficientes? He aquí algunas de las preguntas que se hacen diariamente los políticos, los gestores sanitarios y el público en general”(1). I. Justicia: definición y perspectiva bioética 1. Intento de definición de justicia No ha sido posible responder de manera definitiva a la pregunta ¿qué es la justicia? La palabra se emplea de diversas maneras, todas ellas legítimas. Sin embargo, es posible identificar los principales significados del concepto: en primer lugar, como retribución o castigo y, segundo, como equidad y, en particular, como distribución equitativa. El primero es más pertinente en discusiones sobre leyes que sobre salud, ya que se relaciona con el hecho de que las personas que hacen algo incorrecto deben responder por sus actos ante la justicia. Aquí el castigo o la retribución se consideran como algo “justo” porque su objetivo es corregir el error que se cometió. El segundo sentido es el de equidad. En ocasiones se lo describe como la distribución justa de un bien a todos los individuos, en porciones iguales. ¿Cómo podemos interpretar esto? Existe, en cambio, otra interpretación más amplia y significativa del concepto: “a cada cual según sus derechos”, la cual se deriva de la idea de que la equidad es un tipo de igualdad. En este caso, el concepto implica que cada individuo tiene los mismos derechos a recibir atención de salud. Sin embargo, la igualdad en derechos no concede automáticamente igualdad en retribuciones. En salud esto quiere decir que, a pesar de que todos tienen el mismo derecho a recibir atención, ello no asegura de manera automática una distribución equitativa. 2. Asignación de recursos Con frecuencia escuchamos que se cuenta con recursos limitados, pero la demanda es ilimitada. Por tanto, es poco realista esperar que se puedan cubrir todas las demandas en su totalidad. Si comenzamos desde esta posición, entonces es inevitable que exista cierto grado de injusticia, porque no se cubrirán las necesidades de algunas personas y sí se cubrirán las de otras. Pareciera ser que la salud nunca podrá cubrirse de manera total, a menos que se cuente con recursos ilimitados. De hecho, sería preciso contar con más recursos para la probable demanda y de esta forma asegurar una justicia absoluta. El principio de justicia comprende el uso racional de recursos disponibles que permita el ejercicio pleno del derecho a la salud, lo que apunta no sólo a los ciudadanos, salvaguardando su dignidad de personas, sino a las obligaciones del Estado de asegurar, responsablemente, el mínimo de los mínimos. Justiniano caracterizó la justicia como el deseo constante y perenne de entregarle a cada uno lo que le es debido. La dificultad estriba en establecer qué se debe a quién y por qué. El principio de justicia exige una distribución “equitativa” de los recursos en la procura del bien “salud”. A lo largo de un par de décadas ha ido discurriendo la bioética sobre el significado y el peso de cada uno de estos principios para lograr una buena práctica asistencial y de la investigación. Temas tan centrales y sensibles para la vida humana en situación de enfermedad, como el consentimiento informado, las directrices anticipadas o la confidencialidad, han ido viendo la luz, pero las cuestiones referentes al principio de justicia son las que reclaman una especial atención, porque se encuentra en una situación poco entendida y comprendida, como también de “alto riesgo”. Las acusaciones de ineficiencia y despilfarro de que está siendo objeto el sistema de salud pública reclaman, sin duda, reformas que apuesten por una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos. 207 El principio de justicia y la salud en Chile - Claudio Lavados Montes y Alejandra Gajardo Ugás La gestión sanitaria sólo será verdaderamente eficiente si se encuadra dentro de un marco de justicia social que se comprometa a cumplir al menos dos requisitos: cubrir unos mínimos universales de justicia sanitaria a los que no puede renunciar una sociedad que se pretenda justa, y percatarse de que para satisfacerlos no bastan las reformas del sistema sanitario en sentido estricto, sino que es necesario que la sociedad en su conjunto apueste por nuevas formas de vida. Por eso el discurso de la eficiencia, verdaderamente ineludible en salud, debe cobrar todo su sentido en un marco de justicia que reclama la satisfacción de unos mínimos irrenunciables y la transformación de la vida social. En efecto, recordemos cómo fue el nacimiento de los estados de bienestar, el que trajo de la mano la convicción de que la asistencia sanitaria es un asunto de justicia social, un asunto público y de prioridad del Estado y no una cuestión privada. Razones diversas abonaron una convicción semejante, desde las puramente economicistas hasta el reconocimiento de dos hechos morales: la salud es un bien tan básico que la atención sanitaria no puede quedar al arbitrio del mercado y, a mayor abundamiento, su financiamiento privado aumenta las desigualdades. La atención sanitaria se reconoce como un derecho humano al menos desde 1948, y el estado social de derecho se juega su legitimidad, entre otras cosas, en procurar atención salud a todos sus miembros. la libertad de conciencia y de pensamiento, derecho a elegir y ser elegido, derecho a la propiedad privada, a no padecer embargo o detención arbitraria, derecho de asociación). La segunda abarca las desigualdades sociales y económicas, base de la estratificación social tanto para teorías sociológicas monistas como pluralistas, e incluye dos principios: a) el de diferencia, según el cual esas diferencias y desigualdades sociales estarán organizadas de modo tal que puedan suponerse, con criterio de realidad, que redundarán en beneficio de todos, y b) el de igualdad de oportunidades, que supone que, ajustadas armoniosamente, dichas diferencias se correspondan con posiciones y cargos accesibles a todos. 3. Teoría de la justicia aplicada en bioética Otro bioeticista que retoma la idea de salud como bien social primario es Ronald Green, quien no sólo la limita a la generación actual sino que la vincula con el deber de preservación de la calidad de vida de las generaciones futuras, a tono con el auge de las teorías medioambientalistas. John Rawls (“A Theory of Justice”, 1971) construye dos principios sobre los cuales basar la noción de justicia social. A partir de una “posición original”, equivalente al contrato social de los filósofos políticos clásicos, sostiene que, en términos generales, la idea básica de la justicia es la ausencia de desigualdades arbitrarias. ¿Cuáles serían éstas en el campo de la salud colectiva? Un modo efectivo de distinguirlas podría ser detectarlas en función del desarrollo de cada sociedad, en la distribución de recursos y en el acceso a la salud –en el amplio espectro comprendido en la definición de la Organización Mundial de la Salud. De las variables utilizadas por Rawls para definir la justicia, una está referida al ámbito del derecho privado, incluyendo la temática de las libertades. Para ello aplica el principio según el cual “todas las personas tienen el mismo derecho a la libertad básica más amplia que sea compatible con la libertad similar de los demás” (se refiere a las libertades de expresión, de asociación, 208 4. Justicia sanitaria En materia de salud, ha sido Norman Daniels quien ha intentado aplicar la teoría rawlsiana de la justicia. En su opinión, la igualdad de oportunidades tiene otro bien primario de carácter subsidiario que es el derecho a la asistencia sanitaria. En tal caso podría hablarse de derecho a la justicia sanitaria, entendiendo por tal una “asistencia médica justa” que a su vez requiere la definición clara y precisa de “necesidades de asistencia”. Daniels las define desde el “funcionamiento típico de la especie”, que serían “todas aquellas desviaciones de la organización funcional natural de un miembro de la especie”, pero no todas. En este orden de ideas, Diego Gracia cree que este enfoque puede ser la base fundamental de discusión para la toma de decisiones en materia de justicia sanitaria en el futuro. II. Salud en Chile, ¿principio de justicia? La Constitución de la República de Chile declara que la salud es un derecho básico reconocido para todos los ciudadanos. En las propuestas de reforma de la atención de salud que se han gestado en el país se la considera como un bien social. La igualdad de oportunidades en la atención de salud es la expresión más clara de cómo se manifiestan y reclaman los derechos de las personas. Por eso se considera que la equidad en salud, así como Acta Bioethica 2008; 14 (2) el acceso, calidad, oportunidad y protección financiera, debe constituir un derecho esencial de todas las personas, y un imperativo ético en las políticas de salud. En lo que se refiere a indicadores de salud, el progreso que ha presentado Chile en las últimas décadas, respecto de la mortalidad infantil, materna y general, es notable, llegando a cifras comparables con las de países desarrollados. Estos importantes logros no han beneficiado de la misma forma a toda la población, existiendo en la actualidad una gran variabilidad de estos indicadores al desagregarlos en los distintos niveles de organización geopolítica, la cual representa la desigualdad del estado de salud de la población chilena(2). El estudio de las inequidades en salud se ha planteado tanto en el ámbito económico como sanitario. Autores nacionales expresan que la equidad en el nivel de salud de la población representa el indicador central del impacto de la intervención social, el cual tiene un profundo significado ético, filosófico, económico y de justicia social. Margaret Whitehead (OMS) define funcionalmente(3): “Por inequidad en salud se entienden las diferencias sistemáticas que son innecesarias y evitables, además de injustas”. Inequidad se define como justicia natural en oposición a la letra de la ley positiva. El concepto de inequidad se refiere a la insuficiencia de justicia distributiva –en el concepto aristotélico de igualdad entre iguales– y a la desigualdad de oportunidades de acceso proporcional a determinados servicios o prestaciones –en el concepto de Rawls. Esta última teoría de la justicia considera además que las inevitables desigualdades sociales y económicas no deben recaer en los más desfavorecidos. Equidad en salud implica el ideal que cada persona tenga la misma oportunidad de obtener su máximo potencial en salud y, más pragmáticamente, que nadie esté en desventaja para alcanzar este potencial si esto puede ser evitable. La expresión activa de la equidad significa promover la disminución de las brechas en los indicadores de salud que diferencian a los grupos sociales mediante la acción sobre determinantes sociales, económicos, tecnológicos y culturales que afectan a los grupos más desfavorecidos. La estrategia es identificar las brechas de equidad en salud y analizar sus causas, y para ello debemos tener presente que equidad implica crear igualdad de oportunidades en salud y llevar las diferencias en salud al nivel más bajo posible. La equidad en el acceso a la atención de salud, eficacia en las intervenciones destinadas a promover, preservar y recuperar la salud, y eficiencia en el uso de los recursos disponibles son los objetivos centrales de la reforma de nuestro actual Sistema de Salud. Dentro de la reforma de salud se encuentra el Plan Auge que plantea como objetivo central garantizar el acceso a atención médica, dentro de plazos estrictos predefinidos(4), a todos los pacientes que cumplan con determinados criterios de inclusión, consistentes en la confirmación diagnóstica y tratamientos estandarizados para un conjunto de enfermedades priorizadas por su alto impacto sanitario y social. Para las prestaciones asociadas se definen, además, garantías explícitas y exigibles de acceso, oportunidad, calidad y cobertura financiera(5). El desafío radica en que el sistema público de salud pueda cumplir con los plazos establecidos por el Plan AUGE sin menoscabar la atención que se brinda al resto de los usuarios. Este punto ha sido objeto de gran polémica en la sociedad chilena, puesto que existen posiciones antagónicas entre sus actores más importantes, que van desde afirmar que las atenciones prioritarias de potenciales beneficiarios del Plan AUGE no causarán detrimentos en el acceso a atenciones médicas de pacientes con otras patologías, hasta señalar que la implementación del Plan significará crear un sistema discriminatorio(5). Sin embargo, al implementar acciones para satisfacer determinadas exigencias, como el acceso, no hay modelo que pueda sustraerse de hacer discriminaciones que susciten reparos sobre su justicia o transparencia. La causa no es otra que la lógica limitación de recursos ante demandas sanitarias que exceden las disponibilidades(6), por lo que la determinación de prioridades en los servicios de atención de salud resulta inevitable. Ello sucede en todos los países del mundo, independiente de que sus sistemas de atención de salud tengan un carácter principalmente público o privado, del monto de recursos con que se cuente o de la orientación de las políticas sociales. La priorización en el Plan AUGE fue realizada sobre la base de análisis sanitarios y financieros. Las garantías son determinadas por el Ministerio de Salud, con base en estudios epidemiológicos que identifican un listado de prioridades y de intervenciones que consideran la situación de salud de la población, la efectividad de 209 El principio de justicia y la salud en Chile - Claudio Lavados Montes y Alejandra Gajardo Ugás las intervenciones, su contribución a la extensión o a la calidad de vida y, cuando sea posible, su relación costo-efectividad. Sobre esta base se definió un listado de enfermedades y sus prestaciones asociadas. El AUGE prioriza soluciones costo-efectivas (la mayor efectividad posible para resolver un problema de salud al menor costo), expresadas a través de protocolos los que, en teoría, deben considerar para enfrentar cada patología aquellas soluciones que tienen la mejor relación efecto-costo. Además, garantiza derechos a la gente (para el grupo de patologías priorizadas) lo que representa un gran avance en el ámbito de los derechos ciudadanos. Sin embargo, este proyecto incluido en la reforma de salud provoca una serie de cuestionamientos que tienen relación con la situación de incertidumbre o restricciones en que quedarían las personas que fueron excluidas en esta priorización y no tendrían acceso a exigir garantía alguna. Es evidente que una de las debilidades que presenta el Plan AUGE es justamente la priorización por patologías, ya que esta es una forma común de discriminación en la atención de salud, dejando una sensación de injusticia o marginación por parte de quienes queden fuera de esa lista favorecida por “garantías explícitas”. Ante lo expuesto, queda de manifiesto que, frente a una sociedad que presenta desigualdades en su nivel de salud, se requiere de principios éticos que rijan la asignación de los recursos. Como principio ético se considera fundamental el principio de justicia como lo plantea John Rawls en su libro “Teoría de la Justicia”, en el que establece tres grandes principios orientados a la búsqueda de la equidad en la distribución de los valores sociales: “Todos los valores sociales –libertad, oportunidad e ingreso y riqueza–, así como las bases sociales y el respeto a sí mismo, habrán de ser distribuidas igualitariamente, a menos que una distribución desigual redunde en una ventaja para todos. Todos los valores sociales –libertad, y oportunidad y ingreso y riqueza–, así como las bases sociales y el respeto a sí mismo, habrán de ser distribuidas igualitariamente, a menos que una distribución desigual redunde en beneficio de los menos aventajados. 210 Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera que sean de mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo a un principio de ahorro justo. Unido a que los cargos y las funciones sean accesibles a todos, bajo condiciones de justa igualdad”(7). Esta concepción de justicia, basada en el modelo de Rawls, es aplicable a la salud en la medida en que se establezcan cuáles son las necesidades en salud que deben considerarse como bienes primarios y, por lo tanto, que deban ser garantizados para todos por igual. La justicia se entiende así como principio ético básico en un área donde las necesidades son múltiples y se cuenta con recursos escasos para poder garantizar un nivel mínimo de salud que abarque toda la sociedad, independiente de la patología que lo afecte. Conclusión Ante la necesidad de una distribución equitativa de recursos que mejoren el nivel de salud de la población, se considera la salud como un bien, ya que nos permite un desarrollo integral individual y como sociedad. Por lo tanto, para el logro de equidad en salud es necesario comprender la importancia de garantizar una justa distribución de los recursos, que evite las restricciones o privilegios a los que arbitrariamente pueden estar sometidas las personas en la atención de salud. Aun cuando los derechos económicos, sociales y culturales están condicionados en su aplicación a los recursos que el Estado disponga, son derechos exigibles en justicia y, por tanto, obligaciones perfectas y no caridad. Un sistema de atención médica justo requiere de un diseño de normativas deontológicas que definan el marco de acción en términos de los derechos de la sociedad, las responsabilidades del Estado con los ciudadanos, las responsabilidades individuales y la forma en que se distribuirán las riquezas del Estado. Será necesario entonces que se cumpla con la dimensión teleológica que garantice una eficiente administración de los recursos disponibles, para lo cual será indispensable: a) que el sistema sanitario sea eficaz, es decir, que garantice que los métodos diagnósticos y terapéuticos sean de utilidad científica demostrada, b) que el sistema sea eficiente, esto es, que los procedimientos de diagnóstico y tratamiento sean analizados de acuerdo con criterios de costo-beneficio. Acta Bioethica 2008; 14 (2) Referencias 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Gracia D. Profesión médica, investigación y justicia sanitaria. Bogotá: Editorial El Búho; 2002. Montoya C, Barilari E, Madrid S, Ramírez M. Medición de la inequidad en la situación y atención de salud. El ejemplo de Chile, 1992. Rev Chil Salud Pública 1998; 2: 122-128. Whitehead M. The concept and principles of Equity and Health. Copenhagen: OMS; 1990. MINSAL. Piloto AUGE 2004. Documento para la aplicación del sistema AUGE en las redes de atención del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Versión 1.1. Santiago de Chile: Ministerio de Salud; 2004. González F. Implementación del plan AUGE en pacientes con IRC. Rev Médica de Chile 2003;131(5): 545-551. Rosselot E. Aspectos Bioéticos en la Reforma de la Atención de Salud en Chile. II, Discriminación, libre elección y consentimiento informado. Rev Médica de Chile 2003;131(11): 1329-1336. Rawls J. Teoría de la Justicia. México: Fondo de cultura económica; 1979. Recibido: 3 de abril de 2008 Aceptado: 18 de mayo de 2008 211 Acta Bioethica 2008; 14 (2): 212-218 ÉTICA EN EL CURRÍCULO DE LAS CARRERAS DE ODONTOLOGÍA Carlos Zaror Sánchez* y Carolina Vergara González** Resumen: Se realizó una revisión bibliográfica sobre la incorporación de la ética en el currículo de la carrera de odontología. La información recopilada se sistematizó para configurar un planteamiento general en torno a este tema, poniendo énfasis en su importancia dentro del currículo, así como en los objetivos, contenidos y estrategias involucrados en la enseñanza de esta disciplina. Palabras clave: ética, bioética, bioética en odontología ETHICS IN THE CURRICULUM OF ODONTOLOGICAL CAREERS Abstract: A bibliographical review was performed related to the incorporation of ethics in the curriculum of an odontology career. The information compiled was processed in order to create a general suggestion around this theme, placing emphasis on its importance inside the curriculum, as well as in the objectives, content, and strategies involved in the instruction of this discipline. Key words: ethics, bioethics, bioethics in odontology ÉTICA NO CURRÍCULO DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA Resumo: Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre a incorporação da ética no currículo do curso de odontologia. A informação recopilada foi sistematizada para configurar um questionamento geral em torno deste tema, pondo-se ênfase em sua importância dentro do currículo, assim como nos objetivos, conteúdos e estratégias envolvidos no ensino desta disciplina. Palavras-chave: ética, bioética, bioética em odontologia * ** Cirujano Dentista. Departamento de Odontología Integral, Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera, Chile Cirujano Dentista. Servicio de Salud Araucanía Sur, Chile Correspondencia: [email protected] 212 Acta Bioethica 2008; 14 (2) Introducción Como en otras disciplinas del área de la salud, la ética forma parte de la práctica diaria en la profesión odontológica. Por esta razón, resulta sorprendente que todavía en la mayoría de los currículos de universidades de todo el mundo se destina muy poco tiempo a la formación y al estudio de esta disciplina(1-5). Esto implica dejar a los profesionales sin preparación en la toma de decisiones éticas de tanta importancia dentro del contexto social actual. Los cambios generacionales, la transformación de valores sociales a través de la historia, el avance de la ciencia y la tecnología, el mayor conocimiento por parte del paciente, entre otros factores, implican una serie de dilemas y conductas éticas que se deben entender y analizar. Es precisamente la universidad el lugar donde se adquieren y modifican los patrones o modelos de conducta que se aplicarán en la vida profesional. Si bien la ética médica tiene 2 500 años de historia formando parte de la educación en las ciencias de la salud, sólo en los últimos 30 ha sido incluida en términos formales en los currículos médicos(6). En un comienzo, esta disciplina fue enseñada en combinación con cursos de áreas afines como Historia Dental, Gestión, Jurisprudencia, Deontología, Medicina Legal, cursos basados en metodologías con poca o nula oportunidad de diálogo por parte de los estudiantes(5). Esta situación ha llevado a una escasa motivación por la ética en la educación dental y a un escaso conocimiento de estos temas por parte del futuro profesional(6,7). Por otro lado, este tipo de metodología sólo permite tener conocimiento de la ética desde un punto de vista teórico, pero sin permitir cambios conductuales que lleven a una correcta toma de decisión(8). En relación con lo anterior, Bertolami(9) detectó tres principales debilidades de la educación ética en los currículos odontológicos. Su publicación abrió un debate mundial en relación con el tema, pues encontró que la actual educación ética en odontología no reconoce que: • La educación no es la respuesta a todo. • La actual enseñanza de la ética es aburrida. • Los contenidos de los cursos son cualitativamente inadecuados para llevar a cabo un verdadero cambio de conducta. En la mayoría de los currículos odontológicos el ramo de ética es enseñado en forma tradicional mediante una clase expositiva. Ozar notó que hace tiempo existía la inquietud por realizar innovación de la enseñanza de la ética en odontología y se estaba buscando la forma de hacerla más práctica y entretenida(10-12). Con respecto a esta inquietud, las nuevas tendencias en materia de educación de esta asignatura incluyen cursos separados de ética, dictados frecuentemente durante el primer año de estudio, reforzados en forma continua de manera horizontal y vertical a través de los diferentes niveles, siendo el refuerzo más importante el realizado durante los cursos en los cuales el alumno realiza su práctica clínica(13). La finalidad de estos cambios es que los dilemas éticos sean abordados en el momento en que se van presentando de forma natural. Un amplio consenso en la literatura científica disponible avala que la ética debe ser enseñada de forma multidisciplinaria e interprofesional(11,12,14). Con relación a lo anterior, y puesto que la disciplina tiene un carácter multifactorial, los nuevos cursos de ética demandan una formación en las distintas áreas de la ciencia y humanidades, tales como filosofía, antropología, sociología, medicina, teología, derecho; por lo tanto, requiere del intercambio de ideas con los representantes de las diferentes áreas participantes(2,15). A continuación se expondrá, de acuerdo con la literatura consultada, cómo se está enseñando la ética dentro del currículo odontológico y cuáles son los cambios que se están produciendo en esta materia. ¿Por qué incorporar ética en el currículo odontológico? Para decidir incorporar esta disciplina al currículo de odontología, lo primero es comprender qué beneficios tiene para nuestros estudiantes y cuál será la relevancia de su inclusión. El desarrollo de habilidades técnicas y la adquisición de conocimientos científicos son dos elementos indispensables pero no suficientes para proporcionar un estado de salud oral de calidad a los pacientes. El factor más importante es el compromiso de los odontólogos para aplicar sus capacidades con integridad, teniendo como objetivo principal los intereses del paciente y su salud oral. La justificación para enseñar ética en odontología es facilitar el desarrollo profesional y personal de los estudiantes para que se conviertan en seres humanos responsables, tanto social como profesionalmente(16). 213 Ética en el currículo de las carreras de odontología - Carlos Zaror Sánchez y Carolina Vergara González Enseñanza de la ética: aspectos sicológicos gaciones, así como también entender la manera en la que un paciente podría comportarse, en el caso de la profesión odontológica. Si un profesional es insensible a las necesidades de los otros o si una situación es muy ambigua el profesional podría fallar en actuar moralmente. • Una persona puede ser incapaz de formular un curso de acción moralmente defendible. La historia está repleta de situaciones que reflejan esta idea; por ejemplo, los oficiales nazis defendieron el asesinato de millones de judíos sobre la base de su obligación de obedecer la autoridad. • Un individuo puede fallar en darle prioridad a asuntos morales. Por ejemplo, la profesión odontológica está preocupada por la gran cantidad de dentistas y la decreciente incidencia de la enfermedad, condiciones que podrían sobreponer intereses económicos a la decisión profesionalmente correcta. • Las fallas morales pueden resultar de una incapacidad o falta de voluntad para implementar un plan de acción efectivo. La perseverancia, competencia y carácter son cualidades requeridas para lograrlo. Habilidades interpersonales deficientes y poca capacidad para resolver problemas interfieren con la efectiva resolución de un dilema. Desde el momento en que se asume la necesidad de incorporar la ética en el currículo de una carrera universitaria, es importante tener la convicción de que en esta etapa sí es posible lograr cambios o generar reflexión en torno a dilemas. Bebeau(20) identifica algunos mitos en torno al potencial para influir en el desarrollo ético de los profesionales. Uno de ellos sostiene que el carácter está determinado desde antes de la pubertad y que no se puede enseñar a alguien a ser ético después de eso. Otro argumenta que, incluso si se enseña ética, no hay garantía de que la persona actuará éticamente. Una tercera idea sostiene que la gente sólo cambiará a través de la opresión. Entonces, la incorporación de la ética en el currículum, según la visión de Rest(20), debería estar orientada a desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan desempeñarse como profesionales moralmente responsables y minimizar estas debilidades. Dos conceptos se vinculan con dichas habilidades: la “sensibilidad ética” –capacidad para identificar dilemas éticos en las situaciones que ellos confrontan– y la “opinión o juicio moral” –habilidad de formular una opinión moral bien argumentada. Ambos deben ser tomados en cuenta en la formulación de un programa de ética. Para cada uno de ellos se podrán emplear diversas estrategias, como se verá más adelante. La investigación sicológica indica que los individuos a veces fallan en hacer lo correcto por las siguientes razones: • Un individuo puede estar ajeno a los asuntos éticos que se le presentan. Cuando los individuos se incorporan a un nuevo campo de acción, como una profesión, necesitan aprender a integrar la información técnica de la disciplina con lo que ellos entienden sobre el rol profesional y sus obli- Ahora, ¿pueden estas estrategias, además de sensibilizar al futuro profesional en temas éticos, influir en su comportamiento? Rest, en 1986, recopiló una extensa cantidad de investigaciones del ámbito psicológico que contradicen la creencia de que los adultos mantienen una firme e inalterable escala de valores que rigen su conducta. Bebeau resume estos hallazgos y los complementa con investigaciones en estudiantes de odontología: Por otro lado, los continuos avances en los conocimientos y la tecnología en el área de las ciencias de la salud requieren que los profesionales sean capaces de enfrentar adecuadamente un problema ético, valorar sus implicancias, decidir el curso de acción e implementar los pasos necesarios para resolverlo. Estas habilidades deben ser enseñadas y entrenadas(17). Esta formación es mucho más eficiente cuando se realiza paralelamente a la educación técnico-científica, es decir, en la universidad(18). Los primeros contactos con docentes, autoridades, compañeros y pacientes fomentan el desarrollo de conductas éticamente correctas(1). La educación ética capacita al estudiante para reconocer conflictos éticos, participar en forma activa y significativa en comités de ética, respetar los límites éticos de la investigación, trabajar en equipos interdisciplinarios de manera racional y pluralista, entre otros. También permite al estudiante estar consciente de las responsabilidades que asume desde el momento en que decide integrarse a la profesión odontológica(19), en una sociedad cada vez más demandante, informada y conocedora de sus derechos. 214 Acta Bioethica 2008; 14 (2) • Se producen cambios importantes en los adultos jóvenes según las estrategias que se utilicen para enfrentar temas éticos. Estudios muestran que el desarrollo ético ocurre mayormente después de la adolescencia. • Estas transformaciones se relacionan con las reconceptualizaciones acerca de cómo una persona entiende la sociedad y su función en ésta, interpretando y definiendo problemas morales con relación a la etapa de desarrollo en la que se encuentra, dando como resultado intuiciones diferentes de qué es lo correcto y justo. • La vocación universitaria está poderosamente asociada con el desarrollo del juicio moral, el cual tiende a detenerse cuando la persona deja la educación. Las personas que tienen más desarrollado el juicio moral tienden a ser más reflexivas e interesadas en continuar su propio crecimiento y educación, teniendo al mismo tiempo la disposición para aprender más sobre temas sociales y participar en ellos. • Los intentos de desarrollar la conciencia por problemas morales así como su razonamiento y juicio a través de la educación, son efectivos. Los programas educacionales ponen énfasis en la discusión de dilemas morales con los pares controversiales, lo que produce resultados satisfactorios, especialmente en estudiantes de 20 a 30 años. Por el contrario, cursos teóricos cortos parecen no ser muy efectivos. • No hay diferencia significativa entre hombres y mujeres con relación a la sensibilidad ética y el juicio moral, sino que depende básicamente del nivel de educación. • Hay estudios que relacionan percepción y juicio moral con el comportamiento del profesional en la vida real. Mientras que, ciertamente, no hay garantías de que los cursos de ética impartidos puedan asegurar un comportamiento ético, muchos estudios muestran que el juicio moral se relaciona significativamente con una amplia variedad de comportamientos y actitudes. Objetivos de la enseñanza de la ética en odontología La educación es una experiencia de reflexión que guía el cambio de comportamiento. Esta debe tener como propósito disipar la idea de que la moralidad es opcional. Por el contrario, los estudiantes deben comprender que la ética es esencial para vivir en sociedad y desenvolverse como profesionales en el sentido más amplio de la palabra(16). Contenidos del programa de ética para odontólogos Según Bridgman(19), el propósito final y más importante es “la formación de buenos dentistas quienes realcen y promuevan la salud general y buco dentaria, además de proporcionar bienestar a la gente que atienden de manera justa, respetando sus dignidad, autonomía y derechos”. Este deseo debe verse plasmado en objetivos claramente definidos, que orienten el desarrollo del curso y que permitan realizar una evaluación satisfactoria de los logros. Los objetivos que se mencionan a continuación corresponden a un resumen de los encontrados en diversas publicaciones médicas y odontológicas(16,19): • Sensibilizar al estudiante de odontología con la dimensión moral de la práctica profesional. • Desarrollar habilidades para realizar análisis éticos. • Fomentar el respeto por el desacuerdo y la tolerancia ante la ambigüedad. • Ayudar en la explicación de las responsabilidades morales que se adquieren desde el momento en que se forma parte de la profesión odontológica. • Motivar al estudiante a tener una formación continua en el campo de la ética profesional. • Conocer las principales obligaciones profesionales de los dentistas y las instituciones que regulan la actividad. • Apreciar el razonamiento ético como un componente natural e integral de la práctica clínica y del proceso de toma de decisiones. • Comprender que casi todas las decisiones en la práctica clínica diaria tienen un componente ético, tanto como las situaciones más excepcionales de la odontología. • Reconocer los límites éticos de la investigación científica. Dejando de lado el debate acerca de la eficacia de la incorporación de la ética en el currículo de odontología, tampoco existe total consenso con relación a los contenidos que deberían ser incluidos en el programa. 215 Ética en el currículo de las carreras de odontología - Carlos Zaror Sánchez y Carolina Vergara González Los temas éticos en las carreras del área de la salud son numerosos y, por lo general, el tiempo destinado a la asignatura dentro de las mallas es limitado. En un estudio realizado en Estados Unidos(21), en que se revisaron los contenidos de los cursos de ética de 87 escuelas de medicina se concluyó que existe gran variación entre ellas. De las 37 áreas temáticas arrojadas por el estudio sólo el consentimiento informado fue un tema incluido en la mayoría de los programas (87%). De los temas restantes, sólo seis fueron mencionados por al menos la mitad de las escuelas que contestaron la encuesta. En el ámbito odontológico la literatura es más escasa al respecto; sin embargo, varios autores(4,12,14,19,20,22,23) ofrecen una guía de los tópicos que deberían ser abordados en el programa de ética en la carrera de odontología bajo diferentes propuestas de sistematización. Estos contenidos se resumen a continuación: • Consentimiento informado • Rechazo de planes de tratamiento • Relación profesional-paciente • Relación profesional-paciente-familia • Relación clínica veraz y buena comunicación • Confidencialidad y buena práctica clínica • Investigación médica y odontológica • Pacientes vulnerables: Niños, pacientes con desórdenes mentales e incapacidad o con problemas sistémicos. • Asignación de recursos y ética en la administración • Derechos, deberes y responsabilidades de profesionales y pacientes Estrategias para la enseñanza de la ética Así como la visión y manera de incorporar la ética en el currículo ha ido evolucionando, también lo han hecho las tendencias y estrategias utilizadas para llevar a cabo su enseñanza. Esta evolución se suma a la que se está produciendo en el ámbito educacional en general, en el cual el proceso centrado en el estudiante, a través de estrategias más participativas y vivenciales, logra un aprendizaje de mejor calidad y más duradero. La principal metodología usada en los nuevos currículos para enseñar ética es el aprendizaje basado en problemas (PBL). Esta técnica favorece el desarrollo de habilidades y actitudes con relación a temas éticos, estimula el trabajo en equipo y la capacidad de escuchar otras opiniones. Además, facilita el razonamiento ético y la toma de decisiones por parte del estudiante(4,5,14,24). Los casos del PBL son derivados de situaciones o dilemas que ocurren en el diario ejercicio de la profesión odontológica. Esto estimula al educando a reconocer problemas, manejar la duda e incertidumbre ante ciertas situaciones, argumentar y fundamentar sus ideas e intercambiar opiniones que ayuden a clarificar su propio punto de vista(12). Otra metodología fuertemente promovida en las escuelas de medicina es el aprendizaje basado en casos. 216 • Necesidades de los pacientes • Conflictos entre profesionales • Negligencia médica • Toma de decisiones • Pacientes de carácter difícil • Competencias y habilidades clínicas de los estudiantes • Temas culturales • Incumplimiento de confidencialidad • Información no relevada por el paciente • Temas legales Perkins sugirió que la mejor forma de enseñar ética médica es a través de pacientes reales, método sugerido por la mayoría de los educadores en el área de la odontología como una forma de capturar la atención de los estudiantes y hacer la instrucción de la ética clínicamente relevante y motivadora(11,13). Un programa desarrollado e implementado por el profesor Joseph Healey en las escuelas de Odontología y Medicina de la Universidad de Connecticut, desde 1975, recibe el nombre de “Aspectos Éticos y Legales de la Medicina y la Odontología (LEA)”. Consiste en 56 casos actuales e hipotéticos creados por el autor, desde los cuales los estudiantes extraen los principios éticos y morales. El curso desarrolla en los estudiantes la capacidad de comprender el carácter ético y legal de las decisiones que ellos toman como profesionales de la salud y los hace ganar experiencia en la aplicación de principios. Este programa tiene tres objetivos principales, llevados a cabo por medio de discusión con un facilitador, panel de expertos, plenarios y conferencias(23): • Desarrollar sensibilidad ante la presencia de asuntos éticos y legales en el área de la salud, para que estos temas puedan ser identificados a medida que surjan en la práctica clínica. Acta Bioethica 2008; 14 (2) • Capacitar a los estudiantes para que aprendan a describir y presentar temas éticos y legales para así llegar a acuerdos constructivos. • Capacitar a los estudiantes para examinar sus propios valores y descubrir como éstos se relacionan con sus responsabilidades profesionales. Otra estrategia es el llamado “Test dental de sensibilidad ética” (DEST), que consiste en ocho videos creados para la enseñanza y evaluación ética. Los temas y situaciones presentados se derivan de reportes sobre problemas éticos que frecuentemente ocurren en odontología, con representaciones acuciosamente chequeadas por dentistas y otros especialistas. Su validez y confiabilidad han sido reportadas en varios estudios, a través de los cuales se ha podido concluir que: • La sensibilidad ética puede ser evaluada confiablemente. • Los estudiantes presentan gran variación en su habilidad para reconocer problemas éticos de su profesión y esta habilidad es distinta de las capacidades de razonamiento moral. En otras palabras, los estudiantes pueden ser capaces de interpretar la dimensión ética de una situación (sensibilidad ética), pero incapaces de percibir una solución moral. • La sensibilidad ética puede ser desarrollada a través de la instrucción. Helen Sharp y colaboradores proponen que los contenidos tengan directa relación con las inquietudes de los estudiantes en este ámbito. Para esto diseñaron una estrategia en la cual cada alumno debe registrar en una bitácora las situaciones o dilemas éticos que encuentra en su quehacer clínico. Posteriormente se realiza un análisis de estas recopilaciones generando así instancias de discusión que favorecen el aprendizaje de la ética(22). En la literatura también se describen otras metodologías utilizadas con menos frecuencia en la enseñanza de la ética: estudio de casos, discusión en sesiones clínicas, mesas redondas, paneles, lectura dirigida, entre otros(4,11-13). Conclusiones Entender que la dimensión ética de la odontología es un elemento esencial en el óptimo desempeño de los futuros profesionales es, sin duda, la clave para posibilitar la incorporación de la ética como una instancia formal dentro del currículo. Es necesario reconocer, además, que la formación universitaria de pregrado es el momento propicio para abordar estos temas, abandonando la creencia de que la formación valórica es inalterable y, por tanto, no es función de la universidad participar en su desarrollo. La ética debe ser enseñada desde un punto de vista práctico y con relación a situaciones a las cuales los estudiantes se ven enfrentados en su vida profesional. Por lo tanto, las estrategias deben obedecer a estas demandas y favorecer cambios conductuales que los lleven a una correcta toma de decisiones dentro de un marco sociocultural real. Parece ser, según lo observado en los nuevos currículos, que las metodologías centradas en el estudiante (como el aprendizaje basado en problemas) proporcionan la mejor forma de lograr estos objetivos. La educación ética dentro de los currículos de las profesiones de la salud no deja de ser compleja y difícil de implementar. Esto se debe, entre otras cosas, al carácter multifactorial e interprofesional de ciertos dilemas éticos, la falta de profesionales capacitados, poco interés por parte de los educadores y la resistencia de instancias superiores a realizar modificaciones curriculares importantes. Referencias 1. 2. 3. 4. 5. Guerra R. Bioética en la malla curricular de Odontología. Acta Bioethica 2006; 12(1): 49-54. Aires C, Neves F, Rosalen P, Marcondes F. Teaching of bioethics in dental graduate programs in Brazil, Bras Oral Res 2006; 20(4): 285-289. Asai A, Minaka K, Tsuguya F, Masano T. Postgraduate education in medical ethics in Japan. Med Educ 1998; 32: 100104. De Amorín A, Ferreira E, Freitas R. O lugar da Bioética nos currículos de formacao médica. Rev Bras Educ Med 2006; 30(2): 56-65. Siqueira J. O ensino da ética no curso de medicina: a experiencia da Universidade estadual de Londrina (UEL). Bioética 2002;10(1): 85-95. 217 Ética en el currículo de las carreras de odontología - Carlos Zaror Sánchez y Carolina Vergara González 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Miles SH, Lane LW, Bickel J, et al. Medical Ethics Education: coming of age. Acad Med 1989; 64: 705-714. Buendía A, Álvarez de la Cadena C. Nivel de conocimiento de la bioética en carreras de odontología de dos universidades de América Latina. Acta Bioethica 2006; 12(1): 41-47. Odom JG, Beemsterboer PL, Pate TD, Haden NK. Revisiting the status of dental ethics instruction. J Dent Educ 2000; 64(11): 772-783. Bertolami CH. Why our ethics curricula don’t work. J Dent Educ 2004; 68(4): 414-425. Ozar D. Formal instruction in dental professional ethics. J Dent Educ 1985; 49: 696-701. Fox E, Arnold, R, Brody B. Medical ethics education. Past, Present, Future. Acad Med 1995; 70: 761-769. Goldie J. Review of ethics curricula in undergraduate medical education. Med Educ 2000; 34: 108-119. Berk N. Teaching ethics in dental schools: Trends, techniques, and targets. J Dent Educ 2001; 65(8): 744-750. Goldie J, Schwartz L, McConnachie A, Morrison J. Impact of a new course on students´ potential behavior on encountering ethical dilemmas. Med Educ 2001; 35: 295-302. Dávila R. É possível ensinar ética médica em um curso formal curricular? Bioética 2002; 10(1): 115-126. Nash D. On ethics in the profession of dentistry and dental education. Eur J Dent Educ 2007; 11: 64-74. Larios H, Paredes R, Ortigosa J. Ética en la formación médica. Disponible en http://www.facmed.unam.mx/eventos/ seam2k1/2004/ponencia_feb_2k4.htm Cardozo C, Rodríguez E, Lolas F, Quezada A. Ética y Odontología. Una Introducción. Santiago de Chile: CIEB, Universidad de Chile; 2006: 117-128. Bridgman A, Collier A, Cunningham J, et al. Teaching and assessing ethics and law in the dental curriculum. Br Dent J. 1999; 187(4): 217-219. Bebeau M. Can Ethics be Taught? A look at the evidence. Disponible en: https://www.dentalethics.org/index.shtml Dubois JM, Burkemper J. Ethics education in U.S. medical schools: a study of syllabi. Acad Med 2002; 77: 432-437. Sharp H, Kuthhy R, Heller K. Ethical dilemmas reported by fourth-year dental student. J Dent Educ. 2005; 69(10): 1116-1122. Blechner, B, Hager CH, William N. The Jay Haley Technique: Teaching law and ethics to medical and dental students. Am j Law Med 1994; 20(4): 439-455. Parker M. Autonomy, problem based-learning, and the teaching of medical ethics. J Med Ethics 1995; 21: 305-310. Recibido: 4 de junio de 2008 Aceptado: 18 de julio de 2008 218 Acta Bioethica 2008; 14 (2): 219-223 VULNERABILIDAD DE LOS NIÑOS DE LA CALLE María Luisa Gómez, María de la Luz Sevilla y Nelson Álvarez* Resumen: Este artículo informa sobre un análisis de 20 entrevistas abiertas, semidirigidas, realizadas a niños de la calle en México D.F., construidas sobre diversos tópicos (Familia, Violencia, Sexualidad, Obtención de Recursos y Adicciones), y considerando dos etapas de su vida (antes de abandonar el hogar y su vida en la calle). Estos grupos se insertan en su entorno en condiciones de vulnerabilidad, en las cuales la satisfacción de las necesidades primarias es el objetivo para la toma de decisiones, por eso la falta de expectativas de futuro. Uno de sus patrones de comportamiento es el consumo de drogas, siendo los solventes los más usuales. El ejercicio de su sexualidad se da en condiciones de inseguridad, por ello son frecuentes los embarazos no deseados y las infecciones genitales. Es este contexto habrá que plantearse la salud reproductiva de estos grupos marginales. Palabras clave: niños de la calle, vulnerabilidad, violencia, vejación, violación, consumo de drogas, salud reproductiva, responsabilidad VULNERABILITY OF STREET CHILDREN Abstract: This article offers an analysis of 20 semi-directed, open interviews realized with street children in Mexico City, which includes diverse topics (Family, Violence, Sexuality, Obtaining Resources and Addictions) and considers two life stages (before abandoning the home and their life on the street). These groups live in an environment with conditions of vulnerability, where the satisfaction of basic necessities is the primary focus of their decision making, causing lack of future expectations. One of their behavior patterns is drug abuse, solvents being the most typical drug of choice. Their sexuality, acted out in conditions of vulnerability, gives rise to frequent unwanted pregnancies and genital infections. In this context, the reproductive health of these marginal groups will have to be considered. Key words: street children, vulnerability, violence, humiliation, violation, drug abuse, reproductive health, responsibility VULNERABILIDADE DAS CRIANÇAS DE RUA Resumo: Este artigo informa sobre uma análise de 20 entrevistas abertas, semidirigidas, realizadas em crianças de rua na Cidade do México, construídas sobre diversos tópicos (Família, Violência, Sexualidade, Obtenção de Recursos e Drogas), e considerando duas etapas de sua vida (antes de abandonar o lar e sua vida na rua). Estes grupos se inserem no seu entorno em condições de vulnerabilidade, nas quais a satisfação das necessidades primárias é o objetivo para a tomada de decisões, daí a falta de expectativas de futuro. Um de seus padrões de comportamento é o consumo de drogas, sendo os solventes os mais usuais. O exercício de sua sexualidade se dá em condições de insegurança. Por isso são freqüentes as gravidezes não desejadas e as infecções genitais. É neste contexto que haverá de se questionar a saúde reprodutiva destes grupos marginais. Palavras-chave: crianças de rua, vulnerabilidade, violência, humilhação, estupro, consumo de drogas, saúde reprodutiva, responsabilidade * Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, México Correspondencia: [email protected] 219 Vulnerabilidad de los niños de la calle - María Luisa Gómez, María de la Luz Sevilla y Nelson Álvarez Introducción “Vulnerable” es un término que se refiere a lo que puede ser herido, recibir lesión, daño o menoscabo. En el caso de los “niños de la calle” la condición de vulnerabilidad es dramática, porque en el medio en que se insertan quedan expuestos a frecuentes abusos, siendo este uno de los patrones que acompañan sus historias de vida. En este contexto se revelan las condiciones de vida de estas personas, en las cuales la categoría “niño” ha perdido sentido, ya que la condición de privilegio que debiera acompañarlos, según se exige por organismos internacionales y legislaciones locales, no ha llegado a convertirse en hechos. Método Esta investigación es producto de 15 años de trabajo en centros de asistencia e integración social del gobierno del Distrito Federal de Ciudad de México. La experiencia con la que se cuenta permitió el acercamiento a estos niños, quienes pusieron inicialmente serias dificultades para permitir registrar sus historias de vida. Es una población en la cual la desconfianza, producto de la violencia y abusos que han sufrido, actúa como una barrera. Sin embargo, la favorable relación que durante este tiempo se ha mantenido con estos niños permitió realizar 20 entrevistas abiertas semidirigidas, que fueron construidas a partir de los siguientes tópicos: Familia, Violencia, Sexualidad (abuso; violencia; comercio sexual), Obtención de Recursos (alimento y vestido) y Adicciones. Estos indicadores se registraron considerando dos etapas: su vida antes de abandonar su hogar y su vida en la calle. Se procuró que las entrevistas fueran realizadas en sesiones individuales, proponiendo en todos los casos que se pudieran grabar, condición que no fue aceptada por los entrevistados. Se utilizó entonces la transcripción inmediata de la entrevista en una computadora, lo que dejaba parte de la información sin capturar; por ello, se tuvo que realizar una reconstrucción de los datos una vez terminada cada sesión. La población en estudio presenta una gran movilidad, por lo que los espacios que ocupa, al ser públicos, no generan relación de pertenencia. Por otro lado, es la que acude a los centros de asistencia, lo que no permitió que las adecuaciones a las estrategias metodológicas se realizaran con los mismos sujetos. Así, la negociación 220 de las entrevistas se llevó a cabo de la siguiente forma: primero se les pidió a los sujetos que llegaban que accedieran a ser entrevistados individualmente (los niños de la calle llegan al servicio de asistencia por lo general en grupo); la mayoría de los sujetos a los que se les solicitaba su participación se negaba a ser entrevistados, razón por la cual se reestructuró el método para implementarlo mediante entrevistas a grupos focales, lo que provocó mayor rechazo, ya que no querían que sus compañeros se enteraran de sus historias de vida. Por esto, accedieron a que las entrevistas fueran hechas de manera individual, regresándonos al primer diseño. Estas entrevistas fueron sistematizadas ordenándolas de acuerdo con los tópicos y realizando una reconstrucción en función de los períodos mencionados (antes de abandonar su casa y su vida en la calle), para reconocer las condiciones que hacen que un niño abandone su hogar y desvelar los estilos de vida de los sujetos estudiados. Resultados La sistematización de la información lleva a proponer ciertos patrones de comportamiento, basados en modelos de toma de decisiones que se estructuran considerando que estas decisiones son racionales. Son actos conscientes y, por lo tanto, con la intención de obtener lo mejor para sí mismo. Estas decisiones se basan en la consideración de las restricciones propias del entorno(1), pero resultan del cálculo esperado, que constituye una estrategia de adaptación al entorno de los “niños de la calle”. Las observaciones y el análisis de los datos nos llevan a proponer los siguientes patrones de comportamiento: • Provienen de familias en las que la violencia y el abuso los lleva a buscar refugio en la calle, al no tener alternativas a las que puedan acudir. • Las agresiones sexuales en el entorno familiar son muy frecuentes y los principales agresores son los mismos familiares, siendo los padrastros y los padres los principales abusadores. • Los tipos de familia de origen de las que provienen son las siguientes: a) Monoparental, compuesta por un padre o una madre, que son cabeza de familia, y sus hijos, sobre todo en la variable matricéntrica. b) Recompuesta u horizontal, constituida por personas que se unen por segunda o tercera ocasión, Acta Bioethica 2008; 14 (2) llevando a vivir los hijos de alguno o de ambos al mismo hogar. En este tipo de familia encontramos muchos casos de violación de menores por parte de los padres adoptivos. c) Multigrupal, formada alrededor de dos o más familias nucleares de una o varias generaciones, en la cual los nuevos miembros son conocidos como “arrimados”. Están enlazados por el compadrazgo o paisanaje y son típicas de áreas suburbanas o marginales urbanas. Se encuentran organizadas dentro de la economía informal y la subocupación. Aquí es frecuente la violencia intragrupal, debido a la competencia por los recursos. De ahí que sea un tipo de familia en la cual se expulse a los niños hacia la vida en la calle. d) Poligámica, sustentada en un matrimonio plural en el cual un hombre vive con dos o tres esposas, una bajo las normas legales y las otras en unión libre. Aparece como “casa grande” y “casa chica”. La falta de atención a los infantes da lugar a frecuentes hechos de violencia de la madre hacia los hijos, teniendo como resultado que éstos abandonen la casa familiar y se integren a la vida en la calle. • Los niños de la calle son vulnerables por ser niños y por el tipo de inserción que establecen con el entorno. • Sus comportamientos se basan en tomas de decisiones en las cuales la consideración del futuro no está presente, ya que no tienen control de las variables que permitan realizar un cálculo en el que se pueda posponer la gratificación inmediata. • Al no tener más recursos para la subsistencia que su propio cuerpo, es común que acudan al trabajo sexual para satisfacer sus necesidades básicas. • Las políticas sociales para atender a esta población no deben construirse desde la solidaridad sino desde la justicia, basada en el Derecho; sólo así se podrá compensar a las víctimas del abuso y prever, protegiendo estos grupos que se encuentran, en muchas de sus interacciones, en condiciones de indefensión. Discusión En este marco debemos inscribir la pregunta acerca de cómo entender la salud reproductiva en poblaciones marginales de este tipo, indefensas y expuestas a la prostitución. El periódico La Jornada, en su edición del 11 de junio de 2007, publica que México ocupa el quinto lugar en América Latina con mayor comercio sexual infantil, con cifras de 20 mil víctimas de ese delito. La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), a partir de un estudio patrocinado por el UNICEF y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, denunció que éste se incrementó en zonas fronterizas y turísticas. De esos 20 mil menores víctimas de explotación sexual, seis mil se localizan en el Distrito Federal de Ciudad de México. Se presume que de las 500 sexo-servidoras que trabajan en La Merced, 16% son menores de 18 años(2). Las muestras y la experiencia en campo presentan patrones como el provenir de familias que, lejos de ser soporte para la manutención de las necesidades, son el lugar donde se inician las vejaciones de todo tipo, siendo el abuso sexual uno de los ultrajes más frecuentes, convirtiéndose en una de las principales causas para que los niños abandonen su familia buscando refugio en la calle. La agresión por parte de las parejas de las madres es frecuente, pero las violaciones de los padres también suceden. El abuso sexual lo realizan principalmente familiares, en muchas ocasiones en complicidad de miembros de la familia como las madres quienes, conociendo los ultrajes, no se oponen por miedo a ser abandonadas y perder la manutención. Para explicar por qué existe un alto consumo de drogas entre los niños de la calle se debe entender el entorno como un conjunto de problemas y oportunidades que resultan de la interacción de los sujetos con éste, interacción en la cual una de las partes se vincula en condiciones de vulnerabilidad. Sobre la base de las determinantes contextuales se pueden entender mecanismos explicativos para esta toma de decisiones; sólo así tiene sentido que los niños se droguen para, por ejemplo, no sentir frío. Es común que, ante estas condiciones de vida, las decisiones no se planteen con el futuro como expectativa. La toma de decisiones, entendida como acciones intencionales caracterizadas por su relación con el futuro, se realiza en estos sujetos en función de la inmediatez, producto de la necesidad de satisfacer las necesidades más inmediatas. Así, el sujeto observado desde sus deseos y preferencias(1,p.50) aprende a obtener recursos –mediante robo, prostitución, vejaciones intimidatorias 221 Vulnerabilidad de los niños de la calle - María Luisa Gómez, María de la Luz Sevilla y Nelson Álvarez para el sometimiento de los más débiles– de los mismos compañeros con los que convive. Los mayores enseñan a los menores. Los niños de la calle eligen, desde un conjunto de estrategias posibles, su cuerpo, lo único que poseen y que es donde se realizan (satisfacen) las necesidades primarias, como comer, dormir o la sexualidad. Nunca o muy ocasionalmente eligen estrategias intelectivas y estas, cuando se procuran, se encuentran en relación con la obtención de recursos. No avizoran el futuro, sino sólo el presente que demanda atención inmediata. ¿Quién en estas circunstancias puede pensar en construir para el futuro? Las condiciones de vida son semejantes y se reflejan en expectativas a muy corto plazo, tan corto que podría decirse inmediato, no hay futuro, ni en la conciencia del sujeto ni en las expectativas de vida. La potencialidad humana no es exclusivamente intrínseca, como si la posibilidad de la realización fuera ajena a las condiciones sociales en las que están insertos los sujetos. El cuerpo es su único recurso para la satisfacción de las necesidades y para la obtención de placer. Entre los niños de la calle el consumo de drogas es otro de los patrones de comportamiento, siendo principalmente el consumo de solventes el más usual. Así cuando se les pregunta qué poseen, responden que nada tienen y sin embargo lo único que poseen e intercambian es su cuerpo, pues saben que es mercancía de intercambio. El cuerpo como valor de uso, sin complicaciones: está ahí y se utiliza. Por eso entre ellos es común que tengan varias parejas sexuales. Procuran, sin embargo, no tener diferentes parejas a la vez, lo que implica para ellos un compromiso de fidelidad, pero son relaciones que duran poco y el cambio de pareja es frecuente. problema y si este conocimiento no existe no hay posibilidades de que se traduzca en tomar medidas para protegerse. ¿Cómo pensar, en este contexto, en el ejercicio responsable de la sexualidad? De este modo, la vida es un tomar lo inmediato para sobrevivir, ya que la vida es instante y se debe resolver sin más dilación, sobre todo cuando apremia lo básico. Se ha dicho que el hombre es el único ser capaz de posponer la satisfacción inmediata para poder obtener un mayor beneficio; pero en estos casos, sin futuro, no hay tiempo de espera, no hay por qué posponer el placer pues nada hay que esperar que no sea lo que suceda en el instante o, cuando mucho, a continuación. En una vida construida en la inmediatez podemos observar actos intrépidos que sólo se explican a partir de la conciencia de lo urgente. La racionalidad en la toma de decisiones se entiende, en general, como instrumentación en busca de resultados que dependen de las restricciones dadas por el entorno. Por esto, la vida en la que se posponen las gratificaciones en espera de situaciones mejores, en la que el cálculo hace que no se aprovechen las situaciones de manera inmediata debido a que existe la perspectiva de escenarios más favorables, es algo que no se da entre los “niños de la calle”, ya que en las condiciones de vida de estos sujetos no existe el control de escenarios, no hay cálculo de posibilidades, no hay posibilidades. De ahí que entre estos sujetos sea común encontrar a los que “les vale madre todo” (no les importa nada) y son capaces de cometer cualquier acto delictivo. Bajo este tipo de consideraciones transcurre su vida, que llega a ser muy corta, resolviendo problemas a partir de la maximización, en la cual las estrategias elegidas se realizan en función de la utilidad inmediata. Y en este entorno hostil y degradante se mantienen los referentes en los cuales se idealizan las relaciones de pareja, modelados desde los patrones de comportamientos avalados socialmente: la novia, la familia, el hogar. Se añora lo que se desea y quizá para muchos nunca ha sido ni será vivido: la vida en protección, donde la salud reproductiva se pueda garantizar. En muchas ocasiones obtienen recursos para la subsistencia mediante el robo y la violencia desatada contra la población de la que pueden abusar. De ahí que el robo sea principalmente a señoras o a jóvenes estudiantes; así también entre ellos mismos, agrediendo a los que se convierten en competidores. Cuando la violencia no es resultado de un acto dirigido a la obtención de recursos, sucede como consecuencia de la frustración, producto de la inhibición(3). La vida sexual entre los niños de la calle se inicia a muy temprana edad y esto trae como consecuencia los embarazos de mujeres muy jóvenes. La conciencia de riesgo sólo puede provenir del conocimiento del Cuando observamos la vida de los niños de la calle nos encontramos ante un mundo de vejaciones que no pueden atenderse sólo con solidaridad. ¿Cómo puede pensarse en solidaridad cuando estamos ante la 222 Acta Bioethica 2008; 14 (2) violación de derechos? Ante eso sólo se puede proceder judicialmente y compensar a la víctima proporcionándole las condiciones que le permitan realizarse lo más plenamente posible como un ser humano. ¿Cómo podemos construir alternativas realistas a los proyectos de vida de la víctimas de abuso sexual y de violencia física, cuando una joven que ha sido violada, al no tener alternativas, se plantea regresar al mismo espacio donde fue violentada? Debemos apelar a la responsabilidad jurídica de las instancias del Estado encargadas de la persecución del delito y de implementar la política social, no como un acto de solidaridad, sino como una obligación basada en la justicia, donde se puedan crear las condiciones para que los sujetos considerados como vulnerables dejen no serlo. O, en su defecto, vigilar que disminuyan los daños o el menosprecio a las personas o grupos humanos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, para que estos sujetos o grupos sean protegidos ante las contingencias que pueden sufrir debido a su condición de indefensión. Las estadísticas hablan de las condiciones de vida de estos grupos humanos y ubican el fenómeno en términos de reclamo social. La organización civil “El Caracol” reporta los siguientes datos: “En México, 140 mil menores de edad viven en la calle, 18% de éstos (más de 25 mil) tienen no más de cinco años (UNICEF). Ocho de cada diez de estos niños son drogadictos. Cada dos días –en promedio– un niño mexicano menor de cinco años es asesinado como consecuencia del maltrato de que es objeto (Desarrollo Integral de la Familia, DIF): son alrededor de 182 niños por año. Cuatro de cada diez de esos niños asesinados tienen menos de un año de edad (INEGI). 20 mil niños mexicanos son víctimas de explotación sexual (DIF)”(4). Referencias 1. 2. 3. 4. Di Castro E. La razón desencantada. Un acercamiento a la teoría de la elección racional. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas; 2002. Muñoz P. México, lugar 28 mundial en comercio sexual infantil. La Jornada, 11 de junio de 2007. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2007/06/11/index.php?section=sociedad&article=043n1soc Genovés S. Expedición a la violencia. México: Fondo de Cultura Económica; 1991. Becerra Acosta JP. 37.8 millones de niños sin protección del Estado. Milenio, 30 de abril de 2007. Disponible en http:/www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=505132 Recibido: 8 de julio de 2008 Aceptado: 13 de septiembre de 2008 223 RECENSIONES Acta Bioethica 2008; 14 (2) DIEGO GRACIA Fundamentos de Bioética Madrid, Editorial Triacastela, 3ª edición, 2008. DIEGO GRACIA Procedimientos de decisión en ética clínica Madrid, Editorial Triacastela, 3ª edición, 2008. Publicados en 1989 y 1991, respectivamente, estos libros de Diego Gracia han constituido lectura obligada de los estudiosos hispanohablantes. Estas reediciones, aunque mantienen los textos originales (en algunos casos con pequeñas erratas), adquieren valor por el hecho de los numerosos estudiantes que los usaron para iniciarse en la bioética y los nuevos lectores que sin duda los apreciarán en su justa medida. Son libros de amable presentación. El primero de ellos contiene un extenso prólogo en el cual Diego Gracia pasa revista a los más significativos desarrollos desde que apareciera la primera edición. Este texto es de lectura ilustrativa y sin duda contribuirá al debate actual. Quizá lo que resta por definir es la posición actual del autor en relación a temas tan ligados a la bioética cultivada en Latinoamérica, como el principialismo y la influencia de la bioética estadounidense. Incluso los textos más notorios de esta tradición han modificado algo sus planteamientos y, ciertamente, un discurso tan susceptible al entorno como el bioético requiere una permanente atención. Una conciencia vigilante, como hubiera dicho Machado. La contribución de Diego Gracia a la formación de personas en el continente americano, gracias a sus aportes al Programa de Bioética y la Universidad de Chile (hoy poseedora del único Centro Colaborador OMS en Bioética en la región hispanohablante de América) quedará como indeleble mérito. Estos libros, leídos y meditados por tantas personas, mantienen su interpelación disciplinaria, su carácter fundacional y su indudable amenidad. Los editores de Triacastela merecen encomio por reeditarlos. Fernando Lolas Stepke FERNANDO LOLAS STEPKE Y JOSÉ GERALDO DE FREITAS DRUMOND Fundamentos de uma antropologia bioética São Paulo, Centro Universitario São Camilo, Ediçoes Loyola, 2007, 212 pp. A obra em tela alicerça valores espirituais sobre uma fundamentação antropológica diante do avanço científico da biomedicina na sociedade contemporânea. É uma experiência que procura revelar a fragmentação e desintegração do ensino do futuro profissional da medicina e o seu exercício profissional, indicando caminhos, reflexões e propondo novos paradigmas. Recentemente nos Estados Unidos, 47 Faculdades de Medicina, inclusive Harvard, se reuniram para estudar a possibilidade de introduzir a “espiritualidade” como disciplina em seus currículos. Tal proposta revela o distanciamento que a tecnologia médica vem encontrando na essência da medicina que é a relação médico-paciente baseada em ética, respeito e responsabilidade. Parabenizo os professores Fernando Lolas e José Geraldo de Freitas Drumond por esta iniciativa, com a certeza que os leitores encontrarão referências imprescindíveis para uma integração entre os avanços tecnocientíficos e a uma medicina humanizada voltada para o respeito e auxílio para aqueles que se tornaram vulnerável as doenças. Virgínio Cândido Tosta de Souza 224 EZEKIEL J. EMANUEL, CHRISTINE GRADY, ROBERT A. CROUCH, REIDAR LIE, FRANKLIN MILLER AND DAVID WENDLER (EDITORES) The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics New York, Oxford University Press, 2008. Este masivo volumen de 827 páginas se divide en once secciones y abarca un gran número de temas relevantes en la ética de la investigación clínica. Como ocurre en los libros con múltiples autores, la calidad de las contribuciones es desigual, aunque se nota un cierto esfuerzo editorial por uniformar estilo y formato, tarea no fácil si se piensa que los autores son 87. La introducción se hace cargo de temas relevantes. Por ejemplo, la observación de que casi todas las regulaciones escritas de que disponemos se han basado en corregir escándalos o en implantar prácticas a tenor de alguna conmoción pública, ocasionalmente injustificada, como parece demostrar el capítulo dedicado al caso Willowbrook, que fue satanizado en el famoso artículo de Beecher de 1966 pero no sometido a escrutinio detallado desde entonces. Obviamente, cualquier lector de los códigos y regulaciones observa entre ellos interesantes discrepancias o diferentes énfasis, lo que crea, junto a la frondosidad de las legislaciones y decretos que existen en los diferentes países, un panorama confuso que requiere volver a los fundamentos de la reflexión. También allí el libro funciona bien y quizá esta afirmación pueda extenderse a la síntesis entre elaboración conceptual y estudios empíricos, toda vez que algunos artículos presentan informaciones sobre el comportamiento de las comunidades científicas con relación a los temas centrales. Donde las cosas no son tan encomiables es en la cobertura, supuestamente internacional. Se afirma que no se concentra en Estados Unidos, lo cual en cierta medida es cierto, pero si se estudia la lista de autores, poco más del diez por ciento figuran afiliados a instituciones de otros países. Si ahora se considera todo el complejo “del Norte” (Estados Unidos, Canadá, Europa), realmente éste es un libro que no representa en modo alguno el trabajo o los puntos de vista de una vasta proporción de centros y países en los cuales también se realiza investigación y por ende hay dilemas éticos. Esto es tanto más notorio cuanto que desde la portada del libro (que aparentemente representa una entrevista en un país africano) hasta los capítulos expresamente dedicados a la investigación multinacional no se recoge ni siquiera la impronta de lo que ocurre en los países pobres o subdesarrollados. Hay que reconocer que en estos últimos no existe un trabajo demasiado relevante y que, para mal de males, suele ser poco serio y concretarse en manifestaciones vociferantes contra el “imperialismo ético”, el “capitalismo” y otras consignas. Si bien el desprestigio que cabe adscribir a algunos latinoamericanos que irresponsablemente propalan consignas y no razones, o quejas y no argumentos, haría razonable excluirlos de un texto serio, es absurdo pretender universalidad sin tomar en cuenta esas voces minoritarias, pues también en esas regiones hay gente ponderada, bienpensante y preparada para dialogar sin intolerancia dogmática. Esto se extiende a desconocer el trabajo de las organizaciones internacionales en estas materias, especialmente la Organización Mundial de la Salud (y su componente regional la Organización Panamericana de la Salud) o UNESCO. También es cierto que estas entidades, a veces por la presión de sus obligaciones más inmediatas, suelen no ser suficientemente vocales en cuanto a difundir sus trabajos o, como es el caso de UNESCO, carecer de adecuados controles sobre el uso de sus nombres en empresas de dudosa calidad. Pero, de nuevo, un texto como éste, que se dice universal, no puede dejar de contener siquiera atisbos de otras realidades, expuestas por quienes a diario las experimentan. La sección primera, dedicada a revisar algunos casos ya clásicos en la saga bioética (dos autores hablan de “letanía” para recordarnos que se repiten acríticamente, como un mantra), es desigual. El caso de Walter Reed y los experimentos sobre la fiebre amarilla afortunadamente no se desliza, como es habitual, hacia el panegírico y es, dentro de todo, relativamente sobrio. Por cierto, atribuir a Reed y su equipo la invención del consentimiento informado es un punto que merece análisis. El capítulo destinado a los experimentos médicos de la Alemania nacionalsocialista es repetitivo en sus descripciones y desde la primera línea carente de todo esfuerzo analítico. Quienes conocemos algo esa historia ya sabemos que personas educadas y profesionales de renombre cometieron atrocidades y fueron juzgadas por tribunales después de la guerra. Lo que el lector de un libro como éste desea no es la reiteración de los hechos sino la reiteración de los hechos con algún intento de análisis, siquiera como preludio a comprender por qué no se juzgó a los japoneses en la misma forma. Es revelador que el único artículo escrito por un japonés en el libro, que relata la historia del famoso doctor Shiro Ishii y la unidad 731, observe que aparte del poco conocido juicio de Khabarovsk (1949), los militares estadounidenses preservaron a los científicos japoneses de toda acusación a cambio de informaciones útiles. Es más: cuando se hizo el juicio a los criminales de guerra por los soviéticos fue tildado de propaganda comunista. Sin desmerecer lo articulado y hasta ameno de estos relatos, quédanse en lo descriptivo, lo periodístico, y se rigidizan en el gesto de repudio que no incentiva la reflexión. Los otros casos históricos están bien narrados: el caso de los ensayos sobre la estreptomicina en el Reino Unido, las pruebas de la vacuna Salk en 1954, el caso del Jewish Hospital y de Willowbrook, el ya famoso caso Tuskegee, todos instructivos y bien narrados. A ellos se agrega el caso Gelsinger, el muchacho que falleció en 1999 mientras era sujeto de una investigación sobre los efectos de la transferencia genética con fines terapéuticos, y un buen análisis de lo que significó la epidemia de HIV/SIDA en términos de participación comunitaria y modificación de los usuales términos en que se “protegía” a los sujetos de experimentación médica. 225 La sección destinada a códigos, declaraciones y guías contiene lo esperable, en buena forma. De nuevo, las deficiencias se dejan ver en el tratamiento del código de Nürenberg y en la superficial referencia a otros documentos. Sin embargo, los más importantes reciben atención, como asimismo el tema de las comisiones nacionales y su papel en los criterios para la investigación. Como advertimos, faltó acá un resumen de lo que hacen las organizaciones internacionales, partiendo por ONU y sus agencias especializadas, dado que las relaciones entre la protección de los derechos humanos y las pautas éticas para la investigación merecen un adecuado examen. Especialmente porque estas relaciones, que parecen evidentes, suelen ser malentendidas o malinterpretadas. En este volumen se encontrará además buen material para casi todos los temas que un curso de ética de la investigación debiera contener. De nuevo, la experiencia de los llamados IRB no puede generalizarse a otros países y por ello este libro merecería un enriquecimiento con informaciones y conceptos de otros lugares del mundo. De otro modo, da pábulo para las acusaciones de “doble estándar” y localismo (convertido en norma universal) que algunos justamente denuncian (si bien no siempre de manera inteligente). En síntesis, un volumen para tener, no para traducir al español, que persiste en esa insularidad imperial de la literatura anglosajona (predominantemente estadounidense), en la que no se encontrarán referencias útiles al trabajo en Europa, Latinoamérica, África o Asia, con casi ninguna cita en idiomas que no sean el inglés y por ende con una perspectiva limitada. Tomando en cuenta este escenario, los contenidos son útiles, y salvo algunas partes en que el texto pudo haberse acortado, están bien estructurados y prestarán utilidad a quienes deseen conocer una actualizada visión de una perspectiva particular sobre los temas que aborda. Fernando Lolas Stepke S. NASSIR GHAEMI Psiquiatría. Conceptos Santiago de Chile, Editorial Mediterráneo, 2008, 344 pp. La traducción de este libro se debe a los psiquiatras chilenos Eduardo Correa y Luis Risco, quienes han realizado un trabajo pulcro que incrementa su legibilidad para los hispanoparlantes. Se trata, como indica su título, de un libro más conceptual que informativo, cuyo subtítulo indica que se presenta “una aproximación pluralista a la mente y a las enfermedades mentales”. Después de examinar las posiciones rotuladas de dogmatismo y eclecticismo, e inclinarse por el pluralismo y el integracionismo, este trabajo puede ser de ayuda para aquellos estudiantes (escasos) que deseen reflexionar sobre los fundamentos de esta profesión especializada que es la psiquiatría y para los psiquiatras (también escasos) que deseen volver a los cimientos conceptuales de su práctica después de haber ejercido la forma más habitual de trabajo, que suele ser la variedad silvestre y amorfa, generalmente autocalificada de ecléctica. Ningún libro de esta especie puede estar inmune a la crítica, especialmente si se encuentra con el problema de simplificar, que en este caso se logra de manera razonable. Un tratado sobre los fundamentos filosóficos de la quizá menos médica de las especialidades médicas exigiría no solamente más espacio sino también más desarrollo de algunos tópicos. Es notable, sin embargo, que el lector encuentre aquí una lectura de Jaspers que, aunque ingenua, puede servir de buena introducción a su obra. También comprenderá el lector novel la disputa que suelen promover algunos sedicentes sabios sobre el sistema DSM, confundiendo el viejo virtuosismo del maestro sabelotodo con real práctica clínica y enredando a los estudiantes en disquisiciones inútiles que terminan en una vulgar prescripción farmacológica. Aunque ya esto es menos frecuente, todavía sigue habiendo malentendidos sobre la finalidad, el sentido y la utilidad de estos sistemas diagnósticos, y especialmente la comparabilidad con otros, que fue tema de uno de mis libros hace ya muchos años (“Sistemas diagnósticos en Psiquiatría. Una Comparación”, Mediterráneo, 1999). El trabajo de Ghaemi hace justicia a una tradición de debate que refresca la práctica. Es bueno, asimismo, que dentro de la modestia del tratamiento, se haga justicia a la obra de Jaspers y se aprecie su pluralismo. Cuantas veces asistimos, en nuestro período formativo, a la pedantería de ciudadanos que creyéndose filósofos o literatos citaban a Jaspers en base a la vieja traducción del profesor Saubidet (Ediciones Beta), que no la entendiera ni el mismo Aristóteles, si para sólo ello resucitara (como dice Cervantes). Una suerte de elitista pseudo intelectualidad se construyó en torno de esta obra, que luego –cuando la leí y estudié en alemán– mostró su verdadera dimensión y su profunda enseñanza. Lamentablemente, nada reemplaza la lectura de los textos originales cuando de pensamiento en serio se trata y Jaspers ha sido manipulado por toda suerte de “snobs” de la psiquiatría. El libro de Ghaemi no puede en absoluto reemplazar la lectura del libro fundamental, que aún espera una buena versión castellana, anotada y comentada. 226 Quizá la idea misma del pluralismo no sea tan novedosa ni tan importante como los procedimientos para ponerla en práctica. Es en ellos donde radica la dificultad. Y en los procedimientos radica la fibra ética del oficio, que este libro hace componente esencial de la investigación y la práctica. El pluralismo es una idea que parece simple (ya hablábamos de eso en los años ochenta), solamente que ahora adquiere connotaciones distintas. Por de pronto, la idea de una única nosología es manifiestamente insuficiente pensando en sus usos. Hay nosologías para el trabajo científico que no necesariamente sirven para decisiones prácticas o para acciones administrativas. El pluralismo operativo merece en realidad un examen acucioso y este libro es una buena introducción al estudio concienzudo. En el plano de la ética, sin duda alguna aquí hay una razonable integración con los aspectos técnicos del oficio, y este libro puede recomendarse sin reservas, especialmente porque esta versión castellana casi no tiene errores de interpretación, está bien redactada y será sin duda de utilidad para estudiantes y profesionales. Fernando Lolas Stepke 227 PUBLICACIONES Acta Bioethica 2008; 14 (2) GISELA FARÍAS La muerte voluntaria. Sedación, suicidio asistido, eutanasia Buenos Aires, Editorial Astrea, 2007, 216 pp. Con un abordaje multidisciplinario (historia, sociología, psicología, medicina y derecho), la autora se encarga, en cinco capítulos, de dar un tratamiento acabado a la materia. En el primero, trata las percepciones socioculturales de la muerte. En el segundo, el suicidio patológico, el marco teórico del psicoanálisis y algunas variables vinculadas a la muerte voluntaria (dolor, técnica, ciencia y manipulación del ser humano, encarnizamiento médico, futilidad, etc.). El tercer capítulo analiza aspectos filosóficos y legales sobre eutanasia y suicidio asistido (donde también indaga en el derecho extranjero). El cuarto, decisiones para el final de la vida (rechazo a tratamientos, abstención o retiro de soportes vitales, sedación). Finalmente, el quinto aborda el derecho y el Estado en el final de la vida. Culmina con un apéndice sobre casos que se relacionan con directivas anticipadas y el derecho a la salud. La autora explica que en la eutanasia (en tanto “buen morir” o “muerte digna”), en un paciente crítico o con diagnóstico de enfermedad incurable e irreversible, deben ponderarse mínimamente aspectos tales como el dolor insoportable y la capacidad para dar o transmitir afectos en los últimos momentos y con lucidez, ya que se trata de uno de los momentos más reflexivos y trascendentes de la vida. MARCIANO VIDAL Orientaciones éticas para tiempos inciertos. Entre la Escila del relativismo y la Caribdis del fundamentalismo Bilbao, Desclée de Brouwer, 2007, 423 pp. El autor es profesor ordinario en el Instituto de Ciencias Morales en Madrid. A su extensa obra en teología añade ahora este libro centrado en la moral católica y en la reflexión ética. Tiene el valor de replantear los valores evangélicos para una cultura de la secularidad y para una sociedad guiada por el principio de la laicidad. Presenta un cuadro completo de la ética teológica y dentro de él aborda las cuestiones más candentes: eutanasia, ética sexual, homosexualidad, corrupción, globalización, entre otras. De especial interés para la bioética es su planteamiento de la necesidad de una ética de las virtudes renovada, de carácter universal, frente a los relativismos actuales. ZOILA ROSA FRANCO PELAÉZ Y JOSÉ HOOVER VANEGAS Significado y proyección de la bioética en comunidades académicas de salud y educación (de universidades de Manizales) Colección: Ciencias Jurídicas y Sociales, Cuadernos de Investigación Nº 26 Caldas, Universidad de Caldas, 2007, 119 pp. El presente estudio tiene como objetivo un mayor entendimiento para la reconstrucción de la conciencia individual y colectiva como base que recree una cultura en defensa de la vida y la dignidad humana, institucional, regional y nacionalmente, con el fin de aportar soluciones a los conflictos y problemáticas sociales que degeneran en la violencia homicida que sufre la región y Colombia en particular. Es de la universidad, como institución de educación superior, la responsabilidad y el compromiso social de asumir esta delicada tarea de transformar su entorno mediante procesos investigativos y de desarrollo. MANUEL JOSÉ BERNAL GARCÍA (COMPILADOR) Bioética y biojurídica Colombia, Universidad de Boyacá, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Centro de Investigaciones para el Desarrollo CIPADE, 2007, 172 pp. Esta obra es producto del VIII Seminario Internacional “Bioética y biojurídica”, que contribuyó a asumir una actitud crítica y a establecer una sana relación en torno de los avatares propios de la tecnociencia y su implicación en la vida. A este respecto, vale señalar la afirmación de Van Rensselaer Potter en su obra: Bioética: “Puente hacia el futuro”: “No hay todavía una ética que trate de la relación del hombre con la tierra y los animales y las plantas que crecen sobre ella. La relación con la tierra es 228 todavía economía estricta, que implica derechos, pero no obligaciones”: Desde esta afirmación, expresada en 1971, hasta el día de hoy, se aprecia un vertiginoso avance del saber científico y el diálogo entre las disciplinas, de tal manera que la aldea planetaria, es decir la casa natural y dentro de ella la vida y el comportamiento de los hombres, se ha tornado en el hilo conductor de un discurso que, desde la Bioética, desenmascara las falacias y sofismas que la sociedad ha construido. MANUEL JOSÉ BERNAL, DIANA ROCÍO BERNAL Claves para comprender la bioética Colombia, Universidad de Boyacá, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CIPADE, 2008, 274 pp. Algunas corrientes asignan a la bioética, como objeto de estudio, todos aquellos aspectos inherentes al desarrollo de nuevas tecnologías que afectan la vida misma; sin embargo, en contextos muy particulares como el iberoamericano, este objeto debe ampliarse para abarcar temas como la pobreza, las condiciones de los sistemas de salud, la superpoblación, la violencia, la situación de las minorías étnicas, los derechos humanos y el papel de la sociedad civil, entre otros campos directamente relacionados con la vida o, mejor aún, con la calidad de vida. Todos estos horizontes son abordados en este texto, con el fin de proporcionar al lector las claves para una comprensión global de la bioética, de manera que abarque y comprenda su carácter interdisciplinar. MIGUEL KOTTOW Ética de protección. Una propuesta de protección bioética Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública, 2007, 244 pp. Reconociendo las inequidades existentes, la ética de protección –en palabras del autor– se propone paliarlas mediante el desarrollo de actitudes personales de amparo y programas sociales de resguardo. Para ello recurre a las raíces históricas que asignan al Estado la función de proteger a sus súbditos, según describiera Hobbes y también los filósofos contemporáneos que, como Levinas y Jonas, ven el inicio de toda ética en la protección que los individuos brindan a los desvalidos. Después de reconocer las insuficiencias de otras propuestas, este texto desarrolla la estructura de un ética de protección –individual y colectiva–, con el fin de ponerla a disposición de una protección bioética, es decir, una bioética que entienda su cometido como una abogacía por los más débiles y una herramienta conceptual que brega por el uso de instituciones sociales que fomenten el empoderamiento de los postergados. JUAN CARLOS TEALDI (DIRECTOR) Diccionario latinoamericano de bioética Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, UNESCO, Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, 2008, 660 pp. Este diccionario propone pensar la bioética como campo de entrecruzamiento de diversas disciplinas y visiones para una reflexión crítica sobre la vida y el vivir en América Latina. En la perspectiva de 180 especialistas y expertos de la región, en este Diccionario concurren la filosofía y las humanidades, el derecho y las ciencias sociales, la medicina y las ciencias de la vida y la salud, la literatura y la cultura, y el pensamiento político de la comunidad. Así se tiene una opción amplia y plural en la construcción participativa de un campo que no se limita a un grupo reducido de expertos. El núcleo de interés común, sin embargo, son los aspectos éticos y morales que problematizan la vida y la identidad, la integridad y la libertad, la atención y el bienestar de las personas y comunidades de la región, en el marco del debido respeto a los derechos humanos. Estos problemas abren interrogantes sobre el origen, el desarrollo y el final de la vida, y sobre las condiciones para vivir un proyecto de vida armónico y en justicia. 229 JULIANA GONZÁLEZ (COORDINADORA) Perspectivas de bioética México, Fondo de Cultura Económica, UNAM y Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Colección “Biblioteca de Ética y Bioética”, 2008. La primera parte del libro se centra en definir qué es la bioética, desde la perspectiva médica, del derecho, la biopolítica, la metodología científica y la filosófica. Escriben Carlos Biesca, Víctor Martínez Bullé-Goyri, María Teresa de la Garza, Luis Felipe Abreu y Jorge Linares. La segunda versa sobre preguntas éticas y bioéticas surgidas al interior de las ciencias de la vida (biomedicina, neurociencias, ecología y biotecnología), por un lado, y de las ciencias sociales (economía, derecho, derechos humanos), por otro. En el primer caso, los ensayos son el resultado de la presentación y discusión académica de sus temas dentro del seminario interdisciplinario de Bioética de la UNAM; en el otro, de un ciclo de conferencias que fueron dictadas por especialistas mexicanos en estas áreas: Guillermo Soberón, Ruy Pérez Tamayo, Adolfo Martínez Palomo, Juan Pedro Laclette, José Luis Soberanes, Rolando Cordera, José Ramón Cossío, Ricardo Tapia, José Sarukhán y Francisco Bolívar Zapata. FLORENCIA LUNA Y ARLEEN L.F. SALLES Bioética: nuevas reflexiones sobre debates clásicos Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008. Los autores recorren en esta obra los principales temas clave de la bioética y los enfoques alternativos que han provocado interpretaciones divergentes y que remiten a diferentes perspectivas filosóficas. Evidencian las sucesivas transformaciones sufridas por la bioética y los alcances de sus bases teóricas en relación con la particular realidad y los problemas de América Latina. Revisan las principales teorías clásicas de la ética y analizan los problemas concretos que surgen en la atención de la salud entre médicos y pacientes. También consideran las exigencias a las investigaciones, así como los dilemas sobre el derecho general a la salud y la función que debería cumplir el Estado. El volumen cuenta con escritos de los propios autores y colaboraciones de María Victoria Costa, Susana E. Sommer y Graciela Vidella. SILVIA RIVERA (COMPILADORA) Ética y gestión de la investigación biomédica Buenos Aires, Paidós, 2008. Este libro es producto de un taller realizado en el hospital Dr. Juan P. Garrahan, con el aporte de distintos profesionales relacionados con el campo de la bioética. Desde una perspectiva multidisciplinar, abordan la ética de la gestión de las investigaciones, para dirigir el proceso de producción de conocimiento hacia valores como justicia y solidaridad. Analizan el modo en que la bioética puede ayudar en este proceso, los mecanismos necesarios para socializar el mecanismo de toma de decisiones en el campo de la investigación biomédica, dentro de una ética aplicada a los procesos institucionales. Francisco León Correa 230 TABLA DE CONTENIDOS ACTA BIOETHICA 2008 AÑO XIV - Nº 1 Introducción Hacia la enseñanza de la bioética Álvaro Quezada Sepúlveda Originales Enseñar bioética: cómo trasmitir conocimientos, actitudes y valores Francisco Javier León Correa Fundamentación de la enseñanza de la bioética en medicina Delia Outomuro Ética y humanismo en la formación médica Alberto Perales Cabrera Método de interpretación y análisis holístico en casos bioéticos Ludwig Schmidt Enseñanza virtual de la bioética. Desafíos Eduardo Rodríguez Yunta, Carolina Valdebenito Herrera y Fernando Lolas Stepke El Programa CITI: una alternativa para la capacitación en ética de la investigación en América Latina Sergio Litewka, Kenneth Goodman y Paul Braunschweiger Ética, solidaridad y “Aprendizaje Servicio” en la educación superior Alejandrina Arratia Figueroa El portafolio como estrategia de evaluación en carreras de posgrado, inter y transdisciplinarias Marta Fracapani y Marisa Fazio Inclusión de la ética y bioética en la formación de pre y posgrado del cirujano-dentista en Perú Carmen Rosa García Rupaya Interfaces Regulación de la investigación biomédica en Chile María Angélica Sotomayor Saavedra 231 Principios bioéticos aplicados a la investigación epidemiológica Rosa Olivero, Antonio Domínguez y Carmen Cecilia Malpica Introducción a la metodología de la investigación en bioética. Sugerencias para el desarrollo de un protocolo de investigación cualitativa interdisciplinaria María de la Luz Casas Martínez El aborto terapéutico en Nicaragua: el diálogo como parte de la solución al conflicto Melba de la Cruz Barrantes Monge y Elizabeth Mercado Morales Recensiones Publicaciones Instrucciones a los autores Instructions to authors Tabla de contenidos del número anterior 232