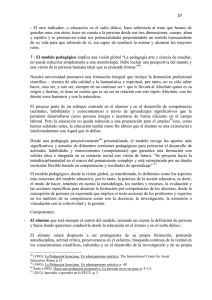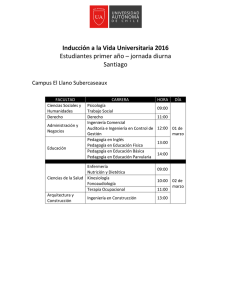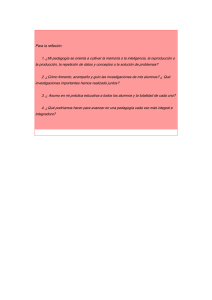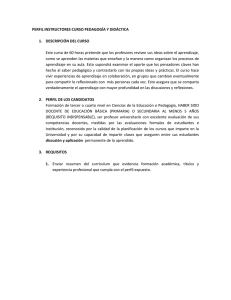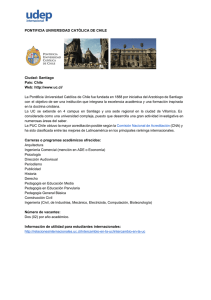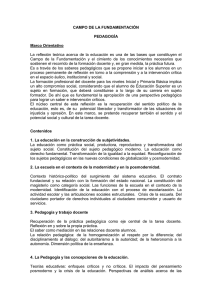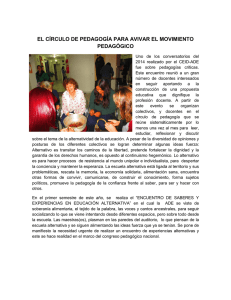Proyecto Educativo de la Facultad - PEF
Anuncio

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROTECTO DE DUCATIVO DE LA FACULTAD 2009 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA El Modelo Pedagógico de la Universidad Católica de Oriente, aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo CD-008 del 27 de marzo de 2003, manifiesta ser la imagen o representación del conjunto de relaciones que definen los procesos de formación profesional que se dan en la Institución, asumida ésta en el contexto de lo académico como una Universidad Católica. Ésta, en cuanto Universidad, es una comunidad académica que, de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales. La gran labor pedagógica de la Universidad Católica de Oriente es la formación integral de la persona humana a la luz de la antropología cristiana en orden a una respuesta profunda del ser humano a su entorno social, político, económico, cultural y religioso. Esta antropología, que no es una superestructura ideológica que no capta la realidad vivida, está abierta a otras culturas y a los signos de los tiempos, lo cual nos lleva a tener elementos pedagógicos multiculturales para la pluralidad de pensamientos y acciones que se presentan en la Institución. El Modelo Pedagógico de la Universidad Católica de Oriente asume a la persona humana como un ser integral. En este sentido, la integralidad a la cual nos referimos da a entender que el ser humano es una totalidad trascendente y, por lo tanto, una unidad a la que convergen las distintas dimensiones existenciales de lo humano: lo corpóreo, lo espiritual, lo axiológico, lo afectivo, lo cognitivo, lo político, lo cultural, lo económico, entre otras. El Modelo Pedagógico asume como suyo el principio universal de la relación indisoluble que existe entre educación, pedagogía, didáctica y desarrollo humano. Desde esta perspectiva, la búsqueda de la formación integral, en la cual se incluyen todas las condiciones que la definen como tal, se torna en tarea de la misma Universidad. El desarrollo humano como potenciador de las búsquedas formativas de la Universidad Católica de Oriente se propone en forma pedagógica como la triangulación de los procesos de desarrollo socio-afectivo, de los procesos del desarrollo de la (s) inteligencia (s) y de todos los aprendizajes y del desarrollo de las competencias. A su vez, estos componentes encierran lo que tiene que ver en el carácter multidimensional del complejo proceso del desarrollo humano. 2 Entre los cuales se destacan los procesos de desarrollo de: la creatividad, la estética, la lógica, lo simbólico, lo práctico, la autonomía, lo emocional, lo social y lo físico. Con relación los procesos curriculares en la Universidad Católica de Oriente, el Modelo Pedagógico define los siguientes lineamientos generales: La Ley General de Educación de 1994 en su artículo 76 afirma que “Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, Programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los talentos humanos académicos y los recursos físicos para poner en práctica las políticas y principios del Proyecto Educativo Institucional”. Esta definición de currículo en el ámbito de la Universidad se asume desde el pensamiento del profesor Santiago Correa Uribe quien considera que “el Currículo es un proceso de Investigación y Desarrollo permanente (I.D.), es por lo tanto, una acción intencional, esto es, constituyente y constitutiva de sentido. Es lo que hace inteligible los procesos educativos. Es un acontecer, algo dinámico, participativo, crítico y creativo que se materializa cuando el estudiante confronta sus vivencias en el ambiente escolar para desarrolla un universo significativo para él, en relación con sus aspiraciones, con la de los diferentes grupos sociales y con la sociedad en su conjunto, propiciando situaciones de equilibrio y transformación entre unos y otros”. El currículo, por lo tanto, es la vía que tiene que transitar la Universidad y, por ende, cada Facultad con sus Programas académicos, para alcanzar los objetivos y/o principios que se ha propuesto en su Filosofía, en su Misión y en su Visión y, por ende, en los demás elementos constituyentes de su PEI. Como el currículo es un “proceso” en tanto investigación, desarrollo, contextualización, metodologías, estrategias de enseñanza, entre otros, entonces, éste debe tener, entre otras, las siguientes características: Pertinencia: Consiste en aproximar la enseñanza a la vida, al entorno natural y humano, al mundo del trabajo. La pertinencia logra establecer el puente entre necesidades e intereses de aprendizaje y objetivos de saber. Participación: Entendida como la vinculación real, activa y organizada de los miembros de un grupo social (comunidad educativa) que se reconoce como voluntad común para enfrentar colectivamente las condiciones de su comunidad y en la cual la mayoría de los miembros de dicho grupo toman parte en las decisiones y tienen poder para llevar a cabo cambios que afecten sus condiciones de vida. 3 Flexibilidad: El currículo no es estático, sino que está permanentemente abierto al cambio, pues con ello el resultado del proceso no se encontrará descontextualizado. La flexibilidad no tiene que darse a nivel del sistema en que se desarrolla, del plan de estudio que orienta su implementación, de su ejecución misma y de los procesos llevados a cabo para evaluar tanto el currículo como el sistema total. Enfoque Investigativo: Esta dimensión del currículo llama la atención de las instituciones educativas para que despierten en sus educadores y educandos la capacidad de descubrir relaciones causales, establecer categorías y prioridades, determinar correlaciones y posibilitar que el estudiante desarrolle una actitud investigativa. Practicidad: Significa que el proceso de aprendizaje tiene que estar fuertemente integrado a la práctica cotidiana de los educandos. En este sentido no se trata de crear experiencias artificiales, sino tomar en cuenta que los educandos pueden extraer conocimientos a partir de la reflexión de su experiencia y del enriquecimiento teórico para cualificar su quehacer profesional. Interdisciplinariedad: Se puede definir el conocimiento interdisciplinar como aquel que sobrepasa el pensamiento disciplinado, tal como se afirma en el contexto de las disciplinas particulares. Un conocimiento no puede considerarse como interdisciplinar mientras permanezca cerrado dentro de una perspectiva epistemológica particular y se contente con ampliarla mediante una tentativa de visión marginal. Integralidad: Nuestros currículos operacionalizados inicialmente en un plan de estudios son más que una sumatoria de cursos agregados que dificultan el establecimiento de una síntesis ordenadora de la realidad. Esto significa que el saber no se puede seguir construyendo en forma parcelada. Por el contrario, se tiene que construir desde la interdisciplinariedad y desde la integralidad epistemológica. 4 PRINCIPIOS DE FORMACIÓN MISIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN La Facultad tiene una misión específica en el marco de la misión de la Universidad. Esta misión específica es: “La formación de formadores e investigadores en educación y pedagogía”, en cumplimiento del compromiso de la UCO con la subregión y con Antioquia y su proyección nacional e internacional. Se entiende esta misión como: ▪ Un servicio a la subregión y a las personas para constituirse como formador(a), investigador (a) y protagonista de procesos de transformación de la educación y la construcción de saber pedagógico. ▪ Implica el diálogo permanente con la subregión y con Antioquia para identificar demandas, recursos y potencialidades en relación con el desarrollo educativo y cultural; el diálogo de la fe, la ciencia y la pedagogía en torno a la formación de profesionales, sujetos educativos y actores sociales cuyos ejes constitutivos serán el pensamiento crítico, proyectos personales, la acción colectiva y la ética como opción por el otro. ▪ Implica también el diálogo entre los saberes de la tradición científica, popular, pedagógica y humanística con las preguntas de nuevos paradigmas en la sociedad del conocimiento y la información. La misión especifica de la Facultad representa un campo de acción central en la vocación de servicio de la UCO, dado el carácter estratégico de la educación, en la subregión y en Antioquia, en cuanto a la creación de condiciones para el desarrollo, la reconstrucción del tejido social, hacer de la democracia una forma de vida y de la cultura el fundamento, medio y fin del desarrollo. VISIÓN FACULTAD DE EDUCACIÓN En el 2015 la Facultad de Educación se consolidará como una comunidad académica de carácter educativo y pedagógico, dedicada a la formación de niños, jóvenes y adultos, con reconocimiento en el ámbito local, regional, nacional e internacional, y como tal, se convertirá en una institución productora de saber pedagógico 5 y científico, capaz de asimilar e impulsar los procesos interculturales propios de la globalización. Ejercer liderazgo en proyectos de educación en el medio rural y urbano de la región, la enseñanza y el aprendizaje ligado a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la formación en el desarrollo humano desde un compromiso ejercido por la transformación educativa, social y cultural, gracias a su opción por los derechos humanos. PRINCIPIOS ORIENTADORES INSTITUCIONALES ▪ Autonomía universitaria. Desde los orígenes de las universidades, la autonomía se entiende como reconocimiento a la libertad del espíritu pensante y del poder del saber como fundamento. En este sentido la autonomía es de la ciencia y de la escuela de saber, que es la universidad “La clara visión de sus misiones o metas; el ejercicio responsable de sus funciones; la acertada respuesta a las urgencias o apremios y la dignidad de saber ser lo que la universidad entitativamente es, son los auténticos sustentos históricos filosóficos de la autonomía universitaria para preescribirse leyes y normas de vida y organización “(Borrero C. 2.005). En esta perspectiva la UCO asume la autonomía definida en la Constitución Política de Colombia y desarrollada en normas legales vigentes y se reconoce como corporación científica, católica y autónoma. Al estado le corresponde reconocer la autonomía y prevenir atropellos a ella y a la universidad privada ejercerla en sus dimensiones científica, administrativa y financiera. ▪ Libertad de enseñanza, de aprendizaje y de cátedra. En desarrollo de la C.P.N., la Ley 30 de 1.992 establece: “Es propio de las instituciones de Educación Superior la búsqueda de la verdad, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del aprendizaje… (Art. 30). Colocar en primer término la búsqueda de la verdad, del saber, significa mucho para las universidades católicas, definidas por Alfonso X el sabio como “ayuntamiento de profesores y estudiantes por el saber”, cuya búsqueda se realiza en una tensión simbólica entre dos polos aparentemente antitéticos: la búsqueda de la verdad, - universidad - y la certeza del conocer ya la fuente de la verdad – católica -. 6 La libertad de cátedra y del aprendizaje se entienden como preferencia de la verdad a la mentira, al error, o a la ilusión de conocimiento que no es solo un acto propio de la capacidad cognoscitiva del intelecto humano, sino también un acto propio de la libertad que busca al bien y con ello, la realización plena del sentido de la existencia. La Facultad de Educación conserva la fidelidad a la filosofía de la Universidad Católica de Oriente al conferir discrecionalidad a los profesores y estudiantes para producir, apropiarse y exponer sus conocimientos y los objetos culturales propios y universales, con sujeción a un contenido pragmático mínimo, aprobado por los miembros de la comunidad académica de la facultad para cada espacio de conceptualización. A su vez los miembros de la comunidad educativa podrán controvertir la exposición de dichos conocimientos con sujeción a los mismos principios y a la libertad de pensamiento. ▪ Fidelidad filosófica. “Los criterios filosóficos que orientan el quehacer de la UCO se derivan de su condición de Universidad, de ser Católica y de estar ubicada en la región del Oriente antioqueño. Estos últimos criterios deben siempre orientar el trabajo y reflejarse en los programas y proyectos” (Plan de desarrollo 2006-2015). ▪ Excelencia académica. La Universidad Católica tiene como función principal el convertirse en “un centro incomparable de creatividad y de irradiación del saber para el bien de la humanidad“ (Juan Pablo II. 1.990). Por esto, la excelencia académica se entiende en el marco de la primacía de la formación integral, del crecimiento como persona en todos los órdenes, sobre la capacitación laboral. Se trata de hacer mejores a quienes enseñan y a quienes aprenden y a todos los que conforman la comunidad académica. Este es el principio rector de la Facultad de Educación que orienta y dirige el desarrollo de las actividades académicas, investigativas, de docencia y extensión hacia la búsqueda permanente de los más altos niveles de conocimiento y de eficiencia en la prestación del servicio educativo y en la formación profesional de los docentes y de ciudadanos y ciudadanas dotados de valores humanos y capacidad argumentativa para interactuar exitosamente en la sociedad y en el mundo contemporáneo. ▪ Gestión del conocimiento. Se trata de un enfoque mediante el cual se interrelacionan en la Universidad: la investigación y el conocimiento como el activo principal de la institución; el aprendizaje permanente, continuo, de todos los estamentos como dinamizador de una organización que aprende, y un clima o ambiente organizacional que favorece e incentiva el trabajo en equipo. 7 La consolidación de un sistema de gestión del conocimiento se apoya en grupos de investigación clasificados en Colciencias, y en la creación de las condiciones para que lleguen a la categoría de excelencia, pero también en un clima organizacional que comprometa a directivos, docentes y personal no docente en el conocimiento como razón de ser de la Universidad y en la creación de alternativas apropiadas para lograrlo. ▪ Evangelización y compromiso social con la región y el país. Nuestra Universidad, nacida del corazón de la iglesia diocesana (Diócesis Sonsón Rionegro) “Ha tenido muy claro que su misión es evangelizar por medio de la educación, porque toda práctica educativa se inscribe dentro de un proyecto global de hombre y sociedad… Por eso para la institución siempre ha sido indispensable la dimensión ética y axiológica de la educación” (Mons. Marín G. 1.998). Como afirma el documento de Puebla, /1054/ “la institución universitaria debe formar verdaderos líderes, constructores de una nueva sociedad y esto implica, por parte de la iglesia, dar a conocer el mensaje del Evangelio en este medio y hacerlo eficazmente, respetando la libertad académica, inspirando su función creativa, haciéndose presente en la educación política y social de sus miembros e iluminando la investigación científica”. La Facultad de Educación asume con responsabilidad la misión educadora que le ha encomendado la región del Oriente Antioqueño y en particular la Universidad Católica de Oriente y, en consecuencia, adquiere el compromiso de formar educadores y educadoras con un alto sentido de solidaridad y espíritu de servicio a la comunidad, comprometidos con los procesos de transformación de la sociedad, el respeto a los derechos humanos y la conquista de mejores condiciones de vida para todos los habitantes de la región y el país. ▪ Eficiencia administrativa. Liderada por los directivos, con el respaldo de los profesores, la eficiencia administrativa se hace posible a través de la cohesión basada en una visión común: garantizar el logro de objetivos de la institución mediante procesos de autorregulación para optimizar la racionalización de los planes, proyectos, acumulados de saber, recursos y asegurar la sostenibilidad económica, diferenciando claramente entre posturas personales y principios institucionales a la hora de consensos y la toma de decisión 8 PRINCIPIOS ASOCIADOS AL COMPROMISO CON LA CALIDAD ▪ Universalidad. La universidad encierra en sí misma el ideal medieval de la universalidad del saber, heredado a su vez del ideal griego. Se trata de reconocer la validez y la dimensión universal de los conocimientos científicos, como también hoy, las particularidades y los contextos e intereses específicos que inciden en el conocimiento. La universalidad nutre el quehacer de la academia y condiciona la formación integral de la persona – llamada sapientia por Santo Tomás – es decir, “aquella forma superior de conocimiento con la que se integran los distintos saberes, lo cual indica, ante todo una mayor interdisciplinariedad” (Poupard. 2.004) y una apertura a todos los campos: políticos, culturales, económicos ambientales. De todas maneras, “la ciencia, si bien es generosa, solo da lo que tiene que dar. El ser humano no puede depositar en la ciencia y en la tecnología una confianza tan radical e incondicional como para creer que el progreso de la ciencia y la tecnología puede explicarlo todo y satisfacer plenamente sus necesidades existenciales y espirituales” (Benedicto XVI. 2.006). La universalidad hace referencia también a la multiplicidad y extensión de los ámbitos en que se despliega, realiza y repercute el quehacer universitario, tanto en cuanto a programas y disciplinas como a contextos geográficos, tratando de superar fragmentación de saberes en que tiende a encerrarse el conocimiento. ▪ Pertinencia. Este concepto acuñado por la UNESCO en 1.995 para la Educación Superior, cobra sentido en función de las respuestas concretas de la Universidad a las necesidades de su localidad, de la subregión y el país y los requerimientos de la sociedad global. Se entiende como congruencia entre prácticas académicas y demandas sociales y se construye en un ir y venir entre los actores y el establecimiento de múltiples relaciones universidad – entorno, reconociendo que una y otro experimentan cambios. 9 La Facultad de Educación enfatiza en el conocimiento de las características sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales de la región del Oriente Antioqueño y del país a fin de dirigir su acción educadora hacia la solución de los problemas y necesidades derivadas de las mismas, con propuestas alternativas y proyectos educativos que permitan contribuir a la transformación de las condiciones planteadas por la realidad existente y avanzar hacia el logro de metas superiores de calidad. ▪ Relación investigación, docencia y extensión. La investigación se considera en estrecha relación con la docencia y con la extensión. En este sentido existirá una articulación orgánica entre los programas y proyectos de investigación, los contenidos temáticos que se trabajan en el aula y las actividades de proyección social. La articulación entre la docencia y la investigación constituye el eje central de la vida académica de la Facultad de Educación. La docencia cimentada en la investigación permite la formación de los estudiantes en los campos disciplinarios de su predilección, así como en el dominio del saber pedagógico asumido como campo experimental, y la investigación ligada a la docencia se constituye en parte fundamental del currículo, y permite el fortalecimiento de la práctica docente y la producción de saber científico y pedagógico. La extensión se entiende como la presencia de la Facultad de Educación en los diferentes espacios culturales que constituyen la región y el país, cumpliendo con su misión educadora y formadora. La extensión opera de doble sentido: la proyección de la facultad hacia la sociedad y de esta hacia aquella, en una simbiosis que permite reconfigurar nuevas formas de relaciones entre sociedad y escuela, entre el conocimiento y los saberes culturales. Se realiza a través de procesos académicos y/o formativos, proyectos de investigación y programas de desarrollo intercultural. ▪ Flexibilidad. Se entiende como la capacidad de responder a los cambios y transformaciones sociales, políticas, económicas, científicas, tecnológicas, mediante nuevos programas y nuevas dinámicas de 10 producción y difusión de conocimientos, circulación de saberes, reproducción cultural, intercambio simbólico y comunicación, que se nutren en el ejercicio de la crítica, de hallazgos investigativos, nuevas miradas y propuestas alternativas. La flexibilidad se expresa principalmente en el diseño curricular de la Facultad. OTROS PRINCIPIOS ORIENTADORES ▪ Ética del investigador. Según la Doctrina Social de la Iglesia, la investigación científica está en el centro de la renovación de la Universidad Católica y, por eso, “está en juego el significado de la investigación científica y de la tecnología, de la convivencia social y de la cultura, está en juego el significado del hombre”. La responsabilidad aparece entonces como la categoría principal de lo ético. Responsabilidad frente a la producción de conocimiento para “el auténtico bien de cada persona y del conjunto de la sociedad humana”, responsabilidad frente a la información, al rigor científico y a los resultados de su trabajo para que las respuestas o soluciones a los problemas no sean más de lo mismo, responsabilidad con la ciencia y la pedagogía, de manera que se generen innovaciones, transformaciones y creaciones, para contribuir así al avance del conocimiento. ▪ Multiculturalidad e interculturalidad. Nuestra Constitución Política consagra (artículo7) que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” y en este marco se han venido desarrollando propuestas y acciones educativas que respondan al carácter multiétnico y multicultural en un escenario en el que la globalización económica y las innovaciones tecnológicas están reorganizando las identidades, las creencias, las formas de pensar lo propio y los vínculos con los otros, y en el que la política neoliberal el acentuar la pobreza y la marginación de indígenas y afrocolombianos, han impulsado la migración y el desarraigo, unido todo esto a los funestos efectos del desplazamiento forzado provocado por el conflicto armado y los intereses exógenos por tierras, recursos naturales y poder. 11 La Facultad de Educación reconoce y valora la presencia de múltiples culturas como posibilidad de construcción de la identidad nacional y como oportunidad para la apropiación de los saberes acumulados históricamente en las diferentes culturas. ▪ Alteridad. La Facultad de Educación forma al hombre para el reconocimiento de la otredad, como principio filosófico que permite el descubrimiento del yo en el otro y la posibilidad de crecer en la diferencia, respetando y considerando la importancia del punto de vista de los demás, el desarrollo del libre pensamiento y la construcción de la realidad a partir de las diferentes posturas. ▪ Cultura democrática, derechos humanos y educación. La Facultad será el escenario tanto para la investigación como para la reflexión constante crítica sobre el sentido de la educación en el contexto social, cultural y político de nuestro país, reflexión que se pretende actúe como generadora de una cultura democrática que, teniendo como núcleo y eje central la dignidad y el valor de la persona humana, promueva el respeto y la defensa de los Derechos Humanos como máxima ética, y la igualdad y la libertad como valores fundamentales. También que se generen maneras más adecuadas y creativas de educar y contribuya a la sistematización y el avance de la Pedagogía de los Derechos Humanos. ▪ Interdisciplinariedad. La Facultad de Educación valora y promueve la construcción interdisciplinaria del conocimiento, así como el concurso de las diferentes disciplinas del saber universal en la comprensión de la realidad desde la perspectiva de la teoría de la complejidad lo cual se deberá reflejar en las relaciones hombre-mundo-naturaleza-sociedad. ▪ Cooperación interinstitucional. La Facultad de Educación celebra convenios de cooperación académica y de intercambio de tecnología con instituciones y/o corporaciones nacionales y extranjeras para el desarrollo de programas de formación de docentes en los niveles de pregrado, especialización y maestrías y en el desarrollo de investigaciones. 12 ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS SOBRE LOS NÚCLEOS DEL SABER PEDAGÓGICO 1 BÁSICOS Y COMUNES Como es sabido, uno de los intereses de la sociedad colombiana es mejorar su nivel de calidad en educación, por esta razón, la Ley General de Educación y el Plan Decenal de Educación, a partir del decreto 3012 de 1997 y el Decreto 272 de 1998, busca mejorar el nivel de formación en las facultades de educación y escuelas normales superiores, ciñéndose a unos núcleos básicos propuestos en el Art. 4. En este artículo se encuentran explícitos la enseñabilidad, la educabilidad y la investigación pedagógica como núcleos básicos para la estructura de cualquier programa de educación superior que se especialice en la formación docente, con el fin de establecer una coherencia y similitud entre los parámetros con que se guían las facultades y buscar un marco de referencia común para formar licenciados. Los Núcleos Básicos fueron propuestos en el Decreto 272 de 1998 en el que se establecieron los requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos de pregrado y postgrado en educación ofrecidos por las universidades y por las instituciones universitarias (en septiembre de 10 de 2003 el decreto 2566 derogó el decreto 272 y con la resolución 1036 del 22 de Abril de 2004 se reglamento lo mismo enunciado en el decreto 272). Los requisitos 11 y 12 para la Acreditación Previa propuestos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) indican que tanto la Educabilidad como la Enseñabilidad deben hacerse evidentes en los currículos de formación de los docentes. El propósito de incluir los núcleos de Enseñabilidad y Educabilidad – así como los demás núcleos- es el de lograr que las instituciones de educación superior adquieran un compromiso tanto en su organización como en sus proyectos educativos y en sus prácticas pedagógicas para que estos núcleos se conviertan en parte de su cotidianidad. Es decir, el CNA considera que las instituciones deben definir los lineamientos generales de su proyecto académico en forma tal que se cree una cultura institucional que le dé identidad a la formación docente a partir de estos núcleos fundamentales: cada carrera, programa o proyecto curricular deberá plasmar y moldear en políticas, estrategias pedagógicas y en su 1 "Un sistema de ideas es constituido por una constelación de conceptos asociados de forma solidaria y cuya disposición es establecida por los vínculos lógicos (o aparentemente tales), en virtud de axiomas, postulados y principios de organización subyacentes; un sistema tal produce en su campo de competencia enunciados que tienen valor de verdad y, eventualmente, predicciones sobre todos los hechos y eventos que en él deben manifestarse" (Morin). Se constituye así el SABER PEDAGÓGICO en un sistema de ideas, un sistema teórico, que como tal, adquiere consistencia y realidad objetiva a partir de su organización. Como sistema comporta cuatro núcleos básicos, ya anotados, y dos subsistemas: la didáctica y la "cultura". 13 organización misma, la comprensión e interpretación de dichos núcleos de manera que se logren realmente los objetivos educativos y de formación previstos El decreto 272 introdujo, con el nombre de núcleos 2 del saber pedagógico básico y común, una organización académica o exigencias específicas en el contenido del currículo de formación de formadores de las instituciones de educación superior. Aunque dichos núcleos han estado presentes en los procesos de formación de formadores, no todos han tenido la misma proyección investigativa y el mismo enfoque pedagógico. Lo anterior obedece a la polisemia de las relaciones e intencionalidades pedagógicas; dentro del marco de la normatividad, es posible pensar en diversos ideales de formación. En la práctica, las distintas instituciones de educación superior poseen propuestas curriculares definidos en el marco de la autonomía universitaria establecida por la Carta Magna; determinando no sólo el tipo de maestro que se quiera formar, sino también, los paradigmas, modelos y enfoques desde los que se vivirá el proceso. Los núcleos están constituidos de paradigmas, de principios y reglas de organización de las ideas, de ideas rectoras, de criterios que legitiman el sistema y sirven para seleccionar los datos fundamentales sobre los que se apoya y construir explicaciones. Los subsistemas son campos de saber que se constituyen en la interrelación de los núcleos y, en este sentido, son dependientes/independientes. La didáctica se constituye en la interrelación de los demás núcleos básicos, y la pedagogía en el saber fundante de la profesión docente -por tanto- fundante de la formación de educadores. El señalamiento de los núcleos básicos como constituyentes de la auto-organización y generativos y defensores del campo de saber pedagógico, permiten situarnos frente a un "sistema de ideas" que comporta un complejo polinuclear: aprendibilidad, educabilidad, enseñabilidad, pedagogía y dimensión ético-política de la profesión docente. Si bien el aprendizaje es conocido como la adquisición de un nuevo conocimiento, una nueva conducta o el alcance de nuevos significados por un sujeto a partir de su interacción con el mundo que lo rodea; la aprendibilidad constituye el proceso que se desarrolla en ese sujeto cuando se hace conciente de lo que 2 Como lo indica el Consejo de Acreditación de las Escuelas Normales Superiores, "un núcleo corresponde a la parte más interna y profunda que sirve de sostén (apoyo, puntual) a algo; de ahí que los núcleos del saber pedagógico correspondan al soporte y apoyo básico, es decir, esencial y fundamental de la pedagogía y por lo tanto de la investigación y de la formación de los educadores" (CAENS, 1999) 14 significa su aprendizaje, cuando se pregunta y decide por qué y para qué aprender y finalmente, cuando integra aprendizajes significativos para su vida. La aprendibilidad es una muestra del rompimiento del aprendizaje mecanicista 3 y la que tiene sentido para un individuo, si el saber que aprende o va a aprender es realmente significativo para poder ser integrado a su formación y desarrollo como persona. Además, la aprendibilidad posee una atribución que la contempla como un acto colectivo, en el cual el saber se transforma desde una interacción y confrontación de quienes se vinculan al proceso de aprendizaje. Este concepto de aprendibilidad se hace muy concerniente para entender dos términos igualmente importantes como lo son: la educabilidad y la enseñabilidad. Estos dos términos que en realidad conforman los núcleos básicos, son definidos como partes esenciales en la educación y formación del docente de hoy. La educabilidad por su parte, va más allá del hecho de desarrollar o perfeccionar las facultades de un individuo en las partes cognitiva o moral. La educabilidad contempla la posibilidad de adentrarse en la pluralidad y multi-diversidad que compone la sociedad y que igualmente están representadas por los sujetos de saber pedagógico y por los sujetos educables. Es por ello que, “la educabilidad lleva implícito el reconocimiento del otro y que el educar, que se desprende de esa concepción de educabilidad, se traduzca en un acompañamiento del educando, para que ingresen desde sí y por sí mismos, en el orden que se le ofrece como posibilidad de realización de su proyecto ético de vida” (GALLEGO, Rómulo, p. 25). En otras palabras, se asume la educabilidad como la acción y la posibilidad permanente de la sociedad y del maestro de llevar al ser humano a estados perfectos de realización. Es entonces cuando se define la educabilidad como la atribución que poseen los educandos para decidir críticamente, para obtener el beneficio de la negociación de su aprendizaje y el surgimiento de las interacciones colectivas, que a la vez posibilitan a las instituciones educativas, profesores, estudiantes y a la comunidad educativa, remitirse a la educabilidad como una autodeterminación. 3 Aprendizaje Mecanicista: “Es una recepción verbal de información que ha de ser memorizada y repetida al pie de la letra, es el concepto propio de la educación tradicional y el mismo que se halla en la base de la psicología behaviorista y el conductismo” (Gallego B. 1997, p 2) 15 Así mismo, el núcleo de la educabilidad se orienta a estudiar el ser humano como sujeto de educación o sujeto perfectible. Desde este núcleo entran en juego la filosofía de la educación4 con su aporte sobre el sentido de la educación y su relación con el sentido de la vida. Están también las diversas teorías e investigaciones del desarrollo y del aprendizaje, con sus explicaciones sobre los procesos de crecimiento y maduración del sujeto, y respondiendo a cuestionamientos sobre el cómo y cuándo aprende el ser humano; este último aspecto bajo la mirada, no sólo de las concepciones tradicionales, sino también bajo la percepción de aquellas que han innovado en la explicación y análisis de los proceso cognitivos y metacognitivos. Otro elemento fundamental de este núcleo está representado en los constructos elaborados desde la forma y los espacios en el que el estudiante apropia y desarrollo actitudes y valores; de igual manera por el abordaje de las teorías en torno a las determinaciones culturales de la apropiación del conocimiento y la forma como la cultura contribuye a estructurar la personalidad. En este sentido, el núcleo de la educabilidad será entendido por la Facultad de Educación como el campo de posibilidades biológicas, psicosociales, comunicativas, cognitivas, éticas y estéticas que posee un estudiante dentro de su proceso de aprendizaje; por consiguiente, este núcleo será determinante en la formación humana y social del maestro uconiano para que pueda crecer no sólo a nivel intelectual sino también a nivel axiológico y cultural; convirtiéndose en el horizonte de sentido de su proceso formativo, desde la interdisciplinariedad (sicología del aprendizaje, sicología del desarrollo, sicología social, filosofía de la educación). Por otro lado, la enseñabilidad no solamente se refiere a la adquisición de ideas o habilidades, sino además a la manifestación del saber del que se ha apropiado un sujeto y al cual representa en su enseñabilidad. De ahí, 4 Muchas veces nos hemos preguntado lo que es fundamentalmente la educación. Muchos hablan de un proceso, en tanto que implica transformación mediante la adquisición del aprendizaje. Otros se refieren a la tecnología, en el sentido que supone la incorporación de las innovaciones en la ciencia de enseñar. Otros la conciben como un medio empleado para obtener fines. Independientemente de cómo se le mire y la concepción que de ella se tenga, hay algo que permanece en el tronco común de los más diversos puntos de vista que se puedan tener al respecto. Y tiene que ver con la comunicación, la esencia misma del acontecer educativo. En esta dinámica, se ubica la educación como un proceso de relaciones intersubjetivas vinculantes (maestro – alumno, alumno – alumno, maestro – maestro, maestro – conocimiento, alumno – conocimiento) donde se da lugar a la socialización primaria y secundaria del sujeto y de la sociedad. Lo anterior implica la formación en valores y la formación en conocimientos –desarrollo de capacidades intelectuales, habilidades, destrezas y técnicas- (asuntos básicos referidos a la pedagogía). En estas interacciones juega un papel relevante el intercambio de los saberes, el respeto a la diversidad y a la identidad, la interculturalidad y la complejidad del conocimiento. 16 “que la enseñabilidad de un saber cualquiera no sea una propiedad intrínseca del mismo, sino una construcción que hace cada docente, esto es, una atribución que depende del tipo de estructuras conceptúales, metodológicas, estéticas, actitudinales y axiológicas que comprenden dicha atribución” (Gallego 1997, p 15). En otras palabras, es la acción del maestro, mediada por signos, y entre ellos la palabra, para que en el estudiante sea posible o acontezca el conocimiento; esta acción se da en cualquier momento de la relación pedagógica a través de todo el proceso formativo. El Ministerio de Educación concibe la enseñabilidad como una característica de la ciencia a partir de la cual se reconoce que el conocimiento científico está preparado desde su matriz fundamental para ser enseñable aportando los criterios de confiabilidad, validez, universalidad e intersubjetividad que porta en sí. En esta perspectiva, la enseñanza de las ciencias al articularse con el conocimiento objeto de enseñanza ha de hacerlo a partir de su historia y epistemología. Comenzando allí, los maestros tienen la posibilidad de convertir las ciencias en potencial y en contenido de formación para los escolares cuya educabilidad está condicionada por factores socio-culturales diversos y por los fines de la educación. Es claro entonces que, la enseñabilidad enfrenta el problema de la mediatización (enseñanza) de la estructura y contenidos de las ciencias y de otros saberes con el propósito de que los estudiantes puedan hacer una apropiación pertinente de estos. En este núcleo del saber articula la didáctica general, las teorías sobre la enseñanza de las ciencias, el planeamiento y la gestión curricular, las teorías sobre la evaluación del aprendizaje, la teoría de la comunicación y las teorías sobre medios de enseñanza; incluye la preparación de los docentes en el bilingüismo, el uso de las tecnologías comunicativas e informáticas y las didácticas en el saber específico. De este modo, la enseñabilidad es conceptualizada por el proyecto educativo de la Facultad como las estrategias, metodologías y didácticas que el docente requiere y utiliza para que los estudiantes comprendan y adquieran de manera correcta los fundamentos o bases de las disciplinas que les son enseñadas. Hasta este punto, cabe mencionar la importancia de la educabilidad y la enseñabilidad como componentes básicos en los núcleos pedagógicos que conforman un currículo, ya que estos dos conceptos permiten centrar la acción formativa en lo que respecta a la interdisciplinariedad, las relaciones vinculantes del sujeto de saber pedagógico. Es por ello, que la educabilidad como la enseñabilidad se combina para conformar un acto que se fundamenta principalmente en el plano ético y en la relación del saber y el conocimiento, y que por tanto debe estar vinculado al proceso de formación docente. 17 Según Armando Zambrano Leal, en su libro Pedagogía, educabilidad y formación de docentes; la educabilidad y la enseñabilidad son conceptos de reflexión y vivencia, puesto que “pensar en la educabilidad de un sujeto, sin hacer referencia a la enseñabilidad de objetos reales de saber, es postular anticipadamente un fracaso en la pretensión educable”. El autor hace un gran llamado a los programas de pregrado para que centren la acción formativa en la interdisciplinariedad y la acción investigativa, orientando sus bases de formación en las necesidades del docente de hoy, las condiciones y características con las que un docente debe capacitarse y el papel con el que se pretende encaminar al nuevo maestro como agente social renovador y trascendental (2001, p 48). A través del núcleo sobre Historia y Epistemología de la Pedagogía, se acerca al maestro en formación al objeto de la pedagogía, preguntando por la constitución misma del campo de la educación y de la pedagogía y por las elaboraciones históricas sobre el discurso pedagógico en el cual se expresan la práctica de la instrucción y la práctica de la formación, así como sobre las instituciones formadoras de docentes. En este orden de ideas, se trata, sobre todo, de que el futuro maestro piense sobre algunos problemas fundamentales que la epistemología le ha planteado -y le sigue planteando- al conocimiento, a la educación, a la pedagogía5 y al desarrollo de la ciencia. También se le acerca a los métodos investigativos 6 y su papel en la construcción y validación del saber pedagógico y en la superación de los obstáculos presentes en dicho proceso; a algunos principios metodológicos necesarios para el proceso de investigación en el campo educativo y algunos elementos prácticos que le ayudan a sistematizar los problemas que se van presentando a través de los procesos de aprendizaje y de investigación 7. Por último, apoyándose en el 5 Los problemas epistemológicos de la pedagogía no son otros que los problemas comunes de todo saber, es decir, buscar el qué, el cómo y el para qué de la pedagogía. ¿cómo buscarlos?. Dependerá en gran parte de la capacidad investigativa, imaginativa y creadora de los docentes. Estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y sus posibilidades de interdisciplinariedad y de construcción y validación de teorías y modelos, así como las consecuencias formativas de la relación pedagógica. Cabe resaltar que la Investigación Pedagógica como punto esencial dentro de la formación docente, instaura unos pasos específicos que la definen como campo de acción educacional, “debe contextualizarse en una estructura cognitiva teórica y operar en una experiencia práctica; debe surgir de un problema seleccionado, permitir el análisis, motivar el diseño de métodos e instrumentos para el estudio, interpretar la información recolectada y producir unas conclusiones acordes con al relación teórica-práctica”. (Iafrancesco 1998, p 146). 6 7 La investigación, se fundamenta en la importancia de la habilidad investigativa que los estudiantes deben adquirir como futuros docentes y que por supuesto los debe encaminar hacia el desarrollo de estudios, interpretación de experiencias, la construcción de teorías y el hallazgo de las causas y soluciones para las problemáticas que el maestro puede encontrar dentro del contexto en el que desarrolla sus que-hacer pedagógico y se desenvuelve como profesional. 18 desarrollo histórico de los enfoques y modelos pedagógicos y de los saberes que se enseñan, se acerca y cuestiona por el valor social y transformador del conocimiento y de su práctica pedagógica. La capacidad de elegir un enfoque pedagógico y de reconocer y desarrollar competencias en los alumnos depende de la comprensión que se tenga, más allá de los conocimientos y orientaciones particulares, de la estructura histórica y epistemológica del saber pedagógico. Los saberes específicos se comunican a través de las prácticas pedagógicas. El territorio del saber que corresponde a las prácticas pedagógicas es la pedagogía; es decir, el conocimiento que hace posible el tránsito del saber, de los espacios en donde se produce y se aplica, a los distintos espacios en los cuales se da la relación pedagógica. Esto implica un saber adicional a los saberes específicos y tan importantes como ellos: el saber enseñar lo que se sabe. Por ello, la formación de los docentes debe implicar la historia de las prácticas educativas y el pensamiento de los grandes maestros que han contribuido a la definición de ese campo de debate que es la pedagogía. El núcleo Tendencias sociales y educativas nacionales e internacionales y las dimensiones ética, cultural y política de la profesión educativa, se pregunta por el conocimiento y la aplicación de las tendencias sociales y educativas vigentes en el país y en ámbito internacional; por la ética de la profesión; por la relación cultura – educación, profesión educativa – política. Las respuestas a estos cuestionamientos, ha de permitirle al estudiante un dominio de las fuentes de realidad y de criterio que contextualizan la profesión en los ámbitos local, nacional e internacional, estructurar propuestas educativas que respondan a las dinámicas y exigencias de tendencias contemporáneas globalizadas, multiétnicas y pluriculturales. Con razón se afirma en el documento sobre las aproximaciones al PEF8 que “participar activamente de los procesos de transformación del territorio, significa no sólo estar en el medio social -como bien lo indica la misión institucional de la Universidad-, sino, ante todo, generar dinámicas internas de transformación en términos de lo que corresponde transformar en orden a generar una cultura que sea apta para que las personas puedan de hecho ser tenidas en cuenta en sus situaciones particulares y comunitarias”. Es desde este horizonte como la Facultad puede formar maestros capaces de dialogar, valorar y resignificar las potencialidades locales, regionales y nacionales; para generar el cambio social, cultural y ético que nos pide el PEI y el Modelo Pedagógico de la Universidad. 8 Proyecto Educativo de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Oriente 19 Desde este planeamiento, se infiere que el reto del educador es desplegar la dimensionalidad del ser en el tiempo y el contexto, donde el concepto de formación más que direccionarse al desarrollo de habilidades cognitivas de cada individuo y a la instrumentalización de conceptos, está dirigida al desarrollo de la capacidad crítico-reflexiva en el mundo ético, político y social; evitando el error más frecuente en la formación docente: “formar docentes que saben actuar estratégicamente pero que no saben pensarse en el mundo y en consecuencia el docente es visto como un ejecutor técnico de la enseñanza y no como el pedagogo que piensa y reflexiona antes de entrar a escena (Zambrano 2001, p 48) Lo que se busca con el abordaje de estas tendencias sociales y educativas es que la formación docente se fundamente en la realidad y su práctica se halle en la acción, para que los docentes se conviertan en impulsadores de cambios, que investigan, que cuestionan el mundo y cultivan nuevas formas de pensamiento y no sean simples máquinas transmisoras, especializadas en las técnicas de instrucción. Aunque es un núcleo sujeto a cambios permanentes por la legislación y por la evolución de las problemáticas sociales, se requiere de principios éticos, políticos y admisntrativas que comuniquen a los futuros docentes principios y normas claras de desempeño en su relación con el Estado, con la sociedad y con el proyecto político del país. En torno a los núcleos básicos de saber pedagógico giran y son apropiados e integrados, conformando una constelación, aquellos elementos teóricos conceptuales que implican la formación integral de los educadores, en la que se incluyen; la comprensión "del momento histórico que vive el país y los principios que animan el ordenamiento social propio de la democracia participativa" (C.N.A., 1998); el respeto por la diferencia y por los saberes, espacios, tiempos y normas sedimentadas a lo largo de la historia de las culturas; las dimensiones ética y estética, de máxima importancia en toda relación social y en la forma y el nivel de compromiso como se asume y se realiza la actividad humana; la competencia comunicativa, la disposición a entender el punto de vista ajeno y la frónesis, que es buen juicio en acción. Estos elementos están acompañados del dominio de los saberes específicos, de las didácticas, de la familiarización con la investigación pedagógica y educativa y de la aproximación a aquel conjunto de saberes que confluyen en el campo de la pedagogía. Todos estos elementos constituyen lo que denominamos formación integral del educador. LA PEDAGOGÍA COMO NÚCLEO BÁSICO 20 “El saber pedagógico no es el nombre de ninguna teoría que reemplaza la pedagogía, la educación, la didáctica, las ciencias de la educación, o el currículo. Decimos saber pedagógico porque hemos asumido la pedagogía como saber. La adopción del término saber para la pedagogía busca que cualquier investigador de la educación se ubique en el conocimiento como si estuviera en un espacio abierto desde el cual puede desplazarse y orientarse desde las regiones más sistematizadas hasta los espacios plurales que están en permanente intercambio entre sí(ZULUAGA, Olga Lucía. 2003, p. 15) Los avances que se han presentado sobre el análisis de este núcleo por parte de los organismos oficiales asesores para la acreditación (C.N.A. y C.A.E.N.S.), enfatizan el valor constitutivo de este núcleo para la formación del maestro. La pedagogía dota al maestro de una especificidad y le da sentido y proyección a su práctica. "Para dotar al maestro de una especificidad, es necesario que se apropie un saber, una práctica y una institución; es decir permitirle que la pedagogía, la enseñanza y la escuela hagan parte constitutiva de un proyecto particular para su formación" (C.A.E.N.S. pág. 6). Lo anterior implica asumir como punto de partida planteamientos como los de Vladimir Zapata Villegas y Fanny Forero rodríguez, entre otros (1999, p.15), quienes afirma que aunque siempre ha habido enseñanza, no siempre se han dado procesos de reflexión sobre ella; mientras las acciones educativas se cumplieron de manera consciente o inconsciente, no se puede afirmar lo mismo de “lo pedagógico” que requiere necesariamente ser producto de la conciencia analítica y reflexiva. En este sentido, y parafraseando a Carlos Eduardo Vasco, la pedagogía ha de ser considerada como el saber teórico-práctico generado por los maestros a través de la reflexión personal y dialogal sobre su práctica pedagógica; dicha praxis como única posibilidad para que el maestro se consolide y perciba como sujeto de saber pedagógico, como profesional, como intelectual y que pueda fortalecer su imagen social y la percepción que él tiene de esa imagen, según lo propone Eloisa Vasco. Con razón propone el grupo de la Historia de la Pedagogía, liderado por profesores como Olga Lucía Zuluaga y Alberto Echeverri (1999, p.33), la recuperación del saber de los maestros para hacerlo instrumento de reflexión explícita que enriquezcan las prácticas pedagógicas en el aula y la auto imagen del maestro. Y puesto que la pedagogía acarrea una posición política – en la acepción amplia del término que incluye una 21 posición moral y ética- un tomar partido ante el papel de la educación frente a determinados ideales sociales, culturales y psicológicos. Esta acepción permite pensar la pedagogía como un proceso dialógico – formativo que se da en el establecimiento de las relaciones e interacciones entre el educando, el educador, el conocimiento y la cultura (entendida en su mayor posibilidad como ciencia, tecnología, técnica, valores, habilidades y destrezas, etc.), en relaciones con unos fines y objetivos determinados por la comunidad y mediados, a la vez, por los procesos pedagógicos (didácticos, curriculares, evaluativos), de planeación y de gestión educativa y administrativa e investigativa. La reflexión sobre el saber se asume como un campo en el que se reúnen, se confrontan y luchan por legitimarse "discursos que provienen de diversas fuentes, sobre la enseñanza y la educación y cobra existencia como tal dentro de una práctica específica que le permita reconstruirse mediante procesos de investigación". Sobre la práctica se cita a Olga Lucía Zuluaga, quien afirma que "No existe saber sin una práctica definida y toda práctica se perfila por el saber qué forma. En consecuencia, un saber no podría constituirse sin una práctica que le confiere materialidad; es la manera como los conocimientos entran en acción con la sociedad". En relación con este punto el C.N.A. señala que "el territorio del saber que corresponde a las prácticas pedagógicas es la pedagogía" y, además, que "la capacidad de elegir un enfoque pedagógico y de desarrollar competencias en los alumnos, depende de la comprensión que tenga, más allá de los conocimientos y orientaciones particulares, de la estructura histórica y epistemológica del saber pedagógico". Desde estos dos planteamientos, en la Facultad de Educación de la UCO, las prácticas pedagógicas pueden ser concebidas como el eje articulador (dinamizador) de todas las actividades curriculares (formativas y educativas) que les permiten a los maestros desarrollar procesos de enseñanza y/o aprendizaje significativos, a través de una praxis dialógica con los constructos teóricos y prácticos de la pedagogía (VALENCIA RODRÍGUEZ, W. 2008, p. 30). La pedagogía es asumida y considerada, desde la corriente socio crítica, como una teoría de la acción educadora de la sociedad, es decir como una praxis que se fundamenta en la necesidad de formar a los seres humanos para la reflexión y toma de posición como sujetos transformadores de sus condiciones históricas. Desde esta concepción pedagógica se pueden desarrollar procesos comprensivos de los aconteceres educativos, aconteceres de los sujetos de saber pedagógico y los aconteceres disciplinares 22 Se trata entonces de un núcleo que se constituye con las reflexiones críticas y procesos de investigación que permiten validar las experiencias, innovaciones, teorías y construir saber pedagógico. Se constituye en la producción de teoría pedagógica y su validación en un contexto y un momento que la condicionan, y por esto, profundamente implicadas -teoría y práctica pedagógica- en la construcción de conocimiento, las subjetividades y las relaciones sociales. Estas consideraciones enmarcadas en uno de los principios institucionales orientadores, la gestión del conocimiento 9 – y desde este, la epistemología de la complejidad-; Lo anterior implica que, a través del núcleo de la pedagogía, los procesos formativos de la Facultad establecen interrelaciones institucionales, investigativas, científicas, pedagógicas, epistemológicas y sociales. Es el núcleo desde el cual la pedagogía dialoga con los saberes específicos y con la sociedad y se constituye en un tipo de producción cultural que aborda el modo en que el conocimiento es producido, mediado, negado y representado dentro de relaciones de poder tanto dentro como fuera de la escuela, como también "la transformación intelectual, la automodificación de la estructura de conciencia de los estudiantes al interior de un saber concreto" (Gallego B., 1992). El corazón de este núcleo es pues la pedagogía y desde ella como saber, se generan diversos campos disciplinares y prácticas pedagógicas, de investigación y de acción. Este saber fundante de la Pedagogía establece la diferencia entre el maestro y quien domina un saber específico y lo enseña. Siendo consecuentes con estos dos principios, leemos la propuesta conceptual de la profesora Zuluaga como una posibilidad para entender el deber-ser de la pedagogía y la utilidad de la investigación pedagógica; ella propone la pedagogía como “la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas” (1987)10.El Consejo de Acreditación de las escuelas normales superiores, afirma que "para reconocer la tradición y vigencia de los aspectos esenciales del conocimiento pedagógico, es necesario analizar el pensamiento de los pedagogos; desde el punto de vista Según el PEF, la consolidación de un sistema de gestión del conocimiento se apoya en grupos de investigación clasificados en Colciencias, y en la creación de las condiciones para que lleguen a la categoría de excelencia, pero también en un clima organizacional que comprometa a directivos, docentes y personal no docente en el conocimiento como razón de ser de la Universidad y en la creación de alternativas apropiadas para lograrlo. 9 Comenta el Grupo Director de la Maestría en Educación de la Universidad Católica de Oriente que, esta propuesta conceptual no sólo potencializa la pedagogía como una disciplina capaz de construir sus propias conceptualizaciones -al considerar la práctica pedagógica como una práctica experimental- sino que, además, abre un espacio propicio para la investigación pedagógica y asigna al maestro un papel diferente al que ha asumido históricamente como operario del método de enseñanza; para ubicarlo en la categoría de sujeto del saber pedagógico a quien le corresponde, además de la conducción de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la reflexión y sistematización de los problemas epistemológicos que nos plantea la formación, la educación, la pedagogía, la didáctica, la enseñanza y el aprendizaje; es decir, la obligación adicional de productor de saber pedagógico. 10 23 estructural", leerlo desde una perspectiva histórico arqueológica cuyo desarrollo en Colombia ha dado lugar a una de las tendencias pedagógicas más reconocidas; historia de las prácticas pedagógicas, en la cual se articulan la reflexión epistemológica con la reflexión histórica. Los desarrollos teóricos e investigativos en este campo que se corresponde con la estructura histórica y epistemológica de la pedagogía, permiten que el proceso de formación del maestro contribuya a su identidad profesional, a construir saber pedagógico y a construir comunidades académicas partiendo de la producción intelectual. Las prácticas pedagógicas son el campo en el que se producen, codifican y escriben nuevamente diferentes prácticas disciplinares, valores e identidades sociales en una compleja red de relaciones, desde las cuales se construyen condiciones específicas para pensar (crítica o acríticamente) sobre el conocimiento y su relación con el mundo de la vida de los actores educativos, para actuar en relación con el cambio y la transformación social y para convivir "reconociendo afablemente al otro como legítimo otro en convivencia conmigo" (Maturana). La relación pedagógica desborda así el acto pedagógico escolar. Lo que permite afirmar que las prácticas pedagógicas se convierten en un espacio para que los docentes generen nuevos conocimientos; pero, también, exigen que el maestro “ponga en escena” los conocimientos adquiridos desde lo pedagógico y lo disciplinar. Como dice el investigador social argentino Ezequiel Anderé, “nadie sabe cuánto sabe, hasta que necesita enseñar lo que sabe”, y como lo han demostrado investigadores como Perkins, Salomón, Rogoff, Brawn, Campione y Lacasa, llegar a saber algo implica una acción situada y distribuida, es decir, la práctica como acción situada y planificada del maestro implica la expresión de un saber, de un conocimiento. Esto se debe a la naturaleza social y cultural del conocimiento, pues el conocimiento - y los avances en él- están ligados a una realidad social, dada por las dimensiones individuales y colectivas del sujeto que lo construye y apropia. Al tiempo que, se debe al carácter social y cultural de la adquisición del conocimiento; puesto que el mismo proceso de aprendizaje se enmarca en cuestiones como el tiempo, el espacio, los desarrollos y avances disciplinares, etc., y está sujeto a ellas. Otro de los campos que emergen de este núcleo es el correspondiente a la investigación pedagógica como tarea esencial para la construcción de la pedagogía como disciplina, para construir el sentido en las prácticas pedagógicas y para cualificar la enseñanza como campo de saber y de práctica. Se entiende entonces la investigación como un campo articulado a la producción de saber pedagógico, de un nuevo discurso para 24 responder a tendencias posmodernas, como la globalización, y articulado a la transformación de las mismas prácticas. La propuesta investigativa de la Facultad, al tiempo que acerca los estudiantes a la investigación formativa, vela por la formación de maestros que indagan, se asombran, reflexionan, crean, transforman, critican propositivamente, reconocen las tensiones presentes en su campo disciplinar, se piensan y piensan su práctica educativa. Así entonces, desde la concepción crítico - social, se asume una pedagogía que defiende la acción y la investigación, acciones reflexivas e investigación transformativa, en comunión directa con la interacción social, sujeto-sujeto, sujeto-conocimiento, sujeto-contexto, conocimiento- contexto. UNA REFLEXIÓN EN TORNO A LA PEDAGOGÍA – EL CONOCIMENTO CIENTÍFICO Y LA EPISTEMOLOGIA Seguramente lo reflexivo del escrito dejará cuestiones irresueltas y nuevas preocupaciones, dado las múltiples posibilidades y realidades que se involucran, por la polisemia de los términos, por las transformación históricas de los conceptos y, muy seguramente, por la riqueza de las miradas que puede tener quien lo lea. Sea el punto de partida, los interrogantes planteados por el doctor José Duván Marín en su texto “una aproximación a la epistemología de la pedagogía”: ¿Cuál debe ser el procedimiento para pasar de la pedagogía como mera práctica a la construcción de teorías científico – pedagógicas con sentido y validez para los conocimientos sobre esta disciplina?, ¿tiene la pedagogía construido ya un objeto que la identifique como ciencia? Y cuál pude ser ese objeto?, ¿podría la pedagogía, al fin y al cabo, lograr su autonomía frente a otros campos del saber o tendrá que estar condenada a depender de otras disciplinas?, ¿podremos identificar algunas teorías pedagógicas válidas?. Estos y muchos otros interrogantes exigen una mínima mirada a conceptos como educación, pedagogía, didáctica, conocimiento, epistemología, etc. En la Edad Antigua, las reflexiones pedagógicas, fundamentalmente, fueron de los filósofos, en la Edad Moderna, fueron de pedagogos y educadores con formación de filósofos, en la Edad Contemporánea, las reflexiones acerca de la educación son de destacados sociólogos, psicólogos, economistas, antropólogos, entre otros, pero no de los profesionales de la educación. Esta afirmación hace pensar en la relación dependiente que se establece entre la pedagogía y la filosofía, y de estas dos con la estructuración del conocimiento científico. “La filosofía contribuye a que la pedagogía formule con claridad los fines de la educación y de la enseñanza – aprendizaje, y de las metas que deben alcanzarse… es la epistemología, en 25 especial, la que contribuye a esclarecer el sentido de la acción pedagógica, a construir y reconstruir sus significados y a dar coherencia y unidad a las teorías y otros discursos sobre el tema de la pedagogía” (MARIN GALLEGO, 2007). Llama la atención que los pedagogos hayan perdido protagonismo en las reflexiones pedagógicas que la contemporaneidad pretende establecer, pues en esta lógica no se vislumbra una autonomía de la pedagogía frente a otras disciplinas y, quizás, no se logre alcanzar la definición de su “objeto” como elemento esencial que le identifique y le diferencie como conocimiento científico – si es que aún no lo ha alcanzado; pues la psicología, la antropología y la sociología tendrán otras preocupaciones, intencionalidades y problemáticas muy distintas de aquellas que se suscitan en el ámbito y realidad educativa, pedagógica y didáctica. Con lo anterior no se pretende desconocer la necesidad y posibilidad de establecer un diálogo permanente entre las diversas disciplinas, aprovechando las conclusiones que estas le pueden brindar a la pedagogía para la ubicación y comprensión pertinente de su objeto de estudio (BUNGE, Mario.1972). La educación es un proceso social, mediante el cual, un sujeto se apropia de los valores, hábitos, actitudes, creencias, que constituyen la cultura básica de una sociedad. Entonces, la educación presupone una cosmovisión que es definida por una determinada cultura, la que a su vez define el ideal de hombre. Como proceso social, se evidencia en dos momentos esenciales: la socialización primaria y la socialización secundaria (1997, p. 69) o, como refiere el profesor José Duván, en la educación hay dos niveles claramente definidos: uno no institucionalizado y otro institucionalizado. Con razón afirma Fernando Savater, los niños han pasado mucho más tiempo fuera de la escuela que dentro, sobre todo en sus primeros años. Antes de ponerse en contacto con sus maestros ya han experimentado ampliamente la influencia educativa de su entorno familiar y de su medio social… en la familia el niño aprende –o debería aprender- aptitudes tan fundamentales como hablar, asearse, vestirse, obedecer, participar en juegos colectivos…distinguir a nivel primario lo que está bien de lo que está mal según las pautas de la comunidad a la que pertenece. De igual manera, como proceso social, implica relaciones intersubjetivas vinculantes que se pueden convertir en el punto de partida para la construcción de mediaciones en la comunicación de nuevos conocimientos y de nuevos métodos para aprender y conocer científicamente. En cambio, la Pedagogía es la reflexión crítica de los valores, hábitos, actitudes, creencias. Por tanto la Pedagogía se ocupa de los fines de la educación, de definir qué es lo que se busca con el proceso educativo, es decir, qué tipo de sujeto se piensa formar. En esta lógica, la Pedagogía es la reflexión sobre la educación del Hombre, esto es, la reflexión sobre los diversos fines a los cuales se dirige el proceso educativo. La 26 pedagogía, puesta por el movimiento pedagógico en el escenario del quehacer del maestro, designa lo que hasta entonces era un innombrado: la enseñanza. Dirá Olga lucia Zuluaga (2002) que para que la pedagogía abarque los problemas de la enseñanza, se precisa en primer lugar reconocerle su estatus de disciplina (saber) que, por esto mismo, posee conceptos, campos de aplicación, problemas propios o planteados a ella por otros saberes, y relaciones con otras disciplinas. La pedagogía está conformada por un conjunto de nociones y prácticas que hablan del conocimiento, del hombre, del lenguaje, de la enseñanza, de la escuela y del maestro. En esta dirección o dimensión hay una articulación entre la educación, como una acción propia de la pedagogía, y la actividad científica en el contexto de la educación. En la pedagogía reposa una gran responsabilidad, construir reflexiones epistemológicas a partir de las acciones típicas del contexto educativo: enseñar (o aprender) a ver fenómenos, a manejar artefactos, a operar distintas notaciones, una determinada teoría. Ahora bien, la Pedagogía es un arma de doble filo, es decir, sirve para reproducir y sirve para liberar. Generalmente lo que hacen los profesores de educación es reproducir el conjunto de valores, hábitos, actitudes, creencias, que constituyen la cultura de la minoría de la sociedad, plasmada en el currículo explicito. La pedagogía debería de servir para liberar a los sujetos, si los profesores cuestionaran de manera crítica y reflexiva, el conjunto de valores, hábitos, actitudes, creencias de la sociedad dominante y recuperan los de la mayoría de la sociedad que constituyen la clase dominada. La pedagogía reproduce cuando no se pronuncia ante procesos educativos que normalizan o estandarizan al sujeto, cuando limita su creatividad y capacidad de asombro y cuando, de manera inexplicable, establece dogmatismos absolutistas. Humberto Quiceno (1999) comenta que, desde una práctica dispersa, la enseñanza llegó en el siglo XVII a constituirse en discurso metódico, capaz de articular una forma de ser del maestro, unos procedimientos específicos, un lugar determinado, unos contenidos y una caracterización de la forma de aprender y el discurso que se ocupó de tal articulación se llamó Didáctica. Dicho termino, al igual que los abordados hasta ahora, ha pasado por diversas transformaciones (según épocas y autores); llegando a definirla como el conjunto de conocimientos referentes a enseñar y aprender que conforman un saber; como un conjunto de técnicas para la enseñanza, el diseño de planes y programas, y en general, todo aquello necesario para la práctica de la docencia… En este aspecto asaltan nuevos cuestionamientos, entre ellos: ¿cómo aporta la didáctica a la reconceptualización de la pedagogía?, ¿Qué hilo conductor debe poseer la didáctica, en tanto 27 discurso a través del cual el saber pedagógico ha pensado la enseñanza hasta hacerla objeto central de sus elaboraciones? Lleguemos ahora al tema del “conocimiento”, un asunto de suma importancia tanto para la ciencia como para la educación. Conocer ha sido uno de los grandes temas de la filosofía de todos los tiempos, dilucidar en qué consiste el acto de conocer, ¿cuál viene a ser la esencia del conocimiento, ¿cuál es la relación cognitiva y coexistente entre el hombre y las cosas que lo rodean?. Estas han sido las grandes preocupaciones de la humanidad desde tiempos inmemorables hasta el día de hoy; a demás, ¿es posible realmente conocer?, esta es otra pregunta que ha atormentado a infinidad de pensadores. Y si es posible conocer, qué tan confiable es ese concomiendo, ¿se puede afirmar que accesamos a la realidad? O acaso, lo que creemos aprehender son sólo sombreas generadas por nuestros sentidos. Son muchas las definiciones que sobre conocimiento existen. A pesar de que es una operación del día a día, no existe acuerdo en lo que respecta a lo que realmente sucede cuando se conoce algo. La Real Academia de la Lengua Española define “conocer” como el proceso de averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales de la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas; según esta definición, se puede afirmar entonces que conocer es enfrentar la realidad; pero, de nuevo asalta la duda, ¿es posible realmente aprehender la realidad? O simplemente accedemos a constructos mentales de la realidad? ¿Cuál es el papel de la educación en la aprehensión de esta realidad, ¿en qué medida los procesos educativos es el pasos del conocimiento científico al concomiendo filosófico?, ¿qué reflexión ha elaborado la educación y la pedagogía entorno a los proceso metacognitivos? Ahora bien, para que se dé el proceso de conocer, rigurosamente debe existir una relación en la cual coexistan cuatro elementos: el sujeto que conoce, el objeto del conocimiento, la operación misma de conocer y el resultado obtenido que no es más que la información recaba acerca del objeto. En otras palabras, el sujeto se pone en contacto con el objeto y se obtiene una información acerca del mismo y al verificar que existe coherencia o adecuación entre el objeto y la representación interna correspondiente, es entonces cuando se dice que se está en posesión del concomiendo. En esta perspectiva, ¿cuál es el papel de la educación científica, en la articulación de los factores que participan en el conocer (el individuo, el colectivo y la realidad)? 28 Dependiendo del grado de la relación que se establezca entre los elementos que conforman el proceso del conocimiento puede variar de un conocimiento científico, hasta un conocimiento no científico. Cuando se trata de conocimiento científico, muchos son los partidarios en equivaler este concepto con el de la ciencia, ya que este posee elementos inherentes a la ciencia, como su contenido, su campo y su método, además del hecho de presentarse como una manifestación cualificada, que la hacen distinguir de otros tipos de conocimientos De otro lado, se ha dicho que existen varios tipos de conocimiento, entre ellos el conocimiento científico, pero esta forma particular de conocimiento supone de una teoría de la ciencia que trate de explicar la naturaleza, la diversidad, los orígenes, lo objetivos y las limitaciones del conocimiento científico. Y en esta línea, es necesaria una disciplina que trate de explicar y reflexionar en torno a la forma de enseñar a conocer científicamente, ¿será la epistemología de la pedagogía, o la filosofía pedagógica?, ¿cuál es el contenido epistemológico de la pedagogía que permite explicar las relaciones que se dan entre las formas de conocer y la realidad? Es aquí donde aparece la epistemología, no como una ciencia sino, como una manera de conocer que siguiendo los métodos y las reglas del conocimiento racional se ocupa de los problemas del saber de las ciencias. ¿Podríamos pensar en la epistemología como una actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, sobre el carácter de sus supuestos?, es decir ¿estudia y evalúa los problemas cognitivos de tipo científico?; ¿será necesario asistir o dar pasos hacia otra epistemología?, como afirma Eladio Alvarado Delgado 2007) Los acercamientos a los conceptos que se han intentado abordar y el reconocimiento de las múltiples reflexiones que pueden suscitar los mismos, permiten cerrar esta primera parte del análisis con nuevos interrogantes: ¿La epistemología de la pedagogía reconoce la existencia de una implicación entre desarrollo del conocimiento y educación? y ¿ello pasa por el estudio y reflexión del tipo de conocimiento que específicamente se desarrolla en la acción o práctica pedagógica?, ¿en qué grado el conocimiento pedagógico se ha convertido, por efecto de la investigación, en un saber centrado en determinados contenidos, con unas características dadas?; es decir, con una estructura conceptual y con un modo propio de construir conocimiento. Perfiles de Formación Profesional y Competencias La formación integras es el gran propósito de la Comunidad Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Oriente, esta se torna en su gran meta asumida no como punto final de su proceso educativo sino como punto de referencia u orientación teleológica. 29 En todos los grados de la educación que se genera en nuestra institución es imprescindible lograr una formación cultural, humanística, ética, moral, científica y tecnológica, no como conceptos aislados sino integrados en función del desarrollo pleno de la personalidad de los (as) estudiantes y de la compresión y aplicación de los conocimientos que se traduce en la compresión y aplicación de los conocimientos que se traduce en el desarrollo de las competencias ya que “para crecer como personas y servir como ciudadanos, cada uno de nosotros está obligado a cultivar al máximo sus potencialidades, a hacer de la propia vida un empeño permanente de aprender”11 En consecuencia, la formación integral que se propone como meta desde el ámbito del desarrollo integral debe conducir al siguiente perfilen nuestros estudiantes. Perfil Humano Hace referencia al SER de todos los (as) estudiantes “para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio crítico y de responsabilidad personal y social. Por eso se deben cultivar todas las posibilidades personales: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, competencias comunicativas, entre otras”. 12 Como persona, nuestros (as) estudiantes deben tener: - Una alta concepción de la dignidad humana de sí mismo y de los otros. - Una gran capacidad de liderazgo en la comunidad educativa - Una escala de valores humanos, morales, éticos, sociales, culturales, políticos, que los presenten como ciudadanos (as) que hacen de la convivencia comunitaria una condición de su existencia en armonía y paz. - Actitudes positivas en la búsqueda de soluciones a todas las condiciones que no favorecen la calidad de la vida. - Una conciencia reflexiva y crítica que genere la acción positiva. - Una condición de disciplina comportamental y académica como atmósfera de trabajo. - Una salud mental de calidad que propicie el desarrollo de todas las potencialidades. - Una excelente capacidad de búsqueda, indagación y exploración. - Una actitud de acogida, respeto y valoración de los principios ordenadores de la vida comunitaria. Perfil Social Hace referencia al “aprender a vivir juntos desarrollando la compresión del otro y la percepción de las formas de interdependencia - realizar proyectos comunes y preparar para solucionar inteligentemente los conflictosrespetando los valores del pluralismo, compresión mutua y paz”13 11 PROGRMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Op. Cit. P. XXIX DELORS Jacques. La Educación Encierra un Tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI. España: Editorial Santillana. 1997. P. 97. 13 Ibid. Op.Cit. p. 104 12 30 Como ser social, nuestros(as) estudiantes deben tener: - Una alta concepción de los valores y la importancia de su condición histórica. Una alta valoración de sus ser democrático-participativo. Deseo profundo de respeto por la diferencia y las condiciones de alteridad que se dan en las relacione sociales. Un respeto profundo por los principios normativos emancipadores. Una capacidad crítica para apropiarse de los principios de convivencia social sustentados en el respeto, la valoración de la dignidad humana y el acatamiento de las normas básicas para vivir en comunidad. Perfil Académico Hace referencia al “aprender a conocer combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de asignaturas. Lo que supone además aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida”14 El perfil académico permitirá que nuestros(as) estudiantes tengan: - Una gran capacidad de apropiación epistemológica del conocimiento, los hechos, conceptos, principios y leyes de las diferentes disciplinas del saber. - Una capacidad de búsqueda e indagación por el conocimiento científico que potencien el desarrollo de sus capacidades intelectuales y profesionales. - Capacidad y condiciones para el desarrollo del pensamiento creativo - Capacidad para reconstruir permanentemente el saber pedagógico a partir de la reflexión de su práctica educativa. - Desarrollar su saber pedagógico teniendo en cuenta los principios epistemológicos que fundamentan el discurso de la pedagogía y de la didáctica. - Apropiarse de las estructuras que definen la propuesta pedagógica para que desarrolle su quehacer teniendo en cuenta las exigencias de la cultura. Perfil Operativo y Disciplinar Hace referencia al “aprender a hacer a fin de adquirir no solo una calificación, sino, más generalmente, una competencia que capacite a las personas para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se 14 Ibid. Op.Cit. p. 110 31 ofrecen a los jóvenes y adolecentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia”15 El perfil operativo permitirá que nuestros (as) estudiantes tengan: - Una gran capacidad de compresión de las realidades sociales, culturales, políticas y económicas en las cuales se desempeña. - Una gran habilidad para trabajar en equipo, a través de la cual pueda propender por la resolución de problemas reales y contextuales Apropiación y aplicación clara, pertinente y coherente de los conocimientos adquiridos para los contextos y realidades en las cuales se desempeña. La capacidad de contribuir al desarrollo científico de la pedagogía, las didácticas y matemáticas, a partir de procesos de investigación y reflexión. Contribuir a la transformación social a partir de la reflexión, crítica-autocrítica y transformación de su práctica. Un gran manejo y aprehensión de la disciplina de las matemáticas desde sus distintas ramas y planteamientos. Capacidad de investigación y proyección desde los planteamientos que la disciplina de las matemáticas hace. Aplicación del saber matemático apropiado en distintos contextos y situaciones sociales. Capacidad de participación en mesas de trabajo para el enriquecimiento del saber matemático, pedagógico y didáctico. Capacidad de estudio profundo, permanente y actualizado de la matemática como disciplina específica. Capacidad de reflexión permanente de su práctica educativa, con el fin de transformarla y contextualizarla. Propósito de formación del Programa - Desarrollar competencias para el ejercicio de la profesión docente que permita proyectar un profesional integral en el cuidar, educar, gestionar e investigar en las disciplinas pedagógicas didácticas y matemáticas. - Desarrollar pensamiento reflexivo, crítico, analítico y sintético de tal manera que esté en capacidad de implementar los cambios y asumir los retos y desafíos que el Sistema Educativo le impone al Licenciado en Matemáticas. 15 Ibid. Op.Cit. p. 99 32 - Formar profesionales en la región con el fin de asumir el desafío que ésta requiere para la consolidación y crecimiento de sistema educativo. - Fortalecer la proyección social de la Universidad Católica de Oriente en la Región con la formación de profesionales de la educación con calidad. Los ejes formativos de la Universidad Católica, son la esencia de la fundamentación curricular de todos sus programas, contiene elementos que conforman el deber ser de nuestro proceso pedagógico, máxime cuando se trata de formar recurso humano en educación y cuando se está comprometido en formar profesionales íntegros e integrales. Los siguientes son elementos clave que sirven de sostén a la organización de la práctica educativa, dando sentido y orientación a la formación académica y científica: Se asume con profunda convicción, con fe grande y con esperanza en el Creador, el reto que nos ha impuesto la comunidad del Oriente Antioqueño y nuestra vocación pedagógica, desarrollada desde la misión institucional, enfatizando que se insistirá en calidad más que en cantidad y en un conocimiento amplio y profundo, frente a la opción de un estudio agobiador, y haciendo una invitación a luchar por lo social y por los valores intrínsecos a la dignidad del ser humano. Es por ello que la Universidad Católica de Oriente adopta los siguientes valores: Respeto: Valor por el cual se reconoce y se tiene presente de manera habitual la dignidad de las personas como seres únicos e irrepetibles, creados a imagen de Dios, con inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de amar; así como sus Enfermerías según su condición y circunstancias. Lealtad: Corresponder, una obligación que se tiene al haber obtenido algo provechoso. Es un compromiso a defender lo que se cree y en quien creemos. Por eso el concepto de la lealtad se da en temas como la Patria, el trabajo, la familia o la amistad. Cuando algo o alguien dan algo bueno, se le debe mucho más que agradecimiento. Honestidad: Forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta que se observa hacia el prójimo, que junto a la justicia exige dar a cada cual lo que le es debido. Coherencia: Correcta conducta que se debe mantener en todo momento, basada en los principios familiares, sociales y religiosos aprendidos a lo largo de la vida. Sensibilidad: Capacidad que tienen los seres humanos para percibir y comprender el estado de ánimo, el modo de ser y de actuar de las personas, así como la naturaleza de las circunstancias y los ambientes, para actuar correctamente en beneficio de los demás. 33 Solidaridad: Ayuda mutua que debe existir entre las personas, no porque se les conozca o sean nuestros amigos: simplemente porque todos tenemos el deber de ayudar al prójimo y el Enfermería a recibir la ayuda de nuestros semejantes. Responsabilidad: Una persona responsable es aquella que cumple con sus obligaciones haciendo un poco más de lo esperado al grado de sorprendernos, porque vive, piensa y sueña con sacar adelante a su familia, su trabajo, su estudio y todo aquello en lo que ha empeñado su palabra. Compromiso: Es la capacidad de emprender una tarea para dar una respuesta positiva o proactiva. Servicio: Servir es ayudar a una persona de manera espontánea, como una actitud permanente de colaboración hacia los demás. La persona servicial lo es en su trabajo, con su familia, pero también en la calle ayudando a otras personas en cosas aparentemente insignificantes, pero que van haciendo la vida más ligera. Todos recordamos la experiencia de algún desconocido que apareció de la nada, justo cuando necesitábamos ayuda, que sorpresivamente tras ayudarnos se pierde entre la multitud. Liderazgo: No existe una única definición de liderazgo. Algunas definiciones comunes sobre liderazgo son las siguientes: “Liderazgo es el cultivo permanente del poder interior (o poder auténtico), el cual en las relaciones interpersonales se pone al servicio de los demás para que ayude a que los otros desarrollen su propio poder interior, de tal forma que por sí mismos actúen en la dirección que se considere adecuada” (Mauricio Cardona). Liderazgo es la capacidad de comunicar de manera positiva y de inspirar a otros. Según Chiavenato16 “Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos” Ninguna de estas definiciones es más acertada que las demás. Sin embargo, todas las definiciones están de acuerdo en un aspecto común: el liderazgo implica a más de una persona. De ahí que la UCO deberá liderar en la región la formación de los líderes cívicos, sociales y políticos que la región requiere. 16 CHIAVENATO, I. Administración en Los Nuevos Tiempos. McGraw Hill Bogotá: 2002. 34 PROPUESTA PEDAGÓGICA CRÍTICO-SOCIAL PARA UNA EDUCACIÓN A DISTANCIA CON APOYO EN LAS TIC “El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación”. Paulo Freire Para dar inició a este texto, cabe anotar que se hace necesario una reflexión desde la cual podamos comprender el por qué llamar a una visión u enfoque una Propuesta y no un modelo, ya que, dentro del ámbito de lo educativo, se le brinda mayor cabida a la concepción de “modelo pedagógico”. Consideramos pues que se hace necesario entrar a caracterizar cada uno de los componentes que integran el titulo y desde ahí ir deslindando y conformando todo el corpus que compone la Propuesta Pedagógica como tal. Qué entendemos por Propuesta: Entendemos como Propuesta, un espacio flexible, abierto, dinámico y transversal, donde confluyen actores, gestores, agentes e interacciones (en nuestro caso educativos-formativos) de forma permanente, y donde la teoría y la praxis se entretejen, conformando entramados de relaciones, tensiones y encuentros, desde donde la reflexión, el análisis, la crítica, la síntesis, entre otras, propugnan por la transformación y el cambio. Es así como la concepción de Propuesta brinda la posibilidad de la concepción de estructura (teniendo presente las limitaciones con las cuales dicha concepción se encuentra), sabemos que al igual que los sistemas personales y sociales, como estructuras que se enlazan circularmente parafraseando al Luhmann, 35 brindando sentido, así, la caracterización orientadora de los procesos educativo-formativos dentro de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Oriente, desde la perspectiva de Propuesta, se conforma como un ciclo (representado en la figura) que se revierte permanentemente , a partir de la experiencia y acción, en sus componentes y de estos al contexto que lo envuelve y así mismo del contexto que lo envuelve a los componentes y desde ahí se fortalece y se transforma. Ahora bien, nuestra concepción Pedagógica se encuentra enmarcada, siguiendo la línea de la Propuesta, como “campo disciplinar, profesional y académicamente institucionalizado” (Klaus documento de estudio), viéndola desde esta perspectiva, como campo disciplinar y profesional, la pedagógica propende por la reflexión, crítica, transformación, entre otros, permanente de actos que confluyen desde y dentro del acontecer educativo, lo cual hace posible la conformación de una dinámica profesional que sustenta una institucionalización académica de la misma. Desde ahí entonces, podemos identificar a la pedagogía como un accionar desde la reflexión, en relación directa con la praxis social caracterizada por la educación la cual se tomaría en nuestro caso, como el objeto de estudio de aquella, al respecto Durkheim dice “Otra cosa muy distinta sucede con la pedagogía. Esta consiste, no en actos, sino en teorías. Esas teorías son formas de concebir la educación, en ningún caso maneras de llevarlas a cabo. De donde se desprende que la educación no es más que la materia de la pedagogía. Esta última estriba en una determinada forma de pensar respecto a los elementos de la educación” (Durkheim, 2000: 73). Desde esta configuración, enfoque o forma de ver la pedagogía entendemos entonces, que a partir de ella como campo disciplinar, podemos entrar a comprender desde espacios concurrentes como los son la investigación, la observación, la reflexión, la crítica, etc., todo el acontecer y fenómenos que rodea la educación, sus modalidades, sus experiencias, sus vivencias, consolidando así nuevas posibilidades, dinámicas, visiones, estudios, interpretaciones del objeto dado por lo educativo, conformando de igual forma, una producción de saber- saber pedagógico- ,en concordancia con lo establecido desde la praxis educativa misma. Esto entonces, confluye con un saber profesional que parte de la experiencia en el accionar práctico, conformando el campo al decir de Bourdieu “como espacio específico donde tienen lugar un conjunto de interacciones”, y podríamos agregar, interacciones con sentido que posibilitan el desarrollo de nuevos saberes, los cuales convergen en espacios sociales, culturales, políticos, religiosos, etc., que en última instancia son aconteceres educativo-formativos, posibles de ser reflexionados desde la perspectiva pedagógica. Barbosa Moreira dice al respecto, “habría que concebir la pedagogía no como una disciplina que se deriva de determinada materia, sino “como un campo que se constituye a partir de los estudios y de las prácticas de los que en ella participan, por tratarse de una construcción histórica el campo es afectado por diferentes demandas culturales, sociales e institucionales. Es decir, los límites entre las exigencias intrínsecas a una 36 materia y los procesos sociales por los cuales una disciplina se conforma no son absolutamente determinables”. (Barbosa Moreira, 1999: 25). Podemos observar entonces, que las interacciones que se entretejen en el desarrollo de acontecer pedagógico como campo disciplinar y profesional se derivan de espacios de relación complejos que constituyen identidades plurales y desarrollos de saber en concordancia con el acto educativo. Ahora bien, para ir comprendiendo mejor el ciclo propuesto, consolidaremos nuestro campo de compresión de una Propuesta Pedagógica, desde la articulación de dos concepciones pedagógicas mismas, pero que son múltiples en su accionar tanto teórico, como práctico y por lo tanto son para nuestro caso la consolidación que favorece el direccionamiento y apuesta que la Facultad de Educación hace, por saber y sentir que estas comparten la línea a la cual quiere orientar los procesos educativos y formativos. Bien sabemos que no podemos hablar de una concepción crítica sola, es decir de una pedagogía crítica, sino más bien de pedagogías críticas, que se encuentran fundamentandas desde diferentes escuelas o tradiciones pedagógicas (la Alemana, la Francesa, la Anglosajona y la Latinoamericana). Ahora bien, desde la perspectiva crítica, nos unimos a la concepción latinoamericana y más específicamente la planteada por Freire, desde su pedagogía para la liberación, donde manifiesta que existe una relación de retroactividad entre el hombre y el mundo, ambos en transformación mutua, desde el hombre al mundo y desde el mundo al hombre al respecto Freire dice “El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación”. Sin embargo nos apoyaremos en otros teóricos y pedagogos, puesto que brindan orientaciones pertinentes y adecuadas para el desarrollo de nuestra propuesta. Se considera que, en el proceso mismo de transformación se encuentra el acto de la emancipación, y para ello se hace necesario para el hombre el despojarse de estructuras que lo mantienen oprimido, para lo cual se hace representativo un proceso educativo nuevo, diferente, así manifiesta Maldonado citando a Martínez “que para expresar la oposición entre “educación tradicional y educación nueva” Freire recurre a la idea de educación bancaria y educación problematizadora. De esta manera plantea que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, sino que los hombres, se educan entre sí (o en comunión) mediatizados por el mundo” (Martinez, 2005: 160). Aquí entonces aparece el ser humano como agente de transformación social y as u vez como transformado por lo social, un ser histórico y en permanente construcción histórica, pero para ello valga decir se hace indispensable un ser consciente de su propio proceso de humanización, y es la educación desde sus múltiples dimensiones, modalidades, acciones, la llamada a intervenir y propulsar dicho proceso, y la pedagogía debe propender por la reflexión y la crítica permanente con el fin de desarrollar nuevo saber. En la propuesta Freiriana, se hace necesario entender la relación entretejida entre “oprimido y opresor” y la acción liberadora presente a través del proceso educativo mismo, en el cual ambos se reconocen y ambos se 37 liberan, Maldonado lo expresa así “Tal acción pasa por dos etapas: en la primera, los oprimidos van descubriendo el mundo de los opresores e ingresan en una toma de conciencia o praxis de transformación; y en, la segunda, los oprimidos y los opresores se liberan cuando son capaces de transformar su realidad circundante”. (Maldonado, 2008: 65). Aunque el intencionar de la educación se encuentre enmarcado en el acontecer de la concienciación y la liberación; lo integral cobra vida y se hace fluido en Freire desde la perspectiva de la educación como acto de humanización y no como acto particularmente transmisionista y tocada por la instrucción. Es ahí donde entra los aportes de Gramsci, con respecto a “la formación de los intelectuales”, desde donde manifiesta que Es preciso destruir el prejuicio, muy extendido, de que la filosofía es algo sumamente difícil por tratarse de una actividad propia de determinada categoría especializada de letrados o de caracterizados filósofos profesionales. Y, en primer lugar, se necesita demostrar que todos los hombres son filósofos, y definir los límites y peculiaridades de esta filosofía espontánea, característica de todo el mundo y, por los tanto, la filosofía contenida: 1) en el lenguaje como conjunto de conocimientos y conceptos, y no sólo suma de palabras gramaticales carentes de contenido; 2) en el sentido común y el buen sentido; 3) en la religión popular y, también, pues, en todo sistema de creencias, supersticiones, opiniones, modos de ver y obrar (1936) Desde esta apuesta, se hace visible la necesidad de creer en aquel ser que se encuentra en el proceso educativo y formativo, se hace indispensable visibilizarlo y comprenderlo desde una perspectiva integral y plural, de modo que se pueda, a partir de acto comunicativo, dialógico, la liberación que en última instancia hacer referencia a la concienciación “liberar es concienciar o alcanzar un estado que se logra mediante los actos comunicativos” (Maldonado, 2008: 66). Disco principio o enunciado queremos fortalecerlo desde el Campo disciplinar que es la pedagogía y desde las modalidades de los actos educativos en la Facultad de Educación, puesto que se conforma como uno de los fundamentos sustentadores y que desde Freire da cabida al discurso que consiste en el “dialogo de saberes”, y que consideramos como agente fundamental para el desarrollo de los proceso desde los ámbitos que la conforman, la docencia, la Investigación y la extensión. Como espacio de formación de formadores, consideramos, siguiendo la línea propuesta por Freire, que se hace necesario al decir de Maldonado “recuperar la intención integral del intelectual en el sujeto maestro”. Esto nos permite identificar y propender por la formación de maestros investigadores, reflexivos, críticos, capaces de reconocer las tensiones presentes en su campo disciplinar, con la habilidad de reflexionar su práctica educativa, y desde ahí promover y desarrollar nuevos saberes que permitan su propia 38 transformación y la transformación social, y desde esta perspectiva se permita así mismo ser tocado y trasformado por su contexto social, recreando de forma permanente el acto mismo de educar. Así entonces nos encontramos proponiendo desde esta concepción crítica, una pedagogía que defienda la acción y la investigación, acciones reflexivas e investigación transformativa, en comunión directa con la interacción social, sujeto-sujeto, sujeto-conocimiento, sujeto-contexto, conocimiento- contexto. Entes mismo orden de ideas donde el sujeto de formación, es central, en el proceso educativo y donde la reflexión y la crítica median como agentes de conformación de saber pedagógico, nos adherimos desde nuestra filosofía institucional a los planteamientos de Freire en cuanto a esa triada que él propone como acción dialógica, en relación con el proceso transformativo y de liberación, la fe, la comunión y la esperanza. Al respecto Freire manifiesta: El hombre dialógico tiene fe en los hombres antes de encontrarse frente a frente con ellos (…) sin esta fe en los hombres, el diálogo es una farsa (…) Al basarse en el amor, la humildad, la fe en los hombres, el diálogo se transforma en una relación horizontal en la que la confianza de un polo en el otro es una confianza obvia (Freire, 1980: 104 y 105). En esta línea podemos observar demarcada la relación o relaciones que queremos fomentar y fortalecer en las acciones educativas, al decir que el hombre se ve intervenido en el acto educativo y que el acto educativo se ve intervenido por el hombre, podemos decir que en la relación explícita e implícitamente manifiesta entre maestro-estudiante y mediada dialógicamente, queremos promover la reciprocidad relacional desde un carácter horizontal, de confianza, de promoción de la fe, la comunión y la esperanza con y en el otro. Desde ahí entonces vemos la necedad de fortalecer los procesos de investigación (investigación formativa) y en concordancia con la Investigación Acción Pedagógica, el Diálogo de Saberes, que posibiliten la acción reflexiva, la crítica y la trasformación de la realidad desde el campo disciplinar de la pedagogía para su mejora. Ahora bien, en cuanto a la acción formativa, y siguiendo la línea que nos proponemos desde nuestra concepción y filosofía institucional, con la apuesta a una formación integral, algunos de los postulados que definen la concepción de formación desde Klafki, podrían dar claridad al respecto: - No se debe pensar la formación como puramente individualista, sino que tiene que estar relacionada con la humanidad y, también, con la existencia política del ser humano 39 - Se refiere siempre a una profesión; sin embargo, el camino concreto de la formación debería ser diseñado como progreso de la formación básica hacia la especialización paso a paso. - Tiene que ser comprendida y realizada como una actitud que nos ayude a superar tensiones en la vida. - A la dimensión moral de la existencia humana le corresponde una posición central en la formación. - No debe entenderse como una categoría que exprese el estatus social, sino que todos los ciudadanos de un Estado Democrático han de tener la posibilidad de adquirirla. - Tiene que estar abierta al mundo, por lo cual no puede limitarse a la historia nacional. - Incluye la capacidad de cambio y la sinceridad. No obstante, exige también la adquisición consciente de valores universales, como la felicidad, la justicia, el altruismo y el coraje, que exigen la creación histórica. (Klafki, 1963:94). Como podemos observar la concepción de Klafki, en lo referente a la formación (Bildung), comulga y sustenta la concepción de formación integral presente en la Facultad de Educación en la cual se propende por el desarrollo y potenciación de habilidades que tienen en consideración las dimensiones humanas desde lo físico, lo psíquico, lo espiritual, etc. Desde la perspectiva de la Pedagogía Crítica podemos darle cuerpo y abrir un campo de vivencia pedagógica al accionar educativo que queremos fomentar en la Facultad, desde esta configuración espacios de reflexión en los que los mismos educadores pueden sacar la teoría del ámbito académico y llevarla al acontecer de la realidad vivencial dada en el proceso educativo, como agente transformador de esa misma sociedad. McLaren plantea que “La pedagogía crítica resuena con la sensibilidad del símbolo hebreo tikkun, que significa curar, reparar y transformar al mundo; todo lo demás es comentario. Proporciona dirección histórica, cultural, política y ética para los involucrados en la educación que aun se atreven a tener esperanza” (McLaren, 2003:256). Ahora bien, el compromiso que asume la Facultad, en la formación de formadores desde la concepción crítica, tiene que ver directamente con los sujetos, con lo social-contextual, con la transformación del mundo, a partir de una construcción social del conocimiento. Y al hablar de transformación y de construcción social del conocimiento a partir de la promoción y la formación de maestros con carácter reflexivo, crítico, de modo que sea actor y agente de construcción social del conocimiento, en relación e interacción consigo mismo (auto-reflexión y autocrítica), con el otro (co- 40 reflexión y co-critica), y con lo otro (reflexión y crítica), vemos que se hace necesario un campo de inflexión que amplié las posibilidades de accionar educativo y por ende de reflexión pedagógica. De ahí que, consideramos que la pedagogía social sean un campo disciplinar que ensancha los horizontes de actuación, reflexión y critica, contribuyendo desde ahí a la complementación del proceso de formación integral planteado como tal. Es así entonces, que al hablar de pedagogía social, nos estamos refiriendo a un campo de reflexión crítica que como acción particularmente humana, propende por la conformación de caminos que contribuyan al desarrollo de lo social. Ahora bien se hace necesario entender que como campo disciplinar la pedagogía social centra sus procesos en la reflexión e investigación de las situaciones presentes en el accionar educativo social, la pedagogía social “investiga las circunstancias, los procesos y las consecuencias de la educación social, y al mismo tiempo, como disciplina académica que sistematiza (selecciona, analiza y organiza) y transmite pertinentemente los conocimientos que sobre este particular va construyendo mediante procesos de enseñanza formales” (Juliao, 2007: 54). Siguiendo entonces la línea plateada desde la concepción de pedagogía, para la Facultad de Educación la pedagogía social, se hace presente en la construcción de saber pedagógico y en la intervención educativa social. Es por esto que la investigación, la reflexión y la crítica son aconteceres permeantes en el accionar educativo y formativo propuesto. Dicho enfoque, permite la cohesión con la línea crítica Freiriana,que no es vago afirmarlo contribuyó de forma determiante a la configuración actual de la pedagogía social, esto desde la configuración de una pedagogía donde el papel de la interacción entre los actores es fundamental para la conformación de espacios de reflexión y transformación mutuamente dados (comunión entre, en relación con la liberación-concienciación) y desde esta interacción dada en los procesos educativos sociales (todos los procesos sociales son educativos), nos tenemos que hacer conscientes de nuevos ámbitos y espacios, donde la pedagogía como campo disciplina y profesional puede enfocarse y desarrollarse, cobrando nuevos sentidos para los maestros (pedagogos investigadores), donde lo formal, lo no formal y lo informal cobran nuevos significados al conformar tejidos interactivos, dinámicos, es decir en movilidad permanente, que propician campos de estudio para la pedagogía (la escuela en todas sus modalidades, lo institucional, el barrio, los grupos, la comunidad, el territorio, la sociedad, etc.) son ámbitos que entretejidos conforman un entramado que posibilita la ampliación actuante del maestro (pedagogo-reflexión crítica de la realidad) y educador (acción educativa-formativa) critico-social, todo esto en la búsqueda de la emancipación (liberación-concienciación) del sujeto y la transformación del mundo. Como lo plantea Pérez, algunos teóricos como Klafki comparten esta tendencia y la representan en ciertos principios como: 41 El principio de la historicidad, que se refiere a todas las normas, las instituciones, los contenidos y los procedimientos de la educación. La construcción social de la educación acaece en un contexto histórico-social determinado. La autocompresión de esta tendencia pedagógica como una disciplina que se refiere a la praxis pedagógica. La orientación en el principio modero de la autonomía y de la autodeterminación del ser humano. La conexión del enfoque hermenéutico-pragmático con la reflexión filosófica sobre la educación. El hombre aprende en interacción con otros, educándose en tareas socialmente significativas de trabajo crítico y colaborativo. El fin de la educación en la teoría crítica es la emancipación histórica. (Pérez, 2003: 51) Teniendo presente lo antes expuesto podemos entonces afirmar que desde la perspectiva de una pedagogía crítico-social (socio-crítica), pretendemos formar maestros (investigadores y profesionales) de generar y promover la reflexión en la acción, al igual que la crítica y la transformación desde y en su práctica, originar espacios de actuación colaborativa como agente de construcción social, al igual que fortalecer la capacidad de actuar de manera autónoma, desde donde pueda preservar y afianzar los derechos, intereses, responsabilidades, límites, potencialidades y necesidades, y desde ahí ser capaz de plantear, conformar y orientar planes de vida, a la vez que proyectos personales y sociales, siendo des esta forma idóneo para la actuación dentro de un contexto social y educativo amplio. De igual forma, propendemos por la formación de ser humanos (maestros) capaces de interactuar en distintas circunstancias, para las cuales se hace necesario el uso interactivo de habilidades donde se requiere el uso del lenguaje, los símbolos y el texto de forma dinámica y en interacción contextual. Así mismo como un maestro capacitado para la actualización crítica y la reflexión permanente de su práctica en relación con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Consideramos así mismo que, nuestra apuesta se orienta a una formación de maestros capaces de verse y desenvolverse permanentemente en ámbitos sociales diversos y multifacéticos, de ahí la importancia de desarrollar habilidades para la relación e interacción con los otros, para la participación activa en grupos heterogéneos desde el respeto y la alteridad, donde sean capaces de legitimar al otro y a lo otro, con capacidad de colaborar en el direccionamiento y la resolución de situaciones sociales diversas. 42 FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN DE FORMADORES DESDE LA PERSPECTIVA SOCIO-CRÍTICA FUNCIONES Y COMPETENCIAS SINGULARES: Este grupo de funciones nos permiten dar cuenta de la acción socioeducativa como eje vertebrador y específico del educador social. Se corresponden con un campo de responsabilidad que da cuanta de nuestras formas de llevar a cabo la práctica, sistematizada y planificadas. (SÁEZ, 2007: 359-361) Tabla de Funciones y Competencias Singulares FUNCION Transmisión desarrollo y promoción de la cultura - Generación de redes sociales, contextos, procesos, recursos educativos y sociales. - Medición social, cultural y educativa. - COMPENTECIA Saber reconocer los viene culturales de valor social Dominio de las metodologías educativas y de formación Dominio de las metodologías de asesoramiento y orientación Capacidad para particularizar las formas de transmisión cultural a la singularidad de los sujetos de la educación. Dominio de las metodologías de la dinamización social y cultural Capacidad para la difusión y la gestión participativa de la cultura. Pericia para identificar los diversos lugares que generan y posibilitan un desarrollo de la sociabilidad, la circulación social y la promoción social y cultural. Conocimiento y destreza para crear y promover redes entre individuos, colectivos e institucionales. Capacidad para potenciar las relaciones interpersonales y de los grupos sociales. Saber construir herramientas e instrumentos para enriquecer y mejorar los procesos educativos. Destreza para la puesta en marcha de procesos de dinamización social y cultural. Conocimientos teóricos y metodológicos sobre mediación en sus diferentes acepciones. Destreza para reconocer los contenidos culturales, lugares, individuos o grupos a 43 - poner en relación. Dar a conocer los pasos o herramientas de los procesos en la propia práctica. Saber poner en relación los contenidos, individuos, colectivos e instituciones. FUNCIONES COMPARTIDAS: Este grupo de corresponde con un campo de responsabilidad donde las acciones, actividades y tareas a desarrollar son equivalentes a las que realizan otros profesionales, sin olvidar que lo sustancial y la lógica que define a éstos se corresponden con otras especificidades. Tabla de Funciones y Competencias Relacionales FUNCIÓN Conocimiento y análisis de los contextos sociales y educativos - Diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos educativos. - Gestión, dirección, coordinación y organización de instituciones y recursos educativos. - COMPETENCIA Capacidad para detectar las necesidades educativas de un contexto determinado Dominio de los planes de desarrollo de la comunidad y desarrollo local. Dominio de estrategias y técnicas de análisis de contextos socioeducativos. Pericias para discriminar las posibles respuestas educativas a necesidades, diferenciándolas de otros tipos de respuestas posibles (asistenciales, sanitarias, terapéuticas, etc.). Conocimiento y a aplicación de los diversos marcos legislativos que posibilitan, orientan y legitiman la acción del educador social. Capacidad de análisis y evaluación del medio social y educativo (análisis de la realidad). Conocimiento de diferentes políticas sociales, educativas y culturales. Capacidad para formalizar los documentos básicos que regulan la acción socioeducativa: proyecto de centro, reglamento de régimen interno, plan de trabajo, proyecto educativo individualizado y otros informes. Dominio de técnicas de planificación, programación y diseño de programas y/o proyectos. Capacidad de poner en marcha planes, programas y/o proyectos educativos. Conocimiento de las diversas técnicas de evaluación. Dominar los distintos modelos, técnicas y estrategias de dirección de programas, equipamiento y recursos humanos. 44 - Destreza en gestión administrativa y económicamente de proyectos, programas, centros y recursos socioeducativos. Capacidad para la organización y gestión educativa de entidades e instituciones. Capacidad de supervisar el servicio ofrecido respecto a los objetivos marcados. Dominio de técnicas y estrategias de difusión de los proyectos. COMPETENCIAS PROFESIONALES Competencias instrumentales: son aquellas que tiene una función instrumental. Incluyen según el Proyecto Tuning: - Habilidades cognitivas o capacidades para entender y utilizar ideas y pensamientos relacionados con las cuestiones que abordan. - Capacidades metodológicas para manipular el medio: organización del tiempo y estrategias de aprendizaje, toma de decisiones y resolución de problemas, utilización de espacios. - Destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de medios técnicos, computadoras y destrezas en la gestión de información. - Destrezas lingüísticas como la comunicación oral o escrita, o el conocimiento de una segundo idioma, mostrando lo que algunos teóricos llaman competencias comunicativas: buena sinomia y adjetivación, capacidad de verbalización y argumentación, etc. Competencias interpersonales: Donde se muestran tanto las habilidades individuales relacionadas con la capacidad para expresar los propios sentimientos, las propias percepciones sobre un asunto, las capacidad crítica y autocrítica, como las destrezas sociales relacionadas con las habilidades interpersonales, o de trabajo en equipo, o la expresión de compromisos éticos o sociales… Tienden a favorecer los procesos de interacción social. Competencias sistémicas: Al fin y al cabo, son aquellas destrezas y habilidades relacionadas con problemas más globales, en donde se suelen poner en juego varios conocimientos o destrezas. Suponen la combinación de la compresión, la sensibilidad y el conocimiento que permite ver cómo las partes de un todo están relacionadas entre sí y se vinculas. Estas capacidades incluyen la destreza para planificar cambios con el fin de mejorar los sistemas en su conjunto y diseñar otros nuevos. Las capacidades sistémicas requieren como base, previamente, la adquisición previa de capacidades instrumentales e interpersonales. Tabla de Competencias Profesionales 45 COMPETENCIAS INSTRUMENTALES COMPETENCIAS INTERPERSONALES COMPETENCIAS SISTÉMICAS - Capacidad de análisis y síntesis. - Capacidad de crítica y autocrítica. - Capacidad para organización y planificación - Trabajo en equipo - Destrezas interpersonales. - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinario la la - Conocimiento básico. general - Instrucción en el conocimiento básico de la profesión. - Comunicación oral y escrita en el idioma materno. - Conocimiento de segundo idioma. - - - Aprecio a la diversidad y la multiculturalidad - Capacidad para trabajar en un contexto internacional Destrezas elementales en computación. - Resolución de problemas - Toma de decisiones. para con otros - un Destrezas en la gestión de la información (destreza para recuperar información de distintas fuentes y analizarla). Capacidad comunicarse expertos de campos - - Capacidad para poner en práctica los conocimientos - Destreza en investigación - Capacidad aprender. - Capacidad adaptarse a situaciones. - Capacidad para general nuevas ideas (curiosidad) - Liderazgo - Compresión de la cultura y las costumbres de otros países. - Capacidad para trabajar de forma autónoma. - Diseño y gestión de proyectos. - Iniciativa y espíritu de empresa - Preocupación calidad. - Deseo de éxito. Compromiso ético. la para para nuevas por la Tabla de Competencias Transversales 46 TÉCNICAS SOCIALES - Saber - Saber hacer - Saber aprender - Saber estar - Hacer saber No podemos olvidar, otras capacidades intrínsecas necesarias para el desarrollo de los maestros (pedagogos, investigadores) que son precisas para su práctica educativa y reflexión pedagógica, y que tienen que ver con sus funciones específicas y que Saéz nos las expone muy claramente así: competencia comunicativa, relacional, capacidad de análisis y síntesis, capacidad crítico-reflexiva, competencia para la selección y gestión del conocimiento y la información (Saéz, 2007: 358), así mismo como el fortalecimiento de funciones de tienen un carácter singular y otro compartido, de nuevo Saéz manifiesta que las “Funciones Singulares nos permiten dar cuenta de la acción socioeducativa como eje vertebrador y específico del educador social” (Ibid: 359). Ahora bien entre estas funciones singulares podemos encontrar según Saéz, la transmisión, desarrollo y promoción de la cultura; la generación de redes sociales, contextos, procesos y recursos educativos y sociales; medicación social, cultural y educativa. Desde esta visón, observamos con claridad como compromiso social, cultural, contextual, es parte fundante, para la conformación de procesos de formación integral como los que queremos promover en a Facultad de Eructación desde los distintos Programas. Las funciones compartidas Saéz las define como “un campo de responsabilidad donde las acciones, actividades y tareas a desarrollar son equivalentes a las que realizan otros profesionales, sin olvidar que lo sustancial y la lógica que define a éstos se corresponden con otras especificidades” (ibid: 360). Entre estas encontramos, conocimiento y análisis de los contextos sociales y educativos; el diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos educativos; y la gestión, dirección, coordinación y organización de instituciones y recursos educativos. Ahora bien, al considerar los compromisos asumidos desde la concepción de Propuesta como campo abierto, flexible, dinámico, donde confluyen acciones, interacciones, relaciones, tensiones, etc., de Pedagogía como campo disciplinar y profesional que propende por el desarrollo de la reflexión del accionar educativo para la 47 construcción de saber -saber pedagógico- y desde un enfoque crítico-social, como campo de reflexión, critica y construcción de conocimiento en y para lo social (desde una perspectiva de accionar educativo-social), que posibilita la liberación-concienciación del ser humano y la transformación del hombre y del mundo en relación; queda entonces hacernos la pregunta, desde dónde y cómo, es decir que acciones, representaciones , sentidos, dinámicas se implementan para la conformación de dicho campo de formación disciplinar y profesional. Para tal fin tenemos entonces que hablar de modalidad educativa, concepciones didácticas, metodologías, estrategias, actividades y apoyos que configuran el ciclo (o espirar dinámica) dinamizador de los procesos educativos y formativos. Empezaremos dando cuenta de lo considerado como Modalidad Educativa. La apuesta de la Facultad de educación de la Universidad Católica de Oriente, se centra en una Modalidad Educativa a Distancia con apoyo en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), pues ésta favorece los procesos educativos que ella quiere fomentar en la región y en el país, tanto desde el alcance y la accesibilidad, como desde la calidad y la funcionalidad, obedeciendo quizás a los cambios y a las circunstancias actuales presentes en las realidades sociales, donde nos encontramos hablando de una educación y formación continuada y para toda la vida y a la alcance de todos, además, de hallarnos convencidos de que todo espacio de interacción humana, se convierte en un espacio educativo (desde el enfoque de la Pedagogía Crítico-Social), es decir, que las fronteras de la escuela son abiertas (entendida ésta como los campos del accionar educativos, formales, informales y de preparación para el trabajo y la convivencia), y ahora el acontecer humano cotidiano, se convierte en el gran medio para el fortalecimiento y desenvolvimiento de los procesos educativos; de igual forma, el desarrollo y consolidación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que son un medio o canal de comunicación, donde se pueden potenciar e implementar multitud de recursos didácticos. Es desde ahí que se justifica el poder plantear una metodología como esta, desde un corte más abierto y pertinente para las condiciones de nuestra Región y País. Ahora bien, una Propuesta Educativa y Formativa, como la que se ofrece en la Facultad de Educación, y que se encuentra mediada por una Metodología a Distancia, debe contener por supuesto un acercamiento a la concepción propia de lo que esto significa y le da sentido . 48 Es así, como se puede pensar desde esta perspectiva, que debe haber un acercamiento a un tipo de Propuesta Pedagógica que potencie desde su aplicación que es (morfológicamente abierto), desde lo técnico y tecnológico aplicado a la metodología, llegar a favorecer otras lógicas de pensamiento, que puedan llevar a fortalecer en el estudiante la conformación de un pensamiento crítico-reflexivo y a un acercamiento desde lo socio-crítico a su práctica como agente social, factor que por supuesto se encuentra mediado por el análisis, la reflexión y la síntesis critica del acontecer cotidiano de su praxis educativa. Margarita Gómez lo expresa de la siguiente manera: Para ir en la búsqueda de experiencias sensibles y solidarias a un proceso emancipatorio, empapadas de vida, de crítica, creatividad y acciones útiles para una vida en plenitud de las personas. La idea o propuesta que se intenta fortalecer es la una educación que no cosifique, que no torne objetos manipulables a las personas, para conectar prácticas educativas que se sustenten en afectos, sensibilidad y aprendizaje en comunión, sin dejar de lado la rigurosidad política y conceptual del acto de educar y construir conocimiento. (Gómez, 2008:180) Desde esta perspectiva, podemos afirmar que dinamizar un enfoque o propuesta pedagógica, requiere un acercamiento contextual referenciado desde los actores y las acciones y los campos contextuales desde donde los medios y las metodologías puedan desarrollarse y ser aplicadas. Es desde ahí, que la Facultad de Educación, le hace la apuesta a la Educación a Distancia acercándonos un tanto a lo planteado en la Resolución 2755 de 2006, en su Artículo primero, donde se plantea que “la educación superior a distancia es aquella metodología educativa que se caracteriza por utilizar ambientes de aprendizaje en los cuales se hace uso intensivo de diversos medios de información y comunicación y de mediaciones pedagógicas que permiten crear una dinámica de interacciones orientada al aprendizaje autónomo y abierto; superar la docencia por exposición y el aprendizaje por recepción, así como las barreras espaciotemporales y las limitaciones de la realidad objetiva mediante simulaciones virtuales; adelantar relaciones reales o mediadas y facilitar aprendizajes por indagación y mediante la colaboración de diversos agentes educativos”. 49 ¿Qué implica dicho concepto de educación a distancia?, el vencimiento y la apertura de las fronteras educativas, limitadas en un inicio (en la enseñanza presencial) desde la perspectiva de esas dos coordenadas presentes en toda interacción humana como lo son el espacio y el tiempo, y expuestas en la lejanía, la separación, de los sujetos de forma geográfica con mayor o menor alejamiento físico, y manifiesto de igual manera en el campo temporal en el cual se presenta dicha relación. Por tal razón al apostarle a esta concepción antes expuesta, es de alguna manera generar espacios distintos de participación e interacción (comunión-actuación relacional) para agentes que se encuentran en lugares diferentes y que dependiendo del tipo de mediación (física - compilador o virtual-TIC), se podría decir, también en momentos temporales distintos (sincrónicos y asincrónicos). En este mismo orden de ideas, al hablar de una educación a distancia hay que entrar a hablar de los tipos de mediación pedagógica dispuestos para la apropiación de los aprendizajes. Desde el acontecer histórico tendemos 3 generaciones o momentos por los cuales ha deambulado la educación a distancia: La primera generación se caracteriza por la utilización de una sola tecnología y la poca comunicación entre el profesor y el estudiante. El alumno recibe por correspondencia una serie de materiales impresos que le proporcionan la información y la orientación para procesarla. Por su parte, el estudiante realiza su trabajo en solitario, envía las tareas y presenta exámenes en unas fechas señaladas con anterioridad. La segunda generación introdujo otras tecnologías y una mayor posibilidad de interacción entre el docente y el estudiante. Además del texto impreso, el estudiante recibe casetes de audio o video, programas radiales y cuenta con el apoyo de un tutor (no siempre es el profesor del curso) al que puede contactar por correo, por teléfono o personalmente en las visitas esporádicas que éste hace a la sede educativa. En algunos casos cada sede tiene un tutor de planta para apoyar a los estudiantes. Por último, la tercera generación de la educación a distancia se caracteriza por la utilización de tecnologías más sofisticadas y por la interacción directa entre el profesor del curso y sus alumnos. Mediante el computador conectado a una red telemática, el correo electrónico, los grupos de discusión y otras herramientas que ofrecen estas redes, el profesor interactúa personalmente con los estudiantes para orientar los procesos de aprendizaje y resolver, en cualquier momento y de forma más rápida, las inquietudes de los aprendices. A esta última generación de la educación a distancia se la denomina "educación virtual" o "educación en línea". (http://mail.google.com/a/uco.edu.co/#inbox). Como podemos observar, el desarrollo y evolución de la educación a distancia se encuentra enmarcado también, bajo el desarrollo y evolución de los medios tecnológicos y de comunicación que median el proceso de enseñanzaaprendizaje y que coadyuvan a vencer la separación de espacio y tiempo entre los docentes y el/la, los/las estudiantes. Desde ahí entonces, los canales o conductos y fuentes, recursos de comunicación en los que se ha 50 apoyado la educación a distancia, como se puede visualizar en los apartados anteriores han tenido un avance en cuanto al favorecimiento de la interacción, hoy quizás se posibilita una mejoría notable, respecto a momentos anteriores de la educación a distancia, considerada por muchos como una educación de segunda categoría, puesto que no podía brindar y aplicar elementos propios de la relación educativa enmarcados en el acontecer relacional, dado por la interacción maestro-alumno y desde ahí fortalecer los espacios básicos propios de toda acción educativa. Sin embargo es decisión de la Universidad y de la Facultad de Educación que para el ofrecimiento de sus Programas, propenda por determinados medios y objetos de mediación de modo que se favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje dispuesto como está en la Misión, la manifestar: “El servicio a la persona humana y a la comunidad, entendido como la voluntad de brindar desde su inspiración cristiana una educación de calidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a ofrecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional”. (Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Católica de Oriente). De igual forma se manifiesta que: “De acuerdo con lo anterior, la Universidad Católica de Oriente debe actuar de manera permanente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitante de la región y del país, formando personas honestas, ciudadanos responsables y profesionales de alto rendimiento, desarrollando programas que eleven la calidad educativa integral, impulsando la dinámica económica, especialmente en el contexto regional, y promoviendo continentemente en todos los ámbitos la conciencia ciudadana, la paz y el bienestar social. (ibid, PEI UCO). Desde esta perspectiva, y propendiendo por lo expuesto en nuestra misión y sin olvidar el pretendido y explicitado en nuestra Visión, donde se expone que: “La Universidad Católica de Oriente será eje de los procesos de desarrollo de la región con un liderazgo científico, empresaria, ético y social; tendrá un amplio reconocimiento por la calidad de la educación en la formación integral de las personas, de sus proyectos académicos y de su acción evalgelizadora de la cultura” (ibid, PEI UCO). Y agrega que dicho proceso se orientará a partir del ofrecimiento y la aplicación de una formación integral para las personas, proceso que quedó explicito en apartados anteriores, con calidad, para el liderazgo, desde un compromiso con la región y el país. Ahora bien, se hace necesario tener presente lo planteado en la Resolución 2755, en su artículo segundo donde se exponen los aspectos curriculares, expresando que: 51 “Además de los aspectos curriculares básicos en el campo específico del programa académico, todo programa de formación ofrecido en el ámbito de la educación a distancia propenderá por el desarrollo de competencias para: - Autogestión del conocimiento Comunicarse utilizando diversos medios Buscar, clasificar, seleccionar y contrarrestar información Trabajar en equipo Utilizar medios de información y comunicación requeridos por la metodología específica del programa Asegurar el desarrollo de competencias cognitivas y comunicativas en lengua materna y en una segunda lengua”. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONA. RESOLUCIÓN 2755 de Junio de 2006. Artículo 2°) Como podemos observa nuestra Propuesta Pedagógica abarca y transciende lo expuesto en el artículo anterior, y fortalece desde ahí procesos educativos desde lo pretendido por la Facultad, y que tienen que ver con la liberación-concienciación, en la formación que brindamos. De nuevo Gómez se acerca a dicha comprensión al hablar de los hombres libres manifiesta “posibilitan la sensibilización solidaria para la lectura crítica del mundo, para la epistemología de la problematización y no simplemente de solución de problemas, para la oxigenación del pensamiento que se expande en la relación de inéditos viables, desde que estos son percibidos” (Gómez, 2008:180) A la par podemos afirmar que desde nuestra perspectiva de formación, se han venido presentando tesis que sustentan que una educación a distancia desde una Propuesta Pedagógica Crítico-Social, fortalecen los espacios de reflexión y emancipación de los participantes al potenciar el desarrollo del pensamiento crítico dentro de la actuación consciente en los campos disciplinares y profesionales dados por el/los acto educativo participantes y abiertos, al respecto Gómez expone que “en el año, 2002, se llegó a defender la tesis de que la educación en red desplegada a partir de la pedagogía crítica y las contribuciones pe Paulo Freire se constituye en espacio educativo y potencia la dimensión emancipatoria global/planetaria de la formación humana”. (ibid. 183). Expuesto e identificado el concepto de educación a distancia, se hacen necesario entonces comprender por qué de la elección de dos tipos de medición o apoyo al proceso educativo mismo. Desde discusiones realizadas en consejo de facultad, y por procesos de dialogo con estudiantes y docentes, se determina que los procesos de apoyo pedagógico por medio de TIC (como acompañamiento virtual) y de compiladores (acompañamiento físico), a parte de los encuentros presenciales estipulados, son los más adecuados para la formación que desde la Facultad de Educación se quiere brindar. 52 Que entendemos por educación a distancia con apoyo de las TIC, desde la configuración y categorización expuesta anteriormente, se intenta hacerla efectiva desde dos perspectivas, una donde el docente directamente y de manera presencial brinda orientaciones y direcciona el proceso formativo a partir del encuentro con el estudiante. Ahora bien, el apoyo dado por las TIC, se presente como el complemento al proceso, es decir que el docente brinda un acompañamiento (sincrónico o asincrónico) al estudiante, por medio de la Plataforma y las herramientas y estrategias que ella permite implementar (colgar documentos, tareas, links-enlaces de apoyo, foros, blogs, chat, correos, videos, etc.). Tabla de herramientas para el apoyo al proceso de formación con NTIC HERRAMIENTAS DE COMUNCACIÓN Correo electrónico Mensajería Chat SINCRÓNICA ASINCRÓNICA X INTERNET EXCEPTO LMS X X x PERTENECE A PLATAFORMA X x x x Foro X X Blog X X Tarea X x Cuestionario Videoconferencia X x x X RELACIÓN Uno a uno Uno a muchos Uno a uno Uno a uno Uno a muchos Uno a muchos Varios a muchos Uno a muchos Varios a muchos Uno a uno Varios a uno Uno a uno Uno a uno Uno a muchos La otra implica un acompañamiento del docente directamente, como el anterior, pero a su vez éste implementa un documento físico o compilador, donde se expone todo el contenido del curso, los documentos de lectura, recomendaciones, estrategias, tareas, actividades, etc., que el estudiante en su tiempo debe realizar y confrontar en próximos encuentros. La apuesta por estos dos tipos complementarios de acompañamiento obedece a la posibilidad de brindar alternativas viables para todos los estudiantes de nuestra Facultad, obedeciendo a los principios de conectividad, que posibilita a los sujetos abrirse a nuevas formas de pensamiento y la apertura a nuevos espacios de subjetivación y configuración democrática y de 53 participación. Así mismo consideramos que desde esta perspectiva la educación se convierte en una posibilidad, y puede ser realizada desde el sentido liberador propio de la misma, a partir de la consolidación de tejidos solidarios, colaborativos, autónomos, de reconfiguración y transformación permanente, desde espacios contextuales propios, donde se promueve otros mundos y otros modos posibles de estar en el mundo, encausados desde la autonomía del aprendizaje, a su vez de la interrelación necesaria para el mismo. Todo lo antes manifestado, lo hacemos visible a través del El Ciclo o Espiral Dinámica de formación, que se encuentra sustentada en los núcleos del saber y conforman un entramado relacional y conceptual integral, por medio del cual se pretende lograr, a partir de la implementación de campos de compresión, reflexión y crítica, fortalecer en los estudiantes el auto-aprendizaje, el interaprendizaje, la dimensión ética, la capacidad de conectividad y accionar social, la expansión de las libertades-concienciación, al alteridad como capacidad de legitimar al otro y a lo otro, la integralidad intelectual como dominios propios de saberes y ciencias, la interacción social como capacidad de transformar y ser y transformado, entre muchas otras habilidades, ya descritas. Este ciclo lo vemos representado en la figura siguiente CICLO O ESPIRAL DINÁMICA DE FORMACIÓN 54 CICLO O ESPIRAL DINÁMICA DE FORMACIÓN Sabemos, que a partir de la conformación de dicho accionar dinámico dentro del proceso de formación, existen pues, ejes o agentes de movilidad del proceso entre los cuales se encuentran la concepción pedagógica, que en nuestro caso no es un saber quieto, inmóvil, sino por el contrario es activo, en cuanto campo de observación, reflexión, crítica, transformación, a partir de la construcción permanente de saber pedagógico. De igual forma la concepción educativa o de educación, que se convierte en un espacio abierto de prácticas relacionadas con el campo de acción social, en donde se interrelacionan e interaccionan, los sujetos, la escuela, la institución, la comunidad, el territorio, la sociedad, el mundo para su transformación. No podemos entonces, olvidar otro eje dinamizador del ciclo, que 55 cobra mucha relevancia en la reflexión pedagógica y en la práctica educativa, desde la perspectiva socio-crítica propia de nuestra propuesta y que tiene que ver con la didáctica. Aquí entonces nos unimos de nuevo a Klafki cuando plantea que la didáctica “es el complejo total de las decisiones, presuposiciones, fundamentaciones y procesos de la decisión sobre todos los aspectos de la enseñanza” y continúa diciendo “dicho brevemente, se trata de una teoría relacionada con la praxis, que se sirve de planteamientos y métodos hermenéuticos, empíricos y crítico ideológicos y por otra parte de una teoría que no permanece en la simple descripción e investigación de regularidades o causalidades, ni tampoco en la indicación hermenéutica ni el análisis crítico de las condiciones presuposiciones, sino que avanza hacia propuestas constructivas a partir de la investigación de la praxis didáctica presente y de las propuestas teóricas existentes”. (Klafkisobre la relación entre didáctica y metódica). Entendemos pues la didáctica como agente movilizador del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la cual el maestro es capaz de tomar decisiones, de plantear condiciones y fundamentaciones, para la elección de intenciones y propósitos de la enseñanza, como objetivos o metas a alcanzar frete y a través del proceso educativo mismo. Así miso para la elección y planteamiento de contenidos pertinentes y coherentes con dichos propósitos, de modo que se hagan presentes formas de organización y realización, en la cual se evidencien las relaciones e interacciones presentes en el proceso mismo de enseñanza aprendizaje; referente que nos lleva a la elección, planteamiento y aplicación de acciones y medios de enseñanza, que no sólo tiene que ver con la percepción desde la concepción de instrumentación técnica, sino también como un espacio transversal que circula por todo el accionar educativo. Se evidencia entonces que, al hablar de didáctica debemos encontrar nuevas relaciones, que en el marco de pertinencia educativa y formativa deben entrar a interactuar en el accionar relevantemente complementario que de una forma u otra se problematizan mutuamente, este es el caso del currículo, que trascendiendo la concepción de “plan de estudios” se instaura en nuestro caso como un entramado relacional donde se matizan y se hacen visibles las relaciones entre maestro-contexto-estudiante-conocimiento, a partir de la planeación, la organización de los procesos y la realización de los mismos, así como, el control, observación, reflexión y crítica requeridos para su cumplimiento consecuente y con sentido; por supuesto mediados por los contenidos u objetos de enseñanza, las metodologías propias de cada una de las disciplinas, las estrategias, las actividades, la acciones y los medios a implementar, que deben hacerse en el mismo. 56 Entendido lo anterior hacemos cobrar sentido a la importancia de la didáctica en nuestro trabajo de formación, y comprendemos la importancia de hacer visible desde este campo conceptual y práctico, que hemos expuesto, La relación directamente implicable que presenta, el referirnos a una didáctica general y unas didácticas especiales o específicas. Consideramos que dicha relación e interacción de da bajo condicionamientos recíprocos entre sí, entendiendo que la primera y sus principios o aseveraciones son más generales que la segunda, al igual que las didácticas específicas manejan situaciones más concretas, definidas y determinadas en un campo disciplinar. Expuesto el proceso en el cual las relaciones presentes en la concepción pedagógica se hacen visibles, con sus implicaciones en el campo pedagógico, al igual que en el acto educativo, proponemos como línea complementaria para el proceso de enseñanza aprendizaje, la Pedagogía del Texto (P de T), que como tradición en la Facultad de Educación, ha venido marcando pautas de desarrollo socio-crítico en el acontecer educativo mismo. Ahora vamos a exponer nuestra concepción sobre la PdeT. LA PEDAGOGÍA DEL TEXTO COMO ENFOQUE COMPLEMENTARIOS EN LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN ¿QUÉ ES LA PEDAGOGIA DEL TEXTO? 57 “La Pedagogía del Texto (PdT) es un enfoque pedagógico que en su construcción presenta elementos de reflexión con las cualidades propias de todo conocimiento científico, incorporando avances y conclusiones de la Filosofía del lenguaje, la lingüística, la psicolingüística, la pedagogía y la didáctica. Este enfoque pedagógico parte del reconocimiento de realidades propias y de los contextos socioculturales de los sujetos, procurando su desarrollo humano integral a través de procesos educativos fundados en el reconocimiento, la producción, análisis, síntesis y aprehensión crítica de textos sociales y científicos, que son la expresión del conocimiento que ha desarrollado la humanidad, lo que implica no solo comprender la lengua como sistema de signos y reglas al servicio de la comunicación, sino el lenguaje como el principal vehículo para la apropiación del conocimiento de manera crítica y transformadora“ (ARIAS, GOMEZ Y RIOS; 2006) Contexto social e histórico de la pedagogía del texto Según la UNESCO (2000), el analfabetismo es la expresión de mayor vulnerabilidad educativa, que planteado en términos de la desigualdad en el acceso al saber, determina en buena parte la posibilidad de bienestar de todo niño, joven y adulto, por no alcanzar los conocimientos esenciales que les permitan hacer frente a los problemas con que pueden tropezar en la vida cotidiana, limitando al mismo tiempo la participación eficaz en la sociedad; aquí, la alfabetización ha entrado a ocupar lo que debió ser un proceso de educación básica. Sin embargo, el problema del analfabetismo vinculado al desarrollo se sitúa no solo en el aprendizaje y dominio del código (sistema de escritura) y del manejo de las operaciones básicas aritméticas, sino en la necesidad de un proceso permanente de formación que le permita a niños, jóvenes y adultos, apropiarse de la realidad desde el acceso y entendimiento de los textos, para adquirir conciencia crítica de las contradicciones de la sociedad actual, logrando estimular la iniciativa y la participación en su propio desarrollo y del su comunidad. Así, lo entendió el Instituto para el Desarrollo y Educación de Adultos –IDEA17-, quienes han 17 IDEA: Instituto para el Desarrollo y Educación de Adultos, una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, cuyo propósito es participar de manera activa en la creación de una sociedad más justa, donde la libertad y la igualdad existen, por la participación de los más pobres y oprimidos (http://www.forum-idea.org/). En este objetivo se asumen asuntos esenciales y problemáticas de la Educación como: la formación de formadores, la democracia, la ecología, la promoción de mujeres y jóvenes, la economía solidaria, la solución de conflicto, los derechos humanos, la interinstitucionalidad, el fortalecimiento de capacidades y competencias, el diálogo interreligiones y el desarrollo duradero. 58 insistido desde su nacimiento --1987-- en la importancia de una Educación de Base en lugar de procesos de alfabetización. En el marco histórico de la alfabetización, en especial en países tercer mundistas en los que fue reducida a campañas, el IDEA en cabeza de Antonio Faundez y su equipo, evidenciaron claramente las limitaciones y posibilidades de la alfabetización de adultos recalcando el énfasis sobre la búsqueda de la calidad educativa, en la cual la disposición y voluntad política, económica y organizacional es apenas un elemento esencial pero no suficiente para el reto planteado. Una educación de calidad exige un proceso continuo de formación que toca todas las dimensiones del ser humano, y la apropiación teórica- práctica de conocimientos que han de estar vinculados a la realidad natural, social y cultural de los aprendices, evitando intervenciones puntuales y momentáneas que solo favorecen, según la experiencia, el dominio regular del código lingüístico desvinculado en buena parte de los casos de los contenidos y el contexto. Para el IDEA, la educación como proceso histórico no puede lograrse a corto plazo, y debe vincularse al contexto social, económico y cultural de los participantes, sorteando las evoluciones y rupturas históricas del hombre y su conocimiento; además, es menester dar un justo equilibrio a la tensión entre la calidad y la cantidad, porque bajo el pretexto de justicia y equidad se puede alcanzar una realidad educativa falseada, en la que se logra una gran cobertura pero conocimientos limitados que poco favorecen el desarrollo de habilidades y competencias de los participantes para conocer mejor la realidad y participar concientemente de la vida política y social de las comunidades. Después de haber comprendido los límites encontrados en los métodos y campañas de alfabetización (que estaban llevando a lo que la UNESCO(2000) denominó “analfabetismo funcional”), el IDEA no solo reveló las dificultades evidenciadas, sino que estudió la búsqueda de aspectos esenciales para la creación de un proceso educativo de calidad, que apuntara a la formación integral del ser humano (ético, político, económico, estético, científico…), interesándose principalmente en aspectos pedagógicos. Estas convicciones se constituyen en uno de los elementos claves para el nacimiento y desarrollo de la Pedagogía del texto, origen que implica necesariamente el reconocimiento del trabajo sobre la Educación de Base emprendido por el IDEA con el fin de proseguir proyectos (y reflexiones) educativos y de desarrollo en países del tercer mundo -África y América Latina, principalmente-- iniciadas a través de proyectos de alfabetización y postalfabetización por el Consejo Ecuménico de las Iglesias, con sede en Ginebra Suiza, del cual Paulo Freire y posteriormente Antonio Faundez fueron directores. “La Pedagogía del Texto (PdT) podría definirse como un conjunto de principios pedagógicos que tiene como base teórica y práctica las ideas más convincentes, 59 para nosotros, de varias ciencias, entre, otras la lingüística (lingüística textual), la psicología socio - interaccionista, la pedagogía y la didáctica. Además, este enfoque toma en consideración los conocimientos más avanzados de las disciplinas a aprender y a enseñar y las investigaciones pertinentes. El objetivo de la PdT es fundamentalmente proponer una enseñaza/aprendizaje eficaz que debería permitir a los participantes del proceso educativo apropiarse cualitativamente los conocimientos necesarios para comprender y, si posible, transformar la realidad natural y socio- histórica, de manera a realizarse históricamente como seres humanos” (IDEA, 1999) Así, la Pedagogía del Texto (PdT) se presenta como un nuevo abordaje pedagógico, que reconoce como la gran mayoría de conocimientos que ha desarrollado la humanidad se expresan a través de textos (tanto orales como escritos); esto implica reconocer el lenguaje como el principal vehículo para la apropiación crítica del conocimiento, favoreciendo múltiples lecturas de la realidad social y natural, no solo con el propósito de comprenderla sino de transformarla si es el caso. En este sentido, es necesario comprender la lengua como sistema de signos y reglas al servicio de la comunicación, que exige un trabajo comprensivo del micro y macrouniverso lingüístico, asumiendo que el dominio del lenguaje es esencial para el dominio del conocimiento por parte del sujeto. Esto se constituye un pilar fundamental de este enfoque pedagógico, caracterizado por ser crítico y por exigir crítica permanente al acercarse a los conocimientos que se comunican a través de los textos, sean estos propios y o ajenos. Desde su aplicación, podemos decir que este enfoque pedagógico se ha seguido inicialmente en Latinoamérica a través de la Universidad del Espíritu Santo en Vitoria (capital del Estado de Espíritu Santo en Brasil), la Corporación CIAZO en el Salvador, la Comunidad Maya ex Chi de Guatemala, la Corporación Educativa CLEBA (Medellín) y la Universidad Católica de Oriente (Rionegro - Antioquia) en Colombia. Todas estas experiencias consideran la Pedagogía del Texto como un enfoque pedagógico válido en tanto permite el replanteamiento permanente de sus elementos en la acción formativa, provocando la reflexión, la crítica y el análisis para su posterior implementación. ALGUNAS CONSIDERACIONES DE LA PEDAGOGÍA DEL TEXTO La Pedagogía del Texto, se asume como un abordaje pedagógico en construcción que no pretende desarrollar metodologías unívocas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque si proponer algunas consideraciones al respecto. El proceso educativo es un proceso de interacción social por excelencia. 60 Desde la perspectiva psicológica, la Pedagogía del Texto asume la concepción socio - interaccionista de Vygotski, según la cual, el desarrollo del sujeto no se considera de forma lineal como estado madurativo en términos biológicos y/o físicos, sino como un proceso incesante de auto-movimiento, de organización permanente de las capacidades del sujeto, cuyo motor esencial son las interacciones entre él y el medio o las situaciones histórico culturales. Por tanto, el proceso educativo en este abordaje, va mas allá del aprendizaje en sentido estricto producido por medio de estímulos del medio o reflejos condicionados (como lo propone el conductismo), y más allá de la adquisición de evolución natural por la acción del sujeto y sus estructuras cognitivas sostenida por el constructivismo piagetiano. El proceso educativo es considerado como apropiación, al incorporar en el aprendizaje tanto aspectos culturales como potencialidades biológicas del individuo, en un proceso continuo de reorganización del sistema psíquico por articulación y transformación de las capacidades ya existentes (el lenguaje oral, la voluntad y la conducta moral), favoreciendo el análisis crítico sobre las informaciones recibidas y el modo como ellas se encuentran relacionadas y organizadas en el discurso. Su motor principal es la interacción entre el sujeto y el medio, o los sistemas histórico – culturales como forma evolucionadas del pensamiento. Así, el ser humano es un ser constituido en la acción social, un ser semiotizado en la medida que ingresa a la cultura a través del lenguaje. El aprendizaje, uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En la relación desarrollo – aprendizaje son vitales tres conceptos Vygotskianos que han fundamentado la teoría y orientación pedagógica de la PdT: el carácter social y constructor del aprendizaje, la definición social de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), y la génesis de las Funciones Psíquicas Superiores (FPS) En cuanto al primer elemento, Vygotski considera que el aprendizaje proporciona al sujeto herramientas y signos que actúan como mediadores en el plano externo e interno, haciendo de este un proceso mas efectivo y duradero. El aprendizaje bien dirigido y orientado debe satisfacer las necesidades del ser humano en la solución de una tarea mediante un conjunto de acciones culturalmente determinadas y contextualizadas que se llevan a cabo en cooperación con otros. Esta actividad, proporciona al sujeto mediadores que se emplean en la relación con los objetos y favorecen el proceso de formación de las funciones psíquicas superiores. Por el aprendizaje el sujeto actúa sobre la realidad para comprenderla, para adaptarse a ella transformándola y transformándose así mismo, a través de instrumentos psicológicos (herramientas y signos). La PdT siguiendo las ideas de Vygotski hace un énfasis especial en la mediación del signo, porque el mundo social en el que esta inmerso el sujeto, es un mundo formado por procesos simbólicos, en el que el lenguaje cobra un papel singular, como instrumento que posibilita al ser humano cobrar conciencia de si mismo y así, ejercer control voluntario de sus acciones y sus propios procesos cognitivos. Vista así la relación desarrollo - aprendizaje, se desprende que el desarrollo no es un proceso estático, sino que supone un rasgo de potencialidad, en el cual el aprendizaje (o la contribución del entorno social) tiene un 61 carácter constructor, al poner a disposición del ser humano mediaciones que permiten no solo la apropiación de conocimientos sino el desarrollo de nuevas estructuras y funciones psíquicas. El segundo concepto es quizás uno de los más conocidos de la obra de Vygotski, y también más referenciado en sus teorías de desarrollo, sobre todo en escenarios educativos: la zona de desarrollo próximo (ZDP). La zona de desarrollo próximo, «no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. El estado del desarrollo mental de un niño puede determinarse únicamente sí se lleva a cabo una clasificación de sus dos niveles: del nivel real del desarrollo y de la zona de desarrollo potencial (Vygotsky, 1978, p. 133-134 de la traducción castellana), Para la PdT en el análisis crítico y orientación de las prácticas educativas, la zona de desarrollo próximo es uno de los aportes esenciales de la teoría Vygotskiana, al definir con precisión las posibilidades reales del participante en su proceso educativo, delimitando un espacio privilegiado para realizar la acción de enseñanza-aprendizaje, y por tanto, para el desarrollo de las capacidades humanas, al identificar en el sujeto el limite de lo que puede hacer solo (nivel de desarrollo real) y el límite de lo que puede hacer con la ayuda de otros (nivel de desarrollo potencial). Entonces, de acuerdo a la Z.D.P. alcanzada por los participantes, se deben desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje favoreciendo que los sujetos se apropien de conocimientos y herramientas que les permita por un lado la comprensión crítica de la realidad natural y social, pero también, que medien en la apropiación de nuevos conocimientos y herramientas. Desde este concepto destacamos para PdT algunas consideraciones: - La enseñanza-aprendizaje se debería dirigir hacia actividades que estén acordes con el nivel madurativo y de desarrollo de los participantes de un proceso educativo. - La participación de una persona o mediación con una experiencia, conocimiento y responsabilidad diferencial de quien aprende, de tal manera que aporte en la apropiación del conocimiento desde la actividad propuesta. - Flexibilidad y contextualización de la educación en la enseñanza-aprendizaje, en contenidos y métodos. - Permitir que los progresos se produzcan sin obstaculizar la autonomía, así favorecería no solo un nuevo desarrollo real, sino también, y quizás lo más importante, un nuevo desarrollo potencial que posibilita una nueva Z.D.P. en la que antes no se lograban realizar actividades ni solo, ni acompañado. En cuanto al tercer elemento (funciones psíquicas superiores), es necesario según Vygotski recurrir al desarrollo infantil para comprender mejor su génesis y estructura: 62 Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en dos planos; primero en el plano social y después en el psicológico, al principio entre los hombres como categoría interpsíquica y luego en el interior del niño como categoría intrapsíquica. Lo dicho se refiere por igual a la atención voluntaria, a la memoria lógica, a la formación de conceptos y al desarrollo de la voluntad. Tenemos pleno derecho de considerar la tesis expuesta como una ley, pero el paso, naturalmente, de lo externo a lo interno, modifica el propio proceso, transforma su estructura y sus funciones. Detrás de todas las funciones superiores y sus relaciones se encuentran genéticamente las relaciones sociales, las auténticas relaciones humanas. (VIGOTSKY, 1983) Siendo así, las funciones psíquicas superiores no son productos de meras condiciones biológicas como se podría inferir de teorías preformistas18, ni tampoco de solo procesos madurativos fruto de la filigénesis como se planteaba desde la teorías evolucionistas19. Según Vygotski la composición, estructura genética y modo de acción de estas funciones son de naturaleza social, pues todas ellas son relaciones interiorizadas de orden social. Al principio estas funciones se manifiestan en la vida colectiva de los niños como discusiones y solamente después aparecen en su propia conducta de reflexión, es decir que toda función psíquica fue primero exterior por haber sido social. También es importante considerar que cada forma nueva de experiencia cultural no surge simplemente desde fuera, independiente del estado del organismo en el momento dado del desarrollo, sino que el organismo ––al asimilar las influencias externas, al asimilar toda una serie de formas de conducta–– las incluye de acuerdo con el nivel de desarrollo psíquico en que se halla. (VIGOTSKY, 1983) Unido a lo anterior, es necesario aceptar desde la teoría Vygotskiana que cada acción externa es el resultado de la acumulación de la experiencia interna (leyes genéticas internas), de tal modo que una operación cultural se fragmenta en una serie de eslabones, en diversas etapas relacionadas interiormente entre sí que se transforman una a la otra; pero, en todo caso, no es posible dominar la última etapa sin haber pasado por las que le preceden. El cambio fundamental consiste en que el 18 Para el preformismo, el desarrollo del niño se explica como un fenómeno puramente cuantitativo, es un proceso netamente de maduración diferenciando al adulto del niño sólo por las proporciones de su cuerpo, por su volumen, “…el niño es un adulto en miniatura… el embrión lleva implícito en sí un organismo plenamente acabado, ya formado, pero de proporciones reducidas” (VIGOTSKY, 1983. p 140). Esta posición es rechazada y tan sólo conserva un interés histórico, aunque en la práctica sigue existiendo. 19 El evolucionismo propone el desarrollo mediante la acumulación lenta y gradual de cambios aislados de forma lineal, sin atender a saltos y revoluciones que aparecen en la historia del desarrollo infantil. 63 hombre, en la etapa superior de su desarrollo, llega a dominar su propia conducta al subordinar a su poder las propias reacciones y, con ellas, sus estímulos respectivos, de tal modo que es imposible dominar la reacción mientras no se domine el estimulo. Por ejemplo, el lenguaje, como regulador de la conducta, reorganiza ––en su forma escrita–– el sistema psíquico del educando por la articulación y por la transformación de las capacidades ya existentes (el lenguaje oral, la voluntad, el lenguaje interior, las funciones visuales y morales), hasta llevarlo al plano abstracto, el más elevado del lenguaje. La Pedagogía del Texto, al asumir este tercer elemento, plantea que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe reconocer que toda nueva operación y/o conocimiento es resultado de un proceso de desarrollo, al estructurarse sobre formas anteriores y posibles sólo por (con base en) ellas; de lo contrario, sería una mera asimilación externa, un cambio debido a influencias puramente exteriores, que poco aporta al desarrollo y a la apropiación crítica de conocimientos para entender y transformar la realidad. Es de vital importancia entonces desde este aspecto, la apuesta por una educación personalizada que identifique las necesidades y condiciones vinculadas al desarrollo evolutivo del sujeto, al tiempo que contextualice los contenidos, las formas, los métodos y las relaciones, y favorezca el desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Por esto, precisamente se plantea como un principio de este abordaje que todo proceso educativo debería partir de la realidad psicológica, económica, política y cultural de las participantes, con el fin de conocer los obstáculos existentes, los conocimientos y las potencialidades para confrontarlas con otros conocimientos, con el fin de invalidarlos o confirmarlos o transformarlos para alcanzar así la estructura de un nuevo conocimiento Pensamiento y lenguaje, elementos claves en la comprensión de la naturaleza de la conciencia humana. El ser humano en su proceso de humanización pasa necesariamente por el lenguaje al explicar o teorizar condiciones que son propias de su ser, y no meramente por un desarrollo genético aunque es su soporte. Es la cultura y el lenguaje la que permiten al sujeto el ingreso a la realidad, al instrumentarlo con elementos para entenderla y explicarla. Por esto, el pensamiento --marcado por la crítica y la autonomía-- y el lenguaje señala Vygotski, son la clave para comprender la naturaleza de la conciencia humana, y la posibilidad de construir y resignificar la realidad a partir de las representaciones que el sujeto tiene de si y del mundo. Aquí, los procesos de enseñanza y aprendizaje desempeñan una función capital, en cuanto conlleva a formas más evolucionadas del lenguaje (abstracción, crítica, análisis y síntesis), del pensamiento y del comportamiento, y es en último término el sujeto quien se apropia cualitativamente de los conocimientos para comprender y transformar, si es posible, la realidad natural y socio histórica, realizándose como ser histórico. 64 Asumir en el lenguaje y en el dominio de la lengua la posibilidad de representar, comprender y transformar la realidad de los seres humanos, y la comunicación entre ellos, revela la naturaleza social y el poder articulador del texto en la cotidianidad de los sujetos y en la construcción, conservación y reconstrucción de los bienes y valores históricos y culturales de las comunidades. En esta tercera consideración, también es importante traer a colación desde la lingüística textual el pensamiento de Mijael Bajtin, según el cual la lengua no esta constituida por un sistema abstracto de formas, ni por un cúmulo de signos o reglas, ni por una enunciación monológica aislada o el simple acto psicofisiológico de su producción, sino que por el fenómeno social de la interacción verbal: un acontecimiento bilateral de forma dialógica (dia-inter) llevado a cabo en la enunciación –evidenciado en el enunciado-; un hecho social sustentado en la necesidad de la comunicación que se concreta en el acto individual sin perder su sentido social manifestado en lo grupal o colectivo. La lengua entonces está determinada por la actividad emprendida por los hablantes, por su actividad social, y está dada siempre en forma de diálogo, como una réplica a la palabra del otro provocada en una situación social particular ligada a la cotidianidad del sujeto. Aquí, el habla o la palabra se constituye en el acto individual y social, que permite la comunicación entre los seres humanos a través del texto (unidad Fundamental para enseñanza-aprendizaje de la lengua y de las disciplinas del conocimiento según la PdT). De este modo, al considerar los planteamientos del socio-interaccionismo Vygotskiano y la lingüística textual (Bajtin), la PdT asume el texto –oral o escrito- como la unidad básica de la lengua y la forma de lenguaje primordial por medio de la cual, los sujetos se comunican y representan racionalmente la realidad bajo intereses e idiosincrasias diversas, de modo que interpretan y comprenden las acciones humanas, los fenómenos físicos y sociales, y las múltiples facetas de la cultura en la que están inmersos. (Mugravi, 2002) “El texto es un conjunto de frases o enunciados organizados coherentemente, que se producen en una determinada situación comunicativa y que esta revestido de significación. Puede ser realizado de manera oral o escrita, y se organiza según las reglas sintácticas, semánticas y discursivas formando una unidad de sentido: - - Es estructurado porque es una unidad de sentido donde las partes tienen una función dentro del todo. En su contenido y forma de expresión, debe tener coherencia y cohesión Es Comunicativo, aunque su extensión puede variar, desde una oración hasta un libro Tiene progresión en la información que presenta Se produce y responde a una situación concreta, con objetivos, interlocutores y referencias constantes al mundo circundante o contexto.” (CLEBA, 2000) 65 El texto como acto comunicativo presupone: una situación vital y con ello inevitablemente a los protagonistas –hablante(es)- oyente(es), el contexto social e histórico y la carga de significación (contenido que da el sentido del carácter a la interacción comunicativa). Así, toda comunicación se realiza en un espacio físico, social e histórico que condiciona la producción del discurso, factores que Edivanda Mugrabi en “La Pedagogía del Texto y la enseñanza – aprendizaje de lenguas” refiere del mundo físico (lugar y momento de producción, emisor y receptor) y del mundo social y subjetivo: - - - “Lugar social, o sea, la formación social, la institución y/o el modo de interacción en el cual el texto es producido (escuela, sindicato, asociación, familia, etc.); La posición social del emisor, esto es, el papel social que desempeñado por el productor del texto en el contexto de interacción verbal (amigo, profesora, militante político, gerente, etc.); L a posición social del receptor, esto es, el papel atribuido al receptor del texto durante la interacción (enamorado, alumno, presidente, padre, etc.); La(s) finalidad(es) de la interacción, o sea, los efectos que el emisor/enunciador busca provocar en el receptor/destinatario (vender una mercancía, maldecir, incitar a una conversación religiosa, hacer reír, irritar, etc.).” (Mugravi, 2002) Por otro lado, siguiendo las ideas de Vygotski la PdT asume el lenguaje como regulador de la conducta, en su forma escrita reorganiza el sistema psíquico del educando por la articulación y la transformación de las capacidades ya existentes (el lenguaje oral, la voluntad, el lenguaje interior, las funciones visuales y morales), hasta llevarlo al “plano abstracto, el más elevado del lenguaje. Tener limitaciones frente al acceso y comprensión en especial de los textos escritos, se convierte en una forma de exclusión frente al conocimiento, a los avances científicos, al bienestar, a la calidad de vida y por tanto a la posibilidad de desarrollo como seres humanos. Bajo estas premisas, la PdT considera que uno de los objetivos principales de la educación es por tanto el dominio del lenguaje escrito --los textos escritos--, lo que implica desde el punto de vista lingüístico, el dominio de los dos universos que están estrechamente unidos: el micro-universo y el macro-universo lingüístico. Solo así es posible el análisis de los diferentes tipos de discursos que produce la sociedad y que circulan en ella, a fin de lograr la apropiación del conocimiento que ellos vehiculan (CLAVIJO MUÑOZ, Revista Debate N° 17 – julio de 2004) La enseñanza de las disciplinas del conocimiento La enseñanza - aprendizaje teórica y práctica de las disciplinas de base debe estar ligada al aprendizaje de los textos que ellas privilegian (sus conceptos y prácticas) y las formas lingüísticas que posibilitan su verdadera apropiación 66 Acorde con las consideraciones desarrollas hasta aquí, tenemos que admitir con la PdT que existen tantos textos como situaciones, necesidades, intereses y condiciones de comunicación tienen los sujetos y sociedades. Por su formación social, cada texto cumple con objetivos particulares y utiliza formas lingüísticas; ellos se adaptan y evolucionan permanentemente mediante el habla. Ahora, “cada uno de los tipos de intercambio comunicativo referidos por nosotros organiza, construye y completa, la forma gramatical y estilística de la enunciación, que a continuación llamaremos género” (Silvestri, 1993). Estos géneros agrupan posibilidades de comunicación acorde a situaciones, necesidades y conocimientos particulares de los sujetos; y su dominio (desde la estructura y forma) se constituye en condición sin la cual es imposible lograr la apropiación del conocimiento que los textos vehiculan: “Cada situación fija de la vida corresponde a una organización particular del auditorio y en consecuencia a un repertorio de pequeños géneros cotidianos. El género de la vida cotidiana se ubica siempre en el cause del intercambio comunicativo social, y es el reflejo ideológico de su tipo de estructura, su objetivo y su composición social” (Silvestri, 1993) Lo esencial en este asunto, es que las capacidades para escribir y comprender textos, definen y limitan el acceso y la apropiación cualitativa del conocimiento necesario para comprender y transformar la realidad en orden a alcanzar un desarrollo humano integral. Por eso, es fundamental en procesos de enseñanza aprendizaje la apropiación de las distintas formas textuales, como condición para acercarse a las distintas disciplinas y al conocimiento que ellas vehiculan, dado que ellas (las disciplinas) privilegian por condición de su objeto de estudio algunas formas textuales. Por ejemplo, sería imposible alcanzar la comprensión y apropiación de conocimientos de las ciencias sociales sin el dominio de las secuencias textuales de descripción y argumentación, privilegiadas por ciencias como la historia, la geografía, la política y la ética. En este sentido, la PdT ha venido trabajando desde las didácticas de las ciencias básicas por la especificidad de las disciplinas y los formas textuales que ellas privilegian (sin perder de vista el carácter inter y multidisciplinario de un proceso educativo), poniendo en relación tres elementos: los contenidos del saber, la situación didáctica y la actividad cognitiva de los alumnos. Cada contexto de enseñanza-aprendizaje es específico, y tanto los contenidos del saber como los métodos y estrategias, espacios y tiempos, herramientas y signos, se deberían responder a las condiciones, intereses, potencialidades y necesidades de cada sujeto; esto exige diversidad de intervenciones, métodos y estrategias didácticas. Por ejemplo, en los procesos educativos los materiales pedagógicos escritos deberían considerar la valoración de los conocimientos de los participantes, pero también el avance del conocimiento y de las formas textuales que privilegian; deberían ser materiales en permanente elaboración y revisión, flexibles a las nuevas 67 necesidades e intereses de los participantes. Para el caso de los tutores, formadores, maestros o acompañantes de los procesos de enseñanza – aprendizaje sería tan importante el dominio de los conocimientos científicos propios de cada disciplina (y sus avances), como de otras disciplinas llamadas ciencias de la educación, en particular la lingüística, la psicología, la sociología, la pedagogía y la didáctica. Para terminar esta consideración tendríamos que decir que los procesos de enseñanza - aprendizaje deberían entonces favorecer espacios y tiempos para que niños, jóvenes y adultos puedan apropiarse no solo de lo que ignoran o no saben todavía hacer, sino de las herramientas que les permitan acceder y apropiarse de ese conocimiento que carecen, aún por fuera de un proceso educativo formal. Visto de este modo, la práctica educativa evoluciona y se transforma al igual que los seres humanos, exigiendo una actitud constante de investigación que responda a las especificidades propias de los sujetos educativos, y no una mera y simple transmisión y aplicación de los conocimientos ofrecidos desde cada una de las disciplinas, y estandarizados por organismos que se han atribuido la autoridad para determinar de forma homogenizadora los que se debería aprender. ALGUNOS PRINCIPIOS DE LA PEDAGOGÍA DEL TEXTO PARA CONSIDERAR EN PROCESOS EDUCATIVOS La acción educativa definida en la Pedagogía del Texto, tiene que ver con la manera cómo se concibe el proceso de enseñanza/aprendizaje y la relación entre ambos en la apropiación del conocimiento de cada disciplina. Por lo general, en este proceso se acentúa uno de los polos: el educando, el educador, los contenidos. Si el acento se pone sobre el sujeto, se enfatiza el aprendizaje; si por el contrario se realza el papel del educador, se resalta el método y las técnicas para enseñar; y si se privilegian los contenidos, se acentuará la relación interna de estos y su ordenación en cuanto sistema conceptual. Una cuarta opción desarrollada por la Pedagogía del Texto, busca integrarlos y trabajar simultáneamente los tres componentes. La relación entre educador y educando está esencialmente mediada por la relación que ambos mantienen con el objeto del conocimiento, lo que implica un tipo de relación en la que los tres componentes juegan un papel esencial; diferente, pero complementario. (SANCHEZ MATEUS, Revista Debate N° 8 – Julio de 2004) Podemos decir entonces que la formación política, ética y pedagógica, tanto de docentes como de aprendices pasa necesariamente por el dominio de los instrumentos intelectuales críticos, que habilitan a los unos y otros para develar la realidad social y material, haciéndolos a la vez, capaces de criticar los mismos instrumentos críticos, exigiendo al educador desde las distintas disciplinas construir con los educandos situaciones globales de acción y de comunicación que tengan referencia con la escritura, y que se organicen en torno a un objetivo preciso y a un destinatario real. De tal forma, en el proceso de apropiación de la lengua y el desarrollo del lenguaje, no se pretende escribir para aprender a escribir, sino para comunicarse y actuar sobre la realidad, teniendo el dominio de elementos y formas lingüísticas privilegiadas por cada una de las disciplinas, como posibilidad de acceder a los conocimientos, sobretodo de orden científico que en la sociedad actual circulan; si no hay apropiación de conocimientos de manera crítica por medio de los textos como unidad básica de 68 comunicación, tampoco se alcanzará la comprensión de la realidad social, histórica y natural, como condición de transformación y cambio hacia mejores estados de vida de las personas y comunidades. En este sentido, y sin olvidar que es un enfoque pedagógico en construcción, algunos principios propuestos por los gestores de la Pedagogía del texto (Antonio Faundez y Edivanda Mugrabi), para ser tenidos en cuenta en el desarrollo de prácticas educativas en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias básicas, son: - La inmensa mayoría de los conocimientos, ciencias, creencias y emociones se expresan y comunican por medio de textos orales y/o escritos. Esta apropiación conceptual requiere del dominio de un sin número de textos. - La enseñanza-aprendizaje teórica y práctica de las disciplinas de base, deberá estar ligada al aprendizaje de los textos que ellas privilegian (sus conceptos y prácticas) y las formas lingüísticas que posibilitan su verdadera apropiación. - El proceso educativo deberá partir de los conocimientos (textos y representaciones) de los participantes para confirmar o infirmar dichos conocimientos y propones otros. En este sentido, el proceso de apropiación de los conocimientos es un proceso de reconstrucción, en el cual todo conocimiento se genera a partir de otros previos trascendiéndolos. - Entre el sujeto y el objeto de conocimiento existe una relación dinámica y no estática. El sujeto es activo frente a lo real e interpreta la información proveniente del entorno - El sujeto es quien construye su propio conocimiento. Sin la actividad mental constructiva propia e individual, que obedece a necesidades internas vinculadas al desarrollo evolutivo, el conocimiento no se produce. - El proceso educativo deberá ser multidisciplinario e interdisciplinario, con el fin de comprender la diversidad de los sistemas conceptuales y la unidad de la realidad - La asimilación de la modalidad escrita del lenguaje, exige el dominio de dos universos que están estrechamente unidos: el micro-universo y el macro-universo lingüístico. Los principios apenas aquí enunciados, se sustentan desde las consideraciones de autores y disciplinas que fundamentan la Pedagogía del Texto, de los cuales solo en parte este texto ha dado explicación. 69