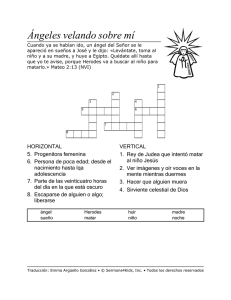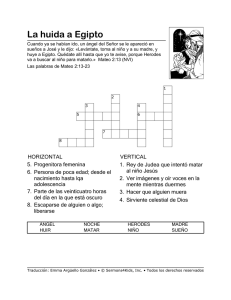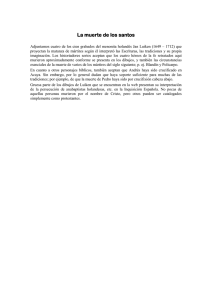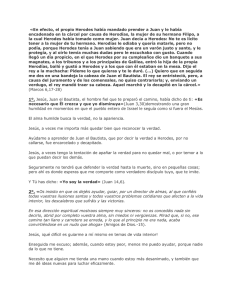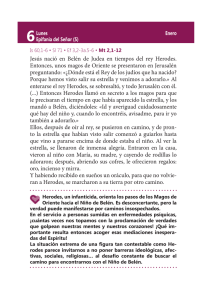La última montonera - La Izquierda Diario
Anuncio

44 | Cultura Literatura Concurso de cuentos En Córdoba, los días 11, 12 y 13 de mayo, tuvo lugar el “Foro de Arte, Estética y Marxismo: La cultura en la encrucijada”, organizado por la Juventud del PTS, Musa de Oktubre y Bataclana Espacio Cultural. Se realizaron distintas actividades de discusión, plenarios, talleres artísticos y charlas abiertas en las facultades de Artes y Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Participaron intelectuales y artistas como Eduardo Grüner, María Teresa Andruetto y Fernando Aiziczon, entre otros. En el marco del Foro se realizó el I Concurso de Cuento Breve, un certamen literario que despertó el interés de distintos escritores de todo el país. Con un caudal de más de cien cuentos recibidos, el jurado –integrado por los escritores Esteban Llamosas, Natalia Ferreyra y David Voloj– decidió otorgar por unanimidad el Primer Premio al cuento “La última montonera”, de Saúl Alberto Kohan Boc, de la ciudad de San Francisco. Asimismo, obtuvo una Mención Especial el relato “Kentucky”, de Miguel Sebastián Arce, escritor de la Ciudad de Córdoba. Publicamos aquí ambos cuentos. La última montonera Saúl Alberto Kohan Boc Cuenta la leyenda que Goldemberg y Beláustegui se conocieron a bordo del Pedro I, el barco que los trajo de Europa a principios del año 80. Este dato es difícil de verificar ya que muchos registros se perdieron o están deteriorados. Sí se sabe, por fuentes confiables, que Goldemberg se embarcó en el puerto de Odessa, en una fecha cercana a la mencionada. Se sabe también que los dos llegaron a Buenos Aires el mismo día y que pasaron por el Hotel de Inmigrantes. Isidoro Beláustegui era andaluz, cantaor y marica notable allá en su tierra. Se decía de él que cantaba con el dolor que sólo una madre podía expresar. Se decía también que se exilió en la Argentina por anarquista, aunque según otra versión debió huir de la segura venganza de cierto obispo despechado. La historia de Ioche Goldemberg era, quizás, más convencional, si es que tal cosa era posible en aquella época. No era fácil ser judío en la Rusia de los Zares. Cuando en el último pogrom mataron a su mujer y a sus tres hijas Ioche, hastiado, vendió lo poco que le quedaba y compró un boleto en barco. ¿A dónde? Le preguntaron. Adonde sea, dijo Goldemberg, y se subió al Pedro I en el puerto de Odessa. En el barco o en el hotel, Goldemberg y Beláustegui se encontraron y de alguna manera se entendieron. No se sabe de qué modo llegaron hasta Santa Fe, para desde allí seguir viaje hacia el oeste, casi en línea recta hasta la frontera con la Provincia de Córdoba. Por pudor o por mutuo acuerdo cada uno se hizo su propio rancho, pero la vida entre ambos era forzosamente comunitaria. Al principio vivieron de la caza y de la pesca, mientras esperaban la primera cosecha. Nunca abandonaron la idea sedentaria. Los bichicomes árabes que pasaban por la aldea bipolar, como la llamaban, llevaron el comentario a Santa Fe y a Córdoba, y la zona comenzó a poblarse. La única condición para quedarse era demostrar la condición de prófugo o de anarco del postulante. Nunca fueron muchos. La historia que suele conocerse es, casi siempre, la historia oficial. Después aparecen los revisionistas, que cuestionan este discurso. Sin embargo, hay momentos en los cuales las dos corrientes se unen para ocultar hechos molestos. Todos coinciden en que Ciudad Insaurralde se fundó en un desierto, por lo que la toma de posesión por parte de los primeros colonos fue pacífica. Se dice también que los inmigrantes construyeron de la nada los palacetes neoclásicos que aún hoy pueden verse en la Ciudad Vieja. La otra historia, la real, llega a través de los nietos de aquellos anarcos que amasaron los adobes fundacionales. Cuentan los viejos que Insaurralde, el fundador, llegó en septiembre del ochenta y seis con una especie de contrato que decía que las tierras fiscales sobre las que se asentaba el pueblo habían sido loteadas y vendidas a las familias cuyos nombres figuraban en los correspondientes boletos de compra venta archivados en la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe. I dZ Junio | 45 Goldemberg y Beláustegui fueron elegidos delegados por aclamación para decirle al tal Insaurralde que por mucho contrato que trajera las tierras eran de ellos, y que no se moverían de allí. El fundador volvió a Santa Fe, para buscar un piquete del ejército de línea y desalojar a los revoltosos que lo recibieron con trabucos, tercerolas, escopetas, piedras y palos. Cuenta la leyenda que los ácratas resistieron durante meses los ataques de los cosacos con una impecable disciplina, nacida de la devoción que Goldemberg y Beláustegui despertaban entre sus compañeros. Se cuenta que al final los sitiados consiguieron quebrar el asedio, y llegaron a Santa Fe para pedir al gobernador que se respetaran sus derechos. Desconocían los rebeldes los lazos familiares que unían al funcionario con Insaurralde. Apenas llegados, los anarquistas fueron capturados y encerrados en un corral a orillas de la laguna Setúbal, donde pasaron casi un mes a la intemperie, a pan y agua. Cuando dos de ellos murieron la asamblea decidió que aquello no podía seguir así. Rompieron las vallas, expropiaron cien caballos del ejército y enfilaron hacia el Sur. Querían llegar a Buenos Aires, para dar a conocer al Presidente Juárez Celman la situación que vivían. Los oficiales del ejército de Mitre y Roca, veteranos en el exterminio del Paraguay y de la Patagonia, no iban a permitir que una banda de salvajes, capitaneados por un maricón y un judío se burlara de ellos. Antes de llegar a Rosario, la última montonera había sido prácticamente exterminada. Sobrevivieron algunos niños, que intentaron contar la historia y fueron ignorados tanto por los cronistas del gobierno como por los posteriores revisionistas. Los soldados no pudieron encontrar los cuerpos de Goldemberg y de Beláustegui. No importó mucho, porque al negarse los hechos no eran necesarias las evidencias. Se cree que Goldemberg cruzó el río Paraná para llegar después al Uruguay; se cree que fue linyera en Montevideo. Un tal José Goldemberg, casi centenario, figura en la lista de uno de los asilos que usaban como pantalla los cafishos de la Zwi Migdal. De Beláustegui ni siquiera se tiene esta certeza. Pero en las crónicas de los bajos fondos rosarinos se cuenta la historia de la Andaluza, la primera travesti local, que decía haber vivido en la única colonia anarquista de la pampa gringa. Kentucky Miguel Sebastián Arce Su nombre completo es Walter Eduardo Gómez Alba, tiene 17 años y es cordobés. Vive en un departamento en Providencia con su mamá y dos hermanos gemelos cinco años menos que él, Lucio y Marquitos. Va a 3er año del Irigoyen, sobre la Castro Barros y Brandsen. Es flaquito, alto y morocho, aparenta menos edad de la que tiene. Es vendedor ambulante. I. Le dicen Tucky. El apodo nació una mañana en el mercado norte, hace un tiempo. Los sábados, Walter recorre los puestos y ofrece tarjetas Junot por cualquier moneda o billete que la gente le dé. Una vez se cruzó con una pareja de extranjeros que le preguntó en un pobre español qué vendía; él les respondió, ‘lovin cards, for yu and for jer’. Se ganó el cariño de los gringos sorprendidos de cómo un negrito del otro lado del mundo les había contestado con tanta soltura y naturalidad. Le dieron un billete de cincuenta dólares. Walter les preguntó de dónde venían. Ellos le contaron que venían de Louisville, una ciudad del estado de Kentucky, en Norte América. “Kentucky” repitió Walter, y les contó gesticulando lentamente que su profesora de inglés, Carolina, le había enseñado algunas frases para este tipo de ocasión. Algún día voy a ser dueño de Kentucky, pensó en voz baja. Los gringos se guardaron algunas tarjetas, le sacaron una foto, la subieron a Instagram de inmediato y se fueron. Walter le dijo a Pedro, “Kentucky, culiado. Qué buen nombre para una banda de cuarteto. Decime Kentucky o Tucky, Pedrito”. Se quedó repitiendo el nombre. Pedro lo miró y se rió. Pensaba que los gringos al sacarle esa foto se habían llevado algo de su amigo Walter; pero le hizo caso y a partir de ese momento se encargó de que todos lo llamaran así: Tucky. II. A Tucky se hartaron de meterle en la cabeza que la vida es una mierda. Le dijeron también que no iba a pasar de los 20 ó 25 años, a lo sumo. Sus amigos, los parientes, la policía. Tucky intenta que le entre por un oído y le salga por el otro, pero a veces comprende lo que significa que la vida sea una mierda, y otras, no. Cada vez que la policía lo ve merodeando por alguna calle o por el mercado le dicen, “Tucky, cuidate de los pibes. Esos que te hacen mal”. Y se ríen entre ellos. ‘Ustedes son los que hacen mal’, piensa y sabe que algún día, esa será la respuesta que les va a dar de un grito. Una de las cosas que a Tucky más le cuesta todas las mañanas es mirarse al espejo. Mirarse a los ojos por más de cinco segundos y negar todo eso que ve cuando sale a la calle. No puede. A veces no puede o directamente no quiere. Piensa en su mamá, en sus hermanos gemelos, en el paraíso que los rodea en ese departamento, cierra los ojos y se va convencido que es el héroe. De que todo está bajo su responsabilidad. Cuando Tucky estudia lo hace sin ganas, como cualquier chico de su edad. Ya se quedó de año una vez, pero le prometió a su mamá que iba a terminar como sea. Ella a veces hace oído sordo porque su hijo, a pesar de la edad, es responsable y lleva dinero a la casa, y eso ayuda mucho. En las clases de gimnasia juega al fútbol con sus compañeros. Si no hace frío por las tardes, después del » cole, juega con algunos pibes de la cuadra. 46 | Cultura Literatura Los fines de semana que puede, alienta a Belgrano en la cancha. Es una de las pocas actividades que comparte con un tío y sus hermanos gemelos. III. Tucky comenzó a ir a los bailes con la barra de los marcianos de Providencia. Como es uno de los más flacos del grupo, Pedro y el Español lo levantan entre sus hombros en pleno baile, para que quede parado entre la multitud y se deje ver, y así la Mona Jiménez lo salude; cuando eso pasa, la barra explota entre señas, gritos, adrenalina y equilibrio. Del último baile que fue tiene un recuerdo especial. A la madrugada, después del Estadio del Centro se fueron a la casa de la Leo en Alberdi, ahí cerquita. Estaban Tucky, Pedro, la Leo, el novio que se llama Tommy y la porteña, una prima de Tommy que vino de Buenos Aires a visitar Córdoba de vacaciones. Ya quemados y oxidados de tanto cuarteto, humo, vino y algunas pastillas, Tucky le enseñó a bailar cuarteto a la porteña en el living de la casa de la Leo. “Te vi bailando en el estadio pero te tengo que decir que los porteños, y con todo respeto flaca, los porteños no saben bailar cuarteto. Yo te voy a enseñar. Vos seguime a mí. Los porteños bailan cuarteto como si estuvieran en el Caribe. No. El cuarteto se baila así.” La porteña estaba tan borracha esa madrugada que ya se metía por inercia cualquier bebida que hubiera en un vaso o una botella cerca de donde ella pasaba. “Enseñame Tucky.” “Empezá de abajo para arriba. ¿Me entendés? Primero movés los pies. Despacito, ¿ves? Después un cacho las piernas. Poquito las piernas y la cintura. Como si estuvieras haciendo equilibrio arriba de una pelota grande. ¿Viste esas pelotas de plástico grandes? Como las que usaba Kiko. Imagínate que estás parada en una de esas pelotas y tenés que hacer equilibrio con eso. Ahí va. ¿Ves? Una papa. Vos tenés que bailar conmigo.” La porteña es más grande, tiene 20 años y ese gesto de Tucky con seguridad y carácter, la sedujo fuerte. Le terminó regalando una mamada en el baño de la Leo, mientras todos dormían. No cogieron, pero a Tucky no se le olvidó más ese momento; él sentado sobre el bidet, con los jeans y el bóxer debajo de las rodillas, viendo su cara reflejada en el espejo, la porteña en tetas lamiéndole la pija, agarrándosela con la mano, tranquila y suavemente y dejando que Tucky acabe en su boca para después escupir el semen en el inodoro y finalmente tirar la cadena. IV. Tucky tiene un celular. No es cualquier celular. Se lo dio Pedro quién a la vez lo recibió de Herodes. Si uno tiene un jefe llamado Herodes, no hay nada más que decir o agregar. El nombre lo dice todo. Herodes es tu jefe. Herodes te paga un sueldo. Herodes es tu dueño. Herodes te da un celular. Cuando Herodes conoció a Tucky, le dijo: “Te voy a dar un celular y estas tarjetas Junot ¿Las conocés, no? Las tarjetas van a ser tu laburo y el celular va a ser tu juguete.” Tucky vende las tarjetas y espera que le suene el celular, muy esporádicamente. Entonces, recibe instrucciones de qué decir. Saca una bolsita, se mete una pastilla, marca un número y arranca su discurso: “¡Hola gato! Tranquilo hacés lo que yo te digo y en dos horas vas a volver a tu rutina de mierda. Solito vas a la iglesia y dejás la bolsa. Entrás al auto y solito te vas de nuevo de dónde viniste. No te importa quién soy. Soy menor, puto, culiado. No preguntés. Alguien te relojea. ¿Sí? Te vas y te olvidás de todo. Y vas a poder ver la foto de tu hija en paz. Si lo querés hacer a tu manera, y te creés el más poronga, hacelo. Olvidate de tu hija. Si un poco de guita te hace más feliz que ver a tu hija viva, dale, andá y hacelo a tu manera, garca, hijo de puta.” Todo parece un juego. V. Herodes podría ser su padre. Pero no. Le insiste que no deje la escuela, que haga deportes, que cuide a la madre y a los hermanos. Para Herodes, decirle eso es un trámite, algo tan obvio como tener que pelar una naranja primero para poder comérsela después. Le promete un futuro estable y sin peligros, le dice que no le dé bolilla a los comentarios de ‘los giles’ y que él lo va a proteger. “Si yo no te quisiera, te daría un revólver. Para que te mates después del baile, con los giles que hablan huevadas. Yo te doy un celular que es más peligroso que un revólver. Pero a vos no te va a pasar nada. Te doy plata, y un celular.” Tucky le agradece. Sabe que Herodes es una consecuencia de toda esa vida de mierda que le pintaron a lo largo de los años y será su objetivo pasar de nivel, saltearlo, y no quedarse sin vidas. Cierra los ojos frente al espejo. Se guarda las tarjetas Junot en el bolsillo. Mete los libros y cuadernos en la mochila. Respira profundo. Piensa en una ciudad como Kentucky, inexistente y lejana para él, pero que le pertenece de alguna manera. Piensa en la porteña, en su perfume esa madrugada, en los azulejos del baño. En su cara reflejada en el otro espejo, el del departamento de la Leo. Y no es la misma cara que ahora ve. VI. Respira profundo y cierra la puerta. FIN.