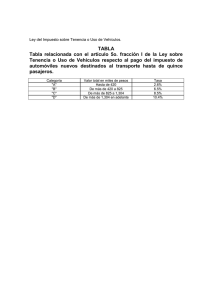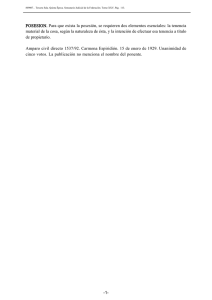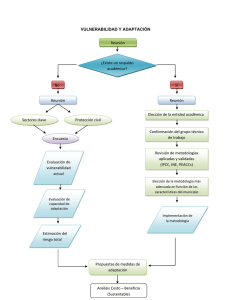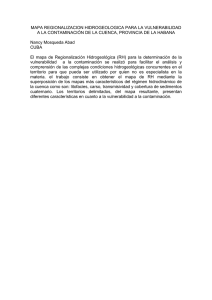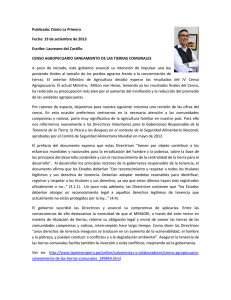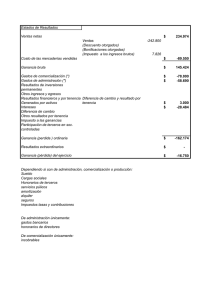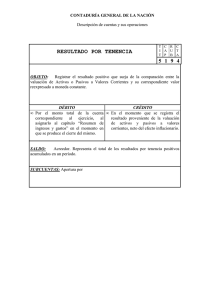GEOPUCE no. 3 - Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Anuncio

Pontifica Universidad Católica del Ecuador GEOPUCE Número 3 Escuela de Ciencias Geográficas - 2011 Imágenes de cubierta: Geóg. MSc. Fredy López C. Paisaje de la Laguna de Colta. Provincia de Chimborazo. 2010. Ingañan de Malchingui. Provincia de Pichincha-Ecuador. Foto: Monserrath Mejía. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR Rector Dr. Manuel Corrales Pascual S.J. Directora General Académica Dra. Patricia Carrera B. Director de Investigaciones y Posgrados Dr. Carlos Ignacio Man Ging V. S.J. Decano de la Facultad de Ciencias Humanas Dr. Juan Hidalgo A. Directora de la Escuela de Ciencias Geográficas MSc. Azucena Vicuña C. GEOPUCE Publicación semestral EDITORA Mtr. Monserrath Mejía S. COMITÉ EDITORIAL Dr. Juan Hidalgo A., Mtr. Galo Manrique Y., MSc. Olga Mayorga J., Mtr. Monserrath Mejía S., Geóg. MSc. Fredy López C., MSc. Azucena Vicuña C. COMITÉ ASESOR CIENTÍFICO Dra. Tanya Cáceres C. (PUCE), Dr. Juan Hidalgo A. (PUCE), Dra. María Fernanda López S. (Universidad de Erlangen – Alemania), Geóg. MSc. Fredy López C. (PUCE), Ing. Mauricio Valladares B. (Colegio de Ingenieros Geógrafos de Pichincha). GEOPUCE Revista de la Escuela de Ciencias Geográficas Número 3-2011 No. de derecho de autor: 033572 ISSN: 1390-566X Corrección de textos: GEOPUCE Diagramación: Carlos Reyes Ignatov Impresión: Imprenta Don Bosco - Quito Escuela de Ciencias Geográficas 2011 Toda correspondencia dirigirse a: Av. 12 de Octubre, 1076 Teléf.: 2991715 Correo electrónico: [email protected] Los artículos son responsabilidad de los autores. ÍNDICE | GEOPUCE 3 5 Presentación Fredy López Resultados de investigación Tenencia, seguridad y regularización de tierras rurales en el Ecuador: entre el problema agrario y los incentivos para la conservación7 María Fernanda López Sandoval Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador 19 Uso de las herramientas geográficas en el análisis de la biodiversidad Ejercicio de aplicación 37 Evolución y tendencias de las lenguas ancestrales del Ecuador a través de la representación cartográfica multitemporal: un estudio interdisciplinario 45 Análisis aleatorio de la variabilidad climática en el Ecuador en los últimos 30 años 59 Monserrath Mejía Salazar Jorge Luis Campaña y Santiago Arce Olga H. Mayorga Svetlana Zavgorodniaya Riesgos por movimientos en masa en la provincia de Imbabura 73 El Salario Digno del agricultor ecuatoriano: acceso, limitaciones sociales y financieras 87 Galo Manrique, Paulina Rosero y Paúl Aguilar Carlos Nieto Cabrera Ensayos Urbanismo ecológico: el reto ambiental de Quito Sheika Aragundi León Ecuador: potenciando los beneficios de los servicios ambientales a través de instrumentos económicos Daniela Carrión y Marco Chíu 95 101 Información Geográfica Noticias de la Escuela de Ciencias Geográficas Monserrath Mejía Salazar y Azucena Vicuña Cabrera 111 Zona Alta de Tigua, Provincia de Cotopaxi Foto: Geóg. MSc. Fredy López C. Presentación Fredy López C. Profesor de la Escuela de Ciencias Geográficas Pontificia Universidad Católica del Ecuador La revista GEOPUCE No. 3 continúa con el propósito de la Escuela de Ciencias Geográficas de la PUCE de divulgar los trabajos que en las temáticas geográficas se están realizando o ya se han concluido, al menos momentáneamente, en esta Escuela. No es difícil, al menos en apariencia, percibir que la Geografía como disciplina científica aborda múltiples y variadas temáticas que, con un fuerte enraizamiento social, trata de esclarecer el mundo en que vivimos. Este número es muestra de ello. Incluye artículos de resultados de investigación en lo físico, lo ambiental y lo humano, propiamente dicho, así como ensayos que muestran las opiniones de los colaboradores de la Escuela. Se dice que la toma de decisiones por parte de quienes deben hacerlo, es más fácil y acertada cuando se dispone de información suficiente y de calidad. Nadie podría dudar de esta afirmación luego de leer los artículos que aparecen en este número y que muestran la vulnerabilidad de la provincia de Imbabura a los deslizamientos en masa, los cambios en el clima que se presentan en el Ecuador, la aplicación de herramientas geográficas para el estudio lingüístico o trabajos de biodiversidad, por ejemplo. M. F. López presenta un artículo que da cuenta de los cambios en los espacios agrarios a fines del siglo XX, luego de analizar los datos que proporciona el censo agropecuario. Según la autora, «La tenencia de la tierra es parte esencial del problema agrario y condición fundamental para la aplicación de los incentivos a conservación. Si bien el tema de la tenencia [a mediados del S. XX] se centró en el acceso… a la tierra, las condiciones de escasez de tierras, aumento de población, desarrollo tecnológico, demandan en la actualidad la seguridad de la tenencia y, al parecer, la [propiedad] individual de la tenencia [en tierras colectivas es una preocupación actual]» M. Mejía escribe un texto que pone en relieve la importancia que día a día van adquiriendo los recursos tecnológicos para la investigación, particularmente para la Geografía. Mediante un ejemplo metodológico ya probado en esta investigación la autora explica en qué consiste «…la aplicabilidad de la Geomática en los procesos de planificación… utilizando la Cartografía Estadística Automatizada, para generar modelos cartográficos de espacialización de actores, recursos económicos y grado de organización municipal… [y cuyo] resultado fue una colección de mapas temáticos a nivel cantonal del Ecuador.» Por su parte, J. L. Campaña y S. Arce exponen un trabajo sobre la aplicación de «herramientas geográficas» para la investigación de la biodiversidad. En el artículo se aprecia la complejidad de los estudios de esta temática biogeográfica y la manera en la que las tecnologías pueden contribuir a optimizar recursos y obtener resultados en menor tiempo. Se muestra también que no siempre se obtendrán resultados satisfactorios en vista de la complejidad de las investigaciones sobre biodiversidad. Campaña y Arce afirman que su trabajo con «…herramientas geográficas, como los sistemas de información geográfica para la ubicación espacial de datos de especies de árboles de dos tipos diferentes de bosques, temperado y tropical… [muestra] que existen algunas dificultades en la determinación del tamaño mínimo y forma de muestreo de parcelas de bosque, especialmente en un bosque temperado, donde la baja diversidad de especies puede ser afectada por una distribución espacial no homogénea.» O. Mayorga entrega un artículo sobre Geolingüística. Este trabajo, novedoso en la Geografía ecuatoriana, es una muestra la faceta multidisciplinaria con la que se deberían abordad ciertas investigaciones socio-espaciales. La autora dice que «Es importante mencionar que R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 |5 Presentación LÓPEZ, FREDY la Geolinguística es un área de estudio multidisciplinar y relativamente reciente que se ocupa de las relaciones existentes entre el lenguaje y la geografía.» Abordando otra temática, S. Zavgorodniaya, recuerda la actualidad del calentamiento global y del probable cambio climático que ya se estaría presentando en la Tierra. El trabajo es el resultado del análisis de 30 años de variabilidad climática en el Ecuador, y que muestra que «Los cambios de las condiciones climáticas van a manifestarse irregularmente en los próximos años, dependiendo de la latitud del lugar [dentro del territorio ecuatoriano]». G. Manrique propone un texto que analiza las condiciones de la provincia de Imbabura frente a los movimientos de remoción en masa y sus conclusiones no pueden ser más importantes pues «Se ha determinado que la Provincia de Imbabura presenta riesgos a movimientos en masa muy altos y altos en un área de 3955,1 km ² que corresponde al 81% de su territorio, lo que constituye en un problema muy importante en cuanto a sus procesos de desarrollo.» 6| En el ámbito de la Economía Agrícola, C. Nieto pone en evidencia la dificultad con la que pocos agricultores ecuatorianos, principalmente los pequeños, acceden a un salario «digno», resaltando que «Casi sin excepción, el agricultor ecuatoriano mediano o pequeño no puede acceder al salario digno definido por el Gobierno, bajo las condiciones actuales en las que se desenvuelve su actividad y de las utilidades que recibe por las mismas.» En el apartado de lo que se ha llamado «Ensayos», S. Aragundi presenta un tema de actualidad y de debate sobre cómo cambiar las condiciones ecológicas de las ciudades y D. Carrión y M. Chíu discurren sobre los servicios ambientales, los beneficios que prestan y las dificultades para valorarlos. La revista termina con algunas noticias de relevancia para la comunidad geográfica ecuatoriana, compuesta por estudiantes, profesores e investigadores, aunque el público en general, también puede enterarse de lo que ocurre en este mundo del saber geográfico. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Tenencia, seguridad y regularización de tierras rurales en el Ecuador: entre el problema agrario y los incentivos para la conservación María Fernanda López Sandoval* Recibido: mayo 23/11. Aprobado: junio 16/11 Resumen Introducción El artículo presenta algunas consideraciones sobre la tenencia de tierra, la seguridad de la misma y regularización en el marco del problema agrario y de los incentivos para la conservación. Se analizan algunas definiciones y debates sobre la importancia de la seguridad de tenencia en espacios rurales de Ecuador. Con datos de estudios realizados se presenta un ejemplo del conflicto de la regularización de tierras del Estado para la producción y conservación. Se observa la evolución de las formas de tenencia privada y comunal–cooperada, con datos de los censos agropecuarios. Finalmente, se discuten las principales diferencias y similitudes de los objetivos de regularización dentro del problema agrario y de los incentivos para la conservación. El acceso a la tierra en áreas rurales constituye uno de los aspectos fundamentales del desarrollo agropecuario (DEININGER y FEDER, 1998) y los incentivos a comunidades para la conservación (COTULA y MEYERS, 2009; MORALES et ál., 2010). Por un lado, la acelerada urbanización en países en vías de desarrollo –como Ecuador– todavía no ha superado la importancia de la actividad agropecuaria en la ocupación de la población y en el uso del suelo. Entre 1952 y 2001 la población urbana del país pasó del 19% al 52% (INEC, 2002), pero aún el 26% de la población económicamente activa (PEA) total y el 60% de la PEA rural se ocupaba en actividades agropecuarias (VÁZQUEZ y SALTOS, 2006), de manera exclusiva o combinada. Del mismo modo, la superficie agrícola utilizada, de casi 6 millones de hectáreas en 1954 aumentó a 12,3 millones en el 2000 (LÓPEZ, 2004). Por otro, en el marco de acuerdos globales, desde la década del noventa la preocupación gubernamental de los países tropicales, por la conservación de ecosistemas y protección de bio- Palabras clave Tenencia de tierra, incentivos para la conservación, problema agrario, seguridad de tenencia, censos agropecuarios. * Escuela de Ciencias Geográficas PUCE, Quito, Ecuador: [email protected] R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 |7 Tenencia, seguridad y regularización de tierras rurales en el Ecuador: entre el problema agrario y los incentivos para la conservación L Ó P E Z S A N D O VA L , M A R Í A F E R N A N D A diversidad, se traduce en la implementación de políticas que incluyen, por ejemplo en Ecuador, la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) (SIERRA et ál., 2002); o la introducción de incentivos para la conservación como instrumentos para motivar el cambio de actitudes y prácticas de uso de la tierra y sus recursos en propietarios privados, comunidades y otros actores (ALBÁN et ál., 2010). Estas dinámicas económicas y políticas han modificado el interés público y social sobre los espacios rurales y han definido un escenario conflictivo de la política pública, que se debate entre el desarrollo agropecuario y la conservación. En este estado de la cuestión, el acceso a la tierra, los derechos de tenencia y propiedad se convierten en un punto esencial para los modelos territoriales del desarrollo rural en el país. Los cambios en la concentración de propiedad y los procesos de colonización que entraron en vigor desde la aplicación de las leyes de Reforma Agraria y Colonización en las décadas del sesenta y setenta introdujeron hasta los noventa varios debates y problemáticas relacionados al discurso del problema agrario (BARSKY et ál., 1982; BARSKY, 1984). Este se asociaba a la falta de mecanismos para el desarrollo productivo de las economías campesinas, lo cual repercutía en la marginación permanente de grandes sectores de población rural (JORDÁN, 2003). Algunos de los aspectos de la definición del problema agrario fueron la falta de acceso a tierras productivas, al capital, baja productividad, degradación del suelo. Entre las décadas del setenta y ochenta el problema agrario fue el centro del debate sobre los espacios rurales en la región, y temas como la lucha por la tierra y por el agua fueron de principal interés en la discusión (FAO-COTECA, 1995). Por otro lado, desde los noventa, los incentivos a la conservación han contextualizado la tenencia de la tierra en un discurso distinto al del problema agrario. En éste, la tenencia de bosques es el punto clave de discusión y así, en el país, el Estado y las comunidades indígenas se convierten en actores importantes dentro de las negociaciones de conservación, al ser los grandes tenedores de bosque (AÑAZCO et ál., 2010). La tenencia de tierra tiene otra importancia frente a aquella del problema agrario: en este es un elemento del desarrollo productivo y en las negociaciones de conservación pasa a ser la condición escencial para la manutención del bosque (COTULA y MEYERS, 2009). En ambos casos, el tema de seguridad de tenencia de la tierra se vuelve cada vez más prioritario en el debate sobre la eficacia de los mecanismos de conservación (BRUCE et ál., 2010) y sobre los incentivos al desarrollo productivo agropecuario campesino (FAO– COTECA, 1995). 8| Con estos antecedentes, este artículo explora primero los principales puntos de discusión sobre la tenencia y seguridad de la tierra, relacionados tanto a la producción agropecuaria como a los incentivos para la conservación. Analiza la evolución de las formas más difundidas de tenencia de tierras rurales en el país: la propiedad individual y la propiedad comunal, según las definiciones de los tres censos agropecuarios del Ecuador. Finalmente, presenta algunas conclusiones sobre el proceso de regularización. Metodología El contenido del artículo se fundamenta en una revisión de información secundaria sobre tenencia, seguridad y regularización de tierras y su importancia en la producción agropecuaria y en los incentivos a la conservación en Ecuador. La diferenciación intra–provincial de los cambios de la propiedad privada con título y de la propiedad comunal en usufructo que se ha dado entre 1950 y 2000 se realizó con los datos de los censos agropecuarios1. Se realizó primero un análisis de las definiciones que constan en los censos de los tipos de propiedad individual y comunal para luego –en base a procesamientos con cartografía estadística multi–temporal (LÓPEZ et ál., 2008)– analizar el impacto intra–provincial de estos tipos de tenencia en el período señalado. Hay que recordar que dos de los tres censos agropecuarios se realizaron el marco de las leyes de Reforma Agraria y Colonización. El primero (1954) tuvo como meta la obtención de datos sobre la realidad agraria del país para la formulación de la primera ley; no contiene datos de las regiones insular y oriental. El segundo censo (1974–1975) sirvió para evaluar los impactos de dicha ley, principalmente sobre la concentración de la tierra y la eliminación del precarismo; el impacto de la reforma de 1973 no se puede evaluar con los datos de este censo (LÓPEZ, 2004). Entre 1999 y 2000 se realizó el tercer censo agropecuario para establecer un sistema de información agropecuaria definitivo. Este censo incorporó variables asociadas a procesos de globalización de la economía, liberación y apertura de mercados; la información del 2000 es más amplia que en los anteriores. Tenencia, seguridad y regularización En sociedades agrarias la tierra no solamente es el factor de producción principal de las unidades domésticas, sino Se incoporaron para esta sección, datos del estudio de López et ál. (2008), sobre los cambios en la estructura agraria del país, realizado en base a cartografía estadística de los datos sobre tenencia, producción agrícola y ganadera y uso de suelo, de los tres censos agropecuarios: 1954, 1974 y 2000. 1 R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Tenencia, seguridad y regularización de tierras rurales en el Ecuador: entre el problema agrario y los incentivos para la conservación L Ó P E Z S A N D O VA L , M A R Í A F E R N A N D A también una forma de acumulación de riqueza y objeto principal de transferencia entre generaciones (DEINIGER y FEDER, 1998). Es por esto que el acceso, los derechos de propiedad, posesión y usufructo son claves para actividad agraria. El término «tenencia de la tierra» indica el derecho a poseer y usar tierras, y no necesariamente tenerla en calidad de propiedad: se puede disponer de tenencia sin existir posesión. Algunos ejemplos conocidos de tenencia incluyen los sistema de propiedad occidentales: pleno dominio y arrendamiento (BRUCE et ál., 2010). Los derechos de propiedad son acuerdos institucionales con implicaciones sociales que involucran poder, derechos y privilegios. Según Alchian y Demsetz, los derechos de propiedad son un conjunto de características sobre la exclusividad (de uso), la heredabilidad, transferibilidad y mecanismos de imposición sobre la tierra. Existen cuatro categorías básicas de derechos de propiedad de la tierra: acceso abierto, comunal, privada y estatal (FEDER y FEENEY, 1991). Los derechos de propiedad sobre la tierra –según la teoría de Boserup– evolucionan gradualmente desde sistemas comunales, hacia sistemas de tenencia intra–comunales con derechos de usufructo, hasta la individualización de la propiedad, como respuesta institucional al aumento del precio de la tierra por su escasez. La progresiva individualización de los derechos sobre la tierra resulta del aumento de la densidad de población, el progreso técnico, la integración comercial y la reducción de riesgos en la producción agrícola (DEININGER y FEDER, 1998). Se conoce incluso que muchos sistemas comunales de tenencia de la tierra no se basan en un sistema comunal de producción. En estos casos es habitual que se cultive y produzca en las parcelas agrícolas de manera individual, por lo cual los incentivos hacia inversiones y cuidados de la tierra provienen de individuos, también en sistemas colectivos. Muchas veces, la ineficiencia en la distribución del acceso a áreas comunales (bosques, pastos) es un hecho común. Desde el punto de vista productivo entonces, los beneficios de derechos de propiedad individualizados serían a) incentivos y menores costos para conservación de los recursos de la tierra (ej. fertilidad del suelo) y, a largo plazo, una asociada demanda para inversión en estos; b) transferibilidad mejorada (temporal o permanente); c) aumento de la posibilidad de usar la tierra de manera colateral, en mercados de crédito formales; y contar con un bien para transacciones mercantiles (rentas o venta) (DEININGER y FEDER, 1998). Los incentivos para la conservación son instrumentos para motivar el cambio de actitudes y prácticas de uso de la tierra y sus recursos en propietarios privados, comunidades y otros actores (ALBÁN et ál., 2010). Algunas de las estrategias de incentivos utilizadas para la reducción de deforestación y degradación forestal (REDD)2 consisten en el pago por servicios ambientales (PSE), mercados voluntarios de carbono y mecanismos de desarrollo limpio (MDL); programas integrados de conservación y desarrollo; y forestería comunitaria. Los incentivos se basan en pagos por resultados (ej. por reducción de emisiones de carbono, buen manejo forestal), en asegurar la tenencia y en dar opciones alternativas de ingresos a productores forestales no maderables (SPRINGATE-BAGINSKI y WOLLENBERG, 2010). Estos incentivos se presentan como alternativas a las propuestas que dominaron en los setenta y ochenta, de crear áreas de protección, y tienen varios ejes que se basan en el mercado de los servicios ambientales o la intervención a través de comando y control (ej. multas y tasas), o mediante la formulación de acuerdos institucionales (ALBÁN et ál., 2010). Dentro de este panorama, el asunto de la tenencia apunta más bien a la de los bosques e incluso más allá: a la tenencia y uso de carbono (BRUCE et ál., 2010). Pero como en muy pocos sistemas jurídicos hay una normativa para los derechos de bosques –menos aún de carbono– éstos se incluyen en los derechos de tierra. En este sentido, la tenencia de tierra tiene un interés particular en zonas cubiertas de bosques y, más aún, éste se focaliza en el mantenimiento permanente de los bosques como sostén de carbono. Al comparar esta situación con la importancia de la tenencia de la tierra con fines productivos observamos que el recurso en la discusión de la tenencia de «tierra» es distinto: el suelo, en un caso, y los bosques–carbono, en otro. En este contexto, los territorios indígenas se vuelven claves en la América Tropical por ser los que mejor cobertura vegetal mantienen y presentan una menor densidad poblacionales (VAN DAM, 2011). Una condición básica para que los beneficios de los incentivos lleguen a las poblaciones de estos territorios es la seguridad en la tenencia –colectiva o comunal– de la tierra. La seguridad de la tenencia se refiere los marcos que garantizan tanto los derechos de propiedad como la expectativa de que estos derechos sean protegidos o renovados. La seguridad de tenencia no solo incluye los derechos de propiedad, sino también el entorno jurídico y político que avala esos derechos; una tenencia insegura implica riesgos de expropiación o invasión y esto reduce los incentivos para invertir en la tierra (BRUCE et ál., 2010). En el caso de los incentivos para la conservación, el tema de la duración de la seguridad es otro 2 Siglas en inglés para «reducing missions from deforestation and forest degradation» (REDD). La denominación actual de REDD+ incluye manejo forestal. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 |9 Tenencia, seguridad y regularización de tierras rurales en el Ecuador: entre el problema agrario y los incentivos para la conservación L Ó P E Z S A N D O VA L , M A R Í A F E R N A N D A aspecto importante. Es necesario garantizar que los bosques cumplan su función ecológica de fijar el carbono, y esto ocurre solamente en un plazo determinado. Los sistemas de tenencia se diferencian en formales (creados por una ley estatutaria) o informales (sin reconocimiento legal), externos o nativos. En países en vías de desarrollo los sistemas informales de tenencia son comunes, pero sirven –hasta cierto punto– para acceder a tierras en contextos de mercados de tierras muy locales (DEININGER y FEDER, 1998). Así por ejemplo, en el caso de Ecuador, son muy difundidos los sistemas de tenencia y acceso a tierra en base a «posesión de baldíos» –posesión de tierras estatales– o la «venta de derechos posesorios» –enajenación no inscrita de derechos posesorios– o la herencia no inscrita o «al partir» (BURBANO, 2008). Si bien estas transacciones informales han funcionado como instituciones de mercado de tierras en niveles locales, no garantizan una seguridad de tenencia y, por lo tanto, no son suficientes para iniciar transacciones con la tierra más allá de lo local. En el caso de las tierras comunitarias indígenas, existen distintas instituciones de códigos de comportamiento locales que facilitan el usufructo individual de tierras agrícolas y, en el caso de Ecuador, permiten el uso colectivo de páramos y bosques. Sin embargo, este tipo de acuerdos intra–comunales tampoco da cuenta de una tenencia segura, mientras no haya al menos un reconocimiento oficial del Estado, que delimite y garantice la propiedad del cuerpo colectivo (FRANCESCUTTI, 2002). En este marco, la regularización de la tenencia de tierra, entendida como la entrega de derechos de propiedad a los formalmente sancionados por el Estado (GOULD, 2006), se convierte en una condición esencial para las dos direcciones del desarrollo de los espacios rurales de países como Ecuador: la productividad agropecuaria y la conservación. Adjudicaciones y regularización En el país, un primer problema que surge desde estos dos enfoques de la tenencia de tierra es el de la adjudicación y regularización de tierras de patrimonio del Estado y las competencias de las instituciones responsables (AGUIRRE, 2005, MORALES et ál., 2010). Primero, la recién creada Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria (STRA)3, adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que reemplaza al Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDA) que a su vez sustituyó al Instituto Ecuatoriano de Refor- Todavía no está claro cómo funcionará la STRA, por lo que se mantienen los procedimientos del INDA. 3 10 | ma Agraria y Colonización; y segundo, el Ministerio del Ambiente (MAE), que asumió las responsabilidades del Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), cuando los casos de regularización y adjudicación se localizan en áreas de su patrimonio (ej. áreas protegidas del SNAP, bosques protectores y patrimonio forestal del Estado) (AGUIRRE, 2005). La falta de coordinación institucional ha llevado a muchos conflictos y problemas entre 1996 y 2007 en la adjudicación de tierras dentro del patrimonio del MAE, que habían sido ocupadas por campesinos, previamente a la declaratoria de áreas protegidas, bosque protectores o patrimonio forestal. En 2007, mediante un acuerdo ministerial, se permitió a los directores regionales del MAE suscribir resoluciones de adjudicación y se establecieron finalmente los procedimientos correspondientes (MORALES et ál., 2010). A pesar de este intento institucional para facilitar la regularización de tierras de patrimonio del MAE, todavía existen graves conflictos en tierras ocupadas por campesinos, colonos especialmente, en ciertas zonas de país, debido a los complejos procedimientos de regularización que demandan incluso contar con planes de manejo de las propiedades a adjudicarse (MAE, 2007). Los estudios de Morales (2000, 2010) y Burbano (2008) explican de manera más detallada las repercusiones de esta situación. El objetivo de la titulación según los procedimientos del INDA es el «dar seguridad en la tenencia de la tierra para generar confianza y atraer la inversión al sector agrario, a fin de promover el desarrollo sustentable de este sector» (INDA, citado en Francescutti, 2002: 11). Se contemplaba la titulación de tierras en tres formas: a) legalización a favor de comunidades ancestrales; b) adjudicación a favor de posesionarios con una tenencia mínima ininterrumpida de cinco años y; c) adjudicación de otras tierras. Por otro lado, el objetivo de la titulación según el MAE es aportar a un manejo forestal sustentable de los bosques para «garantizar la provisión de materias primas, bienes y servicios ambientales» (MAE, 2008: 5). Los objetivos de la titulación claramente se debaten entre los dos contextos de la tenencia: para intervenir en el problema agrario y para garantizar la existencia de los bosques, un recurso valioso en un mercado global que se está definiendo. La dimensión de la necesidad de regularización de tierras es incierta. Los estudios de FAO (2000) y SIG Tierras (2008), por ejemplo, citados por Morales et ál. (2010) indican distintas superficies de tierra a adjudicar dentro de los dos patrimonios; al menos entre el 12% y el 27% del territorio nacional estaría todavía dentro del patrimonio del INDA. Un 10% de tierras estaría dentro del R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Tenencia, seguridad y regularización de tierras rurales en el Ecuador: entre el problema agrario y los incentivos para la conservación L Ó P E Z S A N D O VA L , M A R Í A F E R N A N D A patrimonio del MAE según la FAO. Los estudios de Martínez (2000) y Morales et ál. (2000) son referencias básicas para entender la problemática de adjudicaciones y regularización en tierras del INDA y del MAE. La tabla 1 indica una aproximación a las tierras patrimoniales de ambas instituciones hasta 1998, según Martínez. Hasta finales de los noventa todavía, según este cálculo, alre- dedor de 9,8 millones de hectáreas para adjudicar por el INDA; sin embargo, incluso dentro del patrimonio del MAE existe tierra por adjudicar a posesionarios. A pesar de que desde el 2000 se han dado interesantes procesos de definición de linderos y adjudicaciones dentro de tierra del MAE, todavía existen conflictos por solucionarse (MORALES et. ál, 2010). Tabla 1. Superficie de tierras del Estado, 1998. Tierras del Estado y privadas Hectáreas Patrimonio del INDA en 1998 9´876.080,3 Áreas Naturales* 4´617.665,6 Patrimonio Forestal del Estado* 1´161.956,2 Bosques Protectores* 2´289.713,2 Tierra Adjudicada hasta 1998 7´862.949,7 Tierra urbana, carreteras y otros usos** 1´358.335,0 TOTAL 27´166.700 * Patrimonio de actual MAE. ** Fuera de la responsabilidad MAE–INDA. Fuente: Martínez, L. (2000). Evolución en la propiedad de la tierra según los censos Las definiciones de propiedad de las Unidades de Producción Agropecuarias (UPA) que se han manejado en los censos dan cuenta de la importancia dada a la tenencia en el problema agrario y a los impactos de las reformas agrarias (tabla 2). Se destaca en cada censo la existencia de dos formas de acceso a la tierra: individual y colectiva­–comunal. La propiedad privada con título es cuantificada en todos los censos, aunque con distintas denominaciones. El censo de 1954 contiene variables para determinar la importancia de la tenencia precaria, relacionada a las formas pre capitalistas de trabajo rural, ampliamente estudiadas, entre otros por Barsky (1984); el censo contabiliza la «propiedad de precaristas» y la «propiedad de colonos», siendo estos los primeros colonos–campesinos que acceden a tierras desde inicio de siglo XX, a raíz de la Ley de Colonización de 1936 (CANE- LOS, 1980). Solamente para 1974, existe la variable «propiedad recibida como beneficiario de la Reforma Agraria y Colonización» que explícitamente cuantifica el impacto en la tenencia de la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización. Todas estas formas de tenencia de tierra se consideran como formas de propiedad individual. La propiedad ocupada sin título también es común en todos los censos. En cuanto a la propiedad colectiva se hace una diferencia importante entre «propiedad poseída como comunero» y «propiedad comunal». La primera se refiere a lo anteriormente explicado, como sistemas de tenencia intracomunales con derechos de usufructo. La segunda, que solamente aparece en el censo de 1974, en el período de aplicación intensiva de la Ley de Reforma Agraria, se refiere a la propiedad de cooperativas y comunas que por ley tenía que ser adjudicada desde el IERAC, de forma colectiva. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 11 Tenencia, seguridad y regularización de tierras rurales en el Ecuador: entre el problema agrario y los incentivos para la conservación L Ó P E Z S A N D O VA L , M A R Í A F E R N A N D A Tabla 2. Definición de los tipos de propiedad según los censos agropecuarios Variable Descripción Propiedad privada con título Tierras de propiedad del productor, sobre las cuales tiene derecho de determinar la forma de uso y posee derechos de transferencia para la compra venta. Se incluye aquí, lo definido en el censo de 1954 como «propietario», en el censo de 1974 como tierras en «plena propiedad» y en el 2000 como «propia con título», es decir, propietarios con título. Tierras que una comuna ha asignado a cada uno de sus miembros para su uso en usufructo, exceptuando los derechos de compra venta. Se incluye «comuneros» para el censo de 1954, tierras «poseídas como comunero» para 1974 y «comunero cooperado» para el censo del 2000. Este tipo de tenencia aparece exclusivamente en el censo de 1974 y se refiere a la tierras que el Estado había entregado a los productores, como resultado de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria y Colonización, incluyendo tierras entregadas a los exprecaristas, tierras entregadas a colonos y tierras expropiadas y adjudicadas por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC). Este tipo de tenencia aparece exclusivamente en el censo de 1974 y se refiere a las tierras de propiedad de una comuna y/o cooperativa de producción, igualmente explotadas en forma comunal o colectiva, generalmente para el pastoreo extensivo. Tierras explotadas por el productor que carece de título de propiedad, arrendamiento o permiso de usufructo. Tenencia que aparece exclusivamente para el censo de 1954 como «colonos». Tenencia que aparece exclusivamente para el censo de 1954 y corresponde a la suma de la UPA bajo tenencia de huasipungueros, arrendatarios y partidarios. Propiedad poseída como comunero Propiedad recibida como beneficiario de la Reforma Agraria y Colonización Propiedad comunal Propiedad ocupada sin título Propiedad de colonos Propiedad de precaristas Fuente: Censos agropecuarios 1954, 1974, 2000. Compilación: López et ál., 2008. Los datos censales en cuanto a la tenencia de la tierra son poco precisos. Las UPA, en general, aumentaron de 344.234 a 842.882 (LÓPEZ et ál., 2008) entre 1954 y 2000. La propiedad privada con título aumentó en casi tres veces en este período, de aproximadamente 234 mil a 600 mil, lo cual representa una proporción del 68% y del 71% del total de UPA respectivamente. Estos datos son demasiado elevados, lo que evidencia que los datos entregados por los productores en cuanto a la posesión de título no son exactos. Sin embargo, permiten observar ciertas tendencias del cambio en las estructuras de tenencia dominantes. Por ejemplo, si observamos la evolución de esta forma de tenencia a nivel de provincia (mapa 1), en la Sierra ha habido una mayor proporción de UPA con tenencia privada con título, en comparación a la Costa o el Oriente. Para los censos de 1954 y 1974 se observa que adicionalmente a la Sierra, la provincia de Manabí mantenía altas proporciones de este tipo de tenencia. Esto se puede interpretar como expresión de 12 | la alta concentración de grandes unidades (haciendas) establecidas mediantes colonización y de un más largo período de ocupación. Esta estructura espacial de tenencia privada –que en 1954 y 1974 es similar– cambia para el año 2000. Los datos indican que la mayor cantidad de UPA con título privadas se concentran exclusivamente en la Sierra. Es evidente el impacto de la colonización y la fragmentación de la propiedad que, por un lado, provocó un aumento general de las UPA, pero no a su titulación. También se puede interpretar como resultado de la privatización de tierras comunales impulsada por la Ley de Desarrollo Agrario de 1994 que tuvo un impacto en la titulación individual de tierras, anteriormente bajo tenencia comunal o cooperada. La escasez de tierras aptas para colonizar en las zonas centrales de las provincias serranas ha otorgado mayor importancia a la compra–venta y la herencia como formas primordiales de acceso a la tierra (BERNARD, 1982; LÓPEZ, 2004), para lo cual la legalización con título es condición fundamental. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Tenencia, seguridad y regularización de tierras rurales en el Ecuador: entre el problema agrario y los incentivos para la conservación L Ó P E Z S A N D O VA L , M A R Í A F E R N A N D A Mapa 1. Evolución de propiedad privada con título Elaboración: M. F. López. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 13 Tenencia, seguridad y regularización de tierras rurales en el Ecuador: entre el problema agrario y los incentivos para la conservación L Ó P E Z S A N D O VA L , M A R Í A F E R N A N D A Mapa 2. Evolución de propiedad poseída como comunero Elaboración: M. F. López. 14 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Tenencia, seguridad y regularización de tierras rurales en el Ecuador: entre el problema agrario y los incentivos para la conservación L Ó P E Z S A N D O VA L , M A R Í A F E R N A N D A Las propiedades poseídas como comuneros representaron tanto en 1954 como en el 2000 no más de 1,5% del total de UPA existentes, a nivel nacional. En el mapa 2, se representa la diferenciación interprovincial de UPA poseídas como comunero (o cooperado) y se aprecian los cambios regionales de esta forma de tenencia. Esta fue representativa para el censo de 1954 en las provincias de la Sierra Central (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar) y la provincia del Guayas. La ausencia de datos censales omite la representación de las provincias orientales donde también dicha forma de tenencia es importante. La repercusión las leyes de reforma agraria y colonización, que establecían la formación de comunas y cooperativas para la adjudicación de tierras, impulsó nuevamente la tenencia comunal–cooperada. Esto se observa claramente en el mapa de 1974: indica que la proporción de UPA poseídas como comuneros (hasta del 32%) se encontraban en las zonas de la Sierra Central. Se destacan Cotopaxi y Chimborazo y, además, Morona Santiago en el Oriente. Para el censo del 2000, la proporción de UPA bajo comuneros desciende en la Sierra y la proporción máxima –cerca de 15%– se encuentra en las provincias orientales del norte, donde ha habido mayor actividad de delimitación de territorios indígenas. Mientras que la propiedad comunal en la Sierra (sobre todo Cotopaxi) alcanza su máxima repercusión en la década del setenta, disminuye para el 2000. Para este año más UPA bajo esta tenencia se encuentran en el Oriente y las provincias de Loja, Guayas y Esmeraldas; en estos casos debido a procesos comunales de regularización de tierras. Conclusiones y discusión La tenencia de la tierra es parte esencial del problema agrario y condición fundamental para la aplicación de los incentivos a la conservación. Si bien el tema de la tenencia, a raíz de las reformas agrarias y leyes de colonización de mediados del siglo XX, se centró en el acceso fundamental a la tierra, las condiciones de escasez de tierras, aumento de población y desarrollo tecnológico, demandan en la actualidad la seguridad de la tenencia y, al parecer, la privatización individual de la tenencia es la forma más viable para esta regularización (FRANCESCUTTI, 2002). En realidad los incentivos a la conservación son viables en tierras con cobertura boscosa y, dadas las condiciones de tenencia de bosque en el país, esto aumenta la atractividad de la regularización de la propiedad comunal. Es más: en Ecuador el ejemplo de la regularización comunal de la Gran Reserva Chachi ha servido como modelo para la implementación del proyecto Socio Bosque del Gobierno actual (ALBÁN et ál., 2010). La discusión sobre la tenencia en proyectos REDD todavía se mantiene. Hay quienes sostienen que el apremio por establecer instituciones claras y seguras de tenencia de bosques puede afectar y modificar instituciones ancestrales de acceso (LASTARRIA-CORNHIEL, 2007; COTULA Y MEYERS, 2009). La evolución de los derechos de propiedad en el país es evidente y claramente ha sido influenciada por la intervención estatal. Incluso, como se ha tratado en este artículo, la información oficial de los censos ha contenido variables en cuanto a la tenencia de tierra para medir el impacto de la legislación de las reformas agrarias. Sin embargo, se ha visto que el censo del 2000 no ha considerado otras variables relacionadas a tenencia de tierra, que en la actualidad podría servir para determinar la situación real sobre este tema. El censo del 2000 se centró en la existencia o falta de títulos, lo que sin duda no tiene mucha relación con la realidad, puesto que muchos campesinos por temores históricos afirman tener sus títulos. Sería importante incorporar variables sobre procesos de regularización o sobre las instituciones locales y ancestrales de tenencia y acceso a la tierra. En los procesos de regularización es clave considerar los costos, beneficios y procedimientos que incluyen la titulación misma y la generación de una institucionalidad sólida. Unos derechos de propiedad claros facilitarían el acceso a mercados de tierra más allá de las esferas locales y esto podría tener tanto consecuencias positivas y negativas, como en el caso de la venta de tierra con cobertura de manglar (YÉPEZ, 2008). El mercado de carbono es de tipo global y, en esta escala, la seguridad de la tenencia es una condición imprescindible para el funcionamiento de las transacciones. En la actualidad, el desarrollo de los espacios rurales en el Ecuador, particularmente aquellos con cobertura boscosa, se debate entre encaminarse hacia la conservación de ecosistemas o su explotación. La seguridad de tenencia es una condición escencial para una u otra opción. Al parecer, solamente las instituciones de tenencia establecidas por marcos estatutarios serían las que garanticen seguridad, pero esto aún debe analizarse y discutirse. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 15 Tenencia, seguridad y regularización de tierras rurales en el Ecuador: entre el problema agrario y los incentivos para la conservación L Ó P E Z S A N D O VA L , M A R Í A F E R N A N D A Bibliografía Aguirre, C. (2005): Tierra, Tenencia y Legalización. Loja: BOPRISUR. ALBÁN, M.; MORALES, M.; SUÁREZ, L. (2010): Incentivos para la conservación de bosques en el Ecuador. En: MORALES, M.; NAUGHTON-TREVES, L.; SUÁREZ, L. (Eds): Seguridad en la tenencia de la tierra e incentivos para la conservación de bosques. ECOLEX, Quito. 37-58. AÑAZCO, M., MORALES, M., PALACIOS, W., VEGA, E.; CUESTA, A. (2010): Sector Forestal Ecuatoriano: propuestas para una gestión forestal sostenible. Serie de Investigación y Sistematización No. 8. Quito: Programa Regional ECOBONA INTERCOOERACION. BANCO CENTRAL, Ministerio de Economía, Banco Nacional de Fomento (1956): Primer Censo Agropecuario Nacional 1954. Quito. BARSKY, O.; DÍAZ-BONILLA, E.; FURCHE C.; MIZRAHI, R. (1982): Politicas Agrarias, Colonización y Desarrollo Rural en Ecuador. Quito. CEN. BARSKY, O. (1984 reimpreso 1988): La Reforma Agraria Ecuatoriana. Quito: CEN. BERNARD, A. (1982): Diagnóstico socioeconómico del agro ecuatoriano. PRONAREG-ORSTOM. Quito. BRUCE, J.; LASTARRIA-CORNHIEL, S.; HOLLAND, M.; ROBINSON, B.; NAUGHTON-TREVES, L.; WENDLAND, K. (2010): Conceptos y términos claves relacionados con la tenencia y los derechos de propiedad en la conservación de bosques basados en incentivos directos. En: MORALES, M.; NAUGHTON-TREVES, L. y SUÁREZ, L. (Eds.): Seguridad en la tenencia de la tierra e incentivos para la conservación de bosques. Quito: ECOLEX., 60-82. 16 | BURBANO, M. (2008): La conservación y el desarrollo en zonas rurales habitadas: implicaciones entre el Bosque Protector Corazón de Oro y la comunidad de El Tibio, Parroquia Imbana, Cantón Zamora. Tesis. Quito: PUCE. CANELOS, F. (1980): Colonización y vías de desarrollo: el caso de la parroquia Pedro Vicente. Tesis. Quito: FLACSO. DEININGER, F.; FEDER, G. (1998): Land institutions and land markets, Policy Research Working Paper 2014, Washington, DC: World Bank. FAO-COTECA (1995): Mercado de tierras en el Ecuador: estudio integrado, regiones Litora y Sierra. Roma. FEDER, G. y FEENEY, D. (1991): Land Tenure and Property Rights: Theory and Implications for Development Policy. En: The World Bank Economic Review, 5 (1), 135-153. Gould, K. (2006): Land regularization on agricultural frontiers: The case of Northwestern Petén, Guatemala. En: Land Use Policy 23(4,) 395-407. INEC (1978): II Censo Agropecuario 1974. Resultados definitivos. Quito. INEC (2002): Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. Difusión de resultados definitivos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. Quito. INEC-MAG-SICA (2002): III Censo Nacional Agropecuario. Resultados Nacionales y Provinciales. Quito. JORDÁN, F. (2003): Reforma Agraria en Ecuador. En: Resultados y perspectivas de las Reformas Agrarias y los movimientos indigenas y campesinos en América Latina. Seminario Internacional, La Paz. LÓPEZ, M.F. (2004): Agricultural and Settlement Frontier in the Tropical Andes: The Páramo belt of Northern Ecuador, 1960-1990. Passau: Drukerei Tutte. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Tenencia, seguridad y regularización de tierras rurales en el Ecuador: entre el problema agrario y los incentivos para la conservación L Ó P E Z S A N D O VA L , M A R Í A F E R N A N D A Sitios web LÓPEZ, M.F.; EGÜEZ, D.; SALVADOR, G. (2008): Cambios en la estructura el paisaje agrario hacia fines del siglo XX: Análisis multi-temporal de cartografía estadística sobre tenencia de tierra, uso de suelo y producción agropecuaria 1954, 1974 y 2001. En: MEJÍA, M. (Ed.): Reporte de investigación: Base de Datos II. Documento no publicado. Quito. PUCE, 61-180. MAE – Ministerio del Ambiente del Ecuador (2007): Procedimiento adjudicación de tierras, norma 265. Quito. MARTÍNEZ, L. (2000): Caracterización de la Situación de la Tenencia y Regularización de la Tierra, Programa Sectorial Agropecuario, Quito: BID – MAG – IICA. MORALES, M.(2000): Regularización y Administración de Tierras: Análisis Económico y Financiero, Quito: FAO – Banco Mundial – ECOLEX. MORALES, M.; FREIRE, J.L.; MORÁN, E.; RIVADENEIRA, S. y BARRIONUEVO, I. (2010): Política e institucionalidad de la tenencia de la tierra. En: MORALES, M.; NAUGHTONTREVES, L. y SUÁREZ, L. (Eds.): Seguridad en la tenencia de la tierra e incentivos para la conservación de bosques. Quito: ECOLEX, pp. 11-35. SIERRA, R. (2001): Assessing biodiversity conservation priorities: ecosystem risk and representativity in continental Ecuador. En: Landscape and Urban Planning 59, 95-110. SPRINGATE-BAGINSKI, O. y WOLLENBERG, E. (2010): REDD, forest governance and rural livelihoods. The emerging agenda. Bogor: CIFOR. VÁZQUEZ, L. y SALTOS, N. (2006): Ecuador, su realidad 2005-2006. Quito: C. Peralta. COTULA, L.; MEYERS, J. (2009): Tenure in REDD –Startpoint or afterthought? Natural Resource Issues No. 15. Londres: International Institute for Environment and Development. Rev. 12.02.2011. En: http://pubs.iied.org/ pdfs/13554IIED.pdf FRANCESCUTTI, D. (2002): Regularización de la tenencia de tierras: evolución, costos, beneficios y lecciones, el caso de Ecuador. Roma: FAO. Rev. 12.03.2009. En: http:// www.fao.org/docs/eims/upload/169711/AE372s.pdf LASTARRIA-CORNHIEL (2007): Who benefits from land titling? Lessons from Bolivia and Laos. Gatekeepers Series, 132. London: IIED. Rev. 15.04.2010.En: http://dlc. dlib.indiana.edu/dlc/handle/10535/5904 VAN DAM, C. (2011): Indigenous Territories and REDD in Latin America: Opportunity or Threat? En: Forests 2, 394-414. Rev. 13.03.2011. En: www.mdpi.com/journal/ forests YÉPEZ, V. (2008): The privatization of mangroves. En: Samudra Report, 51. Washington: ICSF. Bruselas. Rev. 15.05.2011. En: http://icsf.net/icsf2006/uploads/publications/samudra/pdf/english/issue_51/art13.pdf R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 17 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador Monserrath Mejía Salazar* Recibido: mayo 24/11. Aprobado: junio 24/11 Resumen El presente artículo describe la importancia y uso de las herramientas geomáticas en el estudio del territorio. Explica cómo los procesos de planificación y ordenamiento territorial se apoyan en las tecnologías de la Geomática para la elaboración de modelos cartográficos, así como la generación de cartografía estadística proporciona al lector una caracterización socio económica de los cantones de Ecuador. Abstract This article describes the importance and use of geomatic tools in the study of territory. It explains the way planning and territorial planning processes are supported by Geomatics technology in the elaboration of cartographic statistics as well as the way the generation of statistic cartography provides readers with a socio economic characterization of Ecuadorian cantons. Palabras clave Geomática, Planificación Territorial, Cartografía Estadística. Introducción La Geografía moderna es considerada por los autores Buzai y Dobson como una «Geografía Automatizada»1, con una evolución teórica–científica sustentada en el paradigma racionalista2 y que con el fundamento del análisis cuantitativo se ha apropiado de herramientas y técnicas agrupándolas en los recursos geomáticos, término creado por Bernard Duisson en 1969. El término se refiere a la unión de las teorías del análisis geográfico 1 Geografía Automatizada, basada en la Geotecnología, es decir, en los notables desarrollos tecnológicos digitales que han impactado en la ciencia. Dobson, J. 1983. 2 Principios teóricos científicos donde el conocimiento está fundamentado en los hechos. con las ciencias de la computación, dando como resultado la automatización de procesos de análisis del territorio. Entre los principales recursos geomáticos se encuentran: Cartografía Automatizada, Teledetección, Modelos digitales de elevación (MDT), Sistemas de Información Geográfica (SIG), Geodesia, Topografía, Fotogrametría, Sistema de Posicionamiento Global (GPS), Estadísticas geovisualizadas, Sistemas de Gestión y Administración de Base de Datos (DBMS) y Cartografía Estadística Automatizada. El presente artículo detalla la aplicabilidad de la Geomática en los procesos de planificación; además, desarrolla una aplicación de la Geomática, utilizando la Cartografía Estadística Automatizada, para generar modelos cartográficos de espacialización de actores, recursos económicos y grado de organización municipal. Este proceso cartográfico–estadístico, conlleva una reflexión teórica y una implementación metodológica mediante técnicas cartográficas para el análisis de los datos e indicadores. El resultado es una colección de mapas temáticos a nivel cantonal del Ecuador. Este artículo emplea la metodología utilizada en el Proyecto «Evaluación de las potencialidades humanas y tecnológicas de los municipios del Ecuador, frente a la implementación de técnicas geomáticas para el ordenamiento territorial. Casos de estudio municipios de: Riobamba, Colta, y Chambo», auspiciado por la Dirección General Académica de la PUCE en 2010. Se realizó en el Laboratorio de Investigaciones Geográficas de la Escuela de Ciencias Geográficas con la participación de los estudiantes en entrenamiento: Grace Hidalgo, Daniel Zabala y con el importante aporte de Gabriela Ramón, quién elaboró su disertación de pregrado en el marco de los objetivos del proyecto antes mencionado. * Escuela de Ciencias Geográficas PUCE, Quito, Ecuador: [email protected] R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 19 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H Metodología y universo de datos Parte 1: evaluación y análisis de los recursos geomáticos disponibles para la planificación Con el fin de evaluar y analizar los recursos geomáticos, como herramientas para la planificación, fue necesario definir el componente instrumental (hardware, software, procesamiento, personal capacitado y marco legal) y la información base (datos digitales georeferenciados) con la que debe contar el municipio para elaborar los planes de ordenamiento territorial. En esta fase se trabajó con los siguientes documentos legislativos: 1. Constitución Nacional (2008). 2. Ley de Régimen Municipal. 3. Plan Nacional del Buen Vivir. 4. «Código Orgánico de organización Territorial, Autonomía y Descentralización» COOTAD; con el fin esclarecer cuáles son los deberes y obligaciones de los gobiernos municipales vinculados con los procesos de planificación nacional, se jerarquizó el orden de las leyes y se sistematizaron las competencias y funciones de los gobiernos municipales. 5. Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias, SENPLADES 2011. Parte 2: caracterización cantonal Consiste en la recopilación y análisis de diferentes fuentes de generación de datos a nivel cantonal y municipal, cuya interpretación lleva a generar la caracterización cantonal. Para realizar este proceso se recurrió a las herramientas gráficas de la cartografía estadística. Se generaron matrices geográficas; con el programa ArcGis –en su módulo de cartografía estadística– y Philcarto se elaboraron mapas estadísticos. Principales fuentes de datos e información: 1. Banco del Estado (BEDE). 2. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); Censo de Población y Vivienda del 2001. 3. Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). 4. Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE V. 8). 5. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 6. Ministerio de Finanzas, estadísticas 2010. En lo que tiene que ver con el universo de datos, no todos los cantones fueron considerados para el presente diag20 | nóstico socio económico; en el CENSO del 2001 hubo 216 municipios, de los cuales solo se tomaron en consideración 213 excluyendo los tres de Galápagos, por motivos de escala de representación; además, no se procesaron las zonas no delimitadas (Las Golondrinas, La Concordia, Manga del Cura y El Piedrero) debido a la falta de datos oficiales. Para las representaciones de las variables se consideró solo a los cantones que superan la densidad de 5 hab/km². Cabe señalar que el presente trabajo no consideró el Censo del año 2010, debido a que sus resultados no estaban disponibles en el momento de realizar la investigación. Resultados Geomática y Planificación del Territorio La Geomática3 está en constante evolución, especialmente por la producción de nuevos modelos teóricos geográficos con innumerables hipótesis a comprobar. A esto se agrega el desarrollo informático en el manejo de datos, la aparición de nuevos sensores remotos para captura de imágenes satelitales y la generación de formatos de datos o algoritmos que promueven la creación de programas con nuevas aplicaciones en el tratamiento automatizado de la información geográfica. Estos usos y aplicaciones han generado instrumentos de gestión y planificación para el ordenamiento del territorio, modelos de gestión del conocimiento y la tecnología necesaria para el estudio digital del territorio. La información geográfica al ser sometida a procesos geomáticos –como captura de datos con la técnica de GPS, la gestión de base de datos digital, levantamientos topográficos de alta precisión, procesos fotogramétricos, técnicas geodésicas para catastros y mediciones de superficies y análisis espacial con las aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica– entrega alternativas de gestión del territorio y mapas o documentos cartográficos en donde se visualiza la realidad del espacio geográfico estudiado. La Planificación Territorial es un proceso estratégico orientado a la visión deseada del territorio en el futuro, integra las propuestas sectoriales para tomar decisiones y ejecutar acciones de desarrollo para llegar a un óptimo ordenamiento del territorio, apoyada de un análisis técnico, voluntad política y participación ciudadana. El objetivo de la Planificación Territorial es garantizar la 3 La Geomática, concebida y conceptualizada por el francés Bernard Dubuisson, es el resultado de la fusión entre la ciencia Geografía (del latín Geo que es Tierra) y la tecnología informática, definiendo a la Geomática como la integración de un mecanismo sistémico que permite juntar las ciencias para medir y localizar espacios en la Tierra con las tecnologías de la informática. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H ocupación racional de los espacios geográficos, mediante un desarrollo sustentable que considera los ejes social (aspectos humanos y tecnológicos), ambiental (físico) y económico (financieros). Las etapas de los procesos de planificación son: diagnóstico, formulación de propuestas y modelo de gestión. Los lineamientos definidos en la planificación territorial en el Ecuador están enfocados en «la reducción de inequidades sociales y satisfacción de necesidades básicas a través de una estrategia de desarrollo endógeno y de procesos de ordenamiento territorial que permitan su ejecución, con una visión integradora e intersectorial, pues en ese escenario se expresa la complejidad de las relaciones entre los sistemas, subsistemas, componentes y subcomponentes de tipo sociocultural, económico, ambiental-territorial y político–administrativos, las ciudadanas y ciudadanos, de forma individual y/o colectiva, participarán de forma protagónica en la toma de decisiones y planificación de los asuntos públicos, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.» (SENPLADES, 2011). Actualmente, la organización territorial del Estado ecuatoriano que detalla la nueva constitución aprobada en 2008, designa a los gobiernos autónomos (juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales), como «entes descentralizados que gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.» (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008). La función de los municipios en el Ecuador ha tenido un cambio trascendental, puesto que solían tener un rol netamente administrativo; sin embargo los actuales procesos de planificación han permitido que los municipios se involucren directamente en este ámbito, se les ha impuesto determinadas competencias y funciones que se ven reflejadas en sus políticas y acciones sobre el territorio. En base a estas disposiciones constitucionales es preciso que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cuenten con herramientas e instrumentos así como personal capacitado, que permitan a los actores políticos contribuir con la tarea de planificación (RAMÓN, 2010). La Constitución de 2008 establece en sus artículos 262 – 267, las competencias exclusivas de los GAD definiendo la obligatoriedad de planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial. En octubre de 2010 entró en vigencia el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) en estos documentos se definieron los contenidos de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, como instrumentos de planificación previstos por la Constitución (SENPLADES, 2011). La SENPLADES ha sistematizado en un documento guía los contenidos de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, se incluye una metodología que se puede aplicar a cualquier escala administrativa (provincial, cantonal y parroquial), dividida en tres fases: diagnóstico, propuesta y generación de modelos de gestión. Para implementar dicha metodología de Planificación Territorial, es necesario utilizar instrumentos y herramientas Geomáticas; de hecho, la aplicación de los recursos geomáticos en la resolución de aspectos de planificación ha sido favorable; como ejemplo se puede citar la elaboración de la cartografía temática orientada a la identificación de escenarios futuros (ocupación del suelo, incorporación del suelo urbano) y los catastros urbanos y rurales multifinalitarios. Diagnóstico y evaluación con cartografía estadística El modelamiento cartográfico de los cantones cuya metodología se sustenta en la teoría matemática de las «categorías», permite definir qué tienen en común los 213 cantones, en función de algunos indicadores socio económicos y su gestión municipal. Una vez identificadas sus semejanzas se generaron categorías de autocorrelación espacial4; de esta manera a las unidades espaciales cantonales se las puede reconocer, diferenciar y agrupar, generando una clasificación jerárquica a nivel cantonal, utilizando procesos de Cartografía Estadística. Esta categorización permite identificar cartográficamente la distribución de los patrones espaciales de los datos, y visualizar su ubicación en el territorio ecuatoriano para generar mapas de síntesis y tablas resumen. El objetivo general es definir categorías de los cantones, agrupándolos según sus semejanzas tomando en consideración algunas variables socioeconómicas: población, salud, educación, vivienda y generar categorías de evaluación para conocer el predominio de tipo de cantones en el Ecuador. 4 Upton y Fingleton definen a la autocorrelación espacial como la «propiedad de un conjunto de datos situados en un mapa geográfico que muestran un patrón de organización». R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 21 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H Cartografía estadística Los aportes teóricos sobre la Cartografía Estadística, detallados en esta fase, fueron extraídos de los trabajos realizados por Hubert Mazurek y Louis Arreghini (Taller de Cartografía Estadística Santa Cruz – Bolivia, julio 2007). Se define a la Cartografía Estadística como un cruce entre la Cartografía, la Estadística y la Semiología gráfica (ciencia que estudia los sistemas de signos como los lenguajes, códigos, señalizaciones, colores, entre otros). Los métodos de la cartografía estadística que se usan con más frecuencia son los que miden la diversidad de la manifestación de los fenómenos en el territorio, definiendo modelos que formen un patrón espacial5. La Cartografía y la Estadística son herramientas polivalentes respecto a cualquier disciplina técnica o científica. La ciencia estadística puede profundizar en uno de los aspectos en los que ha tenido mayor limitación: la referencia espacial de datos estadísticos, donde se impone una estrecha cooperación entre elementos cartográficos y estadísticos para dotar de la dimensión espacial a las fuentes estadísticas. La cartografía estadística permite manipular grandes conjuntos de datos, realizar tratamientos estadísticos y visualizar los resultados en una forma gráfica espacial; tiene sus propios métodos de cálculo y de representación, que forman parte del análisis espacial. Según Areghinni «[…] las exigencias de rigor estadístico entran a menudo en contradicción con las exigencias de legibilidad de un mapa. Para reducir esta contradicción, se debe tomar en cuenta la extrema diversidad de las distribuciones dentro de las series de datos ligados a la Geografía y permitir a la cartografía estadística elegir entre poner en valor, la forma de distribución, conservar su dispersión o hacer aparecer sus irregularidades, los geógrafos proponen varios métodos de categorización de datos, lo que no exime, al fin de, examinar cada mapa para elegir un compromiso entre el rigor de las operaciones de reducción estadística (discretización palabra francesa que significa agrupamiento de datos en clases o rangos) y la semiología que determina la visibilidad de un mapa…» (ARREGHINI, 2007). Los resultados del análisis de datos en Cartografía Estadística son los mapas coropléticos, donde la distribución de datos se representa en unidades espaciales de implantación real, y símbolos proporcionados que ejemplifican según su tamaño la magnitud de los datos geográficos a mapear. 5 Upton y Fingleton definen al patrón espacial como «la variación espacial sistemática de los valores leídos a lo largo de un mapa», o «patrones en los valores registrados en diferentes localizaciones». 22 | En la cartografía generada es indispensable realizar la leyenda, que consiste en indicaciones cifradas que van a permitir a los especialistas del tema apreciar –dentro de lo absoluto– los valores representados. La información aportada para los valores centrales permite interpretar correctamente las diferencias o similitudes de la variable de estudio. La categorización de las variables y su sentido estadístico Los expertos en diferentes disciplinas, regularmente se enfrentan al problema de clasificar o agrupar datos espaciales. Los métodos de clasificación organizan, simplifican y generalizan grandes cantidades de información en efectivas o significativas categorías, dando un orden relativo y simplicidad a la complejidad; como resultado, la comunicación es aumentada, la información espacialmente detallada es mejor comprendida y los patrones espaciales complejos son representados más claramente (MASUREK, 2006). Los mapas creados con datos propiamente clasificados dan como resultado comunicaciones gráficas efectivas. Los métodos de clasificación son una parte integral del proceso de investigación científica, ayudando en la formación y comprobación de hipótesis o guiando futuras investigaciones. Al usar la Cartografía estadística hay que considerar las múltiples posibilidades que genera el trabajo con las series estadísticas y con las metodologías de categorización. Es importante recalcar que no existe una solución óptima de representación generalizada: todo depende de la distribución de los datos y las posibilidades de representación gráfica (escala), procurando perder la menor cantidad posible de información, resaltando aquello que es realmente útil (ARREGHINI, 2007). La categorización (agrupamiento de datos en rangos) reduce la información contenida dentro de una serie de datos (matriz geografía), conservando todos los datos pero graficando en clases, lo que permite mejor legibilidad. Como se indicó anteriormente la Cartografía estadística se fundamenta en un compromiso entre la estadística y la semiología, se «pierden datos estadísticos» pero se gana en información gráfica o lo que se conoce como reducción estadística de la información. Métodos de categorización La elección de un método de categorización depende esencialmente de las propiedades intrínsecas de la distribución de los datos, de las posibilidades de representación cartográfica y también de los objetivos que la cartografía se ha fijado en cuanto a la información que desea comunicar. Entre los métodos de categorización se puede listar: cortes naturales (JENKS), manual, categorización por quintiles, desviación estándar, intervalos iguales. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H Metodología La metodología de investigación empleada en esta fase consiste en analizar indicadores socioeconómicos y de gestión municipal, agrupándolas en matrices comparativas, para que puedan ser cartografiadas utilizando técnicas de cartografía estadística en diferentes ejes temáticos. Se realizaron mapas estadísticos de diversas variables, (generando de cinco a seis clases o rangos, y ejecutando pruebas con cada uno de los métodos de categorización) y análisis comparativos de similitudes y diferencias, para lo cual se emplearon matrices geográficas generadas en Excel; finalmente se elaboraron listas de cantones con características similares para agruparlos en categorías. Para la siguiente producción cartográfica de mapas, el método utilizado fue el «manual», que consiste en introducir valores manuales que permitan agrupar los datos en rangos previamente establecidos; este método es útil en estudios que requieran análisis comparativos entre mapas. Los proyectos realizados en el Laboratorio de Investigaciones Geográficas de la Escuela de Geografía, que funciona desde 2006, han centrado su interés en esta técnica; de hecho se ha elaborado una amplia variedad de documentos cartográficos temáticos estadísticos a escala parroquial, cantonal y provincial. Siempre se ha propiciado el mapeo de nuevos indicadores generados por los organismos oficiales del Estado. En la tabla 1 se detallan los indicadores utilizados para elaborar los mapas: Tabla 1. Indicadores de clasificación Población 1. Número de habitantes por cantón 2. Densidad poblacional 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vivienda INEC 2001 Infraestructura de servicios básicos Ministerios de Finanzas 9. Agua entubada 10. Déficit de servicios básicos 11. Alcantarillado 12. Hacinamiento Salud 13. Índice oferta salud 14. Establecimientos con internación 15. Centros 16. Subcentros 17. Puestos de salud 18. Dispensarios Educación 19. Número de planteles 20. Alumnos por plantel 21. Total de escuelas Sistema Integrado de Indicadores Población – Pobreza sociales del Ecuador – SIISE Banco del Estado BEDE Evaluación Básica Municipal (EBM) Porcentaje de población en el área rural Porcentaje de población en el área urbana Población económicamente activa Población económicamente activa sector primario Población económicamente activa sector secundario Población económicamente activa sector terciario 22. % Necesidades Básicas Insatisfechas 23. % Extrema Necesidades Básicas Insatisfechas Indicadores del Componente Gestión Financiera: 24. Autosuficiencia financiera Estado de los catastros de contribuyentes (tributarios) 25. Catastros actualizados de carácter tributario Dispone de un Plan de Desarrollo Local Participativo 26. Plan de desarrollo 27. Distribución de presupuestos para el 2010 Elaboración: M. Mejía. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 23 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H Analizando la realidad de los cantones en cifras Población Número de habitantes En el mapa denominado «Número de habitantes por cantón» (mapa 1) se observa claramente que la distribución geográfica de la población ecuatoriana está ubicada en su mayor parte en la cuenca del Río Guayas; no obstante, resulta evidente la representatividad que tienen los dos polos principales de atracción de la población, que son los cantones metropolitanos de Guayaquil (2’039 789 hab.) y Quito (1’839 853 hab.), cuyas poblaciones sumadas constituyen el 24% del total de la población ecuatoriana y el 51,4% de la población urbana al 2001 (EGÜES, 2010). Los cantones más representativos, según el número de habitantes, son Cuenca (417 632 hab.), Ambato (287 282 hab.), Santo Domingo (287 018 hab.) y Portoviejo (238 430 hab.). Las metrópolis de Guayaquil y Quito representan las áreas estratégicas del Ecuador. La ciudad de Quito constituye el centro político administrativo del país, que cuenta además con una invaluable riqueza histórica que data de la época colonial. Respecto a la ciudad de Guayaquil, ésta cuenta con el más importante desarrollo económico vinculado principalmente con la explotación de productos tropicales y además con la presencia de la infraestructura portuaria. Otros cantones como Cuenca presentan un importante desarrollo poblacional. Machala con su alta producción de banano, Ambato conexión comercial y turística entre la Sierra y la Amazonía; y Santo Domingo de los Tsachilas, enlace económico entre la Sierra y la Costa, tienen un potencial de desarrollo económico y son considerados como nuevos cantones de atracción poblacional. La mayor concentración poblacional se ubica en los cantones capitales de provincia, lo que demuestra una distribución espacial heterogénea; por ello, es indispensable la creación y aplicación de políticas y acciones económicas por parte del Estado que permitan potencializar el desarrollo proporcionado de los cantones, evitando mayores desequilibrios de concentración de población en pocos cantones y el despoblamiento de otros (mapa 1). Mapa 1. Número de habitantes por cantón Elaboración: M. Mejía. 24 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H Densidad poblacional La densidad poblacional cantonal describe una concentración de la población en pocos cantones; 23 tienen una densidad de 131 a 720 hab/km² y la más alta concentración en cantones como Salinas con 722 hab/ km² y La Libertad con 3081 hab/km de densidad. Esta gran concentración de población genera demandas de la gestión municipal (mapa 2). El mapa de densidad poblacional está elaborado con parámetros de discretización manual; se tomó este criterio para evitar categorías con datos extremos, logrando una proporcionalidad puesto que existen pocos cantones con alta densidad y muchos con baja densidad, lo que es un indicador de la existencia de valores extremos en los datos. La clasificación en cinco categorías de datos sirve para identificar mejor la densidad de los cantones y evitar la generalización de los datos. En Ecuador existe una marcada concentración de cantones con menos de 20 hab/km²; esta característica es evidente sobre todo en la región amazónica, donde sólo los cantones la Joya de los Sachas (22 hab/km²) y Lago Agrio (21 hab/km²), superan dicha densidad. Cabe señalar que otros cantones con una densidad poblacional menor a 20 hab/km² son los siguientes: en la Sierra Norte, Sigchos (15 hab/km²) y San Miguel de Urcuquí (18 hab/km²); en la Sierra Sur, Oña (11 hab/ km²), Chilla (8 hab/km²), Atahualpa (19 hab/km²); Sozoranga y Quilanga (19 hab/km²), Zapotillo (9 hab/km²); y Las Lajas (16 hab/km²) en la Costa los cantones de la provincia de Esmeraldas: San Lorenzo (9 hab/km²), Eloy Alfaro (7 hab/km²) y Río Verde (14 hab/km²). Mapa 2. Densidad poblacional Elaboración: M. Mejía. Pobreza Las cifras de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (PNBI) no son alentadoras: 19 cantones poseen alrededor del 50% de su población con PNBI; el resto (197 cantones) supera en 70% la población considerada pobre. El método directo (método de las Necesidades Básicas Insatisfechas) o de los indicadores sociales (utilizado en el presente indicador) define un hogar como pobre cuando tiene carencias graves en el acceso a educación (analfabetismo, insuficiente escolaridad, insuficiente matrícula escolar), salud (deficiente atención de salud), R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 25 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H nutrición, vivienda (hacinamiento), servicios urbanos (déficit de servicio eléctrico, déficit de agua potable, déficit de alcantarillado) y oportunidades de empleo (baja participación laboral). Cualquier hogar que tenga una o más de esas deficiencias se considera un hogar (y a sus miembros) con necesidades básicas insatisfechas (SIISE 2001). Los porcentajes de NBI a nivel cantonal representados en el mapa 3 muestran la distribución espacial de este indicador; en general, el mayor número de cantones se ubica sobre el 50%; de los 217 cantones que conforman el universo para la elaboración de este mapa, 207 superan el 50% de población con NBI; los 10 cantones restantes presentan porcentajes que varían entre 30% y el 50%. En la tabla 2 se describen los cantones con los porcentajes de NBI más altos. Mapa 3. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (PNBI) Elaboración: M. Mejía. Tabla 2. Cantones con porcentajes superior a los 90% de población con PNBI. Cantón Río Verde Eloy Alfaro Taisha Guamote Salitre (Urbina Jado) Loreto Putumayo Olmedo (Manabí) Espíndola Manga del Cura Población con Pobreza Porcentajes de Pobreza Necesidades Básicas Insatisfechas Necesidades Básicas Insatisfechas 21.655 32.617 12.762 33.841 48.138 12.775 5.829 8.727 14.854 16.681 97,7 97,6 97,6 96,1 95,6 94,9 94,5 94,4 94,3 94,3 Elaboración: M. Mejía 26 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H Población económicamente activa - PEA de 10 años y más a nivel cantonal Los indicadores que a continuación se describen indican los porcentajes de Población Económicamente Activa (PEA) por rama de actividad; el objetivo de este ejercicio consistió en identificar cuantitativamente el predominio del tipo de actividad, definiendo de esta manera el predominio de PEA por cantón. Es necesario puntualizar que los datos proporcionados por el INEC fueron tratados por medio de sumatorias y en función de la siguiente clasificación: PEA primaria (obtención de materia prima) 1. Agricultura 2. Caza 3. Ganadería 4. Silvicultura 5. Pesca PEA secundaria (industrialización) 6. Explotación de minas y canteras 7. Industrias manufactureras 8. Suministros de electricidad, gas y agua 9. Construcción PEA terciaria (comercio y administración) 1. Servicios sociales 2. Salud 3. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 4. Administración pública y defensa 5. Comercio al por mayor y por menor 6. Enseñanza 7. Hoteles y restaurantes 8. Intermediación financiera 9. Organizaciones y órganos extraterritoriales 10. Actividades comunitarias, sociales y personales tipo servicios 11. Transporte, almacenamiento y comunicaciones Mapa 4. Población económicamente activa Elaboración: M. Mejía. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 27 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H tienen empleo pero están dispuestas a trabajar (desocupados)» (SIISE, 2008). Al analizar la definición anteriormente descrita y al compararla con los datos representados en el mapa 4 (tabla 3), se demuestra que los cantones Tisaleo y Aguarico tienen la mayor concentración de PEA (47%), seguido por el cantón San Pedro de Pelileo (46,8%). Únicamente catorce cantones tienen porcentajes inferiores al 30% de su población en edad de trabajar; el resto oscila entre 30% y 50% del total de su población; estos porcentajes no definen si los habitantes tienen empleo seguro y con buena remuneración. El comportamiento de la PEA por área de actividad es correlacionado, puesto que en cantones donde predomina la población asentada en áreas rurales existe mayor porcentaje de población dedicada a las actividades primarias (en 143 cantones el 50% de la población está dedicado a la agricultura). «La PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. Las personas económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad para trabajar, están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento. Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no En las tablas 3 y 4 se detallan los porcentajes más altos y bajos de PEA. Tabla 3. Cantones con porcentajes altos de PEA Cantón # PEA Habitantes (INEC 2001) Habitantes total % PEA Tisaleo 4.950 10.525 47,0 Aguarico 2.188 4.658 47,0 22.950 48.988 46,8 Quijos 2.574 5.505 46,8 Colta 20.862 44.701 46,7 San Pedro de Pelileo Elaboración: M. Mejía. Tabla 4. Cantones con los porcentajes más bajos de PEA Cantón # PEA Habitantes (INEC 2001) Habitantes total % PEA Logroño 1.273 4.621 27,5 24 de Mayo 8.035 28.294 28,4 Jaramillo 3.439 11.967 28,7 Puerto López 4.827 16.626 29,0 10.398 35.627 29,2 Bolívar (de Manabí) Elaboración: M. Mejía. 28 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H Mapa 5. Población económicamente activa del Sector Primario Elaboración: M. Mejía. Población económicamente activa del sector primario Sector primario es aquel sector económico que agrupa al conjunto de actividades ligadas a la transformación del medio natural: agricultura, pesca, minería y actividad forestal. Los cantones de mayor concentración de población en su área urbana se correlacionan con los porcentajes de cantones con una bajísima actividad primaria. En el mapa 5 se muestran los porcentajes de la PEA del sector primario. Población económicamente activa del sector secundario En el sector secundario se agrupan a las personas dedicadas a la explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, suministros de electricidad, gas, agua y construcción. De esta manera se puede catalogar a cantones con predominio de actividad secundaria. En la actividad secundaria se observa que solo siete cantones concentran la PEA entre el 28 – 56% de su población dedicada a la industria manufacturera (mapa 6). La tabla 5 detalla esta característica definiendo así a los cantones que tradicionalmente se han dedicado a las actividades manufactureras: Chordeleg, Antonio Ante y Otavalo. Población económicamente activa del sector terciario Los cantones con predominio de PEA ocupada en el sector terciario son aquellos en los que la población se dedica al comercio al por mayor y menor y servicios en general. Por ello, resulta coherente encontrar a los cantones con mayor número de población, correlacionados con mayor desarrollo en servicios, mayores oportunidades de trabajo y que son los polos de atracción para la migración interna; son 21 cantones que están en el rango de 42,1% - 65% de población económicamente activa del sector terciario (mapa 7). R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 29 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H Mapa 6. Población económicamente activa del Sector Secundario Elaboración: M. Mejía. Tabla 5. Cantones con menor porcentaje de población dedicada al PEA secundaria CANTÓN # PEA SECUNDARIA % PEA SECUNDARIA Chordeleg 2.417 55,02 Antonio Ante 5.030 35,14 10.805 32,03 Sigsig 2.879 31,87 Gualaceo 4.114 30,82 Guano 4.875 29,99 Otavalo Elaboración: M. Mejía. 30 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H Mapa 7. Población económicamente activa del Sector Terciario Elaboración: M. Mejía. Vivienda Infraestructura de servicios básicos de las viviendas La colección de mapas que se presenta a continuación, detalla las estadísticas de la infraestructura de servicios básicos, determinando los cantones mejor y peor equipados. Es importante señalar que los cantones de la Amazonía al tener una densidad poblacional muy baja, poseen también datos en porcentaje muy bajos. Los municipios tienen retos muy importantes sobre todo en los polos de atracción de migración interna y que requieren suplir las necesidades de la creciente población. Viviendas con déficit de servicios básicos El concepto de déficit de servicios básicos identifica a las viviendas que no tienen abastecimiento de agua por red pública dentro de la vivienda, o no cuentan con un sistema de eliminación de aguas servidas conectado a la red pública de alcantarillado, o no disponen de suministro eléctrico, expresado como porcentaje del total de viviendas en este caso de cada cantón (SIISE 2008). En lo que tiene que ver con el déficit en servicios básicos unicamente cuatro cantones (Rumiñahui, Quito, Ibarra y Cuenca) están en un rango de deficit entre 27% – 30% de sus viviendas; el resto de cantones supera el 50% de sus viviendas (mapa 8). Gestión municipal En esta parte del análisis se tomaron tres indicadores que han sido generados por la Evaluación Básica Municipal, trabajo realizado por el Banco del Estado – BEDE 2009: Autosuficiencia Financiera, Estado de los catastros de contribuyentes (tributarios) y Dispone de un Plan de Desarrollo Local Participativo. Los dos primeros nos facilitan conocer qué cantones, a nivel de gestión municipal, tienen un manejo y generación de recursos financieros que considera el BEDE como eficiente. Esta variable también se consideró para categorizar a los cantones como los mejor organizados en el manejo de sus finanzas. Indicadores del componente gestión financiera Autosuficiencia Financiera Este indicador permite analizar el porcentaje de los gastos corrientes y de producción que financia el Municipio con ingresos propios. Un valor igual o superior al 100% del indicador significa que la entidad puede cubrir su gasto corriente con sus ingresos propios (mapa 9). R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 31 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H Mapa 8. Déficit de servicios básicos Elaboración: M. Mejía. Mapa 9. Autosuficiencia Financiera Elaboración: M. Mejía. 32 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H Recursos económicos de los municipios: presupuesto 2010 Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios: 1. Tamaño y densidad de la población. 2. Necesidades básicas insatisfechas 3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. En el Mapa No. 10 se muestra la distribución espacial de los presupuestos municipales (en millones de dólares); se puede observar que los GAD de Quito y Guayaquil tienen un presupuesto que supera los USD 40’000 000. Mapa 10. Presupuesto municipal en millones de dólares 2010 Elaboración: M. Mejía. Conclusiones La aplicación de las herramientas geomáticas provee los elementos gráficos requeridos para la toma de decisiones en la planificación del territorio. Los gobiernos municipales deben incorporar procesos modernos de planificación que a corto plazo proporcionen un ahorro de tiempo, dinero y exactitud, automatizando toda la información espacial. La Geomática proporciona al experto en el manejo del territorio herramientas para desarrollar propuestas y generar soluciones a problemas de la planificación. La responsabilidad y competencia de los GAD para formular los instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial hace indispensable una tecnificación de los procesos de gestión del territorio. Sin embargo, en este contexto hay que recalcar que no existe un documento que determine los lineamientos básicos de uso de los recursos geomáticos aplicados en la planificación territorial. En la actualidad la SENPLADES ha generado una Guía de Contenidos y Procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y pa- R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 33 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H rroquias, 2011, donde se señalan los productos cartográficos que se deben generar como apoyo a la planificación; además se ha realizado un trabajo profundo para mejorar la calidad de los datos geográficos que se utilizan para la generación de los mapas. En este contexto los documentos donde se detallan las características de los datos y los estándares de calidad que al estar publicados en Registro Oficial son normas nacionales de obligatorio cumplimiento son los siguientes: Políticas nacionales de Información Geoespacial (Registro Oficial No. 269, del 01 de septiembre del 2010), Perfil ecuatoriano de metadatos - PEM – según Norma ISO 19115:2003 e ISO 19115-2:2009 (Registro Oficial No. 288, del 28 de septiembre del 2010), y Datos Geográficos Marco Clasificación (Registro Oficial No. 378 del 04 de Febrero de 2011). La geomática, con todas sus herramientas al servicio de la planificación, ayuda a mostrar el modelo territorial actual, es decir la forma en cómo está organizado el territorio; este diagnóstico visualizado en mapas permite, por ejemplo, la identificación de áreas de usos y ocupación de los suelos, actividades y cadenas productivas, ubicación geográfica de los proyectos y sus áreas de influencia, dinámicas de los asentamientos humanos, indicadores de coberturas de servicios básicos y la ubicación de territorios étnicos. La Cartografía Estadística como herramienta de visualización de datos, combina varios elementos de análisis. Por ejemplo, la importancia del nivel de estudio (que corresponde a la unidad territorial de análisis), la escala (relación matemática que existe entre la realidad observada y la representación en un mapa) y la importancia de la perspectiva histórica (identificar la evolución y dinámica de los elementos que configuran los territorios). El proceso de enlazar un dato a una localización específica en el territorio posibilita la creación de una 34 | perfecta identidad geográfica, caracterizándola y permitiendo estudiar los espacios geográficos (diagnosticar, evaluar, y planificar) con la mayor cantidad de variables que lo identifiquen. Al realizar el diagnóstico socio económico de los cantones del Ecuador se evidencia en los datos estadísticos del período censal 1990–2001 la fuerte crisis política, económica y social que ha configurado la realidad del país, reflejada en el bajo desarrollo en servicios básicos y alto índice de pobreza por necesidades básicas. La inestabilidad política que caracterizó al país entre 1996 y 2006; la dependencia a los precios internacionales del petróleo, la deuda externa, el lento crecimiento de la economía, los altos índice de desempleo, la persistente inflación, el aumento de los niveles de pobreza, la disminución de la inversión productiva y las restricciones del crédito debilitan la inversión pública y los procesos de planificación. En la nueva Constitución del 2008 se refleja un mayor protagonismo de los actores sociales y organismos gubernamentales a todo nivel, lo que demanda un fortalecimiento del todos los organismos del Estado para asumir el reto de la planificación para el desarrollo. La obligatoriedad de elaboración de planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, se muestra como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los Ecuatorianos. En el proceso de planificación territorial, es fundamental contar con personal capacitado, pero la realidad de muchos de los municipios en el Ecuador es otra, ya que dentro de la estructura orgánica municipal son pocos los técnicos especializados en el tema de planificación y son notables algunas debilidad al momento de enfrentar los retos del desarrollo científico y tecnológico. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Cartografía estadística aplicada al diagnóstico socio-económico de los cantones del Ecuador M E J Í A S A L A Z A R , M O N S E R R AT H Bibliografía ARREGHINI, L., Curso taller cartografía estadística, Instituto de Investigación para el Desarrollo Proyecto IIESFCEF-UAGRM / IRD, Santa Cruz – Bolivia, julio 2007. ARREGHINI, L., Ecuador Espacio y Sociedad, PUCE, Quito,1997. BANCO DEL ESTADO, Evaluación Básica Municipal (EBM), Ecuador, 2009. BONILLA, A., Informe cero. Ecuador 1950-2010, FLACSO, Editorial Activa, Quito, 2011. BUZAI, G. 2000. Paradigma geotecnológico, Geografía Global y CiberGeografía. La gran explosión de un universo digital en explosión, Editorial GeoFocus. CENSO 1950. Tabla No. 1 Población Total de la República, por Provincias, Cantones y Sexo. CENSO 1962. Tabla No. 1 Población Total de la República, por Provincias, Cantones y Sexo. CENSO 1974. Cuadro 3. Población por Grandes Grupos de Edad y Sexo, según Provincias, Cantones y Parroquias. CENSO 1982. Cuadro No. 2. Población por Grandes Grupos de Edad y Sexo, según Provincias, Cantones y Parroquias. CENSO 1990. Tabla No. 1 Población por Área y Sexo, según Regiones y Provincias. CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, 2008. DOBSON, J., Reply to Comments on «Automated Geography», The Professional Geographer. 1983. GROOT, R., 1989, Meeting Educational Requirements in Geomatics. «ITC-Journal», No. 1, pp. 1-4. GÓMEZ, N. At. Base de datos II: Generación de metodologías para la elaboración de cartografía estadística utilizando base de datos censales socio-económicas a nivel cantonal. PUCE–DGA, 2008. EGÜES, D., «Limitaciones en definición y tratamiento de datos censales en áreas urbanas rurales y periurbanas, con fines de planificación territorial. Particularidades en Tumbaco (DMQ) y Vuelta Larga (Esmeraldas)» Disertación PUCE – 2010). MAZUREK, H., Manual de Usuario Cabral, Versión 1.500 para Windows, febrero 1999. MAZUREK, H., Espacio y Territorio, Instrumentos metodológicos de investigación social, PIEB, La Paz – Bolivia, 2006. RAMÓN, G. «Lineamientos de evaluación de los recursos geomáticos de los gobiernos municipales empleados en la planificación territorial, caso de estudio: Municipio de Riobamba, Chambo y Colta», disertación PUCE, Quito, 2010. SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, V 8, 2008. SENPLADES, Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias, 2011. UPTON, G. J. y FINGLETON, B., Spatial data analysis by example, volume 1: Point pattern and quantitative data. Toronto: Wiley, 1985. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 35 Uso de las herramientas geográficas en el análisis de la biodiversidad Ejercicio de aplicación Jorge Luis Campaña1 y Santiago Arce2 Recibido: mayo 24/11. Aprobado: junio 7/11 Resumen Con la aplicación de herramientas geográficas, como los sistemas de información geográfica para la ubicación espacial de datos de especies de árboles de dos tipos diferentes de bosques, temperado y tropical hipotéticos, se realizó un análisis hipotético de la biodiversidad. Los resultados de este ejercicio de aplicación muestran que existen algunas dificultades en la determinación del tamaño mínimo y forma de muestreo de parcelas de bosque, especialmente en un bosque temperado, donde la baja diversidad de especies puede ser afectada por una distribución espacial no homogénea. No obstante, la selección de una forma cuadrada de muestreo parece ser la más adecuada, incluso con tamaños y porcentaje de muestreo pequeños, en comparación con la forma rectangular y circular. Se discute la validez de los diferentes índices de diversidad comúnmente aplicados en análisis de poblaciones, (SHANNON, SIMPSON y RICHNESS) y se resalta el significativo ahorro de tiempo y esfuerzo para este tipo de análisis biológicos provisto por el uso de las herramientas SIG disponibles en el mercado. Palabras clave SIG, índices de biodiversidad, bosque temperado, bosque tropical. Introducción En estudios de biodiversidad, a partir del muestreo de comunidades, el tamaño de la muestra o número de unidades de observación puede ser pequeño para realizar inferencia paramétrica sobre la diversidad existente. No obstante, es deseable lograr estimaciones con niveles de confianza conocidos (PLA, 2006). 1 2 El Índice de Shannon y Weaver (H) es uno de los más utilizados para cuantificar la biodiversidad específica. Conocido como Shannon–Weaver (SHANNON y WEAVER, 1949), derivado de la teoría de información como una medida de la entropía, este índice refleja la heterogeneidad de una comunidad sobre la base de dos factores: el número de especies presentes y su abundancia relativa. Conceptualmente es una medida del grado de incertidumbre asociada a la selección aleatoria de un individuo en la comunidad. Esto es, si una comunidad de S especies es muy homogénea, por ejemplo porque existe una especie claramente dominante y las restantes S-1 especies apenas presentes, el grado de incertidumbre será más bajo que si todas las S especies fueran igualmente abundantes. Es decir, al tomar al azar un individuo, en el primer caso tendremos un grado de certeza mayor (menos incertidumbre, producto de una menor entropía) que en el segundo; porque mientras en el primer caso la probabilidad de que pertenezca a la especie dominante será cercana a 1, mayor que para cualquier otra especie, en el segundo la probabilidad será la misma para cualquier especie (PLA, 2006). La estadística para describir esta situación es un sistema con un número finito de individuos y de categorías (especies), sin restricciones en cuanto al número de especies ni de individuos por categoría (especie). Equivale a la incertidumbre acerca de la identidad de un elemento tomado al azar de una colección de N elementos distribuidos en s categorías, sin importar el número de elementos por categoría ni el número de categorías. Dicha incertidumbre aumenta con el número de categorías (riqueza) y disminuye cuando la mayoría de los elementos pertenecen a una categoría. Escuela de Ciencias Geográficas PUCE, Quito, Ecuador: [email protected] WCS, Quito, Ecuador: [email protected] R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 37 Uso de las herramientas geográficas en el análisis de la biodiversidad. Ejercicio de aplicación C A M PA Ñ A , J O R G E L U I S ; A R C E , S A N T I A G O Donde: H’ = Índice de diversidad ni = número de individuos en la i-ésina especie, N = ∑ni total de individuos en todas las especies. Índice de diversidad de Simpson (D) También conocido como el índice de la diversidad de las especies o índice de dominancia, es uno de los parámetros que nos permiten medir la riqueza de organismos. En ecología es también usado para cuantificar la biodiversidad de un hábitat. Toma un determinado número de especies presentes en el hábitat y su abundancia relativa. El índice de Simpson representa la probabilidad de que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. La fórmula para el índice de Simpson es: Donde S es el número de especies, N es el total de organismos presentes (o unidades cuadradas) y n es el número de ejemplares por especie. Riqueza de especies (Richness) (S) Número total de los diferentes organismos presentes. No toma en cuenta la proporción y distribución de cada especie dentro de una zona. Esta es la más simple de todas las medidas de las subespecies de la diversidad. Consiste en contar el número de especies que se encuentra en una comunidad. Sin embargo, esto no indica que la diversidad de la población se distribuye entre los organizados o especie particular. Por ejemplo, si hubo cuatro especies diferencias observadas en la Zona 1 y Zona 2 la riqueza sería igual. Esto no indica qué porcentaje de la abundancia había de cada especie. Los estimadores de la riqueza se basan en las frecuencias y en el número de clases o especies efectivamente observadas. Los estimadores de los índices de biodiversidad se basan directamente en las frecuencias relativas de cada especie, e indirectamente en la riqueza. Este trabajo aborda el problema con un enfoque aplicado. Se describen los usos de las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica para establecer los métodos de estimación de la biodiversidad expresada mediante la riqueza (Richness) y los índices de Shannon y Simpson; y se discuten los resultados de dos ejemplos: un bosque temperado y un bosque tropical para analizar, sobre estos índices, el tamaño y la forma de muestreo más apropiada para estos ejemplos. Metodología Como ejercicio de aplicación académica se tomaron datos hipotéticos de dos unidades de análisis correspondientes a un Bosque Temperado y otro Bosque Tropical facilitados en el Módulo de Sistemas Ecológicos de la Maestría en Sistemas de Gestión Ambiental de la Escuela Politécnica del Ejército. El ejercicio consistió en el análisis de las dos poblaciones de bosques considerando los datos totales y diferentes porcentajes de muestreo (10%, 20%, 30%, 40% y 50%). El primer proceso realizado fue identificar y analizar los campos contenidos en las tablas de datos, obteniéndose un total de 1.137 registros para el Bosque Tropical y 936 en el Bosque Temperado. Posteriormente se utilizaron los campos X Y para realizar la espacialización. El proceso fue realizado mediante la utilización del software ArcGIS. Como resultado dentro del software se puede analizar la distribución geográfica de los datos, como se observa en el gráfico 1. Gráfico 1. Distribución espacial de los árboles de acuerdo a sus coordenadas X Y Bosque Tropical Bosque Temperado Elaboración: J. Campaña. 38 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Uso de las herramientas geográficas en el análisis de la biodiversidad. Ejercicio de aplicación C A M PA Ñ A , J O R G E L U I S ; A R C E , S A N T I A G O La elección de la muestra se realizó considerando capas o grillas de tres formas: cuadradas, rectangulares y circulares. Para cada una de estas unidades de análisis se seleccionaron tamaños muestrales de 200 m², 400 m², 600 m², 800 m², 1000 m² y 2000 m². Las grillas fueron generadas automáticamente mediante la aplicación de la herramienta «Generador de grillas» de ArcView. Una vez obtenido el número de celdas o grillas que se requiere seleccionar para extraer la muestra al porcentaje necesario se aplicó la opción «Selección por localización» de ArcGIS y se obtuvo el número de datos extraídos (gráfico 2), analizados estadísticamente. Gráfico 2. Proceso de selección de elementos para análisis de muestra de datos Elaboración: J. Campaña. Como paso final del proceso, los datos seleccionados o muestrales fueron exportados al software SPSS (Sistema de Estadísticas Sociales Profesionales) que permitió definir las estadísticas descriptivas básicas y el análisis de varianza (ANOVA). Esos resultados fueron exportados a Excel para aplicar finalmente los correspondientes índices de diversidad y graficar los resultados. Resultados Bosque temperado El polígono total del bosque temperado comprende un total de ocho especies y 936 individuos, con un perímetro irregular y valores de los índices de diversidad de 0,855 para Shannon, 0,591 para Simpson y un valor de 7,00 para Richness, que confirman que es un bosque con muy baja diversidad. En el muestreo aplicado, en la forma cuadrada se obtuvo que de las 35 opciones de muestra (tamaño por porcentaje de muestreo), únicamente ocho mostraron ser significativas (valores de varianza <0,05), corres- pondientes en su mayoría a muestreo de 40% y 50% de la superficie total. Esta situación podría sugerir que esta forma de muestreo puede ser la más adecuada para este tipo de bosque, en comparación a las otras formas que se muestran más adelante. En el caso de la forma circular, los resultados muestran que apenas dos de las treinta relaciones establecidas de tamaño y porcentaje de muestra alcanzaron valores de varianza significativos, hecho que sostendría que esta forma es la menos adecuada para un muestreo en el bosque temperado. Con respecto a la forma rectangular, los resultados presentan que –con similitud a la forma circular– apenas dos de las treinta relaciones potenciales muestran una varianza significativa menor a <0,05. Esta situación puede sugerir también que esta forma de muestreo no es apropiada para este tipo de bosque. Respecto a los índices de diversidad, los resultados comparativos entre las formas, tamaños y porcentaje de muestreo, dentro del bosque temperado, muestran que el índice de Shannon presenta mucha variación en medidas pequeñas y bajos porcentajes de muestreo, pero que tienden a estabilizarse a un porcentaje de 40% y un tamaño de muestra de 2.000 m2, en todas la formas; sin embargo, la forma cuadrada tiende a ser menos variable que las otras, situación que podría apoyar la idea que es más apropiada en un bosque temperado (Gráfico 3). El comportamiento del índice de Simpson es similar; muestra variabilidad en tamaños pequeños y bajos porcentajes de muestreo, tendiendo a una mayor estabilidad a partir del 30% y tamaños de 1000 m2 y 2000 m2, más pronunciado en la forma cuadrangular antes que la circular y rectangular, confirmando los resultados del índice de Shannon (Gráfico 4). Respecto a la riqueza, los valores obtenidos en las diferentes formas y tamaños de muestreo presentan un comportamiento similar a lo descrito en los índices de Shannon y Simpson; se estandarizan a partir del 30% de muestreo y tamaños de muestra de 800 m2, siendo la forma cuadrada más estable (Gráfico 5). Bosque tropical El polígono del bosque tropical, con un perímetro más regular, comprende un total de 139 especies representadas con 1.137 individuos. Los valores de los índices de diversidad: Shannon de 3.967, Simpson de 0,0371 y Richness de 138, muestran que es un bosque con un buen nivel de diversidad de flora. En el muestreo realizado, se obtuvo que de las treinta opciones de muestras (tamaño por porcentaje de muestreo), en la forma R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 39 Uso de las herramientas geográficas en el análisis de la biodiversidad. Ejercicio de aplicación C A M PA Ñ A , J O R G E L U I S ; A R C E , S A N T I A G O Gráfico 3. Aplicación del índice de Shannon para el Bosque Temperado Elaboración: J. Campaña. Gráfico 4. Aplicación el índice de Simpson para el Bosque Temperado Elaboración: J. Campaña. Gráfico 5. Aplicación del índice de Riqueza para el Bosque Temperado Elaboración: J. Campaña. 40 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Uso de las herramientas geográficas en el análisis de la biodiversidad. Ejercicio de aplicación C A M PA Ñ A , J O R G E L U I S ; A R C E , S A N T I A G O Gráfico 6. Aplicación del Índice de Shannon para el Bosque Tropical Elaboración: J. Campaña. Gráfico 7. Aplicación del índice de Simpson para el Bosque Tropical Elaboración: J. Campaña. Gráfico 8. Aplicación del índice de Riqueza para el Bosque Tropical Elaboración: J. Campaña. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 41 Uso de las herramientas geográficas en el análisis de la biodiversidad. Ejercicio de aplicación C A M PA Ñ A , J O R G E L U I S ; A R C E , S A N T I A G O cuadrada, únicamente dos no mostraron ser significativas, correspondientes al muestreo de menor tamaño y menor porcentaje de muestra. Esta situación podría sugerir que esta forma de muestreo puede ser la más adecuada para este tipo de bosque, en comparación a las otras formas que se muestran más adelante. En el caso de la forma circular, los resultados muestran que todas las relaciones, excepto la relación de 10% de muestreo de 200 m2, establecidas de tamaño y porcentaje de muestra, alcanzaron valores de varianza significativos, hecho que sostendría que esta forma también puede definirse como adecuada para un muestreo en el bosque tropical. Con respecto a la forma rectangular, los resultados presentan que, con similitud a la forma circular, apenas dos de las treinta relaciones potenciales no muestran una varianza significativa menor a <0,05. Esta situación muestra que en este tipo de bosque no es muy importante la forma de la muestra sino el tamaño y porcentaje de muestreo. Con respecto a los índices de diversidad aplicados al bosque tropical, los resultados son interesantes. Para el índice de Shannon, los valores empiezan muy variables con los tamaños pequeños y bajo porcentaje de muestreo, pero a diferencia del bosque temperado, los valores se estandarizan muy pronto, a partir de los 600 m2 y 30% de muestra, con una ligera variación en la forma rectangular de la muestra (Gráfico 6). Por su parte, el índice de Simpson prueba que con un tamaño de 400 m2 y un 30% de muestreo se estandarizan los valores, señalando también que la forma rectangular presenta mayores variaciones que las formas cuadrada y circular (Gráfico 7). En relación al índice de riqueza (Richness), los resultados dan cuenta de que mientras se aumente el porcentaje de muestreo y el tamaño de la muestra, existe un mayor número de especies, de forma similar al comportamiento de los índices de Shannon y Simpson. Un tamaño de 600 m2 y un porcentaje de 40% de muestreo se presentan como los parámetros mínimos donde los valores se estandarizan y se acercan a los valores del polígono total (Gráfico 8). Discusión Es claro que para establecer una adecuada valoración de la biodiversidad existente en un lugar determinado se presentan una serie de dificultades, que tienen relación a algunos elementos. Por una parte debe considerarse la elección del espacio de estudio. Un supuesto es que, cuanto mayor es el espacio estudiado mayor es la diversidad presente y viceversa. En condiciones natura42 | les la gran cantidad de datos a utilizar (en nuestro caso de 8 ocho especies y 936 individuos en el bosque temperado y 139 especies y 1.137 individuos en el bosque tropical) impide un conocimiento ideal de la biodiversidad; pero la elección de una muestra adecuada puede resolver este problema. La disponibilidad de herramientas de los SIG para este proceso de muestreo constituye en un factor de gran ayuda, porque permiten espacializar la información y sobre dicha espacialización se aplican los procesos de selección de tamaño y porcentaje de muestreo, que sería muy difícil y tardarían mucho tiempo. En nuestro caso de estudio, los valores de los índices de diversidad en el bosque temperado muestran mayor variación respecto al tamaño y porcentaje de la muestra, en comparación al bosque tropical; esto puede explicarse a la luz de los alcances de los índices de diversidad utilizados. Los índices de Shannon y de Simpson índices no son paramétricos ni espacializables. El de Shannon no indica el grado de incertidumbre asociada a la selección aleatoria de un individuo en la comunidad; y el de Simpson no representa la probabilidad de que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie En el bosque temperado encontramos muchos individuos pertenecientes a pocas especies, algunas más dominantes (abundancia relativa) que otros, que no están distribuidos espacialmente en el área, de manera que al tomar una muestra de cualquier tamaño y porcentaje los valores de diversidad dependen de la aglomeración o dispersión de muchos individuos de pocas especies en el área seleccionada para el muestreo, en lugar de una distribución homogénea que los índices podrían predecir. En el bosque tropical, la baja abundancia relativa de un mayor número de especies, con una presencia más equitativa, y con una menor tendencia a formar aglomeraciones de individuos de la misma especie en espacios reducidos, hace que las probabilidades de encontrar al azar un individuo de la misma especie sea menor y por lo tanto los índices de diversidad sean más altos desde tamaños pequeños de muestra (600 m2) y bajos porcentajes de muestreo (30%), presentando una tendencia de estandarización conforme se amplía la superficie y el porcentaje de muestreo, como confirman nuestros resultados. Del análisis anterior, y en base a nuestros datos, se deriva que para el bosque temperado el tamaño de muestreo es más grande (1.000 m2) y que con una cobertura de muestreo del 40% se obtienen valores significativos. Otra tarea compleja de definir es la forma que debe R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Uso de las herramientas geográficas en el análisis de la biodiversidad. Ejercicio de aplicación C A M PA Ñ A , J O R G E L U I S ; A R C E , S A N T I A G O tener la muestra. En teoría, la forma más óptima es la circular porque la proporción área–perímetro es mayor, lo que hace que menos individuos se encuentren en la periferia de la zona de muestreo. Sin embargo, los resultados de análisis de varianza muestran que la forma cuadrada es la más adecuada para el bosque temperado, mientras que para el bosque tropical las tres formas presentan valores significativos, incluso con muestras de tamaño y porcentaje bajo. La forma rectangular es la que tiene –relativamente– más dificultades de estandarizarse que las otras, tanto en el bosque tropical como en el temperado. No obstante, la dificultad de establecer áreas de muestreo circulares sin que se sobrepongan las áreas o se dejen sin muestrear espacios entre los círculos, especialmente cuando la superficie de muestra es grande, hace que se presenten dificultades operativas para el establecimiento de la muestra, tanto en terreno como en un software de análisis espacial de datos, lo que puede determinar la decisión de un muestreo cuadrado. Consideramos que se requiere un análisis estadístico mayor de los resultados obtenidos para alcanzar conclusiones bien fundamentadas, pero que el ejercicio académico desarrollado nos permite inferir que no se pueden tomar los datos de los índices de diversidad sin un análisis más profundo de las condiciones reales de la distribución de las especies en un bosque. De aquí surge la necesidad de iniciar un proceso de revisión de los índices que utilizamos, incluyendo otros como el de Equidad o Uniformidad (J) (Evenness) que analizados conjuntamente con los resultados de índices de diversidad nos permitirá evitar errores de apreciación, como el hecho que un área rica en especies, pero poco equitativa, tenga un índice de diversidad más bajo que otra área con una riqueza menor pero altamente equitativa. Otra recomendación que la bibliografía señala es la incorporación de una estimación paramétrica para los índices de diversidad, mediante la construcción de intervalos de confianza (IC) mediante técnicas de computación intensiva, tales como remuestreo (PLA y MATTEUCCI, 2001), que no se basan en supuestos distribucionales. Además de otras parámetros para definir la distribución espacial de los árboles como los índices de Cox, Clark y Evans, Gadow, entre otros (DEL RÍO et ál., 2003). R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 43 Uso de las herramientas geográficas en el análisis de la biodiversidad. Ejercicio de aplicación C A M PA Ñ A , J O R G E L U I S ; A R C E , S A N T I A G O Bibliografía DEL RÍO, M., MONTES, F., CANELLAS, I., MONTERO, G., (2003): «Revisión. Indice de diversidad estructural en masas forestales». En: Invest. Agrar. Sist. Recur. For. 12 (1). 159-176. McGARIGAL, K.; CUSHMAN, S.A.; NEEL, M.C. y ENE, E. (2002). Fragstats: spatial pattern analyst program for categorical maps. Disponible en: http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html MELIC, A.; (1993): «Biodiversidad y riqueza biológica. Paradigmas y problemas». En: Zapateri rvta. Aragon ent. 3, 97-103. PLA, L. (2006): Biodiversidad: Inferencia basada en el índice de Shannon y la riqueza. INCI, ago. 2006, vol. 31, no. 8, pp. 583-590. PLA, L.; MATTEUCCI, S. (2001): «Intervalos de confianza bootstrap del índice de biodiversidad de Shannon». En: Rev. Fac. Agron. (LUZ) 18: 222-234. 44 | SHANNON, C.E.; WEAVER, W. (1949): The Mathematical Theory of Communication. Urbana, Illinois: University of Illinois. TORRAS, O.; SAURA, S. (2006): «Relaciones entre indicadores de biodiversidad forestal e índices de irregularidad de formas a escala de paisaje: análisis mediante programación SIG basada en objetos». En: XII Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica. El acceso a la información espacial y las nuevas tecnologías geográficas. Granada, 1277-1285. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Evolución y tendencias de las lenguas ancestrales del Ecuador a través de la representación cartográfica multitemporal: un estudio interdisciplinario Olga H. Mayorga* Recibido: mayo 25/11. Aprobado: julio 20/11 Resumen Esta investigación surge de la participación de la Escuela de Ciencias Geográficas en el proyecto Oralidad y Modernidad dirigido por la Dra. Marleen Haboud de la Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura de la PUCE, que ha dado lugar a la creación del componente denominado Geolinguística Ecuador del mencionado proyecto. En el año 2010 se aprobaron dos proyectos por parte de la Dirección General Académica de la PUCE, tanto para Geografía como para Lingüística; uno de estos proyectos consiste en determinar la evolución y tendencias de las lenguas ancestrales de Ecuador, a través de la representación cartográfica multitemporal, conociendo que el limitado material cartográfico sobre las lenguas ancestrales del Ecuador y su evolución ha impedido conocer espacialmente las tendencias y evolución que han tenido estas lenguas con mayor detalle. Este proyecto se propuso desarrollar mapas temáticos en diferentes escalas, que permitan visualizar dicha evolución y tomar como caso de estudio el pueblo Salasaca, localizado en la sierra ecuatoriana. Es importante mencionar que la Geolinguística es un área de estudio multidisciplinar y relativamente reciente que se ocupa de las relaciones entre el lenguaje y la geografía. El estudio espacial del lenguaje, o estudio del lenguaje en su contexto geográfico, además del social y cultural, tiene diversas fuentes que han contribuido a su desarrollo y que, a la vez, están interrelacionadas (HERNÁNDEZ, 1999). Palabras clave Geolinguística, representación multitemporal, tendencia, evolución, lenguas. * Escuela de Ciencias Geográficas PUCE, Quito, Ecuador: [email protected] R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 45 Evolución y tendencias de las lenguas ancestrales del Ecuador a través de la representación cartográfica multitemporal: un estudio interdisciplinario M AY O R G A , O L G A Objetivos del proyecto Resultados •Determinar, Partiendo de la metodología se recopilaron las boletas censales desde el primer censo desarrollado en Ecuador (1950). Con esta información se comprobó que solamente en los censos de 1950 y 2001 se realizaron preguntas sobre la lengua de manera desagregada. En el censo de 1990 se pregunta sobre el idioma que se habla pero no se especifica una lengua en particular. Objetivos específicos: Los censos y la variable lengua Objetivo general: a través de diferentes fuentes de información, la localización, evolución y tendencia de las lenguas ancestrales del Ecuador y representarlas gráficamente. •Establecer los parámetros para estudiar la evolución y las tendencias de las lenguas ancestrales en el país. •Representar en forma gráfica la evolución y tendencias de las lenguas ancestrales, tomando como base información de los censos de población y otras fuentes. •Desarrollar el caso de estudio en la comunidad Salasaca con la finalidad de conocer la evolución y las tendencias de su lengua ancestral. Metodología La metodología propuesta se dividió en dos partes, la fase de campo y la de gabinete. Cada una de estas fases tuvo sus actividades específicas. La variable lengua se asocia a la nacionalidad y los pueblos presentes en Ecuador, según la Ficha Nacional preparada para el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas de América Latina, 2009: «En Ecuador se ha establecido hablar de nacionalidades con relación a los pueblos ancestrales. Luego de casi tres décadas de fuerte afirmación kichwa, procesos etnopolíticos e identitarios en curso en Ecuador han empezado a generar el resurgimiento de identidades anteriores al proceso de quechuización a lo largo de la Sierra. Esta situación hace que dentro de la nacionalidad Kichwa se conformen unidades menores autodefinidas como pueblos, que reivindican una identidad particular de acuerdo con sus tradiciones, la variedad lingüística que emplean, la ubicación geográfica y las actividades económicas que desarrollan…» Metodología y productos obtenidos Fase de gabinete •Revisión y recopilación de información cartográfica a nivel nacional. •Generación de mapas de la división político administrativa del país. •Generación del mapa de localización de nacionalidades y pueblos del Ecuador en forma conjunta con el Proyecto PUCE 2010. •Generación de mapa de localización de lenguas indígenas del Ecuador en forma conjunta con el Proyecto PUCE 2010. Representación cartográfica multitemporal de las tendencias lingüísticas de las lenguas indígenas del Ecuador. •Generación de mapas de autoidentificación de la lengua. •Generación de mapa con información de 1950 en la división política administrativa de 2009. •Revisión y aplicación piloto de encuestas para determinar la vitalidad y tendencia de la lengua Quichua en la comunidad Salasaca. •Generación de mapas temáticos de la comunidad Salasaca. Fase de campo •Aplicación de encuestas en la comunidad Salasaca, en idioma quichua (grabaciones) y sistematización de encues- tas levantadas en español, incluyendo toma de puntos GPS. de entrevistas a las autoridades y actores relevantes para la investigación de la comunidad Salasaca. •Aplicación de matrices de observación en el área de estudio. •Aplicación Elaboración: O. M. 46 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Evolución y tendencias de las lenguas ancestrales del Ecuador a través de la representación cartográfica multitemporal: un estudio interdisciplinario M AY O R G A , O L G A De manera que en el país se reconocen trece nacionalidades y catorce pueblos. Según Marleen Haboud (2010) Ecuador ha sido reconocido por su logodiversidad, etnodiversidad y diversidad cultural. En cuanto a la primera, existen al momento trece lenguas indígenas localizadas en las tres regiones continentales de Ecuador. Tales lenguas representan a varias familias lingüísticas: La tabla 1 sobre población, ubicación y lenguas de las nacionalidades indígenas fue tomado de la Ficha Nacional del Ecuador presentada para el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas de América Latina, realizada por Marleen Haboud y Luis Enrique López (2009) en el que se muestra la presencia de trece lenguas asociadas a cada nacionalidad. Costa Familia lingüística Barbacoa: Awapi’t, Tsa’fiki y Cha’palaa Familia lingüística Chocuana: Sia Pedee Representación cartográfica de 1950 Sierra Familia lingüística Quechua: Kichwa Amazonía Familia lingüística Tucano occidental: Paicoca Familia lingüística Jíbara: Shuar Chicham, Achuar Chicham, Shiwiar Chicham Familia Quechua: Kichwa Amazónico Familia lingüística Zápara: Zápara y Andoa Sin filiación lingüística: WaoTededo, A’i cofán Para representar fenómenos geográficos y localizarlos en el espacio geográfico se requieren datos; en este caso, al no contar con los de varios censos, se trabajó con información de los censos de 1950, 1990 y 2001, pero en este artículo solo se presentarán los resultados de 1950 y 2001. Una de las representaciones cartográficas de la lengua que se puede tomar como referencia es la desarrollada por Gregory Knapp (1991). En el mapa 1 se representa solamente la lengua Quichua de la Sierra en la división política parroquial que existía en 1973. En el libro de Knapp, se menciona que los mapas fueron generados a partir del censo de 1950 –el único que presentaba datos sobre la lengua que se habla–. Tabla 1. Población, ubicación y lenguas de las nacionalidades indígenas Nacionalidad Área geocultural Transfronterizo con Andoa Amazonía Perú Epera Llanura Costera del Pacífico Amazonía Amazonía Amazonía Amazonía Amazonía Llanura Costera del Pacífico Llanura Costera del Pacífico Colombia, Panamá Záparo Siona-Secoya Shiwiar A’i Waorani Ts’achila Awa Achuar Chachi Shuar Kichwa Otros pueblos indígenas (kichwas) Ignorado Amazonía Llanura Costera del Pacífico Amazonía Andes y Amazonía Colombia, Perú Colombia Colombia Perú Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Perú Censo 2001 criterio lengua hablada Censo 2001 criterio pertenencia Número de población según CODENPE y CONAIE* Lengua / Familia lingüística s. d. Shimingae/Zápara (probablemente extinto) 250 sia pedee/Chocó 112 65 192 400 720 989 1.678 2.021 346 544 612 1.044 1.534 1.484 900 780 697 1.000 2.200 2.640 2.350 3.283 3.082 awapit/Barbacoa 3.641 7.131 2.404 5.465 5.440 achuar chicham/Jívaro 8.040 ch’apalaachi/Barbacoa 48.989 499.292 52.697 408.365 Andes zápara/Záparo paicoca/Tukano shiwiar chicham/Jívaro a’ingae/independiente wao tiriro/independiente tsafiqui/Barbacoa 110.000 shuar chicham/Jívaro 3’947.380 kichwa/Quechua 328.956 15.027 23.589 Fuente: Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas de América Latina. Fichas Nacionales. Marleen Haboud y Luis Enrique López, 2009. * Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. www.codenpe.gov.ec. Consulta 20.01.10. Solamente la cifra de «nacionalidad Kichwa» y «otros pueblos» fue obtenida de la CONAIE. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 47 Evolución y tendencias de las lenguas ancestrales del Ecuador a través de la representación cartográfica multitemporal: un estudio interdisciplinario M AY O R G A , O L G A Los siguientes censos no han realizado preguntas sobre el idioma o sobre cómo se consideran étnicamente. En este censo se trataba de determinar el idioma de todas las personas de seis años y más; se registraron seis idiomas indígenas: «Quichua, «Jíbaro» Shuar, Achuar, Cayapa (Chachi), y Záparo. El censo advierte que la ausencia de otros idiomas se debe a la huída de los indígenas, de las personas que realizaban el censo» (KNAPP, 1991). En el censo de 1950 se diferencia entre el castellano, quichua, cayapa, jíbaro y otros dialectos; la lengua denominada como cayapa, en 1950, se ubicaba en la provincia de Esmeraldas, que corresponde a la actual división política administrativa del país. La población que hablaba lengua jíbaro en 1950 (Shuar y Achuar) se localizaba en las provincias de Pichincha, Sucumbíos, Pastaza y Zamora Chinchipe, teniendo su mayor predominancia en Morona Santiago. En el mapa correspondiente a la lengua Kichua que en aquél entonces se escribía Quechua, sus hablantes se ubicaban en la Sierra y se extendía hacia la Amazonía. Con relación a la lengua que corresponde al castellano se observa su predominancia en las provincias de Pichincha y Guayas, seguidas por las otras provincias y en menor proporción en la Amazonía. En el mapa de habitantes que hablan otras lenguas –según este censo– se ubican en la Amazonía, en la provincia de Imbabura, Cañar, El Oro, Guayas y la provincia de Santa Elena según la división política administrativa actual. Mapa 1. Representación del Dominio del Quichua de la Sierra en el año 1950 Fuente: Knapp 1991. 48 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Evolución y tendencias de las lenguas ancestrales del Ecuador a través de la representación cartográfica multitemporal: un estudio interdisciplinario M AY O R G A , O L G A En 1989, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador–CONAIE, entregó la representación que se observa en el mapa 2, y muestra varios polígonos que trataban de representar la población de los grupos indí- genas. Es importante aclarar que no representa la lengua sino la auto identificación étnica. En este contexto este proyecto tenía como reto representar la localización de las lenguas ancestrales del Ecuador. Mapa 2. Representación de las nacionalidades indígenas del Ecuador. Fuente: CONAIE, 1989. Representación cartográfica de la lengua según el censo 2001 Mapa de nacionalidades y pueblos del Ecuador y localización de las lenguas Para realizar esta representación cartográfica se recurrió al censo del 2001. En la boleta censal sobre datos de la población, se pregunta al jefe o jefa del hogar la «LENGUA QUE HABLA y CÓMO SE CONSIDERA ÉTNICAMENTE», (imagen 1) al igual que al resto de las personas que conforman el hogar encuestado. En el componente geolinguistico del Proyecto Oralidad y Modernidad de la PUCE, que dirige la Dra. Marleen Haboud, se generaron los mapas de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador y el mapa de localización de Lenguas del Ecuador a nivel de parroquia según la división político administrativa de 2009, vigente en el país; este proyecto contó con el apoyo de la Fundación Garabide y la Municipalidad de Biskaia de España (mapas 3 y 4). El «Mapa de localización de Nacionalidades y Pueblos indígenas del Ecuador» se generó tomando como fuente el SIDENPE, SENPLADES y el INEC; se representó cada nacionalidad y pueblo a nivel parroquial y se visualizó en la malla administrativa provincial. El «Mapa de localización de las lenguas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador» muestra justamente la variable lengua basada en la información generada por las instituciones antes mencionadas, localizando a sus hablantes a nivel de parroquia en la malla provincial al igual que el mapa previo. Imagen 1. Extracto de la boleta censal de 2001. Fuente: INEC, 2001. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 49 Evolución y tendencias de las lenguas ancestrales del Ecuador a través de la representación cartográfica multitemporal: un estudio interdisciplinario M AY O R G A , O L G A Mapa 3. Localización de Nacionalidades y Pueblos indígenas del Ecuador Fuente: Proyecto PUCE 2010. 50 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Evolución y tendencias de las lenguas ancestrales del Ecuador a través de la representación cartográfica multitemporal: un estudio interdisciplinario M AY O R G A , O L G A Mapa 4. Localización de lenguas de las Nacionalidades y Pueblos indígenas del Ecuador Fuente: Proyecto PUCE 2010. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 51 Evolución y tendencias de las lenguas ancestrales del Ecuador a través de la representación cartográfica multitemporal: un estudio interdisciplinario M AY O R G A , O L G A Un parámetro que también se considera relevante en este proyecto es la representación de la autoidentificación étnica, para lo cual tomando los datos del censo del 2001, se procedió a generar varios mapas de autoiden- tificación a nivel cantonal, aclarando el hecho de que a pesar de que se autoidentifiquen como un grupo étnico en particular no necesariamente hablan una lengua ancestral (imagen 2). Imagen 2. Representación de autoidentificación de las Nacionalidades del Ecuador a nivel cantonal Elaboración: Fernando Pavón. Fuente: Censo 2011. 52 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Evolución y tendencias de las lenguas ancestrales del Ecuador a través de la representación cartográfica multitemporal: un estudio interdisciplinario M AY O R G A , O L G A Sondeo sociolingüístico aplicado a la comunidad Salasaca de la provincia de Tungurahua La segunda etapa del estudio fue de carácter descriptivo y se aplicó a un grupo de 42 personas de cinco comunidades Salasacas, a participantes mayores de 14 años; para la muestra se seleccionó el 10% del total de familias de cada comunidad. En el mapa 5 se observa que la población autoidentificada con el pueblo Salasaca –que pertenece a la nacionalidad Quichua– se concentra en la provincia de Tungurahua, según el censo de 2001. Es importante indicar que cuando se realizó esta investigación, no se había realizado el censo 2010, en el que también se consideró la variable lengua. El pueblo Salasaca se localiza, preferentemente, en el cantón Pelileo (mapa 6). La población de la parroquia Salasaca es indígena en su mayoría; la gente se dedica principalmente a las actividades agrícolas para autoconsumo y a la producción artesanal. Una de las expresiones culturales que identifica a los salasacas es el tejido de tapices con diferentes motivos y diseños, elaborados en telares manuales, que relatan sus vivencias. Según el Municipio de, Pelileo en 2005 (PERICHE, 2010) existían alrededor de 717 talleres y 1.233 tejedores que representan el 69% de la población masculina, con una producción aproximada de 5.900 tapices, mientras que las mujeres ayudaban a preparar los elementos para la producción del hilo, el teñido de la lana, preparación del algodón; también confeccionan prendas de vestir, como ponchos, anacos, fajas, chales o bayetas. Mapa 5. Población indígena del Ecuador autoidentificada con el pueblo Salasaca Fuente: Censo, 2001. Elaboración: Fernando Pavón. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 53 Evolución y tendencias de las lenguas ancestrales del Ecuador a través de la representación cartográfica multitemporal: un estudio interdisciplinario M AY O R G A , O L G A Con respecto a la población Salasaca total, de las 24 comunidades que conforman el pueblo Salasaca no existen al momento cifras exactas. Según CODENPE hay unas 12.000 personas. Se considera que al menos un 80% de la población es bilingüe kichwa-castellano o castellanokichwa. Este dato, sin embargo, tampoco ha sido confirmado. Mapa 6. Representación cartográfica de las comunidades del pueblo Salasaca, cantón Pelileo Fuente: IGM. Carta topográfica de Ambato y SENPLADES. Elaboración: Fernando Pavón. 54 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Evolución y tendencias de las lenguas ancestrales del Ecuador a través de la representación cartográfica multitemporal: un estudio interdisciplinario M AY O R G A , O L G A Metodología para el sondeo sociolingüístico con el pueblo Salasaca En el grupo de personas entrevistadas (42) se incluyó a las siguientes comunidades: Wasalata, Chilcapamba, Cochapamba, Manguiwa y Wamanloma. Al mismo tiempo se entrevistó a dirigentes comunitarios y personal relacionado con centros educativos bilingües. Se hicieron observaciones de instancias comunicativas con el fin de determinar la(s) lengua(s) hablada(s) por la población en su vida diaria. Esta información fue depurada, se ingresaron los datos en una hoja de cálculo y luego se realizaron los análisis estadísticos en el programa SPSS. A continuación se muestran los principales resultados para establecer la tendencia y la vitalidad de la lengua Kichwa en el pueblo Salasaca. Tres cuartas partes de los encuestados reconocieron al kichwa como su lengua materna; sin embargo 23.8% también reconocieron a las dos lenguas, kichwa y castellano, como maternas. Este dato debe tenerse en cuenta, sobre todo porque en opinión de Marleen Haboud (2010), «[…] el bilinguismo en nuestras comunidades, tiende a ser substractivo. Esto podría incrementar el uso del castellano en la familia y por tanto se esperaría que la lengua Kichwa sea vulnerada más rápidamente» (mapa 7). Mapa 7. Representación de la lengua materna de los habitantes encuestados en Salasaca Fuente: IGM. Carta topográfica de Ambato y SENPLADES. Elaboración: Fernando Pavón. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 55 Evolución y tendencias de las lenguas ancestrales del Ecuador a través de la representación cartográfica multitemporal: un estudio interdisciplinario M AY O R G A , O L G A En el gráfico 1 se representó la preferencia al usar la lengua por los grupos generacionales, lo que a su vez permite advertir la tendencia del uso del Kichwa en la comunidad Salasaca. Los jóvenes son los que mayoritariamente usan el castellano y en menor proporción la lengua materna. Gráfico 1. Preferencia al usar la lengua por grupos generacionales Fuente: Trabajo de campo 2010. Elaboración: O. Mayorga. En el gráfico 2 se representaron los ámbitos en los que se usa la lengua. En este caso es evidente que el Kichwa se mantiene en las ceremonias tradicionales, reuniones comunitarias, con la autoridad y en algunos casos en la iglesia. Por otro lado, el español es utilizado en entornos como el trabajo, hospital y ciudad. Gráfico 2. Ámbitos en los que se usa la lengua Fuente: Trabajo de campo, 2010. Elaboración: O. Mayorga. Se considera importante analizar el uso y el rol de las nuevas tecnologías para determinar la vitalidad y tendencia de las lenguas ancestrales del Ecuador, y en este caso del pueblo Salasaca. Como es conocido las lenguas ancestrales han sido de tradición oral y no es raro que las tecnologías como el fax, chat, correo electrónico, en muchas 56 | de estas nacionalidades no sea utilizada, y en otros casos estos dispositivos (ej. celular) incorporen plantillas en idiomas como el español y muchas veces en inglés, lo que «obliga» en cierto modo a utilizar el idioma predeterminado en dichos dispositivos. En el gráfico 3 se evidencia el uso de dispositivos modernos principalmente en español. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Evolución y tendencias de las lenguas ancestrales del Ecuador a través de la representación cartográfica multitemporal: un estudio interdisciplinario M AY O R G A , O L G A Gráfico 3. Uso de la tecnología y la lengua en la comunidad Salasaca Fuente: Trabajo de campo, 2010. Elaboración O. Mayorga. Conclusiones De acuerdo a los objetivos planteados se logró determinar, a través de diferentes fuentes de información, la localización de las lenguas ancestrales del Ecuador y su representación gráfica con algunos limitantes. Por ejemplo, la representación de todos los censos del Ecuador no fue posible debido a que los únicos censos que poseen información relacionada con la lengua que se habla corresponden a 1950 y 2001. Con la información de estos censos se estableció que la influencia de la lengua Quichua – que en 1950 ocupaba toda la Sierra y una parte de la Amazonía, se ha extendido a todo el Ecuador, siendo la lengua ancestral que más personas hablan en relación con las otras. El mapa de nacionalidades y pueblos del Ecuador no coincide con el de la localización de las Lenguas del Ecuador, porque el hecho de que una persona pertenezca a una nacionalidad no necesariamente indica que habla la lengua de dicha nacionalidad o pueblo. La representación de los mapas temáticos se realizó en algunos casos a nivel parroquial y en otros a nivel cantonal y provincial. Las fuentes principales de información fueron el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador (SENPLADES), SIISE, SIDENPE, etc. En el caso de las comunidades del pueblo Salasaca la tendencia de la lengua, como se evidencia en los gráficos y tablas que fueron parte del análisis, es negativa: las nuevas generaciones cada vez muestran menos preferencia por el uso de la lengua ancestral a lo que contribuye también la tecnología. Sin embargo, es importante indicar que en ciertos ámbitos, como en las reuniones comunitarias y las ceremonias tradicionales, la lengua ancestral se sigue manteniendo. La representación cartográfica fue limitada debido a que en la cartografía a escalas grandes es necesario levantar la información porque no está disponible en las instancias generadoras de cartografía básica, como el Instituto Geográfico Militar. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 57 Evolución y tendencias de las lenguas ancestrales del Ecuador a través de la representación cartográfica multitemporal: un estudio interdisciplinario M AY O R G A , O L G A Bibliografía Sitios web BUTTNER, T. 1993. Uso del quichua y del castellano en la Sierra Ecuatoriana. Ediciones Abya-Yala. Quito, Ecuador. CONFEDERACIÓN de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Las nacionalidades indígenas en el Ecuador: Nuestro proceso organizativo, 2ª ed. (Quito: Ediciones Abya-Yala, 1989), 284. DELER, J.P.; GÓMEZ, N.; PORTAIS, M. 1983. El Manejo del Espacio en el Ecuador. Etapas claves. Geografía Básica del Ecuador. Tomo I. Instituto Geográfico Militar. Quito, Ecuador. DUBLY, A. 1990. Los poblados del Ecuador. Estudio geográfico. Corporación Editora Nacional, Quito, Ecuador. HABOUD, M. 1998. Quichua y Castellano en los Andes Ecuatorianos. Los efectos de un contacto prolongado. Ediciones Abya-Yala. INEC 1982. IV Censo de Población 1982. Resultados definitivos. Resumen Nacional. Noviembre de 1982. Quito, Ecuador. INUCA, J. 2008. «La circunscripción territorial indígena según la cosmovisión kichwa karanki de hombres y mujeres de la comuna la Rinconada». Tesis de Magister en Gestión de Paisajes Culturales Altoandinos. KNAPP, G. Geografía Quichua de la Sierra del Ecuador. 1991. Editorial Abya-Yala. Quito, Ecuador. PERICHE, O. 2010. «La Contaminación del Río Pachanlica y su repercusión los recursos naturales: caso de la comunidad Kichwa de los Salasacas». Disertación de grado. PROYECTO PUCE 2010. Representación cartográfica multitemporal de las tendencias lingüísticas de las lenguas indígenas del Ecuador y vitalidad de la lengua Tsa´fiki. Sin publicar. RAMÓN, G; TORRES, V.H. 2004. El desarrollo local en el Ecuador. Historia, Actores y Métodos. Ediciones AbyaYala. Quito, Ecuador. MEJEANT, L. 2001. «Culturas y lenguas indígenas del Ecuador». Revista Yachaikuna. Rev. 10/05/2010. Disponible en: http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/1/mejeant.pdf. PLAN PELILEO, sin fecha. Rev. 12/08/2010. Disponible en: http://www.pelileo.gov.ec/pl_asamblea.html INEC. Censo de 1990. Rev. en varias fechas durante el año 2010. En: http://redatam.inec.gov.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV19 90&MAIN=WebServerMain.inl INEC. Censo de 2001. Rev. en varias fechas durante el año 2010. Disponible en: http://redatam.inec.gov.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BA SE=CPV2001&MAIN=WebServerMain.inl COMISIÓN NACIONAL de estadísticas para pueblos Indígena, Afroecuatorianos y Montubios-CONEPIA. Rev. En varias fechas durante el año 2010. Disponible en: http://www.inec.gov.ec/web/guest/conepia/con_map ?doAsUserId=W9NEZWtSVLU%253D INEC. La población indígena del Ecuador. Rev. 12-022010. Disponible en: http://www.inec.gov.ec/web/guest/ conepia/con_cons INEC. Estadísticas diferenciadas para los pueblos indígenas del Ecuador. Rev. 20-02-2010. Disponible en: http:// www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId= 1842203&name=DLFE-21733.pdf 58 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Análisis aleatorio de la variabilidad climática en el Ecuador en los últimos 30 años Svetlana Zavgorodniaya* Recibido: junio 15/11. Aprobado: agosto 10/11 Resumen Antecedentes y justificación En las últimas décadas tanto la gente común como la comunidad científica han percibido y detectado un cambio climático. Un aspecto en que se centra el artículo es la variabilidad de las precipitaciones y temperaturas media anuales en el Ecuador, con los datos de las catorce estaciones del INAMHI escogidas aleatoriamente ubicadas en la Costa, Sierra y Amazonia. Los valores y gráficos sobre las temperaturas medio anuales deducen que no existe un aumento paulatino de las temperaturas medio anuales en el territorio ecuatoriano. La variabilidad interanual de las precipitaciones es muy marcada como se da en el caso Portoviejo, 213.9 mm en 1988 y 1789.2 mm el 1983, también la Sierra y la Amazonia se caracterizan por la variabilidad interanual muy marcada. En la Costa existe una correlación de la temperatura media anual y la precipitación media anual; en la Sierra los coeficientes de correlación varían entre -0,5 y 0,1 lo que no permite llegar a una conclusión consistente. La Amazonia no dispone de información suficiente. Por los expuesto anteriormente se sugiere buscar propias alternativas para la exploración e interpretación de modelos climáticos en el Ecuador, y que estas sean un insumo para las predicciones del cambio climático global. «Desde hace al menos tres décadas la gente ha percibido un cambio climático: las lluvias son más irregulares, las épocas de calor son más calurosas, las épocas de frío son más intensas, etc. Alrededor de 1980, la comunidad científica determinó que la temperatura global estaba aumentada desde comienzos del siglo XX, aunque estaba en duda si esto se debía al impacto humano o era un ciclo natural normal… tema aún en debate. Sin embargo, no sólo muchas predicciones de los efectos han resultado erróneas, sino que en realidad no se sabe con certeza si tales predicciones realmente ocurrirán.» (BERALDI, 2009). «Actualmente se inició la fase de inestabilidad por algunos años hasta el inicio del futuro enfriamiento estable, la temperatura hasta el año 2013 fluctuará en alrededor del máximo alcanzado y a continuación no subirá considerablemente. Los cambios de las condiciones climáticas van a manifestarse irregularmente, dependiendo de la latitud del lugar. En menor grado, la disminución de la temperatura afectará la zona ecuatorial de la Tierra e influirá fuertemente en las de clima templado, pero en general va a tener consecuencias muy serias y desde ahora tenemos que empezar a prepararnos, ya que prácticamente no tenemos tiempo de reserva.» (ABDUSSAMATOV, 2009). Los cambios de las condiciones climáticas van a manifestarse irregularmente en los próximos años, dependiendo de la latitud del lugar. La pregunta que se plantea en este artículo es: ¿cómo se manifiestan los principales elementos que determinan el clima en la zona ecuatorial y particularmente en el territorio del Ecuador? Palabras clave Cambio climático, la variabilidad de las precipitaciones y temperaturas media anuales, Ecuador, modelos climáticos. * Escuela de Ciencias Geográficas PUCE, Quito, Ecuador: [email protected] R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 59 Análisis aleatorio de la variabilidad climática en el Ecuador en los últimos 30 años Z AV G O R O D N I AYA , S V E T L A N A Un aspecto que trata el artículo es la atención a la variabilidad y particularmente las modificaciones (reducción o aumento y variabilidad interanual) de los valores de precipitaciones y temperaturas medio anuales, ya que estos pueden afectar las relaciones entre la naturaleza y la sociedad, sin perder de vista que los episodios anómalos están generalmente relacionados con el fenómeno de El Niño. Con el procesamiento y análisis de la información climática seleccionada (INAMHI) se pretende establecer las tendencias o modificaciones climáticas en los últimos treinta años. Los datos obtenidos y analizados corresponden a catorce estaciones. Esta información es tomada desde los anuarios meteorológicos existentes en el Laboratorio de Cartografía de la Escuela de Ciencias Geográficas e Información del INAMHI, especialmente para el año 2009, todavía no disponible para el público en general. Tabla 1. Información utilizada – Estaciones INAMHI No. Código Nombre Tipo Latitud Longitud Altitud m.s.n.m. 1 M004 Rumipamba AG 010105 S 783532 W 2.680 2 M005 Portoviejo AG 010226 S 802754 W 46 3 M006 Pichilingue AG 010600 S 792754 W 120 4 M007 Nuevo Rocafuerte AG 005500 S 752500W 265 5 M037 Milagro (Ingenio Valdez) AG 020656 S 793557 W 13 6 MA2T Tomalón AG 000200 N 781400 W 2.790 7 M009 La Victoria – Guayllabamba CO 000336 N 781202 W 2.262 8 M123 El Corazón CO 010802 S 790432 W 1.471 9 M124 San Juan La Maná CO 005459 S 791444 W 215 10 M130 Chillanes CO 015832 S 790348 W 2.330 11 M154 Cayapas CO 005128 N 785744 W 55 12 M165 Rocafuerte CO 005521 S 802655 W 20 13 M024 Iñaquito CP 001000 S 782900 W 2.789 14 M025 La Concordia CP 000136 N 792217 W 379 Elaboración: S. Zavgorodniaya. Tendencias en la variabilidad de las temperaturas y precipitaciones Para interpretar las tendencias en la variabilidad de las temperaturas y precipitaciones anuales se analiza la información de series de tiempo entre los años 1981 y 2009, correspondientes a catorce estaciones de tipo agrometeorológica, climática principal y climática ordinaria, ubicadas en distintas áreas de la Costa, Sierra y Amazonia. El procesamiento estadístico de la información compilada se realiza para: •Verificar la variabilidad anual de las temperaturas en el periodo de estudio y analizar sus tendencias. •Verificar la variabilidad anual de las precipitaciones en los años regenerados y analizar sus tendencias. •Correlacionar la temperatura media anual con la precipitación media anual en los años registrados. •Para la Costa se consideraron ocho estaciones ubicadas entre 13 y 379 m.s.n.m., con distancias entre 5 y 60 | 90 km desde el perfil litoral. En la Sierra se interpreta información de seis estaciones, considerando su ubicación en las vertientes occidentales, medio interandino y vertientes orientales, y por supuesto tomando las cuotas de altitud. Para la Amazonia se dispone de una estación ubicada en el extremo oriental del territorio nacional. Variabilidad de la temperatura media anual y las tendencias Para la Costa, a partir de la información de las estaciones respectivas, verificando los valores y gráficos sobre las temperaturas medio anuales, se puede determinar que en Cayapas en N–NE de la Costa la temperatura casi no varía y es alrededor de 26 °C; en La Concordia existe una tendencia de crecimiento desde el año 1985 hasta el año 1997, alcanzando su máximo valor de 25,3 °C en el año 1997 y a partir de este último año la tendencia marca la bajada hasta el año 2009. Dos sectores de la Costa, uno –correspondiente a Portoviejo y Rocafuerte– y otro –co- R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Análisis aleatorio de la variabilidad climática en el Ecuador en los últimos 30 años Z AV G O R O D N I AYA , S V E T L A N A rrespondiente a Pichilingue, La Mana y Milagro– muestran variaciones considerables con el alza en los años de la presencia del Fenómeno de El Niño (1981–1982, 1997– 1998), mientras que en otros años fluctúa alrededor de 24–25–26 °C, respectivamente. En la Sierra, en las vertientes occidentales la temperatura media anual varía con la altitud. Para la estación de El Corazón hay una tendencia marcada de alza entre los años 1981–1998, alcanzando su máximo de 19,1 °C en 1998, con una bajada a 17,8 °C en el año siguiente y desde entonces fluctúa alrededor de 18 °C. La estación de Chillanes se caracteriza por la variabilidad dentro de decimales del grado centígrado, alcanzando una máxima de 14,8 °C en el año 2005. En la estación Rumipamba, ubicada en el medio interandino, la máxima temperatura de 14,7 °C se registró en 1998; las fluctuaciones para otros años están dentro de decimales del grado centígrado. Para los sectores ubicados al N–E de Quito en los sitios Tomalón y La Victoria la disponibilidad de datos inicia en 1990 y 1998, respectivamente; aun siendo así se puede hablar de una tendencia de leve bajada de las temperaturas anuales para los últimos diez años, las más altas registradas corresponden al año 1998 para Tomalón, y para La Victoria corresponde al año 2003. En la Amazonia baja –particularmente en el extremo oriental– se puede observar una tendencia de leve subida de la temperatura media anual, entre los años 1981– 1998, en los últimos 10 años existe mínima variabilidad alrededor de 25,5–26 °C. De lo expuesto anteriormente se puede deducir que no existe el aumento paulatino de temperaturas medio anuales en el territorio representado en los últimos 20– 30 años. Variabilidad de la precipitación media anual y tendencias En la Costa la variabilidad interanual para las precipitaciones medio anuales es marcada de la siguiente manera: Tabla 2. Estaciones región Costa Estación Precipitación mín. (año) Cayapas Precipitación máx. (año) 759,5 mm (1993) 5.306,4 mm (1983) 2.037,1 mm (1985) 7.187,6 mm (1997) Portoviejo 213,9 mm (1988) 1.789,2 mm (1983) Rocafuerte 143,3 mm (1990) 1.689,0 mm (1983) Pichilingue 414,2 mm (1995) 4.942,5 mm (1997) San Juan La Maná 338,2 mm (1992) 5.744,4 mm (1983) Milagro 333,2 mm (1995) 4.130,4 mm (1998) La Concordia Elaboración: S. Zavgorodniaya. La Sierra también se caracteriza por la variabilidad interanual para las precipitaciones anuales: Tabla 3. Estaciones región Sierra Estación Precipitación mín. (año) Precipitación máx. (año) Corazón 806,8 mm (1981) 3.934,0 mm (1999) Chillanes 406,9 mm (2000) 406,9 mm (2000) – 1.976,7 mm (1982) Rumipamba 173,3 mm (1990) 739,0 mm (2000) Iñaquito 757,1 mm (1987) 1.530,4 mm (1999) Tomalón 358,8 mm (1990) 784,3 mm (2000), varían entre 400–800 mm La Victoria 239,7 mm (1998) 770,1 mm (2006), varían entre 300–750 mm Elaboración: S. Zavgorodniaya. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 61 Análisis aleatorio de la variabilidad climática en el Ecuador en los últimos 30 años Z AV G O R O D N I AYA , S V E T L A N A En la Amazonia las precipitaciones medio anuales en Nueva Rocafuerte son de 1973,1 mm (mínima en 1983) – 3374,1 mm (máxima en 1982) y varían entre 3000– 3400 mm. Correlación entre la temperatura media anual y la precipitación media anual En la Costa el coeficiente de la correlación 0,6–0,7 afirma la existencia de la correlación entre la temperatura y precipitación medio anuales en el sector de Pichilingue–La Mana–Milagro. El coeficiente de la correlación 0,8 corresponde a la estación de La Concordia con 379 m.s.n.m. En el área más cercana al litoral de Portoviejo–Rocafuerte el coeficiente de 0,4–0,5 demuestra baja correlación entre las variables analizadas. Para la Sierra los coeficientes de correlación varían entre -0,5 y 0,1, lo que no permite llegar a una conclusión consistente. La disponibilidad de la información en una sola estación en la Amazonia (Nuevo Rocafuerte) indica 62 | que no existe la correlación entre la temperatura y precipitación media anual en este lugar (tablas y gráficos 2.1 y 2.14, correlación entre la temperatura y precipitación media anual). En conclusión cabe señalar que aunque falta completar las series de datos para las estaciones procesadas, así como su cobertura total a nivel nacional, en esta primera fase de investigación los resultados obtenidos muestran una versión sobre el comportamiento de las temperaturas medio anuales en el territorio ecuatorial, sin su aumento tendencial. Por lo expuesto surge la necesidad de buscar alternativas propias para la extrapolación e interpretación de los modelos climáticos locales–regionales, y para que estas sean un insumo en los modelamientos para las predicciones de cambio climático global (Tabla 3: información de las temperaturas medio anuales 1981–2009). Dos estaciones (Tomalón y La Victoria) presentan sus series más recientes). R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Análisis aleatorio de la variabilidad climática en el Ecuador en los últimos 30 años Z AV G O R O D N I AYA , S V E T L A N A Cuadros y gráficos 2.1 y 2.14 Correlación entre la temperatura y precipitación media anual Año Temp. Precip. 1981 25.7 2227.3 1982 26.1 2344.7 1983 26.6 5306.4 1984 26.0 3929.1 1985 25.6 2266.5 1987 26.3 2919.6 1988 25.8 3319.4 1989 25.9 3267.1 1990 26.0 2540.3 1991 26.2 3587.0 1992 26.3 3269.7 1993 25.9 759.5 1982 24.5 4154.4 1994 26.1 4072.0 1983 25.1 6125.3 1995 25.8 2911.5 1984 23.7 3014.0 1996 25.7 2325.9 1985 23.5 2037.1 1997 26.1 3590.4 1986 23.9 3153.2 1998 26.4 5175.0 1987 24.7 4311.0 1999 26.2 4301.4 1988 23.8 2621.7 2000 26.2 2947.9 1989 23.8 2979.8 2001 26.1 3239.4 1990 24.1 2522.4 2002 25.9 2126.0 1991 24.6 3242.6 2003 26.1 4411.8 1992 25.0 3525.6 2004 26.2 5251.9 1993 24.7 3754.7 2005 26.2 2391.1 1994 24.4 3309.9 2006 26.2 3588.2 1995 24.2 2887.2 2007 26.0 3264.0 1996 23.8 2279.7 1997 25.3 7187.6 1998 25.1 5214.8 1999 23.9 3354.1 2000 23.8 2282.3 2001 24.2 2722.0 2002 24.7 3803.3 2003 24.7 3308.6 2004 24.4 2362.6 2005 24.4 2369.6 2006 24.5 2785.1 2007 24.2 3783.6 2008 24.0 3198.3 0,637186 Año Elaboración: S. Zavgorodniaya. 0,769889 R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Temp. Precip. | 63 Análisis aleatorio de la variabilidad climática en el Ecuador en los últimos 30 años Z AV G O R O D N I AYA , S V E T L A N A Año Temp. Precip. 1981 24.9 668.8 1982 26.4 326.3 1983 26.2 1789.2 1984 24.7 363.5 1985 24.6 327.8 1986 25.0 485.7 1987 25.8 685.4 1988 25.2 213.9 1989 24.6 655.9 1990 25.4 217.4 1991 25.9 258.9 1992 25.2 945.4 1981 25.0 260.0 1993 25.7 373.5 1982 25.9 208.8 1994 25.2 490.5 1983 26.2 1689.0 1995 25.2 399.5 1984 25.2 605.4 1996 25.2 399.5 1985 24.8 219.2 1997 26.6 1350.9 1986 25.1 309.4 1998 25.9 1699.0 1987 25.9 560.3 1999 24.7 647.4 1988 25.1 197.7 2000 25.0 347.4 1989 24.7 532.4 2001 24.9 495.2 1990 25.0 143.3 2002 25.3 710.4 1991 25.4 167.3 2003 25.4 327.6 1992 25.1 793.7 2004 25.6 357.8 1993 25.3 348.5 2005 25.3 627.7 1994 25.0 404.9 2006 25.8 408.5 1995 25.2 191.1 2007 25.0 408.5 1996 24.6 285.1 2008 25.1 388.7 1997 26.7 1110.9 1998 26.0 1501.8 1999 24.8 740.0 2000 25.0 325.0 2001 25.2 596.8 2002 25.5 705.2 2003 25.8 300.7 2004 25.8 269.7 2005 25.1 585.0 2006 25.3 380.5 2007 25.1 235.6 64 | 0,445754 Año Elaboración: S. Zavgorodniaya. 0.548171 R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Temp. Precip. Análisis aleatorio de la variabilidad climática en el Ecuador en los últimos 30 años Z AV G O R O D N I AYA , S V E T L A N A Año Temp. Precip. 1981 24.3 1540.9 1982 25.2 2620.8 1983 26.8 4351.2 1984 24.9 1787.3 1985 24.6 1333.8 1986 24.7 1828.0 1987 25.6 2497.8 1988 24.8 1667.3 1989 24.5 2234.2 1990 25.1 1401.8 1991 25.3 1855.0 1992 25.2 3086.0 1993 25.3 2398.1 Año 1994 24.6 1940.3 1981 23.9 1905.3 1995 25.5 414.2 1982 24.4 4008.1 1996 24.9 1557.3 1983 25.3 5744.4 1997 26.2 4942.5 1984 23.9 2565.9 1998 25.8 4790.9 1985 23.6 1812.1 1999 24.5 2510.0 1986 23.9 2535.8 2000 24.5 1686.5 1987 25.0 3511.0 2001 24.7 1867.1 1988 23.4 2325.9 2002 25.1 2526.2 1989 24.0 2777.7 2003 25.0 1998.9 1990 23.3 1277.1 2004 25.2 1412.3 1991 24.3 1951.6 2005 25.0 1253.2 1992 24.3 338.2 2006 25.2 1680.4 1993 24.3 2329.6 2007 24.8 1540.9 1995 24.3 2329.6 2008 24.9 2229.0 1996 23.8 2260.0 1997 25.0 3295.6 1998 25.0 4745.8 1999 23.7 3143.9 2000 23.6 2330.2 2001 23.7 3017.5 2002 24.2 3680.3 2003 24.1 2879.8 2004 24.2 2412.6 2005 24.0 1386.6 2006 24.2 3471.3 0.658058 Elaboración: S. Zavgorodniaya. 0.640294 R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Temp. Precip. | 65 Análisis aleatorio de la variabilidad climática en el Ecuador en los últimos 30 años Z AV G O R O D N I AYA , S V E T L A N A Año Temp. Precip. 1981 24.6 977.3 1982 26.1 967.1 1983 26.6 3827.1 1984 25.3 1307.1 1985 25.2 524.8 1986 24.9 1170.8 1987 26.0 2272.8 1988 25.4 1174.5 1989 24.9 1573.7 1990 25.4 793.2 1991 25.7 833.0 1981 17.7 806.8 1992 25.5 2359.0 1982 17.5 3024.6 1993 25.5 1780.8 1983 18.0 3142.5 1994 25.1 1224.5 1984 18.0 1751.2 1995 25.7 333.2 1985 17.9 2153.6 1996 25.2 826.9 1986 18.0 1982.3 1997 26.7 3549.6 1987 18.5 1760.4 1998 26.2 4130.4 1988 18.5 1392.5 1999 24.8 995.4 1989 18.0 2965.7 2000 24.9 930.1 1990 18.1 990.9 2001 24.8 1698.1 1991 18.2 1069.1 2002 25.6 1593.6 1992 18.3 1250.9 2003 25.7 798.6 1993 18.5 1574.4 2004 25.5 943.1 1994 18.9 1967.0 2005 25.5 786.5 1995 18.4 2399.8 2006 25.6 1534.1 1996 18.2 2009.2 2007 25.5 983.3 1997 18.6 3415.4 2008 25.4 2086.0 1998 19.1 2183.0 1999 17.8 3934.8 2000 17.8 2351.3 2001 18.1 2218.3 2002 18.0 2653.5 2003 18.1 1757.1 2004 18.0 2147.7 2005 18.1 1511.1 2006 18.1 2291.5 2007 17.8 1833.2 2008 17.5 3222.5 66 | 0.615095 Año Elaboración: S. Zavgorodniaya. -0.22545 R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Temp. Precip. Análisis aleatorio de la variabilidad climática en el Ecuador en los últimos 30 años Z AV G O R O D N I AYA , S V E T L A N A Año Temp. Precip. 1981 14.4 635.1 1982 13.9 1976.7 1983 14.7 1661.8 1984 13.6 1000.3 1985 13.8 542.0 1986 14.0 840.5 1987 14.0 874.7 1988 13.5 1031.3 1989 13.4 1098.3 1990 13.3 461.3 1991 14.0 751.7 1981 13.8 362.8 1992 14.0 792.2 1982 14.4 700.0 1993 14.1 1045.3 1983 14.5 510.7 1994 14.5 846.7 1984 13.6 686.0 1995 14.4 567.5 1985 13.7 498.8 1996 14.2 581.2 1986 13.9 451.7 1997 14.2 857.2 1987 14.4 475.5 1998 14.4 833.4 1988 13.8 635.2 1999 14.0 745.5 1989 13.6 583.7 2000 13.6 406.9 1990 14.1 173.3 2001 14.0 582.7 1991 14.2 485.0 2002 13.8 844.1 1992 14.1 467.2 2003 14.2 763.5 1993 14.2 643.8 2004 14.2 804.0 1994 14.1 510.7 2005 14.8 654.4 1995 14.5 445.2 2006 13.9 1037.3 1996 14.0 591.8 1997 14.4 499.4 1998 14.7 560.8 1999 13.8 720.9 2000 13.6 739.0 2001 14.0 383.2 2002 14.2 529.7 2003 13.5 442.0 2004 14.2 435.6 2005 14.3 515.8 2006 14.0 659.4 2007 13.9 506.3 2008 13.7 864.3 0.057501 Año Elaboración: S. Zavgorodniaya. -0.27345 R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Temp. Precip. | 67 Análisis aleatorio de la variabilidad climática en el Ecuador en los últimos 30 años Z AV G O R O D N I AYA , S V E T L A N A Año Temp. Precip. 1981 13.9 945.0 1982 14.6 1290.8 1983 14.9 1237.3 1984 13.8 1191.3 1985 14.6 826.5 1986 14.6 826.5 1987 15.3 757.1 1988 14.4 1266.2 1989 14.3 933.5 1990 15.1 854.4 1991 15.0 901.5 1992 15.2 836.4 1993 14.8 1386.3 1994 14.9 1246.3 1995 14.9 1069.7 1996 14.5 1320.8 1997 15.2 1130.5 1998 15.5 1009.0 1999 14.2 1530.4 2000 14.4 1106.1 Año 2001 15.1 868.4 1990 15.2 358.8 2002 15.3 1075.5 1991 15.2 650.2 2003 15.4 996.6 1992 15.3 459.2 2004 15.3 840.7 1993 14.9 540.5 2005 15.4 881.8 1994 14.9 783.9 2006 15.2 1250.4 1995 15.1 638.2 1996 14.5 758.9 1997 15.3 612.0 1998 15.4 548.1 1999 14.2 724.5 2000 14.2 784.3 2001 15.0 409.5 2002 15.2 578.1 2003 14.0 481.9 2004 15.0 489.1 2005 15.0 578.0 2006 14.8 743.6 2007 14.7 617.7 -0.36947 Elaboración: S. Zavgorodniaya. -0.40734 68 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Temp. Precip. Análisis aleatorio de la variabilidad climática en el Ecuador en los últimos 30 años Z AV G O R O D N I AYA , S V E T L A N A Año Temp. Precip. 1998 17.2 239.7 1999 16.7 682.5 2000 16.6 695.5 2001 17.2 353.7 2002 17.6 477.9 2003 17.9 448.7 2004 16.2 380.5 2005 17.5 480.9 2006 16.0 770.1 2007 17.1 613.4 2008 16.7 727.4 -0.4897 Año Elaboración: S. Zavgorodniaya. 0.099932 R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Temp. Precip. 1981 24.7 2322.4 1982 25.2 3374.1 1983 25.5 1973.1 1984 25.2 1994.4 1985 25.4 2438.0 1986 25.0 3019.4 1987 25.6 3338.3 1988 25.5 2581.1 1989 25.4 3120.3 1990 25.4 3056.9 1991 25.5 2121.1 1992 25.6 2634.3 1993 25.4 3221.9 1994 25.4 2882.9 1995 26.0 2472.6 1996 25.6 2700.7 1997 26.0 2756.2 1998 26.2 3017.1 1999 25.5 3366.8 2000 25.8 2956.9 2001 25.6 2338.8 2002 25.8 3131.2 2003 25.7 2963.8 2004 25.9 2594.8 2005 25.9 2838.7 2006 25.7 2825.6 2007 25.7 2945.7 2008 25.4 2645.7 | 69 Análisis aleatorio de la variabilidad climática en el Ecuador en los últimos 30 años Z AV G O R O D N I AYA , S V E T L A N A Tabla 3. Información de las temperaturas medio anuales 1981–2009 Año Rumipamba Portoviejo Pichilingue Nuevo Rocafuerte Milagro 1981 13.8 24.9 24.3 24.7 24.6 1982 14.4 26.4 25.2 25.2 26.1 1983 14.5 26.2 26.8 25.5 26.6 1984 13.6 24.7 24.9 25.2 25.3 1985 13.7 24.6 24.6 25.4 25.2 1986 13.9 25.0 24.7 25.0 24.9 1987 14.4 25.8 25.6 25.6 26.0 1988 13.8 25.2 24.8 25.5 25.4 1989 13.6 24.6 24.5 25.4 24.9 1990 14.1 25.4 25.1 25.4 25.4 15.2 1991 14.2 25.9 25.3 25.5 25.7 15.2 1992 14.1 25.2 25.2 25.6 25.5 15.3 1993 14.2 25.7 25.3 25.4 25.5 14.9 1994 14.1 25.2 24.6 25.4 25.1 14.9 1995 14.5 25.2 25.5 26.0 25.7 15.1 1996 14.0 25.2 24.9 25.6 25.2 14.5 1997 14.4 26.6 26.2 26.0 26.7 15.3 1998 14.7 25.9 25.8 26.2 26.2 15.4 17.2 1999 13.8 24.7 24.5 25.5 24.8 14.2 16.7 2000 13.6 25.0 24.5 25.8 24.9 14.2 16.6 2001 14.0 24.9 24.7 25.6 24.8 15.0 17.2 2002 14.2 25.3 25.1 25.8 25.6 15.2 17.6 2003 13.5 25.4 25.0 25.7 25.7 14.0 17.9 2004 14.2 25.6 25.2 25.9 25.5 15.0 16.2 2005 14.3 25.3 25.0 25.9 25.5 15.0 17.5 2006 14.0 25.8 25.2 25.7 25.6 14.8 16.0 2007 13.9 25.7 24.8 25.7 25.5 14.7 17.1 2008 13.7 25.1 24.9 25.4 25.4 14.1 16.7 25.9 25.6 26.1 13.6 16.9 2009 70 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Tomalón La Victoria Análisis aleatorio de la variabilidad climática en el Ecuador en los últimos 30 años Z AV G O R O D N I AYA , S V E T L A N A Elaboración: S. Zavgorodniaya. El Corazón La Mana Chillanes Cayapas Rocafuerte Iñaquito 17.7 23.9 14.4 25.7 25.0 13.9 17.5 24.4 13.9 26.1 25.9 14.6 24.5 18.0 25.3 14.7 26.6 26.2 14.9 25.1 18.0 23.9 13.6 26.0 25.2 13.8 23.7 17.9 23.6 13.8 25.6 24.8 14.6 23.5 18.0 23.9 14.0 26.3 25.1 14.6 23.9 18.5 25.0 14.0 25.8 25.9 15.3 24.7 18.5 23.4 13.5 25.9 25.1 14.4 23.8 18.0 24.0 13.4 26.0 24.7 14.3 23.8 18.1 23.3 13.3 26.2 25.0 15.1 24.1 18.2 24.3 14.0 26.3 25.4 15.0 24.6 18.3 24.3 14.0 25.9 25.1 15.2 25.0 18.5 24.3 14.1 26.1 25.3 14.8 24.7 18.9 24.3 14.5 25.8 25.0 14.9 24.4 18.4 24.3 14.4 25.7 25.2 14.9 24.2 18.2 23.8 14.2 26.1 24.6 14.5 23.8 18.6 25.0 14.2 26.4 26.7 15.2 25.3 19.1 25.0 14.4 26.2 26.0 15.5 25.1 17.8 23.7 14.0 26.2 24.8 14.2 23.9 17.8 23.6 13.6 26.1 25.0 14.4 23.8 18.1 23.7 14.0 25.9 25.2 15.1 24.2 18.0 24.2 13.8 26.1 25.5 15.3 24.7 18.1 24.1 14.2 26.2 25.8 15.4 24.7 18.0 24.2 14.2 26.2 25.8 15.3 24.4 18.1 24.0 14.8 26.2 25.1 15.4 24.4 18.1 24.2 13.9 26.0 25.3 15.2 24.5 17.8 23.8 13.5 26.0 25.1 15.2 24.2 17.5 23.8 13.6 26.2 25.1 14.5 24.0 17.4 24.3 13.6 25.9 R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 La Concordia 23.9 | 71 Análisis aleatorio de la variabilidad climática en el Ecuador en los últimos 30 años Z AV G O R O D N I AYA , S V E T L A N A Variabilidad de la temperatura medio anual 1981-2009 Elaboración: S. Zavgorodniaya. Bibliografía ABDUSSAMATOV, H., Traducción de Svetlana Zavgorodniaya, El Sol determina el clima, CELA, PUCE, 2009. http://issuu.com/docspuce/docs/el_sol_determina_el_clima_abdussamatov?mode=embed&viewMod e=presentation&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu. com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&showFlipBtn=true BERALDI, H., Lo bueno y lo incierto del calentamiento global, La Jornada de ciencia, México, 2007. http:// ciencias.jornada.com.mx/investigacion/ciencias-de-latierra/investigacion/lo-bueno-y-lo-incierto-del-calentamiento-global INAMHI, Anuarios meteorológicos, 1981–2008. 72 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Riesgos por movimientos en masa en la provincia de Imbabura Galo Manrique1, Paulina Rosero2 y Paúl Aguilar3 Recibido: mayo 24/11. Aprobado: junio 8/11 Resumen La presente investigación aborda la temática de los riesgos de movimientos en masa, proceso que está directamente ligado a acciones naturales y antrópicas, que puede provocar daños y pérdidas a la población. La determinación de áreas sujetas a estos fenómenos permite un conocimiento y planificación necesarias para lograr la reducción de los niveles de peligro. Palabras clave Movimientos en masa, riesgo, vulnerabilidad. Introducción Este trabajo trata sobre el análisis de riesgo de movimientos en masa de los cantones de la provincia de Imbabura, con el propósito de establecer una base de conocimiento para la planificación del desarrollo de tales ámbitos. La provincia de Imbabura está emplazada en un medio físico con fuerte dinámica geológica y sísmica; sus características geomorfológicas, definidas por las vertientes internas de las cordilleras occidental, oriental y el graben interandino, han provocado diversas situaciones de desastres, como aluviones, deslizamientos, hundimientos y terremotos. En la actualidad, la gestión de riesgos es un proceso social complejo a través del cual se pretende lograr una reducción de los niveles de riesgo existentes en la sociedad y el medio ambiente, fomentando procesos de construcción de nuevas oportunidades de producción y asentamiento en el territorio que desde su diseño garanticen condiciones de seguridad para el futuro. La Secretaría de Gestión de Riesgos, entre sus políticas, busca la incorporación de la gestión de riesgos en los planes, programas y proyectos de desarrollo local, provincial, sectorial y nacional, así como en el ordenamiento del territorio y la gestión ambiental. La investigación está basada en la recopilación de información de tipo geológico, geomorfológico, cobertura vegetal, suelos y clima, características socioeconómicas y trabajos de campo. El presente trabajo se realizó a una escala 1:50.000. En el desarrollo se utilizaron sistemas de información geográfica, especialmente el ArcView 9.3, como herramienta para el proceso de obtención de los mapas respectivos; todos estos trabajos fueron desarrollados por técnicos de la PUCE. Escuela de Ciencias Geográficas PUCE, Quito, Ecuador: [email protected] [email protected] 3 [email protected] 1 2 R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 73 Riesgos por movimientos en masa en la provincia de Imbabura M A N R I Q U E , G A L O ; R O S E R O , PA U L I N A ; A G U I L A R , PA Ú L Objetivo del proyecto El análisis de la situación de riesgo de movimientos en masa ayuda a un mejor delineamiento de políticas de desarrollo, y permite resarcir la situación actual de riesgo en la provincia de Imbabura. Descripción general del área de estudio La provincia de Imbabura se encuentra localizada en la parte norte de Ecuador (4.353 km²) y se caracteriza por sus actividades agrícolas, turísticas e industriales. Sus límites provinciales son: al norte, Carchi, al sur Pichincha, al oeste Esmeraldas y al este Sucumbíos; sus coordenadas son: 00° O7’ y 00° 52’ de latitud norte, 77° 48’ y 79° 12’ de longitud oeste en la zona 17 N. Se divide en seis cantones: Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Pimampiro, Urcuquí y Cotacachi. Según el censo del 2001 su población es de 344.044 habitantes, correspondiendo 171.830 al área urbana y 172.214 al área rural. Mapa 1. Ubicación provincial Elaboración: GEOPUCE. Método para la determinación de riesgos de movimientos en masa Amenaza El método a utilizar es una combinación de diversos factores que inciden en la generación de movimientos en masa: este método se puede clasificar como empírico. Se han tomado como referencia los trabajos de Anbalagan y Singh (2001). Para este trabajo se ha propuesto un sistema de clasificación basado en el análisis de factores que pueden ocasionar movimientos en masa; se analizaron seis factores: geología, suelos, geomorfología, morfometría de los taludes, cobertura vegetal y clima. Cada uno de estos factores es analizado por diferentes variables a las cuales se asigna pesos diferentes para el análisis de la amenaza; en la siguiente tabla se muestra el valor máximo que pueden obtener estas variables: Tabla 1. Factores de susceptibilidad Factor Variable Peso máximo para el análisis Geología Litología 1 Suelos Textura 2 Geomorfología Relieve 1 Morfometría Pendiente 2 Cobertura Vegetal Tipo de vegetación y uso 2 Clima Precipitación 2 Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. 74 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Riesgos por movimientos en masa en la provincia de Imbabura M A N R I Q U E , G A L O ; R O S E R O , PA U L I N A ; A G U I L A R , PA Ú L Clase 4 Las condiciones biofísicas presentan un grado de incidencia severo hacia la generación de movimientos en masa; se clasifica como FUERTE y se asigna como clase 4. Clase y ponderación relativa para cada variable Este paso constituye uno de los más importantes del estudio, ya que se analiza y sistematiza cada una de las variables indicadas. Su ponderación se realizó en base a cuantificación en diferentes estudios y conocimientos de la evolución de los factores utilizados dentro del país. Se obtuvieron cinco clases dependiendo de la variable, ya que cada una de estas tiene un indicador a ser calificado. Clase 5 Las condiciones biofísicas presentan un grado de incidencia muy severo hacia la generación de movimientos en masa; se clasifica como MUY FUERTE y se le asigna como clase 5. El primer paso para establecer esta metodología consiste en dividir el terreno en una serie de subáreas que tienen características similares en cada uno de los aspectos indicados. Estas áreas se definen por las diferentes pendientes existentes en la zona de estudio. Clase 1 Se refiere a las condiciones menos favorables que presentan las variables a la generación de movimientos en masa; se la clasifica como LIGERA y se asigna como clase 1. Clase 2 En esta clase las condiciones son más favorables, las variables presentan un aumento a la producción de movimientos en masa; se clasifica como SUAVE y se asigna como clase 2. Variable Morfometría Define las categorías del talud con base en la frecuencia de ocurrencia de determinados ángulos particulares del talud. Este mapa se realiza en base a las curvas de nivel y pueden dividirse en suaves, moderadas, fuertes y muy fuertes. Mientras mayor inclinación tenga la pendiente mayor será el riesgo a los movimientos en masa, donde la gravedad es un factor importante. En las siguientes tablas se define la clasificación y los valores ponderados: Clase 3 Las condiciones biofísicas presentan un grado de incidencia mayor hacia la generación de movimientos en masa; se clasifica como MODERADA y se asigna como clase 3. Tabla 2. Factor Morfometría - Pendiente Pendiente % Descripción Ponderación Clase 0–12 LIGERA 0,50 1 13–25 SUAVE 0,80 2 26–40 MODERADA 1,20 3 41–70 FUERTE 1,70 4 >70 MUY FUERTE 2,0 5 Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. Tabla 3. Factor Geología - Litología Litología Ponderación Clase Andesitas, riolitas, dacitas 0,2 1 Granito 0,4 2 Ceniza, lapilli, pómez 0,7 3 Coluviones 0,8 4 1 5 Lutitas Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 75 Riesgos por movimientos en masa en la provincia de Imbabura M A N R I Q U E , G A L O ; R O S E R O , PA U L I N A ; A G U I L A R , PA Ú L Tabla 4. Factor Geomorfología - Relieve Relieve Descripción Ponderación Clase <100m Suave 0,2 1 101–300 Bajo 0,3 2 301–600 Medio 0,6 3 601–1000 Alto 0,8 4 >1000 Muy alto 1 5 Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. Tabla 5. Factor Suelos - Textura Suelos Ponderación Clase Arenoso 0,4 1 Areno–Arcilloso 0,6 2 Arcillo–Arenoso 1 3 Limoso 1,6 4 Arcilloso 2 5 Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. Tabla 6. Factor Cobertura Vegetal - Tipo de vegetación y uso Vegetación Ponderación Clase Arbórea 0,5 1 Arbustiva 0,8 2 Herbácea 1,2 3 Cultivos 1,8 4 2 5 Sin vegetación Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. Tabla 7. Factor Clima - Precipitación Precipitación Ponderación Clase <250 0,2 1 250–500 0,4 2 500–1000 0,7 3 1000–2000 0,8 4 1 5 >2000 Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. 76 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Riesgos por movimientos en masa en la provincia de Imbabura M A N R I Q U E , G A L O ; R O S E R O , PA U L I N A ; A G U I L A R , PA Ú L Para determinar el índice de susceptibilidad a los movimientos en masa se asigna a cada factor un valor de ponderación; la sumatoria entrega este índice. Índice de susceptibilidad (IS) = P + L + S + V + C P = Valor de la Pendiente L = Valor de la Litología S = Valor de la variable Suelo V = Valor de la Cobertura Vegetal C = Valor de la variable Clima Diagrama 1. Metodología aplicada para la susceptibilidad a movimientos en masa Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. Vulnerabilidad Dentro de la vulnerabilidad se pueden considerar diversos tipos, como el estructural, social, cultural, territorial, biológico, institucional, ambiental, sanitario. Al evaluar la vulnerabilidad se identifican las debilidades del territorio, población, instituciones y otros. Para este estudio se analizó la Vulnerabilidad Social y la Vulnerabilidad Antrópica, donde se involucraron los siguientes componentes: vidual o grupal de la población ante la ocurrencia de un desastre natural; igualmente se expresa como la predisposición a la caída del nivel de bienestar de la población derivada de un conjunto de factores negativos. Para el estudio de esta vulnerabilidad se analizan los siguientes factores: aspectos socio–económicos, socio– demográficos, socio–culturales. Se asigna un valor de 35 puntos, repartidos de la siguiente manera: •Vulnerabilidad Vulnerabilidad Social La Vulnerabilidad Social (Filgueiras, 2002) se puede definir como una capacidad insuficiente de respuesta indi- Socioeconómica: 10 •Vulnerabilidad Demográfica: 20 •Vulnerabilidad Sociocultural: 5 R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 77 Riesgos por movimientos en masa en la provincia de Imbabura M A N R I Q U E , G A L O ; R O S E R O , PA U L I N A ; A G U I L A R , PA Ú L Diagrama 2. Metodología aplicada para determinar la vulnerabilidad social Fuente: Barros, C., Saltos E. (2010). Vulnerabilidad Antrópica Este tipo de vulnerabilidad se entiende como el conjunto de cambios de los asentamientos humanos, su representación espacial y grado de conectividad en cuanto a infraestructura vial; es decir, el grado de intervención humana sobre un territorio. Se analizó la densidad de viviendas y vías de comunicación. Diagrama 3. Metodología aplicada para determinar la vulnerabilidad antrópica Fuente: Barros, C., Saltos E. (2010). 78 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Riesgos por movimientos en masa en la provincia de Imbabura M A N R I Q U E , G A L O ; R O S E R O , PA U L I N A ; A G U I L A R , PA Ú L Los pesos asignados a la vulnerabilidad antrópica fueron: •Vulnerabilidad de viviendas: 5 •Vulnerabilidad de vías: 10 Para determinar el índice de vulnerabilidad se ha asignado a cada factor un valor de ponderación; la sumatoria tiene un valor de 50 puntos. Índice de vulnerabilidad (IV) = VS + VA VS = Vulnerabilidad Social (Valor asignado: 35) VA = Vulnerabilidad Antrópica (Valor asignado: 15 ) En este estudio las variables utilizadas para determinar la vulnerabilidad se clasificaron de la siguiente manera: •Zonas con vulnerabilidad muy baja •Zonas con vulnerabilidad baja •Zonas con vulnerabilidad moderada •Zonas con vulnerabilidad alta •Zonas con vulnerabilidad muy alta Capacidades Aptitudes de una sociedad para anticiparse a una catástrofe y evitarla, o al menos limitar sus consecuencias. Se refiere a las debilidades o aptitudes que presentan las instituciones públicas involucradas dentro de la provincia para hacer frente a una amenaza natural. Con la creación de la Secretaría de Gestión de Riesgos y en base a la Constitución, se establecen las competencias al Estado Central en el manejo de desastres naturales; a nivel local la constitución delega a los gobiernos municipales la planificación y el ordenamiento territorial y la gestión de la protección de la población, por lo que compete a los municipios la gestión y reducción del riesgo en su territorio. Dentro de los municipios de la provincia la capacidad para la gestión de riesgos es escasa y no existen unidades especializadas para esta tarea. Riesgo Implica la probabilidad de daños relacionados a la existencia de determinadas condiciones en la sociedad. Consiste en la posibilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas, ambientales y sociales. Es la circunstancia que se produce como respuesta a la presencia del peligro y la vulnerabilidad del sector, zona o sitio. Diagrama 4. Metodológía aplicado para determinar el riesgo Fuente: Barros, C., Saltos E. (2010). R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 79 Riesgos por movimientos en masa en la provincia de Imbabura M A N R I Q U E , G A L O ; R O S E R O , PA U L I N A ; A G U I L A R , PA Ú L RIESGO = AMENAZA X VULNERABILIDAD X CAPACIDAD Los valores de ponderación para obtener el riesgo fueron: •Susceptibilidad a movimientos en masa = 0,7 •Vulnerabilidad Antrópica = 0,3 Resultados Generación del mapa de Movimientos en Masa En base a los factores definidos en la metodología y utilizando el software SIG Arcgis 9.3 se generaron mapas temáticos con sus respectivas ponderaciones. Los valores obtenidos se repartieron en cinco rangos. En lo referente a la capacidad se debe indicar que este valor, dentro de las instituciones provinciales y municipales, es deficiente, por tanto el riesgo es mayor. Tabla 8. Susceptibilidad a Movimientos en Masa RANGOS DESCRIPCIÓN PORCENTAJE (%) 2–3 Susceptibilidad Ligera 0,91 4–5 Susceptibilidad Suave 10,16 6–7 Susceptibilidad Moderada 42,56 8–9 Susceptibilidad Alta 43,40 9–10 Susceptibilidad Muy Alta 2,96 Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. Mapa 2. Susceptibilidad a Movimientos en Masa. Provincia de Imbabura Fuente: Barros, C., Saltos E. (2010). 80 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Riesgos por movimientos en masa en la provincia de Imbabura M A N R I Q U E , G A L O ; R O S E R O , PA U L I N A ; A G U I L A R , PA Ú L Vulnerabilidad a movimientos en masa Vunerabilidad Social Factor Socioeconómico Tabla 9. Vulnerabilidad Necesidades Básicas Insatisfechas DESCRIPCIÓN ÁREA (km²) PORCENTAJE (%) Vulnerabilidad muy baja 262,3 6,00 Vulnerabilidad baja 247,8 5,30 Vulnerabilidad moderada 720,6 16,00 Vulnerabilidad alta 1.047 22,70 2.330,8 50,50 Vulnerabilidad muy alta Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. Tabla 10. Tipos de Vulnerabilidad Analfabetismos DESCRIPCIÓN ÁREA (km²) PORCENTAJE (%) 308 6,80 2.274 50,20 Vulnerabilidad moderada 591 13,04 Vulnerabilidad alta 482 10,63 Vulnerabilidad muy alta 876 19,33 Vulnerabilidad muy baja Vulnerabilidad baja Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. Factor Socio–Demográfico Tabla 11. Vulnerabilidad Concentración de centros poblados DESCRIPCIÓN ÁREA (km²) PORCENTAJE (%) Vulnerabilidad muy baja 34,8 0,75 Vulnerabilidad baja 188,4 4,10 Vulnerabilidad moderada 739,8 16,12 Vulnerabilidad alta 2.348 51,12 1.285,7 27,91 Vulnerabilidad muy alta Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 81 Riesgos por movimientos en masa en la provincia de Imbabura M A N R I Q U E , G A L O ; R O S E R O , PA U L I N A ; A G U I L A R , PA Ú L Tabla 12. Vulnerabilidad Hacinamiento DESCRIPCIÓN ÁREA (km²) PORCENTAJE (%) Vulnerabilidad muy baja 2.417,6 53,60 Vulnerabilidad baja 1.390,4 30,80 Vulnerabilidad moderada 319,5 7,10 Vulnerabilidad alta 72,3 1,60 Vulnerabilidad muy alta 309,2 6,90 Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. Tabla13. Vulnerabilidad Discapacidad DESCRIPCIÓN ÁREA (km²) PORCENTAJE (%) 796.6 17,68 1.093,9 24,25 Vulnerabilidad moderada 1.800 39,92 Vulnerabilidad alta 350,2 7,76 Vulnerabilidad muy alta 468,1 10,39 Vulnerabilidad muy baja Vulnerabilidad baja Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. Tabla 14. Vulnerabilidad Concentración de centros de salud. DESCRIPCIÓN ÁREA (km²) PORCENTAJE (%) Vulnerabilidad muy baja 1.901,3 41,20 Vulnerabilidad baja 1.445,5 31,40 Vulnerabilidad moderada 813 17,60 Vulnerabilidad alta 395 8,60 Vulnerabilidad muy alta 53,9 1,20 Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. 82 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Riesgos por movimientos en masa en la provincia de Imbabura M A N R I Q U E , G A L O ; R O S E R O , PA U L I N A ; A G U I L A R , PA Ú L Factor Socio Cultural Este factor está relacionado con las etnias existentes en la provincia. En Imbabura se encuentran dentro de las siguientes: Awa, Chachi, Cayambi, Otavalo, Natabuela, Caranqui. Vulnerabilidad Antrópica Tabla 15. Vulnerabilidad densidad de viviendas DESCRIPCIÓN ÁREA (km²) PORCENTAJE (%) 1.150,9 25,00 Vulnerabilidad baja 1.338 29,00 Vulnerabilidad moderada 558,3 12,00 Vulnerabilidad alta 750,7 16,30 Vulnerabilidad muy alta 813,8 17,60 Vulnerabilidad muy baja Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. Indice de Vulnerabilidad El índice de vulnerabilidad se obtiene del análisis de la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad antrópica, con los siguientes resultados para la provincia de Imbabura: Tabla 16. Índice de Vulnerabilidad DESCRIPCIÓN ÁREA (km²) PORCENTAJE (%) Vulnerabilidad muy baja 144,1 3,04 Vulnerabilidad baja 275,8 5,83 Vulnerabilidad moderada 1.817,9 38,50 Vulnerabilidad alta 1.699,5 35,95 788,4 16,69 Vulnerabilidad muy alta Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. Las zonas con vulnerabilidad muy alta se encuentran localizadas en las siguientes áreas: Mariano Acosta, Imantag, la Rinconada, La Esperanza y Angochagua; un 50% del cantón Otavalo, Quiroga y la vía hacia Intag. Con relación a la vulnerabilidad alta, cubre alrededor del 40% del cantón Pimampiro, 20% del cantón Otavalo e Ibarra; aproximadamente un 15% del cantón Urcuquí y 10% del cantón Antonio Ante. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 83 Riesgos por movimientos en masa en la provincia de Imbabura M A N R I Q U E , G A L O ; R O S E R O , PA U L I N A ; A G U I L A R , PA Ú L Mapa 3. Vulnerabilidad a Movimientos en Masa. Provincia de Imbabura Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. Riesgos Una vez realizada la interacción entre la vulnerabilidad y la susceptibilidad se presentan resultados en los cuales aparecen diferentes niveles de riesgo, como se puede observar en la siguiente tabla: Tabla 17. Riesgo DESCRIPCIÓN ÁREA (km²) PORCENTAJE (%) Riesgo muy bajo 149,4 3,15 Riesgo bajo 43,6 0,92 Riesgo moderado 590,5 12,45 Riesgo alto 2.728,3 57,57 Riesgo muy alto 1.226,8 28,89 Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. Riesgo muy alto El riesgo muy alto alcanza una superficie de 1.226,8 km² que representan 24% del área provincial. Se encuentra distribuido en el cantón Cotacahi, en las estribaciones de la cordillera occidental, en los flancos oeste del volcán Cotacachi y en las zonas de los páramos de Piñán, flanco oeste del volcán Cuicocha; de igual manera en los flancos altos del volcán Imbabura en las vertientes 84 | hacia los poblados de Atuntaqui e Ilumán; las vertientes occidentales de la cordillera oriental en los sectores de Mariano Acosta, Yuracruz, La Rinconada y áreas localizadas a lo largo de la carretera Ibarra–San Lorenzo. Las características de los suelos –material parental, precipitación– constituyen elementos importantes para considerarse más propensas a los movimientos en masa. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Riesgos por movimientos en masa en la provincia de Imbabura M A N R I Q U E , G A L O ; R O S E R O , PA U L I N A ; A G U I L A R , PA Ú L Riesgo alto Es el de mayor distribución en la provincia. Alcanza una superficie de 2.728,3 km² que representa el 57,57% de la provincia; su distribución ocupa todos los cantones y las zonas de mayor peligro están localizadas a lo largo de la carretera Panamericana, en los tramos de Ibarra hacia la zona de El Chota; de Otavalo hasta la zona de El Cajas; igualmente la totalidad de la carretera Ibarra–San Lorenzo. Estas dos vías constituyen las de mayor tráfico por lo que los movimientos en masa causarían problemas que acarrearían consecuencias en la movilización normal de pobladores, distribución y comercialización de productos, emergencias médicas, por mencionar las más importantes. Las causas son las pendientes fuertes en las zonas de las cordilleras; su suelo es poco profundo, la precipitación fuerte y cobertura vegetal densa. Riesgo moderado Alcanza una superficie de 590,5 km² y corresponde a un 10% de la superficie de la provincia; su distribución es menor y concentrada en el sector central de la provincia, que geomorfológicamente corresponde al graben interandino; incluye zonas que corresponden a las de mayor concentración de población en las ciudades de Ibarra, Cotacachi, Otavalo, Atuntaqui, Urcuquí y Tumbabiro, y que están servidas por caminos de primer y segundo orden. Estas zonas deberán tomarse en cuenta dadas sus características de integración social y económica. Riesgo bajo Ocupa una superficie de 43,6 km² y apenas representa el 0,4% muy localizada en pequeñas áreas a lo largo de toda la provincia. Riesgo muy bajo Alcanzan los 149,4 km² y representan el 3,1%, de igual manera distribuida en toda la provincia pero con mayor concentración en la zona de Salinas. Impacto de los peligros identificados La evaluación de riesgo es un tipo de análisis especial que establece limitaciones. Tiene como objetivo identificar zonas peligrosas en el ambiente donde el uso de suelo y tierras colocaría a las estructuras en peligro o riesgo de ser dañado o destruido. Estas investigaciones han prestado interés a la determinación de fenómenos de riesgos ambientales y la naturaleza de la respuesta humana ante estos fenómenos. La zonificación y planificación son el resultado de estos estudios, junto con la creación de la planificación de manejo de riesgos en programas de desarrollo (MARSH, 1991). Dadas las condiciones relacionadas con las características físicas y socioeconómicas que se asocian a la susceptibilidad y vulnerabilidad presentes en la provincia de Imbabura dan como resultado características muy graves ante la presencia de movimientos en masa. Mapa 4. Riesgos por Movimientos en Masa. Provincia de Imbabura Elaboración: G. Manrique, P. Rosero, P. Aguilar. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 85 Riesgos por movimientos en masa en la provincia de Imbabura M A N R I Q U E , G A L O ; R O S E R O , PA U L I N A ; A G U I L A R , PA Ú L En base a este estudio se entiende que los daños a la infraestructura pueden ocasionar pérdidas humanas, económicas y problemas sociales graves, llegando en algunos casos a desastres de consecuencias lamentables. Una de los mayores problemas es la falta de capacidad en la gestión de riesgos: los gobiernos municipales y provinciales deberán realizar un proceso de planificación y estudios de ordenamiento territorial que permitan minimizar los riesgos. Si bien las mencionadas instituciones (municipios, Gobernación) disponen de recursos humanos y maquinaria para prestar cualquier tipo de contingencia ante eventuales movimientos en masa –derrumbes, deslizamientos, hundimientos, flujos de lodo e inundaciones– en las acciones enmarcadas en el DURANTE y DESPUÉS, presentan fallas en el ANTES, que se considera como uno de los elementos más importantes en la Gestión de Riesgos. Los municipios son entidades políticas autónomas directamente vinculadas a la Constitución del Estado; como gobierno municipal se encargan de la planificación territorial, por lo que sus competencias incluyen promover y generar procesos que aporten al desarrollo del cantón y entregue soluciones a los problemas de la población. Sin embargo, los procesos de la planificación local son deficitarios en cuanto a la información de amenazas, vulnerabilidad y riesgos y la capacidad de respuesta. Frente a estos problemas es necesario que cada municipio cree una unidad de gestión de riesgos –institucional y técnica–, que realice estudios detallados y a las escalas requeridas en cuanto a conocer los riesgos de su territorio. Conclusiones El presente trabajo, utilizando estudios de diferentes instituciones, y realizando un análisis, validación de éstos y mediante la conjunción de dos metodologías en un proceso multicriterio, se ha logrado determinar las áreas que presentan riesgos a movimientos en masa. Se ha determinado que la provincia de Imbabura presenta riesgos de movimientos en masa muy altos y altos en un área de 3.955,1 km², que corresponde al 83,46% de su territorio, lo que constituye un problema significativo para sus procesos de desarrollo. El análisis de los factores físicos ha determinado una susceptibilidad a los movimientos en masa en un área de 46,36% de su territorio, mientras que el análisis de sus características socioeconómicas permite determinar una vulnerabilidad de 52,5%. Como se puede observar la vulnerabilidad es más alta, es decir que la sociedad no está preparada para afrontar con mayor responsabilidad a los riesgos y generar la maximización del desastre. Las principales carreteras que constituyen el motor del desarrollo de la provincia se ven seriamente afectadas hacia la generación y peligro a movimientos en masa. Esto genera pérdidas de mayor envergadura hacia la población y por tanto altas pérdidas económicas. La provincia dentro de sus principales motores del desarrollo lo constituye el turismo que se vería seriamente afectado, ocasionando graves consecuencias económicas y sociales. Si bien es evidente que existen factores físicos que dadas sus características son imposibles de minimizar como la gravedad, el clima, litología y tectónica para la generación de movimientos en masa, existen otros como los suelos, las actividades agropecuarias, forestales, la cobertura vegetal y actividades antrópicas pueden ser mejoradas y maximizadas para prevenir, mitigar los movimientos en masa. Se hace necesaria la creación de unidades de Gestión de Riesgos en cada cantón y que estén coordinadas por una unidad provincial, que permita mejorar los procesos de planificación en lo referente al manejo no solo de este tipo de fenómenos sino en forma general a los riesgos naturales y antrópicas. Bibliografía ANBALAGAN, R. y SINGH, B. Landslide hazard and risk mapping in the Himalaya. International Center for Integrated Mountain Development, Kathmandu, Napal, (2001). BARROS, C.; SALTOS, E. «Propuesta de Gestión de Riesgos del cantón Mejía». Tesis de grado, PUCE, Quito, 2010. BUSSO, G. Vulnerabilidad Social: «Nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI». Santiago de Chile (2001). GOBIERNO Provincial de Imbabura, Diagnóstico objetivo: proyecto agenda 21 Imbabura». 2004.Ibarra MANRIQUE, G. Riesgos Naturales. PUCE, 2007, Quito. 86 | MARSH, W.M. Landscape Planning, Environmental Applications. 2ª edición. John Wiley & Son, Inc. USA,1991. SIGAGRO. Estudios de Evaluación de Recursos naturales. MAGAP. 20082008, Quito. Sitios web GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA. http://www. imbabura.gob.ec/index.php?option=com_content&view =article&id=7&Itemid=7 CLACSO. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ clacso/crop/glosario/h.pdf R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 El Salario Digno del agricultor ecuatoriano: acceso, limitaciones sociales y financieras Carlos Nieto Cabrera* Recibido: junio 21/11. Aprobado: junio 24/11 Resumen La presente investigación se refiere a un análisis parcial de las relaciones sociales y económicas sobre el uso y aprovechamiento del micro espacio rural, conocido como Unidad Productiva Agropecuaria (UPA). En el ensayo se averigua hasta dónde la UPA es (o podría ser), el sustento de la familia rural, en el sentido de proporcionar el ingreso mínimo necesario para garantizar su dependencia y permanencia en este espacio. Se tomó como ingreso mínimo el valor correspondiente al «Salario digno», propuesto por el Gobierno actual. Para facilitar el análisis y dilucidar el tema se formuló la siguiente hipótesis: El agricultor pequeño y mediano de Ecuador, obtiene una utilidad equivalente al salario digno para mantenerse y mantener a su familia en forma «digna», de los ingresos que le representan su actividad diaria. La investigación parte del hecho de que el agricultor utiliza la UPA para actividades agro-productivas, y por lo tanto, se manejan tres indicadores cuantitati- vos para despejar la hipótesis: i) El número de hectáreas (o tamaño de UPA), que el agricultor debe cultivar para obtener una utilidad equivalente al salario digno, como ingreso familiar; ii) El valor de la inversión, que el agricultor necesita para poner en cultivo, en el caso de que disponga de las hectáreas requeridas; iii) El número de jornales que debe invertir para manejar dicha unidad productiva. Se trabajó con los 19 cultivos agrícolas más importantes y dispersos en las tres regiones naturales del Ecuador. La conclusión más sobresaliente indica que casi sin excepción, el agricultor ecuatoriano mediano o pequeño no puede acceder al Salario Digno definido por el Gobierno, bajo las condiciones actuales en las que se desenvuelve su actividad y de las utilidades que recibe por las mismas. Esta misma reflexión permite concluir que la hipótesis no se cumple. Palabras clave Unidad Productiva Agropecuaria, Salario Digno, Costos de producción agrícola, Jornales requeridos en agricultura. * Escuela de Ciencias Geográficas PUCE, Quito, Ecuador: [email protected] R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 87 El Salario Digno del agricultor ecuatoriano: acceso, limitaciones sociales y financieras NIETO CABRERA, CARLOS Antecedentes y contexto Con motivo de la decisión gubernamental (diciembre del 2009) de fijar el salario básico del trabajador ecuatoriano en USD 240, más beneficios de ley, se publicitó también en la prensa y se ratificó por parte de los representantes del Gobierno la propuesta del «Salario Digno», (SD). Este, se definió en algo menos de USD 320 mensuales y la fórmula de cálculo tiene como principio el valor de la canasta básica familiar, (valorada en USD 510, para el año 2009) y que representaría la remuneración justa que se garantiza en la Constitución, dividida por el factor 1,6 (perceptores), que representa el promedio de miembros que trabajan y obtienen ingresos por familia ecuatoriana. Los datos oficiales consideran una familia de cuatro miembros, donde 1,6 de ellos perciben ingresos. En todo caso, lo importante es la significación de salario digno, que expresa el mínimo de ingreso económico necesario para que una familia pueda satisfacer sus necesidades vitales en forma «digna», y de acuerdo a la propuesta de cálculo, el SD es superior al salario mínimo vital fijado por el Gobierno. Desde entonces, se ha consolidado el concepto y la decisión gubernamental y a partir de la fijación del nuevo salario básico en USD 264, más beneficios de ley, que rige a partir del 2011, y con la aprobación y puesta en vigencia del Código de la Producción, el SD se oficializa y su valor dependerá de la decisión del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sobre la fijación del valor de la canasta básica familiar. Efectivamente, mucho se ha escrito y comentado al respecto, por ejemplo, el grupo Socios Estratégicos de Negocios, en su sitio web, con el título: El ABC del salario digno, manifiesta, «Con la aprobación del Código de la Producción, el Salario Digno (SD) entra en vigencia a partir de 2011. Así, los sueldos del sector privado deberán alcanzar los 338,64 dólares, pero eso no significa que el trabajador reciba ese monto cada mes. Hay un cálculo especial y un modo de empleo distinto al Salario Básico Unificado (SBU) (Estratex, 2011). Los autores indican además, que el SD es más bien un concepto global para que los trabajadores no ganen menos de 338 dólares por mes, y que el cálculo se hace con base en el total de ingresos que el trabajador recibe al año, dividido para doce meses y el resultado debe ser el monto señalado como SD o mayor. Por otro lado, queda en manos del INEC la determinación de valor de la canasta básica y el porcentaje de perceptores, (Ecuador ecuatoriano, 2010). Asimismo, se define cuáles serán los componentes para calcular el SD: sueldo mensual, sobresueldos, fondos de reserva, utilidades del trabajador en la empresa (monto que puede llegar hasta 88 | el 100% del SD), las comisiones que pague el empleador por concepto de prácticas mercantiles y cualquier otro beneficio adicional. Las empresas, cuyo cálculo o división de los ingresos totales de su trabajador no llegue al valor fijado como SD, deberán pagar la diferencia en marzo del año siguiente, pero para ello se tomará una parte de las utilidades. De todo esto, se puede colegir que en el caso del agricultor ecuatoriano, como no recibe ningún otro ingreso que no sea el que pueda obtener de sus cosechas, entonces el SD vendrá de esa única entrada. En este contexto, la investigación se hizo con el objetivo de buscar una respuesta a la siguiente pregunta: ¿Es el salario digno también para el agricultor?, o dicho de otra forma, ¿Es el agricultor ecuatoriano merecedor del salario digno por su trabajo diario en el campo?. Hay que aclarar que no se trata del agricultor empresario o agricultor identificado como grande; la preocupación de este ensayo se enfoca en el agricultor pequeño o quizá mediano, aquel que sobrevive o pretende vivir y mantener a su familia con el beneficio que le representa el cultivo de una parcela de tierra o el trabajo de un predio, denominado finca. Hipótesis La hipótesis propuesta para esta investigación fue la siguiente: El agricultor pequeño y mediano de Ecuador, obtiene una utilidad equivalente al salario digno para mantenerse y mantener a su familia en forma «digna», de los ingresos que le representan su actividad diaria. Metodología Para comprobar si la hipótesis se cumple, se propuso una estrategia metodológica, basada en el cálculo y aplicación de tres indicadores de verificación, los mismos que fueron deducidos con base en información real, tomada de fuentes oficiales. Como unidades de análisis se trabajó con los 19 cultivos, los más importantes del Ecuador a cargo de los agricultores pequeños o medianos y distribuidos en las tres regiones naturales del país. El primer indicador propuesto fue el número de hectáreas que el agricultor debe cultivar para obtener una utilidad equivalente al salario digno, como ingreso familiar. El segundo indicador fue el Valor de la inversión, en dólares, que el agricultor necesita para poner en cultivo, en el caso de que disponga de las hectáreas requeridas. El tercer indicador fue el número de jornales que debe invertir para manejar esa unidad productiva. En este caso, se supone que en gran medida la mano de obra representa la oportunidad que tiene su propia fuerza de trabajo, y se incluye la mano de obra familiar (esposa, hijos R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 El Salario Digno del agricultor ecuatoriano: acceso, limitaciones sociales y financieras NIETO CABRERA, CARLOS y otros parientes) y que seguramente sumadas las dos, superan ampliamente el factor 1,6, definido por el INEC como el número de aportantes por familia. Pero además hay que considerar que en muchos casos los pequeños y medianos agricultores también contratan mano de obra, aun en forma ocasional o intermitentemente durante el año, para atender labores prioritarias; en este caso estarían también obligados a pagar el SD o su equivalente al contratado, lo cual complica un poco más el análisis que se pretende. En la tabla 1 se presenta el listado de cultivos para los cuales se realizó el análisis, junto con los costos de producción, los rendimientos, los precios de venta, los ingresos y las utilidades esperadas por cada cultivo. La información fue obtenida y procesada del Manual de Cultivos, publicado por el organismo oficial de investigación agropecuaria del Ecuador, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, (Villavicencio y Vásquez, 2008). Para evitar distorsiones en el proceso se evitó incluir en el cálculo algún cultivo que no conste en este manual, y el cálculo se realizó en dos escenarios: escenario A, bajo el supuesto de que el agricultor obtiene el 100% de la cosecha esperada (propuesta en el manual del INIAP) y vende el 100% de esta cosecha, lo cual no se cumple en la práctica. Por otro lado, se calculó un escenario B, que representa la opción de que el agricultor obtiene solamente el 80% de la cosecha propuesta en el manual del INIAP y vende solamente el 90% de dicha cosecha (el resto se queda en la finca como desperdicios o material no comercial, o es mermado por su mala calidad, humedad, impurezas, etc., en los centros de venta o por decisión del comprador). Este segundo escenario es el que más se apega a la realidad del agricultor. Con la información indicada en la tabla 1 se procedió a calcular el primer indicador número de hectáreas a cultivarse para obtener con sus utilidades el salario digno. Para esto, se dividió el valor del salario digno anual esperado por el agricultor, que para el año 2009 fue: USD 318,75 x 12 = 3825 para la utilidad esperada por ha y por cada cultivo, para los dos escenarios planteados; los resultados se presentan en la tabla 2. Téngase en cuenta que para el 2011 el valor mensual del SD subió a USD 338,64, (Estratex, 2011), el cual, de ser utilizado, cambiaría todo el escenario de cálculos, pero se ha preferido mantener en los cálculos el salario fijado para el 2009. Para el cálculo de los dos indicadores restantes: valor de la inversión que se necesita, en caso de que el agricultor disponga de las unidad productiva requerida y número de jornales requeridos para manejar la unidad productiva, se procedió a desagregar el valor de los costos por cultivo del manual de cultivos del INIAP en dos partes: mano de obra y otros (que incluyen materiales, insumos, alquileres, administración, inversiones y otros). Los valores desagregados se multiplicaron por el número de hectáreas a cultivarse, para obtener el indicador respectivo. En la tabla 2 se presenta los resultados del cálculo para el valor de la inversión por cada cultivo, bajo los dos escenarios mencionados; mientras que en la tabla 3 se presenta los resultados de jornales requeridos, para manejar la unidad productiva por cultivo, también bajo los dos escenarios indicados. Resultados y discusión En primer lugar, se ensaya una observación a los rendimientos esperados por cultivo presentados por el INIAP. Aparentemente, estos están sobre dimensionados, casi sin excepción. Para los conocedores del escenario agrícola del Ecuador, se nota que estos rendimientos están por encima de los que se obtiene en la realidad, lo cual es fácilmente comprobable simplemente comparando estos rendimientos con los datos oficiales de rendimiento de cultivos (ver bases de datos de INEC y SIGAGRO de los últimos 10 años). Esto refuerza la idea presentada para el escenario B y sobre lo cual, se prosigue con el análisis. Como ya se indicó, con la información de la tabla 1, se procedió a calcular el indicador de interés, número de hectáreas a cultivarse para obtener con sus utilidades el salario digno. Los resultados de éste se encuentran en la tabla 2. Se observó una diferencia notable entre los resultados para el escenario A (menos probable) y aquellos del escenario B (más probable). El rango de hectáreas requeridas a ponerse en cultivo para lograr el salario digno con las utilidades, para el escenario B, va de 2 ha para tomate de árbol, hasta 57,8 ha para maíz duro en el litoral. Solamente con tres cultivos (quinua, chocho y tomate de árbol) el agricultor puede cultivar menos de 5 ha y obtener utilidades para lograr el salario digno. Los casos de quinua y chocho se podrían considerar como especiales, debido a que son casi los únicos cultivos que sus valores de venta se cotizan a los precios internacionales actuales. La situación expectante por los precios de estos dos productos significa una gran oportunidad para los agricultores pequeños y medianos de la Sierra, que son los que se ocupan de estos cultivos; sin embargo, no hay que olvidarse que la expansión de estos está seriamente limitada por los altos riesgos de clima adverso y la presencia de plagas; una limitación adicional, para expandir el área cultivada de estos dos cultivos es la falta de maquinaria para procesar (trillar) las cosechas. En el caso de tomate de árbol no hay que poner muchas esperanzas por cuanto su expansión como cultivo está limitada por R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 89 El Salario Digno del agricultor ecuatoriano: acceso, limitaciones sociales y financieras NIETO CABRERA, CARLOS ser un producto perecedero, muy susceptible a plagas y con muchas variaciones de precios en el mercado. Con otros seis cultivos, (arroz, cacao, yuca, papa para la industria, naranjilla y mora), se requiere cultivar entre cin- co y diez ha, para el mismo cometido, mientras que con el resto (10 cultivos de los 19 estudiados), se requiere cultivar más de 10 ha. Tabla 1. Costos de producción, rendimientos, precios de venta, ingresos y utilidades esperadas por cultivo, bajo dos escenarios de cálculo Costo de producción USD/ha Rendimiento esperado/ha y precio de venta Arroz de secano, litoral 777,97 Cacao en producción, en el litoral Cultivo Ingreso esperado USD/ha Utilidad esperada USD/ha Escenario A Escenario B Escenario A Escenario B 64 sacos de 205 lb., a USD 28/saco 1.792,0 1.290,2 1.014,0 512,3 933,2 24 qq, a USD 90/qq 2.160,0 1.555,2 1.226,8 622,0 Soya en la cuenca baja del litoral 458,63 55 qq, a USD15/qq 8.25,0 5.94,0 366,4 135,4 Maíz duro, en el litoral 931,7 110 qq, a USD 12,6/qq 1.386,0 997,9 454,3 66,2 Plátano, en producción, año 3, en el litoral 1.901,32 650 cajas, a USD 4,5/caja 2.925,0 2.106,0 1.023,7 204,7 Café robusta en producción, litoral 1.335 30 qq café oro, USD 70/qq 2.100,0 1.512,0 765,0 177,0 918 29 t. USD 80/t 2.320,0 1.670,4 1.402,0 752,4 Papa, variedad Fripapa, para industria 3.452,86 30 t, USD 180/t 5.400,0 3.888,0 1.947,1 435,1 Papa, variedad para consumo en la Sierra sur 3.358,04 18 t, USD 280/t 5.040,0 3.628,8 1.682,0 270,8 Frijol arbustivo, en la Sierra 1.113,5 30 qq USD 60/ qq 1.800,0 1.296,0 686,5 182,5 Cebada, en la Sierra 738,53 80 qq, USD 14/ qq 1.120,0 806,4 381,5 67,9 Trigo, en la Sierra 799,53 80 qq, USD 16/ qq 1.280,0 921,6 480,5 122,1 Maíz suave, en la Sierra 1.243,6 3300 kg, 0,6/kg 1.980,0 1.425,6 736,4 182,0 Naranjilla, promedio tres años de vida, Amazonia 4.339,62 17000 kg, USD 0,4/kg 6.800,0 4.896,0 2.460,4 556,4 Mora de castilla, en producción, año 3 2.182 4500 kg, USD0,8/kg 3.600,0 2.592,0 1.418,0 410,0 Quinua, en la Sierra 887,23 30 qq USD 80/ qq 2.400,0 1.728,0 1.512,8 840,8 Chocho, en la Sierra 886,4 30 qq, USD90/ qq 2.700,0 1.944,0 1.813,6 1.057,6 Tomate de árbol, año 2, en la Sierra 2.454 15000 kg, USD0,4/kg 6.000,0 4.320,0 3.546,0 1.866,0 1.093,87 13000 unid. USD 0,15/unid. 1.950,0 1.404,0 856,1 311,0 Yuca, en el litoral Melón, en el litoral Elaboración: C. Nieto 90 | R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 El Salario Digno del agricultor ecuatoriano: acceso, limitaciones sociales y financieras NIETO CABRERA, CARLOS Es muy notorio y preocupante que los cultivos que conforman la base de la alimentación de la población nacional y con los que se supone se garantiza la seguridad alimentaria de la probación nacional, son aquellos que menor rentabilidad presentan y por lo tanto, el agricultor requiere mayor superficie de cultivo para lograr utilidades equivalentes al Salario Digno, así: para arroz, 7,5 ha; para maíz suave, 21 ha; para papa de consumo, 14,1 ha; para frijol, 21 ha; para cebada, 56,4 ha, para trigo 31,3 ha. Es muy conocido que la mayoría de los productores pequeños y medianos que se ocupan de estos cultivos no disponen de estas superficies de tierra agrícola. Sin embargo, bajo el supuesto no consentido de que los productores dispusieran de la tierra agrícola necesaria, para cultivar, entonces aparece un segundo reto, que consiste en la inversión necesaria para poner en cultivo dicha tierra. Este es precisamente el tema al que se refiere el segundo indicador calculado, y cuyos resultados se presentan en la tabla 2. Otra vez, dentro del escenario B, aparecen como mejores ubicados los cultivos de chocho y quinua, en este caso acompañados de yuca, como los cultivos que menor inversión requieren (valores menores a USD 3.000), para poner a cultivar la superficie requerida y lograr utilidades equivalentes al Salario Digno. Otros tres cultivos, arroz, cacao y tomate de árbol, requieren inversiones superiores a USD 3.000, pero inferiores a USD 5.000; mientras que el resto (13 cultivos), requieren de inversiones superiores a los USD 5.000, para cultivar el predio requerido. Nuevamente, los cultivos que son la base de la seguridad alimentaria nacional (maíz suave, frijol, cebada, trigo y papa), están entre aquellos que mayor inversión requieren; mientras que maíz duro en el litoral es el que mayor inversión requiere de todo el grupo estudiado. Los resultados de estos dos indicadores deben llamar a la reflexión a quienes elaboran la política nacional agropecuaria. Se sabe que tanto en el Plan Nacional de Desarrollo de la SENPLADES, como en la «Política» del Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) se ha priorizado la seguridad y hasta la soberanía alimentaria nacional; y si la población ecuatoriana se alimenta de arroz, trigo, papa y maíz, en ese orden, pero se ha encontrado que son precisamente esos cultivos los que menor rentabilidad representan para los productores y los que mayor inversión requieren, entonces, cabe preguntarse ¿Cuál es la propuesta de política nacional que deberíamos proponer para sobrepasar estos inconvenientes y avanzar hacia las metas de seguridad y soberanía alimentaria nacional? Si el agricultor no tiene la suficiente tierra agrícola para cultivar hasta obtener utilidades equivalentes al Salario Digno (y si lo tuviera, por ejemplo, con una redistribución de la tierra, con base en una tercera reforma agraria nacional, tema controversial y en constante discusión) (Ayala, 2010, Isch y Zapata, 2010), todavía queda por resolver el otro gran limitante, la inversión necesaria para el cultivo. Entonces cabe proponer una revisión y análisis reflexivo sobre la aseveración casi paradigmática de que son los agricultores pequeños y medianos los que alimentan o van a alimentar a la población ecuatoriana y más todavía, son ellos los que van a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional. Tabla 2. Número de hectáreas a cultivar e inversión necesaria para obtener con sus utilidades el equivalente al salario digno Inversión requerida Cultivo $/ha Superficie a cultivar para lograr utilidades equivalentes al salario digno (ha) Inversión necesaria para cultivar la superficie que permite utilidades equivalentes al salario digno ($) Escenario A Escenario B Escenario A Escenario B Arroz de secano, litoral 603 3,8 7,5 2.274 4.520 Cacao en producción, en el litoral 583 3,1 6,2 1.818 3.601 Soya en la cuenca baja del litoral 417 10,4 28,4 4.350 11.818 Maíz duro, en el litoral 757 8,4 58,0 6.371 43.880 1.277 4,8 14,8 6.117 18.961 Café robusta en producción, litoral 481 5,0 21,7 2.405 10.435 Yuca, en el litoral 498 2,7 5,1 1.359 2.542 Plátano, en producción, año 3, en el litoral Papa, variedad Fripapa, para industria 2.445 2,0 8,4 4.803 20.555 Papa, variedad para consumo en la Sierra Sur 2.062 2,3 14,2 4.689 29.245 Frijol arbustivo, en la Sierra 610 5,6 21,0 3.396 12.825 Cebada, en la Sierra 697 10,0 56,6 6.984 39.409 Continúa en la siguiente página. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 91 El Salario Digno del agricultor ecuatoriano: acceso, limitaciones sociales y financieras NIETO CABRERA, CARLOS Inversión requerida Cultivo Superficie a cultivar para lograr utilidades equivalentes al salario digno (ha) $/ha Inversión necesaria para cultivar la superficie que permite utilidades equivalentes al salario digno ($) Escenario A Escenario B Escenario A Escenario B Trigo, en la Sierra 758 8,0 31,5 6.031 23.830 Maíz suave, en la Sierra 836 9,4 73,3 7.865 61.235 Naranjilla, promedio tres años de vida, Amazonia 2.370 1,6 6,9 3.684 16.355 Mora de castilla, en producción, año 3 1.408 2,7 9,4 3.798 13.187 443 2,5 4,6 1.121 2.024 Quinua, en la Sierra Chocho, en la Sierra Tomate de árbol, año 2, en la Sierra Melón, en el litoral 472 2,1 3,6 996 1.715 1.869 1,1 2,1 2.016 3.846 674 4,5 12,3 3.011 8.310 Elaboración: C. Nieto. Al analizar el tercer indicador propuesto, esto es, el número de jornales necesarios para atender el cultivo en la superficie requerida para obtener utilidades equivalentes al salario digno, (tabla 3), se encontraron resultados sorprendentes. Solamente tres cultivos (soya, cebada y trigo) casi no demandan mano de obra; en realidad, en estos se invierte menos del 10% de los costos de producción en mano de obra. Luego aparece maíz duro, arroz y tomate de árbol, que demandan una inversión en mano de obra de aproximadamente el 19%, 23% y 24%, respectivamente, de sus costos de producción. Esto podría significar que estos cultivos, con excepción de tomate de árbol, dependen en alto grado de labores mecanizadas y por lo tanto, muy difícilmente pueden expandirse en manos de productores pequeños o medianos, precisamente por falta de capacidad de inversión para adquirir el equipo necesario para su cultivo o bien porque la mayoría de las tierras en poder de los pequeños y medianos no son susceptibles de mecanización. En los casos de soya, arroz y maíz duro, en la Costa, es factible suplir la falta de maquinaria por alquiler de la misma, pero para los casos de cebada y trigo en la Sierra, es conocida la falta de disponibilidad de maquinaria para alquiler, por lo tanto, una vez más, es indudable la dificultad de expandir estos cultivos en manos de agricultores pequeños y medianos. Sin embargo, en la gran mayoría de cultivos analizados se encontró que la demanda de mano de obra es significativa. Efectivamente en 12 de los 19 cultivos investigados, el valor invertido o requerido en mano de obra supera el 30% del valor de sus costos de producción. Son casos extremos los cultivos de quinua en la Sierra y café en la Costa, cuyo requerimiento de mano de obra es de 50% y 64% de los costos de producción, respectivamente. Pero el indicador de interés en este caso fue el número de jor92 | nales necesarios para cultivar la superficie requerida para obtener el ingreso equivalente al Salario Digno. Efectivamente, los requerimientos de jornales son muy altos, (tabla 3), prácticamente imposible de conseguir en las condiciones actuales de población en el área rural ecuatoriana. En por lo menos ocho de los 19 cultivos estudiados los requerimientos de mano de obra para atender la unidad productiva necesaria para lograr el SD, superan el millar de jornales. Casos extremos son, papa para consumo en la Sierra, con 2.289 jornales y café robusta en litoral, con 2.636 jornales. Reflexiones, conclusiones y recomendaciones Es preciso destacar el hecho de que las utilidades esperadas por cultivar una hectárea de la mayoría de cultivos estudiados son bajas o muy bajas como para compensar con dichas utilidades el salario digno definido por el Gobierno Nacional. Esto significa que para lograr el ingreso esperado necesariamente se debe incrementar la superficie cultivada es decir, el agricultor requiere incrementar el acceso y la disponibilidad de tierra agrícola productiva. Lo siguiente es la determinación de la superficie requerida para los propósitos definidos. Para la mayoría de cultivos analizados (16 de los 19), se requiere superficies superiores a 5 ha y evidentemente, para por lo menos tres cultivos (maíz duro, maíz suave y cebada) el requerimiento de tierra es superior a las 50 hectáreas, superficie que ya podría considerarse un latifundio, para algunos analistas del tema. Bajo el supuesto de que los agricultores o por lo menos algunos dispongan de la tierra agrícola requerida, surge el inconveniente de los recursos necesarios para poner en cultivo aquella tierra. Estos recursos representan según la metodología del estudio, todos los costos y gastos reque- R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 El Salario Digno del agricultor ecuatoriano: acceso, limitaciones sociales y financieras NIETO CABRERA, CARLOS Tabla 3. Número de jornales necesarios para cultivar la superficie requerida para obtener con sus ingresos el equivalente al salario digno Jornales necesarios para cultivar la superficie requerida Número de Porcentaje del Costo para lograr utilidades jornales requeridos de mano de obra, con equivalentes al salario digno por hectárea y por respecto al total de ciclo de cultivo costos de producción Escenario A Escenario B Cultivo Arroz de secano, litoral 25 22,6 94 187 Cacao en producción, en el litoral 50 37,5 156 307 Soya en la cuenca baja del litoral 6 9,2 63 170 Maíz duro, en el litoral 25 18,8 210 1.444 Plátano, en producción, año 3, en el litoral 78 32,8 374 1.458 Café robusta en producción, litoral 122 64,0 610 2.636 Yuca, en el litoral 60 45,8 164 305 Papa, variedad Fripapa, para industria 144 30,2 283 1.266 Papa, variedad para consumo en la Sierra sur 162 38,6 368 2.289 Frijol arbustivo, en la Sierra 72 45,3 401 1.509 Cebada, en la Sierra 6 5,7 60 338 Trigo, en la Sierra 6 5,3 48 188 Maíz suave, en la Sierra 68 32,8 640 1.429 Naranjilla, promedio 3 años de vida, Amazonia 197 45,4 306 1.354 Mora de castilla, en producción, año 3 86 35,5 232 802 Quinua, en la Sierra 74 50,0 187 337 Chocho, en la Sierra 69 46,7 146 250 Tomate de árbol, año 2, en la Sierra 65 23,8 70 133 Melón, en el litoral 70 38,4 313 861 Elaboración: C. Nieto. ridos menos la mano de obra. Otra vez, para 13 de los 19 cultivos analizados se requiere cantidades superiores a USD 5.000, cantidad que es el límite de acceso al crédito para un pequeño y mediano agricultor, (por ejemplo un crédito del Banco Nacional de Fomento). Para 12 de ellos, el requerimiento de capital es superior a los USD 10.000 y para por lo menos cinco de ellos, (maíz duro, papa para la industria, papa para consumo, trigo y cebada), los requerimientos de capital superan los USD 20.000, cantidad muy difícil o imposible de conseguir por los agricultores pequeños y medianos, por lo menos bajo las condiciones actuales de oferta de capital para actividades agrícolas. Todavía, bajo el supuesto no consentido que los productores dispongan de la tierra agrícola necesaria y accedan al capital de inversión requerido, queda un tercer indica- dor, que tuvo un resultado similar a los anteriores. Para la mayoría de cultivos analizados (13 de los 19), el requerimiento de mano de obra supera el 30% del total de los costos de producción y el número de jornales requerido es tan elevado que es casi imposible disponer de la oferta de mano de obra necesaria. Las estadísticas oficiales dan cuenta de que alrededor del 35% de la población nacional vive en el campo y de este porcentaje la gran mayoría son ancianos, mujeres y niños es decir, muy poco de la Población Económicamente Activa, PEA, se encuentra en el campo. Se puede concluir que casi sin excepción, el agricultor ecuatoriano mediano o pequeño no puede acceder al «salario digno» definido por el Gobierno, bajo las condiciones actuales en las que se desenvuelve su actividad y de las R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 93 El Salario Digno del agricultor ecuatoriano: acceso, limitaciones sociales y financieras NIETO CABRERA, CARLOS utilidades que recibiría por las mismas. Un primer tema de preocupación debería ser la propuesta y aplicación de políticas de incentivo y atractivos para que la gente regrese al campo o por lo menos los que todavía permanecen allí, no emigren. El acceso a la tierra agrícola debe ser considerado sobre la base de la superficie mínima requerida (Unidad Productiva Agropecuaria, UPA mínima rentable), para que el agricultor acceda a utilidades suficientes para mantener a su familia en forma digna. Además, es obvio que el acceso a la tierra productiva debe orientarse hacia aquel ciudadano o ciudadana que demuestre verdadera vocación de agricultor o agricultora y efectivamente quiera hacer producir la tierra. Si se va a proponer y aprobar una nueva Ley de tierras, sería importante incluir un artículo que prohíba la división de la tierra agrícola por herencia. La herencia debe ser en dinero y la tierra debe quedarse en poder del que más ventajas y aptitudes tenga para producirla, incluyendo la posibilidad de pasar el predio a un tercero, que no sea ninguno de los herederos, si ninguno tiene aptitud para ser agricultor. No se puede repetir los errores del pasado, cuando se propiciaron dos reformas agrarias, que terminaron fomentando la mini y hasta la micro parcela rural y cuya consecuencia fue la conversión del agricultor en simple «habitante rural», que ni siquiera sobrevive de la producción de su parcela, tampoco tiene los ingresos para una vida familiar digna, por lo tanto, busca sostenerse mediante otros ingresos no agropecuarios, emigra del campo o se sume en la pobreza. La alternativa es la asociatividad, se ha dicho, lo cual aparentemente es un camino viable, pero que efectivamente requiere ser fomentada como política de Estado y sobre todo requiere romper la mentalidad de individualista muy arraigada en el ciudadano ecuatoriano. Ciertamente, la asociatividad permitiría aplicar el concepto de economía de escala en las actividades y acceder a otros beneficios del desarrollo rural y quizá, garantizar ingresos y utilidades mínimas para los involucrados. Sin embargo, la asociatividad, parecería más eficaz cuando se realiza en función de productos (cosechas) y no en función de los medios de producción (unión de predios). Aquí adquiere mucha importancia y efectividad el modelo de Granja Integral Autosuficiente, GIA, (Nieto y Galaraza y Barriga, 2010). Efectivamente la aplicación del modelo GIA, permite un manejo sustentable y la obtención del máximo provecho de unidades pequeñas de tierra, (minifundios), pero de ningún modo, ni siquiera este modelo, avala la idea de que el productor puede llegar a obtener el SD de sus utilidades. Por otro lado, es evidente que las propuestas aplicadas en forma reiterada como solución a los principales limitantes de los agricultores pequeños y medianos, (oferta de tecnologías, capacitación, escuelas de campo, comités de investigación agrícola locales, difusión de información técnica, asistencia con semillas, asistencia con agroquímicos y otras propuestas similares), no son, o no parecen ser las determinantes. Obviamente, si el agricultor no dispone de la UPA mínima rentable, no podrá mantenerse como tal y por lo tanto, no debería llamarse como tal. Especial atención merece la propuesta de mantener precios de sustentación para los productos del campo, (pero no para favorecer al consumidor urbano o al intermediario, sino con una visión de garantizar utilidades mínimas dignas para el productor), para evitar la continuación y la consolidación de la forma tradicional de subsidiar desde el campo a la ciudad. Históricamente, el campo ha subsidiado con alimentos y materias primas baratas a la ciudad, volviendo la actividad agropecuaria cada vez menos sostenible; sus consecuencias más evidentes han sido la pobreza rural y la emigración. Bibliografía AYALA MORA, E. 2010. ¿Reforma Agraria? Diario El Comercio, Quito. 17/09/2010. ECUADOR ECUATORIANO, 2010. www. ecuadorecuatoriano.blogspot.com/.../salario-digno-fue-aprobado-porasamblea.html INEC, 2010. www.inec.gob.ec/c/document_library/get_ file?folderId=6464811 ESTRATEX ECUADOR, 2011. El ABC del salario digno para el 2011. www.estratex.net/.../el-abc-del-salario-dignopara-el-2011 ISCH, E. y ZAPATA, A. 2010 Tierra y Agua. Interrelaciones de un acceso inequitativo. SIPAE. Quito, Ecuador. 221 pp. 94 | NIETO, C. 2004. El acceso legal a la tierra y el desarrollo de las comunidades indígenas y afroecuatorianas: La experiencia del PRODEPINE en Ecuador. Revista Reforma Agraria Colonización y Cooperativas, FAO, (2004/1) 97-109. NIETO C., GARCÍA E. y GALARZA J., 2009. Granjas Integrales Autosuficientes, GIA. Manual metodológico de planificación, establecimiento y evaluación. Fundación Desde el Surco, FONAG. Quito, Ecuador. 54 pp. VILLAVICENCIO, A. y VÁZQUEZ, W. Eds. 2008. Guía Técnica de cultivos. Quito, Ecuador. INIAP. 444 pp. (Manual número 73). R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Urbanismo ecológico: el reto ambiental de Quito Sheika Aragundi León* Recibido: mayo 20/11. Aprobado: junio 10/11 «Estamos a tiempo de revertir este abandono y esta masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso (…) El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer». La resistencia Ernesto Sábato Resumen Ambiente y bienestar humano El presente ensayo aborda el deterioro ambiental en las urbes y sus consecuencias en el bienestar humano, e intenta promover el urbanismo ecológico como un reto ambiental de gobiernos y ciudadanos, que requiere amplia participación y compromiso. En diversas formas siempre hemos reconocido nuestra primordial dependencia del ambiente, pero el balance entre nuestra forma de vida y el ambiente solo se convirtió en asunto de preocupación en la década del sesenta, y únicamente para una parte de la humanidad (LONG, 2000). A finales de la misma década el mundo occidental veía con consternación la pérdida de diversidad biológica, la degradación de los recursos naturales, la contaminación, y percibía a la gente como la raíz de esos problemas (CARSON, 1962; HARDIN, 1968; LONG, 2000). Posteriormente, en un mundo polarizado, en el que solo un tercio de la población mundial habitaba las urbes y aún no se conocía la magnitud del agujero de ozono, los setentas dieron a luz al ambientalismo moderno. Así, para 1972 se celebraba la conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo, Suecia. La Conferencia de Estocolmo produjo una Declaración con 26 principios y un Plan de Acción con 109 recomendaciones, reconocido como Palabras clave Ambiente urbano, bienestar humano, urbanismo ecológico, Quito. Abstract This essay addresses urban environmental degradation and its consequences on human well being, and promotes ecological urbanism as an environmental challenge for governments and citizens, requiring broad participation and commitment. Keywords Urban environment, human well being, urban ecology, Quito. * Escuela de Ciencias Geográficas PUCE, Quito, Ecuador: [email protected] R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 95 Urbanismo ecológico: el reto ambiental de Quito ARAGUNDI, SHEIKA el primer instrumento quasi – legal (ej. ‘soft law’1) en asuntos ambientales internacionales (LONG, 2000). Si bien la Conferencia de Estocolmo y sus principios son actualmente percibidos como un reflejo de la reacción de la sociedad occidental de la época, también es ampliamente reconocido que tuvieron repercusiones globales de largo plazo (Cf. CHENJE et al. 1996 citados por PNUMA, 2002). Así, la Conferencia de Estocolmo promovió la planificación de los asentamientos humanos con miras a erradicar los problemas ambientales y articuló el derecho de la gente a vivir en un ambiente cuya calidad permita una vida digna y bienestar (CLARKE y TIMBERLAKE, 1982). El bienestar humano ha sido definido esencialmente desde tres perspectivas: (1) la de las posesiones y compensaciones materiales (SOLOW, 1991), (2) la de la satisfacción sobre las condiciones propias de vida (DIENER, 2000) y (3) la de la capacidad de las personas para ser y hacer (libertad para tomar decisiones y actuar; SEN,1999). Probablemente la perspectiva más ampliamente aceptada sobre bienestar humano es la de Sen, «el estado en que los individuos tienen la capacidad y la posibilidad de llevar una vida que tienen motivos para valorar» (SEN, 1999 citado por el PNUMA, 2007), lo que incluye seguridad personal y ambiental, acceso a bienes materiales que le permitan una vida digna, salud y relaciones sociales beneficiosas (SEN, 1999 citado por el PNUMA, 2007). Bienestar humano en el contexto urbano Entre el 40% y el 80% de la población mundial vive en áreas urbanas, transformando el ambiente a través de sus patrones de consumo, sus actividades socioeconómicas, movilidad y descarga de desechos (PNUMA, 2002, 2007). Si bien hay una evidente relación positiva entre los niveles nacionales de desarrollo humano y los de urbanización, el rápido crecimiento urbano también conlleva desempleo, degradación ambiental, falta de servicios, acceso a la tierra y vivienda adecuada (UNCHS, 2001). La pobreza es considerada uno de los mayores motores de la degradación ambiental (PNUMA, 2002). Según el PNUMA (2002), los procesos de desarrollo en las urbes tienden a favorecer a las clases medias y altas, relegando a la población de escasos recursos a asentarse, de forma ilegal y en altas densidades, en la periferia de la urbes, con frecuencia en áreas de riesgo, 1 Soft law ha sido definida como un tercer instrumento legal en derecho internacional de gran aplicación en la última década para tratar asuntos sensibles como derechos humanos, protección y bioética y abarca instrumentos como declaraciones, recomendaciones y resoluciones. Aunque no tenga per se un efecto obligatorio inmediato, se espera que a largo plazo lo tenga (Andorno 2007). 96 | susceptibles de inundarse o vulnerables a deslaves y sin acceso a servicios básicos. Además de los impactos ambientales locales, las urbes también tienen una significativa ‘huella ecológica’2 (WWF, 2000): conversión de bosques a usos urbanos, excavaciones para la obtención de materiales de construcción, uso de madera para infraestructura y combustible y contaminación de cuerpos de agua, zonas costeras y aire se cuentan entre los impactos ambientales en la inmediata vecindad de las urbes (PNUMA, 2002). La contaminación del aire (por desarrollo de espiral urbana acompañada del uso más extendido de transporte motorizado privado) del agua (descargas pobremente tratadas o no tratadas de deshechos orgánicos e industriales) y el pobre manejo de desechos sólidos, afectan directamente el bienestar humano en su concepción más elemental: la salud. Estas formas de degradación ambiental son por lo tanto las mejor cuantificadas y abordadas desde lo gobernabilidad urbana y desde las políticas ambientales (PNUMA, 2002), pero no son las únicas. Como lo revela el informe del PNUMA (2002), Perspectivas del Ambiente Mundial GEO-3: pasado, presente y perspectivas futuras, otra forma de degradación ambiental consiste en la reducción de la superficie de cobertura vegetal en las urbes, destrucción de remanentes de ecosistemas únicos y contaminación por ruido. Estas formas de alteración ambiental también perjudican el bienestar humano a través de la desvalorización de su entorno, pudiendo erosionar el orgullo cívico y «llevar a la indiferencia y el cinismo» (PNUMA, 2002). Ambiente urbano y bienestar humano en América Latina En la medida en que es la región más urbanizada del mundo en desarrollo, América Latina y el Caribe tuvieron un incremento de 176,4 millones a 390,8 millones de pobladores en las urbes en el período 1970 – 2000: en solo tres décadas el porcentaje de la población que vive en las zonas urbanas aumentó de 58,9% a 75,3% (PNUMA, 2002). Según el PNUMA (2002) esta proporción población rural/población urbana es similar a la que se observa en los países industrializados. Las diferencias entre estas dos categorías socioeconómicas de urbes tienen que ver, más bien, con la prevalencia de la pobreza y marginalidad en áreas de riesgo, falta de sistemas de alcantarillado, limitada capacidad para desechos sólidos, contaminación atmosférica y limita2 La huella ecológica es el área productiva de suelo o sistema acuático requerida para producir los recursos usados y para asimilar los deshechos producidos por una población especifica a un estándar de vida especifico (Global Vision, 2001). R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Urbanismo ecológico: el reto ambiental de Quito ARAGUNDI, SHEIKA do acceso al agua potable. Todos estos problemas son susceptibles de ser exacerbados por el cambio climático. Así, las grandes urbes de América Latina, Norte América y Europa están sufriendo los efectos severos del calentamiento por el incremento del albedo que irremediablemente acompaña el aumento de superficies de asfalto y concreto (KLINKENBORG, 2009). Las grandes áreas de asfalto y concreto en las urbes son también causantes del incremento de sedimentos que se vierten a las alcantarillas y las taponan, disminución de la humedad relativa y drásticos cambios diarios de temperatura (el asfalto se enfría rápidamente también) que afectan a citadinos/as y a la escasa vida silvestre que aún habita las ciudades, y estrés laboral. Cubierta verde sobre pared. Paris, julio de 2010. El Quito que tenemos versus el Quito que queremos Quito, primer Patrimonio Cultural de la Humanidad (1978), comparte muchos de los problemas que aquejan a las grandes urbes latinoamericanas, como revela el informe Perspectivas y cambio climático en el medio urbano: ECCO Distrito Metropolitano de Quito (PNUMA y FLACSO, 2011). El informe, loable esfuerzo de numerosas instituciones y organismos nacionales e internacionales, es un compendio de los grandes problemas ambientales que aquejan a Quito en un escenario de cambio climático. ECCO Distrito Metropolitano de Quito es también una propuesta de acción en múltiples áreas y con muchos retos para los quiteños/as. De hecho, un primer reto es enriquecerlo. El informees bastante completo y detallado, sin embargo dice poco sobre la tasa cobertura vegetal/cemento, i.e. el cambio en cobertura verde dentro de la urbe desde la década del setenta: más allá de los bosques protectores y cinturones verdes, Quito ha perdido y sigue perdiendo parterres con árboles, jardines y balcones con plantas. Imagen: S. Aragundi. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 97 Urbanismo ecológico: el reto ambiental de Quito ARAGUNDI, SHEIKA Cubierta verde sobre pabellón de estudiantes, Universidad de Zürich, Suiza, julio de 2010 Imagen: S. Aragundi. Quien camina por Quito en un día soleado tiene que proveerse de una forma efectiva de protección solar porque no tendrá el privilegio de la sombra de un árbol en muchas, muchísimas cuadras. Las urbes asentadas en valles de altura, como Quito, han sido poco estudiadas en cuanto a variaciones de temperatura diaria en relación a superficie de cemento versus superficie verde. Es muy posible que dada su ubicación espacial, su marcada topografía y acelerado crecimiento vertical, Quito sea particularmente vulnerable a gran escorrentía y cambios diarios y rápidos de temperatura. ¿Qué decir de las propuestas para resolver el problema? Los círculos académicos y ambientalistas hablan de cubiertas verdes en terrazas, dicen que podemos revertir la tendencia, que ya lo estamos haciendoy que hay un techo verde aquí y allá (KLINKENBORG, 2009). El 98 | edificio del Ministerio del Ambiente en Quito tiene una cubierta verde y hay otra en el piso 14 del campus de la PUCE ¿Prioridad o derroche ambientalista? Aquí el reto para los quiteños y quiteñas: reconocer que el verde florido en parterres, aceras, balcones, jardines y terrazas no es derroche de dinero y/o tiempo sino una necesidad en la que todos y todas debemos trabajar. Urbanismo ecológico: a manera de conclusión Existe una tendencia generalizada en las personas de las urbes a pensar que los problemas ambientales se resuelven en las zonas rurales y las áreas naturales protegidas y que la responsabilidad de resolverlos es de la autoridad gubernamental. Esta impresión, unida al prejuicio profundamente arraigado en ciudadanos y ciudadanas de que la naturaleza no puede convivir R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Urbanismo ecológico: el reto ambiental de Quito ARAGUNDI, SHEIKA Cubierta verde sobre carretera, Visp - Andermatt, Suiza, julio de 2010 Imagen: S. Aragundi. con la urbe, confluyen en una sinergia negativa que ha hecho que el/la ciudadano/a común renuncie a la naturaleza en la ciudad y descuide sus responsabilidades ambientales. En países con economías prósperas, donde el paisaje natural es escaso o inexistente, se hacen grandes esfuerzos por «naturalizar» las urbes y demás paisajes antropizados, en un intento por mitigar los inmensos costos ambientales de la industrialización. Estos esfuerzos han demandado un diálogo y compromisos entre diversos sectores y disciplinas de investigación y, hoy, entre sus más humildes primeros frutos están las cubiertas verdes de edificios altos en grandes urbes, e.g. Chicago, Nueva York, Vancouver, París, y Zúrich. Hay quienes dicen, «es que París es París pues». Bueno «y Quito es Quito, primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, ‘¡Carita de Dios’!» ¿Derroche ambientalista? ¿Delirio ecologista? En la actualidad las cubiertas verdes en urbes no solamente brindan a ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de contribuir activamente a contrarrestar los problemas ambientales que afectan a sus ciudades, sino que además contribuyen a concientizar a la gente sobre su responsabilidad en las soluciones a problemas ambientales, independientemente de su lugar de residencia o su lugar en la jerarquía de la toma de decisiones, desde su humilde, pero primordial rol de ciudadano/a. Como señala Sábato en La resistencia (2000): «Estamos a tiempo de revertir este abandono y esta masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso (…) El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer». R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 99 Urbanismo ecológico: el reto ambiental de Quito ARAGUNDI, SHEIKA Bibliografía ANDORNO, R. (2007): The Invaluable Role of Soft Law in the Development of Universal Norms in Bioethics, artículo presentado en el taller organizado por el Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores y la Comisión Alemana de l UNESCO, Berlín, 15 de febrero de 2007. CARSON, R. (1962): Silent spring, NY, Houghton Miffin. CLARKE, R. & TIMBERLAKE, L. (1982): Stockholm Plus Ten - Promises, Promises? The decade since the 1972 UN Environment Conference. London, Earthscan. DIENER, E. (2000): «Subjective well-being. The science of happiness and a proposal for a national index». The American psychologist, Vol. 55: 34-43. HARDIN, G.(1968): «The tragedy of the commons». Science. Vol. 162: 1243-1248. KLINKENBORG, V. (2009): «Up on the roof», National Geographic, Vol. 215, 5: 84-103. LONG, B.L. (2000): International Environmental issues and the OECD 1950-2000: An historical perspective. Paris, Organization for International Cooperation and Development. PNUMA (2002): Perspectivas del Ambiente Mundial GEO3: pasado, presente y perspectivas futuras, EARTHSCAN Publications Ltd., Londres. 100 | PNUMA (2007): Perspectivas del Ambiente Mundial GEO-4: Medio Ambiente para el desarrollo, PNUMA PNUMA y FLACSO (2011): Perspectivas y cambio climático en el medio urbano: ECCO Distrito Metropolitano de Quito, PNUMA, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. SÁBATO, E. (2000): La Resistencia, Buenos Aires, Grupo Planeta Argentina, Ed. Seix Barral. SEN, A. (1999): Development as freedom. Oxford University Press, Oxford. SOLOW, R.M. (1991): Sustainability: an Economist’s perspective. En Dorfman R. y N.S. Dorfman: Economics of the Environment: Selected Readings. NY. UNCHS (2001): State of the World Cities 2001. Nairobi, United Nations Centre for Human Settlements. Sitio web WWF (2000): Living Planet report, http://www.panda.org R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Ecuador: potenciando los beneficios de los servicios ambientales a través de instrumentos económicos Daniela Carrión1 y Marco Chíu2 Recibido: mayo 20/11. Aprobado: junio 10/11 Resumen Abstract En la sociedad global actual no existe una percepción real de los beneficios que conlleva la conservación de los ecosistemas y, por tanto, de las funciones ecosistémicas que proveen los ecosistemas al conservarlos. Este es el caso de muchos Servicios Ambientales (SA) provistos por los ecosistemas nativos, cuya conservación es fundamental para el mantenimiento de dichos servicios. A pesar de la importancia que tienen los SA para el ser humano, todavía su valor, así como el costo de su pérdida a largo plazo, no es tomado en cuenta en las decisiones sobre el uso de los ecosistemas. Afortunadamente, la preocupación por la pérdida o degradación de los SA es una discusión cada vez más relevante a nivel internacional. En la actualidad, se están generando mecanismos que buscan otorgar un valor financiero a los beneficios provenientes de los SA, de manera que se promueva su mantenimiento y uso sustentable. Existen formas de potenciar el valor de los SA y sus beneficios relacionados con el fomento de prácticas de conservación, por ejemplo a través de instrumentos económicos. El presente análisis se enfoca en la aplicación de medidas e instrumentos económicos que tienen sentido si se usan bajo la lógica de la economía de mercado. Nowadays, it is common that society does not have a real perception of the benefits of the conservation of ecosystems, and therefore, of the ecosystem-functions provided by those ecosystems. This is the case of many Ecosystem Services (ES) provided by native ecosystems, whose conservation is essential for the maintenance of those services. Despite the importance of ES for humans, the value of those services and the cost of long-term loss are not taken into account when making decisions on the use of ecosystems. Fortunately, concern about the loss or degradation of ES is an increasingly important issue internationally. Mechanisms that seek to provide a financial value to the benefits from ES are now being generated, so as to promote its maintenance and sustainable use. There are ways to enhance the value of the ES and the benefits related to conservation practices, for example through economic instruments. This analysis focuses on measures and economic instruments that can be applied to enhance the benefits of ES, which make better sense if they are thought to be used under the logic of the market economy. Palabras clave Ecosystem Services, conservation, ecosystems, economic instruments, incentives, payment, benefits, market. Servicios Ambientales, conservación, ecosistemas, instrumentos económicos, incentivos, pago, beneficios, mercado. 1 2 Key Words Ministerio del Ambiente, Ecuador. [email protected] Iniciativa para la conservación de la Amazonia. [email protected] R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 101 Ecuador: potenciando los beneficios de los servicios ambientales a través de instrumentos económicos CARRIÓN, DANIELA; CHIU, MARCO Introducción En la sociedad global actual no existe comúnmente una percepción real de los beneficios que conlleva la conservación. Es también poco frecuente que la gente pueda imaginar el tipo de actividades que implica la «conservación». De este modo, es de entender entonces que existe una desconexión entre la percepción de la «conservación» y de los beneficios que esta tiene para la vida diaria. Es importante por tanto comenzar por asociar el término «conservación» con algo concreto, por ejemplo con los «ecosistemas nativos», es decir, los espacios donde existen especies vegetales y animales nativas del lugar en donde se encuentran esos ecosistemas. Después, es necesario reconocer que la conservación de esos ecosistemas nativos determina el mantenimiento de las funciones que cumplen los mismos, muchas de las cuales son de una importancia determinante para la satisfacción de las necesidades humanas. Según Weber, de forma general existen dos maneras de racionalizar la importancia que la sociedad occidental da a las cosas: «racionalidad de valor» y «racionalidad instrumental». La primera se basa en el valor intrínseco que tienen determinadas cosas por las que la sociedad las considera importantes; la segunda se basa en el valor utilitario que tienen determinadas cosas para cumplir funciones específicas por las que la sociedad las considera importantes (CALLINICOS, 1999a). Así, la biodiversidad puede ser importante para ciertos segmentos de la sociedad por su valor intrínseco (racionalidad de valor), mientras que para otros puede ser importante porque ha servido, por ejemplo, para encontrar la materia prima de medicamentos ampliamente usados en la actualidad (racionalidad instrumental). Las sociedades indígenas con mayor frecuencia han dado un valor intrínseco a los ecosistemas nativos y las especies vegetales y animales que allí habitan; mientras que las sociedades no indígenas, que basan gran parte de la satisfacción de sus necesidades en una economía de mercado, prefieren y dan importancia a los bienes y servicios que usan o consumen, en función del valor utilitario y del valor que esos bienes o servicios tienen en el mercado1 (CALLINICOS, 1999b). El problema surge cuando muchos de esos bienes o servicios se encuentran sub-valorados o carentes de valor en la economía de mercado y, por tanto, pierden su importancia para la percepción de la sociedad, a pesar de que son fundamentales para la satisfacción de las ne1 Teoría que se diferencia a la que tradicionalmente había sido definida por David Ricardo y Karl Marx, para quienes el valor de un bien en el mercado se definía en función del tiempo de trabajo necesario para producir ese bien o mercancía. 102 | cesidades humanas. Ese es el caso de muchos servicios ambientales (SA) provistos por los ecosistemas nativos, cuya conservación es fundamental para el mantenimiento de esos servicios. González et ál. proponen conceptualizar los SA como los procesos naturales mediante los cuales los ecosistemas nativos sustentan y satisfacen las necesidades humanas, proporcionando beneficios que contribuyen al bienestar de los seres humanos. Existen cuatro categorías de servicios ambientales provistos por los ecosistemas, definidas de acuerdo a su función; estas son: (1) aprovisionamiento, (2) regulación, (3) culturales y (4) de soporte a procesos naturales. Los servicios de aprovisionamiento son los bienes que los seres humanos obtienen de los ecosistemas, tales como alimento, fibras, combustible, madera, etc; los servicios de regulación se relacionan con los beneficios obtenidos por el funcionamiento de los ecosistemas, tales como el control del clima, la regulación hidrológica, control de la erosión, entre otros; los servicios culturales son aquellos relacionados a los valores culturales, recreativos, estéticos y educacionales de los ecosistemas; por último, los servicios de soporte son aquellos procesos naturales que contribuyen a mantener otros servicios ambientales, tales como los ciclos de nutrientes, formación de suelos, entre otros (GONZÁLEZ et ál., 2007). A pesar de la importancia que tienen los SA para el ser humano, todavía su valor, así como el costo de su pérdida a largo plazo no son tomados en cuenta en las decisiones sobre el uso de los ecosistemas. Como resultado de la falta de planificación a largo plazo y del enfoque de las decisiones de manejo y uso de los ecosistemas en los retornos financieros de corto plazo, los ecosistemas que proveen estos SA usualmente se usan de manera no sostenible, lo que resulta en su degradación. Afortunadamente, la preocupación por la pérdida o degradación de los SA es una discusión cada vez más relevante a nivel internacional. En las últimas décadas, se ha generado una conciencia social sobre la magnitud de los problemas ambientales y su vinculación directa con los procesos de desarrollo. A nivel mundial se están generando mecanismos que buscan otorgar un valor financiero a los beneficios provenientes de los SA, de manera que se promueva su mantenimiento y uso sustentable. En cualquier caso, la discusión sobre la valoración que la sociedad da a los SA puede ser útil si se la enmarca dentro de la lógica de la «economía de mercado», dado que la sociedad actual mayoritariamente basa la satisfacción de sus necesidades y la forma en la que da valor a las cosas dentro de dicha lógica. Sin embargo, es necesario reconocer que existen otras formas de potenciar el valor R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Ecuador: potenciando los beneficios de los servicios ambientales a través de instrumentos económicos CARRIÓN, DANIELA; CHIU, MARCO de los SA y sus beneficios relacionados con el fomento de prácticas de conservación que van más allá del mercado y que tienen que ver más bien con la aplicación de políticas, o la implementación de técnicas como la restauración ecológica, entre otras. El presente análisis se enfoca en la aplicación de medidas e instrumentos económicos que tienen sentido si se usan bajo la lógica de la economía de mercado. El valor de los servicios ambientales para la sociedad Las motivaciones que tiene la sociedad actual2 para dar valor a las cosas se basa en una lógica de mercado, es decir, según el valor monetario con el que se puede adquirir un bien o servicio. De forma general, el valor está determinado por la relación entre oferta y demanda; si existe una mayor oferta el precio tiende a bajar, considerando que la demanda se mantiene constante o se incrementa, mientras que si la oferta disminuye y la demanda se mantiene o se incrementa el precio también aumenta. Existe la noción de que las características de la sociedad actual son un reflejo del modelo económico dominante (acumulación de capital en una economía de mercado); lo que ha determinado, por ejemplo, que haya la tendencia a dar mayor valor a las cosas materiales que tienen generalmente un valor utilitario, a pesar de que no todos los bienes en el mercado son altamente valorados por su utilidad únicamente, sino por otras características como el estatus que a ellos la sociedad haya asociado, como los bienes de lujo. De esta manera, los bienes y servicios que son altamente valorados por la sociedad actual responden a las prioridades que han sido impuestas por un modo de vida en donde se valora la acumulación de capital monetario, incluyendo los bienes y servicios de mayor valor económico; lo cual constituye una respuesta al modelo económico dominante en el mundo occidental. En este contexto, se puede entender que los SA no han sido valorados por la sociedad actual, y consecuentemente por el modelo económico dominante, al menos por dos razones. Primero porque los SA no han sido incluidos en el modelo económico o en el mercado como un «bien» o «servicio» valorado, es decir no tienen la categoría de «artículo mercantil» o «mercadería», el cual puede ser tranzado por un valor monetario específico. En consecuencia, al no tener los SA un precio mercantil, la sociedad no ha encontrado ni siquiera un valor instrumental en ellos. La segunda razón por la que se puede explicar porqué los SA no son valorados por la sociedad Quizá es conveniente aclarar que en este contexto por «sociedad actual» se entiende a las sociedades del mundo occidental, predominantemente capitalistas. 2 actual tiene que ver con el desconocimiento general de esa sociedad acerca del «valor instrumental» que tienen los mismos para ella. Muchos SA están directamente conectados con la satisfacción de necesidades de la población: la regulación hidrológica de los ecosistemas alto-andinos como los páramos, que facilita el acceso al agua dulce a muchas poblaciones andinas; o la provisión de hábitat que permite el mantenimiento de una diversidad biológica de plantas y animales que permite encontrar los elementos (como fibras y resinas) necesarios para la elaboración de muchos productos útiles para la sociedad como medicinas o alimentos, son solamente dos ejemplos claros en este contexto. Sin embargo, esa utilidad instrumental de los SA3 no es reconocida por la sociedad, lo que como consecuencia determina que no se de un valor a los mismos ni por su «utilidad», ni porque sean un «bien» o «servicio» valorado en el mercado. Pero más allá de que para la sociedad en general la conexión entre los SA y la satisfacción de necesidades de la población sea evidente, la no inclusión de los SA en el mercado como un «bien» o «servicio» que tienen un valor específico, está determinada por una deficiencia en el mercado. En el sistema económico actual, los SA carecen de un mercado formal donde pueden ser transados; por lo tanto, a pesar de tener valor carecen de un precio en el mercado. Esto resulta en la no inclusión de los SA en un mercado formal, lo cual a la larga resulta en implicaciones negativas en el manejo de los recursos naturales y ecosistemas; así como también en términos macro resulta en degradación ambiental. Aparte de las fallas de mercado, también existen fallas institucionales y de políticas públicas que se presentan en los sistemas de reglas, normas de uso y acceso a los recursos (MORENODÍAZ et ál., 2008). El modelo económico actual no otorga un valor monetario a los SA que proveen los ecosistemas; la sociedad se beneficia de estos servicios sin que le represente un costo económico por recibirlos. Lo anterior determina también una falta de inversión por parte de la sociedad en mantener y conservar las fuentes que proveen los SA. Por otro lado, a pesar de que los SA no han sido incluidos en el mercado, los bienes ambientales provenienEsto no debe entenderse como que los servicios ambientales únicamente tienen un valor instrumental. Como se ha indicado, algunos servicios ambientales pueden ser considerados importantes por su valor intrínseco (racionalidad de valor), o porque presentan otro tipo de beneficio que a pesar de ser «instrumental» no son asociados fácilmente como un «bien» o «servicio» valorado en el mercado; este es el caso por ejemplo de la belleza escénica que proveen los ecosistemas y que con frecuencia es asociada a ecosistemas nativos en buen estado de conservación. 3 R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 103 Ecuador: potenciando los beneficios de los servicios ambientales a través de instrumentos económicos CARRIÓN, DANIELA; CHIU, MARCO tes de los ecosistemas generalmente si tienen un valor mercantil, lo que resulta en la realización de inversiones para extraer esos bienes, incluso cuando esas actividades extractivas determinan la degradación o destrucción de los SA. En las últimas décadas se ha creado un nivel de conciencia sobre esta problemática en la sociedad. Es así que desde la década del noventa se ha intentado cambiar esta tendencia a través de la promoción de mecanismos financieros que faciliten la gestión sostenible de los recursos naturales. El objetivo de dichos mecanismos consiste en realinear las fuerzas de mercado de manera que se invierta sustentablemente tanto en los bienes como en los SA que provienen de los ecosistemas, incorporando los costos de deteriorar los ecosistemas y los beneficios de conservarlos, como factores clave en las decisiones económicas. Se busca que la economía global se ajuste de manera que las fuerzas de mercado reconozcan la inversión al mantenimiento de los SA como un beneficio que puede generar réditos económicos a corto y largo plazo. Esta inversión en los SA debería a su vez incrementar la producción de bienes ambientales, alcanzando de forma simultánea un crecimiento económico sostenido y una restauración de los ecosistemas. En la actualidad, se reconoce la importancia de valorar los bienes y servicios de los ecosistemas. Existen diversos instrumentos económicos que buscan hacer tangibles los costos y beneficios ambientales en los procesos productivos, tratando de poner en evidencia la importancia de los SA para la sociedad. La aplicación de estos instrumentos económicos ha resultado en la creación de mercados emergentes establecidos para transar los beneficios provenientes de los SA. ¿Cómo potenciar los beneficios provenientes de los servicios ambientales para la sociedad? Existen varias opciones para potenciar los beneficios provenientes de los SA para la sociedad4. Entre ellas se puede mencionar: medidas legislativas, herramientas y técnicas para el manejo sustentable de los recursos naturales5 e instrumentos económicos. 4 Potenciar los beneficios de los SA para la sociedad debe entenderse en este contexto como el mantenimiento de los mecanismos naturales que hacen posible la existencia de esos beneficios a través de prácticas de conservación, así como también la definición de las herramientas que garanticen la permanencia de esas prácticas de conservación frente a otros usos potenciales de los recursos naturales que forman parte de esos ecosistemas. 5 El manejo sustentable de los recursos naturales debe entenderse como el desarrollo de prácticas de aprovechamiento de esos recursos sin poner en peligro la estabilidad de los ecosistemas en donde se encuentran esos recursos. 104 | •Medidas legislativas: Tiene que ver con la definición de políticas, leyes, normas y reglamentos orientados al buen manejo de los recursos naturales, los que pueden ser definidos a nivel del gobierno central o de los gobiernos locales. Por ejemplo, las políticas de explotación agropecuaria pueden incluir provisiones legales que obliguen a los agricultores a conservar la cobertura vegetal nativa de cierto porcentaje de sus propiedades; asimismo, los gobiernos locales pueden declarar áreas de protección estricta a ciertas porciones de territorio dentro de sus jurisdicciones; o, por otro lado, se pueden definir leyes que determinen la asignación de recursos económicos por parte de ciertos actores con el objeto de financiar el manejo y administración de las áreas protegidas. •Herramientas y técnicas para el manejo de los recursos naturales: Son aquellas técnicas aplicadas normalmente a nivel de ecosistemas o paisajes, que permiten minimizar los impactos de las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales o su recuperación. Ejemplos de este tipo de técnicas son el manejo forestal sostenible, la restauración ecológica, la armonización del uso potencial del territorio con el uso actual del mismo a través del ordenamiento territorial, la agro-forestería, el mejoramiento de las prácticas agropecuarias y mejora de la productividad en áreas agrícolas para minimizar la presión sobre los recursos naturales, entre otras. •Instrumentos económicos: Se refiere a la aplicación de medidas de tipo económico orientadas a racionalizar el aprovechamiento de los recursos naturales. Entre este tipo de instrumentos se puede mencionar la aplicación de impuestos, los subsidios, las políticas de incentivos, la valoración económica de bienes y servicios ambientales intangibles, los esquemas de pago por servicios ambientales, entre otros. De esta gama de opciones, en este artículo se analizan los instrumentos económicos por ser considerados una alternativa para «potenciar» los beneficios provenientes de los SA contribuyendo a contrarrestar las fallas de mercado y aquellas políticas/medidas que han implicado un aprovechamiento no sustentable de los SA. Adicionalmente, el implementar instrumentos económicos para la gestión ambiental complementa los esquemas tradicionales de regulación directa, los cuales en la mayoría de casos son políticas sectoriales de «comando-control». La aplicación de instrumentos económicos para la gestión ambiental, representa una de las maneras de incluir en el actual modelo económico a los SA, como parte de un mercado. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Ecuador: potenciando los beneficios de los servicios ambientales a través de instrumentos económicos CARRIÓN, DANIELA; CHIU, MARCO En la actualidad existe dificultad para asignar un valor real a los SA; sin embargo, a través de la aplicación de instrumentos económicos se emplean medidas para conservar y potenciar aquellos servicios otorgándoles un valor en el mercado. En este sentido, se da origen a mercados que buscan «premiar» actividades de conservación de los SA. A través de estos mercados, se otorga un valor económico a los SA o específicamente a los beneficios provenientes de los SA, los mismos que son transados en dichos mercados. Actualmente existe un mercado creciente en el cual se transan «créditos de carbono», los cuales se generan por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo que a su vez, en algunos casos es el producto de un SA (el secuestro de carbono en plantaciones forestales, o su almacenamiento en bosques nativos). También existen mercados emergentes para otros SA tales como los relacionados a recursos hídricos y biodiversidad. La principal característica de dichos mercados es que las transacciones se basan en garantizar el mantenimiento, restauración y potenciación de un SA específico, por ejemplo la regulación hidrológica, la conservación de la biodiversidad o el secuestro/almacenamiento de carbono. La escala del mercado depende del SA transado. De manera general, el mercado de carbono es considerado un mercado «global» debido que el comprador de un crédito de carbono puede estar ubicado en cualquier lugar del mundo y de todas maneras recibir el beneficio por la reducción de emisiones de GEI. Este mercado, hasta el momento, es el mercado de mayor volumen. Las transacciones realizadas en los mercados relacionados a «recursos hídricos» y «biodiversidad» mientras tanto, tienen una escala local y regional, por lo que los instrumentos aplicados para potenciar los SA provenientes de los recursos hídricos y la protección de la biodiversidad difieren de aquellas aplicadas a un mercado que transa emisiones de GEI reducidas. Las transacciones realizadas en el mercado de carbono provienen en su mayoría de la reducción de emisiones en el sector industrial, originadas por diferentes procesos de mejora en aplicaciones tecnológicas o en la racionalización en el uso de energía y no por el manejo de ecosistemas en sí. Según datos del 2010, en este mercado se realizan transacciones que alcanzan un monto total de USD 270 billones, únicamente considerando el mercado regulado6. En el mercado voluntario, los mon6 Se entiende por mercado regulado aquel creado a través de la implementación de los mecanismos de flexibilidad que fueron acordados en el Protocolo de Kyoto, en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 1997. tos son menores, según datos del 2006, el valor transado fue de USD 91 millones (FOREST TRENDS, 2007). Es necesario considerar que actualmente se discuten a nivel internacional mecanismos que permitan incluir la regulación del clima, a través de manejo de ecosistemas, como parte de dicho mercado. Un ejemplo de lo anterior es el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD), discutido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) como un potencial mecanismo de mitigación a ser aplicado en los países en desarrollo (UNITED NATIONS, 2007). A través de este mecanismo, se busca implementar políticas y medidas aplicadas al sector forestal que contribuyan a reducir las emisiones de GEI originadas por la deforestación y degradación de los ecosistemas boscosos. En principio, los países que logren reducir sus emisiones asociadas a estas actividades serán compensados por estas emisiones evitadas, las mismas que podrán ser comercializadas en el mercado. En relación a los SA provistos por los ecosistemas ubicados en las cuencas hidrográficas altas, que son aquellos relacionados con el agua, existen experiencias a nivel local en varios países. En general, se han identificado tres maneras distintas de transar dicho SA: (1) esquemas de pagos públicos; (2) acuerdos privados entre las partes; y (3) esquemas de transacciones abiertas. Los mercados relacionados al SA «agua» son considerados una oportunidad para manejar de manera sustentable este recurso. Actualmente existen experiencias de «pago por servicios ambientales» (PSA) implementadas en zonas marinas y costeras; sin embargo, este mercado continua siendo pequeño. En el periodo 2000-2008 el volumen de transacciones de dicho mercado representó un monto total de USD 52 millones a nivel mundial (STANTON et ál., 2010), lo que representa un mercado todavía muy pequeño en consideración de la relevancia de los SA relacionados con la provisión de este recurso. Por esa razón es necesario implementar medidas para potenciar la conservación y manejo sustentable del agua. En relación a los mecanismos aplicados para la conservación de la biodiversidad, varias iniciativas son desarrolladas para potenciar dicho SA, entre las que se puede destacar: (1) valoración de hábitats con alta biodiversidad; (2) pagos por el uso y manejo de la biodiversidad; (3) negocios por conservación de la biodiversidad tales como «etiquetas ecológicas», eco-turismo o la aplicación de estándares internacionales relacionados; y (4) bioprospección; entre otros. Estos mercados buscan reducir los impactos causados por las actividades de desarrollo en la biodiversidad e incluyen cualquier pago realizado R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 105 Ecuador: potenciando los beneficios de los servicios ambientales a través de instrumentos económicos CARRIÓN, DANIELA; CHIU, MARCO para proteger, restaurar o manejar la biodiversidad. El mercado de SA relacionados con la biodiversidad representa un tamaño medio según el monto transado, el que fluctúa entre USD 1.8 y USD 2.9 billones (MADSEN et ál., 2010). Los casos antes descritos, a pesar de ser considerados mercados emergentes, tienen mucho potencial. A través de la implementación de instrumentos económicos existe la posibilidad de que estos mercados crezcan. El objetivo es que la implementación de dichos mecanismos genere los servicios que pueden ser transados en los mercados. A continuación se presenta algunos instrumentos económicos identificados como exitosos para lograr la conservación de los SA. Pago por Servicios Ambientales Los programas de pago por servicios ambientales (PSA) buscan dar un valor económico a un servicio ambiental específico. Bajo este esquema se realiza un pago que da lugar a la existencia de un beneficio, el cual de lo contrario no hubiera ocurrido. Los PSA ofrecen incentivos económicos para fomentar usos más eficientes y sostenibles de los SA. En un esquema de PSA se realizan transacciones voluntarias entre un «comprador» del SA que usualmente es aquel que se beneficia del servicio definido y un «proveedor» que se compromete a continuar suministrando el servicio (FORESTS TRENDS et ál., 2008). Existen diversas formas de PSA. Los esquemas pueden ser privados, en los cuales el Gobierno no participa; también pueden ser esquemas públicos en donde el Gobierno, sea nacional o local, participa de alguna manera, por ejemplo siendo el ente pagador o el intermediario que distribuye los beneficios. Una tercera forma son los esquemas mixtos, donde participan tanto agentes privados y comunidades, así como gobiernos (FORESTS TRENDS et ál., 2008). Este instrumento innovador, complementario a las políticas de comando-control, es cada vez más utilizado en los países de América Latina. Existen casos de PSA para distintos SA, siendo los de biodiversidad, agua y, en los últimos años, carbono, los más populares. A pesar de que los programas difieren en cuanto al diseño e implementación dependiendo del tipo de SA y el país, se pueden identificar tres dimensiones comunes necesarias para la implementación de cualquier PSA: (1) ecológica y geográfica; (2) económica y social y; (3) legal, institucional y de políticas (CASAS, 2008). Impuestos y subsidios Los impuestos y subsidios son instrumentos económicos ampliamente usados con varios propósitos, incluyendo 106 | la racionalización del aprovechamiento de los recursos naturales. La aplicación de impuestos tiene varios objetivos, siendo la recaudación de tributos la más importante. La forma en la que se aplican busca obtener o asignar un valor económico adicional al desarrollo de ciertas actividades, o a la adquisición de ciertos bienes o servicios. En el caso de la aplicación de incentivos para fines relacionados con el buen manejo de los recursos naturales se busca minimizar el desarrollo y práctica de ciertas actividades perjudiciales para el medio ambiente, o agregar un costo adicional a bienes o servicios cuya obtención, fabricación o implementación determina el deterioro de uno o varios recursos naturales. Adicionalmente, la aplicación de impuestos con fines de manejo de recursos naturales también se ha usado para recaudar recursos económicos que posteriormente serán usados para actividades orientadas al buen manejo de los recursos naturales. Por ejemplo, en Costa Rica se ha aplicado un impuesto al consumo de los combustibles cuya recaudación está destinada a financiar un programa estatal de PSA. La aplicación de subsidios, igual que la aplicación de impuestos puede tener varios objetivos, siendo el fomento de ciertas actividades económicas el objetivo más común, ya sea a través de aplicar los subsidios en el proceso productivo de una actividad económica o a través de aplicación de los subsidios en la compra de bienes o servicios de una determinada actividad económica. Sin embargo, en algunos países de Europa especialmente, se ha incursionado en la aplicación de subsidios con el objetivo de alcanzar un buen manejo de los recursos naturales o de mantener los servicios ambientales de ciertos ecosistemas. Por ejemplo, en Suecia se aplican subsidios a las actividades agrícolas con varios objetivos, siendo uno de ellos el mantenimiento de las funciones eco-sistémicas de áreas cubiertas con especies vegetales nativas. En estos casos, en las áreas agrícolas de Suecia se aplican subsidios dirigidos a los agricultores que se especializan en la producción de ciertos vegetales, como los tubérculos para la producción de azúcar, de tal forma que se evite la producción de dichos tubérculos para mantener en estado natural ciertas áreas de las propiedades de estos agricultores. Si bien es cierto que estos subsidios pretenden controlar los precios de mercado, también han sido usados para evitar la conversión de uso del suelo por parte de los agricultores en áreas importantes por sus funciones ecológicas, como los humedales, que han sido restauradas y que se encuentran ubicadas dentro de las áreas productivas de las granjas. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Ecuador: potenciando los beneficios de los servicios ambientales a través de instrumentos económicos CARRIÓN, DANIELA; CHIU, MARCO Políticas de Incentivos y compensación Las políticas de incentivos y compensación en general pueden tener objetivos similares a los de los impuestos y subsidios7. Normalmente han sido usadas para promover la realización de ciertas actividades productivas específicas o para compensar los daños y perjuicios ocurridos por la implementación de una actividad productiva o por el acontecimiento de un contingente asociado a la implementación de esa actividad y que haya perjudicado a un segmento determinado de la población. En relación con el manejo de los recursos naturales, se puede mencionar como ejemplo de aplicación de políticas de incentivos, la discusión internacional alrededor del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD) que se desarrolla en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El principio del uso de dicho mecanismo supone la aplicación de un incentivo monetario para apoyar actividades que disminuyan la deforestación, entre las que se puede mencionar la aplicación de incentivos para la conservación de bosques nativos, el manejo forestal sostenible y el incremento de los reservorios de carbono forestal a través de actividades de forestación y reforestación. De la misma manera, el Programa Socio Bosque implementado en Ecuador, que otorga un valor monetario a los beneficiarios que voluntariamente decidan conservar sus remanentes de bosque nativo y otros remanentes de vegetación nativa, constituye la aplicación de una política de incentivos para la conservación. Las políticas de compensación, como se dijo antes, buscan básicamente reponer el daño causado a un segmento de la población por el desarrollo de una actividad económica o por un incontingente asociado al desarrollo de esa actividad. En principio, este tipo de políticas con mucha dificultad puede alcanzar un objetivo como el buen manejo de los recursos naturales; por el contrario, normalmente aparecen con el desarrollo de actividades que atentan contra la estabilidad de los ecosistemas o la salud de las poblaciones humanas. De todas maneras, asociadas a la implementación de este tipo de políticas existen ejemplos en donde se han desarrollado actividades que buscan, por ejemplo, restaurar las funciones ecológicas de un ecosistema, lo cual tiene una relación directa con el mantenimiento o recuperación de un SA. 7 De una forma muy general se puede decir que los impuestos, subsidios, incentivos y compensaciones tienen el objetivo de corregir las fallas del mercado, y de esa manera, entre otras cosas controlar los precios de los bienes y servicios tranzados en el mercado. Pero debe tenerse en cuenta que no son los únicos mecanismos para ese efecto y que tampoco han sido usados únicamente con ese propósito. Evaluando distintos instrumentos económicos para maximizar los beneficios de los servicios ambientales Casos de instrumentos económicos llevados a la práctica PSA: casos aplicados a los SA relacionados con agua En el Ecuador, uno de los primeros casos de pago por servicios hidrológicos de los bosques, se lleva a cabo en San Pedro de Pimampiro, un municipio localizado en la provincia de Imbabura en la región andina del país. La propuesta surge como una respuesta a la problemática relacionada con la demanda de agua para consumo humano en Pimampiro. Hasta el año 2001, un cuarto de la población tenía acceso limitado al agua y el servicio era provisto dos veces por semana por dos horas al día. Los problemas de escasez de agua motivaron al municipio a implementar un programa de gestión ambiental en las zonas de páramos y bosques, donde los principales servicios prestados por los ecosistemas son el almacenamiento, retención y provisión de agua. En este esquema, el municipio cobra una tasa adicional del 20% a los usuarios del agua, la misma que sirve para pagar a los propietarios de las tierras en donde están ubicados los ecosistemas que proveen el SA. El monto de estos pagos está determinado por los costos de oportunidad de las actividades agropecuarias o forestales (CASAS, 2008). En general, el concepto de PSA en la región es nuevo, sin embargo, tiene el potencial de promover la conservación de los ecosistemas y recursos naturales; por esta razón en las últimas décadas se han desarrollado varios casos de PSA. Algunos ejemplos a nivel regional incluyen el caso de Panamá, en donde se creó un programa de conservación del recurso hídrico para todas las comunidades de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá mediante una ley. Se puede citar también el caso de algunos países como Colombia, que han desarrollado estrategias para la implementación de PSA enmarcadas en la legislación actual (IUCN et ál., 2008). Incentivos: el Programa Socio Bosque (PSB) El PSB constituye la implementación de una política de incentivos para la conservación del bosque nativo y otros remanentes de vegetación nativa. En base a las lecciones aprendidas de la implementación de esquemas de «acuerdos de conservación» ejecutados en el norte de la provincia de Esmeraldas en el Ecuador, y de otros esquemas similares aplicados en Costa Rica (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal - FONAFIFO) y México (Programa de Pago por Servicios Ambientales para la con- R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 107 Ecuador: potenciando los beneficios de los servicios ambientales a través de instrumentos económicos CARRIÓN, DANIELA; CHIU, MARCO servación de las cuencas altas de sistemas hidrográficos, ejecutado por el Consejo Nacional Forestal - CONAFOR), el Ministerio del Ambiente lanzó en septiembre de 2008 el PSB. El PSB fue creado como una alternativa promovida por el gobierno de turno, como una iniciativa innovadora que ofrece una opción opuesta a las tradicionales medidas «comando – control» que tradicionalmente han sido ejecutadas en el Ecuador para el sector forestal. A través de la implementación del PSB, el Ministerio del Ambiente entrega un incentivo monetario a los propietarios de tierra que tienen bosque nativo y otros remanentes de vegetación nativa, y que se comprometen a conservar esos remanentes durante un período de 20 años a través de la firma de un convenio. El incentivo está determinado en función a una tabla en la que se definen categorías según el tamaño del predio bajo conservación y en la que para cada categoría se asigna un valor por hectárea conservada. Adicionalmente, el PSB ha realizado una priorización geográfica a nivel nacional, en base a la cual se determina el orden de ingreso de los aspirantes a beneficiarse del programa. Esa priorización geográfica se basa en la calificación ponderada de tres indicadores que en orden descendente son los siguientes: nivel de amenaza (a la conversión de uso en función de la cercanía a las vías de acceso); importancia por SA (en donde se consideran tres sub-variables: importancia por la provisión de hábitat para el mantenimiento de la diversidad biológica, importancia para la regulación del ciclo hidrológico, e importancia por las emisiones de GEI evitadas en función del contenido de carbono en la corteza vegetal de los ecosistemas); y nivel de pobreza de la población en la zona. En este caso, la aplicación de incentivos directos a la conservación de los remanentes de vegetación nativa es un mecanismo que busca insertar la noción de «valor» a esa vegetación en pie. Considerando además que una de las razones que sustenta la selección de áreas para conservación es la importancia para el mantenimiento de SA, entonces esta medida puede insertar también la noción del «valor» de los SA para la sociedad. De todas maneras, mecanismos efectivos de monitoreo sobre las áreas bajo conservación y sobre el buen uso de los incentivos por parte de los beneficiarios son desafíos que enfrenta el Programa. Asimismo, un adecuado sistema de monitoreo sobre el mantenimiento de los SA sería muy adecuado para un esquema como este, en donde en el mediano y largo plazo podría evaluarse la utilidad o efectividad de esta herramienta económica para potenciar los beneficios provenientes de los SA para la sociedad. 108 | La contribución de los mecanismos económicos para potenciar los beneficios provenientes de los servicios ambientales Los mecanismos de PSA tienen la ventaja de que identifican claramente en un sistema lógico los «proveedores» y los «beneficiarios» o «compradores» de los SA, bajo el entendido de que cada actor en el sistema comprende muy bien su dinámica. En este sentido, con los roles de cada actor del sistema claramente definidos se facilita la determinación de los acuerdos en los que se basará el mecanismo de PSA a ser implementado en un lugar específico. Esto aplica especialmente para los SA relacionados con la regulación del ciclo hidrológico, lo cual además, en ecosistemas montañosos como los existentes en los Andes ecuatorianos, es particularmente evidente debido a que los sistemas hídricos tienen límites físico-geográficos definidos que determinan con mucha claridad los actores involucrados en el sistema. Por otro lado, en sistemas tan claramente definidos como las cuencas hidrográficas de montaña, la noción de coresponsabilidad sobre el manejo de un recurso es un beneficio adicional que se desprende de la aplicación de mecanismos de PSA. Bajo el entendido de que cada actor en el sistema comprende muy bien la dinámica del sistema, se asume que se facilita la posibilidad de dar valor al SA que proveen los ecosistemas ubicados en la cabecera de la cuenca hidrográfica, lo que consecuentemente determina eventualmente la «predisposición a pagar» por el servicio por parte de los beneficiarios y la «predisposición a aceptar» un pago por parte de los proveedores del servicio8. Por su parte, los incentivos económicos como herramienta económica aplicada para potenciar los beneficios provenientes de los SA, fundamentan su relevancia en el hecho de que se basa en la existencia de un entendimiento ampliado por parte de los diseñadores de las políticas (así como de los potenciales beneficiarios) sobre la importancia de conservar los ecosistemas nativos para mantener los beneficios de los SA que se desprenden de esos ecosistemas. Lo anterior es una condición que precede al diseño de una política de incentivos económicos orientada a conservar los ecosistemas nativos y sus funciones que dan origen a los SA. Sin embargo, desde la perspectiva opuesta –el diseño e implementación de una política de incentivos económiEn un sistema hidrográfico, los proveedores del SA pueden ser los propietarios de tierras cubiertas por remanentes de vegetación nativa que juegan un rol fundamental en la regulación del ciclo hidrológico del sistema; mientras que los beneficiarios del SA pueden ser los habitantes de un centro poblado o los agricultores de las áreas de la cuenca hidrográfica baja, para quienes la provisión de agua tanto para consumo humano como para riego es de fundamental importancia. 8 R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Ecuador: potenciando los beneficios de los servicios ambientales a través de instrumentos económicos CARRIÓN, DANIELA; CHIU, MARCO cos con los propósitos antes definidos–, también puede ser usada para promover el conocimiento ampliado de la sociedad sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas nativos para dar origen a los SA que son fundamentales para la satisfacción de las necesidades huma- nas. En el caso del Ecuador, y de muchas otras sociedades, probablemente el segundo caso es el más aplicable, por el mismo hecho del desconocimiento existente en la sociedad, entre la conexión de los SA y la satisfacción de las necesidades humanas. Tabla 1. Análisis de ventajas y desventajas de cada tipo de instrumento económico y su aplicabilidad en Ecuador Instrumento Económico PSA Ventajas Desventajas Aplicabilidad en Ecuador Se identifica claramente a los involu- El valor a pagar en el esquema no Este esquema funciona adecuadamente crados en el esquema (compradores y siempre compensa el costo de opor- al aplicarlo a los SA relacionados con proveedores del SA). tunidad ligado a otras alternativas de agua, especialmente en las cuencas alto Se inserta a los SA en una lógica de uso de suelo en el ecosistema donde se andinas. mercado al darles un valor económico. origina el SA. El diseño e implementación es acorda- Suelen ser exitosos cuando se aplican a sición de compradores y proveedores do voluntariamente por las partes, lo una escala local. El esquema requiere de una predispodel SA a reconocer el valor económico y que presupone un nivel de concientiza- Es difícil aplicar el esquema en donde el asumir el costo de oportunidad, lo que ción sobre la importancia de los SA. objeto del pago no produce beneficios puede limitar su aplicación en el país. Permiten también pagos no monetarios tangibles directos (p.e. biodiversidad y por los beneficios del SA. carbono). La aplicación del mecanismo está am- Los impuestos pueden generar resis- La definición de nuevos instrumentos parada por un instrumento legal. tencia en una población que carece de legales suelen tomar un tiempo rela- La escala de aplicación puede ser más concientización sobre la importancia tivamente largo ya que pueden verse amplia (regional o nacional). de los SA. afectadas por motivaciones políticas Genera mejores oportunidades de La definición e implementación del y en la mayoría de casos requieren de mecanismo puede implicar reformas reformas institucionales. legales e institucionales lo que implica Este tipo de medidas son necesarias mayor tiempo para su aplicación. para alcanzar objetivos de man- Impuestos y sostenibilidad a largo plazo. subsidios En el caso de subsidios, se promueve una actitud proactiva de la población que lo recibe para mantener el SA. tenimiento de SA pero deben ser Al estar amparadas en instrumentos complementadas con otros tipos de legales, su aplicación puede darse a instrumentos económicos que sean distintas escalas y para todos los SA. más flexibles. Reconoce actividades realizadas volun- Estas medidas están orientadas a Este tipo de medidas ofrecen resulta- tariamente por los proveedores del SA. incentivar/compensar acciones volun- dos positivos en un contexto de baja Son medidas basadas en desempeño. tarias, por tanto al no ser atractivas concientización y por tanto pueden ser Permite ampliar el espectro de actores al mediano y largo plazo podrían no medidas de aplicación inicial que de- involucrados y por tanto la escala de cumplir los objetivos por los cuales se berían ser reforzadas con otro tipo de las medidas implementadas. establecieron en un inicio. medidas en lo posterior. Políticas de Son medidas aplicables a una amplia Al orientar su aplicación a actividades Pueden ser medidas aplicables para incentivos y gama de SA. voluntarias, no se garantiza el manteni- cualquier SA y a cualquier escala. compensación En el caso de compensación la medida miento de los SA a largo plazo. permite considerar los costos asociados En el caso de los incentivos, de no ser y por tanto presenta oportunidades de atractivos para los proveedores del SA, sostenibilidad a largo plazo. éstos podrían optar por otras opciones que representen mayores beneficios económicos y no necesariamente signifiquen el mantenimiento de los SA. Elaboración: D. Carrión, M. Chíu. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 109 Ecuador: potenciando los beneficios de los servicios ambientales a través de instrumentos económicos CARRIÓN, DANIELA; CHIU, MARCO Conclusiones Considerando el actual modelo económico, el cual determina las preferencias y el valor que la sociedad otorga a los bienes y servicios, es pertinente considerar la posibilidad de buscar los mecanismos que permitan incluir en la lógica de mercado los bienes y servicios que se encuentran subvalorados ya sea por el desconocimiento de la importancia de esos servicios para la vida diaria o por no haber encontrado el «valor instrumental» de dichos servicios. Entre los servicios que se encuentran subvalorados en la economía de mercado están los servicios ambientales provistos por los ecosistemas. En las últimas décadas se ha generado una creciente concientización de la problemática ambiental en la sociedad. Esa problemática se refiere al deterioro de los ecosistemas naturales causado por las actividades atribuidas a un modelo de desarrollo que busca la acumulación de capital a corto plazo, sin internalizar los costos ambientales causados por dicho modelo. Esa concientización define además la necesidad de conservar los SA provistos por los ecosistemas y potenciar los beneficios que ofrecen los mismos a largo plazo. Entre las alternativas propuestas para potenciar los beneficios de los SA se han identificado tres tipos de instrumentos: (1) medidas legislativas; (2) herramientas y técnicas para el manejo de los recursos naturales y; (3) instrumentos económicos. En una sociedad que basa sus decisiones en la lógica de mercado los instrumentos económicos constituyen una alternativa que debe ser explorada. Estos instrumentos buscan que los SA se inserten en una economía de mercado buscando definir un valor económico a los mismos. Esos instrumentos se aplican cada vez con mayor frecuencia y pueden ser categorizados en tres grupos: (1) Pago por Servicios Ambientales; (2) Impuestos y Subsidios y; (3) Políticas de incentivos y compensación. Mientras esos instrumentos buscan el mismo objetivo, difieren en su diseño y aplicación de acuerdo al contexto en el cual son aplicados. Dadas las distintas circunstancias en las cuales los SA existen en el Ecuador, es preciso buscar la complementariedad entre los instrumentos económicos aplicables en el país. Además, para la aplicación de los instrumentos económicos, resulta necesario diseñar e implementar tales instrumentos como medidas complementarias a la definición de políticas y el manejo sustentable de los recursos naturales. Ninguna de estas alternativas puede solventar la problemática ambiental si actúa por sí sola. Finalmente, es necesario ampliar la conciencia de la problemática ambiental en la sociedad ecuatoriana, así como de la necesidad de aplicar dichos instrumentos económicos como una alternativa que contribuye a solventar esa problemática. Bibliografía CALLINICOS, A., (1999a), Social Theory, Weber, History and Rationalization, Cambridge, UK. CALLINICOS, A., (1999b), Social Theory, Weber, Science and the Warring Gods, Cambridge, UK. CASAS, A. y MARTÍNEZ, E., (2008), Marcos Legales para el Pago por Servicios Ambientales en América Latina y el Caribe: Análisis de Ocho Países, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington DC, USA FOREST Trends, (2008), Payments for Ecosystem Services getting Started: A Primer, produced by Forest Trends and The Katoomba Group, Washington DC, USA. FOREST Trends, (2007), The Katoomba Group, and Ecosystem Marketplace, Conservation Economy Backgrounder, available at www.ecosystemmarketplace.com FOREST Trends, The Katoomba Gourp, and United Nations Environment Program, (2008), Payments for Ecosystem Services getting Started: A Primer, produced by Forest Trends and The Katoomba Group, Washington DC, USA. GONZÁLEZ, J., MONTES, C. y SANTOS, I., (2007), Capital Natural y Desarrollo: Por una Base Ecológica en el Análisis de las Relaciones Norte-Sur, Papeles No. 100, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. 110 | MADSEN, B., CARROLL, N., MOORE-BRANDS, K., (2010), State of Biodiversity Markets Report: Offset and Compensation Programs Worldwide, available at http://www.ecosystemmarketplace.com/documents/acrobat/sbdmr.pdf MORENO-DIAZ, A., CORDERO, D. y KOSMUS, M., (2008), Manual para el Desarrollo de Mecanismos de Pago/Compensación por Servicios Ambientales, GTZ-Ecuador, Programa GESOREN, Quito, Ecuador. STANTON, T., ECHAVARRÍA, M., HAMILTON, K. and OTT, C., (2010), State of Watershed Payments: An Emergent Marketplace, Ecosystem Marketplace, available on line, Junio 2010 UICN, The Katoomba Group, and Corporación ECOVERSA, (2008), Legal and Institutional Frameworks and their Impacts in Water Related Ecosystem Services Transactions, Colombia Country Report, ECOVERSA, Washington DC, USA United Nations, (2007), Report of the Conference of the Parties on its Thirteenth Session, Conference of the Parties, Decision 2/CP.13, United Nations Framework Convention on Climate Change, Bali, India. R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 Noticias de la Escuela de Ciencias Geográficas Monserrath Mejía Salazar Azucena Vicuña Cabrera Parque Nacional Cotopaxi. Imagen: Clara Natoli. Eventos Curso de prospectiva para los planes de desarrollo y ordenamiento territorial Dentro del programa de Vinculación con la Colectividad de la Escuela de Ciencias Geográficas se desarrollará un evento de orden internacional, con la presencia de un especialista en Prospectiva para el Ordenamiento Territorial. Este acto académico constará de un curso de capacitación y una discusión técnica científica, sobre cómo elaborar y evaluar Proyectos de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. La iniciativa parte de la necesidad de apoyar desde el punto de vista académico a todos los técnicos que actualmente reflexionan sobre el futuro del país a través de la Planificación del Desarrollo y el Ordenamiento Territorial, en sus diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Con este motivo se reunirán en Quito, sede principal de la PUCE, el Dr. Tomás Miklos, experto mexicano en la aplicación de la Prospectiva en el Ordenamiento Territorial, junto al Dr. Patricio Garcés, experto ecuatoriano que trabaja el mismo tema, así como los representantes de entidades rectoras del Ordenamiento Territorial y algunos GAD del Ecuador que presentarán sus experiencias locales. Están convocados todos los profesionales que interesados en participar del aprendizaje de la Prospectiva. Fecha: 25, 26, 27 y 28 de octubre. Lugar 5º piso del edificio de ciencias y auditorio 1 de la torre 2. Conferencia «Voces e imágenes de las lenguas en peligro» El evento se realizó entre el 7 y el 10 de septiembre de 2011 en la PUCE. Tuvo como objetivo reflexionar sobre las lenguas minoritarias, promover su mantenimiento dentro de un mayor número de contextos comunicativos, su situación actual y sus relaciones con las sociedades nacionales; y al mismo tiempo, entender de mejor forma los retos que enfrentan sus hablantes en la cotidianidad, tanto dentro de sus propias comunidades, como fuera de ellas. En este contexto la Escuela de Ciencias Geográficas participó con el componente «Geolinguística Ecuador» dentro del Proyecto Oralidad Modernidad. En el evento la MSc. Olga H. Mayorga, profesora de la Escuela, formó parte de la mesa redonda denominada «Sociolingüística y lenguas en peligro». R E V I S TA D E L A E S C U E L A D E C I E N C I A S G E O G R Á F I C A S P U C E - N o . 3 d e 2 0 1 1 | 111 Normas para la publicación de artículos en GEOPUCE El texto irá encabezado por el título del artículo y su extensión no podrá ser mayor de treinta (30) palabras. Deberá citar el nombre y apellidos del o los autores, el nombre y dirección de la institución a la que pertenece, así como su cargo y correo electrónico, ciudad y país. El artículo deberá estar acompañado de un resumen en español, no mayor de 200 palabras. El resumen deberá contener entre tres (3) y seis (6) palabras clave. En la redacción del artículo se recomienda seguir el esquema general de trabajos de investigación: a) Una introducción que exponga los fundamentos del trabajo y especifique sus objetivos. b) Descripción de las fuentes, métodos y procesos realizados. c) Exposición de resultados. d) Conclusiones finales. Los artículos serán redactados en español, en tamaño carta o DIN A4, doble espacio, empleando una sola cara; su extensión no deberá exceder las quince (15) páginas, incluidas sus notas, bibliografía, resúmenes, mapas, figuras y tablas; con un margen de 3 cm por todos los lados; las páginas deberán estar numeradas. Se empleará Arial de 12 puntos para el texto y de 11 puntos para las referencias bibliohemerográficas. Las referencias bibliográficas serán indicadas al final del trabajo en estricto orden alfabético de los autores, indicando: Ejemplo: Libros BUTTNER, T. (1993): Uso del Quichua y del Castellano en la Sierra Ecuatoriana. Quito: Ed. Abya Yala. Elementos APELLIDO, Inicial del nombre. (año): Título del libro. Lugar: Editorial. Ejemplo: lista de páginas web HARDIN, G. (1968): The Tragedy of the Commons. En: Science, 162, 1243-1248. Rev.: 20.02.2005. En: http://dieoff.org/page95.htm INEC (2004): Sistema integrado de consultas a los censos nacionales: VI Censo de población y vivienda 2001. Tema: Migrantes. Rev. 23.07.2004. En: http://www.inec.gov.ec/REDATAM/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=ECUADOR2001&MAI N=WebServerMain.inl Las notas aparecerán al final del artículo numeradas correlativamente y antes de la bibliografía. Para mayor información sobre normas de referencia revisar el documento de María Fernanda López, Manual de orientación para el trabajo con literatura científica y material geográfico. Quito, PUCE, 2006. Los trabajos deberán ser enviados a la Mtr. Monserrath Mejía S. por e-mail: [email protected] para ser procesados en Microsoft Word-PC. Los archivos gráficos deben ser enviados en formato Adobe Illustrator®. Las imágenes deben ser entregadas en alta resolución (300 dpi) o en un tamaño que permita una reproducción óptima. Los textos deberán indicar el tipo de información gráfica adjunta, con sus fuentes y descripciones: tabla, imagen, mapa, fotografía, diagrama. Algunas normas adicionales se encuentran disponibles en el sitio web de la revista: www.geopuce.com.