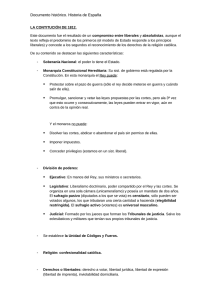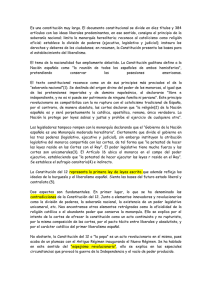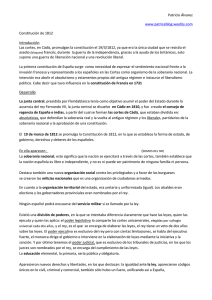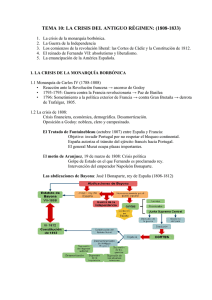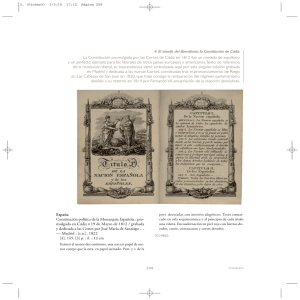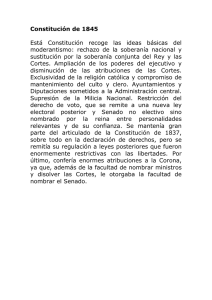Quien lea hoy, casi doscientos años después, el registro de la
Anuncio

(no citar sin el permiso de la autora) “Nuestra antigua legislación constitucional”, ¿modelo para los liberales de 18081814? María Cruz Romeo Mateo Universitat de València Quien lea hoy, doscientos años después, el registro de la primera sesión de las Cortes Generales y Extraordinarias de 24 de septiembre de 1810 no puede dejar de sentir una cierta extrañeza y perplejidad. Los diputados que se reunieron en la Real Isla de León se habían congregado previamente en la iglesia Mayor de San Fernando “a implorar la asistencia divina por medio de la misa del Espíritu Santo”. Después del Evangelio y de la oración exhortatoria pronunciada por el obispo de Orense, presidente del Supremo Consejo de Regencia, el Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia pronunció la fórmula del juramento, que dice así: “¿Juráis la santa religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra alguna en estos Reinos? ¿Juráis conservar en su integridad la nación española y no omitir medio alguno para libertarla de sus injustos opresores? ¿Juráis conservar a nuestro amado soberano el Señor Don Fernando VII todos sus dominios, y en su defecto a sus legítimos sucesores, y hacer cuantos esfuerzos sean posibles para sacarlo del cautiverio y colocarlo en el Trono? ¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que la Nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España, sin prejuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiesen el bien de la nación?” Los diputados juraron, por supuesto, y pasaron de dos en dos a tocar los Evangelios. Los actos religiosos finalizaron con el himno Veni, Sancte Spiritus y el Te Deum. Se dirigieron luego en comitiva hacia el Teatro de la ciudad, habilitado para sede de las Cortes, cuyas galerías de asistentes estaban preparadas para la ocasión, según un orden prefijado: cuerpo diplomático, nobleza, militares de alta graduación, señoras de distinción y, por último, el público en general. Después del discurso del obispo de Orense y de la lectura de la memoria de la Regencia, tomó la palabra el diputado Diego Muñoz Torrero y expuso la conveniencia de decretar que “las Cortes Generales y extraordinarias estaban legítimamente instaladas; que en ellas reside la soberanía; que convenía dividir los tres Poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, lo que debía mirarse como base fundamental, al paso que se renovase el reconocimiento del legítimo Rey de España el Señor Don Fernando VII como primer acto de la soberanía de las Cortes; declarando al mismo tiempo nulas las renuncias hechas en Bayona, no solo por la falta de libertad, sino muy principalmente por la del consentimiento de la nación”. Casualmente, o tal vez no tanto, y tras otras intervenciones del mismo tenor, un diputado, Manuel de Luján, leyó la minuta del decreto que se había preparado para la ocasión. Fue el primer decreto de las Cortes de Cádiz y, en opinión de muchos historiadores, el más trascendental de todos. Vale la pena recordar cuatro de sus puntos: los diputados decían representar a la nación; en las Cortes residía la soberanía nacional; se declaraba nula la cesión de la Corona, acaecida en Bayona en 1808, y se establecía la separación de poderes, reservándose las Cortes el ejercicio del legislativo1. ¿Había nacido el liberalismo? En todo caso, el triunfo de quienes por entonces comenzarían a llamarse liberales fue indudable. Sin embargo, desde entonces, sus 1 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias (DSC), 24 de septiembre de 1810. Agradezco los comentarios de Jesús Millán, Xavier Andreu y Joseph Ramon Segarra. 1 fundamentos no han dejado de ser discutidos y, en parte, con razón. El giro radical que representaban las nociones de soberanía y de nación respecto al imaginario político del Antiguo Régimen y a la estructura de la monarquía hispánica se produjo, paradójicamente, en un entorno simbólico y material –la escenificación de la primera sesión- que privilegiaba el poder de la religión, la presencia del rey ausente y la jerarquización de la sociedad en estados y rangos. ¿Cómo fue posible este giro? ¿Cómo fue posible que en una monarquía como la hispánica, que para todo europeo informado era ejemplo de fanatismo religioso y retraso cultural, se produjera una revolución política como la que se escenificó el 24 de septiembre de 1810? Esta pregunta no ha dejado de plantearse desde entonces. Para unos, era la providencia; para otros, era el resultado del sacrificio de un pueblo que, tras siglos de despotismo, rompía las cadenas que lo esclavizaban; otros, en fin, responsabilizaban a la filosofía moderna que, adueñándose de las conciencias de unos pocos, había logrado destruir las esencias patrias. Fuera cual fuese la respuesta que entonces se dio, todas coincidían en envolver de un cierto misterio lo ocurrido en Cádiz entre 1810 y 1812; un misterio, que la historiografía ha intentado desvelar. A vueltas con los orígenes de 1812 Durante buena parte del siglo XX, en especial de su segunda mitad, ha sido hegemónico un modelo explicativo que implícita o explícitamente veía 1808-1814 como el momento fundacional de la España contemporánea, como el arranque de un tiempo nuevo, que la Constitución de 1812 sintetizaba como expresión más acabada de la nueva ideología liberal o del programa revolucionario de la burguesía liberal2. En cierta forma y salvando las distancias de todo orden, 1812 sería un 1789 a la española. También en Francia la historiografía alimentó durante mucho tiempo la imagen de 1789 como el “año cero de un mundo nuevo”. Aceptando la definición temporal de la identidad nacional elaborada por los protagonistas de la revolución de 1789, la historia como disciplina tenía la “función social” de conservar “este relato de los orígenes”, según el cual 1789 representaba un cambio radical, una ruptura con el pasado y el advenimiento de una nueva época. Como es bien sabido, esta imagen fue radicalmente criticada por François Furet, quien encontró en Tocqueville el fundamento de su interpretación: “¿y si en este discurso de la ruptura sólo existiese la ilusión del cambio?”3. Como es también conocido, las respuestas a este interrogante impulsaron un espacio más complejo de reflexión en torno a ese acontecimiento. La historiografía político-cultural de las dos últimas décadas del siglo XX sostuvo que la revolución francesa se inscribía en un proceso cuyos materiales básicos no se habían creado en 1789. Para Keith M. Baker, la pregunta clave era entender cómo se inventó la revolución, cómo pudo pensarse en el interior de la cultura política de una monarquía absoluta como era la francesa de la segunda mitad del XVIII. Plantear este problema obligaba a una reconsideración de la dinámica del antiguo régimen que atendiera a “la invención” del escenario revolucionario, de sus principios y de sus prácticas, en el interior de la cultura política dieciochesca, a su vez modificada por la aparición de un lenguaje de la disensión que, además de colocar en el centro del debate la opinión pública, se inscribía en un contexto de disputas sobre el orden político 2 Miguel Artola, Antiguo Régimen y revolución liberal, Barcelona, Ariel, 1978, p. 164. La obra clásica en esta cuestión es Los orígenes de la España contemporánea, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1975 (2ª edición), II vols. 3 François Furet, Pensar la Revolución Francesa, Barcelona, Petrel, 1980, pp. 11-29. 2 religioso de la monarquía4. Desde otros planteamientos teóricos –que, si bien críticos con el giro lingüístico defendido por Baker, parten del concepto de cultura política definido por éste-, también Roger Chartier ha mostrado cómo el itinerario que enlazaba ilustración y revolución, ideas filosóficas y ruptura revolucionaria, fue menos evidente, lineal y progresivo del que en su día sostuvo Daniel Mornet. Para Chartier no se trata de apuntar, como sostiene Baker, que los orígenes culturales sean la causa de la revolución, de modo que ésta está escrita antes de su advenimiento, sino de analizar las condiciones, es decir, los cambios de sensibilidades, los modos de interpretación de la realidad, que la hicieron posible, restituyendo la radicalidad del surgimiento de 1789 y encontrando las continuidades que lo insertan en la historia de la monarquía francesa5. La historiografía francesa, por lo tanto, ha propuesto como problema la conciencia histórica de los actores de 1789, obsesionados por la certidumbre de la ruptura absoluta con el pasado, y ha cuestionado el relato de la identidad del que hablaba Furet. En el caso español, un interés semejante por discutir la supuesta inauguración de la contemporaneidad -aunque fundado en otros presupuestos teóricometodológicos- ha animado los estudios sobre los orígenes ideológicos y políticos del debate constitucional de 1810-1812. En España, sin embargo, el problema no era tanto histórico como historiográfico o de las visiones del pasado y del peso de los paradigmas. En efecto, el relato de los orígenes de la contemporaneidad encontraba más de una dificultad cuando se hacía partir de la conciencia histórica de los individuos del momento fundacional de 1808 y de las Cortes de Cádiz. A diferencia de 1789, la revolución política iniciada en Cádiz no se presentó como discontinuidad sustancial con el pasado, sino como reforma, tal y como se argumentó en el famoso Discurso preliminar a la Constitución de 1812, atribuido a Agustín de Argüelles: “La ignorancia, el error y la malicia alzarán el grito contra este proyecto. Le calificarán de novador, de peligroso, de contrario a los intereses de la nación y derechos del Rey. Mas sus esfuerzos serán inútiles y sus impostores argumentos se desvanecerán como el humo al ver demostrado hasta la evidencia que las bases de este proyecto han sido para nuestros mayores verdades prácticas, axiomas reconocidos y santificados por la costumbre de muchos siglos”. Para los redactores del proyecto constitucional, se trataba de adaptar las leyes fundamentales de Aragón, Navarra y Castilla a un “nuevo método”, acorde con “el adelantamiento de la ciencia del gobierno”6. En los últimos años, en consecuencia, se han hecho grandes y valiosos esfuerzos por poner de relieve el trasfondo doctrinal y político-cultural del que surgió la Constitución de 1812, tenida, a su vez, como síntesis y expresión del primer liberalismo español. En cierta forma, el punto de partida de esas investigaciones, procedentes de los campos de la historia o el derecho, ha sido la inadecuación entre los fundamentos de la cultura constitucional movilizados entonces y los presupuestos historiográficos que veían en aquel momento los inicios de una nueva era. ¿Hasta qué punto se puede aplicar 4 Keith Michael Baker, Inventing the French Revolution. Essays on French Political Culture in the Eighteenth-Century, Cambridge, Cambridge University Prees, 1990. Su definición de cultura política permanece desde entonces invariable, cf. “El concepto de cultura política en la reciente historiografía sobre la Revolución francesa” Ayer, nº 62 (2006), pp. 89-110. Sobre las disputas en torno a la monarquía y sus consecuencias constitucionales, véanse Dale K. Van Kley, Los orígenes religiosos de la Revolución francesa, Madrid, Encuentro, 2002, y D. K. Van Kley (ed.): The French idea of freedom. The Old Regime and the Declaration of Rights, Stanford, Stanford University Press, 1994. 5 Roger Chartier, Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la Revolución francesa, Barcelona, Gedisa, 1995, p. 233. 6 Agustín de Argüelles, Discurso preliminar a la Constitución de 1812, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981, pp. 128 y 68. 3 en el caso español el itinerario francés que conduce de la filosofía política ilustrada, iusnaturalista y contractualista, al proceso constituyente de 1789 y 1791? ¿Fue realmente ese hilo cultural el que sostuvo el armazón constitucional de los liberales gaditanos? De estos trabajos surge una interpretación que vincula estrechamente la reflexión gaditana con el pensamiento ilustrado español, bien diferente al francés, y con los debates políticos acaecidos durante el reinado de Carlos IV. En este sentido, más que inaugurar un tiempo nuevo, 1812 fue la culminación de un proceso cuyas raíces se encontraban en el siglo XVIII. En general, se pueden destacar tres caracterizaciones básicas que definirían la cultura constitucional de 1812 y, por extensión, el propio liberalismo. En primer lugar, más que de orígenes de un tiempo nuevo, estaríamos ante las postrimerías de una manera de entender la nación y el individuo fruto de una cultura ilustrada y católica que no “llegó a integrar una idea secularizada y natural del hombre, ni una concepción contractual de la sociedad y el orden político”7. Las implicaciones de esta ilustración católica se manifestaron en la ausencia de una declaración formal de derechos individuales y de un establecimiento real de la división de poderes y en la relevancia otorgada a la nación católica, como sujeto político, pero sobre todo como titular de derechos. En segundo lugar, la cultura constitucional de 1812 sería, además de católica, profundamente historicista. Ese historicismo y en especial el entramado de constitución histórica y leyes fundamentales de la monarquía, que la reflexión doctrinal de la segunda mitad del siglo XVIII subrayó, conformarían “la piedra angular del edificio gaditano”. El arraigo de las leyes fundamentales fue tal que éstas se convirtieron “en 4 proclamada por los revolucionarios franceses, “con el fin de trastornar su gobierno monárquico, derribar su trono y ponerse a la vanguardia de las demás naciones para convertirlas en repúblicas”, en palabras de Villanueva, un divulgador del modo en que los católicos podían entender la asignación radical y esencial de soberanía a la nación en unos términos que no fueran contradictorios con su propia teología9. No hay dudas de que gracias a estas aportaciones historiográficas se dispone de una interpretación mucho más rica y compleja sobre el momento de 1810 y se han descubierto itinerarios sólidos de conexión entre 1812 y el mundo ilustrado anterior. Al fin y al cabo, la generación liberal de 1808 se formó en las tres últimas décadas del siglo XVIII y el movimiento ilustrado no puede restringirse a las aportaciones del pensamiento radical, ni en Europa ni, con mayor razón, en España. Sin embargo, creo que el anclar en exclusiva las propuestas liberales en el universo católico, pactista, escolástico e historicista anterior limita lo que de invención y ruptura tuvo 1812, oscurece la comprensión y la diversidad de matices de las propuestas de aquellos primeros liberales y nos devuelve una imagen de un liberalismo cuyos tintes de radicalidad se han evaporado a favor de unos ideales reformistas, moderados y respetuosos con la tradición católica, cultural y monárquica del pasado. Este texto tiene como objetivo apuntar algunos interrogantes que surgen del encuentro de esas investigaciones con las percepciones que los sujetos protagonistas de aquella época tenían de ese mundo que para ellos se había trastocado dramáticamente en 1808. Las continuidades que insertan los planteamientos gaditanos en una historia de los debates políticos y culturales de reforma de la monarquía absoluta es una parte sustancial de los orígenes del liberalismo español, pero no es toda la historia. La otra es cómo articular la radicalidad del surgimiento de un acontecimiento que, no en último lugar, fue discursivo. El liberalismo no fue una reforma de la tradición pasada, incluso aunque ésta estuviera muy presente. El universo conceptual del liberalismo conllevó un desplazamiento del campo de discusión en el que las ideas o los motivos se desenvolvían hasta entonces10. El constitucionalismo histórico como lenguaje: un vocabulario compartido No hubo que esperar al golpe de Fernando VII de mayo de 1814 para que el liberalismo gaditano adquiriera, en otro contexto político, connotaciones radicales. Éstas se expresaron ya en el momento de instalación de las Cortes y giraron en torno al significado político, práctico y concreto, del decreto de 24 de septiembre de 1810. Entre otras cuestiones, éste habilitaba al Consejo de Regencia para que continuara en el ejercicio del poder ejecutivo previo juramento, cuya fórmula fue elaborada para la ocasión: “¿Reconocéis la Soberanía de la Nación representada por los diputados de estas Cortes generales y extraordinarias? ¿Juráis obedecer sus decretos, leyes y Constitución que se establezcan, según los santos fines para que se han reunido, y mandar observarlos y hacerlos ejecutar? ¿Conservar la 9 J. M. Portillo, Revolución de nación..., pp. 318-343. Véanse reflexiones interesantes sobre lenguaje y política en, Elías José Palti, La invención de una legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX (Un estudio sobre las formas del discurso político, México, Fondo de Cultura Económica, 2005. La perspectiva lingüística del liberalismo gaditano ha sido desarrollada sobre todo por Javier Fernández Sebastián; cf., entre otros trabajos suyos, “Liberales y liberalismo en España, 1810-1850. La forja de un concepto y la creación de una identidad política”, Revista de Estudios Políticos, nº 134 (2006), pp.125-176 y “Construir el “idioma de la libertad”. El debate político-lingüsístico en los umbrales de la España contemporánea”. 10 5 independencia, libertad e integridad de la Nación? ¿La Religión católica apostólica romana? ¿El gobierno monárquico del reino? ¿Restablecer en el trono a nuestro amado Rey don Fernando VII de Borbón? ¿Y mirar en todo por el bien del Estado?”. Que la fórmula del juramento no era inocente y establecía con claridad un orden de prelación en absoluto inocuo, se demostraría con prontitud, cuando el obispo de Orense, Pedro Quevedo, se negó a acatarla. Fue éste el primer reto al que tuvieron que enfrentarse las Cortes y lo protagonizaba un obispo que había rechazado participar en la Junta de Bayona en nombre, precisamente, de la nación. En su escrito de 3 de octubre de 1810, agradeciendo a las Cortes el haber aceptado su renuncia a la presidencia de la Regencia y a la representación como diputado por Extremadura –fue sustituido por José María Calatrava-, el obispo presentó unas observaciones, cuyo objeto era criticar el principio de la soberanía nacional contenido en el primer decreto de las Cortes: “Esta enunciación absoluta sin limitación alguna, y sin tomar el nombre del Rey nuestro Señor D. Fernando VII, [...] parece desde luego dar al Cuerpo nacional congregado todos los poderes sin respeto a la cabeza de la nación, al monarca o a cuerpo alguno que lo represente”11. El problema era por tanto de definición del concepto de soberanía. Desde una interpretación pactista y neoescolástica, el obispo no concebía que: “los representantes del Cuerpo nacional en su congreso, se estimen árbitros soberanos, y a la nación por ellos representada sin ninguna subordinación ni sujeción a sus Monarcas; y que si los particulares son vasallos de éstos, son los Reyes como los primeros vasallos de la nación; y está siempre libre para disponer del trono o gobierno español según le parezca conveniente tomada en cuerpo o considerada en sus representantes. ¿Se podría mirar los Reyes de España conforme a las leyes y constitución españolas solo como Ministros de la nación y ejerciendo un poder ministerial, quedando siempre la soberanía radicada en el cuerpo de la nación, y ésta sin impedimento para traspasarlo a otras manos o disponer la forma de gobierno que le parezca? [...] Y así reservándose el poder legislativo en toda su extensión, se reservó la sanción de sus propias leyes; y un cuerpo representante de súbditos y vasallos quedó Pueblo y Monarca a un tiempo, y pudo atribuirse la majestad, rebajándola al Consejo de Regencia, representante del Soberano, y todas las funciones del cuerpo y de cabeza”12. En consecuencia con estos postulados, el obispo sostenía en su extensa y razonada representación que el Congreso no había sido formado “para crear nuevas formas de gobierno o hacer nueva constitución, sino para restablecer la antigua dando vigor a las leyes anticuadas que convenga renovar, para hacer en las que rigen la variación que en alguna de ellas pida la necesidad y el bien común de la Nación” 13. Ante tales observaciones, las Cortes endurecieron inmediatamente su postura – se revocó el permiso para reintegrarse a su diócesis y se le ordenó permanecer en Cádiz, al tiempo que se le obligó a jurar en tanto que obispo la fórmula prescrita-, lo que condujo a un fuerte enfrentamiento entre ambos. De poco sirvió la mediación de Antonio Oliveros, quien intentó convencerle en cartas particulares del verdadero sentido de las palabras, coincidente, según él, con el del obispo. Para Oliveros, no había “secretas intenciones” tras el decreto y la fórmula del juramento: las Cortes estaban congregadas para “mejorar la Constitución, que asegura la soberanía del rey y la libertad de sus 11 Obispo de Orense, Manifiesto del Obispo de Orense a la nación española, Valencia, Imp. de Francisco Brusola, 1814 (reimpresión), p. 4. 12 Obispo de Orense, op. cit., pp. 5 y 7. Opinión que poco tiempo después sería compartida por el regente Lardizábal; cf. Miguel Lardizábal y Uribe, Manifiesto que presenta a la Nación el Consejero de Estado..., uno de los cinco que compusieron el Supremo Consejo de Regencia de España e Indias. Sobre su conducta política en la noche del 24 de septiembre de 1810, Alicante, Nicolás Carratalá Menor y hnos., 1811. 13 Obispo de Orense, op. cit., p. 12. 6 pueblos”, los diputados “no nombran de nuevo, sino reconocen, juran y proclaman de nuevo al Rey” y, en fin, no cabía duda de que en las circunstancias extraordinarias que atravesaba España residía en las Cortes la soberanía nacional: “El infame tirano urdió de tal modo la trama, que dejó la nación en una completa orfandad; pero Dios, que es el autor de la autoridad real es también padre de los pueblos: no autoriza la usurpación, iniquidad [...] ama el orden, lo manda y prescribe; de donde el poder de los pueblos, y en especialidad del huérfano español para organizarse de nuevo, y establecer un gobierno interino hasta la venida de su Rey. Y vea V. S. I. la soberanía nacional confiada a los representantes de este pueblo en el estado en que se halla en las Cortes generales y extraordinarias; es decir, que en la ausencia del Rey ellas poseen toda la soberanía. De donde se infiere que cuando se reservan el poder legislativo en toda su extensión, el sentido literal es que se lo reservan ahora en la ausencia del Rey no excluyéndolo, sino excluyendo a todos los demás Cuerpos...” 14. Similares recelos a los expresados por el obispo cundieron en el ánimo de Jovellanos, cuando tuvo conocimiento del primer decreto de las Cortes. Reticencias que expuso reiteradamente en la correspondencia con lord Holland y con su sobrino, Alonso Cañedo y Vigil, diputado en Cádiz y miembro de la Comisión de Constitución en 1810 y 1811. Para Jovellanos, el problema no estaba tanto en el enunciado, sino “en el sentido en que está concebido” y ese sentido “destruye nuestra antigua constitución”. Desde sus planteamientos ideológicos, la nación no era soberana, sino suprema, por lo que no podía crear ex novo una constitución, sino que poseía una reserva de poder que le permitía tan solo alterarla o reformarla: “La Constitución es siempre la efectiva, la histórica, la que no en turbulentas Asambleas ni en un día de asonada, sino en largas edades fue lenta y trabajosamente educando la conciencia nacional, con el concurso de todos y para el bien de la comunidad. ¡Qué mayor locura que pretender hacer una Constitución como quien hace un drama o una novela”15. Jovellanos se quejaba a lord Holland a primeros de diciembre de 1810 de la “forma libre y confusa en que se constituyeron” las Cortes; de que se hubiera negado a la Regencia la posibilidad de intervenir en las leyes (“ni veto, ni sanción, ni revisión, ni nada”) y, en consecuencia, de la práctica desaparición del “poder ejecutivo”; del modo en que se tomaban resoluciones tan trascendentales sin preparación y reflexión previas; de los inconvenientes del juramento y, sobre todo, de su primera fórmula, “que declara la soberanía de la nación sin explicación alguna, se destruye nuestra antigua constitución, y aunque envuelve un dogma generalmente reconocido por los políticos en la teórica, era cosa muy grave para presentarle desde luego a una nación que no le conocía ni penetraba su extensión en la práctica”16. El obispo de Orense había manifestado idénticas inquietudes, con otras palabras. 14 Obispo de Orense, op. cit., p. 30. Gaspar Melchor de Jovellanos, “Consulta sobre la convocación de las Cortes por estamentos”, 21 de mayo de 1809, en D. Gaspar de Jovellanos a sus compatriotas: Memoria en que se rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos de la Junta Central y se da razón de la conducta y opiniones del autor desde que recobró su libertad, 1811, edición digital en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Sobre la evolución del concepto de constitución en su pensamiento, veánse Fernando Baras, El reformismo político de Jovellanos (Nobleza y Poder en la España del siglo XVIII), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1997, p. 227 y ss. e Ignacio Fernández Sarasola, “Estado, constitución y forma de gobierno en Jovellanos”, Cuadernos de estudios del siglo XVIII, nº 6-7 (1996-1997), pp. 77-118. 16 G. M. de Jovellanos, Correspondencia, Obras completas, Tomo V, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII, Ayuntamiento de Gijón, 1990, p. 422; comentarios del mismo tenor en pp. 427, 484 y 486. 15 7 Desde posiciones ideológicas diferentes, ambos coincidían en su crítica al primer decreto de las Cortes, aquel que poco tiempo después la Comisión de Constitución justificaría en clave historicista y de reforma de las leyes fundamentales. Los tres sujetos, el obispo de Orense, Jovellanos y los diputados gaditanos, compartían un lenguaje común, el del constitucionalismo histórico. Utilizaban el mismo vocabulario y sin embargo el significado de los conceptos –el sentido de las palabras del que hablaba Antonio Oliveros- no era coincidente. De ahí que se pueda decir que aquel constitucionalismo como lenguaje compartido y por sí solo no determinaba el contenido de los discursos políticos respectivos. Ciertamente, el constitucionalismo histórico se había instalado en las últimas décadas del siglo XVIII como eje del debate y, también, de la oposición al despotismo monárquico, y no desapareció en 1808. La atracción por la historia, en especial por la época medieval, se abrió paso como una vía de resolución de las encrucijadas políticas del presente. La valoración utilitarista del goticismo alcanzó gran relieve en el debate político y cultural en torno a la idea de nación o el problema de identificar unas leyes históricas fundamentales que formaban la constitución de la monarquía hispánica17. Las aportaciones sobre el pasado jurídico medieval y la propia tradición escolástica de transmisión del poder a través del pueblo contribuyeron a propiciar una interpretación de la relación entre gobernantes y gobernados en clave de pacto y consenso. Esto era especialmente importante cuando, cerradas por última vez las Cortes castellanas en 1789 en un clima enrarecido, a raíz de un cierto enfrentamiento entre el rey y el Reino, y producida la revolución francesa, se buscaba superar la vertiente despótica, es decir, patrimonial del proyecto monárquico de Godoy18. En ese contexto, marcado también por los problemas económicos, las tensiones sociales y las dificultades internacionales, la memoria del pasado evocaba un paraíso de limitación del poder regio y de representación de la comunidad. El interés creciente por recuperar el momento fundacional de la monarquía abría múltiples posibilidades, que no conducían necesariamente hacia la ruptura con el absolutismo y hacia el liberalismo. Constituían más bien una amalgama de significados plurales, que, desde planteamientos tradicionales y desde la asimilación de las nuevas corrientes europeas, señalaban los riesgos de la corrupción de la historia y del absolutismo protagonizada por Godoy; una corrupción fruto de su idea monárquica, que ni era tradicional, ni se ajustaba a la visión legitimadora preponderante, según la cual el gobierno de la Corona, para ser justo, requería la representación de los reinos y cuerpos constitutivos del orden social19. En esa apelación a la historia medieval y a las leyes fundamentales cabían tanto propuestas absolutistas, reformistas en la estela de Jovellanos, académicas como las de 17 Los pormenores del recurso histórico en los debates pueden seguirse en, J. M. Portillo, Revolución de nación..., op. cit.; Carmen García Monerris, “El debate preconstitucional: Historia y Política en el primer liberalismo español (Algunas consideraciones)”, en Emilio La Parra y Germán Ramírez (eds.), El primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2003, pp. 39-77 y José Manuel Nieto Soria, Medievo constitucional. Historia y mito político en los orígenes de la España contemporánea (ca. 1750-1814), Madrid, Akal, 2007; también, José Antonio Maravall, Estudios de historia del pensamiento español (siglo XVIII), Madrid, Mondadori, 1991 y Santos Manuel Coronas González, “Las Leyes Fundamentales del Antiguo Régimen (Notas sobre la Constitución histórica española)”, Anuario de Historia del Derecho Español, nº 65 (1995), pp. 127-217. 18 El conflicto en esas Cortes, Juan Luis Castellano, Las Cortes de Castilla y su Diputación, (1861-1789). Entre pactismo y absolutismo, Madrid, Centro de Estudios Políticos, 1990, pp. 225 y ss. Emilio La Parra, Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona, Tusquets, 2002. 19 Sobre estas cuestiones, véase Jesús Millán, “Del poble del regne al poble de la nación: la guerra del francès i l’espai social de la política”, en prensa. 8 Martínez Marina o radicales al estilo de León de Arroyal 20, y podían remitir a la tradición neoescolástica tanto como al iusnaturalismo. Cabía también una interpretación de los cambios que por aquel entonces experimentaba Francia en clave historicista nacional, como fue el caso de una anónima carta de un “religioso amante de su patria” remitida a otro religioso “sobre la constitución del reino y abuso de poder”, fechada en Toro en 1794. Según Elorza, la firma “fr. M. S.” corresponde a fray Miguel de Santander, reputado predicador capuchino, reformador ilustrado y más tarde afrancesado. Un afrancesamiento que Santander justificaría tiempo después en razón del desorden que cundió en España a partir de 1808: “Todos se metían a mandar, nadie se sujetaba a obedecer”21. En 1794, sin embargo, nada hacía prever el horizonte que se abriría en 1808 y otros eran los motivos de descontento. El autor de la misiva –impresa en el verano de 1808 y recomendada por el Semanario Patriótico- proponía una defensa de la Revolución francesa basada en la experiencia histórica española, lo que significaba legitimar las novedades políticas apelando al pasado constitucional. El mito de las viejas libertades era la demostración más palpable del abuso de poder que existía con Carlos IV: “en Castilla ejercía el rey el poder ejecutivo bastante limitado; y el poder legislativo residía en las Cortes, que se componían de la nobleza, de los eclesiásticos más condecorados por su dignidad y de los representantes del pueblo. Estas asambleas de nuestra nación eran antiquísimas, y su origen llega a la primera constitución de nuestro estado civil, es decir, a los siglos más remotos”. Los tres órdenes, a quienes correspondía colectivamente el derecho de imponer contribuciones, velaban “sobre la conducta de los reyes para no permitirles abusar de su jurisdicción, ni abrogarse más facultades que las que se les habían concedido por sus leyes”. El experimento francés no era distinto, en la medida en que la Constitución de 1791 proclamaba la división de poderes y asignaba el legislativo al cuerpo nacional. El olvido de la historia patria era la muestra de la ignorancia actual cuando se atacaba la revolución francesa: “no sabiendo que esto mismo hicieron sus antepasados y que esto mismo hicimos nosotros por muchos siglos, y se halla establecido en nuestras leyes más claro que la luz del medio día. Y si no dígaseme, [¿]qué quiere[n] decir estas leyes nuestras, cuya observancia juran los Príncipes sobre los santos Evangelios en la misma casa de Dios a los pies del más respetable prelado de la Iglesia de España, y en presencia de todo el reino?”22. Según el autor, los principios de la política revolucionaria francesa se hallaban plenamente insertos en el pasado español, en una historia patria, además, receptiva a la diversidad de trayectorias que la habían configurado. Si Castilla era el ejemplo de unas Cortes limitadoras del poder monárquico, la corona de Aragón mostraba hasta qué punto su constitución era republicana, al exigir el consentimiento de las Cortes a toda ley, defender los derechos imprescriptibles del hombre en sociedad y establecer el juramento real como expresión del pacto o contrato entre el príncipe y el pueblo, un 20 En este caso, León de Arroyal, Cartas económico-políticas, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1971, se hacía una extensa lectura histórica que le llevaba a concluir la ausencia de “constitución”. Cf. Simonetta Scandellari, “Il “costituzionalismo storico” di León de Arroyal: una possibile lettura delle Cartas económico-políticas?”, Historia Constitucional, 5 (2004), http://hc.rediris.es/05/Numero05.html y C. García Monerris, “Volver a la constitución”: entre la eficiencia ilustrada y la nueva idea de constitución a finales del siglo XVIII”, en Actas de las V jornadas nacionales de Historia Moderna y Contemporánea, Mar del Plata, 2006. 21 Antonio Elorza, “Cristianismo ilustrado y reforma política en fray Miguel de Santander”, Cuadernos Hispanoamericanos, 214 (1967), pp. 76-107, la cita en p. 78. 22 Carta de un religioso amante de su patria escrita a otro religioso amigo suyo sobre la constitución del reino y abuso de poder, pp. 3 y 4. Edición digital Biblioteca Virtual de Historia Constitucional Francisco Martínez Marina. Semanario Patriótico, 1 de septiembre de 1808, pp. 19-20. 9 convenio según el cual “si el rey violaba sus privilegios y sus derechos, la nación podía legítimamente deponerle de la soberanía, y elegir otro en su lugar”23. La historia, sin embargo, era pasado; el pasado de una nación que había disfrutado del “pleno goce de su libertad”. El presente por contraposición era tenebroso: sin convocatoria de Cortes, que dieran su consentimiento al cúmulo de contribuciones impuestas, y con constantes abusos del poder monárquico. “¿No son cosas diametralmente opuestas a nuestras leyes fundamentales, a nuestra constitución nacional y a nuestros derechos inalienables que los Príncipes han jurado mantener?... ¿Puedes concordar este arbitrario procedimiento, y este abuso del poder con la libertad originaria, propia, esencial e imprescriptible de nuestra nación?”24. En el contexto del reinado de Carlos IV, las lecturas de la historia tenían una vocación pedagógica-política similar. Eran, en primer lugar, una crítica al despotismo, a la deriva patrimonial de una monarquía dirigida por Godoy. La lucha contra el despotismo creó un espacio de consenso entre los diversos proyectos constitucionales, que tendió a vincular el poder del monarca con el “interés general” de la comunidad y el desarrollo de reformas. Eran también demandas de participación política del pueblo, de representación de aquella nación que en una época ya lejana había gozado de plena libertad y de derechos. Ambas reclamaciones, que no implicaban necesariamente una alternativa liberal25, sostuvieron y dieron sentido a la insurrección de 1808. Los contenidos ideológicos no estaban predeterminados por el recurso al mito medieval. Por eso nada tiene de extraño que, quien fuera uno de los máximos impugnadores de la labor de las Cortes de Cádiz, el obispo de Orense, hubiera rechazado poco tiempo antes la invitación a formar parte de la Asamblea de Bayona y exigido, frente al autoritarismo de Napoleón, la voluntad soberana de la nación, en consonancia con el rey, como requisito del poder político. ¿Qué constitución histórica fue la del liberalismo? 1808 modificó el debate, modificó el contexto de enunciación, y comenzaron a perfilarse discursos, ahora sí, claramente alternativos. El problema radicó en el sentido concreto que adquiría la invocación al historicismo constitucional. El relativo consenso escondió profundas divergencias: la constitución histórica de Argüelles no era precisamente la que propugnaba Jovellanos, proclive al modelo británico de representación. El pasado se había vuelto objeto de debate público y ello porque desde 1808 se reconfiguró de manera drástica el terreno de la discusión. En todo caso, la constitución que debía ser restaurada era algo que solo podía establecerlo la propia opinión pública. En consecuencia, la historia se había vuelto objeto de debate y, como señala Palti, el punto clave fue el descubrimiento de que se podía alterar la constitución. “El primer liberalismo español comenzaría así apelando a la Historia para terminar encontrando en ella su opuesto: el poder constituyente, es decir, la facultad y la herramienta para cancelarla”26. En la sesión inaugural de las Cortes, Muñoz Torrero sentó el principio de la soberanía nacional que marca el punto de inflexión del proceso. Con toda seguridad, su 23 Carta de un religioso..., op. cit., p. 7. Idem, p. 8. 25 Pedro Ruiz Torres, Reformismo e Ilustración, Barcelona, Crítica/Marcial Pons, 2008, p. 616 señala la línea reformista de refundación constitucional desde arriba, en una especie de “absolutismo constitucional”. 26 E. J. Palti, El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, pp. 6566. 24 10 intervención, que no conocemos, rechazaría, al igual que pasó en el debate sobre el artículo 3 de la Constitución de 1812, que en su planteamiento hubiera “teorías o hipótesis filosóficas, sino una exposición breve y clara del derecho que han ejercido nuestros mayores, con especialidad los navarros y aragoneses”27. En la práctica, como intuyeron desde el primer momento Jovellanos, los reformistas de su entorno o el propio obispo de Orense, quedaba establecido el poder constituyente, cuyo fundamento se fijó en el mencionado artículo: “la soberanía reside esencialmente en la Nación y, por lo mismo, pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”. En realidad, previo al descubrimiento apuntado por Palti hubo una constatación más dramática para todos aquellos que abrazaron el bando patriota, la imposibilidad de acordar unas leyes fundamentales que debían ser alteradas. No hubo unanimidad ni al evocarlas ni al definirlas, como pondría de manifiesto la opinión que le mereció a Jovellanos el trabajo histórico de Martínez Marina, ni coherencia al invocarlas, como se expresó en la propia distorsión de las viejas leyes que el gijonés llevó a cabo cuando se enfrentó al “grande affaire” de Cortes. Que no era posible ni siquiera exponerlas con claridad y exactitud fue lo que se constató en la junta de Legislación, auxiliar de la Comisión de Cortes, creada para coordinar los trabajos preparatorios de la convocatoria de Cortes. La Instrucción de dicha junta, redactada por Jovellanos en septiembre de 1809, no dejaba lugar a dudas sobre cuál debía de ser su cometido: “meditar las mejoras que pueda recibir nuestra Legislación, así en las leyes fundamentales como en las positivas del Reino y proponer los medios de asegurar su observancia”. Su objeto era entonces reunirlas, ordenarlas y sistematizarlas respecto “1º a los derechos del Soberano, 2º a los de la Nación considerada como cuerpo social, 3º a sus individuos considerados como miembros y partes constituyentes de la sociedad española. También considerará como tales las que determinan la esencia y forma de gobierno y las que pertenecen al Derecho público interior de España”. El sentido restaurador de la tarea era rotundo –a pesar de lo que más tarde haría creer Argüelles-, hasta el punto de que, si se formulaban nuevas leyes, la junta debía observar “dos máximas muy importantes, una, que las Leyes que se propusiere sean conformes al espíritu de las ya establecidas, y otra, que sean pocas y claras para que su observancia sea más segura”28. Según parece, los dos miembros más destacados de la junta fueron Antonio Ranz Romanillos, a quien se le encargó el trabajo de recopilar las leyes esparcidas por los códigos, y Agustín de Argüelles, secretario con voto y el único que asistió a todas las reuniones, incluida la última celebrada el 19 de enero de 1810. Poco tiempo después, ambos formarían parte de la Comisión de Constitución de las Cortes Generales y Extraordinarias. La propuesta de Ranz Romanillos, presentada el 5 de noviembre de 1809, poco tenía que ver con las instrucciones recibidas. Tal vez, como señala Tomás y Valiente, por el “absurdo” de la operación recopilatoria de leyes dispersas, heterogéneas y contradictorias, tal vez por la ambigüedad del concepto de ley fundamental contenida en la instrucción, la junta cambió de cometido y adoptó ese día “por máxima fundamental del sistema de reforma que deba establecerse, que no habrá en adelante sino una Constitución única y uniforme para todos los Dominios que comprende la 27 DSC, 29 de agosto de 1811, p. 1725. Cito de la trascripción realizada por Francisco Tomás y Valiente, “Génesis de la constitución de 1812: I, De muchas leyes fundamentales a una sola Constitución”, Anuario de Historia del Derecho Español, nº 65 (1995), pp. 13-126. Para el proceso, véanse Federico Suárez, El proceso de la convocatoria a Cortes (1808-1810), Pamplona, Eunsa, 1982; también Manuel Morán Orti, “La formación de las Cortes (18081810)”, Ayer, 1 (1991), pp. 13-36. 28 11 Monarquía Española, cesando desde el momento de su sanción todos los fueros particulares de Provincias y Reynos”. Al efecto, Ranz Romanillos “presentó una serie de cuestiones preliminares que comprenden las bases de la constitución Monárquica”, que debían permitir señalar “con precisión los límites del poder legislativo, ejecutivo y judiciario que deben constituir una Monarquía moderada, según lo ha sido en su origen el gobierno de España”. “En el estado donde esto no sucede no hay más que Señor y Esclavos”, y esta era la situación de España29. Se había producido un cambio radical con respecto al cometido inicial asignado. Cuando finalmente aquél remitió la clasificación de leyes, ésta no era más que una lista selectiva de hechura castellana, que, además, se iniciaba no por los derechos del soberano –tal y como prescribía la instrucción-, sino por las “leyes pertenecientes a los derechos de la Nación”. Una lista que sólo servía para demostrar que desde los tiempos visigodos España era una Monarquía moderada por la separación de poderes. Nada más. Si la vaguedad jurídica es importante, más lo es el hecho de que en ningún momento se tomó como objeto de discusión para la reforma constitucional, como pretendía Jovellanos. La relación ad hoc simplemente se olvidó, porque era inservible como punto de partida para el proyecto constitucional que la junta llevaba entre manos. Antes que la junta, ya lo había señalado Martínez Marina. La constitución histórica en España, la del reino visigodo y la incipiente corona castellana, parecía imposible por ser en realidad un cúmulo de escombros y ruinas antiguas. Su discurso historiográfico proponía la reforma radical del derecho, no su sistematización: “Así que, creen los doctos, que para introducir la deseada armonía y uniformidad en nuestra jurisprudencia, dar vigor a las leyes y facilitar su estudio [...] conviene y aún tienen por necesario derogar nuestras antiguas leyes y los cuerpos que las contienen, dejándolos únicamente en clase de instrumentos históricos para instrucción de los curiosos y estudio privado de los letrados; y teniendo presente sus leyes, formar un Código legislativo original, único, breve, metódico; un volumen comprensivo de nuestra constitución política, civil y criminal” 30. De este modo, las decisiones que la junta adoptó respecto a “las cuestiones preliminares que han de servir de fundamento a la nueva Constitución” muestran hasta qué punto el historicismo reformista había dejado de ser la guía de la práctica política de muchos de aquellos que, en teoría, llevaban las riendas del patriotismo antifrancés: el 8 de diciembre de 1809 se consideró como única base de representación la población; el 15 de diciembre se decidió la reunión trienal de Cortes sin necesidad de convocatoria real, la diputación permanente y la iniciativa legislativa; el 17 de diciembre se fijó el veto suspensivo y la imposibilidad de reformar la Constitución “sin el consentimiento de tres Cortes o legislaturas conformes y consecutivas”; el 29 de diciembre se acordó la sucesión al trono y la asignación de presupuestos para la casa real; el 31 de diciembre y el 5 y 7 de enero de 1810 se establecieron las facultades y prerrogativas del poder ejecutivo, sin referencia alguna a su capacidad legislativa; el 12 de enero se comenzó a hablar del poder judicial y de la libertad civil del ciudadano; por último, el 14 de enero se anunció el “arreglo administrativo de las provincias”, al frente de cada una de ellas se instalaría una Diputación Provincial y se indicaba que los ayuntamientos serían 29 F. Tomás y Valiente, op. cit., pp. 108 y 109. Ranz Romanillos había trabajado intensamente en Plutarco, quien presenta una noción de polis próxima a la “voluntad común” y la igualdad política; no por casualidad, Rousseau decía saberse de memoria las Vidas paralelas. 30 Francisco Martínez Marina, Ensayo histórico-crítico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los Reinos de León y Castilla, especialmente sobre el Código de las Siete Partidas de Don Alfonso el Sabio (1808), Madrid, Atlas, 1966, p. 292. Véase un análisis pormenorizado de su discurso historiográfico en, J. M. Portillo, Revolución de nación..., op. cit. pp. 295 y ss. 12 “libremente elegidos por los Pueblos”31. Así acabó la junta el encargo recibido de meditar sobre la reforma de la legislación, proponiendo en realidad una alternativa política con carácter normativo, que meses después harían suya las Cortes de Cádiz32. ¿En qué leyes fundamentales concretas habían basado Ranz Romanillos, secretario de la Asamblea de Bayona y encargado de traducir la Constitución de 1808, y Agustín de Argüelles el proyecto constitucional uniformizador de monarquía templada? Fuera una ambigüedad consciente o fuese el recurso al lenguaje de la época, lo cierto es que la evocación historicista no escondía sino que permitía la ruptura con el pasado. Tomás y Valiente señala un episodio acaecido en las Cortes, que vale la pena traer a colación. En el debate del artículo primero del Proyecto de Constitución, el diputado por Sevilla Gómez Fernández planteó una cuestión de procedimiento al exigir que cada artículo fuera acompañado de la correspondiente ley fundamental que se reformaba o derogaba. Tal petición causó sensación en el Congreso, y Calatrava sentenció que era “menester poner fin a estas cosas. Continuamente estamos viendo citar aquí leyes, como si fuera este un colegio de abogados y no un cuerpo constituyente”33. Para los liberales, incluso para los más historicistas de ellos, la constitución histórica no tenía valor normativo o prescriptivo alguno. Si hasta entonces había tenido un sentido orientativo, de guía para el pensamiento, después de 1808–1810 sería una apelación simbólica siempre que no representase un límite al ejercicio del poder constituyente. Así había actuado el propio Argüelles como secretario con voto de la junta de Legislación y así lo expuso en las Cortes de Cádiz: “Al decir la Comisión que su objeto es restablecer las leyes antiguas no es sentar por principio que el Congreso no pudiese separarse de ellas cuando le pareciese conveniente o necesario”34. Este fue el sentir común de todos aquellos patriotas que desde 1808-1809 impulsaron una reforma radical de la monarquía: “Al buscar las huellas de los antiguos, no debe intentarse clavar sobre ellas religiosamente nuestra planta: este sería el medio de conservar eternamente en su niñez al género humano. Nótense enhorabuena sus pasos: si vemos que no forman alguna especie de senda, busquémosla por nosotros mismos: si observamos alguna uniformidad constante, respetemos la experiencia de tantos hombres, y adelantémosla con nuestro examen” 35. Los deseos del Semanario Patriótico se convertirían en un clamor muy poco tiempo después, cuando se iniciaron los trabajos de la junta de Legislación. Alberto Lista, desde El Espectador sevillano, escribió en octubre de 1809 que no había que mirar “nuestra antigua legislación constitucional como un modelo” al que debía obedecerse ciegamente. Lo que había que hacer era establecer la sociedad, no sobre las bases que pudo tener en otras épocas, sino sobre aquellas que habría debido tener en todo tiempo. Opinión ampliamente compartida por otros periódicos, para quienes la 31 F. Tomás y Valiente, op. cit., pp. 120, 121 y 125. Sobre la evolución del concepto de constitución, véase Mauricio Fioravanti, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, Madrid, Trotta, 2001. 33 F. Tomás y Valiente, op. cit., p. 94. 34 La intervención continuaba señalando “Sabía, sí, que la Nación, como soberana, podía destruir de un golpe todas las leyes fundamentales si así lo hubiera exigido el interés general, pero sabía también que la antigua legislación contenía los principios fundamentales de la felicidad nacional, y por eso se limitó en las reformas a los defectos capitales que halló en ellas”, citado en Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, “Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812”, en Antonio Moliner Prada (ed.), La Guerra de la Independencia en España (1808-1814), Barcelona, Nabla, 2007, p. 405. Su obra fundamental para los debates constitucionales es La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico: Las Cortes de Cádiz, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983. 35 Semanario Patriótico, 3 de agosto de 1809, p. 226. 32 13 tarea prioritaria era elaborar una constitución sobre la cual construir el edifico social36, otros destacadísimos liberales, como Flórez Estrada, y en algunas de las respuestas a la Consulta al País de 180937. La persistencia de las tradicionales invocaciones a la historia y a las leyes fundamentales, a las que los liberales no renunciaron, no puede ocultar los cambios fundamentales en el significado que aquellos conceptos adquirieron entonces. A este respecto, fueron los contrarios a la labor de las Cortes de Cádiz quienes más insistieron en mostrar que la apelación servía para transformar de modo radical la tradición. Lo expuso con claridad meridiana el diputado Pedro Inguanzo al discutirse el artículo 3 de la Constitución: “Ni en la historia, ni en los Códigos antiguos y modernos de nuestra Constitución, se hallará monumento alguno en que poder afianzar el sistema de soberanía que aquí se presenta”38. Una literatura abundante y reiterativa afloró a partir de 1810 con la sola idea de expulsar a los liberales de la tradición y hegemonizar en clave antiliberal el pasado y el constitucionalismo histórico. Éste se había convertido en un terreno en disputa, una vez roto el consenso relativo de 1808; en realidad, una vez se fueron conformando discursos políticos diferenciados que, por necesidad y por lógica, utilizaban un vocabulario común. En este sentido resulta paradigmático el esfuerzo desplegado por el autor de unas Observaciones sobre los atentados de las Cortes contra las leyes fundamentales de la Monarquía española. Sus dieciocho observaciones pretendían demostrar, por una parte, la existencia desde “hace muchos siglos” de una “Constitución política que combina del mejor modo posible el poder del Príncipe con la libertad de los súbditos” y, por otra, la ilegitimidad de las Cortes de Cádiz. En el primer caso, se entendían las leyes fundamentales como verdaderos “pactos de la sociedad, a cuya observancia están obligados los súbditos y los Príncipes. En virtud de ellos adquirieron nuestros Reyes con el nacimiento la autoridad legislativa, ejecutiva y judicial, y sin su consentimiento no es lícito a los súbditos separarse de la convención estipulada, porque en virtud de ella poseen sus bienes y gozan sus derechos y prerrogativas”. A partir de una interesada lectura de la historia, se llegaba a la conclusión de que los monarcas en España fueron siempre absolutos, pero no despóticos, “pues aunque dictaban libremente las leyes [...] se reconocieron obligados a observar las antiguas costumbres de la nación como unas leyes fundamentales de la Monarquía”. En razón de esas leyes inderogables y prescriptivas, los reyes gozaron de la plenitud de la soberanía, como había indicado el propio Martínez Marina cuando todavía “no era ciudadano”. A finales del reinado de Carlos IV se podía reconocer que “la nación gemía”, pero, aseveraba el autor en una línea muy propia del universo antiguorregimental, nadie cuestionó el sistema de gobierno, sino a “los cortesanos, que no permitían que escuchara el rey los clamores de sus súbditos”. Por lo tanto, sin el consentimiento del monarca y sin el voto de la nación –no representada en su totalidad-, las Cortes de Cádiz olvidaron que ésta estaba políticamente constituida, trastornaron y destruyeron las leyes fundamentales y dictaron una norma que dejó “al arbitrio del pueblo mudar cuando quiera la persona o la dinastía de su Soberano, pues declaran que en la soberanía reside esencialmente en la nación, la 36 Richard Hocquellet, “Les Patriotes espagnols en révolution. La convocation des Cortes extraordinaires de Cadix (1808-1810) », Revue historique, nº 623 (2002/3), pp. 683-684. 37 M. Artola, Los orígenes de la España contemporánea..., op. cit., vol. II, pp. 318-320 (Junta de Trujillo), 531 (Joaquín Acosta), 532-533 (J. Batllé y Jover) o 565 (Antonio Panadero). 38 DSC, 29 de agosto de 1881, p. 1723. 14 que, según decían los revolucionarios de Francia, no conoce límites en su poder y puede cuando quiere mudar la forma de su gobierno, y destronar al Rey” 39. La crítica antiliberal debería ser muy tenida en cuenta cuando se proponen lecturas del liberalismo gaditano en exceso continuistas con el pasado. La conmoción francesa fue el espejo que proyectó una imagen distorsionada del proceso español, sin duda. A diferencia de Sieyès y de tantos otros revolucionarios, los liberales –si bien con excepciones, como el conde de Toreno o Fernández Golfín- hicieron gala de un historicismo goticista digno de mejor causa. Porque, ¿cuál fue su significado político? ¿Cómo se manifestó políticamente ese lenguaje en el discurso liberal? “La comisión no olvidó un solo instante que las Cortes estaban congregadas para restablecer la primitiva Constitución, mejorándola en todo lo que conviniese; así es que sabía que habían venido no tanto a formar de nuevo el pacto, como a explicarle e ilustrarle con mejoras”, sostuvo Argüelles en la discusión del artículo 3 de la carta magna precisamente frente a aquellos que clamaron, con éxito, por la supresión de la cláusula final, que decía así: “y de adoptar la forma de gobierno que más le convenga”40. Como he señalado anteriormente, las invocaciones de este tenor no tenían concreción material y, como muestra este ejemplo, constituían una rotunda distorsión del pasado. Se hacía un uso antihistórico, anacrónico y presentista de la historia: la nación siempre ha sido soberana, siempre ha gozado del poder constituyente y no reconoce ninguna legalidad preexistente y siempre ha habido una monarquía moderada, es decir, limitada. Con estos mimbres, la historia no podía ser vinculante, o mejor dicho, lo realmente determinante era esa lectura liberal del pasado, que exigía la restauración de un paraíso no solo perdido, sino mítico. El historicismo liberal encontraba su razón de ser no en la continuidad con unas leyes fundamentales, sino en la continuidad temporal de la nación soberana, que goza en exclusiva del poder de expresar la ley. Ésta fue la ruptura que representaron las Cortes de Cádiz. El edificio constitucional se asentaba sobre la narrativa histórica de una nación liberal que había existido desde tiempos inmemoriales y que en 1810 se organizaba políticamente, respetando aquellos rasgos identitarios que habían definido la especificidad nacional española a lo largo de la historia, por ejemplo, la monarquía o la religión. Joaquín Lorenzo Villanueva pretendió hacer derivar aquella ruptura de la filosofía pactista del tomismo. Pero este intento dice más del deseo y empeño del diputado valenciano de enlazar la ortodoxia religiosa con el liberalismo que del sentido político de dicha ruptura. La tentativa ni fue aceptada, como demostró la beligerancia del obispo de Orense y de tantos otros antiliberales posteriores, ni fue simple, por cuanto exigía una interpretación liberal de Santo Tomás de Aquino y de la ortodoxia española. Lo cual indicaba no tanto la lógica de la doctrina tomista cuanto la entidad del 39 Observaciones sobre los atentados de las Cortes extraordinarias de Cádiz contra las leyes fundamentales de la Monarquía española, y sobre la nulidad de la Constitución que formaron. P. D. M. R., Madrid, Imprenta de Ibarra, 1814, pp. 30, 27, 5, 15 y 17. Las referencias a Martínez Marina procedían del Ensayo histórico-crítico sobre la legislación..., op. cit. El académico sostenía que en el gobierno visigodo los monarcas tenían la “facultad de hacer nuevas leyes, sancionar, modificar, enmendar y aun enmendar las antiguas habiendo razón y justicia para ello”, mientras que las Cortes no tenían potestad legislativa, sino derecho de representar, suplicar y aconsejar al rey (p. 40). El autor de las Observaciones también podría haber recurrido en esta cuestión al Jovellanos de la Consulta sobre la convocación de las Cortes por estamentos..., op. cit. Para el estudio de la crítica antiliberal sigue siendo referencia Javier Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, Alianza, 1994 (1ª reimpresión); más recientemente, Antonio Rivera, Reacción y revolución en la España liberal, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, pp. 15-91. 40 DSC, 28 de agosto de 1811, p. 1709. 15 cambio acaecido, que obligaba a resignificar los materiales del pasado a partir de los cambios de contexto. La doctrina de Santo Tomás formuló una definición del poder político basada en el “orden natural” y no en el orden religioso revelado. Pero no esto no lleva necesariamente a un planteamiento liberal. Para Santo Tomás, el poder debía estar limitado para impedir el surgimiento de la tiranía, pero ni expuso cómo debían ser esas limitaciones ni, parece, defendió el tiranicidio. Reconoció que era preferible soportar una tiranía moderada que oponerse a ella, porque tal oposición podía implicar peligros mayores, y, si no había solución humana contra el tirano, siempre quedaba el último recurso, Dios. Los ciudadanos no sólo delegaban su original autoridad soberana, sino que la alienaban en el acto de instituir al gobernante, quien, además, no estaba sujeto a las leyes positivas que él introducía. Es significativo que en esta cuestión, el obispo de ortodoxia tomista y talante liberal –personaje creado por Villanueva- no dejara pasar la oportunidad de apuntar “la gran distancia” que mediaba entre Santo Tomás y los extravíos de Mariana al legitimar el tiranicidio. El diputado valenciano rechazaba el pensamiento radical de éste último41. De los juristas católicos de los siglos XVI y XVII, uno de los más representativos de la tradición ortodoxa dominante en política fue Francisco Suárez. Según su doctrina, el poder de dirección del Estado “es transferido de manera irrevocable al gobernante por el pueblo por medio de un pacto expreso o tácito, como sucede cuando se acepta una conquista. Dado que el poder procede del pueblo, no puede haber una realeza por la gracia de Dios y la resistencia es completamente legítima si el príncipe llega a romper el pacto de dominación”. Se reconocía el principio del origen comunitario del poder y su transferencia por consentimiento. La justificación teórica del origen del poder es un punto en común con las Cortes de Cádiz. Pero en Suárez las consecuencias políticas de esa justificación permanecen en el terreno de lo moral; no se plasman ni en instituciones orientadas hacia ese fin, ni en derecho positivo. La doctrina católica no prefigura el liberalismo. En relación con las teorías paraestatales del antiguo régimen, Cádiz supuso un giro radical. Si la soberanía se concentra en el poder legislativo –encarnación máxima del poder soberano, según Bodin-, el primer liberalismo representa una clara ruptura. No era ya que se afirmase, como proclamó la Constitución de 1812, que la nación era libre y no podía ser patrimonio de ninguna persona o familia. Es que además se creó una “persona jurídica” nacional, que concentraba todo el poder soberano y que se constituía a través del sufragio prácticamente universal masculino activo y pasivo. Las Cortes eran el supremo poder legislativo42. 41 Las formulaciones sobre el tiranicidio en, Santo Tomás de Aquino, La monarquía, Madrid, Tecnos, 1995, pp. 29-34. La referencia al obispo en, Joaquín Lorenzo Villanueva, Las angélicas fuentes o el tomista en las Cortes, Cádiz, Imp. de la Junta de Provincia, 1811, pp. 17-19, cito por la edición digital de la Biblioteca Virtual de Historia Constitucional Francisco Martínez Marina. 42 Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, Múnich, Verlag C. H. Beck, 2002 (3ª edición), pp. 102-113, la cita en p. 111. Agradezco a Jesús Millán el conocimiento y la traducción de esta parte del estudio. Quentin Skinner, Los fundamentos del pensamiento político moderno, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, vol. II, pp. 141 y ss. Skinner reconoce en la Escuela de Salamanca un papel destacado en la construcción de la teoría moderna del derecho natural. En el mundo hispánico, pensadores como Mariana, Vázquez de Menchaca o Bartolomé de Las Casas alimentaron un pensamiento radical a partir de las ideas del consentimiento de la comunidad, el bien común como objetivo de la transferencia de la soberanía, la revocabilidad de la transferencia de la soberanía o la sujeción de la autoridad a la ley; cf. Mónica Quijada, “España, América y el imaginario de la soberanía popular”, en Francisco Colom González (ed.), Modernidad iberoamericana. Cultura, política y cambio social, Madrid, Iberoamericana-Vervuert-CSIC, 2009, pp. 229-267. 16 La nación liberal se situaba por encima del rey e incluso por encima de la religión. Con respecto al monarca, el primer liberalismo trascendió el antidespotismo de la cultura de la Ilustración y las opiniones antidespóticas de cariz conservador, reflejadas en las respuestas a la Consulta al País de 1809. Los liberales sometieron la figura del monarca a la voluntad nacional, como quedó establecido en el título IV de la Constitución. Las doce restricciones del artículo 172 y la posibilidad de destituir al rey por imposibilidad “física o moral” para ejercer su autoridad eran, entre otras consideraciones que allí se hacían, insólitas en la tradición monárquica española. La manera de pensar la monarquía poco tenía que ver con el goticismo dieciochesco de imaginar al rey. Como dijo el historicista Argüelles, la experiencia demostraba la ineludible necesidad de establecer “condiciones o limitaciones” a la autoridad monárquica, porque “la independencia de la Nación debía ser tan absoluta, que a ella sola le tocase adoptar hasta la forma de gobierno que más le conviniere”43. Si se quiere entender esto como el respeto al pacto entre el rey y el pueblo, ¿dónde queda la total unilateralidad del mismo en beneficio exclusivo de la nación liberal? La concentración de la soberanía en unas Cortes, que eran legisladoras imprescindibles y representaban a una nación no estamental, incorporaba, por el contrario, un planteamiento rupturista respecto al pasado: el de la ley como expresión de la voluntad común y la consideración de las autoridades, incluido el monarca, como instrumentos incluso revocables de esa voluntad. Con respecto a la religión, y más allá de las fundamentaciones ideológicas sobre las que se asentó “la nación católica”, valdría la pena tener en cuenta tres cuestiones previas. Por una parte, el discurso patriótico generado a partir del verano de 1808 fue eminentemente peninsular44. La percepción de la patria remitía a la España europea y ésta había alcanzado un alto grado de homogeneidad religiosa, como producto de la labor de la monarquía en los últimos siglos. Por otra, la catolicidad de los españoles no fue discutida, y menos en el contexto de guerra contra los ejércitos herederos de la revolución francesa. Dicho de otra forma, no era la religión lo que estuvo en el orden del día de los patriotas, sino los problemas derivados del vacío de poder ocasionado por la crisis –soberanía, poder e integridad territorial-, unos retos que remitían a la estructura social y política de la monarquía. Finalmente, la historiografía europea de los últimos años ha debilitado mucho la tesis de la secularización y el Estado moderno, demostrando que hasta el siglo XX el cristianismo contribuyó a la formación de las naciones. Salvo en Francia, los nacionalistas europeos se esforzaron en legitimar la nación moderna asociándola a lo “sagrado”45. Los liberales de Cádiz no legitimaron la nación por medio de preceptos seculares. Pero eso no significa que la tradición católica quedara incólume. La “respublica christiana” se transformó en un contexto político muy distinto del que presentaban los escolásticos. El vínculo entre la nación y el catolicismo, que, como señala Portillo, tenía una notable utilidad política en la crisis imperial de la monarquía, fue el fundamento que permitió suprimir la Inquisición, proyectar una reforma del clero secular, de las órdenes religiosas y de sus bienes y privilegios y plantear la celebración de un Concilio Nacional46. 43 DSC, 28 de agosto de 1811, p. 1710. R. Hocquellet, Résistance et révolution durant l’occupation napoléonienne en Espagne, 1808-1812, París, La Boutique de l’Histoire, 2001, p. 129. 45 Un excelente estado de la cuestión en, Anthony J. Steinhoff, “Religion and modern Europe: new prespectives and prospects”, Neue Politische Literatur, nº 53 (2008), pp. 225-267. 46 J. M. Portillo, “De la monarquía católica a la nación de los católicos”, Historia y Política, nº 17 (2007), pp. 17-35; E. La Parra, El primer liberalismo y la Iglesia. Las Cortes de Cádiz, Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1985. 44 17 En definitiva, la cultura ilustrada de las últimas décadas del siglo XVIII no se pudo trasplantar sin más al liberalismo, entre otras razones porque la triple crisis abierta en 1808 modificó el campo de la discusión. Si aquélla, a pesar de su diversidad y complejidad, había girado en torno a la posibilidad de reformar, con el poder del monarca, el ordenamiento político y social, 1808 descubrió práctica y simbólicamente un nuevo protagonista, el pueblo español. Este hecho reconfiguró las coordenadas que habían ordenado el debate político hasta entonces. Como señala Sewell, hay acontecimientos históricos que cambian las estructuras y las prácticas de una sociedad y provoca una transformación cultural que da un nuevo sentido a lo que existe y a lo que es posible. El levantamiento de 1808 tuvo algo de ese carácter, en la medida en que ese pueblo tantas veces evocado se hizo visible tras conocerse las abdicaciones de Bayona y este acto se convirtió en expresión de la voluntad de independencia y libertad de la nación española. El discurso patriótico reconstruyó o dotó de nuevos significados categorías de la cultura política anterior y de la acción política –constitución, pueblo, nación, violencia-. La interpretación simbólica o discursiva de lo que había sucedido fue de este modo una parte crucial de lo que sucedió47. 1808 como ruptura La necesidad de alterar el orden político y social hasta entonces vigente en España fue, como bien se sabe, fruto de las circunstancias engendradas por la ocupación francesa. No surgió de impulsos revolucionarios protagonizados por un puñado de individuos que más tarde recibirían el nombre de liberales. Sin embargo, habría que estudiar con más detenimiento a los actores que, con el lenguaje de la época, lograron formular, con una rapidez inusitada, una alternativa política al vacío de poder acaecido en 1808 y encontraron múltiples posibilidades para mantener sus postulados a lo largo de un proceso absolutamente contingente y no predeterminado que llevó desde la formación de las Juntas en 1808 hasta la apertura de las Cortes en septiembre de 1810. Sin poder entrar a discutir esa cuestión, vale la pena insistir en la capacidad de articulación de una propuesta específica, más tarde liberal, dentro del discurso patriótico general. Mucho antes de que las Cortes decretaran la libertad de imprenta, ésta se había instalado en la vida política. Este fenómeno implicó dos cambios sustanciales por lo que respecta a la cultura política del Antiguo Régimen, caracterizada en sus rasgos más generales por la sacralización divina de las autoridades y la obediencia sumisa. Desde el verano de 1808, el debate político dominó el espacio público y se impulsó la crítica al poder despótico, responsable último de las circunstancias que se vivían. La desarticulación de aquella cultura política fue objetivo esencial del Semanario Patriótico, de Manuel José Quintana, exponente a su vez de una opinión pública que por entonces comenzaba a estructurarse. Para sus redactores, 1808 abría una perspectiva única y extraordinaria, como únicos y extraordinarios habían sido los acontecimientos vividos desde octubre de 1807 en la monarquía española. Se enfrentaban a una situación singular y única, tanto por lo que se refiere a las abdicaciones de Bayona –sin parangón en Europa- como por la decisión del emperador 47 William H. Sewell, Logics of History. Social Theory and Social Transformation, Chicago-Londres, University of Chicago Press, 2005, pp. 225-270. Un análisis minucioso del discurso patriótico en, R. Hocquellet, Résistance et révolution..., op. cit. Una excelente reflexión sobre algunas de las aportaciones recientes al estudio de la guerra de la Independencia es la de Francisco Carantoña, “Un conflicto abierto. Controversias y nuevas perspectivas sobre la Guerra de la Independencia”, Alcores, nº 5 (2008), pp. 1351. 18 de destruir un trono de la entidad imperial del de Fernando VII. Ante estos hechos inauditos, la pedagogía política consistió desde el 1 de septiembre de 1808 en formar un público entendido en los nuevos significados de pueblo, patria, nación, libertad e igualdad y afín a la solución de unas Cortes que elaboraran una constitución. Un público, en fin, autónomo y racional, capaz de comprender y discernir los asuntos políticos. Allí donde otros abrazaron una cultura eminentemente elitista como la afrancesada, así fray Miguel de Santander, o manifestaron enormes recelos hacia el protagonismo político del pueblo, como Jovellanos, el grupo de Quintana encontró precisamente en este sujeto el actor esencial de la recuperación de la soberanía perdida y de la unidad nacional48. Solo una patria de ciudadanos legisladores podía ser el bastión contra la tiranía, por cuanto sin unas leyes “moderadas libremente discutidas y consentidas” no había patria: “La Patria [...] es una madre tierna que ama igualmente a todos sus hijos; y no los distingue sino en cuanto se distinguen ellos mismos por sus acciones. Sufre, sí, que haya opulencia y medianía; desigualdad necesaria producida por la industria y la fortuna; pero no quiere que haya indigentes en su seno; no permite que se oprima a ninguno; y restablece el equilibrio entre todos haciéndolos iguales en la ley, y abriéndoles el camino de los puestos principales. No se contenta con dar el ser a sus hijos si también no les procura el bien estar [...] somete a sus leyes del mismo modo a los que mandan que a los que obedecen”49. Como otros publicistas del momento, la identificación entre patria, nación y pueblo recorre las páginas del semanario. En este caso, además, el mito del pueblo como nación que actúa legitima la transformación de la constitución histórica. Un mito que es elaborado a partir de tres coordenadas. En primer lugar, la naturalidad del sentimiento patriótico, una pasión que “se siente más bien que se define, se inspira y no se explica”. Era una virtud que se había corrompido en España cuando expiraron Padilla, Lanuza y Pau Clarís. Al “amor patriótico” concebido como un sentimiento natural había consagrado Quintana su teatro y su poesía, tras los pasos del ilustrado Cadalso50. Su Pelayo, de 1805, escenificaba aquella pasión con asombrosa fuerza mediante el icono por excelencia de la naturaleza, la mujer. La Hormesinda de Quintana permitía a Pelayo cumplir con su deber: “¡No hay patria, Veremundo! ¿No la lleva todo buen español en su pecho? Ella en el mío sin cesar respira: la augusta religión de mis abuelos, sus costumbres, su hablar, sus santas leyes tienen aquí un altar que en ningún tiempo profanado será”51. 48 Semanario Patriótico, 29 de septiembre de 1808, pp. 77-81. Semanario Patriótico, 15 de septiembre de 1808, pp. 51 y 47-48. 50 Xavier Andreu, “¿”Razón crítica” vs. “sentimiento patriótico”? Cadalso y el debate europeo sobre los caracteres nacionales”, en prensa 51 Manuel José Quintana, Pelayo. Tragedia en cinco actos, 1805. Resulta muy significativa la comparación con la obra de Jovellanos de igual temática, Munuza. Tragedia en cinco actos, (1792 primera versión); ambas consultadas en la edición digital de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Para Jovellanos, la recuperación de España, que no exige el sacrificio de la hermana de Pelayo, estriba en la colaboración del rey con la nobleza. En Quintana, el protagonismo nobiliario se desvanece ante el binomio rey-pueblo. 49 19 Esta virtud política descubierta, de claro resabio republicano, encontraría su lugar en la Constitución de 1812, a través del compromiso de los españoles con la nación. El segundo eje del mito elaborado por el Semanario Patriótico era la idea del rescate de la patria dormida por el pueblo. Su “prodigio” fue dar vida a “ese cuerpo ya moribundo” con el levantamiento contra los franceses. Pero el renacimiento nacional no se inició entonces, sino el 31 de octubre de 1807 (conspiración de Fernando VII contra Godoy y el rey). Ese “memorable día” unió estrechamente los intereses del príncipe de Asturias y los de su pueblo; “empezó a desmoronarse el alcázar del poder arbitrario que nos oprimía; y en aquel punto se reanimó en nuestros pechos esta llama de lealtad y patriotismo que ha repelido a nuestros tiranos”; comenzó a desplegarse “la bandera de la libertad española” y fue el precursor de marzo de 1808, del 2 de mayo madrileño y de la valentía de valencianos y zaragozanos52. Se trataba de subrayar el protagonismo del pueblo desde el principio de la llamada “revolución” enfrentado a la corrupción de la corte de Carlos IV y Godoy. El objetivo de ese relato era político: la lucha del pueblo contra el despotismo interior y exterior debía desembocar en unas Cortes, que aseguraran “la nave del Estado con el áncora de una buena constitución”. La convocatoria de Cortes, exigida desde el 1 de septiembre de 1808, derivaba de la inmediata experiencia histórica. El pueblo había rescatado a la patria, demostrándose así que “la verdadera soberanía” residía en la nación y que era a ésta, a través de sus representantes, a quien competía reconstruir el poder ejecutivo y proponer una constitución nueva. La historia, en especial el derecho histórico aragonés, ofrecía ejemplos, pero no convenían a la España de 1808. El horizonte de futuro debía ser una nueva ley fundamental, que, además de hacer imposible la tiranía y asegurar los derechos de los españoles y la defensa de la patria, “haga de todas las Provincias que componen esta vasta Monarquía una Nación verdaderamente una; donde todos sean iguales en derechos, iguales en obligaciones, iguales en cargas. Con ella deben cesar a los ojos de la ley las distinciones de Valencianos, Aragoneses, Castellanos, Vizcaínos: todos deben ser Españoles [...] Solo cuando esta grande obra se haya ejecutado, es cuando podemos felicitarnos de haber sacado todo el fruto de la crisis presente” 53. La fuerza mítica atribuida al pueblo derivaba de la interpretación de 1808 como un contexto de corrupción, que amenazaba con destruir los vínculos sociales si no se actuaba con presteza. El origen de la decadencia, que podría ser irreversible, era el despotismo ejercido por la arbitrariedad de los reyes españoles desde el siglo XVI –al frente de los cuales se encontraba la corte de Carlos IV- y la tiranía napoleónica. El poder absoluto adormece a los pueblos y sus “efectos son siempre mortalmente perniciosos a las naciones, y al fin acaban por disolverlas”. En un país de tiranía se degrada el Estado, se disuelven los lazos que lo unen a la ciudadanía, se corrompen las virtudes privadas y se aniquila la prosperidad pública. Este lenguaje de afirmaciones republicanas describía un mundo de caos, del que los hombres solo podían salvarse mediante la restitución de la patria, es decir, a través de su autorreconstrucción política: “la Nación de repente tomó forma de tal, el pueblo quiso y puso ser algo”. Las circunstancias excepcionales de 1808 conducían a replantear drásticamente el orden político –fuente de la corrupción-, porque “querer ejercer con fuerzas y potencias 52 Semanario Patriótico, 17 de noviembre de 1808, pp. 202-203 y 10 de noviembre de 1808, pp. 189-191. Semanario Patriótico, 22 de septiembre de 1808, p. 67, 1 de septiembre de 1808, p. 15, 3 de noviembre de 1808, pp. 165-170 y 22 de septiembre de 1808, p. 70. 53 20 limitadas un poder ilimitado es pretender locamente elevarse sobre la naturaleza humana”54. En definitiva, desde el mismo verano de 1808 se propuso a la opinión pública un discurso que rezumaba planteamientos revolucionarios y que constituyó, también, el núcleo político del liberalismo que se fue gestando como tal en el transcurso de la guerra. No pretendo con ello establecer ni una genealogía unívoca o lineal, ni una definición exclusiva de los primeros liberales españoles. Se trata más bien de dar cuenta de que el legado del pasado tuvo que confrontarse con un momento de ruptura, que exigió a algunos patriotas dotar de nuevos significados a viejos conceptos, elaborar otros y trazar líneas alternativas a la crisis entonces abierta: el patriotismo constitucional y la retórica de la nación cultural, que no sólo no eran excluyentes entre sí, sino que se requerían mutuamente. Solo en la nación, como sujeto político y como proceso dinámico de autoafirmación, podría realizarse la libertad. 54 Semanario Patriótico, 227 de octubre de 1808, pp. 153, 151 y 158. 21