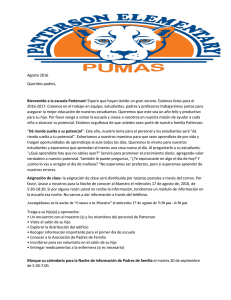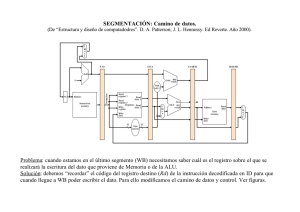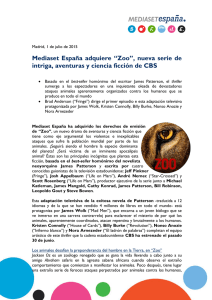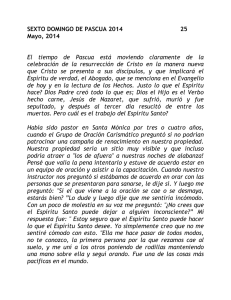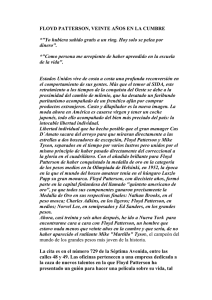La Maquina Preservadora
Anuncio

LA MAQUINA PRESERVADORA Philip K. Dick Philip K. Dick Título original: The preserving Machine Traducción: Norma B. de López © 1969 by Philip K. Dick © 1979 Editorial Sudamericana S.A. Colección Nebulae nº 22 Humberto Iº 454 - Buenos Aires Edición digital de Sadrac R6 11/02 L ÍNDICE La máquina preservadora, (The preserving machine ©1953) Juego de Guerra, (War game ©1959) Si no existiera Benny Cemoli, (If there were no Benny Cemoli ©1963) Roog, (Roog ©1953) Veterano de guerra, (War veteran ©1955) Cargo de suplente máximo, (Top stand-by Job ©1963) Aquí yace el Wub, (Beyond lies the wub ©1952) Podemos recordarlo todo por usted, (We can remember it for you wholesale ©1964) LA MAQUINA PRESERVADORA Y pensó también que de estas importantes cosas bellas, la que más rápidamente se olvidaría sería la música. Ciertamente que la música es lo más perecedero, frágil y delicado; y puede ser rápidamente destruida. Labyrinth se preocupaba mucho. Amaba la música y no podía acostumbrarse a que un día no existieran Brahms ni Mozart, que no se pudiera disfrutar de la música de cámara, suave y refinada, que hace pensar en las pelucas, en los arcos frotados con resma, en las velas que se derretían en la semioscuridad. El mundo sería seco y lamentable sin la música. Árido e inaguantable. De esta forma comenzó a concebir la idea de la Máquina Preservadora. Una noche, sentado cómodamente en su butaca escuchando el suave sonido de su tocadiscos, se le presentó una extraña visión. Vio, con los ojos de la mente, la última copia de un trío de Schubert, estropeada y casi ilegible, abandonada en un lugar oscuro, probablemente un museo. Un bombardero sobrevolaba. Las bombas caían, convirtiendo al edificio en ruinas, derrumbando las paredes, que se desmoronaban, dejando sólo escombros. En el desastre, la última copia desaparecía perdida entre las ruinas, para pudrirse y desaparecer. Y luego, siempre en la imaginación de Doc Labyrinth, observó cómo la partitura surgía de entre las ruinas como lo haría un animal enterrado, con garras y dientes aguzados, con furiosa energía. - ¡Ah, si la música pudiera tener esa facultad, el instinto de supervivencia de ciertos insectos y otros animales! ¡Cómo cambiarían las cosas si la música se pudiera transformar en seres vivos, animales con garras y dientes! Entonces podría sobrevivir. Si sólo se pudiera inventar una Máquina, una Máquina que procesara las partituras musicales, convirtiéndolas en cosas vivas. Pero Doc Labyrinth no era mecánico. Logró unos pocos bosquejos aproximativos que envió a varios laboratorios de investigación. La mayoría estaban demasiado atareados con los contratos para el ejército, por supuesto. Pero al fin logró algo de lo que deseaba. Una pequeña universidad del Medio Oeste quedó encantada con sus planes e inmediatamente comenzaron a trabajar en la construcción de la Máquina. Las semanas pasaron. Al fin Labyrinth recibió una postal de la universidad. La Máquina estaba saliendo bien. La habían probado haciendo procesar dos canciones populares. ¿Cuáles fueron los resultados? Surgieron dos pequeños animales, del tamaño de ratones, que corrieron por el laboratorio hasta que el gato se los comió. Pero la Máquina había trabajado a la perfección. Se la enviaron poco después, cuidadosamente embalada en un armazón de madera, sujeta con alambres y con un seguro que cubría todos los riesgos. Estaba muy nervioso cuando comenzó a trabajar, quitándole las tablillas. Muchas ideas debieron de haber pasado por su mente cuando ajustó los controles y se preparó para la primera transformación. Había seleccionado una partitura maravillosa para comenzar, la del Quinteto en sol menor, de Mozart. Durante un rato estuvo hojeándola, absorto en sus pensamientos. Luego se dirigió a la Máquina y la echó dentro. Pasó el tiempo. Labyrinth se mantuvo parado muy cerca, esperando nervioso y aprensivo, sin saber qué seria lo que hallaría al abrir el compartimiento. Estaba realizando una gran labor, según su idea, al preservar la música de los grandes compositores para la eternidad. ¿Cómo sería gratificado? ¿Qué hallaría? ¿Qué forma adoptaría esto antes de que todo hubiera pasado? Muchas preguntas no tenían aún respuesta. Mientras meditaba, la luz roja de la Máquina centelleaba. El proceso había concluido, la transformación se había efectuado. Abrió la portezuela. - ¡Dios mío! - fue su exclamación - Esto es verdaderamente extraño! De la máquina salió un pájaro, no un animal. El pájaro mozart era pequeño, bello y esbelto, con el magnífico plumaje de un pavo real. Voló un poco alrededor del cuarto y se volvió hacia él, curiosamente amistoso. Temblando, Labyrinth se inclinó, extendiendo la mano. El pájaro mozart se acercó. Entonces, súbitamente, remontó el vuelo. - Sorprendente - murmuró. Llamó dulcemente al pájaro, esperando pacientemente hasta que revoloteó hasta él. Labyrinth lo acarició durante un largo rato. ¿Cómo sería el resto? No podía adivinarlo. Cuidadosamente levantó al pájaro mozart y lo colocó en una caja. Al día siguiente se sorprendió aún más al ver salir al escarabajo beethoven, serio y digno. Era el escarabajo que había visto trepar por la manta, concienzudo y reservado, ocupado en sus cosas. Después vino el animal schubert. Era un animalito tontuelo y adolescente, que iba de uno a otro lado, manso y juguetón. Labyrinth interrumpió su trabajo para dedicarse a pensar. ¿Cuáles eran los factores de la supervivencia? ¿Eran las plumas mejores que las garras y los dientes? Labyrinth estaba sumamente asombrado. Había esperado obtener un ejército de criaturas recias y peleadoras, equipadas con garras y duros carapachos, listas a morder y patear. ¿Las cosas le estaban saliendo bien? Y, sin embargo, ¿quién podía decir que era lo mejor para la supervivencia? Los dinosaurios habían sido poderosos, pero ninguno estaba vivo. De todas formas, la Máquina se había construido. Era demasiado tarde para plantearse otros problemas. Labyrinth prosiguió dándole a la Máquina la música de muchos compositores, uno tras otro, hasta que los bosques que se hallaban cerca de su casa se llenaron de criaturas que se arrastraban y balaban, gritando y haciendo todo tipo de ruidos. Muchas rarezas fueron saliendo, criaturas todas que lo asombraron y llenaron de estupefacción. El insecto brahms tenía muchas patas que salían en todas direcciones; era un miriápodo grande y de forma aplanada. Bajo y achatado, estaba cubierto de una pelambre uniforme. Al insecto brahms le gustaba andar solo, y prontamente se alejó de su vista, preocupándose por eludir al animal Wagner, que había salido unos instantes antes. Este era grande, y tenía muchos colores profundos. Parecía tener un humor de mil diablos, y Labyrinth se atemorizó un poco, tal como les sucedió a los insectos bach. Estos eran animalitos redondos, una gran cantidad de ellos, que se obtuvieron al procesar los cuarenta y ocho preludios y fugas. También estaba el pájaro stravinsky, compuesto por curiosos fragmentos, y muchos otros. Los dejó sueltos, para que se acercaran a los bosques, y allí se fueron. saltando, brincando y rodando. Pero un extraño presentimiento de fracaso le atenazaba. Cada una de estas extrañas criaturas le maravillaba más y más. Parecía no tener ningún control sobre los resultados. Todo esto estaba fuera de su dominio, sujeto a alguna extraña e invisible ley que se había enseñoreado sutilmente de la situación, y esto le preocupaba sobremanera. Las criaturas mutaban a raíz de la acción de una extraña fuerza impersonal, fuerza que Labyrinth no podía ver ni comprender. Y que le daba mucho miedo. Labyrinth dejó de hablar. Esperé un rato, pero no parecía tener deseos de continuar. Me volví a mirarlo. Me estaba contemplando en una forma extraña y melancólica. - Realmente no sé mucho más. No he vuelto a ir allí desde hace mucho tiempo. Tengo miedo de ver lo que sucede en el bosque. Sé que está pasando algo, pero... - ¿Por qué no vamos juntos a ver qué pasa? Sonrió aliviado. - ¿Realmente piensas así? Imaginé que tal vez lo sugerirías, puesto que todo me está comenzando a resultar demasiado duro de afrontar - echó a un lado la manta, sacudiéndose -. Vamos, entonces. Bordeamos la casa, y seguimos un estrecho sendero que nos llevó hacia el bosque. Tenía un aspecto salvaje y caótico, con malezas demasiado crecidas y una vegetación que no había recibido cuidados en largo tiempo. Labyrinth fue hacia adelante, apartando las ramas, saltando y retorciéndose para abrirse camino. - ¡Qué lugar! - comenté. Seguimos andando durante un rato bastante largo. El bosque estaba oscuro y húmedo; ahora era casi la hora del crepúsculo y sobre nosotros caía una fina niebla que se desprendía de las hojas situadas sobre nuestras cabezas. - Nadie viene aquí - El doctor se quedó súbitamente de pie, mirando a su alrededor. Tal vez sea mejor que vayamos a buscar mi escopeta. No quiero que suceda nada irreparable. - Pareces estar muy seguro de que las cosas han escapado a tu control - me llegué hasta donde estaba y nos quedamos parados hombro con hombro. - Tal vez las cosas no estén tan mal como piensas. Labyrinth miró alrededor. Movió la hojarasca con su pie. - Están cerca de nosotros, por todos lados. Observándonos. ¿No lo sientes? Asentí, en forma casi casual. - ¿Qué es esto? Levanté un extraño montículo, del cual se desprendían restos de hongos. Lo dejé caer y lo aparté con el pie. Quedó en el suelo, un montoncito informe y difícil de distinguir, casi enterrado en la tierra blanda. - Pero, ¿qué es? - pregunté nuevamente. Labyrinth se quedó mirándolo, con una expresión tensa en el rostro. Comenzó a golpearlo suavemente con el pie. Me sentí súbitamente incómodo. - ¿Qué es, por amor de Dios? - dije -. ¿Sabes tú? Labyrinth volvió lentamente los ojos hacia mí. - Es el animal schubert - murmuró -. O mejor dicho, lo fue. Ya no queda mucho de él. El animalito, que una vez había saltado y brincado como un cachorrillo, tontuelo y juguetón, yacía en el suelo. Me incliné y aparté unas ramas y hojas que se adherían a él. No cabía duda de que estaba muerto. La boca estaba abierta, y el cuerpo había sido totalmente desgarrado. Las hormigas y las sabandijas lo habían atacado sañudamente. Comenzaba a oler mal. - Pero ¿qué pasó? - dijo Labyrinth. Movió tristemente la cabeza -. ¿Quién pudo hacerlo? Durante un momento quedamos en silencio. Luego vimos moverse un arbusto y pudimos distinguir una forma. Debía de haber estado allí todo este tiempo, observándonos. La criatura era inmensa, delgada y muy larga, con ojos intensos y brillantes. Me pareció bastante semejante al coyote, pero mucho más pesado. Su pelambre era manchada y espesa. El hocico se mantenía húmedo y anhelante mientras nos miraba en silencio, estudiándonos como si le sorprendiera enormemente que nos halláramos allí. - El animal wagner - dijo Labyrinth -. Pero está muy cambiado. Casi no lo reconozco. La criatura olfateó el aire. Súbitamente volvió hacia las sombras y un momento después se había ido. Nos quedamos absortos durante un rato, sin decir nada. Finalmente Labyrinth se estremeció. - Así que esto es lo que sucedió - dijo -. Casi no puedo creerlo. Pero... ¿por qué, por qué? - Adaptación - le dije -. Cuando echas de tu casa a un perro o a un gato doméstico, se vuelve salvaje. - Sí - contestó. - Un perro vuelve a ser lobo. Para mantenerse vivo. La ley de la jungla. Debí haberlo supuesto. Sucede siempre. Miró hacia abajo, hacia el lamentable cadáver en el suelo. Luego alrededor, hacia los silenciosos matorrales. Adaptación. O tal vez algo peor. Una idea se estaba formando en mi mente, pero nada dije. - Me gustaría ver más. Echar una ojeada a los otros. Busquemos. Estuvo de acuerdo. Comenzamos a investigar la posible existencia de animales a nuestros alrededor, apartando ramas y hojas. Hallé y empuñé una rama, pero Labyrinth se puso de rodillas, palpando y observando el suelo desde bien cerca. - Aun los niños se transforman en animales - le comenté -. ¿Recuerdas los casos de los niños lobos de la India? Nadie podía creer que alguna vez fueron normales. Labyrinth asintió calladamente. Se sentía muy triste, y no era difícil darse cuenta de por qué. Se había equivocado, su idea original había sido errada, y ahora se hallaba frente a las consecuencias de su error. La música podía transformarse en animales vivos, pero había olvidado la lección del Paraíso Terrenal. Una vez que algo tomaba vida comenzaba a tener una existencia independiente, dejando de ser una propiedad de su creador y moldeándose y dirigiéndose tal como lo desea. Dios, observando el desarrollo del hombre, debe de haber sentido la misma tristeza, y la misma humillación, tal como Labyrinth, ver que sus criaturas se modificaban y cambiaban para enfrentarse a las necesidades de sobrevivir. El hecho de que sus animales musicales podrían defenderse ya no quería decir nada para él, puesto que la razón por la cual las había creado, impedir que las cosas bellas se brutalizaran, estaba sucediendo ahora en ellas mismas. Labyrinth me miró, con ojos llenos de tristeza. Había asegurado su supervivencia, pero al hacerlo había destrozado el significado o los valores de tal acción. Traté de sonreírle para alentarlo, pero retiró la mirada. - No te preocupes demasiado - le dije -. No fue un cambio demasiado grande el que experimentó el animal Wagner. Siempre fue un poco así, brusco y temperamental, ¿verdad? ¿No sentía cierta atracción por la violencia? Me interrumpí bruscamente. Labyrinth había dado un salto, retirando apresuradamente su mano del suelo. Se apretó la muñeca, gimiendo de dolor. - ¿Qué te pasa? - me apresuré a preguntarle mientras me acercaba. Temblando, me mostró su mano pequeña -. Pero ¿qué te sucede? Le tomé la mano. Por el dorso se extendían unas marcas rojas, como tajos, que se hinchaban bajo mis ojos. Había sido mordido o aguijoneado por un animal. Miré hacia abajo, pateando el césped. Algo se movió. Vi correr hacia los arbustos a un animalito redondo y dorado, cubierto de espinas. - Atrápalo - dijo mi amigo. ¡Pronto! Lo perseguí, con mi pañuelo en ristre, tratando de eludir las espinas. La esfera rodaba frenética, procurando esquivar mi maniobra, pero finalmente lo atrapé con el pañuelo. Labyrinth se quedó mirando la forma en que se retorcía atrapado. Me puse de pie. - Casi no puedo creerlo. Va a ser mejor que regresemos a casa. - ¿Qué es? - le pregunté. - Uno de los insectos bach. Pero está tan cambiado que casi no puedo reconocerlo... Nos dirigimos otra vez hacia la casa, retomando nuestro camino por el sendero, a tientas en la oscuridad. Yo abría el paso, echando a un lado las ramas. Labyrinth me seguía, silencioso y triste, frotándose la mano dolorida. Entramos al patio y subimos la escalera del fondo hacia el porche. Labyrinth abrió la puerta y pasamos a la cocina. Encendió la luz y se dirigió hacia el fregadero, para lavarse la mano. Tomé una jarra vacía del aparador, y dejé caer dentro al insecto bach. La esfera dorada rodaba de uno a otro lado cuando le ajusté la tapa. Me senté a la mesa. Ninguno de los dos decía palabra alguna, mientras Labyrinth seguía en el fregadero, dejando correr agua sobre su mano herida... Yo, mientras tanto, seguía mirando a la esfera dorada, en sus infructuosos intentos por escapar. - Y bien - dije finalmente. - No hay la menor duda - Labyrinth se acercó y se sentó a mi lado. - Ha sufrido una metamorfosis. Antes no tenía espinas ponzoñosas, ¿sabes? Menos mal que tuve cuidado cuando me decidí a desempeñar el papel de Noé. - ¿Qué quieres decir? - Tuve buen cuidado de que fueran híbridos... No se podrán reproducir. No habrá una segunda generación. Cuando estos ejemplares mueran, todo se habrá acabado. - Debo decirte que me alegro que hayas tenido eso en cuenta. - Me pregunto - murmuró Labyrinth - cómo sonará ahora, tal cual está. - ¿Cómo dices? - La esfera. El insecto bach. Esa es la verdadera prueba, ¿no es así? Puedo volverlo a meter en la Máquina. Así veremos. ¿Quieres averiguar qué sucederá? - Lo que tú digas - le contesté -. Después de todo, es tu experimento. Pero no te ilusiones demasiado. Levantó la jarra cuidadosamente y nos dirigimos escaleras abajo, en dirección al sótano. Divisé una inmensa columna de metal opaco, que se levantaba en una esquina, cerca del lavadero. Una extraña sensación me recorrió. Era la Máquina Preservadora. - Así que ésta es - dije. - Sí, ésta es - Labyrinth manipuló los controles y estuvo ocupado con ellos durante un largo rato. Luego, tomando la jarra, la dio la vuelta y, abriendo la tapa, dejó caer al insecto dentro de la Máquina. Labyrinth cerró la portezuela. - Ahora veremos - dijo. Accionó los controles y la Máquina comenzó a andar. Labyrinth se cruzó de brazos, y nos dispusimos a esperar. Fuera se hizo de noche cerrada, sin una pizca de luz. Finalmente se encendió un indicador de color rojo que se hallaba en el tablero de la Máquina. Mi amigo giró la llave hacia la posición de desconexión, y nos quedamos en silencio. Ninguno de los dos deseábamos abrir la Máquina. - Bien - dije finalmente -. ¿Quién va a abrir y a mirar? Labyrinth se estremeció. Metió la mano en una ranura y sus dedos extrajeron un papel con notas. - Este es el resultado. Podemos ir arriba y tocarlo. Nos dirigimos al cuarto de música. Labyrinth se sentó frente al piano de cola y yo le pasé la hoja. La abrió y la estudió durante un minuto, con una cara inexpresiva. Luego comenzó a tocar. Escuché la música. Era espantosa. Nunca había oído nada igual. Era distorsionada y diabólica, sin ningún sentido o significado, excepto, tal vez, una rara familiaridad que jamás debió haber estado presente en algo así. Sólo con gran esfuerzo era posible imaginar que alguna vez había sido una fuga de Bach, parte de una serie de composiciones magníficamente ordenadas y respetables. - Esto es lo decisivo - dijo Labyrinth. Se puso de pie, tomo la hoja de música y la rompió en mil pedazos. Cuando nos dirigíamos hacia el lugar donde había dejado mi automóvil, le dije: - Tal vez la lucha por la supervivencia sea una fuerza mayor que cualquier ética humana. Hace que nuestras preciosas reglas morales y nuestros modales parezcan algo fuera de lugar. Labyrinth estuvo de acuerdo. - Tal vez nada pueda hacerse para salvar tales costumbres y tales reglas morales. - Sólo el tiempo puede ser capaz de responder a esa pregunta - le contesté -. Tal vez este método falló, pero otros pueden tener éxito. Es posible que algo que no podernos predecir o prever en estos momentos pueda surgir algún día. Le di las buenas noches y subí a mi automóvil. Estaba completamente oscuro; la noche había descendido sobre nosotros. Encendí los faros y comencé a recorrer la carretera conduciendo en plena oscuridad. No había otros vehículos a la vista. Estaba solo y sentía mucho frío. En una curva disminuí la marcha, para cambiar de velocidad. Algo se movió cerca de la base de un sicomoro enorme, en plena oscuridad. Traté de determinar qué era. En la parte inferior de un árbol, un escarabajo muy grande estaba construyendo algo, poniendo un poco de barro cada vez, para dar forma a una extraña estructura. Me quedé observando al animal durante un largo rato, asombrado y curioso, hasta que finalmente notó mi presencia y dejó de trabajar. Se dio la vuelta rápidamente, entró en su pequeño edificio, haciendo sonar la puerta al cerrarla firmemente tras él. Me alejé rápidamente. JUEGO DE GUERRA El hombre alto recogió del cesto de alambre los recordatorios recibidos por la mañana, se sentó a su escritorio de la Sección Control de Importaciones Terran y los distribuyó para leerlos; luego se colocó los lentes de iris y encendió un cigarrillo. - Buenos días - saludó a Wiseman la voz metálica y gárrula de la primera memoria cuando pasó el pulgar por la línea de la cinta empastada. Continuó escuchando, distraído, mientras miraba por la ventana la playa de estacionamiento. - Escuche, ¿se puede saber qué les pasa a ustedes? Les enviamos ese lote de... (Se produjo una pausa mientras el que hablaba, gerente de ventas de una tienda por secciones de Nueva York, buscaba su referencia)... juguetes ganimedianos. Bien saben que deben estar aprobados antes de la campaña de compras de otoño, a fin de tenerlos en depósito para la época de Navidad - gruñó el gerente de ventas -. Los juguetes bélicos volverán a estar en demanda este año. Tenemos pensado comprar gran cantidad - dijo para concluir. Wiseman siguió presionando con el pulgar hasta escuchar el nombre y título del que hablaba. - Joe Hauch - chirrió la voz del memorandum -; sección niños de Appeley. Ah, pensó Wiseman para sí. Dejó la cinta a un lado y tomó otra en blanco, dispuesto a contestar. De pronto dijo, a media voz. - ¿Qué sucede con esos juguetes ganimedianos? Creyó recordar que el laboratorio de prueba los había recibido hacía tiempo; por lo menos un par de semanas. Por esa época se prestaba especial atención a todos los productos ganimedianos. En el último año las lunas habían superado su habitual ambición económica y, de acuerdo a los servicios de inteligencia, habían empezado a tramar algún tipo de acción militar abierta contra ciertos intereses que competían con los suyos, entre los cuales los Tres Planetas Internos ocupaban el primer lugar. Sin embargo, hasta el momento no había ocurrido nada. Las exportaciones mantenían su calidad habitual; no habían aparecido bromas pesadas, ni pintura tóxica para lamer, ni cápsulas llenas de microbios. A pesar de eso... Una comunidad con tanta inventiva como los ganimedanos podían darse el lujo de demostrar su capacidad de creación en el campo que se le antojase. Podían encarar la subversión, por ejemplo, como cualquier otro tipo de actividad, con gran despliegue de imaginación y cierto sentido del humor. Wiseman salió de la oficina y se dirigió al edificio anexo en el que funcionaban los laboratorios de prueba. Rodeado de un montón de productos de consumo semi-desarmados, Pinario levantó la vista hacia su jefe, Leon Wiseman, que acababa de cerrar la última puerta del laboratorio. - Me alegro que haya venido - dijo Pinario -. Le aconsejaría que se coloque un traje profiláctico: no debemos arriesgarnos. Wiseman lo miró con expresión adusta, sin dejarse impresionar por el tono placentero de su empleado. Sabía que Pinario sólo trataba de ganar tiempo, pues su trabajo tenía cinco días de atraso, por lo menos, y presentía, sin duda, que esta reunión con su jefe no sería muy agradable. - He venido por esas tropas de choque para invadir la ciudadela a seis dólares el juego - dijo Wiseman, caminando entre pilas de artículos de diverso tamaño aún sin desempacar que esperaban su turno para las pruebas correspondientes y el visto bueno final. - ¡Oh!, ese juego de soldaditos ganimedianos - dijo Pinario, con alivio. Con respecto a ese artículo tenía la conciencia tranquila. Todos los probadores del laboratorio conocían las instrucciones especiales del gobierno cheyenne sobre los Peligros de Contaminación para las Poblaciones Urbanas Inocentes por partículas de Culturas Enemigas, un memorandum extremadamente complicado recibido de las esferas oficiales. Siempre le quedaba un último recurso de defensa: consultar los registros y citar el número de la directiva. - Los he separado del resto - explicó, disponiéndose a acompañar a Wiseman - porque los creo muy peligrosos. - Vamos a ver - dijo Wiseman -. ¿Crees que es una precaución necesaria o es un caso más de paranoia con respecto a un «medio foráneo»? - Está justificado - afirmó Pinario -, sobre todo por tratarse de artículos destinados a los niños. Siguieron el trayecto señalado por algunos carteles hechos a mano hasta llegar a un boquete en la pared que revelaba una habitación lateral. La extraña escena que vio en el centro del cuarto hizo detener de golpe a Wiseman: un maniquí de plástico, con las medidas de un niño de cinco años y vestido con ropas corrientes, estaba sentado en el suelo, rodeado de juguetes. En ese momento el maniquí estaba hablando. - Esto me aburre - dijo -. Hagan algo diferente. Después de una breve pausa, volvía a repetir lo mismo: «Esto me aburre, hagan algo diferente». Todos los juguetes esparcidos por el suelo, provistos de mecanismos que respondían a instrucciones verbales, cumplieron el ciclo completo de sus diversas acciones y volvieron a empezar. - Nos permite ahorrar salarios - explicó Pinario -. Este montón de basura debe cumplir todo un repertorio de funciones para que el comprador quede satisfecho de su inversión. Si nosotros nos encargáramos de hacerlos funcionar no podríamos movernos de aquí. Frente al maniquí había un grupo de soldados ganimedianos y una ciudadela especialmente construida para rechazar el ataque de los mismos. Los soldados trataban de acercarse a hurtadillas efectuando diversas maniobras complicadas, pero al oír las palabras del maniquí habían hecho alto. En ese momento se estaban reagrupando. - ¿Registras todo esto en cinta? - preguntó Wiseman. - Por supuesto - respondió Pinario. Los soldados, de unos quince centímetros de altura, estaban construidos con el termoplástico casi indestructible que había hecho famosos a los fabricantes ganimedianos. Lucían uniformes de material plástico, una síntesis de varios trajes militares usados en las Lunas y en los planetas vecinos. En cuanto a la ciudadela, era un bloque de metal oscuro y amenazador, similar a los fuertes tradicionales con las superficies superiores salpicadas de orificios para espiar y un puente levadizo que quedaba oculto. En su torrecilla más elevada ondeaba una bandera de colores. Se oyeron algunos estampidos sibilantes producidos por una serie de proyectiles que arrojaba la ciudadela y que explotaban en medio del grupo de soldados dispuestos al ataque rodeándolos de un nube de humo. - Está respondiendo al ataque - observó Wiseman. - Sí, pero en última instancia sale perdiendo - explicó Pinario -. Así debe ser. Considerada desde un punto de vista psicológico, representa la realidad exterior los doce soldados, por otra parte, representan para el niño sus propios esfuerzos para enfrentar obstáculos. Al participar en el asalto a la ciudadela, el niño desarrolla la capacidad para enfrentarse a un mundo hostil. Eventualmente resultará vencedor, pero sólo después de poner todo su esfuerzo y paciencia en la lucha. Al menos eso indica el folleto de instrucciones - concluyó Pinario, entregando un ejemplar a Wiseman. Wiseman echó una mirada al folleto. - Las pautas de asalto ¿varían siempre? - preguntó. - Hace una semana que lo estamos probando y todavía no han repetido el mismo tipo de asalto. Bueno, tenemos varias unidades en acción. Los soldados se arrastraban en torno a la ciudadela, acercándose cada vez más. Varios mecanismos de medición asomaron en las paredes del fuerte para determinar los movimientos de los soldados. Estos usaban, para esconderse, los distintos juguetes que estaban siendo probados. - Poseen orientación objetiva - explicó Pinario - y pueden aprovechar ciertas características accidentales del terreno. Por ejemplo, si encuentran a su paso una casa de muñecas qué estamos probando, trepan por ella como si fueran ratones. Se meten por todas partes. Para demostrar lo que afirmaba tomó una nave espacial de buen tamaño y la sacudió: cayeron dos soldados. - ¿En qué proporción consiguen su objetivo los asaltos? - preguntó Wiseman. - Hasta ahora han tenido éxito en uno de cada nueve asaltos - dijo Pinario -; pero en la parte posterior de la ciudadela hay un tornillo que puede regularse para obtener una mayor proporción de intentos logrados. Los dos se abrieron paso entre los soldados que avanzaban y se inclinaron para examinar la ciudadela de cerca. - Aquí está la fuente de energía - explicó Pinario -. Muy ingenioso. Las instrucciones para los soldados también emanan de aquí. Un polvorín con transmisión de alta frecuencia. Abrió la parte posterior de la ciudadela para mostrar a su jefe el compartimiento destinado a depósito de proyectiles. Cada bala constituía un elemento de instrucción. Para formar un modelo de asalto las balas, arrojadas al aire, vibraban y volvían a reagruparse en un orden distinto. Así se lograba obtener el factor azar. Pero como había un número finito de balas, debía haber también un número finito de asaltos. - Estamos tratando de determinar todos los patrones de asalto - dijo Pinario. - ¿No se puede acelerar el proceso? - No, hay que darle el tiempo necesario; puede ser que posea mil pautas distintas y entonces... - ...es posible que el siguiente - dijo Wiseman, terminando el pensamiento del otro describa un ángulo de noventa grados y tire contra la persona que esté más cerca. - O quizá algo peor - admitió Pinario, sombrío -. Ese paquete de energía posee unos cuantos ergos; está preparado para funcionar durante cinco años, pero si toda saliera simultáneamente... - Continúe las pruebas - ordenó Wiseman. Se miraron entre ellos y luego volvieron la atención a la ciudadela. Para entonces los soldados se habían acercado al fuerte; de súbito, un muro de la ciudadela se bajó parcialmente dejando al descubierto la boca de un cañón; los soldados se tiraron cuerpo a tierra. - Nunca había visto esto - dijo Pinario. Hubo un silencio. Transcurridos algunos minutos el maniquí del niño, sentado entre los juguetes, dijo: - Esto me aburre. Hagan algo diferente. Los dos hombres se estremecieron mientras los soldados volvían a levantarse para reagruparse. Dos días después apareció en la oficina el supervisor de Wiseman, un hombre bajo y morrudo, con ojos saltos y expresión iracunda. - Escuche: tiene que sacarme esos juguetes de la fase de prueba - dijo Fowler -. Tiene tiempo hasta mañana. Iba a salir de la oficina cuando Wiseman lo detuvo. - Se trata de algo muy serio - explicó -; venga al laboratorio y verá que está sucediendo. Fowler lo acompañó, aunque sin dejar de argumentar durante todo el trayecto. - Parece no tener noción del capital que algunas firmas han invertido en estos artículos - le decía en el momento de entrar en el laboratorio -. Por cada artículo de muestra que usted tiene aquí hay en la Luna una nave o un depósito con miles de ellos esperando el permiso oficial para entrar aquí. Como no había rastros de Pinario, Wiseman empleó su propia llave. Rodeado de juguetes, como antes, el maniquí construido por los hombres del laboratorio continuaba sentado en el suelo. En torno a él, varios juguetes cumplían con su ciclo mecánico. El ruido ensordecedor de todos los aparatos en funcionamiento hizo dar un respingo a Fowler. - Este es el artículo en cuestión - dijo Wiseman, inclinándose hacia la ciudadela -. Como puede ver, hay doce soldados. Considerando ese número, la energía de que disponen y los complejos datos de instrucción... - Hay sólo once soldados - dijo Fowler interrumpiéndolo. - Quizá alguno se ha escondido por ahí - dijo Wiseman. - Tiene razón - dijo, detrás de ellos, una voz. Era Pinario; su rostro tenía una extraña expresión. - Ordené que se organizara una búsqueda. Falta uno. Los tres permanecieron en silencio. - Quizá fue destruido por la ciudadela - se atrevió a decir Wiseman. - Pero según las leyes de la materia - dijo Pinario -, si lo destruyó ¿qué hizo con los restos? - Es posible que los haya transformado en energía - aventuró Fowler mientras examinaba la ciudadela. - Tuvimos una idea ingeniosa - dijo Pinario -; cuando nos dimos cuenta de que había desaparecido un soldado pesamos la ciudadela y los once restantes. El peso total es exactamente igual al peso del juego completo, es decir a la ciudadela más los doce soldados. Por lo tanto, debemos dar por sentado que está dentro, en alguna parte concluyó, señalando la ciudadela que en ese momento apuntaba hacia los soldados que avanzaban para atacar. Al mirarla de cerca, algo dijo a Wiseman que la ciudadela había cambiado; no estaba como antes. - Vamos a ver; pasen las cintas - dijo Wiseman. - ¿Qué? - preguntó Pinario ruborizándose - ¡Oh! naturalmente. Se acercó al maniquí y, después de desconectarlo, sacó el tambor que contenía la cinta de grabación visual. Temblando, la llevó hasta el proyector. Después de sentarse, los tres hombres observaron las secuencias grabadas iluminándose una tras otra, hasta que se les cansaron los ojos. Los soldados avanzaban, retrocedían, recibían el fuego, se levantaban y volvían a avanzar... - Paren esa cinta - ordenó Wiseman súbitamente. Volvieron a pasar la última secuencia. Un soldado, con movimientos lentos, se acercaba a la base de la ciudadela; un proyectil, que le estaba destinado, estalló muy cerca del soldado y el humo de la explosión lo ocultó por un momento. Entretanto, el resto de los soldados corrió precipitadamente tratando de escalar las paredes del fuerte. El soldado, que emergió de entre la nube de polvo, continuó su marcha. Cuando llegó junto al muro, una sección de éste se corrió hacia atrás. El soldado, mimetizado con la mugrienta pared de la ciudadela, usó el extremo de su rifle como destornillador y se quitó la cabeza, después un brazo y por último ambas piernas. Las partes así separadas pasaron por la apertura de la ciudadela; uno de los brazos y el rifle quedaron para lo último. Cuando todo lo demás hubo pasado, esas partes también se arrastraron dentro de la ciudadela y desaparecieron. La apertura volvió a cerrarse. Hubo un largo silencio quebrado, al fin, por la voz enronquecida de Fowler. - El padre del niño creerá que éste ha perdido o destruido uno de los soldados. Al disminuir paulatinamente el número de piezas del juego, el niño parece culpable. - ¿Qué sugiere usted? - dijo Pinario. - Manténganlo funcionando - dijo Fowler mientras asentía -. Que cumpla todo su ciclo, pero no lo dejen solo. - Desde ahora en adelante me encargaré de que siempre haya alguien en la habitación - dijo Pinario. - Será mejor que se quede usted - observó Fowler. Wiseman pensó, tal vez sería mejor que todos nos quedáramos junto al juego; por lo menos dos: Pinario y yo. Me intriga saber qué hizo con las piezas. ¿Qué pudo hacer? Al finalizar la semana la ciudadela había absorbido cuatro soldados más. Observando a través de un monitor, Wiseman no pudo percibir ningún cambio en la apariencia del fuerte. Naturalmente, el crecimiento era interno y tenía lugar en un sitio oculto. Continuaban los eternos asaltos; los soldados se arrastraban hasta el fuerte y éste arrojaba una andanada de proyectiles para defenderse. Mientras tanto, habían seguido recibiendo nuevos productos ganimedianos y juguetes último modelo llegaban a la oficina para ser inspeccionados. - ¿Y ahora qué? - preguntó Wiseman para sí. El primero era un artículo de apariencia bastante simple: un traje de cow-boy del lejano oeste americano; al menos así decía la descripción, pero él prestó al folleto una atención somera. ¡Al diablo con lo que decían los ganimedianos! Abrió la caja en la que venía el traje y lo desdobló. Hecho con una tela agrisada, tenía una calidad indefinida. ¡Qué trabajo deficiente!, pensó. Apenas se parecía al traje tradicional de cow-boy. Las costuras eran vagas, indefinidas y cuando lo tomaba entre las manos la tela se estiraba, deformándose. Sin darse cuenta, había tirado hacia afuera el interior de un bolsillo que quedó colgando. - No entiendo; - dijo Wiseman -. Va a ser muy difícil vender este traje. - Pruébatelo - sugirió Pinario - ya verás. Wiseman consiguió meterse el traje a duras penas. - ¿Es peligroso? - No - contestó Pinario -. Ya lo he probado; fue concebido con intención de entretener y creo que puede ser efectivo. Hay que usar la imaginación para hacerlo accionar. - ¿En qué sentido? - En cualquier forma. Naturalmente, al ver el traje Wiseman se puso a pensar en cow-boys. Se imaginó en el rancho, cabalgando por el campo mientras, a los costados del sendero, un rebaño de ovejas negras rumiaba heno con el característico movimiento lento y circular de las quijadas inferiores. Se detuvo junto al cerco de alambre de púas, sostenido por un poste de vez en cuando, y siguió contemplando las ovejas. En cierto momento, y aparentemente sin motivo alguno, los animales formaron una larga fila y se alejaron hacia una colina sombría, que él no podía ver con claridad. Había, contra el horizonte, algunos árboles aislados. Un polluelo de gavilán se remontó hacia el cielo aleteando para darse impulso, como si tratara de llenarse los pulmones de aire para volar más alto, pensó. El halcón planeó vigorosamente por algunos minutos y después se deslizó con suavidad. Wiseman recorrió el paisaje con la vista, tratando de descubrir la posible presa. Ante sí, el campo seco, rasurado por las ovejas que habían pastado en él, se extendía bajo el sol estival. Algunas langostas saltarinas salpicaban la planicie; de pronto, en medio del camino, apareció un sapo. Estaba casi enterrado en un montículo de tierra y sólo la parte superior de su cuerpo permanecía al descubierto. Se inclinó y, armándose de coraje, trató de acariciar la cabeza del sapo, cubierta de verrugas, cuando oyó a sus espaldas la voz sonora de un hombre. - ¿Te gusta mucho? - Sí, claro - respondió Wiseman. Respiró profundamente, aspirando el olor a pasto seco que le llenó los pulmones. - ¿En qué se distingue el sapo macho de la hembra? ¿Por las manchas, quizá? - Por qué me lo preguntas? - dijo el hombre que continuaba detrás de él, fuera de su campo visual. - Aquí hay un sapo. - ¿Podría hacerte algunas preguntas? Curiosidad, simplemente. - Por supuesto - respondió Wiseman. - ¿Cuántos años tienes? La pregunta era fácil. - Diez años y cuatro meses - respondió, orgulloso. - ¿Dónde estás en este momento? - En el campo; este rancho es del señor Gaylor. Mi padre nos trae a mamá y a mí todos los fines de semana, siempre que puede. - Vuélvete y mírame bien - dijo el hombre -, a ver si me conoces. Apartó la mirada del sapo semienterrado y, al volverse de mala gana, vio a un adulto de rostro alargado y nariz irregular. - Usted es el que entrega el gas - dijo -; trabaja para la compañía de gas butano. Miró alrededor y, como era de esperar, el camión estaba estacionado allí cerca. - Dice mi padre que el butano es muy caro, pero no hay otro... El hombre lo interrumpió. - Por curiosidad, solamente. ¿Cómo se llama la compañía de butano? - Lo dice en el camión - dijo Wiseman mientras leía los grandes caracteres pintados en el costado del vehículo - «Pinario Distribuidora de Butano. Petaluma. California». Usted es el señor Pinario. - ¿Puedes jurar que tienes diez años y estás en un campo cerca de Petaluma, California? - preguntó el señor Pinario. - Claro - replicó el otro. Más allá del campo vio algunas colinas arboladas. Sintió deseos de ir hasta ellas y vagabundear; estaba cansado de estar quieto, hablando sin moverse. - Hasta luego - dijo, mientras empezaba a caminar -. Tengo que hacer un poco de ejercicio. Salió corriendo por el sendero de grava, dejando solo al señor Pinario. Las langostas, asustadas, saltaban a su paso. Echó a correr, cada vez más rápido hasta qué empezó a jadear. - ¡Leon! - llamó el señor Pinario - deja de correr. - Quiero llegar hasta esas colinas - dijo Wiseman con la voz entrecortada, pues aún seguía trotando. Súbitamente sintió un fuerte golpe; cayó de bruces y trató de levantarse con gran esfuerzo. Un tenue resplandor se produjo en el aire seco del mediodía. Sintió miedo y trató de alejarse. Frente a él comenzó a materializarse un objeto; era una pared plana... - No podrás llegar hasta esas colinas - dijo el señor Pinario a sus espaldas -. Será mejor que te quedes en tu lugar; es peligroso, puedes chocar contra algo. Wiseman tenía las manos húmedas de sangre; al caer se había cortado. Miró la sangre, azorado... Mientras lo ayudaba a quitarse el traje de cow-boy, Pinario le decía: - Es el juguete más malsano que pueda pedirse; al poco tiempo de usarlo, el niño será incapaz de enfrentar la realidad contemporánea. Mire como ha quedado. Poniéndose de pie con mucha dificultad, Wiseman examinó el traje que Pinario le había quitado a la fuerza. - No está mal - dijo, temblándole la voz -. Evidentemente estimula cierta tendencia a la enajenación que pueda haber latente. Reconozco haber abrigado siempre cierta añoranza por volver a la niñez, especialmente a ese período en que vivíamos en el campo. - Fíjate que dentro de la fantasía has logrado incorporar ciertos elementos reales - dijo Pinario -, para prolongarla todo el tiempo posible. De no haberte llamado a la realidad habrías incorporado al sueño la pared del laboratorio para imaginar que se trataba del granero. - Ya... había empezado a ver el viejo edificio donde se ordeñaba - admitió Wiseman -; donde los granjeros iban a buscar la leche. - Después de cierto tiempo habría sido imposible sacarte de allí - dijo Pinario. Si esto le sucede a un adulto, ¿qué pasará con un niño?, pensó Wiseman. - Eso que ves allí - dijo Pinario - ese juego, es una novedad excéntrica. ¿Quieres verlo? No hay prisa, sin embargo. - Me encuentro bien - afirmó Wiseman, y tomando el tercer artículo comenzó a desenvolverlo. - Se llama «Síndrome» - dijo Pinario -; es muy semejante al antiguo juego de Monopolio. El juego estaba compuesto de un cartón, dados, piezas que representaban a los jugadores y dinero para jugar. Traía también certificados de acciones. - Es como todo ese tipo de juegos - dijo Pinario -, sin molestarse en leer las instrucciones -. Obviamente consiste en comprar el mayor número de acciones. Vamos a llamar a Fowler para que participe; se necesitan por lo menos tres participantes. El jefe de la sección no tardó en reunirse con ellos, y los tres se sentaron a una mesa con el juego de Síndrome en el centro. - Todos los jugadores empiezan con la misma base - explicó Pinario - como se acostumbra en este tipo de juego. Durante el desarrollo del mismo la situación de los participantes va cambiando de acuerdo con el valor de las acciones que adquieren en los diversos síndromes económicos. Los síndromes estaban representados por unos objetos de plástico, de colores vivos y tamaño pequeño, semejantes a las viejas casas y hoteles del juego de Monopolio. Arrojaban el dado y, según los puntos que sacaban, movían las piezas sobre el cartón; de acuerdo con los puntos obtenidos hacían ofertas para comprar propiedades; compraban, pagaban multas, cobraban multas y a veces volvían por un rato a «las cámaras de descontaminación». Mientras tanto, a sus espaldas, los siete soldaditos volvían a atacar la ciudadela, una y otra vez. - Eso me aburre - dijo el niño maniquí -. Hagan algo diferente. Los soldados se reagruparon y empezaron un nuevo ataque, acercándose cada vez más a la fortaleza. Inquieto e irritado, Wiseman exclamó: - Me pregunto cuánto tiempo tiene que seguir funcionando eso para que podamos descubrir su finalidad. - No podemos saberlo - dijo Pinario, clavando la mirada en una acción de mercado color púrpura y oro que Fowler acababa de adquirir -. Esa me viene bien, es de una mina de uranio en Plutón. ¿Cuánto pide por ella? - Tiene un alto valor - murmuró Fowler, mirando apreciativamente sus otras acciones -. Puede ser que haga un trueque. ¿Cómo puedo concentrarme en el juego - pensó Wiseman - si esa cosa se acerca cada vez más, Dios sabe a qué punto critico? ¡Ojalá supiera para qué fue construida! Para llegar a un punto crítico de masa... - Un momento - dijo lenta y cautelosamente, dejando sobre la mesa su paco de acciones -. ¿No les parece que esa ciudadela puede ser una pila? - ¿Pila de qué? - preguntó Fowler, ensimismado en el juego. - Dejen de jugar - ordenó Wiseman en voz alta. - La idea es interesante - dijo Pinario, dejando a un lado sus fichas -; puede convertirse en una bomba atómica poco a poco. Va agregando masa hasta que... - se interrumpió -... no, ya hemos pensado en eso. No contiene elementos pesados. Es sólo una batería que dura cinco años, mas una cantidad de pequeños mecanismos, manejados mediante instrucciones transmitidas por la misma batería. Con esos elementos no se puede hacer una pila atómica. - Creo que sería conveniente salir de aquí - dijo Wiseman. Su reciente experiencia con el traje de cow-boy le había inspirado gran respeto por los artífices ganimedianos. Si el traje era un juguete pacífico... Mirando por encima del hombro Fowler anunció: - Ahora quedan sólo seis soldados. Wiseman y Pinario se pusieron de pie simultáneamente. Era cierto; sólo quedaba la mitad del grupo de soldados. Otro más había quedado integrado a la ciudadela. - Llamemos a servicios militares y pidamos un experto en bombas - dijo Wiseman -, para que la examine. Esto no corresponde a nuestro departamento. Y volviéndose hacia su jefe agregó: - ¿No está de acuerdo? - Primero terminemos el partido - dijo Fowler. - Es mejor estar seguros - dijo Wiseman. Su expresión distraída denotaba que estaba completamente absorto en el juego y deseaba seguir hasta el final. - ¿Cuánto ofrecen por mi acción de Plutón? - preguntó -. Estoy dispuesto a aceptar ofertas. Hizo un trueque con Pinario y así, entretenidos, continuaron jugando una hora más. Pasado ese tiempo fue evidente para todos que Fowler estaba ganando control de los diversos tipos de acciones. Había podido acumular cinco síndromes de minas, dos de fábricas de plástico, un monopolio de algas y los siete síndromes de ventas al por menor. Como consecuencia de haber logrado el control de las acciones, había acumulado casi todo el dinero. - Yo salgo - dijo Pinario - ¿Alguien quiere comprar lo que me queda? - preguntó, señalando las acciones insignificantes que no le dan control de nada. Wiseman ofreció el dinero que le quedaba para comprar las últimas acciones y con el producto de la compra reinició el juego, esa vez sólo contra Fowler. - Es evidente que este juego es una réplica de aventuras económicas típicamente infraculturales - dijo Wiseman -. Los síndromes de ventas minoristas son, sin lugar a dudas, acciones ganimedianas. Empezó a entusiasmarse. En dos oportunidades el dado le resultó favorable y eso le permitió agregar algunas acciones a su escaso capital. - Los niños que participen en este juego - comentó - adquirirán una sana actitud con respecto a la realidad económica. Los preparará para desenvolverse en la vida. Pero pocos minutos después su marcador cayó sobre un gran recuadro de acciones pertenecientes a Fowler y la multa consiguiente lo despojó de todos sus recursos. Tuvo que renunciar a dos acciones importantes; el fin estaba a la vista. Pinario echó una mirada a los soldados que avanzaban contra la ciudadela. - ¿Sabes una cosa, Leon? - preguntó -. Creo que estoy de acuerdo contigo; esto puede ser una terminal de bomba, una especie de estación receptora. Cuando tenga toda la cuerda acumulada tal vez la energía transmitida desde Ganimedes provoque una explosión. - ¿Creen que eso es posible? - preguntó Fowler mientras distribuía pilas de dinero de acuerdo a su valor. - ¿Quién sabe de lo que son capaces? - dijo Pinario caminando con las manos en los bolsillos -. ¿Terminaron de jugar? - Falta poco - dijo Wiseman. - Les digo eso - explicó Pinario - porque ahora sólo quedan cinco soldados. Está actuando con más celeridad. Tardó una semana en incorporar el primer soldado, y para el séptimo sólo necesitó una hora. No me sorprendería que el resto, los cinco que quedan, se fueran en una hora. - Terminamos - anunció Fowler, que acabó dueño de todas las acciones y hasta el último dólar. - Llamaré a los servicios militares para que examinen la ciudadela - dijo Wiseman apartándose de Fowler que quedaba solo a la mesa. En cuanto a este juego - agregó -, es sólo una imitación del juego terráqueo de Monopolio. - Tal vez no han advertido que ya lo tenemos, aunque con otro nombre - dijo Fowler. Después de estampar el sello de admisibilidad sobre el juego de Síndrome informaron al importador. Wiseman llamó desde su oficina a los servicios militares para pedirles ayuda. - Enseguida le enviaremos un experto en bombas - dijo una voz suave desde el otro extremo de la línea -. Tal vez convenga dejar el objeto hasta que llegue el técnico. Wiseman agradeció al empleado y cortó; se sintió inútil. No habían podido descubrir el misterio de la ciudadela y ahora el asunto estaba fuera de sus manos. El experto en bombas, un joven de pelo muy corto, les sonrió amablemente mientras dejaba su equipo en el suelo. Vestía traje mecánico común, sin ninguna protección especial. - Mi primera recomendación - dijo después de mirar rápidamente la ciudadela - sería desconectar las tomas de la batería; o, si lo prefieren, podemos dejar que se cumpla todo el ciclo y desconectaremos las cargas antes de que se produzca cualquier reacción. En otras palabras; dejaremos que los últimos elementos móviles penetren en la ciudadela y, en cuanto estén dentro, desconectaremos las tomas, las abriremos y veremos qué es lo que está pasando. - ¿No es peligroso? - preguntó Wiseman. - No creo - dijo el experto -; al menos no detecto signos de radioactividad. Se sentó en el suelo, frente a la parte posterior de la ciudadela, con un alicate cortante. Quedaban sólo tres soldados. - Ya no tardará - dijo el joven, entusiasmado. Quince minutos más tarde, uno de los soldados restantes se arrastró hasta la base de la ciudadela, se quitó la cabeza, un brazo, las piernas, el tronco y desapareció, en trozos, por la apertura que tenía ante sí. - Ahora quedan dos - anunció Fowler. Diez minutos después, uno de los dos soldados que quedaba siguió al anterior. Los presentes se miraron entre sí. - Estamos llegando al final - sentenció Pinario, con la voz enronquecida. El último soldado se abrió paso hacia la ciudadela. A pesar de los proyectiles disparados, continuó su camino. - Desde un punto de vista lógico - dijo Wiseman en voz alta, para romper la tensión -, debería requerir más tiempo a medida que avanza el proceso, puesto que hay menos soldados en los que concentrar la acción. Tendría que haber empezado rápido para después hacerse menos frecuente, y el último soldado debería haber tardado por lo menos un mes para... - Baje la voz - dijo el experto, amable -. Por favor. El soldado número doce había llegado a la base del fuerte. Igual que los precedentes empezó a desarticularse. - Tenga listo el alicate - graznó Pinario. Las partes del soldado se introdujeron en la ciudadela. La apertura empezó a cerrarse lentamente. Desde adentro se escuchó un zumbido. Hubo signos de actividad. - ¡Ya, por el amor de Dios! - gritó Fowler. El técnico cortó con las tenacillas la toma positiva de la batería. Una chispa se desprendió de la herramienta y el joven dió un brinco; el alicate saltó de la mano y se deslizó por el suelo. - ¡Jesús! - exclamó -. Parece que dí en tierra. Un poco mareado, se inclinó para recoger el alicate. - Tenía la mano apoyada sobre el armazón de esa cosa - dijo Pinario, excitado. El joven recogió el alicate y se puso en cuclillas, buscando a tientas la toma. - Tal vez si lo envuelvo en un pañuelo - murmuró, tomando el alicate mientras buscaba un pañuelo en el bolsillo -. ¿Alguien puede darme algo para envolver ésto? No quiero que me tire al suelo; quién sabe cuántos... - Démelo a mí - pidió Wiseman, quitándole el alicate y, haciendo a un costado a Pinario, cerró las muelas del alicate en torno a la toma. - Demasiado tarde - dijo Fowler, con calma. Aturdido por un rumor constante que sentía en la cabeza, Wiseman casi no pudo oír la voz de su jefe; se tapó los oídos con las manos haciendo un esfuerzo inútil por no escuchar el ruido. Parecía pasar directamente de la ciudadela a su cerebro, transmitida por el hueso. Nos demoramos demasiado - pensó -; nos tiene en su poder. Ganó porque somos muchos y empezamos a discutir entre nosotros... Escuchó una voz en su cerebro: - Lo felicito por su fortaleza; usted ha ganado. Tuvo una agradable sensación de triunfo. - Había tantas posibilidades en contra - continuó la voz - que cualquier otro habría fracasado. Entonces supo que todo estaba bien. Se había equivocado. - Lo que acabas de lograr - continuó la voz -, puedes repetirlo en cualquier momento de tu vida. Siempre podrás triunfar sobre tus adversarios; si eres paciente y constante podrás triunfar; el universo, después de todo, no es un lugar apabullante... Estaba de acuerdo. Es cierto, pensó, irónicamente; tiene razón. - Son personas comunes - dijo la voz, tranquilizándolo -. Aunque eres uno solo, un individuo contra todos, nada tienes que temer. Deja pasar el tiempo y no te preocupes. - Así lo haré - dijo en voz alta. El zumbido disminuyó paulatinamente; la voz se apagó. - Terminó - dijo Fowler después de una larga pausa. - No entiendo nada - confesó Pinario. - Esa es la finalidad - dijo Wiseman -. Se trata de un juguete de apoyo psicológico; contribuye a darle confianza en sí mismo al niño. La destrucción de los soldados pone fin a la separación que existe entre él y el mundo; se confunde con el medio hostil y, al hacerlo, logra dominarlo. - Entonces no es perjudicial - dijo Fowler. - ¡Tanto trabajo para nada! - gruñó Pinario y, dirigiéndose al experto en bombas agregó -. Lamento haberlo hecho venir. La ciudadela abrió sus puertas de par en par. Doce soldados, completos e intactos, salieron de adentro. El ciclo se había cumplido; una vez más podía comenzar la serie de asaltos. - No voy a aprobarlo - anunció repentinamente Wiseman. - ¿Qué dice? - preguntó Pinario - ¿Porqué? - No me inspira confianza. Es demasiado complicado para lo que hace. - Explíquese - pidió Fowler. - No hay nada que explicar - continuó Wiseman -. Tenemos aquí un artefacto muy complicado y todo lo que hace es desarmarse y volverse a armar. Tiene que haber algo más que nosotros no podemos... - Pero es terapéutico - interpuso Pinario. - Lo dejo a tu criterio, Leon - dijo Fowler -, si tienes dudas, no lo apruebes. No están de más ciertas precauciones. - Tal vez me equivoque - dijo Wiseman -, pero no puedo menos que pensar una cosa: ¿Para qué fabricaron esto? Creo que aún no lo sabemos. - ¿Tampoco aprobaremos el traje de cow-boy norteamericano? - dijo Pinario. - No. Sólo el otro juego - dijo Wiseman - ese... Síndrome, o como se llame. Se inclinó para ver a los soldados asaltar la ciudadela. Otra vez las bocanadas de humo, más actividad, ataques simulados, cuidadosas retiradas... - ¿En qué estás pensando? - preguntó Pinario, mirándolo atentamente. - Tal vez su único objeto sea distraernos - dijo Wiseman -; mantener nuestras mentes ocupadas para que no nos demos cuenta de algún otro hecho. Tenía una vaga intuición, una inquietud, pero no podía precisarla. - Un anzuelo - dijo -, mientras sucede algo más en lo que no reparamos. Por eso es tan complicado, para despertar nuestras sospechas. Fue construido con ese fin. Confundido aún, puso el pie frente a un soldado; éste se refugió detrás del zapato, escondiéndose de los monitores de la ciudadela. - Debe ser algo que tenemos ante nuestros propios ojos - dijo Fowler - y no lo percibimos. - Sí - dijo Wiseman, preguntándose si lograrían encontrarlo -. De todos modos queda aquí, donde podemos observarlo. Se sentó cerca, dispuesto a mirar el accionar de los soldados. Se puso lo más cómodo posible, preparándose para esperar mucho, mucho tiempo. Esa misma tarde, a las seis, Joe Hauck, gerente de ventas de la tienda para niños Appeley, paró el coche frente a su casa; bajó y subió rápidamente los escalones. Llevaba bajo el brazo un paquete grande; era una muestra, de la que se había apropiado. - ¡Hola! - chillaron sus hijos Bobby y Laura cuando entró - ¿Nos trajiste algo, papaíto? Se pusieron a saltar en torno suyo, impidiéndole el paso. Su esposa dejó la revista que estaba leyendo y lo miró desde la cocina. - Es un nuevo juego que les he traído - dijo Hauck, sintiéndose alegre al desatar el paquete. No veía por qué razón no podía, de vez en cuando, llevarse alguno de los paquetes con los nuevos juguetes. Había pasado semanas en el teléfono, tratando de que Control de Importaciones aprobara la mercadería. Después de tanto tira y afloja, sólo uno de los tres artículos había sido aprobado. Mientras los chicos se iban con el juego, su esposa murmuró en voz baja: - Más corrupción en las altas esferas. Nunca aprobaba que él trajera a su casa artículos del negocio. - Tenemos miles de esos juegos - contestó Hauck -; el depósito está lleno, uno más o menos no tiene importancia. Nadie notará que falta. A la hora de la cena los niños leyeron cuidadosamente las instrucciones, estudiándolas palabra por palabra. Era lo único que les interesaba. - No leáis mientras coméis - los reprendió la madre. Recostándose en el respaldo de la silla, Joe Hauck con mentó sus experiencias del día. - Y después de tanto tiempo, ¿sabes qué aprobaron? Un miserable artículo. Con mucha suerte y una campaña intensa tal vez saquemos alguna ganancia. Lo que se hubiera vendido muy bien es ese invento de las tropas de choque. Pero está estancado indefinidamente. Encendió un cigarrillo, dispuesto a descansar. Estaba disfrutando de la tranquilidad del hogar, la compañía de su esposa y sus hijos. - Papá, ¿quieres jugar? - preguntó su hija -. Dice que cuantos más jugadores mejor. - Por supuesto - replicó Joe Hauck. Mientras su mujer retiraba los platos de la mesa, los niños y él extendieron el cartón; sacaron el dado, el facsímil de dinero y las acciones. No tardó en concentrarse en el juego, que absorbió toda su atención. Le volvieron a la mente reminiscencias de juegos de su niñez y, con habilidad y recursos originales, empezó a acumular acciones. Cuando el juego estaba por terminar había logrado apoderarse de casi todos los síndromes. Se recostó, suspirando satisfecho. - Eso es todo - dijo a los niños -. Reconozco que tengo un poco de ventaja; después de todo, tengo cierta experiencia en este tipo de juego. Se puso a levantar del cartón las valiosas acciones; estaba orgulloso y satisfecho. - Lamento haberles ganado, chicos. - No has ganado - respondió la niña. - Has perdido - afirmó el varón. - ¿Queeeé? - exclamó Joe Hauck. - La persona que termina con más acciones, pierde - aclaró Laura. - ¿Ves? - dijo, mostrándole la hoja de instrucciones -. La finalidad es desprenderte de tus acciones. Papá, estás fuera del juego. - ¡Al diablo con todo! - exclamó, frustrado - ¿Qué clase de juego es este? No es divertido. - Ahora continuamos el juego nosotros dos - dijo Bobby -; después veremos quién gana. Mientras se apartaba de la mesa, Joe Hauck murmuró. - No entiendo. ¿Qué podrá ver la gente en un juego en que el ganador termina sin nada? Los chicos continuaban con el juego. A medida que el dinero y las acciones pasaban de una mano a otra, el entusiasmo de los niños iba en aumento. Cuando el juego llegó a su etapa final estaban tan concentrados que era imposible sacarlos de su embeleso. - No conocen Monopolio - dijo Hauck -, por eso este juego tonto les gusta. De todas maneras, lo importante era que Síndrome gustara a los chicos. Eso quería decir que sería fácil venderlo, y eso le bastaba. Los niños aprendieron con facilidad a entregar su capital; demostraban mucha ansiedad por desprenderse de sus acciones y del dinero, agitados y felices. Laura levantó la vista un momento, los ojos brillantes de satisfacción. - Es el mejor juego educativo que has traído a casa, papá - dijo. SI NO EXISTIERA BENNY CEMOLI... Los tres niños atravesaban a la carrera el campo descuidado; al ver la nave lanzaron un grito de alegría. ¡Por fin había aterrizado! Fueron los primeros en verla y justo en el lugar que habían anticipado. - ¡Oye, es la más grande que he visto! - exclamó el primer niño, con la voz entrecortada -. Esa no viene de Marte, debe venir de más lejos, del otro lado. Te lo aseguro. Viendo el enorme tamaño del aparato el temor lo volvió silencioso. Después, mirando hacia el cielo descubrió que había llegado una flota, como todos habían esperado. - Será mejor que vayamos a avisar - dijo a sus compañeros. Allá en la colina John LeConte estaba de pie junto a su limousine a vapor esperando, impaciente, que la caldera se calentara. Los chicos fueron los primeros en llegar - pensó, furioso - cuando tendría que haber sido yo. Para colmo, se trataba de unos chiquilines harapientos, simples hijos de granjeros. - ¿Hoy funciona el teléfono? - preguntó a su secretario. El señor Fall echó un vistazo al talonario sujeto con el pisapapeles. - Sí, señor ¿Desea que transmita algún mensaje a la ciudad de Oklahoma? - preguntó. De todos los empleados que habían sido asignados a la oficina de LeConte, Fall era el más esquelético. Evidentemente ese hombre ayunaba, no tenía ningún interés en comer, y era muy eficiente. - La gente de inmigración tendrá que enterarse de este ultraje - murmuró LeConte. Soltó un suspiro. Toda había salido mal. Después de diez años de colonización había llegado la flota de Próxima Centauro y ninguno de los artefactos de alarma había anunciado con anticipación el aterrizaje. La ciudad de Oklahoma se vería ahora obligada a tratar con los invasores en su propio terreno, con la consiguiente desventaja psicológica que LeConte no podía dejar de considerar. Observó cómo las naves comerciales de la flota empezaban la tarea de descarga con una mezcla de admiración y de envidia. Era inevitable. Miren el equipo de que disponen - pensó -. A su lado parecemos unos simples provincianos. Deseó fervientemente que su coche oficial no hubiera requerido veinte minutos para calentarse. Deseó... ¡tantas cosas! En primer lugar, deseaba que ORUC no existiera. La Oficina de Renovaciones Urbanas Centauro era un cuerpo constituido con muy buenas intenciones pero, por desgracia, contaba con un pesado aparato de organización interna... Allá en el 2170 se le había informado sobre la Desgracia y se lanzó al espacio como un organismo fototrópico, sensible a la luz física provocada por las explosiones de la bomba de hidrógeno. Pero LeConte estaba al tanto de algo más que eso; en realidad, las organizaciones que regían el sistema Centauro conocían muchos detalles de la tragedia porque habían mantenido constante contacto radial con otros planetas del sistema solar. Muy pocas formas de vida habían logrado conservarse en la Tierra. Oriundo de Marte, siete años atrás él había encabezado una misión de auxilio y, después de un tiempo, decidió quedarse en la Tierra debido a las muchas oportunidades que había, dadas las condiciones actuales. Estamos en una difícil situación - se dijo mientras esperaba que el coche a vapor se calentara -. Fuimos los primeros en llegar, y sin embargo ORUC nos desplaza. Es un hecho ingrato que debemos enfrentar. Creo que hemos hecho un buen trabajo de reconstrucción. Naturalmente, el planeta no está como antes pero, después de todo, diez años no es mucho tiempo. Es posible que dentro de veinte años más los trenes vuelvan a correr. Además, los últimos bonos para la reconstrucción de caminos se han vendido muy bien, hasta hubo un exceso de suscripciones. - Una llamada para usted, señor; de la ciudad de Oklahoma - dijo el señor Fall, pasándole el receptor del teléfono portátil de campaña. - Habla el representante final de campaña, John LeConte - dijo LeConte en voz alta -. Adelante, repito, adelante. - Oficina Central del Partido - anunció débilmente desde el otro extremo de la línea una seca voz oficial, entremezclada con interferencias estáticas -. Hemos recibido informes de docenas de ciudadanos alertas en Oklahoma Occidental y Texas, dicen que una inmensa... - Se encuentra aquí - dijo LeConte -. Los estoy viendo. En este momento me disponía a ir a parlamentar con los miembros más destacados de la expedición; recibirán mi informe a la hora acostumbrada. No era preciso que me controlaran (el tono de su voz denotó irritación). - ¿La flota trae armamentos pesados? - No - dijo LeConte -, parece estar compuesta de burócratas, funcionarios de distintos gremios y transportistas oficiales. En otras palabras, cuervos. El hombre del partido le ordenó desde su escritorio. - Bien. Preséntese y deles a entender que la población nativa desconfía de su presencia en la zona y que el Consejo Administrativo de Alivio a Zonas destrozadas por la guerra tampoco los mira con beneplácito. Dígales que reuniremos la legislatura para que apruebe una ley protestando por esta intromisión de un cuerpo de otro sistema en nuestros asuntos internos. - Ya sé, ya sé - dijo LeConte -; todo está decidido, lo sé. En ese momento lo llamó el chofer. - Señor, el coche está listo. El funcionario del partido le dió las últimas instrucciones: - Deje establecido que usted no puede negociar con ellos, que carece de autoridad para admitirlos en la Tierra; sólo el Consejo tiene poderes para hacerlo aunque, por supuesto, está absolutamente en contra. LeConte colgó y corrió hacia el coche. A pesar de la oposición de las autoridades locales, Peter Hood de ORUC, resolvió establecer su cuartel general en las ruinas de la antigua capital terráquea, la ciudad de Nueva York. Eso daría cierto prestigio a los miembros de ORUC, a medida que ampliaran el circulo de influencia de su organización. Al final, como era de esperar, el círculo abarcaría a todo el planeta, pero la tarea requeriría varias décadas. Mientras se abría paso entre las ruinas de lo que fuera una vez un importante depósito ferroviario, Peter Hood pensó que cuando la obra estuviera terminada él ya se habría retirado. Poco quedaba de la cultura anterior a la Desgracia y las autoridades locales - los políticos mediocres que habían llegado en bandadas desde Marte y Venus, los planetas vecinos - habían hecho muy poco. A pesar de eso, aplaudía los esfuerzos realizados hasta entonces. - ¿Saben una cosa? - dijo a los miembros de su personal que iban tras él -. Han hecho la parte más difícil, y deberíamos estarles agradecidos. No es fácil llegar a una zona totalmente destruida, como les tocó a ellos. - Sacaron pingües ganancias - observó uno de los hombres, llamado Fletcher. - No debemos fijarnos en los motivos - replicó Hood -, sino en los resultados que han obtenido. Mientras hablaba así recordó al funcionario que fuera a recibirlos en su coche a vapor. Había dado ocasión a una ceremonia formal y solemne. Años atrás, cuando esos funcionarios llegaron al lugar, nadie había salido a recibirlos a no ser, quizá, por algunos sobrevivientes plagados de quemaduras producidas por las radiaciones que salieron a tientas de los sótanos y abrieron la boca sin pronunciar palabra. Un temblor lo sacudió. Un miembro de ORUC de escaso rango se le acercó y después de saludarlo dijo: - Creo que hemos localizado una estructura intacta donde su personal podrá alojarse temporalmente. Está en un subsuelo - agregó, con expresión turbada -. No es lo que hubiéramos deseado pero... para conseguir algo más adecuado habríamos tenido que desalojar a algunos nativos. - Sí - contestó Hood -, han tenido bastante tiempo para explorar. No me opongo. Seguramente se trata de un sótano remodelado; me basta con que sea útil. El miembro de ORUC siguió hablando. - La estructura pertenecía a un gran diario homeostático, el New York Times. Se autoimprimía justo debajo de donde estamos; al menos eso es lo que indican los mapas. Aún no hemos podido encontrar el diario, aunque existía la costumbre de enterrar los periódicos homeostáticos a casi un kilómetro de profundidad. Aún no sabemos cuánto sobrevivió éste. - Debe ser muy valioso - observó Hood. - Sí - dijo el miembro de ORUC -, tiene salidas por todo el planeta; debe estar sacando miles de ediciones diarias. Cuántas salidas funcionan... - se interrumpió -; resulta difícil creer que los políticos locales no hayan hecho ningún esfuerzo para reparar alguno de los diez u once periódicos homeostáticos que había; pero parece que es así. - Extraño - dijo Hood -, descuidar de esa manera algo que les hubiera facilitado la tarea. Después de la Desgracia, la misión de mantener el contacto con la gente de una misma cultura dependió en mucho de los periódicos ya que las partículas suspendidas en la atmósfera hacían difíciles, cuando no imposible, la recepción por radio y televisión. Esto me hace sospechar - concluyó, volviéndose hacia sus ayudantes -, que quizás no ponen el empeño suficiente. ¿No es posible que sólo aparenten trabajar? Su mujer Joan fue la primera en hablar. - Tal vez no posean la habilidad suficiente para volver a poner los diarios en funcionamiento. Tienes razón - pensó Hood -. Debemos darles el beneficio de la duda. - La última edición del Times - afirmó Fletcher -, fue puesta en las líneas el día de la gran Desgracia. Desde entonces la red de comunicaciones periodísticas no ha vuelto a funcionar, ni tampoco las fuentes de creación correspondientes - y agregó, en tono desdeñoso -. Eso demuestra lo ignorante que son esos políticos en cuanto a los elementos básicos de una cultura. No siento el menor respeto por ellos. Sólo volviendo a poner en actividad los periódicos homeostáticos haremos más por restablecer la cultura anterior a la tragedia de lo que ellos han logrado a través de miles de proyectos insignificantes. - Tal vez su interpretación no sea correcta - dijo Hood -; pero bueno, esperemos que el cefalón del periódico esté intacto. Resultaría totalmente imposible reemplazarlo. Se encontraban ante la entrada que los miembros de ORUC habían conseguido despejar. Se trataba, nada menos, que del primer paso que iban a dar en el planeta arruinado: restaurar a su antigua jerarquía una poderosa entidad autosuficiente. Después que el periódico homeostático saliera regularmente estaría libre para dedicarse a otras tareas; entretanto, el diario sería una gran ayuda. - ¡Dios mío! - exclamó un trabajador que estaba despejando todavía los escombros -. Nunca había visto tanta basura amontonada en un solo lugar. Parece que lo hicieron a propósito. Entretanto, el hornillo succionador que estaba manejando continuaba encendiéndose y avanzando lentamente, absorbiendo sin descanso material que transformaba en energía, lo que permitía aumentar poco a poco el tamaño de la entrada. - Deseo un informe rápido sobre su estado actual - dijo Hood al equipo de ingenieros que esperaba para entrar -. Cuánto tiempo demoraríamos en reactivarlo, cuánto... - se interrumpió. Habían llegado dos policías con uniforme negro, pertenecientes a la nave de seguridad. Reconoció enseguida al principal, Otto Dietrich, el investigador superior que viajaba con la flota desde Centauro y no pudo evitar ponerse tenso. No fue el único en reaccionar de esa manera; vio también que los ingenieros y trabajadores se detenían un momento y después, más lentamente, continuaban lo que estaban haciendo. - Sí - dijo a Dietrich -, encantado de verlo. Vayamos a un lugar donde podamos hablar. No le cabía la menor duda en cuanto a lo que deseaba el investigador; en realidad, lo había estado esperando. - No le robaré mucho tiempo, Hood. Sé que está muy ocupado. ¿Qué es esto? preguntó con una expresión alerta y ansiosa en la cara rubicunda y bien rasurada. Hood atendió a los policías en un pequeño cuarto lateral convertido en oficina temporal. - Me opongo a cualquier juicio - dijo, con calma -. Ha pasado mucho tiempo; es mejor dejar las cosas como están. Dietrich se tironeaba, pensativo, el lóbulo de la oreja. - Los crímenes de guerra no cambian - dijo -; continúan siendo lo mismo aunque transcurran tres, cuatro décadas. De todas maneras, no podemos basarnos en ningún razonamiento lógico. La ley requiere que hagamos un juicio. Alguien debe ser responsable de haber empezado la guerra y es posible que ocupe aún un puesto de autoridad; aunque eso no es lo importante. - ¿Cuántas fuerzas policiales han aterrizado? - preguntó Hood. - Unos doscientos hombres. - ¿Y están listos para trabajar? - Estamos dispuestos a iniciar las investigaciones, a secuestrar los documentos pertinentes y a iniciar juicio en los tribunales locales. Estamos decididos a exigir cooperación, si a eso se refiere. Ya hemos asignado personal especializado en ciertos puntos estratégicos - dijo Dietrich mirándolo detenidamente -. Todo ello es necesario; no veo dónde está el problema. ¿O tiene intención de proteger a los culpables, de emplear sus habilidades para que colaboren con su tarea? - No - dijo Hood sin vacilar. - Recuerde - continuó Dietrich - que casi ochenta millones de personas perecieron en la Desgracia. ¿Acaso uno puede olvidar ese hecho? O como se trata de gente nativa, desconocida para nosotros... - No se trata de eso, en absoluto - protestó inútilmente Hood, sabiendo que no lograría comunicarse con una mentalidad policial -. Ya le dije mis objeciones. Creo que no sirve a ningún propósito hacer procesos y ejecuciones después de tanto tiempo. No esperen que mi personal colabore con esto, rehusaré ayudarles aduciendo que no puedo prescindir de nadie, ni siquiera de un ordenanza. ¿Me entiende? - Idealista al fin; son todos iguales - suspiró Dietrich -. La nuestra es una noble tarea, ayudar a la reconstrucción y... prevenir. Lo que usted no entiende, o no quiere entender, es que un día de estos esa gente puede empezar todo el proceso otra vez, a menos que se lo impidamos desde ahora. Ese es nuestro deber hacia las generaciones futuras; ser terminantes y severos ahora, es a la larga, el método más humano. Dígame, Hood, ¿qué es este lugar? ¿Qué está tratando de reactivar con tanto vigor? - El New York Times - contestó Hood. - Imagino que cuenta con un archivo. ¿Podríamos consultar los antecedentes, para obtener información? Sería una valiosa ayuda para fundamentar nuestros casos. - No puedo negarles acceso al material que podamos encontrar - dijo Hood. - Resultaría muy interesante un resumen diario de los acontecimientos que precipitaron la guerra - dijo Dietrich, sonriendo -; por ejemplo, ¿quién ejercía el poder supremo en Estados Unidos en el momento de la Desgracia? Hasta ahora, ninguna de las personas con las que hemos hablado parece recordarlo - concluyó con una sonrisa aún más amplia. A la mañana siguiente, muy temprano, Hood recibió el informe de los ingenieros en la oficina temporal. Parte de las maquinarias del periódico habían sido destruidas pero el cefalón, la estructura cerebral que dirigía el sistema homeostático, parecía intacta. Tal vez si acercaban una nave y pudieran pasar su producción de energía a las líneas del periódico, se podría determinar el estado del mismo. - En otra palabras - dijo Fletcher, mientras desayunaban con Joan - es posible que funcione o que no funcione. No puede negar que usted es muy pragmático; hará la conexión y, si resulta, habrá cumplido con su cometido. ¿Pero qué sucederá si no resulta? ¿Los ingenieros dejarán caer los brazos y dirán que no están capacitados para la reparación? Hood clavó la mirada en la taza de café. - Tiene el mismo gusto del café auténtico - dijo, pensativo -. Dígales que traigan una nave y que hagan funcionar el periódico automático. Si consigue imprimir, tráigame enseguida la primera edición. Continuó bebiendo el café a pequeños sorbos. Una hora más tarde, una nave de la línea había aterrizado en la vecindad y su fuente de energía era conectada con el periódico homeostático mediante cinta para inserciones. Se colocaron algunos conductos y los circuitos fueron cuidadosamente cerrados. Peter Hood podía escuchar, desde su oficina, un sordo retumbar subterráneo a mucha distancia, un chirrido entrecortado y rítmico. ¡Lo habían conseguido! El periódico volvía a la vida. Un miembro de ORUC dejó sobre su escritorio el primer ejemplar. Lo sorprendió la actualidad de la información. Aún en estado latente el periódico no había dejado de estar al día en los acontecimientos. Era indudable que sus receptores habían continuado en actividad. «ORUC ATERRIZA DESDE CENTAURO. VIAJE DURO UNA DÉCADA. PROYECTA RECONSTRUIR ADMINISTRACIÓN CENTRAL.» Diez años después de un holocausto atómico, ORUC, la organización intergaláctica de rehabilitación, había hecho su histórico aterrizaje al llegar con una verdadera flota de aeronaves-espectáculo que los testigos habían descrito como «irresistible, tanto por su boato como por su significado». Nombrado Coordinador Supremo por las autoridades de Centauro, el miembro de ORUC Peter Hood estableció de inmediato su cuartel general en las ruinas de la ciudad de Nueva York y dirigió unas palabras a sus ayudantes manifestando que «no había venido a castigar a los culpables, sino a restablecer la cultura planetaria por todos los medios disponibles y a reimplantar... » Es aterrorizador - pensó Hood mientras leía el artículo de fondo. Los servicios de noticias del periódico homeostático se habían enterado de detalles de su vida y los habían digerido e insertado en el artículo, incluso su discusión con Dietrich. El diario no solo hacía - o había estado haciendo su trabajo - sino que nada que fuera de interés, como noticia, se le escapaba, ni siquiera una discreta conversación mantenida sin presencia de testigos. Debería tener mucho cuidado. Había otro articulo, por supuesto, en tono más grave, que trataba la llegada de los chaquetas negras, la policía. «Agencia de seguridad declara su objetivo: Criminales de Guerra». «Capitán Otto Dietrich, investigador supremo de la policía que llegó con la flota de ORUC desde Próxima Centauro dijo que los responsables de la Desgracia de una década atrás «deberán pagar por sus crímenes» ante el tribunal de justicia de Centauro. Según fuentes del Times, unos doscientos policías uniformados de negro han empezado sus actividades exploratorias para...» Hood no pudo menos que sentir un placer morboso al ver que el diario prevenía a la Tierra con respecto a Dietrich. Eso demostraba que el Times no había sido restablecido para apoyar a las fuerzas de ocupación sino a todos, incluso aquellos a quienes Dietrich tenía intención de juzgar. Sin duda alguna todos los pasos de la actividad policial serían revelados en forma detallada. Dietrich, amigo de trabajar en secreto, no estaría muy de acuerdo con el procedimiento. Pero Hood estaba encargado de mantener el diario. Y no tenía ni la más remota intención de amordazarlo. Le llamó la atención otro artículo, también en primera página. Mientras lo leía una vaga inquietud le hizo fruncir el ceño: «Partidarios de Cemoli alborotan al Norte del Estado. Se han producido algunos choques entre partidarios de Benny Cemoli, agrupados en los característicos campamentos asociados con la pintoresca figura política y algunos ciudadanos de la zona armados con palas, martillos y chapas. Después de un encontronazo de dos horas, ambas partes se declararon victoriosas. Hubo unos veinte heridos y doce hospitalizados en salas improvisadas de primeros auxilios. Vistiendo, como de costumbre, su clásica túnica roja, Cemoli visitó a los heridos, aparentemente de buen ánimo, dispuesto a bromear mientras afirmaba a sus partidarios que «ya no falta mucho», refiriéndose, evidentemente, a la amenaza de la organización de marchar sobre la ciudad de Nueva York en un futuro próximo, con el fin de establecer lo que Cemoli denomina «justicia social y verdadera igualdad, por primera vez en la historia del mundo». Como se recordará, antes de su encarcelación en San Quentin...» Hood conectó el sistema de intercomunicaciones para dar una orden. - Fletcher - dijo - haga un control general de actividades en el Norte del Estado. Averigüe todo lo que pueda con respecto a una insurrección política de carácter popular en la zona. - Yo también tengo un ejemplar del Times, señor - dijo la voz de Fletcher -; he visto el artículo sobre ese agitador Cemoli. Ya hay una nave dirigiéndose a la zona en este momento. Dentro de diez minutos, más o menos, deberíamos recibir su informe - Fletcher hizo una pausa - ¿Cree que sería necesario pedirle refuerzos a Dietrich? - Esperemos que no - dijo Hood secamente. Media hora más tarde la nave de ORUC pasaba su informe a Fletcher. Confundido, Hood pidió que le repitieran el mensaje. Pero no había ninguna duda. El equipo de campaña de ORUC había hecho una exhaustiva investigación. No habían encontrado rastros de ningún campamento ni de formación de grupos. Los ciudadanos de la zona que fueron interrogados dijeron no haber oído hablar nunca de una persona llamada Cemoli. Tampoco encontraron señales de ninguna batalla campal, ni choques, como tampoco de estaciones de primeros auxilios, ni heridos. Había tranquilidad en toda la campiña semirural. Desconcertado, Hood volvió a leer el artículo del Times. No había dudas, estaba ahí, en primera página, junto con la noticia del aterrizaje de la flota ORUC. ¿Qué podía significar? Lo que estaba pasando no le gustaba en absoluto. ¿Habría cometido un error al reactivar el viejo y glorioso periódico homeostático? Esa misma noche, una barahúnda infernal que venía desde gran profundidad despertó a Hood de un sueño pesado. Mientras se sentaba en la cama, pestañeando aturdido, el retintín aumentaba de volumen. Era, sin duda, el rugir de los motores. Escuchó un movimiento retumbante indicando la puesta en su lugar de los circuitos automáticos contestando instrucciones que emanaban del mismo sistema cerrado. En la oscuridad escuchó la voz de Fletcher. - Señor - le dijo, al tiempo que encendía una luz después de encontrar la llave del artefacto temporal -. Creí que debía despertarlo. Disculpe, señora. - Estoy despierto - dijo Hood, poniéndose las pantuflas y la bata -. ¿Qué hace ahora? - Está imprimiendo una edición extra. Joan se incorporé en la cama. - ¡Dios santo! ¿Sobre qué? - preguntó Joan alisándose el rubio cabello desordenado. Sus ojos asombrados miraron a su marido, primero y después a Fletcher. - Tendremos que llamar a las autoridades locales - dijo Hood - y hablar con ellos. Tuvo un presentimiento sobre el motivo del trabajo extra de las prensas. - Llama a ese LeConte, el político que nos recibió cuando llegamos. Que lo despierten y lo traigan en una nave. Lo necesitamos. El ceremonioso y altivo funcionario local tardó casi una hora en aparecer junto con el único miembro de su personal. Vestidos con sus complicados uniformes aparecieron, al fin, en la oficina de Hood, los dos muy indignados. Permanecieron en silencio frente a Hood, esperando lo que éste tenía que decirles. Todavía en bata y pantuflas, Hood se sentó ante el escritorio con un ejemplar del Times a la vista. Cuando entraron LeConte y su secretario, lo leía por décima vez. «POLICÍA NUEVA YORK INFORMA. HUESTES CEMOLI AVANZAN HACIA CIUDAD. SE LEVANTAN BARRICADAS. ALERTAN GUARDIA NACIONAL.» Volviendo el periódico, mostró los titulares a los dos terráqueos. - ¿Quién es este hombre? - preguntó. Después de algunas vacilaciones LeConte contestó. - Yo... no... no sé - dijo. - ¡Vamos, señor LeConte! - advirtió Hood. - Permítame leer el artículo - dijo LeConte un poco nervioso. Leyó apresuradamente las noticias, mientras la mano que sostenía el periódico le temblaba continuamente. - Muy interesante - dijo por fin -, pero no tengo nada que comentar; para mí es noticia también. Usted debe comprender que... desde la Desgracia nuestras comunicaciones han sufrido enormes daños; es posible que haya surgido un movimiento político sin nuestro... - Por favor - exclamó Hood - ¡No sea absurdo! Ruborizándose LeConte logró tartamudear. - Estoy ha... haciendo tod... do lo posible. Me despiertan en plena noche y... Hubo un movimiento; por la puerta de la oficina apareció la silueta rápida de Otto Dietrich que traía una expresión sombría. - Hood - dijo, sin más preámbulos -, cerca del cuartel hay un quiosco del Times, acaba de recibir esto - dijo, dándole un ejemplar de la edición extra del diario -. Esa maldita máquina está imprimiendo esto y lo distribuye por todo el mundo. No obstante, hemos enviado equipos de rastreo por la zona y dicen que no encuentran nada, no hay barricadas en los caminos, ni milicianos armados, ni ningún tipo de actividad. - Lo sé - dijo Hood, sintiéndose repentinamente cansado. Desde la profundidad llegaba el sordo rumor del periódico que continuaba imprimiendo su edición extra para informar al mundo acerca de la marcha de los partidarios de Cemoli sobre la ciudad de Nueva York. Debía ser una fantasía propia del cefalón del periódico. Eso era todo. - Clausúrelo - ordenó Dietrich. - No - dijo Hood sacudiendo la cabeza -. Yo... quiero saber más. - No es razón suficiente - protestó Dietrich -. Es evidente que hay algún fallo. El equipo debe estar seriamente averiado, no funciona correctamente. Tendrá que buscar otro medio para establecer su gran cadena de propaganda. Cuando terminó de hablar arrojó el periódico sobre el escritorio de Hood. Hood se dirigió a LeConte. - ¿Benny Cemoli estaba en actividad antes de la guerra? - le preguntó. Hubo un silencio. Tanto LeConte como su ayudante estaban pálidos y muy tensos. Lo miraban sin osar abrir la boca, intercambiando entre ellos algunas miradas silenciosas. - No soy experto en cuestiones policiales - dijo Hood a Dietrich - pero en este caso sería conveniente que usted se hiciera cargo. Dietrich no dejó pasar semejante oportunidad. - De acuerdo - dijo -. Ustedes dos quedan detenidos, a menos que se decidan a dar más información sobre ese agitador, esa aparición de la túnica roja. Hizo con la cabeza una señal a dos policías que estaban en la puerta de la oficina y éstos dieron un paso adelante. Cuando los policías se estaban acercando LeConte dijo: - Ahora que recuerdo, creo que había alguien con esas características. Pero... era muy insignificante. - ¿Antes de la guerra? - preguntó Hood. - Sí... - respondió lentamente LeConte -. Era un payaso, el hazmerreír de la gente. Según recuerdo... era un tipo gordo e ignorante de algún pueblito perdido. Creo que tenía una pequeña estación de radio que empleaba para transmitir su mensaje. Había inventado una especie de caja anti-radiaciones y afirmaba que, instalándola en la casa, ésta estaba a salvo de las radiaciones producidas por las pruebas atómicas. Fue el turno de su ayudante, el señor Fall, de recordar otro dato. - Recuerdo que presentó su candidatura para senador de las Naciones Unidas, pero no ganó, por supuesto. - ¿Esas son las últimas informaciones que hay de él? - preguntó Hood. - Oh, sí - dijo LeConte -. Murió de gripe asiática poco después de la Desgracia. De esto hace unos quince años. Hood sobrevolaba lentamente, en un helicóptero, por la región descrita en los artículos del Times para comprobar, por sí mismo, que no había ninguna actividad de tipo político. Hasta verlo con sus ojos no pudo convencerse que el periódico había perdido contacto con la realidad. Parecía evidente que la realidad no coincidía con los artículos del Times y, sin embargo, el sistema homeostático seguía operando. Sentada junto a él, Joan había estado revisando la última edición. - Hay un tercer artículo - dijo -, si quieres leerlo... - No - respondió Hood. - Dice que están en los alrededores de la ciudad - dijo ella -; rompieron las barreras policiales y el gobernador pidió asistencia a las Naciones Unidas. - Se me ocurre una idea - dijo Fletcher, pensativo -. Uno de nosotros, de preferencia tú, Hood, debería escribir una carta al Times. Hood lo miró rápidamente. - Creo que sé cómo debería redactarse - dijo Fletcher - una simple averiguación. Diles que has seguido las crónicas del diario con respecto al movimiento de Cemoli. Escríbele al director - dijo Fletcher tras una pausa - que tienes simpatía por las ideas del líder y te gustaría unirte al movimiento. Pregúntale a ellos qué debes hacer. En otras palabras, pedir al diario que me ponga en contacto con Cemoli - pensó Hood para sí -. Reconocía que la idea de Fletcher era brillante, aunque inclinada a la locura. Era como si Fletcher hubiera igualado el desequilibrio del periódico con cierta pérdida del sentido común de su parte; de ese modo podía participar de la fantasía del diario. Partiendo de la presunción de que existiera un Cemoli, y que estuviera organizando una marcha sobre Nueva York, la pregunta era razonable. - Pensarán que es una pregunta estúpida - dijo Joan -; después de todo, ¿cómo se despacha una carta a un periódico homeostático? - Ya lo averigüé - explicó Fletcher -. En todos los quioscos establecidos por el Times, junto a la ranura para depositar las monedas al pagar el ejemplar, hay otra ranura para introducir cartas. Fueron puestas por ley, hace varias décadas, cuando se establecieron originalmente los periódicos homeostáticos. Todo lo que necesito es la firma de su esposo - continuó Fletcher sacando un sobre del bolsillo de la chaqueta -. La carta está lista. Hood tomó la carta y la leyó. De manera que deseamos formar parte de las míticas multitudes del payaso - pensó. - ¿Y si publican un titular que diga: «Jefe de ORUC se une a la marcha sobre la Capital?» - preguntó a Fletcher, con un dejo de amarga ironía - ¿No crees que un hábil y emprendedor periódico homeostático podría emplear una carta así para una noticia sensacionalista? La observación tomó a Fletcher por sorpresa; evidentemente no había pensado en esas probables consecuencias y se sintió desmoralizado. - Tal vez sea conveniente que la firme otra persona - admitió -; algún funcionario de menor jerarquía. Puedo firmarla yo - dijo para concluir. - Bien, hazlo - dijo Hood, devolviéndole la carta -. Me interesa saber cómo responden, si es que lo hacen. Parece una carta al director, pensó; en este caso, carta a un vasto y complejo organismo electrónico enterrado a gran profundidad, que no responde ante nadie, guiado solamente por sus propios circuitos rectores. ¿Cómo reaccionaría un mecanismo tal a la ratificación exterior de una auto-ilusión? Tal vez lograrían que el periódico volviera a la realidad. Era como si, durante los largos años de silencio forzoso el diario hubiera estado soñando - reflexionó Hood - y ahora, despierto ya de ese sueño, permitía que partes del mismo se materializaran en sus páginas junto a versiones realistas y exactas de la situación actual. Una mezcla de fantasía y reportajes vívidos y directos. ¿Cuál de las dos tendencias se impondría al final? Según las crónicas fraudulentas, no había duda que muy pronto Benny Cemoli, el mago de la túnica, llegaría a Nueva York; la marcha tenía probabilidades de éxito. ¿Qué sucedería entonces? ¿Cómo compatibilizar la llegada de ORUC y su enorme poderío y autoridad intergaláctica? Con toda seguridad, antes de dejar pasar mucho tiempo, el periódico debería encarar la incongruencia de su posición. Una de las dos tendencias terminaría por imponerse pero... Hood tuvo la extraña intuición que después de soñar durante toda una década, el periódico homeostático no renunciaría fácilmente a sus fantasías. Quizá - pensó - las noticias sobre nosotros, ORUC, y su tarea de reconstruir la Tierra recibirán cada día menos cobertura de parte del diario, las relegarán a las últimas páginas, les asignarán menos columnas y después desaparecerán por completo. Y por último sólo quedarán las hazañas de Benny Cemoli. No era, en realidad, una perspectiva muy agradable y anticiparse de esta manera a los hechos lo perturbaba profundamente. Siguiendo la misma línea de pensamiento concluyó para sí: Es como si sólo fuéramos reales si el Times publica algo sobre nosotros; como si nuestra existencia dependiera de él. Veinticuatro horas más tarde, en la edición regular, el Times publicó la carta de Fletcher. Al verla impresa Hood pensó que había adquirido una característica distinta; parecía endeble y artificial. No creyó que el diario se engañara con respecto a la carta. Sin embargo, ahí estaba impresa en claros caracteres; había pasado por todo el proceso de impresión del periódico. «Estimado Director: Su crónica sobre la heroica marcha contra el decadente bastión plutocrático de la ciudad de Nueva York, me ha llenado de entusiasmo. ¿Qué debe hacer un ciudadano común para participar en este proceso histórico? Le ruego me informe de inmediato; estoy ansioso de unirme a Cemoli y compartir los riesgos y los triunfos con los demás. Atentamente Rudolf Fletcher.» Debajo de la carta el diario publicaba la respuesta. Hood la leyó rápidamente. «Los leales de Cemoli tienen una oficina de reclutamiento en el centro de Nueva York. La dirección es el número cuatrocientos sesenta de la calle Bleekman, Nueva York, 23. Allí podrá presentar su solicitud si la policía aún no ha desbaratado esa organización semi ilegal, en vista de la actual crisis.» Hood oprimió un botón de su escritorio que conectaba directamente con los cuarteles de policía. Cuando logró comunicarse con el jefe investigador le dijo: - Dietrich, quisiera que me envíe un par de hombres; debo hacer un viaje y puedo tener dificultades. Después de una pausa Dietrich contestó secamente. - De manera que, después de todo, no se trata sólo de una noble tarea de restauración. Está bien, ya hemos enviado a un agente para que vigile la casa de la calle Bleekman. Ese ardid de la carta me gustó mucho; puede ser que consiga algo - concluyó, con un chasquido. Poco después, Hood, acompañado por cuatro policías Centauro, uniformados de negro, volaba en helicóptero sobre las ruinas de Nueva York tratando de individualizar lo que fuera antes la calle Bleekman. Consultando un mapa, después de media hora lograron establecer su posición. - Allí - dijo el oficial de policía a cargo del destacamento, mientras señalaba hacia abajo -. Ahí está; es ese edificio ocupado por el negocio de comestibles. El helicóptero empezó a descender. Era un negocio de comestibles, no había dudas. Hood no vió ningún indicio de actividad política, no había gente vagando por allí, ni banderas, ni cartelones. Sin embargo, la escena que estaban viendo parecía esconder algo tétrico. Quizá fuera el efecto de los cajones de verdura apilados en la acera, o las mujeres harapientas inclinadas eligiendo patatas, o el anciano propietario con su delantal blanco que barría el local... todo parecía demasiado natural, demasiado fácil. Era demasiado ordinario. - ¿Aterrizamos? - preguntó a Hood el capitán de policía. - Sí - repuso Hood - y estén preparados para cualquier imprevisto. Viéndolos aterrizar en la calle, frente al negocio, el dueño dejó tranquilamente la escoba y se dirigió hacia ellos. Hood se dio cuenta de que debía ser griego; tenía un espeso bigote y cabello gris ondeado. Los miró con cierta cautela inicial, intuyendo, quizá, que no le traían nada bueno. No obstante, los recibió cortésmente; el hombre nada tenía que temer. - Señores - dijo el dueño del negocio con una leve inclinación - ¿En qué puedo servirles? Dirigió una rápida mirada a los policías uniformados sin cambiar de expresión, sin demostrar ninguna reacción. - Estamos buscando a un agitador político - explicó Hood -; tranquilícese, nada tiene que temer. Entró en el negocio de comestibles, seguido por los policías con las armas listas. - ¿Aquí, agitadores políticos? ¡Pero es imposible! - afirmó el griego corriendo tras ellos, ya un poco preocupado - ¿Se puede saber qué he hecho? Nada, en absoluto, pueden mirar todo lo que quieran. Entren - dijo, abriendo la puerta del negocio para que todos pudieran pasar -. Podrán ver por ustedes mismos. - Es lo que pensamos hacer - dijo Hood. Se movió con cierta celeridad y, sin perder tiempo en las partes más visibles del negocio, se dirigió de inmediato a la trastienda. Allí había un cuarto que servía de depósito, colmado de cajas que contenían envases; había cajas de cartón apiladas en todos los rincones y un muchachito estaba haciendo una lista de inventario. Al verlos los miró con asombro. Aquí no hay nada - pensó Hood - El hijo del dueño los está ayudando, eso es todo. Hood levantó la tapa de una caja y examinó el contenido; eran latas de melocotones, al lado había un cajón lleno de lechugas, arrancó una hoja. Se sintió inútil y desilusionado. - No hay nada, señor - le dijo en voz baja el capitán de policía. - Ya veo - dijo Hood, irritado. Hacia la derecha había una puerta, perteneciente a un armario; la abrió y encontró algunas escobas, cepillos, una pala de acero galvanizado, algunas cajas con detergente, y... En el suelo vio algunas gotas de pintura; evidentemente el armario había sido pintado hacía poco. Hood se inclinó y raspó con la uña un poco de pintura aún fresca. - Mire esto - dijo al policía indicándole que se acercara. - ¿Qué sucede, caballeros? - preguntó ansioso el griego, acercándose -. Si encuentran que el local está sucio informan al Consejo de Salud, ¿no es cierto? ¿O tal vez se ha quejado algún cliente? Díganme la verdad, por favor. Sí, es pintura fresca; aquí nos gusta mantener todo limpio y en perfecto orden. Cumplimos con nuestro deber hacia el público. El capitán de policía pasó la mano por la pared del armario para escobas. - Señor Hood - dijo, en voz queda - Antes hubo una puerta aquí. La han clausurado muy recientemente. Y miró a Hood esperando recibir instrucciones. - Entremos ya - dijo Hood. El capitán se volvió hacia sus hombres y les dio unas cuantas órdenes rápidas. Trajeron algunas herramientas de la nave, y cierto equipo más pesado arrastrándolo a través del negocio hasta donde estaba el armario. Cuando la policía empezaba a romper el revoque y cortar la madera se oyó una especie de aullido. - Esto es un atropello - exclamó el griego, empalideciendo -; les haré un juicio. - Está bien - dijo Hood -, puede llevarnos ante los tribunales. Una sección de la pared empezó a ceder; cayó después hacia adentro haciendo mucho estruendo y trozos de material quedaron esparcidos por el suelo. Se levantó una nube blanca de polvo. Luego se asentó. Iluminado por el resplandor de las linternas policiales Hood descubrió un cuarto más bien pequeño, polvoriento y sin ventanas, con olor a humedad. Evidentemente hacía mucho tiempo que no se había ocupado. Entró en él y vio que estaba completamente vacío; era un depósito abandonado, con las paredes escamadas y mugrientas. Posiblemente en la época anterior a la Desgracia el negocio había manejado mayor cantidad de mercadería, necesitaba un stock más importante y entonces habían utilizado ese cuarto. Hood dio algunos pasos en varias direcciones apuntando con la linterna ya hacia el cielorraso, ya hacia el suelo. Vio algunas moscas muertas y... algunas aún con vida, arrastrándose penosamente en el polvo. - No olvide una cosa - dijo el capitán de policía -, han colocado los tablones hace poco, tal vez en los últimos tres días y habrán pintado también entonces. - Esas moscas... - dijo Hood, pensativo -. No están muertas todavía. Era improbable que hubieran pasado tres días; posiblemente habían clausurado esa puerta ayer. ¿Para qué habrá sido usada esta habitación? Se volvió hacia el griego que habla venido tras ellos, tenso y pálido miraba de uno a otro a todos sus visitantes, lleno de aprehensión. Este hombre es muy astuto - admitió para sí Hood -. Poco conseguiremos averiguar a través de él. Las linternas de los policías revelaron un armario en el extremo opuesto del cuartucho. Tenía varios estantes vacíos de madera tosca. Hood se acercó al mueble. - Está bien - dijo el griego -; confieso que hemos tenido ginebra ilícita almacenada en este lugar. Tuvimos miedo; ustedes, los de Centauro, no son como nuestras autoridades locales - dijo, mirándolos de reojo -, a ellos los conocemos bien, nos entienden. Ustedes, en cambio, son demasiado rígidos. Pero de alguna manera hay que ganarse la vida explicó, separando las manos en un gesto de apelación. Detrás del armario asomaba algo apenas visible, podía haber pasado desapercibido. Era un trozo de papel que había caído allí, casi oculto y se deslizó hacia abajo. Hood lo tomó entre los dedos y lo retiró con cuidado, llevándolo primero hacia arriba, desde donde había caído. El griego tembló. Era una fotografía, por lo que Hood pudo ver. Se trataba de un hombre corpulento, de edad mediana, las mejillas fofas manchadas de negro por la sombra de una barba incipiente. Tenía el ceño adusto y la boca firme parecía desafiante. Un hombre robusto, vestido con cierto tipo de uniforme. Era posible que esta foto estuviera colgada en la pared y la gente había venido a mirarla, a presentarle sus respetos. Enseguida supo de quién podía tratarse. Ese era Benny Cemoli, en la cumbre de su carrera política. El líder clavaba su mirada desafiante en los partidarios que venían a reunirse en ese lugar. De manera que ése era el hombre... No en vano el Times estaba tan alarmado. Hood levantó la fotografía y mostrándosela al griego, dueño del negocio, le preguntó. - Dígame. ¿Conoce a este hombre? - No, no - respondió el griego secándose la transpiración de la frente con un enorme pañuelo -. Estoy seguro de que no. Evidentemente mentía. - ¿Usted es partidario de Cemoli, verdad? - preguntó Hood. Hubo un silencio. - Llévenselo - dijo al capitán de policía -. Ya podemos volver. Salió del cuarto llevando consigo la fotografía. Diversos pensamientos pasaron por la mente de Hood mientras desplegaba la foto sobre el escritorio. No se trata de una simple fantasía del Times. Ahora sabemos la verdad. Este hombre existe, y hasta hace veinticuatro horas una foto de él estaba colgada para que todos pudieran verla. Si ORUC no hubiera llegado a tiempo, todavía estaría en el mismo lugar. Hemos conseguido asustarlos. La gente de la Tierra nos oculta muchas cosas conscientemente; están tomando ciertas medidas con rapidez y efectividad. Podremos considerarnos afortunados si... Joan lo interrumpió. - De manera que esa casa en la calle Bleekman era el punto de reunión. Entonces el diario estaba en lo cierto. - Sí - admitió Hood. - ¿Y ahora dónde está? Me gustaría saberlo - pensó Hood. - ¿Dietrich vio ya la fotografía? - Todavía no - contestó Hood. - Debe ser responsable de la guerra y Dietrich lo descubrirá - dijo Joan. - Un hombre solo no pudo haber sido el responsable - dijo Hood. - Pero debe haber sido uno de los principales - insistió Joan - por algo han hecho tantos esfuerzos por borrar toda traza de él. Hood asintió con un movimiento de cabeza. - Si no fuera por el Times - dijo ella - ¿habríamos sospechado siquiera de que había una figura política de la envergadura de Benny Cemoli? Piensa en todo lo que le debemos al periódico. Debe habérseles escapado a los jefes del movimiento, o no pudieron pensar en todos los detalles. Tal vez trabajaron con mucho apuro y aún en estos diez años no pudieron pensar en todo. Debe ser muy difícil anular todos los detalles de un movimiento político de alcance planetario, especialmente si en la fase final su líder había alcanzado el poder absoluto. - Fue imposible anular todo - dijo Hood. - Un depósito clausurado en la trastienda de un negocio de comestibles... fue todo lo que necesitamos para encontrar una pista de lo que andábamos buscando. Los hombres de Dietrich ya se encargarán del resto. Si Cemoli está vivo, tarde o temprano lo encontrará y si está muerto, será difícil convencerlos. Conozco a Dietrich; pondrá todo su empeño en la búsqueda. - Todo esto tiene algo de positivo - dijo Joan -; la gente inocente podrá respirar tranquila, Dietrich no perderá tiempo persiguiéndolos, ahora va a estar muy ocupado buscando a Cemoli. Es cierto, pensó Hood. Eso era importante. La policía de Centauro estaría muy ocupada durante un largo tiempo, y eso convenía a todo el mundo, especialmente a ORUC y a su ambicioso proyecto de reconstrucción. Si no hubiera existido Benny Cemoli - pensó Hood - casi habría sido necesario inventarlo. Extraña idea, en realidad. Se preguntó cómo pudo ocurrírsele. Volvió a mirar la fotografía, tratando de inferir todo lo posible con respecto al hombre a través de su imagen impresa. ¿Cómo sería la voz de Cemoli? ¿Residía su poder en la facilidad de palabra, como sucediera con tantos demagogos anteriores a él? En cuanto a sus escritos... quizás aparecieran algunos, o tal vez cintas grabadas con sus discursos, la voz del hombre de carne y hueso. Era posible que hubiera algunas cintas de video también. Era solo cuestión de tiempo; a su debido tiempo, todo eso iría saliendo a la luz. Entonces podremos comprobar qué significaba vivir bajo un hombre como ése - concluyó. La línea directa de Dietrich zumbó y Hood levantó el teléfono. - Aquí tenemos al griego - dijo Dietrich -, bajo el efecto de las drogas ha admitido varias cosas. Quizá le interese saber. - Sí, claro - afirmó Hood. - Según él - explicó Dietrich - hace diecisiete años fue uno de los primeros partidarios del movimiento. En la primera época, cuando el movimiento era insignificante y carecía de poder real, se reunían dos veces por semana en la trastienda de su negocio. Esa foto que usted tiene - y que todavía no he visto - según Stavros, el señor griego, es una fotografía obsoleta puesto que hay varias más que han estado de moda entre los fieles. Stavros la conservaba por razones sentimentales. Le recordaba los viejos tiempos. Más adelante, cuando el Movimiento adquirió fuerza, Cemoli no apareció más por el negocio y el griego perdió todo contacto personal con él. A pesar de eso continuó siendo leal y pagaba las cuotas; pero para él Cemoli se transformó en un personaje abstracto. - ¿Qué sucedió durante la guerra? - preguntó Hood. - Poco antes de la guerra Cemoli conquistó el poder mediante un golpe en Norte América que comenzó con una marcha sobre la ciudad de Nueva York, realizado durante una seria depresión económica. Había millones de desempleados y entre ellos encontró muchos seguidores. Trató de solucionar los problemas económicos desarrollando una política exterior muy agresiva; atacó a varias repúblicas latino-americanas que se hallaban bajo la esfera de influencia china. Se trata de algo así, resumiendo todo, pero Stavros está algo confundido en cuanto al cuadro general. Tendremos que averiguar más detalles de otros partidarios, a medida que avancemos en nuestras investigaciones. Será mejor hablar con gente más joven, después de todo este hombre tiene más de setenta años. - Espero que no le iniciará un proceso - dijo Hood. - De ninguna manera, es sólo una buena fuente de información. Cuando nos diga todo lo que sabe le permitiremos volver a sus patatas y a sus latas de sopa. Es inofensivo. - ¿Se sabe si Cemoli salió vivo de la guerra? - Sí - contestó Dietrich -, pero eso fue hace diez años. Stavros no sabe si aún vive. Yo creo que sí, y basándonos en esa idea seguiremos adelante hasta descubrir si estamos en lo cierto o no. Es lo que debemos hacer. Hood le agradeció y colgó. Cuando dejó el auricular pudo escuchar el sordo rugido de la maquinaria. El diario estaba nuevamente en actividad. - No es la edición ordinaria - dijo Joan, consultando su reloj -. Debe ser otra extra. ¡Qué interesante es todo el proceso! Estoy impaciente por leer la primera página. ¿Qué habrá hecho ahora Benny Cemoli? - pensó Hood -. De acuerdo a las crónicas atrasadas de la épica del héroe, qué acontecimientos, que en realidad sucedieron hace años están ocurriendo ahora. Debe ser algo espectacular para que el Times saque una edición extra. Sin duda alguna debe ser muy interesante; ese diario sabe distinguir una buena noticia. El también esperó con intranquilidad. John LeConte depositó una moneda en la ranura del quiosco que el Times había establecido hacía mucho tiempo en la ciudad de Oklahoma. La última edición extra del diario se deslizó hacia afuera. La levantó y leyó rápidamente el titular, sin perder tiempo en verificar los puntos esenciales. Cruzó la vereda y subió a su coche a vapor, guiado por chofer, y se instaló en el asiento posterior. El señor Fall le dirigió la palabra, muy circunspecto. - Señor, aquí tiene el material original, si desea comparar palabra por palabra. Le presentó una carpeta que LeConte tomó en sus manos. El coche arrancó. El chofer no necesitó instrucción alguna para dirigirse al cuartel general del partido. LeConte se recostó en el asiento, encendió un cigarro y se puso cómodo. Grandes titulares atravesaban el ejemplar del periódico que tenia sobre las rodillas: «CEMOLI COMPONE COALICIÓN GOBIERNO NACIONES UNIDAS. CESACIÓN TEMPORARIA HOSTILIDADES.» LeConte le habló a su secretario. - El teléfono, por favor. - Sí, señor - dijo Fall, entregándole el teléfono portátil de campaña -. Pero ya hemos llegado casi y, si usted no lo toma a mal, quiero señalarle que posiblemente nos han grabado ya. - En Nueva York están muy ocupados - dijo LeConte - trabajando entre las ruinas, en una zona que carece de importancia desde que tengo uso de razón - pensó para sí. Pero tal vez Fall tenía razón, y canceló la llamada. - ¿Qué le parece este último artículo? - preguntó a su secretario mostrándole el diario. - Merece tener éxito - dijo el señor Fall inclinando la cabeza. LeConte extrajo del portafolios un desgastado libro de texto, sin tapas. Lo habían fabricado hacía una hora y era el próximo artículo que colocarían de manera de ser «descubierto» por los invasores de Próxima Centauro. Era fruto de su ingenio y se sentía particularmente orgulloso del mismo. El manual describía en lenguaje accesible a escolares, los grandes lineamientos del programa de cambios sociales auspiciados por Cemoli. En una palabra, la revolución al alcance de todos. - ¿Puedo hacerle una pregunta? - dijo el señor Fall - ¿Las autoridades del partido tienen intención de que se descubra algún cadáver? - Ya llegaremos a eso - dijo LeConte -; será dentro de algunos meses. Sacó un lápiz del bolsillo e hizo algunas anotaciones en el margen del libro, como si fuera un alumno: «Abajo Cemoli.» ¿No se estaría apresurando? Pensó que no era así; tenía que haber cierta resistencia, especialmente del tipo espontáneo, de un chico de escuela, y agregó: «¿Dónde están las naranjas?» El señor Fall miró por sobre el hombro. - ¿Y eso, qué significa? - preguntó. - Cemoli promete naranjas a la juventud - explicó LeConte -; uno de los vanos alardes que la revolución no llega a cumplir. Fue una idea de Stavros; no puede negarse que es almacenero. Es un lindo toque. Esos son los detalles - pensó - que prestan verosimilitud a los hechos. Los pequeños detalles son los que cuentan. - Ayer, en la sede central del partido - dijo el señor Fall - escuché una audio cinta mientras Cemoli hablaba ante las Naciones Unidas. Es como para dar miedo... si uno no supiera... - ¿A quién se la hicieron grabar? - preguntó LeConte extrañado de que no le hubieran pedido participación. - A un actor de café concert de Oklahoma City. Un personaje oscuro, por supuesto. Creo que se especializa en toda clase de imitaciones. Me parece que le dio un tono demasiado bombástico, amenazador, un énfasis que me parece exagerado. Pero no se puede negar que resulta efectivo. Mucho ruido de multitudes... Esa parte me gustó, lo confieso. Entretanto - pensó LeConte - no hay juicios de guerra. Nosotros, que fuimos líderes durante la guerra, tanto en la Tierra como en Marte, los que tuvimos puestos de responsabilidad, estamos a salvo, al menos por ahora, y quizá podamos seguir así para siempre si nuestra estrategia continúa dando los resultados esperados. Siempre que no descubran el túnel que va hasta el cefalón, que nos llevó cinco años construir. Esperemos que no se derrumbe. El coche a vapor se detuvo en el espacio reservado para estacionar los autos ante la sede del partido. El chofer dio la vuelta para abrir la puerta y LeConte salió tranquilamente a la luz del día, sin ningún temor ni ansiedad de ninguna especie. Arrojó el resto del cigarro a la alcantarilla y cruzó la acera con paso elástico para entrar en el familiar edificio. ROOG - ¡Roog! - dijo el perro. Apoyó las patas en el borde de la cerca y miró en torno suyo. El Roog irrumpió corriendo en el patio. Despuntaba la mañana y el sol aún no había salido. El aire era gris y frío, y las paredes de la casa estaban cubiertas de una película de humedad. Sin dejar de mirar, el perro entreabrió las fauces y clavó las garras negras en la madera de la cerca. El Roog se detuvo junto a la puerta abierta del patio. Era pequeño, delgado y blanco, y las patas apenas parecían sostenerlo. El Roog parpadeó, y el perro le enseñó los dientes. - ¡Roog! - repitió. El eco repitió el sonido en la silenciosa penumbra matinal. Todo estaba callado y apacible. El perro se puso a cuatro patas y atravesó el patio en dirección a la escalera del porche. Se sentó en el primer peldaño y, miró al Roog. Éste le devolvió la mirada. Luego alargó el cuello hacia la ventana de la casa y la husmeó. El perro cruzó el patio a la carrera. Golpeó la cerca y el portón tembló y crujió bajo la fuerza del impacto. El Roog se alejó a toda prisa por el sendero con un trotecillo ridículo. El perro se echó junto a los maderos de la cerca, con la respiración agitada y la lengua roja colgando fuera de la boca. Siguió contemplando al Roog mientras se alejaba. El perro yació en silencio. Sus ojos negros brillaban. Amanecía. El cielo empezó a clarear. El aire de la mañana transportó los sonidos de la gente que despertaba. Las luces se encendieron detrás de los visillos. Una ventana se abrió al frío de la mañana. El perro continuó inmóvil. Vigilaba el sendero. La señora Cardossi vertió agua en la cafetera. Una nube de vapor la cegó por un instante. Dejó el pote en el borde de la cocina y entró en la alacena. Cuando salió, Alf estaba en la puerta poniéndose las gafas. - ¿Tienes el periódico? - preguntó. - Está fuera. Alf Cardossi atravesó la cocina. Corrió el pestillo de la puerta trasera y salió al porche. Contempló la mañana húmeda y gris. Boris estaba echado junto a la cerca, negro y peludo, con la lengua fuera. - Mete la lengua dentro - dijo Alf. El perro levantó la vista al momento. Golpeó la tierra con la cola -. La lengua. Mete la lengua dentro. El perro y el hombre intercambiaron una mirada. El perro gimoteó. Tenía los ojos brillantes y enfebrecidos. - ¡Roog! - dijo suavemente. - ¿Qué? - Alf miró a su alrededor -. ¿Viene alguien? ¿El chico de los periódicos? El perro le miró con la boca abierta. - Hace unos días que te veo alterado - dijo Alf -. Deberías tranquilizarte. Ya somos demasiado viejos para estas excitaciones. Entró en la casa. Salió el sol. La calle se llenó de luz y color. El cartero hacía su ruta habitual, cargado de cartas y revistas. Los niños correteaban, riendo y charlando. A eso de las once, la señora Cardossi barrió el porche delantero. Hizo una pausa y aspiró una bocanada de aire. - Hoy huele bien - comentó -. Hará buen tiempo. Cuando el sol de mediodía comenzó a castigar la tierra, el perro negro se estiró bajo el porche. Su pecho se movía al compás de la respiración. Los pájaros jugueteaban en el cerezo, graznando y parloteando entre sí. Boris levantaba la cabeza de vez en cuando y los miraba. Al cabo de un rato se levantó y trotó hacia el árbol. Entonces fue cuando reparó en los dos Roogs sentados en la cerca. Tenían los ojos clavados en él. - Es grande - dijo el primer Roog -, más que la mayoría de los Guardianes. El otro Roog asintió con un balanceo de la cabeza. Boris, muy quieto, los vigilaba, con el cuerpo rígido. Los Roogs permanecían en silencio mientras contemplaban al enorme perro con la golilla de pelo blanco hirsuto que adornaba su cuello. - ¿Cómo está la urna de las ofrendas? - preguntó el primer Roog -. ¿Está casi llena? - Sí - confirmó el otro -. Casi a punto. - ¡Eh, tú! - gritó el primer Roog -. ¿Me oyes? Esta vez hemos decidido aceptar las ofrendas. Recuerda que debes dejarnos entrar. No queremos más tonterías. - No lo olvides - añadió el otro -. No durará mucho. Boris no dijo nada. Los dos Roogs saltaron de la cerca y fueron hasta el sendero. Uno de ellos sacó un mapa y ambos lo consultaron. - Esta zona no es la más adecuada para un primer ensayo - dijo el primer Roog -. Demasiados Guardianes... En cambio, la zona norte... - Ellos ya han decidido - dijo su compañero -. Hay tantos factores... - Por supuesto. Echaron una mirada a Boris y se apartaron un poco más de la cerca, El perro no pudo escuchar el resto de la conversación. Después los Roogs guardaron el mapa y se alejaron por el sendero. Boris se acercó a la cerca y olfateó los maderos. Cuando descubrió el olor enfermizo y hediondo de los Roogs se le erizó el pelo de la espina dorsal. Cuando Alf Cardossi llegó a casa por la noche, el perro montaba guardia junto al portón, escudriñando el sendero. Alf entró en el patio. - ¿Cómo estás? - preguntó, palmeando el costillar del perro -. ¿Continúas preocupado? Últimamente estás muy nervioso. No eras así antes. Boris gimoteó y miró a su amo con insistencia. - Eres un buen perro. Boris. Demasiado grande, sin embargo. Seguro que ya no te acuerdas de cuando eras un cachorrillo. Boris se restregó contra la pierna del hombre. - Eres un buen perro - volvió a repetir Alf -. Me gustaría saber qué te preocupa. Entró en la casa. La señora Cardossi estaba preparando la mesa para cenar. Alf fue a la sala de estar y se quitó el sombrero y la chaqueta. Dejó la fiambrera sobre la mesa y volvió a la cocina. - ¿Qué sucede? - preguntó la señora Cardossi. - El perro debería dejar de ladrar y hacer ruidos. Los vecinos volverán a quejarse a la policía. - Ojalá no tengamos que regalárselo a tu hermano - dijo la señora Cardossi con los brazos cruzados -. A veces parece que se haya vuelto loco, en especial los viernes por la mañana, cuando vienen los basureros. - Quizá se le pase pronto - repuso Alf. Encendió su pipa y fumó con solemnidad -. Antes no era así. Espero que recobre la tranquilidad. - Ya veremos - dijo la señora Cardossi. El sol salió, frío y ominoso. La niebla colgaba de los árboles y se situaba en las partes más bajas. Era el viernes por la mañana. El perro negro estaba tendido bajo el porche, con el oído alerta y los ojos bien abiertos. Tenía el pelaje endurecido por el rocío y al respirar desprendía nubes de vapor que se mezclaban con el escaso aire que corría. De repente, ladeó la cabeza y se enderezó de un salto. Un débil pero penetrante sonido llegaba desde la distancia. - ¡Roog! - gritó Boris mirando alrededor. Corrió hacia el portón, se alzó sobre las patas traseras y apoyó las delanteras en la cerca. El sonido se repitió de nuevo, más fuerte, no tan lejano como antes. Era estridente y metálico, como si algo rodara o una gigantesca puerta se abriera. - ¡Roog! - gritó Boris. Escudriñó ansiosamente las ventanas oscurecidas que había por encima de su cabeza. Nada se movió. Nada. Y entonces vio que los Roogs avanzaban por la calle. Los Roogs y su camión avanzaban bamboleándose, traqueteando sobre las piedras con gran estrépito. - ¡Roog! - volvió a gritar Boris. Sus ojos brillaban en las tinieblas. Luego se calmó. Se echó en el suelo y esperó, atento al menor sonido. Los Roogs detuvieron el camión frente a la casa. Pudo oír cómo se abrían las puertas y bajaban a la calzada. Boris empezó a correr en círculos. Gimió y apuntó con el hocico hacia la casa. El señor Cardossi se incorporó un poco en la tibia oscuridad del dormitorio y echó un vistazo al reloj. - Maldito perro - murmuró -. Maldito perro. Hundió el rostro en la almohada y cerró los ojos. Los Roogs bajaban por el sendero. El primer Roog empujó la puerta hasta que cedió. Los Roogs entraron en el patio. El perro retrocedió. - ¡Roog! ¡Roog! - gritó. El horrible y acre olor de los Roogs le hizo salir huyendo. - La urna de las ofrendas - dijo el primer Roog -. Creo que está llena. - Sonrió al aterrorizado perro -. Muy amable de tu parte. Los Roogs se acercaron al cubo de metal; uno de ellos quitó la tapa. - ¡Roog! ¡Roog! - gritaba Boris, acurrucado junto al primer escalón del porche. Temblaba de miedo. Los Roogs levantaron el cubo y lo pusieron de costado. El contenido se desparramó sobre el suelo y los Roogs destrozaron las bolsas de papel. Eligieron las mondaduras de naranja, los trozos de pan tostado y las cáscaras de los huevos. Uno de los Roogs se metió una cáscara de huevo en la boca y la destrozó con un crujido. - ¡Roog! - gritó Boris casi para sí, perdida toda esperanza. Los Roogs casi habían terminado de recoger las ofrendas. Hicieron una pausa y miraron a Boris. Entonces, lenta y silenciosamente, alzaron la vista hacia la casa y examinaron las paredes, el estuco y la ventana con el visillo de color pardo todavía corrido. - ¡ROOG! - chilló Boris, y avanzó hacia los intrusos con ágiles movimientos, enfurecido y asustado al mismo tiempo. Los Roogs se apartaron de la ventana a regañadientes. Salieron por el portón y lo cerraron. - Miradlo - dijo el último Roog con desprecio mientras levantaba el extremo de la manta hasta la altura del hombro. Boris cargó contra la cerca, con las fauces abiertas y dispuestas a triturar. El Roog más grande agitó los brazos frenéticamente y Boris retrocedió. Se estiró al pie de la escalera del porche, con la boca aún abierta. Dejó escapar un terrible gemido de desdicha, un aullido que expresaba toda su tristeza y desesperación. - Vámonos - dijo uno de los Roogs al que permanecía junto a la cerca. Caminaron por el sendero. - Bueno, excepto estos lugarejos custodiados por los Guardianes, la zona ha quedado despejada - dijo el Roog más grande -. Me alegraré cuando hayamos acabado con este Guardián en particular. Nos causa muchos problemas. - No te impacientes - sonrió otro Roog -. Tenemos el camión repleto. Dejemos algo para la semana que viene. Todos los Roogs rieron. Ascendieron el sendero transportando las ofrendas en la manta sucia que se hundía por el centro. VETERANO DE GUERRA El viejo estaba sentado en un banco del parque, bajo el ardiente sol, y miraba a la gente que paseaba arriba y abajo. El parque estaba limpio y bien cuidado. El césped relucía gracias al agua que proyectaban cien tubos de cobre brillantes. Un robot jardinero escardaba, arrancaba malas hierbas y recogía restos de basura, que introducía en su ranura de eliminación. Los niños corrían y gritaban. Parejas jóvenes se sentaban bajo el sol con las manos entrelazadas. Grupos de apuestos soldados deambulaban sin rumbo, las manos hundidas en los bolsillos, y admiraban a las muchachas desnudas que tomaban el sol alrededor de la piscina. Fuera de los límites del parque, los coches y las altas agujas de Nueva York brillaban y centelleaban. El viejo carraspeó y escupió sobre los arbustos. El ardiente sol le irritaba; era demasiado amarillo y le provocaba oleadas de sudor. Por su culpa, era consciente de su barbilla sin afeitar y del ojo izquierdo que había perdido. Y de la fea cicatriz que había desgarrado la carne de una mejilla. Manoseó el micrófono que rodeaba su esquelético cuello. Se desabrochó la chaqueta y se enderezó, apoyándose contra las tablas metálicas del banco. Aburrido, solo y amargado, torció la cabeza y trató de interesarse en la bucólica escena de árboles, hierba y niños que jugaban. Tres jóvenes soldados rubios se sentaron en el banco opuesto y empezaron a desenvolver las cajas de cartón en que llevaban la comida. El viejo contuvo la respiración. Su corazón latió con rapidez y, por primera vez desde hacía horas, recobró la vida. Se sacudió su letargo y concentró su débil vista en los soldados. El viejo sacó su pañuelo, se secó la cara cubierta de sudor y les dirigió la palabra. - Bonita tarde. Los soldados levantaron la vista un momento. - Sí - dijo uno. - Han hecho un buen trabajo. - El anciano indicó el sol amarillo y las agujas de la ciudad -. Es perfecto. Los soldados no contestaron. Se concentraron en sus tazas de café humeante y en el pastel de manzana. - Casi me engañan - continuó el viejo, en tono quejumbroso -. ¿Pertenecen al equipo de siembra, muchachos? - No - respondió uno -. Somos especialistas en cohetes. El anciano aferró su bastón de aluminio. - Yo estaba en demoliciones, en el antiguo escuadrón Ba-3. Ningún soldado contestó. Susurraron entre sí. Las chicas de un banco cercano se habían fijado en ellos. El viejo hundió la mano en el bolsillo de la chaqueta y extrajo algo envuelto en papel de seda roto. Lo desenvolvió con dedos temblorosos y se puso en pie. Cruzó el sendero de grava con paso vacilante y se acercó a los soldados. - ¿Ven esto? - Extendió el objeto, un pequeño cuadrado de metal centelleante -. Lo gané en el 87. Creo que fue antes de vuestra época. Los jóvenes soldados demostraron un incipiente interés. - ¡Caray! - exclamó uno -. Es un Disco de Cristal... Primera clase. - Alzó la mirada en tono inquisitivo -. ¿Usted la ganó? El viejo, orgulloso, emitió una risita entrecortada, mientras envolvía la medalla y la devolvía al bolsillo de la chaqueta. - Serví a las órdenes de Nathan West, en el Gigante del Viento. No la conseguí hasta el asalto final. Recordarán el día que despegó nuestra flota... - Lo siento - le interrumpió un soldado -. Somos muy jóvenes. Eso debió ocurrir antes de nuestra época. - Claro - reconoció el anciano -. Han pasado más de sesenta años. Habrán oído hablar del mayor Perati, ¿verdad? ¿Recuerdan que desvió su flota de protección hacia una nube de meteoros cuando se preparaba para el ataque final, que el Ba-3 les contuvo durante meses, antes que nos aplastaran? - Lanzó una blasfemia -. Les mantuvimos a raya, hasta que sólo quedamos dos. Se precipitaron sobre nosotros como buitres. Y encontraron... - Lo siento, abuelo. - Los soldados se levantaron, tomaron su comida y se dirigieron hacia el banco de las chicas. Éstas les observaron con timidez y expectación -. Ya nos veremos en otra ocasión. El viejo regresó a su banco, enfurecido. Hizo lo posible por ponerse cómodo, frustrado. Blasfemó y escupió sobre los arbustos. El sol le irritó. Los ruidos de la gente y los coches le pusieron histérico. Volvió a sentarse en el banco, con el ojo sano entornado y sus resecos labios deformados por una mueca de amargura. Nadie experimentaba el menor interés por un anciano decrépito y tuerto. Nadie quería escuchar los relatos de sus batallas. Nadie parecía recordar la guerra que todavía ardía como una hoguera en el cerebro decadente del viejo. Una guerra de la que deseaba hablar con todas sus fuerzas, si alguien le escuchaba. Vachel Patterson detuvo el coche y puso el freno de emergencia. - Hasta aquí hemos llegado - dijo sin volverse -. Pónganse cómodos. Tendremos que esperar un rato. La escena le resultaba familiar. Un millar de terrícolas, ataviados con gorras grises y brazaletes a rayas, recorría la calle, entonando lemas y agitando inmensas banderas, visibles a manzanas de distancia. ¡BASTA DE NEGOCIACIONES! ¡NEGOCIAR ES DE TRAIDORES! ¡LA ACCIÓN ES COSA DE HOMBRES! ¡DENLES SU MERECIDO! ¡UNA TIERRA FUERTE ES LA MEJOR GARANTÍA DE PAZ! En el asiento trasero, Edwin LeMarr apartó sus cintas informativas y emitió un gruñido de sorpresa. - ¿Por qué nos hemos parado? ¿Qué sucede? - Otra manifestación - dijo Evelyn Cutter. Se reclinó en el asiento y encendió un cigarrillo con expresión de hastío -. Igual que todas las demás. La manifestación estaba en pleno apogeo. Hombres, mujeres y jóvenes que habían recibido permiso del colegio desfilaban con el rostro jubiloso, emocionado y encendido, algunos con emblemas, otros con toscas armas y uniformes improvisados. Más y más espectadores se iban congregando en las aceras a cada momento. Policías ataviados de azul habían detenido el tráfico de superficie. Contemplaban la escena con indiferencia, esperando a que alguien se entrometiera. Nadie lo hizo, por supuesto. Nadie era tan idiota. - ¿Por qué no pone fin a esto el Directorio? - preguntó LeMarr -. Un par de columnas armadas y se acabaría de una vez por todas. John V-Stephens, que iba sentado a su lado, soltó una fría carcajada. - El Directorio lo financia, organiza, retransmite por televisión, y hasta reprime a los disidentes. Fíjense en esos policías. Esperan que alguien se entrometa. LeMarr parpadeó. - ¿Es verdad, Patterson? Rostros deformados por la ira se cernieron sobre el capó del Buick modelo 1964. Los guardabarros vibraron al compás del eco de los pasos. El doctor LeMarr guardó las cintas en su caja de metal y miró a su alrededor, como una tortuga asustada. - ¿Qué te preocupa tanto? - preguntó V-Stephens con voz áspera -. No te tocarán, eres un terrícola. Yo soy quien debería estar sudando. - Están locos - murmuró LeMarr -. Todos esos mongólicos, cantando y desfilando... - No son mongólicos - respondió con suavidad Patterson -. Creen a pies juntillas en lo que les dicen, como nosotros. El único problema es que les dicen mentiras. Indicó una de las gigantescas banderas, una inmensa fotografía en tres dimensiones que oscilaba y ondulaba. - La culpa es de él. Él es quien inventa las mentiras. Él es quien presiona al Directorio, quien azuza el odio y la violencia..., y quien lo sufraga con dinero. La bandera plasmaba a un individuo de cabello cano, impecablemente afeitado, de expresión digna y severa. Un hombre culto, fornido, adentrado en la cincuentena. Bondadosos ojos azules, barbilla firme, un dignatario majestuoso y respetado. Su lema se destacaba bajo su hermosa reproducción, acuñado en un momento de inspiración. ¡SÓLO LOS TRAIDORES TRANSIGEN! - Ése es Francis Gannet - explicó V-Stephens a LeMarr -. Un hombre estupendo, ¿verdad? - Se corrigió -. Mejor dicho, un terrícola. - Parece un buen hombre - protestó Evelyn Cutter -. ¿Crees posible que una persona de apariencia tan inteligente tenga alguna relación con todo esto? V-Stephens emitió una tensa carcajada. - Sus blancas e inmaculadas manos están más sucias que las de cualquier fontanero o carpintero presente en la manifestación. - ¿Por qué...? - Gannet y su grupo son propietarios de Industrias Transplan, la empresa que controla la mayor parte de los negocios de exportación e importación de los planetas interiores. Si mi pueblo y los marcianos logran la independencia, les harán la competencia. De momento, no hay nadie que les haga sombra. Los manifestantes habían llegado a un cruce. Un grupo guardó las banderas y sacó garrotes y piedras. Gritó órdenes, indicó a los demás que les siguieran y se dirigieron hacia un moderno edificio, cuyos letreros de neón parpadeaban la palabra COLOR-AD. - Oh, Dios mío - exclamó Patterson -. Van hacia la delegación de COLOR-AD. Extendió la mano hacia la puerta, pero V-Stephens le detuvo. - No puedes hacer nada. Además, ahí dentro no hay nadie. Siempre les avisan por anticipado. Los manifestantes destrozaron los escaparates e invadieron la tienda. La policía contempló el espectáculo, con los brazos cruzados. Muebles astillados fueron arrojados a la acera desde el interior del comercio. A continuación, siguieron archivadores, escritorios, sillas, monitores, ceniceros, incluso alegres carteles de la vida dichosa en los planetas interiores. Hilos de humo negro se elevaron cuando un rayo energético prendió fuego al almacén. Luego, los manifestantes salieron en oleadas, satisfechos y contentos. La gente congregada en la acera contemplaba la escena con diversas emociones. Algunos parecían complacidos, otros expresaban una vaga curiosidad, pero la mayoría demostraba miedo y aflicción. Retrocedieron a toda prisa cuando los revoltosos de rostro feroz se abrieron paso brutalmente entre ellos, cargados con artículos robados. - ¿Lo ves? - dijo Patterson -. Los culpables son unos pocos miles, miembros de un comité que Gannet financia. Los que ven ahí delante son empleados de las fábricas de Gannet, que hacen horas extras. Intentan representar a la Humanidad, pero no es así. Son una minoría ruidosa, un grupo de fanáticos enloquecidos. La manifestación empezó a dispersarse. De la sede de COLOR-AD sólo quedaban unas ruinas consumidas por el fuego. El tráfico se había detenido. Casi todo el centro de Nueva York había visto los llamativos lemas y escuchado sus gritos de odio. La gente empezó a desfilar hacia sus oficinas y tiendas, de vuelta a la rutina cotidiana. Y entonces, los manifestantes vieron a la muchacha venusina, acuclillada en un portal. Patterson lanzó el coche hacia adelante. Cruzó la calle y subió a la acera, lanzado contra la masa. El morro del coche hendió la primera fila y los derribó como hojas. Los demás se estrellaron contra el chasis metálico y cayeron al suelo, una masa informe de brazos y piernas que se agitaban. La muchacha venusina vio el coche que se dirigía hacia ella..., y a los terrícolas sentados delante. El terror la dejó paralizada un momento. Después, huyó impulsada por el pánico y se mezcló con la turba que llenaba la calle. Los manifestantes se reagruparon y se lanzaron tras ella. - ¡Atrapen a la pies palmeados! - ¡Que los pies palmeados vuelvan a su planeta! - ¡La Tierra para los terrícolas! Y agazapada bajo los lemas entonados, una siniestra corriente subterránea de lujuria y odio no verbalizados. Patterson dio marcha atrás. Su puño golpeó salvajemente la bocina, lanzó el coche tras la muchacha, atravesó la masa de enloquecidos manifestantes y la dejó atrás. Una piedra destrozó la ventanilla posterior y una lluvia de cristales se derramó en el interior. La multitud se apartó, dejando paso libre al coche y a los alborotadores. Ninguna mano detuvo a la desesperada muchacha, que corrió entre los coches estacionados y los grupos de gente, jadeando y sollozando. Del mismo modo, nadie intentó ayudarla. Todo el mundo contemplaba la escena con ojos apagados, indiferentes, espectadores lejanos que presenciaban un acontecimiento al que eran ajenos. - Yo la atraparé - dijo V-Stephens -. Frena delante de ella y le cortaré el paso. Patterson adelantó a la muchacha y pisó el freno. La muchacha dobló la esquina como una liebre acosada. V-Stephens bajó del coche. Corrió tras ella cuando se lanzó de cabeza hacia los manifestantes. La tomó en volandas y la transportó al coche. LeMarr y Evelyn Cutter les arrastraron hacia el interior. Patterson aceleró. Un momento después, dobló una esquina, atravesó un cordón policial y se alejó de la zona de peligro. Atrás quedaron los rugidos de la gente y el repiqueteo de sus pies sobre el pavimento. - Todo ha terminado - repetía sin cesar V-Stephens a la muchacha -. Somos amigos. Mira, yo también soy un pies palmeados. La muchacha estaba acurrucada contra la puerta del coche, las rodillas clavadas en el estómago, los ojos abiertos de par en par y el rostro crispado. Tendría unos diecisiete años de edad. Sus dedos palmeados acariciaban incesantemente el cuello de su blusa. Había perdido un zapato. Tenía la cara arañada, y el cabello oscuro desordenado. De su boca temblorosa sólo surgían sonidos vagos. LeMarr le tomó el pulso. - Su corazón está a punto de estallar - murmuró. Extrajo una cápsula de emergencia e inyectó un sedante en el tembloroso brazo de la muchacha -. Esto la tranquilizará. No ha sufrido daños. No lograron atraparla. - Muy bien - murmuró V-Stephens -. Somos médicos del hospital de la ciudad, excepto la señorita Cutter, que se encarga de los archivos y las historias clínicas. El doctor LeMarr es neurólogo, el doctor Patterson es oncólogo y yo soy cirujano... ¿Ve mi mano? Recorrió la frente de la joven con su mano de cirujano -. Soy venusino, como usted. La llevaremos al hospital y permanecerá ingresada unas horas. - ¿Se han fijado? - estalló LeMarr -. Nadie levantó un dedo para ayudarla. Se quedaron mirando. - Tenían miedo - dijo Patterson -. No quieren problemas. - No pueden - declaró Evelyn Cutter -. Nadie puede evitar este tipo de problemas. No pueden quedarse mirando, cruzados de brazos. Esto no es un partido de fútbol. - ¿Qué va a suceder? - preguntó la muchacha. - Será mejor que te vayas de la Tierra - dijo con calma V-Stephens -. Ningún venusino está a salvo aquí. Vuelve a tu planeta y quédate hasta que la situación se tranquilice. - ¿Lo crees posible? - preguntó la chica con voz ahogada. - Algún día. - V-Stephens le pasó los cigarrillos de Evelyn -. No puede continuar así. Debemos ser libres. - Cuidado - advirtió Evelyn. Su voz adquirió un tono hostil -. Creía que estabas por encima de todo esto. El rostro verde oscuro de V-Stephens se ruborizó. - ¿Piensas que puedo permanecer indiferente mientras mi pueblo es asesinado e insultado, y nuestros intereses ignorados para que rostros pastosos como Gannet se hagan ricos a costa de la sangre exprimida a...? - Rostros pastosos - repitió LeMarr -. ¿Qué significa eso, Vachel? - Es la expresión con que se designa a los terrícolas - contestó Patterson -. Escucha, VStephens, en lo que a nosotros concierne no se trata de tu pueblo y nuestro pueblo. Todos somos de la misma raza. Tus antepasados fueron terrícolas que colonizaron Venus, a finales del siglo veinte. - Los cambios son alteraciones de adaptación menores - aseguró LeMarr a V-Stephens -. Aún podemos cruzar nuestras especies, lo cual demuestra que somos de la misma raza. - Podemos, pero, ¿quién quiere casarse con un pies palmeados o un cuervo? - dijo Evelyn Cutter. Nadie habló durante un rato. Mientras Patterson conducía el coche hacia el hospital, en el interior del automóvil reinaba una atmósfera tensa y hostil. La joven venusina, acurrucada en un rincón, fumaba en silencio, con la vista clavada en el suelo que vibraba. Patterson frenó en el punto de control y exhibió sus credenciales. El guardia indicó que podía continuar adelante. Patterson guardó la tarjeta en el bolsillo y sus dedos rozaron algo. Entonces, recordó de repente. - Esto te distraerá - dijo a V-Stephens. Tiró el tubo cerrado al pies palmeados -. Los militares lo devolvieron esta mañana. Error administrativo. Cuando acabes se lo pasas a Evelyn. Iba destinado a ella, pero me picó la curiosidad. V-Stephens abrió el tubo y sacó su contenido. Era una solicitud de ingreso en un hospital del gobierno, sellada con el número de un veterano de guerra. Viejas cintas manchadas de sudor, papeles rotos y mutilados por el paso de los años. Fragmentos grasientos de papel de plata que habían sido doblados miles de veces, guardados en un bolsillo de la camisa, colgados sobre un pecho sucio y cubierto de vello. - ¿Es importante? - preguntó V-Stephens con impaciencia -. ¿Nos deben preocupar las pifias administrativas? Patterson detuvo el coche en el estacionamiento del hospital y paró el motor. - Fíjate en el número de la petición - dijo, mientras abría la puerta del coche -. Cuando tengas tiempo de examinarlo, observarás algo extraño. El solicitante tiene una tarjeta de identidad de veterano..., con un número que aún no ha sido expedido. LeMarr, estupefacto, miró a Evelyn Cutter y después a V-Stephens, pero no obtuvo ninguna explicación. El micrófono del anciano le despertó de su amodorramiento. - David Unger - repitió la metálica voz femenina -. Se le reclama en el hospital. Regrese al hospital de inmediato. El viejo gruñó y se levantó con un esfuerzo. Aferró su bastón de aluminio y cojeó hacia la rampa de salida del parque. Justo cuando había conseguido dormirse, escapando del torturante sol y de las agudas carcajadas de niños, chicas y soldados... En el extremo del parque, dos formas se hallaban escondidas entre los arbustos. David Unger se inmovilizó, sin dar crédito a sus ojos, cuando las sombras cruzaron el sendero. Su propia voz le sorprendió. Gritó a pleno pulmón, unos chillidos de rabia y asco que despertaron ecos en el parque, entre los árboles y los jardines. - ¡Pies palmeados! - aulló. Corrió con movimientos torpes hacia ellos -. ¡Pies palmeados y cuervos! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Cojeó tras el marciano y el venusino, agitando el bastón, casi sin respiración. Apareció gente, asombrada y confusa. Una multitud se formó mientras el viejo corría tras la aterrorizada pareja. Agotado, tropezó con una fuente y estuvo a punto de caer: el bastón resbaló de sus manos. Su rostro encogido estaba lívido; la cicatriz se destacaba contra la piel moteada. Su ojo bueno estaba rojo de odio y furia. Un reguero de saliva brotó de entre sus labios agrietados. Agitó sus flacas manos, similares a garras, en vano, mientras los dos alterados se internaban en el bosquecillo de cedros situado al final del parque. - ¡Deténganles! - farfulló David Unger -. ¡No les dejen escapar! ¿Qué les pasa? Pandilla de maricones cobardes. ¿Qué clase de hombres son ustedes? - Tómelo con calma, abuelo - dijo un soldado en tono bondadoso -. No hacen daño a nadie. Unger tomó el bastón y lo tiró a la cabeza del soldado. - ¡Pacifista! - rugió -. ¿Qué clase de soldado eres? - Un ataque de tos le interrumpió. Se dobló por la mitad, falto de aliento -. En mis tiempos - consiguió jadear - los rociábamos con combustible de cohete y los ahorcábamos. Les mutilábamos. Abríamos en canal a esos sucios pies palmeados y cuervos. Les enseñábamos lo que es bueno. Un policía había detenido a los dos alterados. - Largo - ordenó en tono ominoso -. No tienen derecho a estar aquí. Los dos alterados se alejaron. El policía levantó la porra y golpeó al marciano entre los ojos. La débil y frágil corteza de la cabeza se partió y el marciano se tambaleó, ciego y abrumado por el dolor. - Eso ya me gusta más - resolló David Unger, satisfecho. - Viejo asqueroso - le espetó una mujer, pálida de horror -. Es la gente como usted la que crea problemas. - ¿Qué pasa, es que le gustan los cuervos? - se revolvió el anciano. La multitud se dispersó. Unger aferró el bastón y cojeó hacia la rampa de salida. Masculló blasfemias e insultos, escupió con violencia hacia los matorrales y meneó la cabeza. Llegó al hospital, todavía tembloroso de rabia y furia. - ¿Que quieren? - preguntó, cuando llegó ante el gran mostrador de recepción que ocupaba el centro del vestíbulo principal -. No sé que pasa aquí. Primero, me despiertan de la primera siesta auténtica que he disfrutado desde que llegué aquí, y después veo a dos pies palmeados paseando tranquilamente a plena luz del sol, descarados como... - El doctor Patterson quiere verlo - respondió con paciencia la enfermera -. Habitación 301. - Cabeceó en dirección a un robot -. Acompaña al señor Unger a la 301. El viejo siguió con semblante hosco al robot, que se desplazaba con agilidad. - Pensaba que todos ustedes habían sido destruidos en la batalla de Europa del 88 - se lamentó -. Es absurdo, todos esos maricones uniformados. Todo el mundo se lo pasa la mar de bien, riendo y perdiendo el tiempo con chicas que se pasan el día desnudas sobre la hierba. Algo está pasando. Algo... - Por aquí, señor - indicó el robot, y la puerta de la 301 se deslizó a un lado. Vachel Patterson se levantó cuando el viejo entró como una furia y se detuvo ante el escritorio con el bastón bien sujeto. Era la primera vez que veía a David Unger en persona. Ambos se examinaron mutuamente: el flaco y viejo soldado de rostro aguileño, y el joven y elegante doctor, de escaso cabello negro, gafas de concha y rostro bondadoso. Junto al escritorio, Evelyn Cutter observaba y escuchaba con expresión impenetrable, un cigarrillo entre sus rojos labios y el rubio cabello echado hacia atrás. - Soy el doctor Patterson, y ésta es la señorita Cutter. - Patterson jugueteó con la estropeada cinta que tenía sobre el escritorio -. Siéntese, señor Unger. Quiero hacerle un par de preguntas. Hemos detectado alguna incongruencia en uno de sus papeles. Un error administrativo, probablemente, pero nos los han devuelto. Unger se sentó, cansado. - Preguntas y papeleos. Llevo aquí una semana y cada día pasa algo. Habría sido mejor quedarme tirado en la calle hasta morir. - Según leo aquí, llegó hace ocho días. - Supongo. Si está puesto ahí, debe ser verdad. - El sarcasmo del viejo afloró -. Si fuera mentira, no lo pondría. - Fue admitido como veterano de guerra. El Directorio cubre todos los gastos de cuidado y manutención. Unger se encrespó. - ¿Qué tiene de malo? Me he ganado algunas atenciones. - Se inclinó hacia Patterson y le apuntó con un dedo sarmentoso -. Ingresé en el servicio a los dieciséis años. He luchado y trabajado por la Tierra toda mi vida. Aún seguiría en activo, si no me hubieran dejado medio muerto en uno de sus traicioneros ataques. Tuve suerte de sobrevivir. - Se pasó la mano por su rostro estragado -. Tengo la impresión que usted no participó. Ignoraba que habían quedado vacantes. Patterson y Evelyn Cutter intercambiaron una mirada. - ¿Cuántos años tiene usted? - preguntó Evelyn de improviso. - ¿No está puesto ahí? - murmuró Unger, furioso -. Ochenta y nueve. - ¿El año de su nacimiento? - En el 2154. ¿No es capaz de calcularlo? Patterson hizo una rápida anotación en los informes. - ¿Su unidad? Unger perdió los estribos. - La Ba-3, por si no le suena. Me pregunto si se han enterado ustedes que hubo una guerra. - La Ba-3 - repitió Patterson -. ¿Cuánto tiempo sirvió en ella? - Cincuenta años. Después me retiré. La primera vez, quiero decir. Tenía sesenta y seis años. La edad habitual. Me dieron la pensión y un pedazo de tierra. - ¿Volvieron a movilizarle? - ¡Pues claro que volvieron a movilizarme! ¿Ya no se acuerda que la Ba-3, formada sólo por viejos, fue al frente y estuvo a punto de frenarlos, la última vez? Usted debía ser un crío, pero todo el mundo sabe lo que hicimos. - Unger sacó su Disco de Cristal de primera clase y lo tiró sobre el escritorio -. Me dieron eso. A todos los supervivientes. A los diez que quedamos de treinta mil. - Recuperó la medalla con dedos temblorosos -. Quedé malherido. Ya ve mi cara. Sufrí quemaduras cuando la nave de Nathan West estalló. Estuve un par de años en un hospital militar. Fue entonces cuando bombardearon la Tierra. - El anciano cerró los puños -. Tuvimos que presenciar lo que siguió sin poder hacer nada. Convirtieron la Tierra en ruinas humeantes. Sólo quedaron cenizas y escoria. Ni ciudades ni pueblos. Nos quedamos sentados sin poder hacer nada, mientras sus misiles zumbaban. Por fin, terminaron..., y vinieron por nosotros, los que estábamos en la Luna. Evelyn Cutter intentó hablar, pero las palabras no surgieron de su boca. Patterson había palidecido como un muerto. - Continúe - logró murmurar -. Siga hablando. - Resistimos bajo el cráter de Copérnico, mientras lanzaban sus misiles contra nosotros. Aguantamos unos cinco años. Después, empezaron a aterrizar. Yo y los demás que quedaban huimos en torpedos de ataque de alta velocidad y montamos bases piratas entre los planetas exteriores. - Unger se removió en su asiento -. Detesto hablar de esa parte. La derrota, el fin de todo. ¿Por qué me hace estas preguntas? Colaboré en la construcción de 3-4-9-5, la mejor artibase de todas, entre Urano y Neptuno. Después, volví a retirarme, hasta que esas sucias ratas atacaron a traición y la destruyeron. Cincuenta mil hombres, mujeres y niños. Toda la colonia. - ¿Usted escapó? - susurró Evelyn Cutter. - ¡Por supuesto que escapé! Estaba de patrulla. Alcancé a una de sus naves. Les vi morir. Eso me consoló un poco. Me trasladé unos años a la 3-6-7-7, hasta que la atacaron. Fue a principios de este mes. Estaba atrapado. - Los sucios dientes amarillentos centellearon -. No había escapatoria. Al menos, a mí no se me ocurrió ninguna. - Los ojos inyectados en sangre examinaron el lujoso despacho -. No sabía que existía esto. Han montado muy bien su artibase. Se parece a la Tierra, tal como yo la recuerdo. Demasiadas prisas, de todos modos; no es tan tranquilo como la Tierra, pero hasta el aire huele igual. Se hizo el silencio. - ¿Vino aquí después que... la colonia fuera destruida? - preguntó Patterson con voz ronca. - Supongo. - Unger se encogió de hombros -. Lo último que recuerdo es que la burbuja reventó y el aire, el calor y la gravedad escaparon. Naves de cuervos y pies palmeados aterrizaban por todas partes. Los hombres morían a mi alrededor. La onda expansiva me derrumbó. Cuando recobré el conocimiento, estaba tendido en una calle y unas personas me ayudaban a levantarme. Un hombre de hojalata y uno de sus médicos me llevaron al hospital. Patterson exhaló un profundo y estremecido suspiro. - Entiendo. - Sus dedos juguetearon con los manchados y rotos documentos de identidad -. Bien, eso explica esta irregularidad. - ¿Es que no está todo? ¿Falta algo? - Todos sus papeles están aquí. Su tubo colgaba alrededor de su muñeca cuando le ingresaron. - Naturalmente. - El pecho de Unger, similar al de un pájaro, se hinchó de orgullo -. Lo aprendí cuando tenía diecisiete años. Aunque estés muerto, debes llevar el tubo encima. Es importante para mantener los registros al día. - Los documentos están en orden - admitió Patterson -. Puede volver a su casa o al parque. Lo que quiera. Hizo una señal y el robot acompañó al anciano. Cuando la puerta se cerró, Evelyn Cutter empezó a blasfemar lenta y monótonamente. Aplastó el cigarrillo con el tacón y se puso a pasear arriba y abajo. - Santo Dios, ¿en qué nos hemos metido? Patterson conectó el intervídeo, marcó un número del exterior y dijo al encargado de comunicaciones: - Póngame con el cuartel general militar, y de prisa. - ¿De Luna, señor? - Exacto. Con la base principal de Luna. El calendario colgado de la pared indicaba que era el 4 de agosto de 2169. Si David Unger había nacido en 2154, era un muchacho de quince años. Y había nacido en 2154. Eso decían sus documentos de identidad, amarillentos y manchados de sudor. Los documentos de identidad que había llevado encima durante una guerra que aún no había estallado. - Es un veterano, no hay duda - dijo Patterson a V-Stephens -. De una guerra que empezará dentro de un mes. No me extraña que las computadoras rechacen su solicitud. V-Stephens se humedeció sus labios verdeoscuros. - Esta guerra se librará entre la Tierra y los dos planetas colonizados. ¿Perderá la Tierra? - Unger combatió durante toda la guerra. Presenció el principio y el fin..., hasta la destrucción total de la Tierra. - Patterson se acercó a la ventana y miró al exterior -. La Tierra perdió la guerra y la raza humana fue exterminada. Desde la ventana del despacho de V-Stephens, Patterson veía toda la ciudad. Kilómetros de edificios blancos que brillaban bajo la luz del sol. Once millones de personas. Un gigantesco centro del comercio y la industria, el corazón económico del sistema. Y más allá se extendía un planeta de ciudades, granjas y autopistas, tres mil millones de hombres y mujeres. Un planeta próspero y rico, el mundo madre del que habían partido los alterados, los ambiciosos colonos de Marte y Venus. Innumerables cargueros viajaban entre la Tierra y las colonias, abarrotados de minerales y otros productos. En esos momentos, expediciones de exploración se desplazaban entre los planetas exteriores y tomaban posesión, en nombre del Directorio, de nuevas fuentes de materias primas. - Vio que todo esto quedaba cubierto de polvo radiactivo - dijo Patterson -. Presenció el ataque final contra la Tierra, el que destruyó nuestras defensas. Y arrasaron la base lunar. - ¿Es cierto que algunos oficiales de alto rango van a venir desde Luna? - Les conté lo suficiente para que empezaran a mover el trasero. Cuesta semanas poner en acción a esos sujetos. - Me gustaría ver a ese tal Unger - dijo V-Stephens con aire pensativo -. ¿Puedo hacer algo para...? - Ya le has visto. Tú le devolviste a la vida, ¿te acuerdas? El primer día que lo ingresaron. - Ah - susurró V-Stephens -. ¿Aquel viejo repugnante? - Sus ojos oscuros centellearon . De modo que era Unger... El veterano de guerra contra el que vamos a luchar. - La guerra que ustedes van a ganar. La guerra que la Tierra va a perder. - Patterson se alejó de la ventana -. Unger piensa que esto es un satélite artificial situado entre Urano y Neptuno, una reconstrucción de una pequeña parte de Nueva York. Unos cuantos miles de personas y máquinas protegidas bajo una cúpula de plástico. No tiene ni idea de lo que le ocurrió en realidad. Debió salir despedido de su senda temporal. - Supongo que fue gracias a la liberación de energía..., y tal vez a su frenético deseo de escapar. Aun así, todo el asunto es increíble. Posee una especie de... - V-Stephens buscó las palabras adecuadas -. De halo místico. ¿Qué demonios tenemos entre manos? ¿Una visita divina? ¿Un profeta venido del cielo? La puerta se abrió y V-Rafia entró. - Oh - exclamó, cuando vio a Patterson -. No sabía... - No pasa nada. - V-Stephens indicó con un movimiento de cabeza que entrara en su despacho -. ¿Te acuerdas de Patterson? Estaba con nosotros en el coche cuando te recogimos. V-Rafia tenía mucho mejor aspecto que unas horas antes. Los arañazos de su cara habían desaparecido, se había peinado y vestido con un jersey gris ceñido y una falda. Su piel verde refulgió cuando se acercó a V-Stephens, aún nerviosa y apocada. - Voy a quedarme aquí - explicó a Patterson -. Aún no puedo salir. Dirigió una veloz mirada de súplica a V-Stephens. - No tiene familia en la Tierra - dijo V-Stephens -. Vino como bioquímica de clase 2. Ha estado trabajando en el laboratorio que la Westinghouse tiene en las afueras de Chicago. Vino a Nueva York de compras, lo cual fue una equivocación. - ¿No puede ir a la colonia venusina de Denver? - preguntó Patterson. V-Stephens enrojeció. - ¿No quieres que haya otra pies palmeados por aquí? - ¿Qué va a hacer? Esto no es una fortaleza. Será muy fácil enviarla a Denver en un carguero ligero. Nadie se opondrá. - Lo discutiremos más tarde - dijo V-Stephens, irritado -. Debemos hablar de cosas más importantes. ¿Has verificado los papeles de Unger? ¿Te has asegurado que no son falsificaciones? Imagino que es casi imposible, pero debemos estar seguros. - Hay que mantenerlo en secreto - respondió Patterson, lanzando una fugaz mirada a V-Rafia -. Nadie en todo el edificio debe enterarse. - ¿Se refiere a mí? - preguntó V-Rafia, vacilante -. Será mejor que me vaya. - No - dijo V-Stephens, y la tomó del brazo con brusquedad -. Es imposible guardar el secreto, Patterson. Unger ya se lo habrá contado a cincuenta personas. Se pasa todo el día sentado en aquel banco del parque, y da la paliza a todo el que pasa por delante. - ¿Qué sucede? - preguntó V-Rafia, picada por la curiosidad. - Nada importante - replicó Patterson. - Nada importante - repitió V-Stephens -. Una guerrita de nada. Programas de venta por anticipado. - Su rostro reflejó una miríada de emociones -. Hagan sus apuestas ya. No se arriesguen. Apuesta sobre seguro, cariño. Al fin y al cabo, es historia. ¿No es cierto? - Se volvió hacia Patterson, como exigiendo su confirmación -. ¿Qué dices? Yo no puedo detenerlo, y tú tampoco, ¿verdad? Patterson asintió lentamente. - Creo que tienes razón - dijo, afligido. Y se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. Alcanzó a V-Stephens en el costado, a pesar que el venusino había saltado. VStephens sacó la pistola energética y le apuntó con dedos temblorosos. Patterson la desvió de una patada. - Fue un error, John - dijo con voz estrangulada -. Fue un error enseñarte los papeles de identidad de Unger. Debí ocultártelos. - Tienes razón - consiguió susurrar V-Stephens. Sus ojos estaban henchidos de pesar . Ahora lo sé. Ahora lo sabemos los dos. Van a perder la guerra. Aunque encierren a Unger en una caja y le sepulten en el centro de la Tierra, es demasiado tarde. COLOR-AD se enterará en cuanto yo salga de aquí. - Han quemado la sede de COLOR-AD en Nueva York. - En ese caso, acudiré a la de Chicago, o a la de Baltimore. Volveré a Venus, si es preciso. Voy a propagar la buena nueva. Será largo y costoso, pero venceremos. Y no puedes hacer nada por evitarlo. - Puedo matarte - dijo Patterson. Su mente trabajaba frenéticamente. No era demasiado tarde. Si retenían a V-Stephens y entregaban a David Unger a los militares... - Sé lo que estás pensando - jadeó V-Stephens -. Si la Tierra no lucha, si evitan la guerra, aún les queda una posibilidad. - Torció sus labios verdes -. ¿Crees que les dejaremos evitar la guerra? ¡Ahora no! Según ustedes, sólo los traidores transigen. ¡Ya es demasiado tarde! - Será demasiado tarde si sales de aquí. La mano de Patterson tanteó el escritorio y encontró un pisapapeles metálico. Lo lanzó contra el venusino..., y sintió la presión de la pistola energética en sus costillas. - No sé muy bien cómo funcionan estas cosas - dijo V-Rafia -, pero supongo que basta con apretar el botón. - Exacto - dijo V-Stephens, aliviado -, pero no lo aprietes aún. Quiero hablar con él unos minutos más. Tal vez consiga que razone. - Retrocedió unos pasos y se palpó el labio partido y los dientes rotos -. Tú te lo has buscado, Vachel. - Esto es una locura - barbotó Patterson, sin apartar los ojos de la boca de la pistola, que temblaba entre los dedos de V-Rafia -. ¿Esperas que nos lancemos a una guerra, sabiendo que la vamos a perder? - No tendrán otra posibilidad. - Los ojos de V-Stephens brillaban -. Les obligaremos a luchar. Cuando ataquemos vuestras ciudades, responderán. Es típico de la naturaleza humana. El primer disparo no alcanzó a Patterson. Se lanzó a un lado y aferró la delgada muñeca de la muchacha. Sus dedos se cerraron en el aire, cayó al suelo, y la pistola volvió a disparar. V-Rafia retrocedió, con ojos desorbitados de miedo y frustración, y apuntó al cuerpo de Patterson. Éste se precipitó sobre la joven con las manos extendidas. Vio que sus dedos se curvaban, vio oscurecerse el extremo del tubo. Y ahí terminó todo. Los soldados uniformados de azul abrieron la puerta de una patada y ametrallaron a VRafia. Un aliento mortífero bañó el rostro de Patterson. Se derrumbó, agitando los brazos como un poseso, cuando el gélido susurro le rozó. El cuerpo tembloroso de V-Rafia aleteó un momento, cuando la nube de frialdad absoluta brilló a su alrededor. De pronto, se quedó rígida, como si la cinta de su vida se hubiera atorado en el proyector. Su cuerpo perdió todo color. La grotesca imitación de una silueta humana permaneció inmóvil y en silencio, con un brazo levantado, capturado en el acto de defenderse inútilmente. Entonces, la columna petrificada explotó. Las células dilatadas estallaron en una lluvia de partículas cristalinas que salieron lanzadas en todas las direcciones. Francis Gannet salió de detrás de las tropas, congestionado y sudoroso. - ¿Es usted Patterson? - preguntó. Extendió su enorme mano, pero Patterson no la estrechó -. Las autoridades militares me avisaron en seguida. ¿Dónde está ese viejo? - Por ahí - murmuró Patterson -. Bajo vigilancia. - Se volvió hacia V-Stephens y sus ojos se encontraron un momento -. ¿Lo ves? - preguntó con voz brusca -. Así son las cosas. ¿De veras deseabas que ocurriera esto? - Vamos, señor Patterson - tronó Francis Gannet, impaciente -. No tengo tiempo que perder. A juzgar por su descripción, esto parece importante. - Lo es - respondió V-Stephens con serenidad. Se secó el hilo de sangre que brotaba de su boca con un pañuelo -. Ha valido la pena que se desplazara desde Luna. Acepte mi palabra; lo sé. El hombre sentado a la derecha de Gannet era un teniente. Contemplaba con muda admiración la pantalla. Su joven y hermoso rostro, coronado por una mata de cabello rubio, se iluminó de asombro cuando entre la neblina gris apareció una enorme nave de batalla, con un reactor destrozado, las torretas delanteras hundidas y el casco perforado. - Santo Dios - susurró el teniente Nathan West -. Es el Gigante del Viento, la mayor nave que tenemos. Fíjense bien: está fuera de control, totalmente fuera de combate. - Esa será su nave - dijo Patterson -. Usted será su comandante en el 87, cuando sea destruida por la flota combinada marciano-venusina. David Unger servirá a sus órdenes. Usted morirá, pero Unger sobrevivirá. Los escasos supervivientes de la nave verán desde Luna como la Tierra es destruida sistemáticamente por misiles procedentes de Venus y Marte. Las siluetas de la pantalla saltaban y remolineaban como peces en el fondo de un acuario lleno de tierra. Un violento maelstrom surgió en el centro, un vórtice de energía que sacudió a las naves. Las naves plateadas de la Tierra vacilaron, y después se separaron. Las negras naves marcianas se colaron por la brecha abierta, y el flanco terrestre fue atacado en el mismo instante por los venusinos. Atraparon a las naves terrícolas supervivientes entre gigantescas pinzas de acero y las aplastaron. Breves destellos de luz, cuando las naves desaparecían. A lo lejos, el solemne globo azul y verde que era la Tierra giraba lenta y majestuosamente. Ya se veían ominosas pústulas. Cráteres abiertos por los misiles que habían penetrado en la red defensiva. LeMarr desconectó el proyector y la pantalla se oscureció. - Así termina la secuencia cerebral. Sólo hemos podido obtener fragmentos visuales como éste, breves instantes que produjeron una fuerte impresión en el sujeto. No hemos logrado una continuidad. La siguiente escena se desarrolla años más tarde, en uno de los satélites artificiales. Las luces se encendieron y el grupo de espectadores se puso en pie con movimientos rígidos. La cara de Gannet se había teñido de un gris enfermizo. - Doctor LeMarr, quiero volver a ver esa instantánea. La de la Tierra. - Hizo un ademán de impotencia -. Ya sabe a cuál me refiero. Las luces se apagaron y la pantalla cobró vida de nuevo. Esta vez mostró tan sólo la Tierra, un globo que disminuía de tamaño a medida que el torpedo de alta velocidad en el que viajaba David Unger se alejaba. Unger había adoptado una posición que le permitiera ver por última vez su planeta muerto. La Tierra estaba arrasada. Una exclamación ahogada escapó del grupo de oficiales. Nada vivía. Nada se movía. Sólo nubes muertas de ceniza radiactiva que flotaban sobre la superficie perforada de cráteres. Lo que había sido un planeta habitado por tres mil millones de seres se había transformado en un montón de ceniza. Sólo quedaban montañas de escombros que los incesantes vientos arrastraban sobre mares vacíos. - Supongo que aparecerá alguna especie de vida vegetal - dijo con aspereza Evelyn Cutter, cuando la pantalla se oscureció y las luces se encendieron. Se estremeció y apartó la vista. - Malas hierbas, tal vez - dijo LeMarr -. Hierba seca y oscura que se abrirá paso entre la escoria. Más tarde, algunos insectos. Bacterias, por supuesto. Supongo que, con el tiempo, la acción de las bacterias transformará la ceniza en suelo utilizable. Y lloverá durante mil millones de años. - Enfrentémonos a los hechos - intervino Gannet -. Los cuervos y los pies palmeados la repoblarán. Vivirán en la Tierra después que nosotros hayamos muerto. - ¿Dormirán en nuestras camas? - preguntó LeMarr -. ¿Utilizarán nuestros cuartos de baño, salas de estar y medios de transporte? - No le comprendo - replicó Gannet, impaciente. Indicó a Patterson que se acercara -. ¿Está seguro que sólo los presentes en esta habitación conocemos la verdad? - V-Stephens lo sabe, pero está encerrado en el pabellón de psicóticos. V-Rafia lo sabía. Ha muerto. El teniente West se acercó a Patterson. - ¿Podemos interrogarle? - Sí, ¿dónde está Unger? - preguntó Gannet -. Mi personal arde en deseos de conocerle en persona. - Usted cuenta ya con todos los hechos esenciales - respondió Patterson -. Ya sabe cuál será el desenlace de la guerra y el destino de la Tierra. - ¿Qué sugiere? - Evitar la guerra. Gannet removió su cuerpo rechoncho. - Al fin y al cabo, la historia no se puede modificar. Y esto es la historia del futuro. Nuestra única alternativa es seguir adelante y luchar. - Al menos, nos llevaremos a unos cuantos por delante - dijo con frialdad Evelyn Cutter. - ¿De qué estás hablando? - tartamudeó LeMarr, nervioso -. ¿Trabajas en un hospital y hablas así? Los ojos de la mujer echaron chispas. - Ya has visto lo que hicieron con la Tierra. Has visto como la arrasaron. - Debemos estar por encima de esas cosas - protestó LeMarr -. Si nos dejamos arrastrar hacia el odio y la violencia... - Apeló a Patterson -. ¿Por qué han encerrado a VStephens? No está más loco que ella. - Es cierto - admitió Patterson -, pero ella está de nuestra parte. No encerramos a esa clase de lunáticos. LeMarr se apartó de él. - ¿Tú también vas a combatir, con Gannet y sus soldados? - Quiero evitar la guerra - dijo Patterson. - ¿Es eso posible? - preguntó Gannet. Un brillo de avidez destelló brevemente tras sus pálidos ojos azules y luego desapareció. - Quizá. ¿Por qué no? La aparición de Unger añade un nuevo elemento. - Si es posible alterar el futuro - dijo poco a poco Gannet -, quizá podamos elegir entre diversas posibilidades. Si existen dos futuros posibles, puede que haya un número infinito, y que cada uno conduzca a un punto diferente. - Una máscara de granito cubrió su rostro -. Podemos utilizar lo que Unger sabe sobre las batallas. - Déjenme hablar con él - interrumpió el teniente West, muy excitado -. Quizá obtengamos una idea clara de la estrategia empleada por los pies palmeados. Habrá repasado mentalmente las batallas un millón de veces. - Le reconocerá - dijo Gannet -. Al fin y al cabo, sirvió bajo sus órdenes. Patterson estaba abismado en sus pensamientos. - No lo creo - dijo a West -. Usted es mucho más viejo que David Unger. West parpadeó. - ¿Qué quiere decir? Él es un anciano y yo aún no he cumplido los treinta. - David Unger tiene quince años - recordó Patterson -. En este momento, usted casi le dobla la edad. Ocupa un lugar relevante en la jerarquía política de Luna. Unger ni siquiera ha hecho el servicio militar. Se presentará voluntario cuando la guerra estalle, como soldado raso sin experiencia ni entrenamiento. Cuando usted sea viejo y esté al mando del Gigante del Viento, David Unger será un don nadie de edad madura destinado en una cúpula blindada. Usted ni siquiera le conocerá por el nombre. - Entonces, ¿es cierto que Unger está vivo? - preguntó Gannet, perplejo. - Unger anda por ahí, a la espera de entrar en escena. - Patterson archivó la idea para estudiarla más adelante. Podía encerrar valiosas posibilidades -. No creo que le reconozca, West. Es posible que nunca le haya visto. El Gigante del Viento es una nave enorme. West se mostró de acuerdo al instante. - Gannet, dispongan un sistema oculto de grabación audiovisual para que el alto mando sepa en todo momento lo que Unger dice. David Unger estaba sentado en su banco habitual, bajo el brillante sol de media mañana, con los dedos engarfiados en torno a su bastón de aluminio, y contemplaba con mirada torva a los transeúntes. A su derecha, un robot jardinero trabajaba una y otra vez en el mismo rectángulo de césped. Sus ojos metálicos no se apartaban del anciano. Un grupo de holgazanes deambulaba por el sendero de grava y dirigía comentarios sin importancia a los diversos monitores diseminados por el parque, con el fin de mantener abierto el sistema de transmisiones. Una joven que tomaba el sol con los pechos al aire junto a la piscina cabeceó en dirección a un par de soldados que paseaban por el parque, sin perder de vista ni un instante a David Unger. Aquella mañana había unas cien personas en el parque. Todas formaban parte de la barrera que rodeaba al anciano medio dormido. - Muy bien - dijo Patterson. Su coche estaba estacionado junto a la extensión de árboles y césped verde -, recuerde que no debe ponerle nervioso. V-Stephens le revivió. Si su corazón falla, V-Stephens no estará aquí para restablecerle. El joven teniente rubio asintió, alisó su inmaculada túnica azul y bajó a la acera. Echó el casco hacia atrás y avanzó con paso firme hacia el centro del parque. Mientras se aproximaba, los vigías se movieron casi imperceptiblemente. Uno a uno, tomaron posiciones en los jardines, en los bancos, agrupados alrededor de la piscina. El teniente West se detuvo ante una fuente pública y aguardó a que la computadora oculta introdujera en su boca un chorro de agua helada. Vagó unos momentos sin rumbo y se detuvo, los brazos caídos a los costados, contemplando a una joven que se quitaba la ropa y se tendía lánguidamente sobre una toalla de muchos colores. La mujer cerró los ojos, entreabrió los labios y emitió un suspiro de satisfacción. - Que hable él primero - dijo en voz baja al teniente, inmóvil a unos pasos de ella, con un pie apoyado en el borde de un banco -. No inicie la conversación. El teniente West la contempló unos segundos más y continuó caminando por el sendero. - No ande tan rápido - susurró un hombre fornido cuando pasó a su lado -. Vaya despacio y no se apresure. - Debe dar la impresión que tiene todo el día por delante - murmuró una enfermera de cara enjuta que empujaba un cochecito de niño. El teniente West aminoró el paso. De una patada envió un pedazo de grava hacia unos arbustos recién regados. Se encaminó a la piscina central con las manos hundidas en los bolsillos y contempló el agua con aire ausente. Encendió un cigarrillo, y después compró un helado a un robot vendedor. - Derrame un poco sobre su túnica, señor - indicó el altavoz del robot -. Lance un juramento y póngase a limpiar la mancha. El teniente West dejó que el sol derritiera el helado. Cuando resbaló un poco por su muñeca y manchó la túnica azul, frunció el ceño, sacó su pañuelo, lo mojó en la piscina y empezó a limpiarse la mancha. El viejo de la cicatriz le contempló con su ojo bueno desde el banco, aferró el bastón de aluminio y emitió una risa entrecortada. - Cuidado - siseó. El teniente West levantó la vista, irritado. - Está cayendo más - cloqueó el viejo, y se apoyó en el respaldo del banco, con una mueca de placer en su boca desdentada. El teniente West sonrió. - No me había dado cuenta - admitió. Tiró el helado en un eliminador de basuras y terminó de limpiar su túnica -. Hace mucho calor - observó, acercándose. - Hacen un buen trabajo - graznó Unger. Torció el cuello para ver los galones del joven teniente -. ¿Cohetes? - Demolición - respondió West. A primera hora de la mañana se había cambiado los galones -. Ba-3. El viejo se estremeció. Escupió ferozmente sobre los arbustos cercanos. - ¿De veras? - Casi se levantó, lleno de temor y entusiasmo, cuando el teniente hizo ademán de alejarse -. Yo estuve en la Ba-3 hace años. - Intentó dotar a su voz de un tono sereno e indiferente -. Mucho antes de su época. Las hermosas facciones del teniente expresaron asombro e incredulidad. - No me tome el pelo. Sólo dos miembros del grupo siguen con vida. Me está engañando. - De ninguna manera - bufó Unger, e introdujo la mano con temblorosa rapidez en el bolsillo de la chaqueta -. Mire esto. Quédese un momento y le enseñaré algo. - Extendió su Disco de Cristal con reverencia -. ¿Lo ve? ¿Sabe qué es esto? El teniente West examinó la medalla durante largo rato. Una auténtica emoción palpitó en su interior. No tuvo que fingirla. - ¿Puedo examinarla? Unger titubeó. - Claro - respondió -. Tómela. El teniente West tomó la medalla y la sostuvo en alto, sopesándola y sintiendo el contacto de su fría superficie contra su piel. Por fin, se la devolvió. - ¿La consiguió en el 87? - Exacto - dijo Unger -. ¿Se acuerda? - La guardó en el bolsillo -. No, usted aún no había nacido, pero habrá oído hablar de ella, ¿verdad? - Sí. Me lo han contado muchas veces. - ¿Y no lo ha olvidado? Mucha gente se ha olvidado que estuvimos allí. - Creo que aquel día nos dieron una buena paliza - dijo West. Se sentó al lado del anciano -. Fue un mal día para la Tierra. - Perdimos. Sólo unos cuantos salimos con vida. Yo escapé a Luna. Vi la Tierra volar en pedazos, hasta que no quedó nada. Me partió el corazón. Lloré hasta desplomarme como un muerto. Todos llorábamos, soldados, obreros, contemplando la escena sin poder hacer nada. Y después dirigieron sus misiles contra nosotros. El teniente se humedeció los labios resecos. - Su comandante no se salvó, ¿verdad? - Nathan West murió en su nave. Fue el mejor comandante del frente. No le dieron el Gigante del Viento por nada. - Sus arrugadas facciones se abismaron en los recuerdos -. Nunca habrá otro hombre como West. Yo le vi una vez. Un hombre grande, de rostro severo, ancho de espaldas. Un gigante. Fue un gran hombre. Nadie pudo hacerlo mejor. West vaciló. - ¿Cree que si otro oficial hubiera estado al mando...? - ¡No! - gritó Unger -. ¡Nadie habría podido hacerlo mejor! Ya oí lo que dijeron algunos de esos estrategas de salón de gordo trasero, pero estaban equivocados. Nadie habría podido ganar esa batalla. No teníamos la menor posibilidad. Había cinco de ellos por cada uno de nosotros. Dos flotas inmensas, una lanzada contra nuestro punto medio y la otra a la espera de machacarnos. - Entiendo - dijo West con voz tensa. Continuó a regañadientes, dominado por una compleja mezcla de emociones -. ¿Qué demonios dijeron esos estrategas de salón? Nunca escucho esas tonterías. - Intentó sonreír, pero su cara se negó a responder -. Siempre están diciendo que pudimos ganar la batalla, incluso salvar el Gigante del Viento, pero yo... - Fíjese bien - dijo Unger con fervor. Su único ojo brillaba de entusiasmo. Empezó a dibujar líneas en la grava con la punta del bastón -. Esta raya es nuestra flota. ¿Recuerda cómo la dispuso West, aquel día? Fue genial. Les contuvimos durante doce horas antes que nos destrozaran. Nadie pensaba que lo íbamos a lograr. - Unger trazó otra raya con violencia -. Ésta es la flota de los cuervos. - Entiendo - murmuró West. Se inclinó hacia adelante para que las cámaras ocultas en su pecho grabaran las toscas rayas dibujadas en la grava y transmitieran a la unidad móvil que daba perezosas vueltas sobre sus cabezas. Y de allí al cuartel general de Luna. - ¿Y la flota de los pies palmeados? Unger le miró con repentina timidez. - No le estaré aburriendo, ¿verdad? A los viejos nos gusta hablar. A veces, cuando intento acaparar el tiempo de los demás, aburro a la gente. - Continúe - le animó West, y lo dijo en serio -. Siga dibujando. Es muy interesante. Evelyn Cutter paseaba sin descanso por su apartamento, suavemente iluminado, los brazos cruzados y sus rojos labios apretados de rabia. - ¡No te entiendo! - Se detuvo para bajar las gruesas cortinas -. Hace un rato querías matar a V-Stephens. Ahora, ni siquiera quieres parar a LeMarr. Sabes muy bien que LeMarr no entiende las implicaciones de lo que está pasando. Gannet le cae mal y no para de hablar de la comunidad interplanetaria de científicos, de nuestro deber hacia toda la Humanidad y ese tipo de tonterías. ¿No ves que si V-Stephens se pone en contacto con él...? - Tal vez LeMarr tenga razón - contestó Patterson -. A mí tampoco me gusta Gannet. Evelyn explotó. - ¡Nos destruirán! No podemos declararles la guerra... No tenemos la menor posibilidad. - Se plantó frente a él, echando chispas por los ojos -. Pero ellos aún no lo saben. Debemos neutralizar a LeMarr, al menos por un tiempo. El mundo estará en peligro mientras siga en libertad. Tres mil millones de personas dependen del secreto de esta información. Patterson reflexionó. - Supongo que Gannet te ha informado sobre la exploración inicial llevada hoy a cabo por West. - Sin resultados hasta el momento. El viejo se sabe cada batalla de memoria, y las perdimos todas. - Se frotó la frente -. Mejor dicho, las perderemos todas. - Recogió las tazas vacías con dedos entumecidos -. ¿Quieres más café? Patterson no la escuchaba, pues estaba sumido en sus pensamientos. Se acercó a la ventana y miró afuera hasta que ella regresó con café recién hecho, caliente y humeante. - Tú no viste a Gannet matar a esa chica - dijo Patterson. - ¿Qué chica? ¿Aquella pies palmeados? - Evelyn añadió azúcar y crema a su café -. Iba a matarte. V-Stephens habría huido a COLOR-AD y la guerra habría empezado. Empujó la otra taza hacia él, impaciente -. En cualquier caso, nosotros salvamos a esa chica. - Lo sé. Por eso estoy disgustado. - Tomó la taza como un autómata y bebió sin saborearlo -. ¿De qué sirvió salvarla de las masas? Todo obra de Gannet. Somos lacayos de Gannet. - ¿Y qué? - ¡Ya sabes la clase de juego que se lleva entre manos! Evelyn se encogió de hombros. - Soy práctica. No quiero que la Tierra sea destruida, ni tampoco Gannet. Quiere evitar esa guerra. - Hace unos días clamaba por la guerra, cuando esperaba ganarla. Evelyn lanzó una áspera carcajada. - ¡Por supuesto! ¿Quién declararía una guerra, sabiendo que la iba a perder? Sería absurdo. - Ahora, Gannet evitará la guerra - admitió Patterson -. Permitirá que los planetas colonizados consigan su independencia. Reconocerá a COLOR-AD. Destruirá a David Unger y a todos los que sepan la verdad. Adoptará el papel de benévolo pacifista. - Por supuesto. Ya está preparando un dramático viaje a Venus. Conferencia en el último minuto con los dirigentes de COLOR-AD para evitar la guerra. Presionará al Directorio para que cedan y dejen segregarse a Marte y Venus. Se convertirá en el ídolo del sistema. ¿No es mejor eso a que la Tierra sea destruida y nuestra raza exterminada? - Ahora, la gran maquinaria da media vuelta y ruge contra la guerra. - Una sonrisa irónica se dibujó en los labios de Patterson -. Paz y negociación en lugar de odio y violencia destructiva. Evelyn se inclinó sobre el brazo de la silla y efectuó unos rápidos cálculos. - ¿Cuántos años tenía David Unger cuando se alistó en el ejército? - Quince o dieciséis. - Cuando un hombre se alista recibe un número de identificación, ¿verdad? - Exacto. ¿Por qué? - Quizá esté equivocada, pero según estas cifras... - Levantó la vista -. Unger no tardará en aparecer y reclamar su número. Ese número puede salir en cualquier momento, según la velocidad a que se produzcan los alistamientos. Una extraña expresión cruzó el rostro de Patterson. - Unger ya está vivo... Es un chico de quince años. Unger el joven y Unger el veterano de guerra. Vivos al mismo tiempo. Evelyn se estremeció. - Siniestro. ¿Y si llegan a encontrarse? ¿Habría muchas diferencias entre ambos? La imagen de un risueño muchacho de quince años se formó en la mente de Patterson. Ansioso por entrar en combate. Dispuesto a matar cuervos y pies palmeados con fanático entusiasmo. En aquel momento, Unger se dirigía inexorablemente hacia la oficina de reclutamiento..., y la vieja reliquia de ochenta y nueve años, casi ciega y tullida, salía de la habitación del hospital para ir a sentarse en su banco del parque, aferrando su bastón de aluminio, susurrando con su voz rasposa y patética a todo aquel que quisiera escucharle. - Tendremos que mantener los ojos abiertos - dijo Patterson -. Alguien debería avisarle cuando el número salga. Cuando Unger aparezca para reclamarlo. Evelyn cabeceó. - Buena idea. Tal vez podríamos solicitar al departamento del censo que lo verifique. Quizá podamos localizar... Calló. La puerta del apartamento se había abierto en silencio. Edwin LeMarr se recortó en el umbral y parpadeó cuando la suave luz le dio en los ojos. Entró en la sala, casi sin aliento. - Vachel, debo hablar contigo. - ¿Qué pasa? - preguntó Patterson -. ¿Qué ha ocurrido? LeMarr dirigió a Evelyn una mirada de puro odio. - Lo ha descubierto. Sabía que lo haría. En cuanto Gannet reciba la cinta con los resultados definitivos... - ¿Gannet? - Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Patterson -. ¿Qué ha descubierto Gannet? - El momento crucial. El viejo ha farfullado algo sobre un convoy de cinco naves. Combustible para la flota de los cuervos. Sin escolta y con destino al frente de combate. Unger dice que nuestras patrullas no lo detectarán. - La respiración de LeMarr era entrecortada -. Dice que de haberlo sabido por anticipado... - Se controló con un violento esfuerzo -. Habríamos podido destruirlo. - Entiendo - dijo Patterson -. E inclinar la balanza a favor de la Tierra. - Si West consigue descubrir la ruta del convoy - terminó LeMarr -, la Tierra ganará la guerra. Eso significa que Gannet la declarará..., en cuanto obtenga la información exacta. V-Stephens estaba en el pabellón de psicóticos, sentado en el banco que hacía las veces de silla, mesa y cama. Un cigarrillo colgaba entre sus labios. La habitación, en forma de cubo, era ascética, desnuda. Las paredes proyectaban una luz opaca. De vez en cuando, V-Stephens consultaba su reloj y devolvía la atención al objeto que subía y bajaba por los bordes de la cerradura. El objeto se movía con cautela y lentitud. Llevaba veintinueve horas seguidas explorando la cerradura. Había seguido los conductores eléctricos que sujetaban la gruesa placa. Había localizado las terminales de la puerta. Durante la hora precedente había penetrado en la superficie de rexeroide y se encontraba a dos centímetros de las terminales. El objeto era la mano de cirujano de V-Stephens, un robot autónomo de alta precisión sujeto por lo general a su muñeca derecha. Ya no estaba ahí. Lo había soltado y enviado hacia la cara del cubo para que le ayudara a escapar. Los dedos metálicos se aferraban precariamente a la pulida superficie, mientras el pulgar cortante penetraba poco a poco. Era un trabajo difícil para la mano; después de eso, no serviría de mucho en la mesa de operaciones, pero a VStephens no le costaría mucho conseguir otra, puesto que se vendían en todos los comercios de instrumental médico de Venus. El índice de la mano llegó a la terminal del ánodo y se detuvo. Los cuatro dedos se irguieron y agitaron como antenas de insecto. Se introdujeron de uno en uno en la brecha y palparon el conductor del ánodo. De repente, se produjo un destello cegador. Una acre nube blanca se formó, y se oyó un agudo «pop». La cerradura siguió inmóvil mientras la mano caía al suelo después de concluir su trabajo. V-Stephens tiró el cigarrillo, se levantó con parsimonia y atravesó el cubo para recogerla. Colocó la mano en su sitio, para que actuara integrada en su sistema neuromuscular. V-Stephens asió la cerradura por los bordes y tiró de ella. La cerradura cedió sin resistencia y el venusino se encontró frente a un pasillo desierto y silencioso. No había guardias. A los psicóticos no se les vigilaba. V-Stephens dobló una esquina y se internó por una serie de pasillos interconectados. Al cabo de un momento llegó ante un amplio ventanal que dominaba la calle, los edificios circundantes y el jardín del hospital. Reunió el reloj, el encendedor, la pluma, las llaves y unas monedas. Los ágiles dedos de carne y metal no tardaron en conformar una complicada estructura de cables y placas. Desprendió el pulgar cortante y enroscó en su lugar un elemento térmico. Aplicó el mecanismo a la parte inferior del reborde de la ventana, invisible desde el vestíbulo, demasiado lejos del suelo para ser visto. Iba a volver sobre sus pasos cuando un ruido le detuvo. Voces, un guardia del hospital y otra persona. Una persona bien conocida. Corrió hacia el pabellón de psicóticos y entró en el cubo. La cerradura magnética encajó con dificultades en su sitio; el calor generado por el cortocircuito había deformado los tornillos. Consiguió encajarla cuando los pasos se detuvieron frente a la puerta. El campo magnético de la cerradura estaba muerto, pero los visitantes lo ignoraban. VStephens escuchó, divertido, cómo el visitante neutralizaba el supuesto campo magnético y abría la cerradura. - Adelante - dijo V-Stephens. El doctor LeMarr entró con el maletín en una mano y la pistola de energía fría en la otra. - Ven conmigo. Lo he arreglado todo. Dinero, tarjeta de identidad falsa, pasaporte, billetes y permiso. Te irás como agente comercial pies palmeados. Cuando Gannet se entere, ya estarás fuera de la jurisdicción terrestre. V-Stephens estaba estupefacto. - Pero... - ¡De prisa! - LeMarr indicó con la pistola que saliera al pasillo -. Como miembro del equipo médico del hospital, tengo autoridad sobre los prisioneros psicóticos. Técnicamente, estás inscrito como enfermo mental. En lo que a mí concierne, no estás más loco que los demás. Menos, en todo caso. Por eso he venido. V-Stephens le miró, vacilante. - ¿Estás seguro que sabes lo que estás haciendo? - Siguió a LeMarr por el pasillo, pasó frente al guardia de rostro inexpresivo y entró en el ascensor -. Si te atrapan, te matarán por traidor. Ese guardia te ha visto... ¿Cómo vas a mantener en secreto lo que has hecho? - No pienso mantenerlo en secreto. Gannet está aquí. Su equipo y él se han pasado todo el día con el viejo. - ¿Por qué me cuentas todo esto? Bajaron por la rampa descendente hacia el garaje subterráneo. Un empleado sacó el coche de LeMarr y ambos subieron. LeMarr se sentó al volante. - Sabes muy bien por qué me encerraron con los psicóticos - insistió V-Stephens. - Toma esto. - LeMarr tiró a V-Stephens la pistola y siguió el túnel hasta la superficie, mezclándose con el tráfico del mediodía neoyorquino -. Ibas a ponerte en contacto con COLOR-AD para informar que la Tierra perderá la guerra. - Salió de la zona central y tomó un carril lateral, en dirección al espaciopuerto -. Para aconsejar que se dejen de negociaciones y ataquen de inmediato. Guerra a gran escala. ¿Cierto? - Cierto. Al fin y al cabo, si estamos seguros de la victoria... - No están seguros. V-Stephens enarcó sus verdes cejas. - ¿No? Pensaba que Unger era un veterano de una derrota total... - Gannet va a cambiar el curso de la guerra. Ha descubierto un momento crítico. En cuanto consiga la información exacta, presionará al Directorio para que lance un ataque masivo contra Venus y Marte. Ahora, es imposible evitar la guerra. - LeMarr frenó el coche al borde del espaciopuerto -. Si tiene que haber una guerra, al menos nadie será atacado por sorpresa. Di a tu Organización y Administración Colonial que nuestra flota ya está en camino. Diles que se preparen. Diles... La voz de LeMarr enmudeció. Se desplomó como un juguete falto de cuerda, en silencio, y apoyó la cabeza sobre el volante. Sus gafas resbalaron sobre la nariz y cayeron al suelo. V-Stephens se las volvió a colocar al cabo de un momento. - Lo siento - dijo en voz baja -. Tus intenciones eran buenas pero lo habrías estropeado todo. Examinó un momento el cráneo de LeMarr. El impulso del rayo frío no había comprometido el tejido cerebral. LeMarr recobraría el conocimiento al cabo de unas pocas horas, sin más secuelas que un fuerte dolor de cabeza. V-Stephens guardó el arma en su bolsillo, tomó el maletín y apartó el cuerpo de LeMarr del volante. Poco después, encendió el motor y dio media vuelta al coche. Mientras volvía al hospital consultó su reloj. No era demasiado tarde. Se inclinó hacia delante e introdujo una moneda de veinticinco centavos en el videófono de pago montado en el tablero de instrumentos. Después del proceso de marcado mecánico, la recepcionista de COLOR-AD apareció en pantalla. - Soy V-Stephens. Algo ha salido mal. Me han sacado del hospital. Ahora vuelvo a él. Creo que tendré tiempo. - ¿El paquete vibrador ha sido montado? - Montado sí, pero sin mí. Ya lo había dispuesto en polarización con el flujo magnético. Está preparado para funcionar, si llego a tiempo. - Hay interferencias en ese extremo de la línea - dijo la muchacha de piel verde -. ¿Es un circuito cerrado? - Abierto, pero público y aleatorio, probablemente. No creo que hayan podido intervenirlo. - Verificó el medidor de energía que había sobre el precinto de garantía sujeto a la unidad -. No muestra consumo. Continúe. - La nave no podrá recogerle en la ciudad. - Maldición. - Tendrá que abandonar Nueva York por sus propios medios; no podemos ayudarle. La muchedumbre destrozó nuestra sede de Nueva York. Tendrá que trasladarse a Denver mediante un coche de superficie. Es el lugar más próximo donde la nave puede aterrizar. Es nuestro último lugar protegido en la Tierra. V-Stephens gruñó. - Menuda suerte. ¿Sabe lo que ocurrirá si me atrapan? La joven sonrió. - Todos los pies palmeados son iguales a los ojos de los terrícolas. Nos correrán a palos indiscriminadamente. Estamos juntos en esto. Buena suerte; le estaremos esperando. V-Stephens cortó la comunicación, irritado, y aminoró la velocidad. Dejó el coche en un estacionamiento público de una sucia calle lateral y salió a toda prisa. Se encontraba al borde de la verde extensión del parque. Al otro lado se alzaban los edificios del hospital. Agarró el maletín y corrió hacia la entrada principal. David Unger se secó la boca con la manga y se reclinó en la silla. - No lo sé - repitió, con voz débil y seca -. Ya les he dicho que no recuerdo nada más. Ocurrió hace mucho tiempo. Gannet hizo un ademán y los oficiales se apartaron del anciano. - Falta poco - dijo. Se secó la frente sudorosa -. Tendremos lo que deseamos dentro de media hora. Un lado del pabellón de terapia había sido convertido en una mesa de operaciones militares. Se habían dispuesto fichas sobre la superficie, que representaban unidades de las flotas de pies palmeados y cuervos. Fichas blancas luminosas representaban a las naves terrestres, que formaban un sólido anillo alrededor del tercer planeta. - Está en un lugar cerca de aquí - dijo el teniente West a Patterson. Indicó una sección del mapa. Tenía los ojos enrojecidos, la barba crecida y sus manos temblaban de cansancio y tensión -. Unger recuerda haber oído hablar a unos oficiales sobre este convoy, que despegó de una base de aprovisionamiento situada en Ganímedes. Desapareció en el curso de una ruta expresamente irregular. - Sus manos abarcaron la zona -. En aquel momento, nadie de la Tierra le prestó atención. Más tarde, se dieron cuenta de lo que habían perdido. Algún experto militar trazó la supuesta ruta. Los oficiales se reunieron y analizaron el incidente. Unger cree que el convoy pasó cerca de Europa, pero quizá fuese Calixto. - No es suficiente - ladró Gannet -. Hasta el momento no tenemos más datos sobre la ruta que fijaron los expertos de la Tierra en aquel tiempo. Necesitamos una información más precisa. David Unger jugueteó con un vaso de agua. - Gracias - dijo, cuando uno de los jóvenes oficiales se lo acercó -. Ojalá pudiera proporcionarles mayor ayuda - se lamentó -. Estoy intentando recordar, pero mi mente no está tan lúcida como antes. - Su rostro marchito se sumió en una inútil concentración -. Creo que ese convoy fue detenido cerca de Marte por una lluvia de meteoros. Gannet avanzó hacia él. - Continúe. Unger se removió patéticamente. - Quiero ayudarle en todo cuanto pueda, señor. Casi todo el mundo escribe libros sobre la guerra, a partir de material recogido en otros libros. - Una penosa gratitud se transparentó en su rostro -. Supongo que mencionará mi nombre en su libro. - Claro - le aseguró Gannet -. Su nombre saldrá en la primera página. Hasta es posible que incluyamos su foto. - Sé todo sobre la guerra - murmuró Unger -. Deme tiempo y lo recordaré. Deme un poco más de tiempo. Hago lo que puedo. El viejo se deterioraba haciendo jornadas más largas que lo habitual. Su rostro arrugado se había teñido de un gris enfermizo. Su piel, como polvo seco, se aferraba a sus frágiles huesos amarillentos. Su respiración era fatigosa. Todos los presentes estaban conscientes que David Unger iba a morir..., y pronto. - Si nos deja antes de recordar - susurró Gannet al teniente West -, le... - ¿Cómo dice? - preguntó Unger con aspereza. Su único ojo se puso alerta -. No oigo bien. - Proporciónenos los elementos que faltan - dijo Gannet, cansado. Agitó la cabeza -. Acérquenle al mapa para que pueda ver la disposición. Quizá eso le ayude. Levantaron al viejo y lo acercaron en volandas a la mesa. Técnicos y militares le rodearon y la encogida figura desapareció entre ellos. - No durará mucho - dijo Patterson -. Si no le dejan descansar, su corazón fallará. - Debemos obtener la información - replicó Gannet, inconmovible -. ¿Dónde está el otro médico? Se llama LeMarr, ¿no? Patterson echó un breve vistazo a su alrededor. - No le veo. No habrá podido soportarlo. - LeMarr no estaba aquí - explicó Gannet con voz desprovista de emoción -. Me pregunto si deberíamos enviar a alguien en su busca. - Indicó a Evelyn Cutter, que acababa de llegar, pálida, sus ojos negros desorbitados, la respiración agitada -. Ella insinúa... - Ya no importa - replicó con frialdad Evelyn. Dirigió una rápida mirada a Patterson -. No quiero saber nada de ustedes y de su guerra. Gannet se encogió de hombros. - Enviaré una patrulla de rutina, en cualquier caso. Sólo para asegurarme. Se alejó, dejando solos a Evelyn y Patterson. - Escúchame - susurró en su oído Evelyn -. El número de Unger ya ha salido. - ¿Cuándo te lo han dicho? - Cuando venía hacia aquí, hice lo que me recomendaste y hablé con un funcionario. - ¿Cuánto hace? - Ahora mismo. - El rostro de Evelyn tembló -. Vachel, está aquí. Patterson tardó un momento en comprender. - ¿Quieres decir que le han enviado aquí? ¿Al hospital? - Yo les dije que lo hicieran. Les dije que cuando viniera el voluntario, cuando su número saliera... Patterson la tomó del brazo y salieron corriendo del pabellón. La empujó por una rampa de ascenso. - ¿Dónde le han retenido? - En la sala de recepciones públicas. Le han dicho que era para un examen físico de rutina. Una prueba sin importancia. - Evelyn estaba aterrorizada -. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se puede hacer algo? - Gannet cree que sí. - ¿Y si le... detenemos? - Meneó la cabeza, confusa -. ¿Qué ocurriría? ¿Cómo sería el futuro si le retenemos aquí? Podrías darle por inútil; eres médico. Un punto rojo en su cartilla médica. - Lanzó una salvaje carcajada -. No paro de verlos. Un punto rojo, y adiós David Unger. Gannet nunca le verá, Gannet nunca sabrá que la Tierra no puede ganar, y entonces la Tierra ganará, y V-Stephens no será encerrado por psicótico y aquella muchacha... Patterson abofeteó a la mujer. - ¡Cierra el pico y basta de rollos! ¡No tenemos tiempo para eso! Evelyn se estremeció. Él la abrazó hasta que la mujer alzó la cabeza. Una mancha roja había aparecido en su mejilla. - Lo siento - logró murmurar -. Gracias. Me recuperaré. El ascensor había llegado a la planta baja. La puerta se abrió y Patterson la condujo al vestíbulo. - ¿Le has visto? - No. Cuando me dijeron que su número había salido y él venía hacia aquí... - Evelyn corrió sin aliento detrás de Patterson -, vine lo antes posible. Quizá sea demasiado tarde. Quizá se cansó de esperar y se ha ido. Es un muchacho de quince años. Quiere entrar en combate. ¡A lo mejor se ha marchado! Patterson detuvo a un empleado robot. - ¿Estás ocupado? - No, señor. Patterson dio al robot el número de identidad de David Unger. - Saca a este hombre de la sala de recepción principal. Tráele aquí y clausura este vestíbulo. Cierra ambos extremos para que nadie pueda entrar o salir. El robot cliqueteó, vacilante. - ¿Hay más órdenes? Esta fórmula no completa... - Te daré instrucciones más tarde. Asegúrate que nadie salga con él. Quiero verle a solas. El robot examinó el número y desapareció en la sala de recepción. Patterson aferró el brazo de Evelyn. - ¿Asustada? - Aterrorizada. - Yo me encargaré. Tú no digas nada. - Le pasó su paquete de cigarrillos -. Enciende dos. - Tres, quizá. Uno para Unger. Patterson sonrió. - Es demasiado joven, ¿recuerdas? No tiene edad para fumar. El robot regresó, acompañado de un muchacho rubio, regordete y de ojos azules, con la perplejidad dibujada en su rostro. - ¿Quería verme, doctor? - Se acercó a Patterson, inseguro -. ¿Me sucede algo raro? Me han dicho que venga, pero no sé para qué. - Su angustia aumentó con rapidez -. ¿Hay algo que me impida alistarme? Patterson tomó la tarjeta de identidad del muchacho, echó un vistazo y se la pasó a Evelyn. Ella la aceptó con dedos paralizados, sin apartar la vista del joven rubio. No era David Unger. - ¿Cómo te llamas? - preguntó Patterson. - Bert Robinson - tartamudeó el chico -. ¿No está puesto en mi tarjeta? Patterson se volvió hacia Evelyn. - Es el número correcto, pero este chico no es David Unger. Algo ha ocurrido. - Oiga, doctor - preguntó Robinson con voz quejumbrosa -, ¿hay algo que me impida alistarme o no? Dígamelo de una vez. Patterson hizo una señal al robot. - Abre el vestíbulo. Todo ha terminado. Vuelve a tus ocupaciones. - No entiendo - murmuró Evelyn -. Es absurdo. - Estás en perfecto estado - dijo Patterson al joven -. Podrás incorporarte. La cara del muchacho se inundó de alivio. - Muchas gracias, doctor. - Se dirigió hacia la rampa de descenso -. Se lo agradezco mucho. Ardo en deseos de darle su merecido a esos pies palmeados. - Y ahora, ¿qué? - preguntó Evelyn cuando la ancha espalda del chico desapareció -. ¿Qué hacemos ahora? Patterson volvió a la vida. - Iremos al departamento del censo para que hagan averiguaciones. Debemos localizar a Unger. La sala de transmisiones era un hervidero de informaciones visuales y auditivas. Patterson se abrió paso a codazos hasta un circuito abierto y llamó. - Esta información tardará unos minutos, señor - dijo la chica del censo -. ¿Quiere esperar, o prefiere que le llamemos? Patterson tomó un micrófono de lazo y se lo colgó alrededor del cuello. - En cuanto tenga la información sobre Unger, llámeme de inmediato. - Sí, señor - dijo la muchacha, y cortó la comunicación. Patterson salió de la sala y se alejó por el pasillo. Evelyn corrió tras él. - ¿Adónde vamos? - preguntó. - Al pabellón de terapia. Quiero hablar con el viejo. Quiero hacerle algunas preguntas. - Gannet ya lo está haciendo - resolló Evelyn, mientras bajaban a la planta -. ¿Por qué quieres...? - No quiero interrogarle sobre el futuro, sino sobre el presente. - Salieron al cegador sol de la tarde -. Quiero interrogarle sobre acontecimientos de ahora mismo. Evelyn le detuvo. - ¿Puedes explicármelo? - Tengo una teoría. - Patterson aumentó la velocidad de su paso -. Vamos, antes que sea demasiado tarde. Entraron en el pabellón de terapia. Técnicos y oficiales se encontraban de pie alrededor de la enorme mesa, examinando las fichas y las líneas indicadoras. - ¿Dónde está Unger? - preguntó Patterson. - Se ha ido - contestó el oficial -. Gannet se ha rendido por hoy. - ¿Adónde ha ido? - Patterson empezó a blasfemar furiosamente -. ¿Qué ha pasado? - Gannet y West le condujeron de vuelta al edificio principal. Estaba demasiado cansado para continuar. Casi lo conseguimos. Gannet estaba dispuesto a todo, pero tendremos que esperar. Patterson tomó por el brazo a Evelyn Cutter. - Quiero declarar el estado de emergencia general. Que rodeen el edificio. ¡De prisa! Evelyn le miró, asombrada. - Pero... Patterson no le hizo caso y salió a toda prisa del pabellón, en dirección al edificio principal del hospital. Tres lentas siluetas le precedían. El teniente West y Gannet flanqueaban al anciano y le sujetaban. - ¡Aléjense! - chilló Patterson. Gannet se volvió. - ¿Qué pasa? - ¡Aléjense de él! Patterson se precipitó hacia el anciano, pero ya era demasiado tarde. La onda expansiva le alcanzó. Un círculo de llamas blancas cegadoras surgió por doquier. La figura encorvada del anciano osciló, y después se carbonizó. El bastón de aluminio se fundió y se transformó en una masa amorfa. Los restos del anciano empezaron a desprender humo. El cuerpo se partió en dos. Después, muy poco a poco, los fragmentos resecos y deshidratados cayeron al suelo, formando un montón de cenizas. Lentamente, el círculo de energía se apagó. Gannet le propinó una patada; su rotundo rostro estaba lívido de sorpresa e incredulidad. - Está muerto. Y no logramos obtener la información. El teniente West contempló las cenizas, todavía humeantes. Sus labios mascullaron las palabras. - Nunca lo averiguaremos. No podemos cambiar la historia. No podemos ganar. - De pronto, sus dedos se cerraron sobre su chaqueta. Se arrancó con violencia los galones -. Que me aspen si voy a sacrificar mi vida para que usted se cargue el sistema. No pienso caer en esta trampa mortal. ¡Puede borrarme de su lista! El aullido de la alarma general surgió del hospital. Vagas siluetas se precipitaron hacia Gannet. Soldados y guardias del hospital corrían en todas direcciones, confusos. Patterson no les prestó atención; sus ojos estaban clavados en la ventana que daba directamente sobre su cabeza. Había alguien allí. Un hombre, cuyas manos estaban extrayendo un objeto que centelleaba a la luz del sol. El hombre era V-Stephens. Soltó el objeto de metal y plástico y desapareció con él de la ventana. Evelyn corrió a reunirse con Patterson. - ¿Qué...? - Vio los restos y chilló -. Oh, Dios mío. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién? - V-Stephens. - LeMarr debió soltarle. Sabía que ocurriría. - Las lágrimas anegaron sus ojos y su voz adquirió un tono de histeria -. ¡Te dije que lo haría! ¡Te lo advertí! Gannet habló a Patterson como un niño asustado. - ¿Qué va a hacer? Le han asesinado. - La rabia se sobrepuso a su miedo -. Mataré a todos los pies palmeados del planeta. Quemaré sus hogares y les colgaré. Les... - su voz se quebró -. Ya es demasiado tarde, ¿verdad? No podemos hacer nada. Hemos perdido. Nos han derrotado, antes incluso que la guerra empezara. - Exacto - dijo Patterson -. Es demasiado tarde. Ha perdido su oportunidad. - Si le hubiéramos obligado a hablar... - se lamentó Gannet. - Era imposible. Gannet parpadeó. - ¿Por qué? - Su innata astucia animal se transparentó -. ¿Por qué dice eso? El micrófono que colgaba del cuello de Patterson zumbó. - Doctor Patterson, una llamada para usted desde el censo - dijo la voz del transmisor. - Pásemela. La voz del funcionario del censo llegó a sus oídos. - Doctor Patterson, tengo la información que ha solicitado. - ¿Cuál es? - preguntó Patterson, aunque ya sabía la respuesta. - Hemos verificado dos veces nuestros resultados para asegurarnos. No existe una persona como la que usted ha descrito. No existe un individuo en esta época ni en nuestros registros antiguos llamado David L. Unger, con las características que usted describió. Las huellas cerebrales, dentales y dactilares no constan en nuestros archivos. ¿Desea que...? - No - contestó Patterson -. Ya han respondido a mi pregunta. Olvídelo. Cortó la comunicación. Gannet escuchaba con semblante hosco. - Esto me sobrepasa por completo, Patterson. Explíquemelo. Patterson no le hizo caso. Se arrodilló y removió la ceniza que había sido David Unger. Al cabo de un momento, volvió a conectar el transmisor. - Quiero que suban estos restos al laboratorio para que los analicen - ordenó en voz baja -. Envíen a un equipo cuanto antes. - Se levantó lentamente y añadió para sí -: Ahora, encontraré a V-Stephens, si puedo. - Ya estará camino de Venus, sin duda - dijo con amargura Evelyn Cutter -. Bien, todo ha terminado. No podemos hacer nada. - Habrá guerra - admitió Gannet. Volvió poco a poco a la realidad. Se concentró en la gente que le rodeaba con un violento esfuerzo. Alisó su mata de cabello cano y se ajustó la chaqueta. Su, hasta aquel momento, impresionante silueta, recuperó cierta apariencia de dignidad. - Deberíamos enfrentarnos a la situación como hombres. Es inútil evadirla. Patterson se apartó cuando un grupo de robots se acercó a los restos carbonizados y los recogió en un sólo montón. - Lleven a cabo un análisis completo - dijo al técnico que se hallaba al mando -. Examinen minuciosamente las unidades celulares básicas, en especial el aparato neurológico. Infórmenme lo antes posible. Tardaron una hora. - Compruébelo usted mismo - dijo el técnico del laboratorio -. Tome un poco de material. Ni siquiera al tacto es normal. Patterson aceptó una muestra de materia orgánica seca y quebradiza. Podría haber sido la piel ahumada de un pez. Se rompió con facilidad en sus manos; cuando la depositó entre los aparatos, se convirtió en polvo. - Entiendo - dijo. - No está mal, dentro de todo, pero es débil. No habría aguantado dos días más. Se estaba deteriorando con gran rapidez, el sol, el aire, todo le perjudicaba. No había sistema autónomo de renovación. Nuestras células experimentan un proceso constante de purificación y mantenimiento. Esta cosa fue ensamblada y puesta en funcionamiento por alguien que nos lleva un gran adelanto en materia de biosintéticos. Es una obra maestra. - Sí, es un buen trabajo - admitió Patterson. Tomó otra muestra de lo que había sido el cuerpo de David Unger y lo desmenuzó con expresión pensativa -. Nos engañó por completo. - Usted lo sabía, ¿verdad? - Al principio, no. - Como ve, estamos reconstruyendo todo el sistema a partir de las cenizas. Faltan partes, desde luego, pero obtendremos el perfil general. Me gustaría conocer a los fabricantes de esta cosa. Funcionó de maravilla. No era una máquina. Patterson miró la ceniza carbonizada que habían empleado para reconstruir la cara del androide. Carne arrugada, ennegrecida, fina como el papel. El ojo muerto le miraba sin ver. Los del censo tenían razón. David Unger nunca había existido. Esa persona no había vivido jamás en la Tierra, o donde fuera. Lo que habían llamado «David Unger» era un hombre sintético. - Nos engañaron - confesó Patterson -. ¿Cuánta gente lo sabe, aparte de nosotros dos? - Nadie más. - El técnico señaló a su cuadrilla de robots -. Soy el único ser humano de este equipo. - ¿Será capaz de guardar el secreto? - Claro. Usted es mi jefe. - Gracias, pero si lo deseara, esta información podría ponerle al servicio de otro jefe. - ¿Gannet? - El técnico lanzó una carcajada -. No me gustaría trabajar para él. - Le pagaría muy bien. - Es cierto, pero cualquier día me encontraría en el frente. Prefiero quedarme en el hospital. Patterson se encaminó hacia la puerta. - Si alguien pregunta, diga que no quedó lo suficiente para proceder a los análisis. ¿Se encargará de eliminar esos restos? - Me disgusta la idea, pero lo haré. - El técnico le miró con curiosidad -. ¿Tiene alguna idea de quién fabricó el androide? Me gustaría estrecharle la mano. - En este momento sólo me interesa una cosa - dijo Patterson, sin contestar a la pregunta -. Hay que encontrar a V-Stephens. LeMarr parpadeó cuando el sol de la tarde se filtró en su cerebro. Se enderezó, para darse un buen golpe en la cabeza con el tablero de instrumentos. El dolor le abrumó durante unos instantes y volvió a sumirse en una consoladora oscuridad. Después, poco a poco, recobró el conocimiento. Y miró a su alrededor. El coche estaba estacionado en la parte posterior de un pequeño y deteriorado estacionamiento público. Eran las cinco y media. El tráfico avanzaba ruidosamente por la estrecha calle a la que daba el estacionamiento. LeMarr exploró su cráneo. Localizó una zona, del diámetro de un dólar de plata, en la que no experimentaba la menor sensación. La zona irradiaba un frío glacial, la ausencia total de calor, como si se hubiera golpeado contra un nexo del espacio exterior. Aún trataba de recobrarse y recordar los acontecimientos que habían precedido a este período de inconsciencia, cuando la veloz forma de V-Stephens apareció. V-Stephens corría con agilidad entre los coches de superficie estacionados, con una mano en el bolsillo de la chaqueta y la mirada alerta. Notó algo extraño en él, una diferencia que LeMarr, en su estado de aturdimiento, no pudo precisar. V-Stephens casi había llegado al coche cuando cayó en la cuenta, y al mismo tiempo recuperó la memoria. Se acurrucó contra la puerta, lo más inmóvil posible. Se sobresaltó, bien a su pesar, cuando V-Stephens abrió la puerta y se sentó tras el volante. V-Stephens ya no era verde. El venusino cerró la puerta, introdujo la llave y puso en marcha el vehículo. Encendió un cigarrillo, examinó su par de gruesos guantes, echó un vistazo a LeMarr y salió del estacionamiento. Durante unos momentos condujo con una mano enguantada sujetando el volante y la otra oculta en el bolsillo de la chaqueta. Después, mientras aceleraba, sacó la pistola y la tiró en el asiento de al lado. LeMarr se lanzó sobre ella. V-Stephens vio por el rabillo del ojo que el cuerpo inanimado cobraba vida. Pisó el freno de emergencia y se olvidó del volante. Los dos lucharon en silencio, con ferocidad. El coche se detuvo, transformándose de inmediato en el centro de un coro de airados bocinazos. Los dos hombres luchaban con desesperación, sin respirar, casi inmóviles. Después, LeMarr saltó hacia atrás y la pistola apuntó al rostro incoloro de V-Stephens. - ¿Qué ha ocurrido? - graznó -. He pasado cinco horas inconsciente. ¿Qué has hecho? V-Stephens no dijo nada. Liberó el freno y condujo con lentitud. El humo gris del cigarrillo se escapó de sus labios. Tenía los ojos entornados, cubiertos por una película opaca. - Eres un terrícola - dijo LeMarr, asombrado -. No eres un pies palmeados. - Soy venusino - contestó con indiferencia V-Stephens. Mostró sus dedos palmeados y volvió a colocarse los guantes. - Pero, ¿cómo? - ¿Crees que no podemos superar la barrera del color cuando nos da la gana? - VStephens se encogió de hombros -. Tintes, hormonas químicas, operaciones quirúrgicas de escasa importancia... Media hora en el lavabo de caballeros con una aguja hipodérmica y un emplasto... Este planeta no es para hombres de piel verde. Una barricada se había levantado en el extremo de la calle. Un grupo de hombres taciturnos aguardaba con pistolas y toscos garrotes. Algunos llevaban las gorras grises de la Defensa Civil. Paraban a todos los coches y los registraban. Un hombre de rostro bestial indicó a V-Stephens que se detuviera. Se adelantó y ordenó por señas que bajara la ventanilla. - ¿Qué ocurre? - preguntó LeMarr, nervioso. - Buscamos pies palmeados - gruñó el hombre, cuya gruesa camisa de lona desprendía un penetrante hedor a ajo y sudor. Examinó el coche con veloces miradas de suspicacia -. ¿Han visto alguno? - No - contestó V-Stephens. El hombre abrió el maletero y escudriñó en su interior. - Hemos atrapado uno hace un par de minutos. - Levantó su grueso pulgar -. ¿Lo ven allí arriba? Habían colgado al venusino de una farola. El viento del anochecer balanceaba su cuerpo verde. Su rostro era una horrible masa deformada por el dolor. Una multitud se había congregado alrededor de la horca improvisada. Sonreían. Esperaban. - Habrá más - dijo el hombre, mientras cerraba el maletero -. Muchos más. - ¿Qué ha pasado? - consiguió articular LeMarr. Estaba asqueado y aterrorizado. Apenas le salía la voz -. ¿Por qué hacen esto? - Un pies palmeados mató a un hombre. A un terrícola. - El hombre retrocedió y dio una palmada sobre el capó -. Muy bien. Pueden irse. El coche avanzó. Algunos revoltosos exhibían uniformes completos, combinando el gris de la Defensa Civil con el azul de la Tierra. Botas, hebillas pesadas, gorras, pistolas, brazaletes. En los brazaletes se leía «C. D.» en letras negras sobre fondo rojo. - ¿Qué es eso? - preguntó LeMarr con voz débil. - Comité de Defensa - contestó V-Stephens -. La vanguardia de Gannet. Para defender a la Tierra de los cuervos y los pies palmeados. - Pero... - LeMarr hizo un gesto de impotencia -. ¿La Tierra ha sido atacada? - No, que yo sepa. - Da la vuelta. Regresemos al hospital. V-Stephens vaciló, pero al cabo de un momento obedeció. El coche se dirigió hacia el centro de Nueva York. - ¿Por qué quieres volver? - preguntó V-Stephens. LeMarr no le oyó. Contemplaba con horror las calles, patrulladas por hombres y mujeres que parecían animales al acecho, deseosos de matar. - Se han vuelto locos - murmuró LeMarr -. Son como bestias. - No - dijo V-Stephens -. Pronto terminará todo, cuando se le retire al Comité el apoyo económico. Aún se encuentra en pleno apogeo, pero pronto cambiará la situación y la gran maquinaria girará al revés. - ¿Por qué? - Porque Gannet ya no desea la guerra. Aún tardará un poco en diseñar la nueva estrategia. Gannet financiará probablemente a un movimiento llamado «C. P.»: Comité por la Paz. El hospital estaba rodeado por una muralla de tanques, camiones y ametralladoras móviles. V-Stephens frenó el coche y tiró el cigarrillo. No se permitía el paso a los coches. Los soldados se movían entre los tanques con relucientes fusiles entre las manos, todavía brillantes de grasa. - ¿Y bien? - preguntó V-Stephens -. ¿Qué hacemos ahora? A ti te toca decidir. LeMarr introdujo una moneda en el videófono montado sobre el tablero de instrumentos. Dio el número del hospital y, cuando apareció el operador, preguntó por Vachel Patterson. - ¿Dónde estás? - preguntó Patterson. Vio la pistola en la mano de LeMarr, y después sus ojos se clavaron en V-Stephens -. Veo que le has atrapado. - Sí - admitió LeMarr -, pero no entiendo lo que ha pasado. - Movió una mano suplicante en dirección a la imagen diminuta de Patterson -. ¿Qué debo hacer? ¿Qué está ocurriendo? - Dime dónde estás - pidió Patterson con voz tensa. LeMarr obedeció. - ¿Quieres que le lleve al hospital? Quizá debería... - Sigue apuntándole con la pistola. Estaré ahí dentro de un momento. Patterson cortó la comunicación y la pantalla se apagó. LeMarr sacudió la cabeza, perplejo. - Intenté sacarte de aquí - dijo a V-Stephens -. Entonces, me disparaste. ¿Por qué? De súbito, LeMarr se estremeció violentamente cuando comprendió -. ¡Has matado a David Unger! - Exacto - respondió V-Stephens. El arma tembló en la mano de LeMarr. - Quizá debería matarte ahora mismo. Quizá debería bajar la ventana y gritar a esos dementes que vengan por ti. No lo sé. - Haz lo que consideres mejor. LeMarr aún estaba dudando cuando Patterson apareció junto al coche. Tabaleó sobre la ventanilla y LeMarr abrió la puerta. Patterson entró y cerró la puerta. - Pon en marcha el coche - dijo a V-Stephens -. Alejémonos del centro. V-Stephens le dirigió una breve mirada y encendió el motor. - Da igual que lo hagas aquí - dijo a Patterson -. Nadie se interpondrá. - Quiero salir de la ciudad - contestó Patterson -. Mi laboratorio ha analizado los restos de David Unger. Pudieron reconstruirlo casi en su totalidad. El rostro de V-Stephens reflejó una gran emoción. - ¿Sí? Patterson extendió la mano. - Estréchala - dijo con semblante sombrío. - ¿Cómo? - preguntó V-Stephens, confuso. - Alguien me pidió que lo hiciera. Alguien convencido que ustedes, los venusinos, hicieron un buen trabajo cuando fabricaron ese androide. El coche corría por la autopista, adentrándose en la oscuridad de la noche. - Denver es el último lugar que queda - explicó V-Stephens a los dos terrestres -. Hay muchos de nosotros allí. COLOR-AD dice que algunos hombres del Comité empezaron a destrozar nuestras oficinas, pero el directorio ha puesto fin a eso. Presionado por Gannet, probablemente. - Quiero saber más - dijo Patterson -. Pero no sobre Gannet. Conozco sus métodos. Quiero saber qué están tramando ustedes. - COLOR-AD fabricó el hombre sintético - admitió V-Stephens -. Del futuro no sabemos más que ustedes, o sea, nada de nada. David Unger nunca existió. Falsificamos los documentos de identidad, inventamos una falsa personalidad, la historia de una guerra que nunca se produjo... Todo. - ¿Por qué? - preguntó LeMarr. - Para asustar a Gannet y conseguir que diera marcha atrás. Para aterrorizarle tanto que concediera la independencia a Venus y Marte. Para evitar que provocara una guerra que mantendría su poderío económico. La falsa historia que introdujimos en la mente de Unger ha roto y destruido el imperio de nueve planetas de Gannet. Gannet es realista. Se arriesga cuando las posibilidades están a su favor, pero nuestra historia no le daba ni una. - Gannet pierde - dijo lentamente Patterson -. ¿Y ustedes? - Nunca estuvimos en el juego. Nunca entramos en el juego de la guerra. Sólo queremos libertad y la independencia. Ignoro cómo sería la guerra, pero me hago una idea. Muy desagradable. A ninguno de ambos bandos le interesa. Tal como iban las cosas, la guerra era inevitable. - Me gustaría aclarar algunas cosas - dijo Patterson -. ¿Eres un agente de COLOR-AD? - Exacto. - ¿Y V-Rafia? - También. De hecho, todos los marcianos y venusinos se convierten en agentes de COLOR-AD cuando pisan la Tierra. Queríamos introducir a V-Rafia en el hospital para que me ayudara a salir. Existía la posibilidad que me impidieran destruir el androide en el momento adecuado. En ese caso, V-Rafia se habría encargado, pero Gannet la mató. - ¿Por qué no te limitaste a disparar un rayo de energía fría sobre Unger? - Queríamos que el cuerpo sintético quedara destruido por completo, lo cual no era posible, por supuesto. Sólo podía ser reducido a cenizas, tan ínfimas que un examen superficial no revelara nada. - Miró a Patterson -. ¿Por qué ordenaste un análisis tan minucioso? - El número de Unger había salido. Y Unger no apareció para reclamarlo. - Ah, qué pena. No sabíamos cuando aparecería. Intentamos elegir un número que saliera dentro de unos meses, pero durante las dos últimas semanas los alistamientos se sucedieron a velocidad vertiginosa. - ¿Y si no hubieras logrado destruir a Unger? - Habíamos dispuesto el dispositivo de destrucción de forma que el androide no tuviese la menor posibilidad. Estaba sintonizado con su cuerpo; me bastaba con activarlo cerca de Unger. Si me hubieran matado, o no hubiera podido activar el mecanismo, el androide habría muerto antes que Gannet hubiera conseguido la información que deseaba. Era preferible destruirlo ante las propias narices de Gannet y sus esbirros. Queríamos inducirlos a pensar que sabíamos todos los detalles de la guerra. El valor psicológico de presenciar el asesinato de Unger pesa más que el riesgo de mi captura. - ¿Que pasará ahora? - preguntó Patterson. - Se supone que debo regresar a COLOR-AD. En principio, iba a tomar una nave en la oficina de Nueva York, pero los manifestantes de Gannet dieron al traste con eso. Asumiendo que no me detendrás, por supuesto. LeMarr había empezado a sudar. - ¿Y si Gannet descubre el engaño? Si descubre que David Unger no existió jamás... - Ya lo hemos arreglado - respondió V-Stephens -. Cuando Gannet haga averiguaciones, habrá un David Unger. Entretanto... - Se encogió de hombros -. Deben decidir ustedes dos. Tienen el arma. - Dejémosle marchar - exclamó LeMarr. - Eso no sería muy patriótico - señaló Patterson -. Estamos ayudando a los pies palmeados. Quizá deberíamos llamar a esos hombres del Comité. - Que se vayan a la mierda - bufó LeMarr -. No entregaría a nadie a esos linchadores lunáticos. Ni siquiera a... - ¿Ni siquiera a un pies palmeados? - preguntó V-Stephens. Patterson contemplaba el negro cielo tachonado de estrellas. - ¿Qué sucederá al final? - preguntó a V-Stephens -. ¿Crees que algún día terminará este enfrentamiento? - Claro - respondió al instante V-Stephens -. Algún día viajaremos a las estrellas, a otros sistemas. Encontraremos otras razas..., auténticas, esta vez. No humanas, en la plena acepción de la palabra. Entonces, la gente comprenderá que procedemos del mismo tronco. Cuando tengamos algo con que compararnos, resultará evidente. - Perfecto - dijo Patterson. Tendió la pistola a V-Stephens -. Eso era lo único que me preocupaba. Detesto pensar que esta situación pueda prolongarse indefinidamente. - No será así - respondió V-Stephens con calma -. Algunas de esas razas no humanas quizá sean muy desagradables. Después de echarles un vistazo, los terrestres se alegrarán cuando sus hijas se casen con hombres de piel verde. - Sonrió -. Es posible que algunas de esas razas no humanas ni siquiera tengan piel... CARGO DE SUPLENTE MÁXIMO Con una hora de anticipación a su programa matutino en el canal seis, Jim Briskin, el cotizado payaso de las noticias, se había reunido con sus asistentes de producción para discutir el informe sobre una flotilla desconocida, posiblemente enemiga, detectada a unas ochocientas unidades astronómicas del sol. Se trataba, por cierto, de una noticia sensacional, pero ¿cómo presentarla a varios billones de espectadores distribuidos por tres planetas y siete lunas? Peggy Jones, su secretaria, encendió un cigarrillo. - Evita alarmarlos, Jim Jam. Emplea un tono familiar - dijo, y reclinándose hacia atrás barajó diestramente los despachos que la estación comercial había recibido de las teletipos de Unicefalón 40-D. En la Casa Blanca, en Washington D.C., la unidad automática resolutora de problemas Unicefalón 40-D había detectado la posible existencia de un enemigo exterior. En su capacidad de presidente de los Estados Unidos ordenó de inmediato el despacho de naves de línea para reforzar la vigilancia. - En tono familiar - repitió Jim Briskin, de mal humor -, lo puedo imaginar; primero sonrío de oreja a oreja y luego les digo: «Hola, camaradas. Por fin ha sucedido lo que todos temíamos. Ja, ja, ja» - y mirando a la chica agregó -. En la Tierra y en Marte se desternillarán de risa, pero en las lunas lejanas temo que no. Si se trata de una operación agresiva las colonias más remotas serán las primeras en ser atacadas. - No les resultará nada divertido - coincidió Ed Fineberg, asesor de continuidad. El también estaba preocupado; tenía familiares en Ganímedes. - ¿No hay alguna noticia más ligera con la que abrir el programa? - preguntó Peggy -. Eso le gustaría a nuestro patrocinante. Pasó a Briskin la pila de despachos de noticias. - A ver qué se te ocurre. «Vaca mutante obtiene privilegios de voto de un tribunal de Alabama... » tú sabes, ese tipo de cosas. - Sí, ya sé - admitió Briskin, empezando a examinar los despachos. Recordó una de sus narraciones más pintorescas, que había logrado conmover el corazón de millones de espectadores: la del grajo azul mutante que, tras largos esfuerzos y angustias había aprendido a coser. Una mañana de abril en Bismark, Dakota del Norte, había logrado coser a la perfección un nido para él y su progenie frente a las cámaras de televisión de la red que contrataba a Briskin. Un informe se destacó de pronto entre los otros. Su instinto se lo señaló, indicándole de inmediato que era lo que necesitaba para aligerar el tono de mal agüero de las últimas noticias. No tardó en sentirse aliviado. Los mundos continuaban con la rutina de costumbre a pesar de la gran noticia que estallaba a ochocientas unidades astronómicas de distancia. - Miren - dijo sonriendo -; ha muerto el viejo Gus Schatz; era hora. - ¿Quién es Gus Schatz? - preguntó Peggy perpleja -. El nombre me resulta familiar. - El sindicalista - dijo Jim Briskin - ¿Recuerdas? ¡El suplente!, ese que siempre está listo para reemplazar al presidente. Hace veintiún años que el sindicato lo envió a Washington. Ha muerto y el sindicato... - arrojó a la secretaria un comunicado claro y conciso -...envía ahora otro suplente para tomar el puesto de Schatz. Me gustaría entrevistarlo, siempre y cuando sepa hablar. - Es cierto - dijo Peggy -; siempre lo olvido. Todavía hay un reemplazante humano por si falla Unicefalón. ¿Alguna vez ha fallado? - No, y nunca sucederá - contestó Ed Fineberg -. Ese es otro ejemplo de parasitismo sindical que infecta a nuestra sociedad. - Así y todo - aventuró Jim Briskin - a la gente le gustará. La vida íntima del máximo suplente del país; por qué eligió el sindicato, qué pasatiempos prefiere, qué piensa hacer este hombre, sea quien sea, para no morirse de aburrimiento durante el tiempo que dure su cargo. El viejo Gus había aprendido encuadernación; coleccionaba viejas revistas de automóviles y las encuadernaba en vitela, con títulos grabados en oro. Tanto Ed como Peggy hicieron una señal de asentimiento. - Me parece bien - dijo Peggy, dándole ánimo -. Debes hacerlo, Jim Jam. Sé que eres capaz de darle interés; tú puedes transformar el tema más tonto en algo interesante. Pediré una llamada a la Casa Blanca. ¿Habrá llegado el tipo nuevo? - Es probable que aún se encuentre en Chicago, en la oficina central del sindicato - dijo Ed -. Pide una línea; prueba con el Sindicato de Empleados Civiles del Gobierno, división Este. Peggy tomó el teléfono y marcó rápidamente un número. Eran las siete de la mañana cuando Maximilian Fischer oyó algunos ruidos, entre sueños. Levantó la cabeza de la almohada y escuchó: de la cocina se oía la voz chillona de la dueña de casa que hablaba con algunos desconocidos. Después de algunos minutos la barahúnda parecía aumentar. No sin cierto esfuerzo logró incorporarse, aún un poco aturdido y, siguiendo las órdenes del médico, movió con precaución su cuerpo enorme. No se apresuró. Cualquier actividad física excesiva podía ser perjudicial para su corazón, de tamaño mayor que el normal. Se vistió parsimoniosamente. Alguien que viene a pedir una contribución para alguna de las fundaciones - se dijo Max -. Creo que es uno de los muchachos. A esta hora. ¡Qué extraño! - pensó, sin alarmarse -. Pero yo estoy bien establecido. No tengo nada que temer - se dijo con firmeza. Se abotonó cuidadosamente la camisa fina, a rayas verdes, que era una de sus preferidas. Me da un aire distinguido - pensó, haciendo un gran esfuerzo para inclinarse y colocarse los zapatos de imitación de cabritilla. Hay que estar siempre listos para enfrentarlos de igual a igual - pensó mientras se alisaba los cabellos ralos frente al espejo -. Si el pechazo es muy grande, Pat Noble de la oficina de empleos de Nueva York va a tener que oírme. Quiero decir, con la antigüedad que tengo en el sindicato no tengo porque aguantarme cosas raras. - Fischer - dijo una voz desde la otra habitación -; junta tu ropa y sal. Hay un trabajo para tí. Tienes que empezar hoy. Un trabajo - pensó Max intranquilo -. No sabía si alegrarse o no. Hacía ya más de un año que venía retirando fondos de desempleo del sindicato, como casi todos sus amigos. Vaya novedad. ¡Caramba! - pensó -. Supongamos que sea un trabajo pesado que me obligue a agacharme o a moverme de un lado para otro - empezó a enojarse - ¡Qué mala pata! Después de todo, quiénes se creen que son. Abrió la puerta y se enfrentó con ellos. - Escuchen... - empezó a decir, pero uno de los funcionarios del sindicato lo interrumpió. - Fischer, empaca tus cosas. Gus Schatz estiró la pata y tienes que ir a Washington D. C. a hacerte cargo de la suplencia número uno. Debemos proceder rápido y queremos que llegues antes de que se les ocurra anular el puesto o algo parecido y nos veamos forzados a declararnos en huelga o ir a los tribunales. Lo mejor es poner enseguida a alguien, sin líos ni complicaciones. ¿Entiendes? Lograr una transición tan suave que nadie se entere siquiera. - ¿Qué sueldo dan? - preguntó enseguida Max. - En esto no tienes nada que decir - aclaró secamente el funcionario del sindicato -. Te han elegido y eso basta. ¿O quieres que te corten los fondos por desempleo? ¿Te gustaría tener que salir a buscar trabajo a tu edad? - ¡Vamos! - protestó Max - Todo lo que tengo que hacer es tomar el teléfono y llamar a Pat Noble... Los funcionarios del sindicato empezaron a recoger al azar diversos objetos que había en el departamento. - Te ayudaremos a empacar tus cosas. Pat quiere que llegues a la Casa Blanca a las diez de la mañana, en punto. - ¡Pat! - exclamó Max. Lo habían traicionado. Los tipos del sindicato sonreían mientras sacaban a tirones la maleta del armario. Poco después estaban en camino, atravesando por el monorriel las tierras llanas del medio oeste. Pensativo, melancólico, Maximilian Fischer miraba desfilar el paisaje ante sus ojos; prefería cavilar en silencio. Trató de recordar cómo era el trabajo de suplente número uno. Recordaba haber leído en una revista que empezaba a las ocho de la mañana. Además, siempre había rebaños de turistas, en su mayoría escolares, que desfilaban por la Casa Blanca, ansiosos de echar un vistazo a Unicefalón 40-D. Los chicos no le gustaban; solían mofarse de él a causa de su peso excesivo. ¡Caramba! Tendría que aguantar el desfile de millones de niños porque él debía permanecer en el edificio. De acuerdo a la ley debía permanecer, en todo momento, a cien metros de Unicefalón 40-D, ya fuera de día como de noche. ¿O era a cincuenta metros? Sea como fuere, tenía que estar prácticamente encima, en caso de que el sistema automático para resolver problemas llegara a fallar. Será mejor que me ponga al día con esto - pensó - Me convendría, por las dudas, tomar un curso de televisión sobre administración pública. Dirigiéndose al funcionario del sindicato que tenía a su derecha le preguntó: - Dígame, correligionario. ¿Tengo alguna autoridad en este trabajo que me consiguieron? Es decir, ¿puedo...? - Es un trabajo sindical como tantos otros - contestó el otro, aburrido -. Tienes que estar sentado ahí; esperar. ¿Hace tanto que no trabajas que ya no te acuerdas? - dijo riendo, mientras codeaba a su compañero -. Escucha, Fischer quiere saber qué autoridad le da este trabajo. Los dos se echaron a reír. - Fischer, permite que te diga una cosa - dijo el funcionario arrastrando las palabras -. Una vez que estés bien instalado en la Casa Blanca, cuando tengas la cama lista, la silla y hayas organizado el horario de tus comidas, el lavado de la ropa y las horas para ver televisión, ¿por qué no te acercas a Unicefalón 40-D y te pones a gimotear un poco? Tú sabes, a rascarte y gimotear. A lo mejor nota tu presencia. - Déjenme en paz - protestó Max. - Y después - continuó el funcionario - le dices algo así como, «Escucha, Unicefalón, soy tu compinche. Si tú me rascas la espalda a mí, yo te rasco la espalda a tí. Pasa una ordenanza que me favorezca...» - ¿Pero qué servicio puede prestarle él a Unicefalón? - preguntó el otro funcionario del sindicato. - Puede divertirlo; por ejemplo, contarle su historia, cómo salió de la pobreza y se educó mirando televisión siete días por semana hasta llegar a la cúspide. ¿Y a qué no sabes una cosa? Le dieron el trabajo de... suplente del presidente - dijo el funcionario, riendo despectivamente. Maximilian no contestó. El rubor le subió por las mejillas pero se limitó a mirar estúpidamente por la ventanilla del monorriel. Cuando llegaron a Washington D.C., ya en la Casa Blanca, enseñaron a Fischer su pequeño cuarto. Era el que había ocupado Gus y aunque habían sacado todas las viejas revistas de automóviles antiguos, aún quedaban algunas láminas adheridas a la pared: un Volvo S-122 de 1963, un Peugeot 403, de 1957 y otras clásicas antigüedades de una época pasada. Sobre un anaquel Max vio un modelo en plástico tallado a mano de un cupé Studebaker modelo Starlight 1950 con todos los detalles del original, reproducidos a la perfección. - Estaba haciendo eso cuando estiró la pata - dijo uno de los funcionarios mientras dejaba en el suelo la maleta de Max -. El podía dar cualquier información sobre todos los detalles de esos coches anteriores a los modelos de turbina. Hasta el detalle más insignificante e inútil. Max asintió. - Y tú, ¿tienes alguna idea de lo que vas a hacer? - preguntó el funcionario. - ¡Demonios! ¡Cómo puedo saberlo tan pronto! Necesito tiempo. Recogió malhumorado la cupé Studebaker Starlight y examinó la parte inferior. Sintió un impulso de destrozar el modelo, pero lo dejó donde estaba y volvió la espalda. - ¿Por qué no haces una pelota con gomas elásticas? - dijo el funcionario. - ¿Qué dices? - El suplente que estuvo antes que Gus, Luis no sé qué, acostumbraba a juntar anillas de goma y formaba una pelota que se iba agrandando cada vez más; cuando murió, la bola ya era grande como una casa... No me acuerdo cómo se llamaba el tipo, pero la pelota de anillas de goma está ahora en el Museo Smithsoniano. Hubo un movimiento en el corredor. Una de las recepcionistas de la Casa Blanca, mujer madura vestida con severidad, asomó la cabeza en la habitación y dijo: - Señor presidente; un cómico de la televisión desea entrevistarlo. Por favor, trate de terminar pronto porque hoy hay varias excursiones que desfilarán por el edificio y puede ser que algunos turistas pidan verlo a usted. - Está bien - contestó Max. Al volverse se encontró con Jim-Jam Briskin, el payaso del momento. - ¿Desea verme a mi? - preguntó a Briskin en tono vacilante - Quiero decir, ¿está usted seguro que desea entrevistarme a mí? No podía imaginarse qué interés podía hallar en él Briskin. Tendiéndole la mano agregó: - Esta es mi habitación, pero las copias de coches y las fotos que ve por aquí no son mías, pertenecían a Gus. No puedo decirle nada con respecto a ellas. Briskin lucía en la cabeza la familiar peluca de color rojo vivo característica del payaso, que prestaba a su imagen real el mismo aspecto extraño que las cámaras captaban tan bien. Sin embargo, parecía más viejo que en televisión, aunque lucía la misma sonrisa abierta y amistosa que todo el mundo admiraba, el símbolo de su simpatía, del buen tipo siempre con el ánimo en alto y de buen carácter, aunque cuando la ocasión lo requería, solía hacer gala de un sentido del humor algo mordaz. Briskin era esa clase de hombre que...bueno - pensó Max -, la clase de tipo que uno desearía se casara con alguien de la familia. Se estrecharon las manos. - Señor Max Fischer, mejor dicho... señor presidente; en estos momentos se encuentra usted ante las cámaras - dijo Briskin -. Jim-Jam habla desde aquí. Permita que le haga una pregunta ante los billones de televidentes que se encuentran en los más remotos rincones de nuestro sistema solar. ¿Cómo se siente señor, al saber que si Unicefalón 40D llegara a fallar siquiera momentáneamente, usted sería lanzado al cargo más importante que jamás haya caído sobre los hombros de un hombre; el de ser, no ya un mero suplente sino el verdadero presidente de Estados Unidos? ¿Ese pensamiento lo preocupa por las noches? - dijo terminando la pregunta con una sonrisa. A sus espaldas, los técnicos de fotografía desplazaban las cámaras de un lugar a otro. Las luces intensas le quemaban los párpados y Max sintió que el calor empezaba a hacerlo transpirar por el cuello, las axilas y el labio superior. - ¿Qué emociones siente en este momento - siguió preguntando Briskin -, cuando está en el umbral de una nueva tarea, quizá para el resto de sus días? ¿Qué pensamientos se le ocurren ahora, que ya está en la Casa Blanca? Tras una pausa, Max contestó. - Es... es una gran responsabilidad. Enseguida cayó en la cuenta; vio que Briskin se reía de él, se reía en silencio en su propia cara. Todo era una payasada de Briskin a costa suya. La audiencia dispersa por las diversas lunas y planetas también lo sabía. De sobra conocía el sentido del humor de Jim-Jam. - Usted es un hombre de buen físico - dijo Briskin -, corpulento diría yo. ¿Le gusta hacer ejercicio? Le hago esta pregunta porque en su puesto actual estará confinado a este cuarto y me gustaría saber qué cambios producirá en su vida esta situación. - Bueno - dijo Max - y desde luego, pienso que un empleado del gobierno debe estar siempre en su puesto. Sí, lo que acaba de decir es muy cierto, debo estar aquí día y noche, pero eso no me preocupa. Estoy preparado. - Dígame - preguntó Briskin - ¿Acaso usted...? Se interrumpió y, volviéndose hacia los técnicos de video que estaban a sus espaldas, les dijo con voz extraña: - La transmisión se ha cortado. Un hombre que llevaba auriculares se acercó pasando entre las cámaras. - Escuche por el monitor - dijo entregando los auriculares a Briskin -, hemos sido cancelados por Unicefalón; está transmitiendo un boletín de noticias. Briskin se colocó los audífonos. La cara se le contorsionó al decir: - Esas naves que se aproximan a ochocientas unidades astronómicas..., dice que son enemigas - dirigió una rápida mirada a los técnicos, la peluca un poco ladeada -. Ya han empezado a atacar... Dice que en menos de veinticuatro horas estos intrusos han logrado penetrar no sólo el sistema solar, sino también descomponer Unicefalón 40-D. Maximilian Fischer se enteró de esto de manera indirecta mientras cenaba en la cafetería de la Casa Blanca. - ¿Señor Maximilian Fischer? - Sí - contestó Max, mirando sorprendido al grupo de agentes del servicio secreto, que rodeaba la mesa. - Usted es presidente de Estados Unidos. - Se equivocan - dijo Max -, sólo soy un suplente del primer magistrado, no es lo mismo. - Unicefalón 40-D está fuera de servicio, no sabemos por cuánto tiempo; puede ser un mes o más - dijo el hombre del servicio secreto -. De acuerdo con la enmienda de la constitución, desde este momento usted es presidente y comandante en jefe de todas las fuerzas armadas. Estamos aquí para protegerle - concluyó sonriendo burlonamente. Max a su vez le sonrió. - ¿Me entiende? - preguntó el agente -. ¿La idea le penetra? - ¡Por supuesto! - contestó Max. Fue entonces cuando comprendió el significado de los murmullos que había escuchado mientras esperaba con la bandeja en la fila de la cafetería. También eso explicaba las miradas raras que le había dirigido el personal de la Casa Blanca. Dejó la taza de café, secó sus labios con la servilleta, lenta y tranquilamente, fingiendo estar absorto en pensamientos graves. En realidad su mente era un vacío. - Nos han dicho que lo necesitan inmediatamente en el puesto fortificado del Consejo Nacional de Seguridad - afirmó el hombre del servicio secreto -. Quieren que usted participe en las deliberaciones sobre estrategia, ya están en el tramo final. Desde la cafetería se dirigieron todos al ascensor. - Estrategia política - dijo Max mientras descendían. Tengo formada una opinión con respecto a ese problema. Creo que ha llegado el momento de actuar severamente con esas naves extranjeras. ¿Ustedes no piensan lo mismo? Los hombres del servicio secreto asintieron. - Claro, debemos demostrarles que no tenemos miedo. Naturalmente llegaremos a una definición: aplastaremos a esos microbios - les dijo Max. Los guardaespaldas del servicio secreto festejaron la ocurrencia con una risa espontánea. Más animado, Max dio un codazo al jefe del grupo. - Creo que somos bastante fuertes; quiero decir, Estados Unidos es un país con músculo. - Max, muéstrales de lo que somos capaces - dijo uno de los agentes, y todos rieron estruendosamente, incluso Max. Al salir del ascensor se les presentó un hombre alto y bien vestido que dijo con tono urgente: - Señor presidente, soy Jonathan Kirk, secretario de prensa de la Casa Blanca. Creo que en esta hora, de grave peligro, antes de conferenciar con los miembros del Consejo Nacional de Seguridad, usted debería dirigirse al país. El pueblo quiere saber cómo es su nuevo líder. Aquí tiene una declaración redactada por la Junta Política Asesora - dijo extendiéndole algunas hojas de papel -, codifica su... - Nada - dijo Max, devolviéndole los papeles sin mirarlos -. El presidente soy yo, no usted. Ni siquiera lo conozco. ¿Cómo dijo que se llama, Kirk, Burke, Shirk? Nunca lo oí nombrar. Dígame dónde está el micrófono y yo haré mi discurso. O comuníqueme con Pat Noble, talvez él tenga algunas ideas. Enseguida recordó que Pat lo había vendido; era él quien lo metió en esto. - No, no lo haga - se corrigió Max -. Déme el micrófono solamente. - Este es un momento de crisis - graznó Kirk. - ¡Claro! - aprobó Max - Será mejor que me deje solo. No se ponga en mi camino y yo no me interpondré en el suyo ¿entendido? - palmeó familiarmente a Kirk -. Así vamos a entendernos. Apareció un grupo de personas con cámaras portátiles de televisión y lámparas de iluminación; entre todos ellos estaba Jim-Jam Briskin, rodeado de todo su personal. - ¡Hola Jim-Jam! - gritó -. Mire, ahora soy presidente. Jim Briskin se acercó impasible. - No voy a formar una pelota con anillas de goma - dijo Max -, ni pienso tampoco hacer modelos automovilísticos; o nada de eso - apretó con fuerza la mano de Briskin -. Gracias por sus felicitaciones - concluyó. - Felicitaciones - dijo entonces Briskin en voz baja. - Gracias - repitió Max apretando la mano del otro hasta hacerle crujir los nudillos -. Naturalmente, tarde o temprano podrán remendar esa caja de ruidos y entonces volveré a ser el suplente. Pero... Sonrió alegremente a todos los que se encontraban a su alrededor. En ese momento el corredor estaba colmado de gente; técnicos de la televisión, personal de la Casa Blanca, oficiales del ejército y agentes del servicio secreto..., toda clase de gente. - Señor Fischer, tiene una gran obra que realizar - dijo Briskin. - Sí - asintió Max. Le pareció que los ojos de Briskin trataban de decirle algo... «Quisiera saber si será capaz de hacerlo. Me pregunto si es el hombre indicado para detentar el poder». - Ya lo creo que puedo - afirmó Max ante el micrófono de Briskin para que toda la audiencia pudiera escucharlo. - Es posible que así sea - dijo Briskin, revelando ciertas dudas. - ¿Qué...? ¿Acaso ya no le gusto? - preguntó Max. Briskin no respondió; se limitó a parpadear. - Escucha bien - dijo Max -; ahora soy presidente y puedo cerrar tu estúpida red de televisión. Puedo enviarte los agentes del FBI cuando se me antoje. Para que lo sepas, en este mismo momento voy a echar al fiscal general, quiero en ese puesto a alguien de mi confianza. - Ya veo - dijo Briskin. Su expresión no era tan dubitativa, adquirió cierto grado de convicción que Max no podía determinar. - Sí - dijo Jim Briskin -. Posee la autoridad suficiente para ordenarlo. Usted es, de verdad, el presidente. - Mucho cuidado - advirtió Max -. Tú no eres nadie comparado conmigo, Briskin, ni siquiera frente a esa inmensa audiencia. Luego volvió la espalda a las cámaras y pasó por la puerta abierta hacia el hoyo fortificado del Consejo Nacional de Seguridad. Algunas horas más tarde, ya de madrugada, Maximilian Fischer escuchaba, soñoliento, en las profundidades de la fortificación del Comité Nacional de Seguridad, las últimas noticias por televisión. Para ese entonces, los servicios de inteligencia habían descubierto la llegada de unas treinta naves extrañas al sistema solar. Se creía que, en total, habían entrado unas setenta y los desplazamientos de todas eran constantemente vigilados. Eso era sólo el principio, y Max lo sabía. Tarde o temprano tendría que dar la orden de ataque contra las naves extranjeras. Vaciló un momento. Después de todo, ¿de dónde procedían? ¿quiénes eran? Nadie podía decirlo; ni siquiera la CIA. ¿Qué fuerzas eran capaces de desplegar? Nadie tampoco estaba en condición de determinarlo. Por otra parte, habían surgido algunos problemas de carácter interno. A decir verdad, Unicefalón había chapuceado con la economía, dirigiéndola cuando lo creía conveniente; había suprimido impuestos mediante medidas demagógicas, había reducido las tasas de interés... todo lo cual terminó por destruir el resolutor de problemas. ¡Jesús! - pensó Max con tristeza -. ¿Acaso sé algo sobre cuestiones de desempleo? Quiero decir, ¿cómo sé qué fábricas debo volver a abrir y cuándo hacerlo? Se volvió hacia el general Tompkins que, sentado junto a él, examinaba el informe sobre las tácticas de defensa de las naves encargadas de proteger a la Tierra. - Dígame ¿nuestras naves están bien distribuidas? - preguntó a Tompkins. - Sí, señor presidente - contestó el general. Max se sobresaltó, a pesar de que el general no se había dirigido a él en tono irónico sino que había hablado con toda naturalidad, con respeto. - Muy bien - dijo -; me alegro de eso y espero que la nube de cohetes esté bien planeada, de manera que no deje pasar ninguna nave, como sucedió con Unicefalón. No quiero que eso se repita. - Desde las seis, hora local, está en vigencia el Defcon Uno - dijo el general Tompkins Estamos en pleno pie de guerra. - ¿Y qué sucede con esas naves estratégicas? - Max ya había aprendido la expresión eufemística para referirse a la fuerza de ataque. - Estamos capacitados para organizar un ataque en cualquier momento - dijo el general Tompkins, dirigiendo una mirada a lo largo de la mesa en espera de los cabeceos de asentimiento de sus colegas -. Somos capaces de aniquilar a los setenta invasores que han penetrado en nuestro sistema. - ¿Tienen un poco de bicarbonato? - preguntó Max con un gruñido. El estado de cosas lo estaba deprimiendo. ¡Qué manea de sudar y trabajar! - pensó -. ¡Cuánta agitación! ¿Por qué esos microbios no se van de nuestro sistema? Quiero decir, ¿es necesario que declaremos la guerra? No podemos saber qué hará el sistema de los invasores como represalia; nunca se sabe cómo reaccionarán ciertas formas vivientes antihumanas, no se puede confiar en ellas. - Eso es lo que me preocupa - dijo en voz alta -; las represalias - y exhaló un suspiro. - Es evidente que resulta imposible negociar con ellos - dijo el general Tompkins. - ¡Adelante, entonces! - dijo Max -. Denles una buena tunda. Miró cerca suyo, buscando el bicarbonato. - Creo que es la mejor decisión que pueda haber tomado - afirmó el general Tompkins. Los consejeros sentados en torno a la mesa, movieron las cabezas en señal de asentimiento. - Una extraña noticia ha llegado a nuestro conocimiento - dijo uno de los consejeros a Max, sosteniendo en la mano un despacho del teletipo. - James Briskin acaba de presentar un recurso contra usted, ante un tribunal de California. Afirma que usted no es el presidente legítimo porque no fue elegido para el cargo. - ¿Se refiere a que no me votaron? - preguntó Max -. ¿Sólo por eso? - Sí, señor. Briskin ha pedido a los tribunales federales que se expidan sobre el caso y entretanto, se ha declarado candidato. - ¿Queeé? - Briskin no sólo afirma que usted debe hacer la campaña para ser electo, sino que debe correr contra él. Evidentemente piensa que con su popularidad... - ¡Caracoles! - exclamó Max -. Muy bien, entonces. Ya está decidido; ustedes, los muchachos del ejército, sigan adelante pon sus planes y hagan pedazos a esas naves foráneas. Mientras tanto - y en ese momento tomó la decisión -, ejerceremos ciertas presiones económicas contra los patrocinantes de Jim-Jam. Nos ocuparemos de los de la cerveza Reinlander, de los electrónicos Calbest..., de todos, para tratar de que no se presente como candidato. Todos los presentes asintieron. Hubo un crujido de papeles y los portafolios se cerraron. La reunión había terminado, al menos por el momento. Es injusto - se dijo Max -, él me lleva ventaja. ¡Cómo presentarme contra él si no estamos en iguales condiciones! La televisión le ha dado fama, y a mi no. Eso no es justo, no puedo admitirlo. Si lo desea, Jim-Jam puede presentarse como candidato; de nada le valdrá. No podrá derrotarme porque no vivirá el tiempo suficiente para conseguirlo. Una semana antes de las elecciones, Telscan, la agencia interplanetaria de investigaciones de la opinión pública dio a conocer los resultados de las últimas encuestas. Al leerlos, Maximilian se sintió más deprimido que nunca. - Fíjate en esto - dijo a su primo León Lait, el abogado a quien recientemente había nombrado fiscal general. Le arrojó el informe. El apoyo obtenido por Max era insignificante en realidad. Si se efectuaba la elección de inmediato, no había duda de que Briskin saldría ganador. - ¿Por qué será? - preguntó Lait. Igual que Max, su primo era un hombre corpulento, barrigón y hacía años que desempeñaba el trabajo de suplente. No estaba acostumbrado a ningún tipo de actividad física, y su nuevo trabajo le resultaba bastante difícil, pero no renunciaba por lealtad hacia Max. - ¿Será porque tiene varias estaciones de televisión? - preguntó mientras sorbía cerveza directamente de la lata. - No - repuso Max con sarcasmo -; ¡es porque el ombligo le brilla en la oscuridad! Por supuesto que es por las estaciones de televisión, no seas imbécil. ¿No ves que todos los días machacan sobre lo mismo? Le están creando una imagen. Es un payaso - concluyó malhumorado -;con esa peluca roja servirá para dar noticias, pero no para presidente. Guardó silencio. Demasiado enfadado estaba para seguir hablando. Cosas peores habrían de suceder. Esa misma noche, a las nueve, como culminación de la campaña, Jim-Jam Briskin empezó una maratón de setenta y dos horas por televisión. Estaba destinada a llevar hasta el tope su popularidad, y asegurarle la victoria en las elecciones. Max Fischer estaba sentado en la cama de su dormitorio especial en la Casa Blanca, con la bandeja de la cena ante sí, mientras miraba melancólicamente la televisión. ¡Ese Briskin! - pensó furioso por millonésima vez. - Mira - dijo a su primo, el fiscal general, sentado en un sillón -. Ahí está - y señaló la pantalla del televisor. León Lait continuó mordisqueando su hamburguesa con queso. - ¡Qué abominable! - exclamó. - ¿Sabes desde dónde transmite? - le preguntó Max -. Desde uno de los lugares más lejanos del espacio, mucho más allá de Plutón. Está usando el transmisor del lugar más remoto que pudo encontrar. Tus tipos del FBI no podrán alcanzarlo nunca... - Ya verás - dijo León, tratando de tranquilizarlo -; les dije que tenían que alcanzarlo por orden especial de mi primo, el presidente. - Pero pasará un buen tiempo hasta que logren alcanzarlo - dijo Max -. ¿Sabes León? Eres demasiado lento. Te diré un secreto. Tengo lista una de las naves de línea, la Dwight D. Eisenhower. Pienso dejarle caer un buen huevo de paloma encima, con mucho estruendo ¿sabes? En cuanto de la voz de mando, entrará en acción. - De acuerdo Max. - No me gusta verme obligado a hacerlo - dijo Max. El programa de televisión se estaba poniendo animado. Se encendieron grandes reflectores y avanzó en el escenario, con paso lento y ondulante, la bonita Peggy Jones, envuelta en un vestido brillante que dejaba al descubierto uno de sus hombros, sobre el que caía su pelo radiante. Ahora van a hacer un strip-tease de primera calidad, por una chica bien bonita - pensó Max, acomodándose para ver mejor. Debía reconocer una cosa: la oposición, sin necesidad de llegar al desnudo, tenía de su parte cierto atractivo sexual. Briskin y su personal se habían encargado de que así fuera. En el otro extremo de la habitación, el primo de Max había dejado de mordisquear su emparedado; al menos por un momento no se escuchó el ruido de sus carrillos. Pero no por mucho tiempo; poco después siguió masticando. La linda Peggy entonaba una canción pegadiza desde la pantalla: «Vote por Jim-Jam, es el mejor favorito de América, ayer y hoy. Como Jim-Jam otro no hay, es el candidato superior.» Max gruñó exasperado. - ¡Dios mío! - exclamó. A pesar de todo, cuando la muchacha entonaba el estribillo ondeando su cuerpo al ritmo de la música, sonaba muy agradable. - Creo que no tengo otro remedio que ordenarle a la Dwight D. Eisenhower seguir adelante con la consigna - dijo Max. - Si tu lo dices, Max - dijo León -, puedes estar tranquilo; dictaminaré que actuaste dentro de la ley, no te preocupes y procede. - Pásame el teléfono rojo - pidió Max -. Es la conexión que usa el comandante en jefe para dar instrucciones ultrasecretas. No está mal ¿verdad? - dijo al recibir el teléfono de manos del fiscal general -. Estoy llamando al general Tompkins; él dará la orden a la nave. Lo siento mi estimado Briskin - agregó echando la última mirada a la pantalla -; tú lo has querido. No debías haber procedido como lo hiciste, ponerte en contra de mí y todo lo demás. La chica del vestido plateado desapareció de la pantalla. Jim-Jam la reemplazó. Max bajó el teléfono por un momento, para mirar mejor. - ¡Hola, queridos camaradas! - exclamó Briskin levantando los brazos para pedir silencio (a los aplausos grabados). Bien sabia Max que en aquel lugar remoto no había audiencia. Los aplausos fueron más fuertes al principio, luego un poco apagados. Briskin sonrió fotogénicamente ante las cámaras, esperando que los aplausos terminaran. - Es falso - gruñó Max -; es un público falso. El y todo su equipo son muy listos. Ya ha ganado popularidad entre la audiencia. - Es cierto, Max - dijo el fiscal general -. Me dí cuenta de eso ya... - ¡Camaradas! - anunció Briskin sobriamente desde la pantalla -. Como ustedes saben, en un principio el presidente Maximilian Fischer y yo nos llevábamos muy bien. Mientras tenía la mano apoyada en el teléfono rojo Max pensó que lo que decía JimJam era cierto. - Nuestras diferencias, que habrían de terminar en ruptura - continuó Briskin -, tuvieron origen en la cuestión del empleo de la fuerza; el uso del poder sin limitaciones. Para Max Fischer, el despacho presidencial es sólo una máquina, un instrumento que puede utilizar para satisfacer sus deseos personales. Creo, honestamente, que en algunos sentidos tiene buenas ideas, hace lo posible por llevar a la práctica las políticas más positivas de Unicefalón. Ahora bien, con respecto a los medios que emplea..., eso es otra cuestión. - Escúchalo bien, Leo - dijo Max. No importa lo que dice - pensó para sí -; haré de todos modos lo que me he propuesto. Nadie se cruzará en mi camino. Cumpliré con mi deber; eso es todo. El cargo tiene ciertas responsabilidades, y si tú fueras presidente como yo, harías lo mismo. - El presidente, como todos los demás, debe acatar la ley - decía Jim Briskin -; a pesar del poder que detenta, no puede, de ninguna manera, ponerse por encima de la ley. Permaneció en silencio unos instantes, luego continuó: - Sé muy bien que en este mismo momento el FBI, siguiendo órdenes directas de León Lait, designado por Max Fischer, tratará de cerrar las estaciones de esta cadena para amordazarme. Una vez más, Max Fischer está abusando del poder mientras emplea la repartición policial para sus propios fines, convirtiéndola en una extensión... Max levantó el teléfono rojo. Enseguida escuchó una voz que decía: - Sí, señor presidente. Habla el general Tompkins, J. de C. - Y eso...qué es? - dijo Max. - Jefe de Comunicaciones, Ejército 600-1000 señor, a bordo de la Dwight D. Eisenhower, en transmisión por relé a través de la estación Plutón. - ¡Ah, sí! - dijo Max, moviendo la cabeza -. ¡Eh, muchachos, escuchen! Estén alerta ¿entienden? Permanezcan atentos hasta cuando reciban mis próximas instrucciones. Puso la mano sobre el receptor y miró a su primo, que había terminado el emparedado y estaba bebiendo un batido de fresas. - León - dijo -. ¿Qué hago? Quiero decir, eso que Briskin está diciendo es verdad. - Dale la orden a Tompkins - repuso León y eructó; después se golpeó el pecho con el puño -. Perdón - dijo. -. Jim Briskin continuaba hablando desde la pantalla. - Mientras hablo con ustedes, mi vida corre peligro; el hombre que es nuestro presidente no vacilaría en emplear el crimen para lograr sus objetivos. Estamos soportando una verdadera tiranía política, que por primera vez aparece en nuestra sociedad, en un intento de reemplazar la vigencia de la razón. Es una tendencia completamente ajena a Unicefalón 40-D, nuestro resolutor automático de problemas, diseñado, construido y puesto en operaciones por nuestros mejores cerebros, que siempre se han empeñado en la conservación de los valores de nuestras mejores tradiciones. La sumisión de un estado que fuera ideal a la tiranía de un solo hombre es, desgraciadamente, una triste experiencia. - Ahora ya no puedo dar la orden - dijo Max con calma. - ¿Por qué no? - preguntó León -. Escucha Max, ¿por qué no puedes seguir adelante? - No sé cómo explicarlo pero..., ¡qué diablos! Eso demostraría que tiene razón. De todas maneras sé que tiene razón - pensó Max -. Pero ¿acaso ellos lo saben? ¿El pueblo está enterado? No puedo correr el riesgo de que me descubran - admitió -. Es preciso que respeten a su presidente, lo honren y admiren. No me extraña que en las encuestas de popularidad saque una puntuación tan elevada. Con razón Jim Briskin se decidió a luchar contra mí cuando se enteró que yo estaba en el puesto. De alguna manera se dan cuenta de quién soy; lo sienten y también saben que Jim-Jam les está diciendo la verdad. No tengo pasta para presidente; no estoy capacitado para el cargo. - Escucha León - dijo a su primo; - a pesar de todo haré lo que tenía pensado con ese tipo Briskin, después renunciaré. Será mi último acto oficial. Volviendo a tomar el teléfono, continuó. - Daré orden de aniquilar a Briskin; otro después podrá ser presidente. Habrá que dejar que el pueblo decida. Podrá ser Pat Noble o tú; no me interesa - sacudió la horquilla del teléfono -. ¡Eh, Jefe de Comunicaciones! - gritó -. Vamos, conteste - y volviéndose hacia su primo le dijo -: Oye, dame un vaso de batido, recuerda que la mitad es para mí. - Por supuesto, Max - contestó el fiel León. - ¿Nadie contesta? - preguntó Max en el teléfono. Esperó, pero no consiguió que le contestaran. - Algo debe andar mal - explicó a León -; no me sorprendería que hayan hecho volar todo el equipo de comunicaciones. Deben ser esas naves invasoras. Miró la pantalla de televisión. Estaba en blanco. - ¿Qué sucede? - preguntó Max. - ¿Qué me están haciendo? Quisiera saber quién se esconde detrás de todo esto. No entiendo - concluyó, mirando asustado, en torno. Como si estuviera ajeno a todo, León continuaba imperturbable bebiendo su batido. Se limitó a encogerse de hombros; él tampoco tenía ninguna explicación. Sin embargo, su cara rubicunda había empalidecido. - Es demasiado tarde - admitió Max -; de todos modos ya es demasiado tarde colgando el teléfono lentamente agregó -: León, tengo enemigos mucho más poderosos que yo, y ni siquiera tengo idea de quiénes son. Quedó sentado, en silencio, frente a la televisión a oscuras, esperando. De pronto se escuchó la voz del anunciante. - Este es un boletín de noticias semi-autónomo. Atención, por favor. Otra vez silencio. Briskin miró a Ed Finneberg, a Peggy después, y esperó. - Camaradas, ciudadanos de Estados Unidos - dijo la voz inexpresiva y monótona del anunciante de televisión -. El interregno ha terminado. La situación vuelve a la normalidad, felizmente. Mientras él hablaba, aparecieron algunas palabras en la pantalla monitora, grabadas en una cinta que pasaba lentamente ante las cámaras. En Washington DC, Unicefalón 40-D se había auto-reparado en la forma acostumbrada dentro del co-eje. Ocupó de inmediato el espacio en el aire, anulando el programa que se transmitía en esos momentos; por tradición tenía derecho a hacerlo. La voz era producida por el órgano verbalizador sintético de la estructura automática. Esto es lo que informaba Unicefalón 40-D: - Artículo primero: Queda anulada la campaña para la elección. - Artículo segundo: El presidente interino Max Fischer, cesa en su cargo. - Artículo tercero: Estamos en guerra con las fuerzas foráneas que han invadido nuestro sistema. - Artículo cuarto: James Briskin, cuya voz han estado escuchando... Ahora viene - pensó Briskin. A través de los audífonos le llegó la voz chata e impersonal que continuaba diciendo: -...a través de estas instalaciones, tiene orden de cesar en sus actividades y desistir de sus pretensiones. Se extenderá de inmediato un recurso solicitándole que muestre justa causa para continuar en libertad y proseguir con cualquier actividad de índole apolítica. En el interés público, le ordenamos que dé por terminadas sus actividades políticas. - Ya está. Todo ha terminado - dijo Briskin sonriendo vacuamente a Peggy y Ed Finneberg -. Debo anularme políticamente. - Puedes presentarte ante los tribunales - dijo Peggy decidida -; apela a la Corte Suprema, ya hay antecedentes de decisiones de Unicefalón 40-D que han sido anuladas. Le colocó la mano en el hombro tratando de consolarlo, pero él se hizo a un lado. - ¿No te atreves a desafiarlo? - insistió ella. - Por lo menos me han cesado - dijo Briskin, cansado -. Estoy contento de que la máquina haya vuelto a funcionar. Es una vuelta a la normalidad. Creo que es preferible para todos - concluyó, tratando de inspirar confianza a Peggy. - ¿Qué piensas hacer, Jim-Jam? - preguntó Ed -. ¿Volverás a tu antiguo empleo con la cerveza Reinlander y electrónicos Calbest? - No - murmuró Briskin -. Eso, por supuesto, queda descartado. En realidad, no podía silenciar sus ideas políticas; de ninguna manera pensó en hacer lo que dijera el resolutor de problemas. Le era imposible desde un punto de vista biológico; tarde o temprano, para bien o para mal, empezaría a hablar nuevamente. Además - pensó -, estoy seguro de que Max tampoco puede hacer lo que le han dicho. Ninguno de los dos somos capaces de cumplirlo. Tal vez, después de todo - siguió pensando - inicie alguna acción contra el recurso. Puedo presentar una contrademanda... Me presentaré ante el tribunal y le haré un juicio a Unicefalón 40-D: querellante Jim-Jam; acusado, Unicefalón 40-D - sonrió para sí. Necesitaré un buen abogado; alguien mucho más capaz que el letrado principal de Max Fischer, su primo León Lait. Sacó la chaqueta del armario que había en el pequeño estudio desde el cual hicieran la transmisión, y se la puso lentamente. Desde ese remoto lugar, había un largo viaje hasta la Tierra; estaba ansioso por ponerse en camino. Peggy lo siguió. - ¿No piensas salir al aire para nada? ¿Ni siquiera vas a terminar el programa? - le preguntó ella. - No - repuso Briskin. - Piensa que Unicefalón pronto volverá a interrumpir la transmisión; después ¿qué nos restará? La nada; aire muerto. Eso no está bien. Jim, no sé cómo puedes abandonar todo así. No te creía capaz de algo semejante; no está de acuerdo con tu temperamento. Antes de llegar a la puerta del estudio, se detuvo. - Tú has oído lo que - dijo, las instrucciones que impartió - trató Briskin de convencerla. - Pero nadie deja el aire así, muerto - dijo Peggy -. Es el vacío, Jim; eso va contra la misma naturaleza. Si tú no lo llenas, alguien lo hará por ti: Mira, en este momento Unicefalón acaba su transmisión. La cinta con palabras impresas había dejado de pasar y la pantalla, una vez más, estaba a oscuras, silenciosa, sin luz ni movimiento. - No puedes desconocer la responsabilidad que tienes - dijo Peggy. - ¿Estamos transmitiendo nuevamente? - Jim le preguntó a Ed. - Está fuera del circuito, al menos por el momento - dijo Ed mirando el escenario vacío que las cámaras de televisión y las luces parecían señalarle. No habló. No era necesario. Con la chaqueta puesta se dirigió hacia el lugar enfocado por las cámaras. Sin sacar las manos de los bolsillos dio unos pasos hacia atrás para estar al alcance de las cámaras, y sonriente dijo: - Queridos camaradas, creo que la interrupción ha terminado por ahora, de modo que podemos continuar. El volumen de los aplausos grabados pareció aumentar, regulados por Ed Finneberg; Jim Briskin levantó las manos pidiendo silencio al público imaginario del estudio. - ¿Alguien conoce a un buen abogado? - preguntó cáusticamente Jim-Jam -. Si es así, telefonéenme de inmediato, antes de que llegue el FBI. Cuando terminó el mensaje de Unicefalón, Maximilian Fischer, que se hallaba en el dormitorio de la Casa Blanca, se volvió hacia su primo León y le dijo: - Bueno, he perdido el puesto. - Así parece, Max - dijo León. - Y tú, también - le recordó Max -. Van a ser implacables, de eso puedes estar seguro. Cesado - repitió para sí, haciendo rechinar los dientes -. Parece un insulto. ¿No podía haber dicho retirado? - Es una manera de expresarse - dijo León -. No te preocupes Max, a ver si te hace mal al corazón. Además, todavía te queda el trabajo de suplente y ese es el segundo puesto máximo del país. Presidente interino de Estados Unidos, no lo olvides. Piensa que has tenido suerte en librarte de tanto esfuerzo y preocupaciones. - Quisiera saber si me permitirán terminar la cena - dijo Max, picando un poco la comida que tenía en la bandeja. No sabía porqué, pero ahora que estaba retirado, sentía un apetito feroz. Eligió un emparedado de pollo y le dio un buen mordisco. - Estoy en mi derecho - dijo -; después de todo tienen la obligación de alojarme aquí y darme de comer todos los días ¿no es cierto? - ¡Claro que sí! - afirmó León mientras hacía esfuerzos por pensar en algún argumento de tipo legal -. Eso figura en el contrato que el sindicato firmó con el Congreso. ¿Recuerdas esos tiempos Max? Por algo fuimos a la huelga. - ¡Qué época aquélla! - dijo Max, poniendo los ojos en blanco. Terminó el emparedado de pollo y bebió unos cuantos sorbos de un espeso ponche de huevos. ¡Qué sensación de bienestar le proporcionaba no tener que tomar grandes decisiones! Dejó escapar un suspiro de alivio profundo y prolongado, y se reclinó satisfecho en la pila de almohadones que lo sostenía. Sus pensamientos no tardaron en tomar otra dirección. Sin embargo, me gustaba bastante tomar decisiones - hizo un esfuerzo por agudizar su entendimiento -. Quiero decir, era muy distinto a ser un simple suplente o a cobrar el seguro de desempleo. Me daba cierta... satisfacción. Eso es; como si estuviera logrando algo. Ya empezaba a extrañar esa sensación; de pronto se sintió vacío, como si la vida careciera de propósito. - León - dijo, por fin -, pensar que pude haber sido presidente por un mes más. Me gustaba ese cargo. ¿Entiendes lo que quiero decir? - Sí, creo que te entiendo - murmuró León. - No, te equivocas. - Hago lo posible por comprenderte - afirmó su primote - lo juro. - No debí dejar que esos ingenieros repararan a Unicefalón - dijo Max -; hubiera sido mejor postergar el proyecto, por lo menos unos seis meses más. - Ahora es demasiado tarde - refirmó León. - ¿Lo crees? - preguntó Max -. Después de todo, siempre puede sucederle algo a Unicefalón 40-D... Un accidente. Mientras comía una porción de tarta de manzanas con queso, siguió dándole vueltas a la idea. Conocía a alguien que hacia esa clase de trabajo. Podía ponerse en contacto con él. Un accidente importante, casi fatal - pensó Max -. En medio de la noche, cuando todos estén durmiendo y yo sea el único despierto en la Casa Blanca. Después de todo, para ser franco, los invasores nos enseñaron cómo hacerlo. - Mira, Jim Briskin está otra vez en la pantalla - dijo León, señalando el aparato de televisión. Era verdad. La peluca roja volvía a estar en pantalla. Briskin estaba diciendo algo gracioso y al mismo tiempo profundo, algo como para hacer pensar a uno. - Escucha - dijo León -, se está burlando del FBI ¿Te parece posible que sea capaz de algo así? No le teme a nadie. - No me molestes - replicó Max -, estoy pensando. Extendió el brazo con cuidado y bajó el volumen del televisor. No podía permitir que nada interfiriera con lo que estaba pensando en ese momento. AQUÍ YACE EL WUB Faltaba poco para terminar de cargar. El Optus, de pie, con los brazos cruzados, fruncía el ceño. El capitán Franco bajó despacio por la pasarela y sonrió. - ¿Qué ocurre? - le preguntó -. Te pagan por esto. El Optus no dijo nada. Recogió sus túnicas y dio media vuelta. El capitán pisó el borde de la túnica. - Espera un momento, no te vayas; aún no he terminado. - ¿De veras? - El Optus se giró con dignidad -. Vuelvo a la aldea. - Contempló los animales y los pájaros que eran conducidos hacia la nave -. He de organizar nuevas cacerías. Franco encendió un cigarrillo. - ¿Por qué no? A vosotros os basta con salir a campo abierto y seguir pistas. Pero cuando estemos a mitad de camino entre Marte y la Tierra... El Optus se marchó sin contestar. Franco se reunió con el primer piloto al pie de la pasarela. - ¿Cómo va todo? - Consultó el reloj -. Hemos hecho un buen negocio. El piloto le miró con cara de pocos amigos. - ¿Cómo explica eso? - ¿Qué le pasa? Los necesitamos más que ellos. - Nos veremos después, capitán. El piloto subió por la pasarela, y se abrió paso entre las aves zancudas marcianas. Franco le vio desaparecer en el interior de la nave. Iba a seguirle los pasos hacia la portilla cuando lo vio. - ¡Dios mío! Se quedó mirando con las manos en las caderas. Peterson venía por el sendero, con la cara congestionada, arrastrándolo con una cuerda. - Lo siento, capitán - dijo, manteniendo la cuerda tensa. Franco avanzó hacia él. - ¿Qué es eso? El wub desplomó su enorme cuerpo lentamente. Se sentó con los ojos entornados. Algunas moscas zumbaban sobre su flanco y las espantó con la cola. Se hizo el silencio. - Es un wub - explicó Peterson -. Se lo compré a un nativo por cincuenta centavos. Dijo que era un animal muy raro. Muy respetado. - ¿Esto? - Franco aguijoneó el inmenso flanco del wub -. ¡Si es un cerdo! ¡Un inmundo cerdo grande! - Sí, señor, es un cerdo. Los nativos lo llaman wub. - Un gran cerdo. Debe de pesar unos doscientos kilos. Franco agarró un mechón del hirsuto pelo. El wub jadeó. Abrió sus ojos pequeños y húmedos, y su gran boca tembló. Una lágrima se deslizó por la mejilla del animal y cayó al suelo. - Tal vez sea comestible - dijo Peterson, nervioso. - Pronta lo averiguaremos - respondió Franco. El wub sobrevivió al despegue, profundamente dormido en el casco de la nave. Cuando ya estaban en el espacio y todo funcionaba con normalidad, el capitán Franco ordenó a sus hombres que subieran al wub para dilucidar qué clase de animal era. El wub gruñó y resopló mientras ascendía a duras penas por el pasaje. - Vamos - masculló Jones tirando de la cuerda. El wub se retorcía y rozaba su piel contra las lisas paredes cromadas. Desembocó en la antecámara y cayó pesadamente al suelo. Los hombres se levantaron de un salto. - ¡Santo cielo! - exclamó French -. ¿Qué es eso? - Peterson dice que es un wub - respondió Jones -. Es suyo. Le dio una patada al wub, y el animal, jadeante, se puso en pie con grandes dificultades. - ¿Y ahora qué le pasa? - dijo French acercándose -. ¿Se va a poner enfermo? Todos lo contemplaban. El wub puso los ojos en blanco y luego miró a los hombres que le rodeaban. - Quizá tenga sed - aventuró Peterson. Fue a buscar agua. French meneó la cabeza. - Ya entiendo por qué tuvimos tantas dificultades para despegar. Me vi obligado a revisar todos mis cálculos de lastre. Peterson volvió con el agua. El wub, agradecido, la lamió a grandes lengüetazos y salpicó a la tripulación. El capitán Franco apareció en la puerta. - Echémosle un vistazo. - Avanzó con mirada escrutadora -. ¿Lo compraste por cincuenta centavos? - Sí, señor - dijo Peterson -. Come de todo. Le di cereales y le gustaron, y después patatas, forraje y las sobras de nuestra comida, y leche. Creo que le gusta comer. Una vez ha llenado el estómago, se echa a dormir. - Entiendo. Bien, me gustaría saber cuál es su sabor. Creo que no conviene alimentarlo tanto, ya está bastante gordo. ¿Dónde está el cocinero? Que se presente al instante. Quiero averiguar... El wub dejó de beber y miró al capitán. - Le sugiero, capitán, que hablemos de otros asuntos - dijo el wub. Un pesado silencio se abatió sobre la habitación. - ¿Quién dijo eso? - preguntó el capitán Franco. - El wub, señor - dijo Peterson -. Habla. Todos miraron al wub. - ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? - Sugirió que habláramos de otras cosas. Franco se acercó al wub. Dio vueltas a su alrededor y lo examinó desde todos los ángulos. Luego volvió a reunirse con sus hombres. - Tal vez haya un nativo en su interior - reflexionó en voz alta -. Tal vez deberíamos abrirlo y confirmarlo. - ¡Dios mío! - exclamó el wub -. ¿Sólo saben pensar en matar y trinchar? - ¡Salga de ahí! ¡Quienquiera que sea, salga! - gritó Franco con los puños apretados. No se produjo el menor movimiento. Los hombres miraban al wub, pálidos y procurando mantenerse muy juntos. El wub agitó la cola y eructó. - Perdón - se disculpó. - Creo que no hay nadie dentro - susurró Jones. Los hombres se miraron entre sí. El cocinero entró. - ¿Me mandó llamar, capitán? ¿Qué es esto? - Es un wub - dijo Franco -. Nos lo comeremos. ¿Por qué no lo mide y trata de...? - Antes que nada, deberíamos hablar - interrumpió el wub -. Con su permiso, me gustaría discutir este asunto. Veo que no nos ponemos de acuerdo en algunos puntos fundamentales. El capitán tardó un rato en contestar. El wub esperó pacientemente y aprovechó para secarse el agua de las mandíbulas. - Vamos a mi despacho - dijo el capitán por fin. Se giró y salió de la habitación. El wub se levantó y fue tras él. Los hombres lo siguieron con la mirada y oyeron como subía la escalera. - Me gustaría saber cómo terminará todo esto - dijo el cocinero -. Bien, vuelvo a la cocina. Informadme de cualquier novedad. - Claro - dijo Jones -. Claro. El wub se dejó caer en un rincón con un suspiro. - Le ruego me disculpe, pero me encantan todas las formas de descansar. Cuando se es tan grande como yo... El capitán asintió con un gesto de impaciencia. Tomó asiento ante su escritorio y entrelazó las manos. - Bien, empecemos de una vez. Es usted un wub, si no me equivoco. - Creo que sí. Quiero decir que así es como nos llaman los nativos, aunque tenemos nuestra propia denominación. - Habla nuestro idioma. ¿Estuvo en contacto con terrícolas anteriormente? - No. - Entonces. ¿cómo lo hace? - ¿Hablar su idioma? ¿Estoy hablando en su idioma? No soy consciente de hablar ninguna lengua en particular. Examiné su mente... - ¿Mi mente? - Estudié los contenidos, en especial el depósito semántico, como yo lo llamo... - Entiendo. Telepatía, claro. - Somos una raza muy antigua. Muy antigua y voluminosa. Nos cuesta mucho desplazarnos. Como comprenderá, algo tan lento y pesado está a merced de formas más ágiles de vida. Consideramos que sería inútil basar nuestra supervivencia en la fuerza física. Demasiado pesados para correr, demasiado blandos para combatir, demasiado pacífico para cazar por diversión... - ¿Y de qué viven? - Plantas, vegetales, comemos casi de todo. Somos tolerantes, liberales y eclécticos. Vivimos y dejamos vivir. Por eso hemos durado tanto. Y por eso me opuse con tanta vehemencia a ser introducido en una olla. Vi la imagen en su mente: la mayor parte de mi cuerpo en el congelador, otra en la olla, un pedacito para el gato... - ¿Así que lee la mente? - interrumpió el capitán -. Muy interesante. ¿Qué más? Quiero decir, ¿posee alguna otra capacidad semejante? - Nada importante - respondió el wub distraído, paseando la mirada por la habitación -. Un bonito despacho, capitán, muy limpio. Respeto las formas de vida que aman la pulcritud. Algunas aves marcianas son muy aseadas: sacan los desperdicios del nido y luego barren. - Fascinante, pero volviendo a lo que hablábamos... - Desde luego. Usted habló de cocinarme. Según he oído, el sabor es agradable. Un poco grasos, pero tiernos. Pero ¿cómo lograremos establecer una relación perdurable entre su pueblo y el mío si persiste en actitudes tan bárbaras? ¿Comerme? Deberíamos discutir otras cuestiones: filosofía, arte... - ¡Filosofía! - exclamó el capitán poniéndose en pie -. Quizá le interese saber que el próximo mes apenas tendremos nada para comer, algunas provisiones se han echado a perder... - Lo sé - asintió con la cabeza el wub -. Pero ¿no estaría más de acuerdo con sus principios democráticos que lo sorteáramos? Después de todo, la democracia consiste en proteger a las minorías de tales abusos. Si cada uno tiene derecho a votar... El capitán caminó hacia la puerta. - Está loco - rezongó. Abrió la puerta. Abrió la boca. Se quedó petrificado, con la boca abierta, la mirada perdida, los dedos aún sujetos al tirador. El wub le miró. Luego salió de la habitación y pasó por delante del capitán. Se alejó por el corredor, absorto en sus pensamientos. La habitación estaba en silencio. - Como vera - dijo el wub - tenemos mitos comunes. Sus mentes albergan muchos símbolos mitológicos familiares: Ishtar, Ulises... Peterson estaba sentado sin decir nada, con la vista fija en el suelo. Se removió en su silla. - Siga - dijo -. Siga por favor. - Su Ulises es una figura común a casi todas las razas autoconscientes. Desde mi punto de vista, Ulises vaga como un individuo consciente de sí como tal. Es la idea de la separación, la separación de la familia o del país. El proceso de individuación. - Pero Ulises acaba por volver a casa. - Peterson miró por el ojo de buey las estrellas, las incontables estrellas que brillaban con intensidad en el universo vacío -. Al final, vuelve a casa. - Como lo hacen todas las criaturas. El momento de la separación es un período transitorio, un breve viaje del alma. Tiene un principio y un fin. El viajero errante regresa a su país y a su raza... La puerta se abrió. El wub se calló y volvió su gran cabeza. El capitán Franco entró en la habitación seguido de sus hombres. Titubearon en el umbral. - ¿Te encuentras bien? - preguntó French. - ¿Te refieres a mí? - replicó Peterson, sorprendido -. ¿Por qué? - Ven aquí - ordenó el capitán Franco empuñando una pistola -. Levántate y acércate. Hubo un silencio. - Adelante - dijo el wub -. No importa. Peterson se puso en pie. - ¿Para qué? - Es una orden. Peterson se dirigió hacia la puerta. French le cogió del brazo. - ¿Qué pasa? - Peterson se soltó con un movimiento brusco -. ¿Qué os pasa a todos? El capitán Franco avanzó hacia el wub. El wub le miró desde el rincón en donde estaba echado junto a la pared. - Es interesante que siga obsesionado con la idea de comerme. Me pregunto la razón. - Levántese - ordenó Franco. - Si insiste... - El wub se levantó con un gruñido -. Tenga paciencia. Me cuesta mucho. Logró ponerse en pie, jadeando y con la lengua fuera. - Mátelo ya - dijo French. - ¡Por el amor de Dios! - exclamó Peterson. Jones se giró hacia él con los ojos llenos de miedo. - Tú no le viste... como una estatua con la boca abierta. Aún seguiría allí si no hubiéramos bajado. - ¿Quién? ¿El capitán? - preguntó Peterson - Pero si ya está bien. Todos miraban al wub, parado en mitad de la habitación. Respiraba entrecortadamente. - Vamos - dijo Franco -. Apártense. Los hombres se apelotonaron en la puerta. - Tiene miedo. ¿verdad? - habló el wub - ¿Qué le he hecho?. Me repugna la idea de lastimar a alguien. Sólo he intentado protegerme. ¿Esperaba que me precipitara alegremente hacia mi muerte? Soy un ser tan sensible como ustedes. Tenía curiosidad por ver su nave, por saber algo más sobre sus costumbres. Le sugerí al nativo... La pistola osciló. - ¿Ven? - dijo Franco -. Ya me lo pensaba. El wub se tiró al suelo, tembloroso. Estiró las patas y enrolló la cola. - Hace mucho calor - dijo -. Debemos estar cerca de los motores. Energía atómica. Desde un punto de vista técnico han logrado cosas maravillosas, pero sus científicos no están preparados para resolver problemas morales, éticos... Franco se volvió hacia los tripulantes, apiñados a su espalda, silenciosos y con los ojos abiertos de par en par. - Yo lo haré. Pueden mirar, si quieren. - Trate de darle en el cerebro - aprobó French -. No es comestible. No tire al pecho. Si la caja torácica revienta, tendremos que ir sacando los huesos. - Escuchad - dijo Peterson lamiéndose los labios -. ¿Qué ha hecho? ¿Ha causado algún mal? Os estoy haciendo una pregunta. Y, además, es mío. No tenéis derecho a matarlo. No es vuestro. Franco levantó la pistola. - Yo me voy - dijo Jones, pálido y descompuesto -. No quiero verlo. - Yo también - le imitó French. Ambos salieron tropezando y murmurando. Peterson permaneció junto a la puerta. - Me hablaba de los mitos - musitó -. Es incapaz de hacerle daño a nadie. Se marchó. Franco se acercó al wub. Éste levantó los ojos y tragó saliva. - Qué locura - dijo -. Lamento que desee hacerlo. Recuerdo una parábola de su Salvador... Se interrumpió y fijó la vista en la pistola. - ¿Será capaz de mirarme a los ojos cuando lo haga? ¿Será capaz? - Desde luego. Allá en la granja teníamos cerdos, apestosos jabalíes. Claro que seré capaz. Sin apartar la mirada de los ojos húmedos y brillantes del wub, apretó el gatillo. El sabor era excelente. Estaban sentados con semblante de tristeza alrededor de la mesa; algunos apenas comían. El único que parecía disfrutar del plato era el capitán Franco. - ¿Más? - preguntó -. ¿Más? ¿Un poco más de vino? - Yo no - respondió French -. Vuelvo a la sala de control. - Yo tampoco. - Jones se puso en pie y empujó la silla hacia atrás -. Nos veremos más tarde. El capitán les vio marcharse. Algunos de los que quedaban también se excusaron. - ¿Qué les ocurre a todos? - preguntó el capitán a Peterson. Éste permanecía sentado con la vista fija en el plato, en las patatas, en los guisantes y en el trozo de carne humeante y tierna. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. El capitán apoyó la mano en el hombro de Peterson. - Ahora es tan sólo materia orgánica. La esencia vital ha desaparecido. - Mojó un trozo de pan en la salsa -. Me gusta comer. Es uno de los grandes placeres de la vida. Comer, descansar, meditar, discutir de algunas cosas. Peterson asintió con un gesto. Otros dos hombres se levantaron y se marcharon. El capitán bebió agua y suspiró. - Bien, he de admitir que es una comida muy agradable. Todo lo que me habían dicho acerca del... sabor del wub era cierto. Exquisito. Aunque me advirtieron, hace tiempo, que no lo hiciera nunca. Se secó los labios con la servilleta y se recostó en la silla. Peterson miraba la mesa con expresión de tristeza. El capitán le observó atentamente. Luego se inclinó hacia adelante. - Vamos, vamos, anímese. Hablemos de cualquier cosa. Sonrió. - Como decía antes de que me interrumpieran, el papel de Ulises en los mitos... Peterson se levantó de un salto con los ojos bien abiertos. - Como iba diciendo, Ulises, desde mi punto de vista... PODEMOS RECORDARLO TODO POR USTED Despertó... y añoró Marte. Pensó en los valles. ¿Cómo sería poder vagar por ellos? Maravilloso, sin duda; su sueño creció a medida que despertaba a la plena conciencia, el sueño y el anhelo. Casi podía sentir la presencia arropadora del otro mundo, que sólo los agentes del gobierno y los altos funcionarios habían visto. Un empleado como él no era probable que llegase a verlo nunca... - ¿Te levantas o no? - preguntó soñolienta Kristen, su esposa, con su habitual y feroz mal humor -. Si te levantas, pulsa el botón del café caliente en la cocina. - Está bien - dijo Douglas Quail, y se fue descalzo del dormitorio a la cocina. Allí, después de pulsar solícitamente el botón del café, se sentó a la mesa, sacó una latita de fino rapé Dean Swift, inhaló profundamente, y la mezcla penetró por su nariz, quemándole el paladar. Pero aun así siguió inhalando; le despertaba y permitía que sus sueños, sus deseos nocturnos y sus ansias difusas se condensasen en una estructura más o menos racional. Iré, se dijo. Antes de morir veré Marte. Era imposible, claro, y lo sabía, incluso mientras soñaba. Pero la claridad del día, el rumor mundano de su mujer que se cepillaba ahora el pelo ante el espejo del dormitorio, todo conspiraba para recordarle lo que era. Soy un mísero empleaducho, se dijo amargamente. Kristen se lo recordaba por lo menos una vez al día. No se lo reprochaba; era obligación de la esposa hacer bajar al marido a tierra, hacerle asentar los pies en el suelo. A la Tierra, pensó, y se echó a reír. La imagen era en este caso perfectamente literal. - ¿Qué andas olisqueando? - preguntó su mujer irrumpiendo en la cocina, arrastrando su larga bata rosa -. Un sueño, supongo. Siempre andas con sueños. - Sí - dijo él, y miró por la ventana de la cocina hacia los vehículos aéreos y los canales de tráfico y toda la gentecilla apresurada que corría a trabajar. No tardaría en unirse a ellos. Como siempre. - Supongo que se relacionará con alguna mujer - dijo torvamente Kristen. - No - respondió -. Con un dios. El Dios de la Guerra. Tiene maravillosos cráteres con toda clase de vida vegetal creciendo en las profundidades. - Escucha - Kristen se inclinó a su lado y habló con vehemencia, desapareciendo momentáneamente el tono áspero y gruñón de su voz -. El fondo del océano, nuestro océano, es mucho más hermoso, infinitamente más. Y tú lo sabes; todo el mundo lo sabe. Alquila dos equipos de agallas artificiales, tómate una semana de vacaciones, y podemos bajar a vivir allí en una de esas residencias acuáticas que funcionan todo el año. Y además... - se interrumpió -. No me escuchas. Y deberías escucharme. Lo que te digo es mucho mejor que esa compulsión, esa obsesión de Marte que te domina, ¡pero ni siquiera me escuchas! - su voz se volvió chillona -. ¡Ay Dios mío, estás condenado, Doug! ¿Qué va a ser de ti? - Me voy a trabajar - dijo él, poniéndose en pie y olvidando el desayuno -. Eso es lo que va a ser de mí. Ella le miró fijamente. - Cada vez estás peor. Te veo cada día más fanático. ¡Ya no sé a dónde van a llegar las cosas! - A Marte - dijo él, mientras abría la puerta del armario para tomar una camisa limpia. Después de bajarse del taxi, Douglas Quail cruzó lentamente tres canales de peatones densamente poblados y cruzó la moderna, atractiva e invitadora entrada. Allí se detuvo, en medio del tráfico de la mañana, y cautelosamente leyó el anuncio de neón de cambiante color. Ya había leído muchas veces aquel letrero... pero nunca se había decidido. Ahora era distinto; lo que lo hacía ahora era otra cosa. Algo que tarde o temprano tenía que suceder. REKAL, INCORPORATED ¿Era la solución? Después de todo, una ilusión, por muy convincente que fuese, seguía siendo una ilusión. Al menos objetivamente. Pero subjetivamente... era muy distinto. Y de todos modos tenía una cita. Cinco minutos más tarde. Respirando profundamente una bocanada del aire contaminado de Chicago, cruzó el policromo umbral de la entrada y se acercó a la recepcionista. La hermosa rubia del mostrador, pulcra, aseada, los pechos desnudos, le saludó con suma simpatía: - Buenos días, señor Quail. - Buenos días - dijo él -. Estoy aquí para informarme sobre una sesión Rekal. Como supongo que usted ya sabe. - Muy bien, señor Quail - dijo la recepcionista; accionó el receptor del videófono y dijo -: Señor McClane, aquí está el señor Douglas Quail. ¿Puede entrar ya? ¿O es demasiado pronto? El intercomunicador emitió algunos extraños sonidos. - Muy bien, señor Quail - dijo ella -. Puede usted entrar; el señor McClane le espera. Cuando él avanzaba con paso inseguro, la muchacha añadió: - Sala D, señor Quail. A su derecha. Tras un frustrante pero breve momento en que se sintió perdido, pudo encontrar al fin la sala adecuada. La puerta estaba abierta y dentro, ante una gran mesa de nogal auténtica, se sentaba un hombre de aire cordial y mediana edad que vestía traje gris de piel de rana marciana, el último grito de la moda; sólo su atuendo indicaba ya a Quail que se había dirigido a la persona adecuada. - Siéntese, Douglas - dijo McClane, indicando con mano regordeta la silla del otro lado de la mesa -. Así que usted desea haber ido a Marte. Muy bien. Quail se sentó, inquieto y tenso. - No estoy seguro que el costo compense - dijo -. Cuesta mucho y, por lo que entiendo, en realidad no se recibe nada. - Cuesta tanto como ir, pensó. - Obtiene usted pruebas tangibles de su viaje - discrepó McClane, con énfasis -. Todas las pruebas necesarias. Se lo demostraré. - Hurgó en uno de los cajones de aquella mesa impresionante -. El billete. Sacó de un sobre de papel manila un pequeño cuadrado de cartón. - Esto prueba que usted fue y... volvió. Postales. Sacó cuatro postales tridimensionales a todo color y las colocó en hilera sobre la mesa para que Quail las viese. - Películas. Tomas hechas por usted de vistas marcianas con una cámara cinematográfica alquilada. Le mostró también esto. - Y los nombres de las personas que conoció, doscientos poscréditos de souvenirs, que llegarán, de Marte, el mes que viene. Un pasaporte, certificados de las inyecciones que le pusieron. Y más... Alzó la vista, hacia Quail. - Usted sabrá que fue, no lo dude - dijo -. No nos recodará, no me recordará a mí ni haber estado aquí. Para usted, mentalmente, será un viaje auténtico; se lo garantizamos. Dos semanas de recuerdos; hasta los más mínimos detalles. Y no lo olvide: si usted alguna vez duda que realmente realizó un viaje por Marte, podrá volver aquí y se le devolverá su dinero. ¿Comprende? - Pero no iré - dijo Quail -. A pesar de las pruebas que ustedes me proporcionen no habré ido. - Lanzó un nervioso suspiro. Le parecía imposible que las implantaciones nemotécnicas extrafácticas de Rekal, Incorporated funcionasen... pese a lo que había oído decir a la gente. - Señor Quail - dijo pacientemente McClane -, como explicaba usted en la carta que nos escribió, no tiene la menor posibilidad de ir realmente a Marte; no puede permitírselo y, más importante aún, nunca podría llegar a ser agente secreto de Interplan ni nada parecido. Este es el único medio que tiene de conseguir, ejem, el sueño de su vida; ¿tengo razón o no? Usted no puede ser esto; usted no puede realmente hacer esto - rió entre dientes -. Pero puede usted haber sido y haber hecho. Nosotros comprendemos esto. Y nuestros honorarios son razonables; sin gastos extras escondidos. - Sonrió alentadoramente. - ¿Es tan convincente el recuerdo extrafáctico? - preguntó Quail. - Más que el auténtico, señor. Si hubiese usted ido realmente a Marte como agente secreto de Interplan, habría olvidado ya mucho; nuestro análisis de los sistemas de recuerdo auténtico (recuerdos auténticos de los acontecimientos principales de la vida de una persona) muestra que la persona olvida en seguida toda una serie de detalles. Para siempre. Parte de lo que ofrecemos es que nuestra implantación profunda de recuerdos asegura su mantenimiento, asegura que nuestros clientes no olvidarán nada. El injerto que se le implantará en estado de coma es obra de especialistas seleccionados, hombres que han pasado años en Marte; verificamos todos los detalles en cada caso punto por punto. Y ha elegido usted un modelo extrafáctico bastante fácil; si hubiese elegido Plutón o hubiese querido ser emperador de la Alianza Planetaria Interna habría sido mucho más difícil... y los honorarios serían considerablemente mayores. Llevándose la mano al bolsillo de la chaqueta para sacar la cartera, Quail dijo: - Está bien; ha sido la ambición de toda mi vida y estoy convencido que nunca podré conseguirlo realmente. Así que tendré que conformarme con esto. - No lo enfoque así - dijo severamente McClane -. No está aceptando usted algo inferior. El recuerdo auténtico, con toda su vaguedad, sus omisiones y sus elipsis, por no decir sus distorsiones, es lo que debe considerar inferior. - Aceptó el dinero y apretó un botón de su mesa -. Pues muy bien, señor Quail - dijo, mientras abría la puerta de su oficina y entraban rápidamente dos corpulentos individuos. - Ahora mismo saldrá usted para Marte como agente secreto - añadió, levantándose a estrechar la húmeda mano del nervioso Quail -. O, mejor dicho, habrá ido usted. Esta tarde a las cuatro y media estará, ejem, de regreso a la Tierra; un taxi le llevará a su casa y, como dije, nunca recordará haberme visto o haber venido aquí; no recordará siquiera, en realidad, haber oído hablar de nosotros. Con la boca seca por el nerviosismo, Quail siguió a los técnicos y salió de la oficina; lo que sucediese después dependía de ellos. ¿Llegaré a creer de verdad que estuve en Marte?, se preguntaba. ¿Qué realicé la ilusión de mi vida? Tenía la extraña y persistente intuición que algo iría mal. Pero exactamente qué... no lo sabía. Tendría que esperar para descubrirlo. El intercomunicador de la mesa de McClane, que lo conectaba con el área de trabajo de la empresa, zumbó y una voz dijo: - El señor Quail está bajo sedantes, señor. ¿Quiere usted supervisar este caso, o seguimos adelante? - Es un caso normal - comentó McClane -. Sigan adelante, Lowe; no creo que haya ningún problema. La programación del recuerdo artificial de un viaje a otro planeta (con el añadido de ser agente secreto o sin él) aparecía en el programa de trabajo de la empresa con monótona regularidad. En un mes, calculó aproximadamente, deben darse unos veinte casos... el viaje interplanetario se ha convertido en una de nuestras principales fuentes de ingresos. - Lo que usted diga, señor McClane - dijo Lowe, y el intercomunicador se apagó. McClane pasó a la cámara abovedada que había detrás de su oficina y buscó un expediente Tres (viaje a Marte) y un expediente Sesenta y Dos (espía secreto de Interplan). Volvió con los dos expedientes a la mesa, se sentó cómodamente, y vació los contenidos, los materiales que serían instalados en casa de Quail mientras lo técnicos se dedicaban a implantar el falso recuerdo. Un arma portátil de un poscrédito, reflexionó McClane; éste es el elemento más importante. Y el que más nos compensa financieramente. Luego un transmisor del tamaño de una píldora, que el agente podrá tragarse si le capturaban. Un libro de claves asombrosamente parecido a los auténticos... los modelos de la empresa eran sumamente exactos: basados, en la medida de lo posible, en los modelos del ejército norteamericano. Otros objetos diversos que no tenían ningún sentido intrínseco pero que se tejerían en el tapiz del viaje imaginario de Quail, coincidiendo con sus recuerdos: media pieza antigua de plata de cincuenta centavos, varias citas de los sermones de John Donne escritas incorrectamente, cada una de ellas en un trozo independiente de papel transparente como de seda, varias cajas de cerillas de bares de Marte, una cuchara de acero inoxidable en la que había grabado Propiedad de la Cooperativa Nacional de la Cúpula Marciana, una cinta grabada que... Sonó el intercomunicador: - Señor McClane, siento molestarle pero ha ocurrido algo terrible. Quizás sea mejor que baje. Quail está ya bajo sedante; reaccionó bien a la narquidrina; está completamente inconsciente y se muestra receptivo. Pero... - Ahora voy - percibiendo algún problema, McClane salió de su oficina; llegó en seguida a la zona de trabajo. En una cama higiénica estaba tendido Douglas Quail, respirando lenta y regularmente, con los ojos prácticamente cerrados; parecía vagamente consciente (sólo vagamente) de los dos técnicos y, ahora, del propio McClane. - ¿No hay espacio para insertar los esquemas nemotécnicos falsos? - McClane estaba irritado -. Basta con borrar dos semanas de trabajo; trabaja de empleado en la Oficina de Emigración de la Costa Oeste, en el departamento del gobierno, así que tiene que haber tenido dos semanas de vacaciones en el último año. Eso bastaría. - Los pequeños detalles le irritaban. No podrá evitarlo. - El problema - dijo ásperamente Lowe -, es completamente distinto. Se inclinó sobre la cama y dijo a Quail: - Cuéntele al señor McClane lo que nos dijo - luego añadió volviéndose a McClane -: Escuche atentamente. Los ojos gris verdosos del hombre que estaba tendido en la cama se centraron en la cara de McClane. La mirada, observó inquieto, se había hecho dura; los ojos tenían un brillo liso, inorgánico, como de piedras semipreciosas desgastadas. No le gustaba lo que veía; aquel brillo era demasiado frío. - ¿Que quieren ustedes ahora? - dijo ásperamente Quail -. Me han descubierto. Salgan de aquí antes que los haga pedazos. - Miró atentamente a McClane -. Sobre todo usted continuó -: Usted está a cargo de esta operación de contraespionaje. - ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Marte? - dijo Lowe. - Un mes - respondió Quail. - ¿Con qué propósito vino usted aquí? - exigió Lowe. Quail frunció los labios; le miró pero no dijo nada. Por fin, arrastrando las palabras para darles un tono hostil, dijo: - Soy agente de Interplan, ya se lo dije. ¿Es que no se acuerda? Lleve a su jefe la cinta audiovisual y déjeme en paz. Luego cerró los ojos; el brillo frío se desvaneció. McClane sintió, instintivamente, una sensación de alivio. - Es un hombre duro, señor McClane - dijo quedamente Lowe. - Dejará de serlo - dijo McClane - cuando le hagamos perder la secuencia nemotécnica otra vez. Será tan pusilánime como antes. - Luego dijo, dirigiéndose a Quail -: Así que por eso quería usted ir a Marte, por eso tenía tantas ansias de hacerlo. Sin abrir los ojos, Quail dijo: - Yo nunca quise ir a Marte. Se me asignó esa tarea... me dieron esa misión y fui... Bueno, sí, admito que sentía cierta curiosidad; ¿y quién no? Abrió de nuevo los ojos y los examinó a los tres, en particular a McClane. - Me han dado una auténtica droga de la verdad; despierta cosas de las que ya no tenía el menor recuerdo. Pareció meditar unos instantes. - ¿Y Kristen? - dijo, hablando casi para sí mismo -. ¿Estaría metida en esto? Un contacto de Interplan controlándome... para asegurarse que no recupere la memoria... no es extraño que se opusiese tanto a mis deseos de ir allí. - Créame, por favor, señor Quail - dijo McClane -; dimos con esto por puro accidente. El trabajo que hacemos... - Le creo - dijo Quail. Parecía cansado ya; la droga seguía penetrando en él cada vez más profundamente. - ¿Dónde dije qué había estado? - murmuró -. ¿En Marte? Me cuesta trabajo recordar... sé que me gustaría conocerlo; como a todo el mundo. Pero yo... - su voz se desvanecía -. Sólo soy un empleado insignificante. Lowe se incorporó y dijo a su superior: - El deseaba un recuerdo falso que correspondía a un viaje que realmente hizo. Y una razón falsa que fue la razón real. Está diciendo la verdad; la narquidrina hizo efecto hace ya rato. El viaje es muy vívido en su mente... al menos bajo sedante. Pero al parecer no lo recuerda de otro modo. Alguien, probablemente en un laboratorio de ciencias militares del gobierno, borró sus recuerdos conscientes; lo único que sabía era que ir a Marte significaba para él algo especial, y también el ser agente secreto. No pudieron borrar eso; no es un recuerdo sino un deseo, indudablemente el mismo que le empujó a ofrecerse voluntario para la misión en un principio. El otro técnico, Keller, dijo a McClane: - ¿Qué hacemos? ¿Implantar un esquema nemotécnico falso sobre el recuerdo auténtico? Es imposible saber lo que resultará de eso; podría recordar algo del viaje verdadero, y la confusión podría provocar un proceso psicótico. Tendría que mantener dos premisas opuestas en su mente de modo simultáneo: que fue a Marte y que no fue. Que es un auténtico agente de Interplan y que no lo es. Creo que deberíamos despertarle sin implantarle ningún recuerdo falso y echarle de aquí; puede ser peligroso. - De acuerdo - dijo McClane. Se le ocurrió una idea -. ¿Puede usted predecir lo que recordará cuando desaparezcan los efectos del sedante? - No hay modo de saberlo - dijo Lowe -. Lo más probable es que tenga un recuerdo difuso y vago de su viaje real. Y tendrá posiblemente grandes dudas de su autenticidad; quizás piense que nuestro programa alteró algún mecanismo. Y recordará haber venido aquí; eso no se borraría... a menos que quisiera usted borrarlo. - Cuanto menos nos mezclemos en este asunto - dijo McClane -, mejor. Es peligroso; hemos sido lo bastante idiotas, o lo bastante desdichados, para descubrir a un auténtico espía de Interplan que tenía una cobertura tan perfecta que hasta ahora ni siquiera él sabía que lo era... o más bien que lo es. Cuanto antes se quitasen de encima a aquel hombre que decía llamarse Douglas Quail mejor. - ¿Van a distribuir los expedientes Tres y Sesenta y Dos en su casa? - dijo Lowe. - No - dijo McClane -. Y le devolveremos la mitad de los honorarios. - ¡La mitad! ¿Por qué la mitad? - Me parece una buena solución de compromiso - dijo McClane sin mucha convicción. Mientras el taxi le llevaba de vuelta a su casa, ubicada en el extremo residencial de Chicago, Douglas Quail se decía que resultaba agradable estar otra vez en la Tierra. El mes que había pasado en Marte comenzaba a difuminarse en su memoria; sólo tenía una imagen de grandes cráteres, de la vieja erosión omnipresente en las colinas, en la vitalidad, en el movimiento mismo. Un mundo de polvo donde apenas si sucedían cosas, donde uno se dedicaba la mayor parte del día a comprobar y revisar la fuente portátil de oxígeno que llevaba encima. Y luego las formas de vida, los insignificantes y modestos cactus de color entre gris y marrón y los gusanos. Había traído varios ejemplares de fauna marciana, que había podido pasar por la aduana porque los llevaba escondidos. Aunque en realidad no representaban ninguna amenaza; no podían sobrevivir en la pesada atmósfera de la Tierra. Buscando en el bolsillo de la chaqueta intentó localizar el recipiente de los gusanos marcianos... Y, en vez de él, encontró un sobre. Lo abrió y descubrió, asombrado, que contenía setenta créditos, en billetes de bajo valor. ¿De dónde salía aquello?, se preguntó. ¿No había gastado hasta el último postcrédito de su viaje? Con el dinero había un trozo de papel que decía: «Devolución de la mitad de los honorarios. McClane». Y luego la fecha. La fecha de aquel mismo día. - Recuerdo - dijo en voz alta. - ¿Qué recuerda, señor o señora? - inquirió respetuoso el robot conductor del taxi. - ¿Tiene una lista telefónica? - preguntó Quail. - Desde luego, señor o señora. Se abrió un panel con la lista telefónica micrograbada del condado de Cook. - Tiene un nombre extraño - dijo Quail mientras repasaba las páginas de la sección amarilla. Luego sintió miedo; un miedo espectante. - Aquí está - dijo -. Lléveme allí, a Rekal, Incorporated. He cambiado de idea. No quiero ir a casa. - De acuerdo, señor o señora, como quiera - dijo el conductor. Un momento después el taxi avanzaba en dirección opuesta. - ¿Puedo usar su teléfono? - preguntó. - Haga lo que guste - dijo el conductor robot. Y le ofreció un relumbrante teléfono color, del nuevo modelo de tres dimensiones, tipo emperador. Marcó el número de su casa, y tras una pausa vio una imagen de Kristen en la pantalla, en miniatura pero asombrosamente realista. - He estado en Marte - le dijo. - Estás borracho - dijo ella mirándole torva y burlonamente -. O algo peor. - Es la verdad. - ¿Cuándo? - preguntó ella. - No lo sé. - Se sentía confuso -. Un viaje simulado, supongo. Por medio de una de esas agencias nemotécnicas artificiales o extrafácticos. No lo sé. - Estás borracho - dijo Kristen cansinamente. Y desconectó. El desconectó también, ruborizándose. Siempre el mismo tono, se dijo. Siempre las mismas respuestas, como si ella lo supiese todo y él no supiese nada. Qué matrimonio. Un momento después el taxi se detuvo junto a la acera ante un edificio rosado muy atractivo y moderno, sobre el que un letrero de neón policromado y cambiante decía: REKAL INCORPORATED. La recepcionista, muy elegante y desnuda de la cintura para arriba, le miró con sorpresa y tardó unos instantes en recuperarse. - Hola, señor Quail - dijo nerviosa -. ¿Cómo está usted? ¿Se le olvidó algo? - Vengo por el resto del dinero - dijo él. Más tranquila ya, la recepcionista dijo: - ¿El dinero? Creo que está usted en un error, señor Quail. Estuvo usted aquí hablando sobre la posibilidad de un viaje extrafáctico para usted, pero... - encogió sus pálidos y suaves hombros -. Según tengo entendido, no hizo usted el viaje. Lo recuerdo todo, señorita - dijo Quail -. Mi carta a Rekal, Incorporated, que puso en marcha todo el asunto. Recuerdo mi llegada aquí, mi entrevista con el señor McClane. Luego los dos técnicos del laboratorio que me administraron la droga. No era extraño que la empresa le hubiese devuelto la mitad de los honorarios. El recuerdo falso de su «viaje a Marte» no había resultado... al menos no del todo. No, según lo prometido. - Señor Quail - dijo la chica -, aunque sea un empleado de poca categoría es usted atractivo y el enfurecerse estropea sus rasgos. Si se tranquilizase, yo podría, ejem, irme con usted... Quail se puso furioso. - Le recuerdo - dijo ferozmente -. Por ejemplo, el hecho que sus pechos estén rociados de azul; eso se me grabó. Y recuerdo que el señor McClane me prometió que si recordaba mi visita a Rekal, Incorporated me devolvería todo mi dinero. ¿Dónde está el señor McClane? Tras un rato de espera (probablemente todo lo largo que pudieron lograr) se encontró una vez más sentado frente a la impresionante mesa de nogal, exactamente igual que una hora antes. - Vaya técnica la suya - dijo sardónicamente Quail; su disgusto y su resentimiento eran enormes -. Mi supuesto «recuerdo» de un viaje a Marte como agente secreto de Interplan es nebuloso y vago y lleno de contradicciones. Y sin embargo recuerdo claramente mis tratos aquí con su gente. Creo que debo comunicar esto al Departamento de Control de los Negocios. Ardía de cólera; la sensación de haber sido engañado le dominaba por completo, había destruido su habitual aversión a participar en un enfrentamiento público. Con aire suave, además de cauto, el señor McClane dijo: - Capitulamos, Quail. Le devolveremos todo su dinero. Admito que no hicimos absolutamente nada por usted. - Su tono era resignado. - Ni siquiera me proporcionaron - dijo Quail acusando - los diversos objetos que usted afirmó que «me demostrarían» que había estado en Marte. Todos los cuentos que me endosó no se han materializado para nada. Ni siquiera tengo el billete. No tengo postales. Ni pasaporte. Ni pruebas de las inyecciones de inmunización. Ni... - Escuche, Quail - dijo McClane -. Suponga que le digo... Se interrumpió. - Dejémoslo - pulsó un botón del intercomunicador -. Shirley, entregará usted un cheque de quinientos setenta créditos más al señor Douglas Quail. Gracias. Desconectó y luego miró a Quail. Apareció el cheque; la recepcionista lo colocó ante McClane y se desvaneció una vez más, dejando solos a los dos hombres, que aún se miraban frente a frente por encima de la superficie de la gran mesa de nogal. - Permítame que le dé un consejo - dijo McClane después de firmar el cheque y pasárselo -. No hable de su, ejem, de su reciente viaje a Marte con nadie. - ¿Qué viaje? - Bueno, esa es la cuestión - dijo, tercamente, McClane -. El viaje que recuerda usted parcialmente. Haga como que no lo recuerda, finja que nunca tuvo lugar. No me pregunte por qué; pero siga mi consejo: será mucho mejor para todos nosotros. Había comenzado a transpirar. Copiosamente. - Y ahora, señor Quail, tengo otros asuntos pendientes, tengo que ver a otros clientes. Se levantó y empujó a Quail hacia la puerta. Cuando abrió la puerta, Quail dijo: - Una empresa que trabaja tan mal no debería tener ningún cliente - y cerró de un portazo. Camino a casa, en el taxi, Quail fue redactando mentalmente la carta de queja al Departamento de Control de Negocios, División Tierra. En cuanto llegase a casa tomaría su máquina de escribir y la escribiría; estaba convencido que tenía el deber de advertir a otras personas contra Rekal, Incorporated. Cuando llegó a su apartamento se sentó ante su Hermes Rocket portátil, abrió un cajón para buscar papel de copias... y vio una cajita familiar. Una caja que había llenado cuidadosamente en Marte con fauna marciana y que había logrado pasar de contrabando por la aduana. Al abrir la caja vio, asombrado, seis gusanos muertos y varios especímenes de seres unicelulares de los que se alimentaban los gusanos marcianos. Los protozoos estaban secos, marchitos, pero los reconoció; había tardado todo un día en encontrarlos entre las grandes y extrañas rocas oscuras. Un maravilloso e iluminador paseo de exploración. Pero yo no fui a Marte, analizó. Sin embargo, por otra parte... Apareció Kristen en la puerta, cargada de comestibles en una bolsa marrón pálido. - ¿Cómo estás en casa a estas horas? - su voz, igual hasta la eternidad, era acusatoria. - ¿Fui a Marte? - le preguntó -. Tú lo sabrías. - No, claro que no fuiste a Marte; deberías saberlo, supongo. ¿No estás siempre deseando ir? - Dios mío - dijo -, estoy seguro de haber ido. - Tras una pausa añadió -: Y al mismo tiempo creo que no fui. - A ver si te aclaras. - ¿Cómo? - hizo un gesto desesperado -. Tengo ambos recuerdos dentro de la cabeza; uno es real y el otro no lo es, pero no puedo diferenciarlos. ¿Por qué no puedo confiar en ti? Ellos no trataron contigo. Al menos podría hacer esto por él; aunque jamás hiciese otra cosa. Kristen dijo con una voz llana y controlada: - Doug, si no te controlas, estamos listos. Tendré que dejarte. - Tengo problemas - dijo él, con voz áspera; sintió un escalofrío -. Probablemente sea un problema psicológico; espero que no, pero... quizás lo sea. Lo explicaría todo. Dejando la bolsa de alimentos, Kristen se dirigió al armario. - Te hablo en serio - dijo quedamente; se quitó la chaqueta, la colgó y volvió a la puerta de calle -. Te telefonearé un día de estos, pronto. Adiós, Doug. Espero que puedas salir de esto; te pido realmente que lo hagas. Por tu propia seguridad. - Espera - dijo él, desesperado -. Dímelo de forma terminante; dime si fui o no fui... lo que sea. - Pero ellos quizás hubiesen alterado también su secuencia nemotécnica, pensó. Se cerró la puerta. Su mujer le había abandonado. ¡Al fin! - Bueno, está bien - dijo una voz detrás de él -. Ahora levanta las manos, Quail. Y vuélvete también, por favor, y mira hacia aquí. Se volvió instintivamente, sin levantar las manos. El hombre que le miraba vestía el uniforme color melocotón del Departamento de Policía Interplanetaria, y su arma parecía ser un modelo de las Naciones Unidas. Y, por alguna extraña razón, aquel individuo le resultaba familiar; familiar de un modo nebuloso y confuso, indeterminable. Por fin, levantó las manos. - Recuerdas - dijo el policía - tu viaje a Marte. Sabemos todo lo que has hecho hoy y conocemos todos tus pensamientos... en particular tus importantísimos pensamientos durante el viaje de Rekal, Incorporated a casa - y añadió una explicación -: implantamos un transmisor telepático en tu cráneo; nos mantiene constantemente informados. Un transmisor telepático; fabricado con plasma vivo que se había descubierto en la Luna. Se estremeció con una sensación de repugnancia. Tenía dentro de sí aquello, aquella cosa viva dentro de su propio cerebro, alimentándose, escuchando, alimentándose. Pero la Policía Interplanetaria lo utilizaba; esto había salido incluso en los homeopapers. Así que, pese a lo desagradable que era, quizás fuese cierto. - ¿Pero por qué a mí? - dijo ásperamente Quail. ¿Qué había hecho él... o pensado? ¿Y qué tenía esto que ver con Rekal, Incorporated? - En realidad - dijo el policía de Interplan -, esto no tiene nada que ver con Rekal; es algo entre tú y nosotros. - Indicó su oído derecho -. Aún sigo recibiendo tus procesos mentales a través del transmisor cefálico. Quail vio en la oreja de aquel hombre un pequeño aparato de plástico blanco. - Por eso debo advertirte: todo lo que pienses puede ser utilizado contra ti. - Sonrió -. No es que eso importe ya; ya que bajo los efectos de la narquidrina hablaste al señor McClane y a sus técnicos de tu viaje; dijiste a dónde fuiste, para quién trabajas y parte de lo que hiciste. Están muy asustados. Lamentan haberte conocido. - Luego añadió meditabundo -: Y tienen razón. - Yo nunca hice ningún viaje - dijo Quail -. Es una secuencia nemotécnica falsa incorrectamente implantada por los técnicos de McClane. Pero luego pensó en la caja, la caja en su escritorio que contenía formas de vida marcianas. Y el trabajo que le había costado reunirlas; esto desde luego era auténtico. A menos que McClane lo hubiese preparado todo. Quizás aquello fuese una de las «pruebas» que le había mencionado McClane. El recuerdo de mi viaje a Marte, pensó, no me convence... pero por desgracia ha convencido al Departamento de Policía Interplanetaria. Creen que realmente fui a Marte y que, al menos parcialmente, soy consciente de ello. - No sólo sabemos que fuiste a Marte - dijo el policía de la Interplan, contestando a sus pensamientos -, sino que sabemos que recuerdas ahora lo suficiente para crear dificultades. Y no tendría ninguna utilidad que borrásemos tu recuerdo consciente de todo esto, porque si lo hiciésemos simplemente te presentarías en Rekal, Incorporated otra vez, y sería volver a empezar. Y no podemos meternos con McClane y su negocio porque no tenemos jurisdicción más que sobre nuestra propia gente. En realidad McClane no ha cometido ningún delito - miró a Quail -. Ni tampoco tú, teóricamente. No fuiste a Rekal, Incorporated con la idea de recuperar tu memoria; fuiste, como comprendimos, por la razón habitual por la que lo hace la gente... El amor por la aventura de las gentes sencillas... - Luego añadió -: Por desgracia tú no perteneces a ese grupo, y ya has tenido demasiadas emociones; lo que menos necesitabas de todo el universo era un servicio de Rekal, Incorporated. Nada podría haber sido peor para ti y para nosotros. Y, en realidad, para McClane. - ¿Por qué puede ser peligroso para vosotros - dijo Quail - el que recuerde mi viaje, mi supuesto viaje, y lo que hice allí? - Por que lo que tú hiciste no está de acuerdo con nuestra gran imagen pública de Padre Blanco Protector. Hiciste, por nosotros, lo que nunca hacemos. Como llegarás a recordar... gracias a la narquidrina. Esa caja de gusanos y algas muertas lleva seis meses en un cajón de tu escritorio, desde que regresaste. Y en ningún momento mostraste la menor curiosidad por ella. Ni siquiera supimos que la tenías hasta que la recordaste cuando volvías a casa en el taxi; entonces vinimos aquí a buscarla - añadió sin necesidad -, pero no tuvimos suerte. No hubo tiempo suficiente. El segundo policía de Interplan se acercó al primero; los dos conferenciaron brevemente. Entre tanto, Quail pensaba con gran rapidez. Ahora recordaba más, el policía tenía razón en lo de la narquidrina. También ellos, la Interplan, debían utilizarla. Era lo más probable. ¿Probable? Estaba convencido que lo hacían; les había visto aplicársela a un preso. ¿Dónde había sido aquello? ¿En alguna parte de la Tierra? Más probablemente en la Luna, decidió, viendo alzarse la imagen de su vacilante (aunque cada vez menos) memoria. Y recordó algo más. La razón para que le enviasen a Marte; el trabajo que había hecho allí. No era extraño que le hubiesen borrado el recuerdo. - Oh, Dios mío - dijo el primero de los dos policías de Interplan, interrumpiendo su conversación con el otro; había captado, evidentemente, los pensamientos de Quail -. Bueno, esto es mucho peor; ahora ya no habrá solución. - Caminó hacia Quail, apuntándole de nuevo con su pistola -. Tendremos que matarte ahora mismo - dijo. Su compañero dijo con nerviosidad: - ¿Por qué ahora mismo? Podemos simplemente llevarle a la Interplan de Nueva York y dejarle allí, para que ellos... - Él sabe por qué tiene que ser inmediatamente - dijo el primer policía, que también parecía nervioso ahora. Quail comprendió que era por una razón totalmente distinta. Había recuperado de pronto casi por completo su memoria. Y comprendía perfectamente el nerviosismo del policía. - En Marte - dijo ásperamente Quail -, maté a un hombre. Después de burlar a quince guardaespaldas. Algunos de ellos armados con pistolas como las vuestras. Interplan le había adiestrado durante un período de cinco años para convertirle en un asesino. Un asesino profesional. Sabía desembarazarse de adversarios armados... como aquellos policías; y el del receptor en la oreja lo sabía también. Si actuaba con suficiente rapidez... La pistola disparó. Pero se había hecho a un lado y al mismo tiempo derribado al policía que la empuñaba. En un instante logró apoderarse de la pistola y apuntó al otro policía, que le miraba confuso. - Leía en mis pensamientos - dijo Quail, jadeando por el esfuerzo -. Sabía lo que iba a hacer, pero de todos modos lo hice. Incorporándose, el policía derribado gruñó: - No utilizará la pistola contra ti, Sam; puedo leer lo que piensa. Sabe que está liquidado, sabe que nosotros lo sabemos también. Vamos, Quail. Laboriosamente, gimiendo de dolor, consiguió ponerse en pie. Extendió la mano, vacilante. - La pistola - dijo a Quail -. No puedes utilizarla, y si me la devuelves puedo garantizarte que no te mataré; tendrás una oportunidad, decidirá sobre tu caso un funcionario superior de la Interplan, no yo. Quizás puedan borrar otra vez tu recuerdo; no lo sé. Pero sabes por qué yo iba a matarte; no puedo evitar que lo recuerdes. Así que mi razón por querer matarte es en cierto modo algo pasado. Quail, sin soltar la pistola, salió de la casa, y corrió hacia el ascensor. Si me sigues, pensó, te mataré. Así que no lo hagas. Apretó el botón del ascensor y, un momento después, las puertas se cerraron. El policía no le había seguido. Evidentemente había captado sus decididos pensamientos y no había querido correr el riesgo. El ascensor descendió. Había conseguido escapar... por aquella vez. Pero ¿qué pasaría la siguiente? ¿A dónde iría? El ascensor llegó abajo; un momento después Quail se perdía entre la multitud de ciudadanos que corrían por los canales. Le dolía la cabeza y se sentía mal. Pero por lo menos se había librado de una muerte segura; habían estado a punto de matarle allí mismo, en su propia casa. Y probablemente vuelvan a hacerlo, pensó. Cuando me encuentren. Y con este transmisor dentro, no tardarán mucho. Irónicamente, había conseguido lo mismo que había pedido a Rekal, Incorporated: Aventuras, peligros, la policía de Interplan tras él, un viaje secreto y peligroso a Marte en el que se jugaba la vida... todo lo que él había querido como recuerdo falso. Las ventajas de un simple recuerdo, y nada más, podía apreciarlas ahora. En el banco del parque, solo, se puso a observar ceñudo una bandada de pertos, unas semiaves importadas de las dos lunas de Marte, capaces de elevarse a gran altura en su vuelo, incluso con la inmensa gravedad de la Tierra. Quizás pudiese volver a Marte, pensó. Pero, ¿luego qué? Marte sería peor: la organización política a cuyo jefe había asesinado le localizaría en cuanto saliese de la nave; allí tendría a la Interplan y a ellos tras él. ¿Oyes mi pensamiento? preguntó. Acabaría paranoico; allí sentado, solo, les sentía controlándole, registrándole, analizándole... Se estremeció, se levantó, caminó sin objetivo, las manos profundamente hundidas en los bolsillos. No importa a dónde vaya, comprendió. Siempre estaréis conmigo. Mientras tenga este intruso dentro de la cabeza. Haré un trato contigo, pensó para sí... y para ellos. ¿No podríais imprimir un patrón de recuerdo falso de nuevo en mi mente, como hicisteis antes, según el cual yo hubiese vivido una vida rutinaria y normal y nunca hubiese ido a Marte, jamás hubiese visto un uniforme de la Interplan de cerca y nunca hubiese manejado una pistola? - Como te hemos explicado detenidamente, eso no bastaría - contestó una voz dentro de su cerebro. Se detuvo, atónito. - Antes nos comunicábamos contigo así - continuó la voz -. Cuando operabas en el campo, en Marte. Hacía meses que no lo hacíamos. Supusimos, en realidad, que no tendríamos que volver a hacerlo. ¿Dónde estás? - Andando - dijo Quail - hacia la muerte. Voy a que me maten las pistolas de vuestros agentes, pensó. - ¿Por qué estáis tan seguros que aquello no bastaría? - preguntó -. ¿Es que no funcionan la técnicas de Rekal? - Como dijimos, si se te diese un grupo de recuerdos medios, normales, te sentirías... inquieto. Irías a parar inevitablemente a Rekal o a uno de sus competidores de nuevo. No podemos correr otra vez el riesgo. - Supongo - dijo Quail - que una vez cancelados mis recuerdos auténticos pueden implantarse recuerdos más vitales e interesantes que los ordinarios. Algo que satisfaciese mis deseos. Supongo que lo habréis comprobado; probablemente me admitieseis en un principio por esos mismos deseos. Pero tenéis que ser capaces de entregarme algo parecido... algo igual. Yo era el hombre más rico de la Tierra hasta que entregué todo mi dinero para instituciones educativas. O, por ejemplo, un famoso explorador del espacio profundo. Cualquier cosa de ese tipo. ¿No serviría? Silencio. - Intentadlo - dijo desesperadamente -. Consultad con algunos de vuestros psiquiatras militares de primera fila; explorad mi mente. Descubrid cuáles son mis máximos anhelos. Intentó pensar - Mujeres. Miles de mujeres, como Don Juan. Un Don Juan interplanetario... una amante en cada ciudad de la Tierra, la Luna y Marte. Pero que lo abandonó todo, cansado. Por favor - suplicó -. Intentadlo. - ¿Te rendirías entonces voluntariamente? - preguntó la voz dentro de su cabeza -. ¿Te rendirías si aceptásemos probar con esa solución? ¿Si fuese posible? - Sí - dijo, tras dudar unos instantes. Correré el riesgo, pensó, que sencillamente me matéis. - Haz tú el primer movimiento - dijo la voz -. Dirígete hacia nosotros. E investigaremos las posibilidades. Pero si no podemos hacerlo, si tus auténticos recuerdos comienzan a brotar otra vez como lo han hecho ahora, entonces... - hubo un silencio y luego la voz concluyó -: tendremos que destruirte. Supongo que lo comprenderás. Bueno, Quail, ¿aún quieres intentarlo? - Sí - dijo. Porque la alternativa era la muerte inmediata... y segura. Al menos así tenía una oportunidad, por pequeña que fuese. - Preséntate en nuestro cuartel general de Nueva York - continuó la voz del policía de Interplan -. En el número 580 de la Quinta Avenida, duodécimo piso. En cuanto te hayas rendido, nuestros psiquiatras se ocuparán de ti; haremos pruebas de tu deseo más íntimo, tu fantasía más anhelada... y luego te llevaremos otra vez a Rekal, Incorporated; solicitaremos su colaboración para que satisfagan ese deseo mediante retrospección sustituta subrogada. Y... buena suerte. Te debemos algo; actuaste como instrumento eficaz en beneficio nuestro. No había malicia en aquella voz; en realidad si ellos, la organización, sentía algo hacia él era simpatía. - Gracias - dijo Quail. Y empezó a buscar un taxi robot. - Señor Quail - dijo el serio y viejo psiquiatra de la Interplan -, posee usted una fantasía - sueño muy interesante. Probablemente su conciencia ni siquiera se lo imagina. Esto es bastante común; por otra parte espero que no le inquiete demasiado enterarse. El oficial de alta graduación de la Interplan que estaba presente dijo con aspereza: - Es mejor que no esté demasiado alterado cuando lo oiga, si espera conservar la vida. - A diferencia de la fantasía de desear ser un agente secreto de la Interplan - continuó el psiquiatra -, lo que, siendo producto de la madurez, relativamente hablando, tenía cierta plausibilidad, esta producción es un sueño grotesco de su niñez; no es extraño que no fuese capaz de recordarlo. Su fantasía es ésta: tiene usted nueve años y camina por un sendero en el campo. Una nave espacial, bastante rara, procedente de otro sistema solar, aterriza directamente frente a usted. Sólo usted, señor Quail, la ve en la Tierra. Las criaturas que hay dentro son muy pequeñas y desvalidas, una especie de ratones de campo, aunque se proponen invadir la Tierra; pronto les seguirán otras decenas de miles de naves que esperan a que éste grupo de observación dé la señal. - Y supongo que los detengo - dijo Quail, experimentando una mezcla de repugnancia y complacencia -. Yo sólo acabo con ellos. Probablemente a pisotones. - No - dijo pacientemente el psiquiatra -. Usted impide la invasión, pero no destruyéndolos. En vez de eso, se muestra amable y cordial con ellos, aunque por telepatía (que es el sistema de comunicación de estos seres) sabe por qué han venido. Ellos jamás han visto rasgos tan humanitarios en un organismo inteligente, y para mostrar su agradecimiento hacen un trato con usted. - No invadirán la Tierra mientras yo siga vivo - dijo Quail. - Exactamente - dijo el psiquiatra al oficial de la Interplan -. Puede ver que esto se ajusta a su personalidad, pese a su burla fingida. - Así que simplemente existiendo - dijo Quail, sintiendo una creciente satisfacción -, simplemente con estar vivo, logro librar a la Tierra de una amenaza. Entonces soy la persona más importante de la Tierra. Sin alzar siquiera un dedo. - Así es, señor - dijo el psiquiatra -, y eso forma la base de su psique, es una fantasía infantil sobre la que se apoya su vida. Sin terapia de profundidad y sin droga, nunca la hubiese recordado. Pero ha existido siempre dentro de usted; se ha mantenido sumergida, pero nunca se ha apagado. El alto funcionario dijo a McClane, que estaba allí sentado escuchando atentamente: - ¿Puede usted implantar un esquema nemotécnico extrafáctico de este tipo en él? - Manejamos todos los tipos de deseo - fantasía que existen - dijo McClane -. Francamente, me he encontrado con muchos peores que éste. Claro que podemos hacerlo. Dentro de veinticuatro horas no sólo deseará haber salvado la Tierra; creerá con toda certeza que sucedió realmente. - Entonces puede empezar a trabajar - dijo el funcionario de policía -. Como preparación hemos borrado una vez más el recuerdo de su viaje a Marte. - ¿Que viaje a Marte? - dijo Quail. Nadie le contestó, así que, a regañadientes, archivó la pregunta. Y, de todos modos, ya había aparecido un vehículo de la policía; él, McClane y el alto funcionario lo abordaron camino a Chicago, concretamente a Rekal, Incorporated. - Será mejor que no cometan ningún error esta vez - dijo el funcionario al nervioso McClane. - No veo en qué podríamos equivocarnos - murmuró McClane, sudando -. Esto no tiene nada que ver con Marte ni con la Interplan. Impedir él solo una invasión de la Tierra por otro sistema estelar. - Meneó la cabeza -. En fin, vaya sueño. Y por la simple fuerza de la virtud; sin ninguna violencia. Muy bonito. - Se enjugó la frente con un gran pañuelo de lino. Nadie decía nada. - En realidad - dijo McClane - es conmovedor. - Pero arrogante - dijo secamente el funcionario -. En cuanto él muera, la invasión continuará. No es extraño que lo olvidara; es la fantasía más grandiosa que conozco. Miró a Quail de reojo, con desaprobación -. Y pensar que incluimos a este individuo en nuestra nómina... Cuando llegaron a Rekal, Incorporated la recepcionista, Shirley, les recibió sin aliento en la oficina exterior. - Bienvenido otra vez, señor Quail - agitaba sus pechos como melones (aquel día pintados de naranja incandescente), temblando de nerviosismo -. Lamento que todo funcionase tan mal antes; estoy segura que esta vez todo irá mejor. McClane, que seguía enjugándose la frente con su pañuelo de lino irlandés, dijo: - Irá mejor, desde luego. - Moviéndose con rapidez se adelantó a Lowe y a Keeler, y los condujo, junto con Douglas Quail, a la zona de trabajo, y luego, con Shirley y el funcionario de alta graduación, regresó a su oficina. Ahí esperarían. - ¿Tenemos un expediente de este caso, señor McClane? - preguntó Shirley, tropezando con él en su agitación y ruborizándose luego, tímidamente. - Creo que sí. - Intentó recordar, luego desistió y consultó el formulario -. Una combinación - decidió en voz alta - de los expedientes Ochenta y Uno, Veinte y Seis. De la sección abovedada de la cámara que había detrás de su mesa sacó los expedientes, y los puso sobre la mesa para inspeccionarlos. - Del Ochenta y Uno - explicó -, una varita mágica curadora, regalo de la raza de seres de otro sistema al cliente... en esta ocasión el señor Quail. Una prueba de su gratitud. - ¿Funciona? - preguntó con curiosidad el funcionario de policía. - Funcionó una vez - explicó McClane -. Pero, en fin, ¿sabe?, el individuo en cuestión la utilizó hace años, curando a diestro y siniestro. Ahora es sólo un recuerdo que funcionó espectacularmente. Rió entre dientes y luego abrió la carpeta del expediente número Veinte. - Un documento del secretario general de la ONU dándole las gracias por salvar la Tierra; éste no nos servirá, porque parte de la fantasía de Quail es que nadie sabe de la invasión más que él, pero por razones de verosimilitud lo incluiremos. Inspeccionó luego el expediente número Seis. ¿Qué había allí? No podía recordar. Frunciendo el ceño, hurgó en la bolsa de plástico mientras Shirley y el oficial de la Interplan observaban atentamente. - Aquí dice quiénes eran ellos - dijo McClane -. Y de dónde procedían. Incluye un mapa estelar detallado que indica la ruta que siguieron para llegar aquí y el sistema de origen. Por supuesto, está redactado en su idioma y en su alfabeto, así que él no puede leerlo. Pero recuerda que ellos se lo leyeron en su propia lengua. Colocó los tres objetos en el centro de la mesa. - Habrá que llevar esto a casa de Quail - explicó al funcionario -. De modo que los encuentre cuando regrese a ella. Y eso confirmará su fantasía. PAN... Procedimiento de Actuación Normal. Rió entre dientes con cierta aprensión, preguntándose como les iría a Lowe y a Keeler. Sonó el intercomunicador. - Señor McClane, siento molestarle - era la voz de Lowe; se quedó helado al reconocerla, helado y mudo -. Algo sucede. Creo que sería aconsejable que bajase usted aquí a supervisar. Como la otra vez, el señor Quail reaccionó bien a la narquidrina; está inconsciente y relajado y se muestra receptivo. Pero... McClane acudió corriendo a la zona de trabajo. Douglas Quail estaba tendido en la camilla. Respiraba lenta y regularmente, tenía los ojos semicerrados y una confusa conciencia de las personas que le rodeaban. - Empezamos a interrogarle - dijo Lowe, muy pálido -, para descubrir exactamente cuando tuvo lugar su recuerdo - fantasía de haber salvado la Tierra él solo. Y aunque parezca extraño... - Ellos me dijeron que no lo contara - murmuraba Douglas Quail con voz mortecina, deformada por la droga -. Ese fue el acuerdo. Yo no debía recordarlo siquiera. Pero, ¿cómo podría olvidar un acontecimiento como ése? Supongo que sería difícil, reflexionó McClane. Pero lo olvidó... hasta ahora. - Incluso me dieron un pergamino - murmuró Quail -, como prueba de gratitud. Lo tengo escondido en mi casa; se los enseñaré. McClane dijo al funcionario de la Interplan que había bajado corriendo tras él: - Bueno les sugiero que consideren que es mejor no matarle. Si lo hiciesen «ellos» regresarían. - Me dieron también una varita mágica invisible y destructora - murmuró Quail, con los ojos ya totalmente cerrados -. Con ella maté en Marte a aquel hombre al que me enviaron a eliminar. Está en el cajón de mi escritorio, junto con la caja de gusanos y de algas que recogí en Marte. El funcionario de la Interplan, sin decir palabra, se volvió y salió de la zona de trabajo. Será mejor que archive otra vez los objetos de prueba de los expedientes, se dijo resignadamente McClane. Volvió a su oficina caminando lentamente. Incluyendo el documento del secretario general de la ONU. Después de todo... El auténtico probablemente no tardase en llegar. FIN