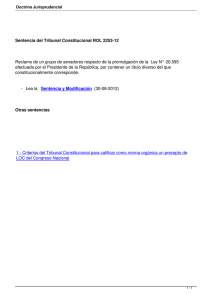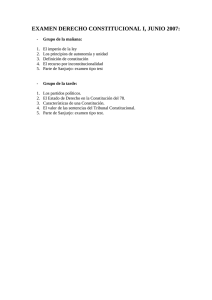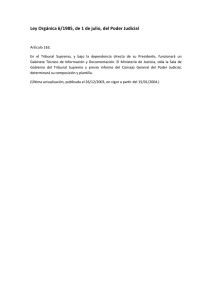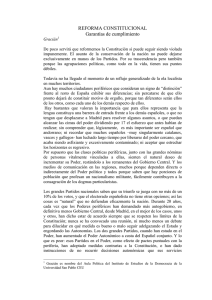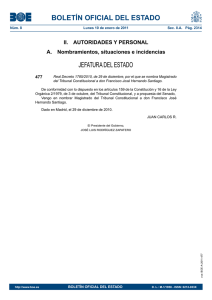Mejorar la calidad de la democracia y recuperar la confianza perdida
Anuncio
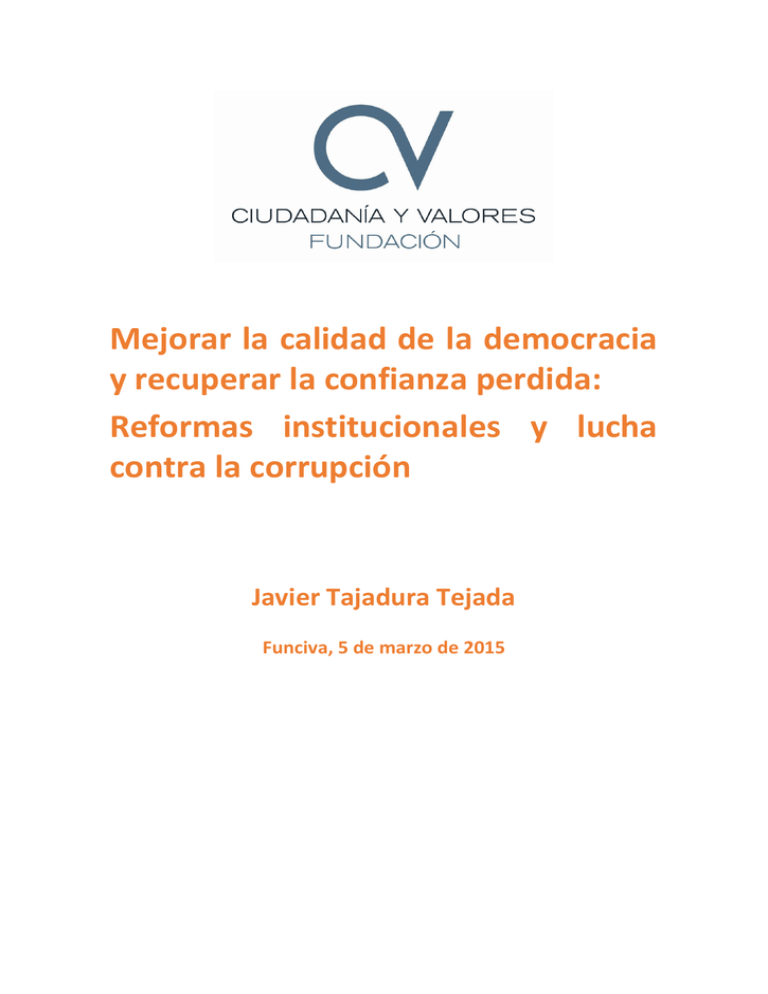
Mejorar la calidad de la democracia y recuperar la confianza perdida: Reformas institucionales y lucha contra la corrupción Javier Tajadura Tejada Funciva, 5 de marzo de 2015 I El pasado 19 de junio, Felipe VI fue proclamado Rey de España ante las Cortes Generales. El nuevo Rey lo es de una España sumida en una grave crisis que afecta a todos los órdenes de la vida colectiva: crisis económica y fiscal, crisis social, crisis política e institucional, crisis territorial. La crisis económica se ha visto agravada por razones políticas. Por un lado, porque los principales partidos no han sido capaces de realizar un diagnóstico compartido de las causas de la crisis ni de formular una hoja de ruta seria, creíble, coherente, y compartida para superarla. Y sobre todo, porque ambos partidos han sido afectados por graves escándalos de corrupción frente a los que han reaccionado a la defensiva. Desde el caso Gürtel que afecta al partido del Gobierno en sus estructuras centrales (presunta financiación ilegal) y en numerosas Comunidades Autónomas, y se configura como la mayor trama de corrupción de nuestra historia democrática, hasta el gravísimo escándalo de los ERES que afecta al PSOE en Andalucía, y pone de manifiesto el nepotismo y el descontrol existentes sobre los recursos públicos. Por todo el territorio nacional hay cientos de causas abiertas por corrupción, y cientos son también los políticos imputados por delitos con ella relacionados (1700 causas abiertas en diferentes órganos judiciales con más de 500 imputados). La coexistencia de una grave crisis económica que ha conducido al empobrecimiento de amplias capas de la población, y los numerosos y graves escándalos de corrupción, ha provocado un fenómeno de desafección de los ciudadanos respecto a la política, y de desconfianza respecto a las instituciones. Sobre todo, insisto, porque la respuesta a la corrupción ha sido tardía e insuficiente, limitándose los partidos a respaldar a los corruptos cuando militan en sus filas, y a acusar, únicamente, a los del partido rival. La falta de una reacción creíble contra la corrupción política se refleja en el “Y tú más…” con el que los principales partidos afrontan el tema. 2 Fundación Ciudadanía y Valores En todo caso, la existencia de la corrupción en su multiplicidad de formas (no solo en sus modalidades delictivas, puesto que también es una forma de corrupción construir una infraestructura innecesaria o determinados modos de gestión de algunas Cajas de Ahorro) obedece a razones políticas e institucionales que es preciso destacar. Básicamente se resumen en la inexistencia (o en el mal funcionamiento) de instituciones y de mecanismos de control y de prevención adecuados, así como de la insuficiente reacción a posteriori. Los ciudadanos contemplan cómo el aforamiento de muchos políticos imputados dificulta y ralentiza los procesos, y sobre todo determina que sean juzgados por miembros de Tribunales cuya composición son los propios partidos los que (a través del CGPJ) determinan; como en otros casos los delitos prescriben en un plazo de tiempo muy breve; como, finalmente, en ocasiones, los condenados por corrupción son indultados. Desde esta óptica, la desconfianza de la ciudadanía está plenamente justificada. Las instituciones que debieran permanecer absolutamente independientes de los partidos y del resto de los poderes: el Poder Judicial en su conjunto, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas…etc., se muestran politizadas en sentido partidista por la forma en que son designados los Magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, o los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Con ser esto grave, al mismo tiempo que los ciudadanos perciben que los partidos han penetrado en todos los ámbitos e instituciones del sistema, incluidos aquellos en los que nunca debieron haberlo hecho, asisten al progresivo distanciamiento de los mismos. Los partidos se alejan de sus bases sociales. El fenómeno de la oligarquización, esto es, de la concentración de un poder omnímodo en la muy reducida cúpula dirigente del partido, cuando no en una sola persona, contribuye a alejar a los partidos de la sociedad. Pero, sobre todo, debilita el necesario vínculo de confianza entre los electores y los elegidos en el que se basa la democracia representativa. La relación de confianza entre los representados y sus representantes quiebra porque estos no se sienten vinculados a aquellos, sino a la cúpula del partido 3 Fundación Ciudadanía y Valores que los incluyó en las listas. El representante aspira, sobre todo y ante todo, a ser incluido en las listas puesto que de esa inclusión, en definitiva, depende cualquier posibilidad de ser finalmente elegido. Y en ocasiones, esa inclusión en las listas electorales, o el lugar que se ocupe en ellas, depende de la sola voluntad de una persona. En este contexto, la desafección política, la progresiva pérdida de confianza en las instituciones, el desencanto hacia los partidos tradicionales, no son fenómenos que deban sorprendernos. Las elecciones europeas celebradas el pasado 25 de mayo –apenas un mes antes de la proclamación del Rey Felipe VI- y el ascenso de fuerzas políticas populistas, son en este sentido, señales de alarma que los grandes partidos harían bien en escuchar. Los comicios arrojaron un resultado que supuso un duro golpe para los dos grandes partidos que perdieron dos millones y medio de votos cada uno en comparación con los anteriores comicios europeos. Por primera vez no alcanzaron conjuntamente el 50 por ciento de los sufragios. Por otro lado, un nuevo partido irrumpió con fuerza con un mensaje muy crítico con la clase política (a la que denomina despectivamente “la casta) y con un programa que supone una enmienda a la totalidad al sistema político. Ahora bien, si como acabamos de exponer muchas son las razones para criticar el diseño y funcionamiento de nuestra democracia lo que no podemos aceptar son las propuestas que defienden, de forma demagógica e irresponsable, la destrucción de nuestro sistema político. Es indiscutible que la situación anteriormente descrita constituye un perfecto caldo de cultivo para el virus del populismo político, entendiendo por tal un fenómeno de múltiples caras y orientaciones (desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda) caracterizado por ofrecer soluciones simples (y como tales falsas) a problemas complejos. Apelando a las emociones y a los sentimientos, renuncian a ofrecer soluciones racionales a los problemas del presente. El paro y el endeudamiento públicos se solucionarían mágicamente mediante expedientes como el abandono del euro o el establecimiento de un régimen republicano. En última instancia, el separatismo que defienden los nacionalistas catalanes (y algunos vascos) no es sino 4 Fundación Ciudadanía y Valores una variante de este pensamiento mágico. Lograda la independencia, todos los problemas económicos de Cataluña quedarían resueltos y esta convertida en la Arcadia feliz. A pesar de su irracionalidad, no debe descartarse que este tipo de movimientos y discursos políticos aumenten el número de adeptos. El hecho de que en el país que fue la cuna de los Derechos del Hombre, el Frente Nacional de Le Pen se haya convertido en el partido más votado de Francia es otra muy seria llamada de atención que debiera ser atendida por las instituciones y dirigentes europeos. Por lo que se refiere a España, en los últimos tiempos proliferan discursos nihilistas y destructivos que, aunque basados en razones comprensibles y en críticas acertadas, no proponen soluciones, ni defienden fórmulas para superar los problemas, sino que se limitan a propugnar la destrucción de la Constitución, a la que despectivamente se refieren como “el régimen del 78”. En este peligroso contexto resultaría suicida que los grandes partidos –y singularmente, el que tiene en este momento la responsabilidad del Gobierno- se enrocasen en una defensa incondicional del satus quo y continuaran oponiéndose a la apertura de un proceso de reformas amplias y profundas del sistema político. Proceso que nada tiene que ver con un fantasmagórico nuevo proceso constituyente sino con un proceso de regeneración democrática de la Monarquía Parlamentaria de 1978. La Corona ha sido la primera en impulsar este proceso de renovación y de regeneración democrática desde su núcleo central. Corresponde ahora a los grandes partidos transitar por la senda marcada por don Juan Carlos, quien con su abdicación dio el primer paso en la dirección reformista. En este contexto, creemos que es posible y necesario emprender un proceso de renovación política –de reforma de las instituciones- que conduzca a una reforma amplia de la Constitución de 1978. La reforma debe tener por objetivo y finalidad recuperar la confianza de los ciudadanos en los partidos, la política y las instituciones, y para tener éxito deben contar con el respaldo de la mayor parte de las fuerzas políticas. Respetando los pilares básicos de la Constitución del 78-, la Monarquía Parlamentaria y el Estado Social y Democrático de Derecho-, la reforma constitucional 5 Fundación Ciudadanía y Valores debería servir para corregir aquellos defectos de diseño y funcionamiento que la experiencia y el paso del tiempo han revelado como causantes de corrupción, oligarquización de los partidos, falta de independencia de los órganos de control…, etc. En nuestra opinión, se trata de reformas que debieron haberse emprendido hace años, porque ya entonces eran perceptibles muchos de los problemas actuales. En todo caso, ahora resulta ya imprescindible hacerlo. El tiempo político se ha acelerado y se va peligrosa y progresivamente agotando. Es obvio, y es algo con lo que debemos contar, que el apoyo no va a ser unánime, pero no debemos conceder a nadie un derecho de veto. Una cosa es aspirar al máximo consenso posible y otra renunciar a las reformas porque alguna minoría se oponga a ellas. II Entre las reformas institucionales necesarias para recuperar la confianza ciudadana perdida ocupan un lugar muy destacado -y a ellas voy a dedicar mi intervención- las relativas a garantizar la independencia de la Justicia ordinaria y constitucional. Son reformas imprescindibles para mejorar la calidad de la democracia, aunque quizás la correcta comprensión de mi intervención exija hacer una breve referencia al significado y alcance que atribuimos al término democracia. La “democracia” ha sido y es reivindicada por regímenes autoritarios. El régimen de Franco se autodefinía como “democracia orgánica”; la China actual –de la misma forma que la mayor parte de los desaparecidos regímenes de inspiración soviética del Este europeo- se autocalifica de “democracia popular”; finalmente han surgido otros regímenes, singularmente el de Venezuela, que también apelan a la democracia, en este caso denominada “bolivariana”. Nos encontramos así con una peligrosa relativización y desvalorización del término democracia en la medida en que sirve igualmente para definir regímenes que respetan los derechos fundamentales y las libertades públicas como para los que no lo hacen. La democracia se convierte entonces en un concepto científicamente inútil y políticamente peligroso. Científicamente inútil porque carece de cualquier contenido sustantivo, y políticamente peligroso porque para lo que sirve es para justificar la dictadura y la 6 Fundación Ciudadanía y Valores opresión. En este contexto, el ensayista italiano Paolo Flores D’Arcais ha denunciado como el concepto mismo de democracia se ha difuminado por completo: “Si pueden enarbolarla los jóvenes de la plaza Tahir y los militares que los asesinan o las barbas y hopalandas islámicas que salieron vencedoras de las urnas y que se habían quedado agazapadas en las mezquitas sin arriesgar nada, si pueden proclamarla tanto los manifestantes de Zucotti Park (en Nueva York, Occupy Wall Street) como los Le Pen, padre e hija, es que a estas alturas sólo es un manido flatus vocis”. Frente a esa dilución del concepto, defendemos una concepción material y sustantiva de la democracia representativa como régimen que expresa políticamente y traduce jurídicamente un orden material de valores, orden que resulta incompatible con el ideario del Frente Nacional francés o de los Hermanos Musulmanes egipcios. Desde esta perspectiva, el concepto de democracia se identifica con la democracia constitucional, esto es, con la democracia representativa como sistema político heredero de las revoluciones liberales (norteamericana y francesa) que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII a uno y otro lado del Atlántico. Según esta concepción, la democracia no se limita a un mero procedimiento o a una regla para la toma de decisiones sino que tiene un contenido sustantivo que se identifica con los derechos fundamentales. La democracia a la que nos referimos es un orden material de valores libertad, igualdad y justicia- que encuentra su traducción jurídica en el Estado de Derecho. Dicho con otras palabras, Estado de Derecho, derechos fundamentales y principio democrático son todos ellos elementos inescindibles del concepto de democracia que manejamos. Precisado que entendemos por democracia conviene hacer una segunda observación previa. Las reformas institucionales que proponemos no pretenden, en modo alguno, hacer tabla rasa del pasado, ni llevar a cabo ningún tipo de refundación del Estado, ni mucho menos abrir un nuevo proceso constituyente. Se trata de propuestas reformistas que nada tienen que ver con determinados planteamientos que propugnan fórmulas alternativas a la democracia representativa. No se trata de apelar a las viejas fantasías ideológicas de la democracia directa, ni a las nuevas fantasías 7 Fundación Ciudadanía y Valores populistas de la teledemocracia. De lo que se trata es de corregir los defectos y fallos que presenta la democracia representativa actual. El funcionamiento de la democracia en España exige una revisión profunda. Revisión de la organización y funcionamiento de sus principales actores, los partidos políticos; de las reglas de juego, el sistema electoral; de las instituciones, desde el Parlamento hasta el Tribunal Constitucional, pasando por el Consejo General del Poder Judicial. La democracia está hoy en España tan dominada por los intereses de los partidos políticos que ha acabado siendo disfuncional. La democracia constitucional es una democracia de partidos. La Constitución de 1978 atribuye a los partidos una posición hegemónica al configurarlos como el instrumento fundamental de participación política. Para fortalecer el régimen de partidos se optó, en su momento, por un sistema que favorece el bipartidismo –lo cual no es en sí mismo criticable- pero que, sobre todo, concentra el poder de los grandes partidos en manos de un reducido grupo de personas que conforman su cúpula dirigente. La estructura y funcionamiento de los partidos en España sólo formalmente puede ser considerada democrática. Esa posición hegemónica, de los partidos y de sus cúpulas dirigentes, que resultaba justificada en el momento inicial de fundación del régimen democrático, es actualmente disfuncional. Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque ha conducido a un proceso de creciente oligarquización de los partidos en el que la cúpula dirigente ostenta un poder omnímodo, y no está sometida a un control real y efectivo por parte de los afiliados. Esa oligarquización ha provocado, a su vez, un distanciamiento progresivo de los partidos de su base social y electoral. En segundo lugar, la posición hegemónica de los partidos es hoy disfuncional porque se ha transformado con los años en un “posición imperial”. Y este es uno de los principales problemas de la democracia española y una de las causas de la grave crisis institucional que padecemos. Los partidos políticos han penetrado en instituciones que, por su propia naturaleza, deben ser ajenas a lo lógica partidista: desde el Tribunal Constitucional hasta el Consejo General del Poder Judicial, pasando por el Tribunal de Cuentas. El perverso sistema de cuotas utilizado por los partidos para designar a los 8 Fundación Ciudadanía y Valores miembros de esas instituciones, supone un incumplimiento flagrante y manifiesto de la Constitución. Así lo advirtió el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la reforma del CGPJ de 1985. La historia de algunos nombramientos de magistrados del TC y de vocales, e incluso Presidentes, del CGPJ constituye una de las páginas más lamentables de la historia reciente de nuestras instituciones. Instituciones que deberían gozar de una absoluta independencia, para poder ejercer funciones de control básicas para la preservación del Estado Constitucional, han sufrido el asalto de los partidos políticos. Desde esta óptica, las reformas institucionales más urgentes y necesarias son aquellas que tienen por objeto poner fin a la colonización de las instituciones –incluida la propia Administración Pública- por los partidos políticos. La mejora de la calidad de la democracia española –y su propia supervivencia- requiere, por un lado, garantizar la independencia de instituciones fundamentales y nucleares del Estado Constitucional de Derecho: desde el Tribunal Constitucional hasta el órgano de gobierno del Poder Judicial. Por otro, crear igualmente una serie de órganos o instituciones, configurados también como independientes de los partidos (y del Gobierno), para llevar a cabo tareas de control desde la más absoluta neutralidad: desde una Autoridad Fiscal verdaderamente independiente hasta una Agencia de Transparencia igualmente autónoma. La ausencia de estas instituciones independientes de los partidos (y del Gobierno), configuradas como poderes neutrales, y la desnaturalización de las existentes, ha sido una de las causas que explican el elevado número de casos de corrupción política. A mayor abundamiento, es preciso denunciar también que el peso del poder político en el aparato burocrático de la Administración Público es excesivo. La necesaria legitimación democrática de la Administración a través del Gobierno que la dirige no debiera resultar incompatible con la defensa de una real y efectiva profesionalización de la Administración. Es preciso reforzar la posición directiva de los altos funcionarios en el seno de la Administración. Todas las leyes de Función Pública aprobadas en las últimas tres décadas han aumentado la politización de la Administración. Desde esta óptica, es escandaloso, incomprensible e injustificable el número ingente de personal 9 Fundación Ciudadanía y Valores de confianza, y asesores de todo tipo, así como el de cargos de libre designación en detrimento de los funcionarios públicos de carrera. En países con democracias avanzadas un cambio de gobierno sólo da lugar al cese de un grupo reducido de personas: el primer ministro, los ministros y los secretarios de Estado de los distintos departamentos gubernamentales. En España el cambio de gobierno, ya sea nacional o autonómico, provoca el cese de miles de personas, desde directores y responsables de centros sanitarios hasta jefes de policía, pasando por los directores de agencias tan relevantes como la tributaria, hasta de museos y bibliotecas. Todos los cargos son ocupados por personas cuyo principal mérito es la afinidad política, y ello en detrimento de los criterios objetivos de capacidad, cualificación, experiencia y prestigio profesionales. En este contexto, la mejora de la calidad de la democracia española exige, inexcusablemente, la profesionalización de la administración. Una profesionalización que, además, contribuirá a mejorar su funcionamiento, su eficacia y su rendimiento. III Con las premisas anteriores, paso a detallar las reformas institucionales que considero más necesarias. La primera institución que requiere una reforma profunda es el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial no sólo no garantiza eficazmente la independencia judicial, sino que la perturba, mediante una política de nombramientos de magistrados de altos tribunales que la opinión pública percibe, con razón, motivada más por razones de afinidad política partidista que de mérito y capacidad. El CGPJ es un órgano constitucional fundamental para garantizar la independencia del Poder Judicial. Las funciones que tiene atribuidas son aquellas que más podrían servir a un Gobierno para intentar influir sobre los Tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos Jueces por medio de ascensos; de otro, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. Para ello, la Constitución privó al gobierno de estas decisivas facultades y se las atribuyó al Consejo, configurado como un órgano autónomo e independiente. Sin embargo, la designación de todos sus miembros por las Cortes Generales atendiendo a 10 Fundación Ciudadanía y Valores criterios de representación partidista frustra por completo la intención del constituyente. La composición actual del Consejo responde a un pacto político alcanzado en noviembre de 2013 que consistió en repartir las vocalías: el PP se reservó 10, el PSOE, 7, y los tres restantes se asignaron a CIU, PNV, e IU. Esos veinte vocales tienen atribuida por la Constitución la función de designar a la persona de su Presidente (con lo que el número total de vocales es 21), que es también Presidente del Tribunal Supremo. En este contexto, y a pesar de la apariencia de normalidad con la que la clase política presentó el acuerdo, es preciso denunciar, con rotundidad y contundencia, que esta forma de designación del Consejo contradice de forma manifiesta y grave la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesaria independencia del CGPJ. Inicialmente, sólo 8 de los 20 vocales del Consejo eran designados por las Cortes, y los 12 restantes eran elegidos por los propios integrantes del Poder Judicial. Una reforma legal de 1985 determinó que la totalidad de sus miembros fueran elegidos por las Cortes. La reforma fue impugnada ante el Tribunal Constitucional quién consideró constitucional la designación parlamentaria pero con la condición de que no se llevara a cabo con criterios partidistas. Para el Tribunal resultaría inconstitucional que “las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, (…) actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial” (STC 108/1986). No cabe ninguna duda de que los partidos políticos, actualmente, distribuyen los puestos “en proporción a la fuerza parlamentaria de estos” y por lo tanto incurren en una violación flagrante de la Constitución. En todo caso, la independencia o sumisión de los vocales a los partidos políticos que los propusieron se puso a prueba en su primera sesión plenaria a la hora de designar a su Presidente, la primera autoridad judicial del Estado. Los vocales debían decidir libremente quién era la persona más 11 Fundación Ciudadanía y Valores idónea para presidir el Tribunal Supremo y, una vez más, se dio la casualidad de que pensaron en la misma persona que era propugnada para el cargo por el Presidente del Gobierno. Aunque resulte incomprensible desde la óptica del respeto al principio de división de poderes, en España hoy como ayer el Presidente del Tribunal Supremo es nombrado, de facto y materialmente –aunque lo haga a través de intermediarios- por el Presidente del Gobierno. El Consejo saliente también había sido absolutamente sumiso a las directrices del poder y cumplió sin rechistar la instrucción del entonces Presidente del Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, de nombrar Presidente del Consejo a Carlos Dívar. Por ello creemos necesario modificar la forma de designación del Presidente del Tribunal Supremo. Por otro lado, la actual regulación del CGPJ presenta dos novedades. La primera es que la mayoría de sus miembros, (14) no tienen dedicación exclusiva al cargo por lo que pueden compatibilizar el ejercicio de su profesión con el desempeño de su función constitucional. Esto puede dar lugar a situaciones absurdas. Baste señalar, por ejemplo, que abogados miembros del Consejo, tienen la facultad de inspeccionar o ascender a los jueces ante los que actúan. La otra novedad consiste en que ya no son necesarios 13 votos para llevar a cabo los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de Presidentes de tribunales superiores. Con la nueva regulación bastan 11 votos. De esa forma el reparto efectuado deja en manos del partido del Gobierno (10 vocales más el presidente) la designación de todos los altos cargos judiciales. Por todo lo anterior, podemos decir que la regulación actual del CGPJ contradice flagrantemente la doctrina del Tribunal Constitucional y certifica el asalto de los partidos políticos a la Justicia. Aunque debemos confiar en que esta pretensión – inconstitucional e ilegítima- de controlar al Poder Judicial a través de la política de nombramientos no tenga éxito, puesto que la integridad y honestidad de los miembros del Poder Judicial es la mejor garantía de su independencia, creemos que es imprescindible modificar esta situación para que los ciudadanos refuercen su confianza en la independencia judicial. También es necesario modificar la forma de nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional de España, a salvo lo 12 Fundación Ciudadanía y Valores dispuesto en materia de garantías constitucionales, ámbito en el que el Tribunal Constitucional ostenta la verdadera supremacía. Como órgano judicial superior, el Tribunal Supremo encarna en el imaginario colectivo la idea de Justicia, y su Presidente la personifica. La Presidencia del Tribunal Supremo se configura así no sólo como una de las más importantes magistraturas del Estado, sino como una de las que además de ostentar la necesaria “potestas”, encarna una “auctoritas” sin la cual ningún sistema institucional puede resultar viable. El Presidente del Tribunal Supremo debe ser, por ello, un jurista de intachable trayectoria personal y profesional por lo que su nombramiento habría de realizarse con las máximas garantías de acierto. En la actualidad, en sede política no se discute que el nombramiento corresponde al Presidente del Gobierno. Esta es, en nuestra opinión, de todas las posibles fórmulas, la más contraria al principio de independencia judicial. La reforma del CGPJ debería cumplir, al menos, estos cuatro objetivos: a) Garantizar la supremacía constitucional y el respeto de la doctrina establecida por el TC en su Sentencia 108/1986 en la que advirtió que resultaría inconstitucional que “las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, (…) actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”. b) Fortalecer la independencia de los integrantes del Poder Judicial con objeto de que su promoción, y la posibilidad de acceder a las más altas instancias jurisdiccionales del país, responda única y exclusivamente a criterios de mérito y capacidad, y no de afinidad partidista, de pertenencia a una determinada asociación judicial, o cualesquiera otros. c) Fortalecer la independencia del Presidente del Tribunal Supremo, como máxima autoridad judicial del Estado, del resto de los poderes estatales, y 13 Fundación Ciudadanía y Valores especialmente del Presidente del Gobierno que es quien, en el contexto normativo actual, decide efectivamente su nombramiento d) Reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia, evitando la imagen de una Justicia politizada en sentido partidista que –aunque muchas de veces sea de forma injusta, en otros casos puede ser real- refleja la actual política de nombramientos judiciales por el CGPJ, con la obligada clasificación de los jueces en “progresistas” o “conservadores”. La consecución de los anteriores objetivos no puede alcanzarse mediante una simple reforma de la Ley Orgánica correspondiente. A lo largo de tres décadas se han ensayado distintos sistemas de designación de los miembros del CGPJ y ninguno ha resultado eficaz. Ello pone de manifiesto que el CGPJ es una institución fracasada y que, en última instancia, podría ser amortizada. La solución no es fácil, pero para alcanzarla es preciso, primero, reconocer, al menos, y los partidos políticos no parecen conscientes de ello- que existe un problema estructural. Y, después, como hemos hecho, señalar los objetivos que debe perseguir la necesaria reforma del actual sistema. Reforma que exigiría abrir un debate sereno y riguroso sobre la problemática de la Justicia en el Estado Constitucional de Derecho. El debate debiera conducir a la formulación de un diagnóstico conjunto de los problemas de la Justicia y al planteamiento de las posibles y diversas fórmulas y expedientes para mejor solucionarlos. Fórmulas que, en todo caso, y finalmente, requerirían activar el procedimiento de Reforma constitucional. Por lo que se refiere al nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, como fórmula alternativa a la actualmente existente proponemos un sistema en el que concurran el propio Tribunal Supremo y las Cortes Generales (como órgano de legitimación democrática). El respeto absoluto a la independencia judicial y a la propia posición constitucional del Tribunal Supremo conduce a atribuirle a él la propuesta de nombramiento de su propio Presidente. Los Magistrados del Alto Tribunal son los más cualificados para determinar quién de entre ellos reúne mayores méritos, experiencia, y prestigio. El candidato así propuesto debiera ser ratificado por las Cortes Generales – principio democrático- por mayoría de votos. 14 Fundación Ciudadanía y Valores Creemos que esta fórmula podría ser extrapolable al resto de nombramientos de miembros de Altos Tribunales. De lo que se trata es de atribuir al propio Tribunal de que se trate la propuesta de nombramiento (cooptación) y de asignar a las Cortes, a través de la correspondiente Comisión de Nombramientos, la facultad última de designación (como mecanismo de control). IV Junto al CGPJ, el Tribunal Constitucional es otra institución que ha entrado en crisis y cuyo diseño debe ser reformada. El Tribunal Constitucional es la clave de bóveda del Estado Constitucional. Es el órgano al que le corresponde decidir, en última instancia, los conflictos jurídico-políticos que puedan surgir en la vida del Estado. Del adecuado diseño jurídico de la institución y del correcto desempeño de sus funciones por parte de sus miembros depende, en buena medida, el futuro de una democracia constitucional. Por lo que se refiere al diseño jurídico (regulación constitucional y legal) debemos reconocer que en líneas generales resultó, en su momento, muy acertado. En sus primeros años de existencia, formaron parte del Tribunal algunos de los mejores juristas del país. La jurisprudencia creada en aquella etapa inicial es de una solidez y rigor formidables. Lamentablemente, y sin que se hayan producido cambios legales que lo justifiquen, la situación hoy es radicalmente diferente. Existe una sensación generalizada de que en los nombramientos de Magistrados Constitucionales prevalecen los intereses partidistas y los criterios de afinidad y fidelidad. No pretendemos descalificar a todos los así nombrados por el mero hecho de su designación puesto que sigue habiendo en el Tribunal juristas relevantes y de gran competencia profesional. Pero no es esa la regla general. Abundan entre los nombrados quienes ya han ocupado en el pasado inmediato cargos parlamentarios o gubernativos, o están vinculados directamente a los partidos políticos. Y lo que es tanto o más grave, hay Magistrados que no han alcanzado en sus respectivos ámbitos profesionales de procedencia (la judicatura o la academia) el nivel de excelencia y prestigio exigibles. Ello explica que, entre la jurisprudencia dictada en los primeros años y las sentencias de los últimos tiempos, haya una diferencia abismal. En muchas 15 Fundación Ciudadanía y Valores de las últimas resoluciones la falta de rigor jurídico intenta suplirse con argumentos de tipo ideológico. El problema al que nos enfrentamos es por tanto similar al que vimos en relación al CGPJ. El Tribunal Constitucional ha sido colonizado por los partidos políticos que han pervertido el sistema de designación de magistrados, sorteando las exigencias de mayoría cualificada mediante el reparto por cuotas. Con ello se ha erosionado el prestigio de una institución cuya “auctoritas” resulta fundamental. El Tribunal ha acabado convertido en una suerte de Tercera Cámara en la que existe también una división entre mayoría y oposición, que en caso de que coincida con la existente en el Parlamento, resulta completamente innecesaria. A mayor abundamiento, el colapso del Tribunal que determina que haya procesos que puedan tardar diez años en ser resueltos, confirma la incapacidad del Tribunal para garantizar –de forma efectiva- la supremacía normativa de la Constitución. La reforma de la institución debería perseguir al menos, los siguientes objetivos: a) Evitar la posibilidad de utilizar el nefasto sistema de cuotas para la designación de Magistrados Constitucionales y de esta forma, reforzar la independencia de los magistrados respecto a los partidos políticos. b) Poner fin al colapso del Tribunal y al pavoroso retraso en la resolución de los asuntos. c) Reforzar la eficacia de sus decisiones. Es evidente que estas son inútiles si se adoptan con excesiva tardanza. Piénsese en recursos de inconstitucionalidad que tardan entre 5 y 10 años en resolverse y para cuando se dicta sentencia la ley recurrida ha sido ya modificada o derogada. d) Evitar que el Tribunal tenga que enjuiciar una norma sobre la que el pueblo, o una fracción de éste, ya se ha pronunciado directamente. El Tribunal tuvo que enfrentarse a esa situación a la hora de resolver el recurso interpuesto contra el nuevo Estatuto de Cataluña. Desde una perspectiva política, la sentencia fue objeto de injustas y severas descalificaciones. Demagógicamente fue tildada de antidemocrática por haber anulado preceptos expresamente respaldados por la ciudadanía. Poco importa que esa calificación sea falsa y carente de fundamento por cuanto que lo que el Tribunal hizo fue garantizar la prevalencia 16 Fundación Ciudadanía y Valores de la voluntad del constituyente objetivada en la Constitución, esto es la democracia, frente a un acto de un poder constituido, si en el imaginario colectivo se impone la idea de la superior legitimidad dimanante de un referéndum. Esa difícil situación no se habría producido si nuestro sistema de Justicia Constitucional hubiera previsto un procedimiento de control previo que permitiera al Tribunal Constitucional pronunciarse antes de la celebración del referéndum. e) El cumplimiento de los anteriores objetivos contribuiría a reforzar de forma muy notable el prestigio y la “auctoritas” de Tribunal, y con ello la confianza de los ciudadanos en la institución. La consecución de los anteriores objetivos no puede alcanzarse mediante una simple reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sería preciso reformar el Título IX de la Constitución. Nuestra propuesta –de la misma forma que la primera relativa a la Justicia- se limita en este sentido a poner de manifiesto la existencia de una serie de problemas en el ámbito ahora de la Justicia Constitucional (composición y funciones), y a señalar los objetivos que debe perseguir la necesaria reforma del actual modelo. Reforma que exigiría abrir un debate sereno y riguroso sobre la problemática de la Justicia Constitucional en el Estado Constitucional de Derecho. El debate debiera conducir a la formulación de un diagnóstico conjunto de los problemas que atraviesa hoy nuestro Tribunal Constitucional y al planteamiento de las posibles y diversas fórmulas y expedientes para mejor solucionarlos. Fórmulas que, en todo caso, y finalmente, requerirían activar el procedimiento de Reforma constitucional. Como criterios orientadores de la reforma podemos apuntar los siguientes: a) Para fortalecer la independencia de los magistrados su mandato debería ampliarse. El mandato de 9 años previsto en la Constitución resulta insuficiente. Podría ampliarse a 15 e incluso merecería la pena examinar la posibilidad de que los mandatos fueran vitalicios. Igualmente conviene endurecer los requisitos de acceso, sustituyendo los actuales e insuficientes “quince años” de experiencia, por al menos 25. Finalmente y para evitar que los 17 Fundación Ciudadanía y Valores partidos políticos apliquen el sistema de cuotas, los nombramientos no debieran ser por bloques sino individuales. b) El conocimiento del recurso de amparo debiera atribuirse también a una Sala Especial del Tribunal Supremo, descargando de trabajo al Tribunal Constitucional. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se limitaría a casos en los que el amparo ordinario hubiera sido denegado en contra de la opinión del Ministerio Fiscal y de varios magistrados de la Sala del Supremo. c) Para garantizar la eficacia real de sus decisiones, habría que establecer un plazo máximo -que podría oscilar entre los 6 meses y el año- para que el Tribunal dictara sentencia. d) Para evitar un enfrentamiento con el cuerpo electoral o una fracción de éste, habría que introducir en el ordenamiento el recurso previo –y preceptivofrente a las normas que vayan a ser sometidas a referéndum popular. V Por su relevancia he creído oportuno detenerme con algo más de detalle en la reforma del CGPJ y del TC, pero con el mismo espíritu habría que afrontar la reforma de otras instituciones como el Fiscal General del Estado o el Tribunal de Cuentas, cuyas titulares debieran gozar de una independencia absoluta de los partidos y del gobierno. Estas reformas institucionales deberían completarse con otras como la drástica reducción del número de aforados, una nueva regulación del indulto, la introducción en el Código Penal del delito de enriquecimiento injustificado de funcionario o cargo público, y por supuesto, el refuerzo de los medios materiales y humanos para combatir la corrupción. Por su directa relación con la Justicia, concluiré mi intervención haciendo referencia a las reformas que consideramos necesarias en relación con los aforados y los indultos. El aforamiento del que disfrutan miles de cargos públicos en España es una excepción a la regla general que beneficia a determinadas personas y contradice por ello el principio constitucional de igualdad. Si una persona es detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en Getxo, el Juzgado de Instrucción de dicho municipio es el encargado de investigar el presunto delito. Ahora bien, si esa persona es parlamentario 18 Fundación Ciudadanía y Valores autonómico vasco, el caso va directamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, y si fuera un ministro del Gobierno de la Nación, iría a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El aforamiento blinda a quienes gozan de él de la posibilidad de ser imputados y juzgados por tribunales de primera instancia. A cambio de ello, lógicamente, se ven privados también de la posibilidad de recurrir la sentencia puesto que esta emana ya del Tribunal de más alto rango. Pero el verdadero problema que plantea la figura del aforamiento reside en el hecho de que la labor de los magistrados de los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas o del Tribunal Supremo, no es investigar o instruir delitos. Su función es resolver recursos, unificar la doctrina. Resulta sumamente disfuncional atribuirles estos casos. Ello explica que el aforamiento sea una figura procesal que no existe prácticamente en ningún Estado de Derecho de nuestro entorno. Ni en Alemania, ni en Francia, ni en Portugal, ni en Italia, hay aforados. En Francia el aforamiento sólo está previsto para los miembros del Gobierno. Así, por citar un caso conocido, Berlusconi fue juzgado y condenado por un Tribunal de Milán, el lugar donde había cometido un delito. Frente a esa situación, España ostenta el record de aforados. En algunos casos, esto es, para los titulares de las más altas magistraturas del Estado, la figura puede tener sentido. Lo que no lo tiene es su extensión cuasigeneralizada a la totalidad de la clase política, y muy singularmente, al ámbito autonómico. La Constitución únicamente establece el aforamiento de los miembros del Gobierno y de las Cortes (artículos 71 y 102 CE) Algunas leyes estatales extienden el fuero a los miembros de altas instituciones. Y los Estatutos de Autonomía aforan a todos los miembros de los gobiernos y los parlamentos autonómicos. El resultado es que una figura que debiera ser excepcional se convierte en general. Por otro lado, el aforamiento complica notablemente la instrucción de los delitos en que están implicados varias personas, unos con fuero y otros no. Y ello porque si hay un aforado implicado, el Tribunal competente, normalmente, debe hacerse cargo de la totalidad del caso con lo que pasa a enjuiciar también a personas no aforadas. Podemos hablar así de una fuerza expansiva del aforamiento que contribuye a retrasar 19 Fundación Ciudadanía y Valores y demorar más los procesos. Los problemas inherentes a la figura (ralentización de los procesos judiciales e inadecuación de los Altos Tribunales para llevar a cabo tareas propias de un Juzgado de Instrucción) no son meramente teóricos. Lamentablemente, y dado que en España hay numerosos procesos penales por casos de corrupción en el que están imputados aforados (en la actualidad hay 28 aforados imputados en los Tribunales Superiores y a lo largo de esta legislatura, sólo en Valencia ha habido 13), el aforamiento obstaculiza la eficacia de la lucha contra esa lacra del sistema democrático. Al mismo tiempo, transmite a los ciudadanos la imagen de que la Justicia no es igual para todos, y de que los políticos, presuntamente corruptos, gozan de un estatuto jurídico “privilegiado” y diferente al de cualquier ciudadano que puede ser directamente imputado por un Juez de Instrucción. En última instancia, la introducción del aforamiento en nuestro ordenamiento jurídico no fue sino una expresión palmaria de desconfianza en el Poder Judicial, y ningún Estado de Derecho puede construirse sobre la desconfianza en quien, en definitiva, es su supremo garante. El exceso de aforados es una grave anomalía que debe ser corregida. Por todo lo anterior, y como medida necesaria para mejorar la calidad de nuestra democracia, consideramos que es preciso reducir al mínimo el ámbito de aplicación personal de esta categoría. En nuestra opinión, el fuero especial ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debería limitarse al máximo: para el Presidente del Gobierno, para el Presidente de las Cortes, para los presidentes de los Tribunales Supremo y Constitucional y para el Príncipe de Asturias (y también al Rey que abdica). En el ámbito autonómico, el aforamiento debiera desaparecer por completo. VI Durante los últimos meses, el Gobierno -a instancia del Ministro de Justicia- ha concedido una serie de indultos que han suscitado no sólo una lógica y comprensible polémica, sino también una gran alarma social. Se trata de decisiones que rozan la 20 Fundación Ciudadanía y Valores arbitrariedad, suponen una burla a la Justicia, y un ataque a la división de poderes. El Gobierno se escuda en que el derecho de gracia está previsto en la Constitución, y así es, pero no puede ser interpretado de forma aislada y con independencia del resto de principios y valores constitucionales. El artículo 62, letra i, de la Constitución establece que corresponde al Jefe del Estado: “Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Como ocurre con el resto de actos del monarca, se trata de actos debidos o reglados respecto a los que carece de cualquier margen de discrecionalidad. El Rey está obligado a firmar todos los decretos de indulto que le traslada el Gobierno de la Nación, órgano al que la ley atribuye el ejercicio del derecho de gracia. La facultad de conceder indultos corresponde exclusivamente al Gobierno, y la ejerce a instancia del Ministerio competente, en este caso, el de Justicia. Aunque el derecho de gracia es una reminiscencia del Antiguo Régimen en el que el Rey como soberano era el verdadero juez supremo, hoy en día todos los ordenamientos jurídicos recogen la potestad de indultar. En los Estados de Derecho la facultad de indultar se configura como una válvula de escape necesaria para evitar condenas injustas. Como el Código Penal no puede prever la justicia del caso concreto, en algunas ocasiones la estricta aplicación de la ley puede obligar, a juicio del tribunal sentenciador, a dictar penas desproporcionadas desde la perspectiva del valor Justicia. En esos casos, el indulto es justo y necesario. Pero ninguna de esas circunstancias concurren en muchos de los indultos que habitualmente se conceden. El caso más llamativo de cuantos se han otorgado en la última Legislatura ha sido el doble indulto concedido a cuatro ‘mossos d’esquadra’, condenados a cuatro años y medio de cárcel por torturar a un ciudadano detenido erróneamente. Y digo doble indulto porque a los torturadores primero se les concedió un indulto parcial y, como eso no les libraba de la cárcel, el Gobierno les otorgó un segundo indulto para permitirles eludir la prisión. Tratándose de un delito de singular gravedad y mostrándose en contra del indulto el tribunal sentenciador, se produjo un notable y comprensible escándalo que llevó -por primera vez en la historia- a que varios centenares de jueces presentaran un escrito (“Contra el indulto como fraude”) 21 Fundación Ciudadanía y Valores en contra de una medida que calificaron, con toda razón, de burla a la Justicia. Posteriormente, se han producido indultos a políticos condenados por delitos de corrupción y a conductores ‘kamikaces’ condenados por causar la muerte de personas inocentes. Se trata, insistimos, de delitos graves y de casos en los que la pena no es ni desproporcionada ni injusta, sino absolutamente necesaria. La ley de indulto en su redacción actual tiene muy difícil encaje constitucional y debería ser urgentemente modificada. La ley de 1870 establecía en la redacción original (artículo 30) que la concesión de los indultos debía de realizarse en un “Decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros”. En 1988 la ley fue objeto de una, a mi juicio, desafortunada modificación. Se cambió para que el indulto simplemente se concediera por “Real Decreto”. La supresión de la exigencia de motivación del indulto es contraria a la Constitución, que prohíbe terminantemente en su artículo 9 la arbitrariedad de los poderes públicos. Según la Real Academia de la Lengua, la arbitrariedad equivale a la decisión en contra de la justicia, la razón o las leyes. La prohibición constitucional de la arbitrariedad obliga directamente al Gobierno, como a todos los poderes públicos. La única manera de controlar las decisiones de los poderes públicos, para evitar que incurran en arbitrariedad, es que expliquen la razón de sus decisiones. En un Estado de Derecho no es admisible que el Gobierno pueda indultar a cualquier condenado sin argumentar las razones de su decisión. En la regulación actual del indulto, el tribunal y el fiscal tienen que informar motivadamente. No es razonable que solo el Gobierno esté exento de esta exigencia de motivación. Pero en todo caso, aunque incomprensiblemente la ley no exija que el Gobierno motive los indultos, este debe hacerlo por imperativo constitucional. En un Estado Constitucional, el indulto es necesario como válvula de seguridad del sistema penal (puede servir para evitar el ingreso en prisión de un toxicómano ya rehabilitado, para evitar la aplicación de una pena desorbitada, etc.), pero no son admisibles los indultos arbitrarios concedidos a políticos corruptos, ‘mossos d’esquadra’ torturadores, o conductores ‘kamikaces’. Por esta vía, el Gobierno acaba configurándose como una cuarta instancia que corrige al Poder Judicial y deja sin 22 Fundación Ciudadanía y Valores efecto sus resoluciones. Esta situación es incompatible con los principios y valores de un Estado de Derecho. Una nueva regulación de la Ley del Indulto es la única forma de acabar con la injerencia legal del Gobierno en los otros poderes del Estado y de poner fin a la alarma social provocada por el indulto de prevaricadores, corruptos o torturadores. Corresponde a las Cortes Generales elaborar una ley que vincule el indulto a la opinión del tribunal sentenciador y que obligue al Gobierno a motivar la razón de que, en determinados casos, se impida el cumplimiento de sentencias firmes de los tribunales, que no otra cosa representan los indultos. Desde esta óptica, una regulación del indulto conforme con los principios constitucionales exige a) Por un lado, establecer la necesidad ineludible de que el indulto sea motivado. b) Por otro, y para que el requisito de la motivación no sea una mera formalidad, prohibir que pueda concederse el indulto en contra de la opinión del tribunal sentenciador. Convendría, incluso, que sólo el Tribunal sentenciador tuviera la iniciativa en la materia. c) Finalmente, excluir del derecho de gracia determinados delitos que por su gravedad crean gran alarma social. Entre ellos deberían figurar algunos de los que en los últimos tiempos han generado polémica (torturas, corrupción, o contra la seguridad vial con resultado de muerte). Con esta reforma el indulto seguiría siendo una facultad del Gobierno, pero una facultad limitada. Pero no queremos dejar de apuntar que podría plantearse también como alternativa otra reforma más radical y avanzada, consistente en privar al Gobierno de la titularidad del derecho de gracia y atribuírselo, como ocurrió durante la II República, al Tribunal Supremo. Esta fórmula es la más respetuosa con el principio de división de poderes. En realidad, la Constitución se limita a conferir la potestad de ejercer el derecho de gracia al Jefe del Estado, “con arreglo a la Ley”. La única limitación constitucional es la consistente en la prohibición de amnistía o indultos generales, y la prohibición de indultar los delitos cometidos por miembros del Gobierno. Por tanto, nada impide que respetando esos límites materiales, la Ley atribuya el derecho de gracia a la máxima instancia judicial española, el Tribunal Supremo. 23 Fundación Ciudadanía y Valores Esta última fórmula acabaría definitivamente con una regulación del derecho de gracia que es anacrónica y que, en última instancia, implica, como hemos visto, una difícilmente justificable excepción –desde la perspectiva de los principios y valores informadores del Estado Constitucional de Derecho- al principio de división de poderes. VII Es mucho lo que está en juego. Ninguna democracia constitucional puede sobrevivir sin la existencia de una serie de poderes o instituciones independientes –del Gobierno y de los partidos políticos- , y en España, esa independencia no está hoy por hoy garantizada. Ninguna democracia puede mantenerse sin la confianza ciudadana en las instituciones, y en España, esa confianza está hoy muy erosionada. Estas reflexiones pretenden ser una modesta contribución al necesario debate sobre cómo superar la crisis política e institucional que vive España, y por ello se presentan aquí como propuestas abiertas para la discusión y el debate públicos. 24 Fundación Ciudadanía y Valores