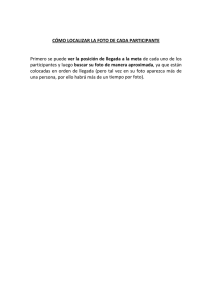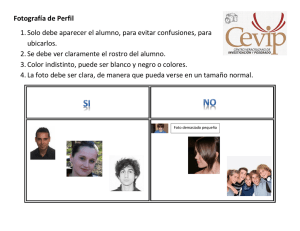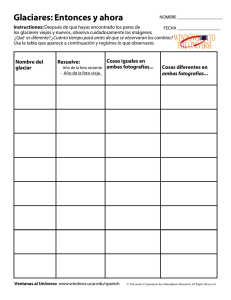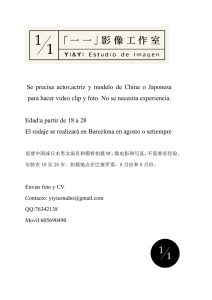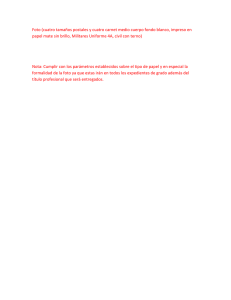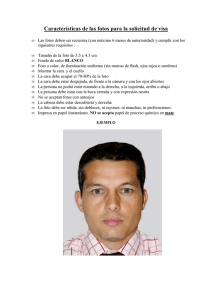Concurso - Coordinadora de ONGD de Euskadi
Anuncio

DOSSIER DE FOTOGRAFÍAS DE FERNANDO MOLERES Fotografías sobre las que se han de presentar las fotos paralelas o acompañantes del concurso “Miradas conscientes” INTRODUCCIÓN En este documento encontrarás las fotografías del fotógrafo Fernando Moleres1 sobre las que se han de presentar las “fotografías paralelas o acompañantes” al concurso “Miradas conscientes”. Como se explica en las bases, Fernando nos ha cedido las fotografías que serán parte de la exposición que llevaremos a cabo en 2014 y sobre las que queremos que presentéis vuestros trabajos y los enlacéis con el tema de la CORRESPONSABILIDAD. Hemos separado las fotografías en 6 series temáticas. Podréis presentar vuestras “fotografías paralelas o acompañantes” en base a una única serie u optar por elegir diferentes series temáticas. Recordad que el número de obras aceptado es de un máximo de 6 obras por persona. Hemos insertado varias fotografías de “ejemplo” para que podáis disponer de un contexto más amplio de reflexión. SERIES TEMÁTICAS SERIE 1: ¿Sabes dónde acaba tu viejo ordenador, tu penúltimo móvil…? Lugar(es): Ghana. Accra, barrio Agbogbloshie. SERIE 2: El hambre y la soberania alimentaria. Lugar(es): Guatemala, Filipinas y EE.UU SERIE 3: Globalización / deslocalización Lugar(es): Bangladesh, Sri Lanka y China SERIE 4: La discriminación por motivos de género: las violencias contra las mujeres Lugar(es): Nepal, Filipinas y España. SERIE 5: Trabajo infantil Lugar(es): Bolivia, Marruecos, India y Colombia SERIE 6: Flujos migratorios Lugar(es): Frontera Marruecos-España(Valla de Melilla) y Frontera México-EE.UU 1 Las fotografías de la sección “Flujos migratorios” que reflejan la realidad de la valla de acceso a Melilla han sido cedidas por el fotógrafo Sergi Cámara. Mas información: http://sergicamara.blogspot.com.es/2010/10/europe-wall.html SERIE 1: ¿SABES DÓNDE ACABA TU VIEJO ORDENADOR, TU PENÚLTIMO MÓVIL…? “Basura electrónica. La chatarra de los países enriquecidos” El programa Medio Ambiental de Naciones Unidas ha estimado que en el planeta se producen entre 40 y 50 millones de toneladas de basura electrónica al año (datos de 2010) y que el 70% de estos productos es embarcado a países como Ghana o Pakistán, donde reciclar un ordenador cuesta – incluido el transporte- 1,5€, frente a los 3,5€ que cuesta realizarlo en Europa de manera profesional y responsable. El negocio de la basura electrónica aumenta paralelamente a los residuos electrónicos generados en Occidente, en los países enriquecidos. Ordenadores que en occidente cada vez envejecen antes, móviles, televisores, frigoríficos y demás aparatos eléctricos retirados antes de que acaben su vida útil… muchos ordenadores llegan ilegalmente a los puertos camuflados como ayuda al desarrollo. Sin embargo esos ordenadores son comprados casi “a peso” por clientes locales que después venden la mercancía como mayoristas a pequeños talleres. Miles de estos aparatos llegan cada mañana, hacinados en viejas carretas, a los basureros que se reparten en diferentes lugares del mundo empobrecido, como este de Ghana. Según refiere Greenpeace, si la cantidad estimada de e-waste (basura electrónica) generada cada año se pusiera en contenedores sobre un tren, ¡sus vagones rodearían el planeta entero! El convenio de Basilea de 1989 acuerda prohibir la exportación de chatarra electrónica a terceros países sin su permiso. La realidad es que 172 países han firmado el Convenio pero, de ellos, tres, no lo han ratificado jamás: Haití, Afganistán y EEUU. Según la Agencia de Medio Ambiente del Gobierno de EEUU, solo en este país se desechan 40 millones de ordenadores al año. ….Alguien tiene que despiezar este tipo de materiales y como podemos ver en las fotografías, lo hacen a costa de su salud, seguridad, dignidad y derechos humanos. Lo mismo ocurre con el medio ambiente… Foto 1: Año 2010. Basurero electrónico en Accra, barrio Agbogbloshie (Ghana), también llamado Sodoma y Gomorra. Foto 2: Año 2010. Zona de quemado del basurero. Los cables de los ordenadores y otros componentes eléctricos se queman para recuperar cobre. A diario columnas de aire tóxico llenan el aire Columnas de humo tóxico. La mayoría de las personas que se encargan de este trabajo son menores de edad, los/as mas susceptibles a las sustancias tóxicas que derivan de la quema de los aparatos. No se ponen ningún tipo de protección lo cual les expone a dosis letales de sustancias químicas peligrosas como mercurio y plomo. Foto 3: Año 2010. Desmantelando los ordenadores que llegan de Europa y EE.UU. Aquí se separan las piezas. Los discos duros y placas reutilizables son separadas, el resto se tira al fuego. Estos dos menores han encontrado trabajo con la llegada de un cargamento de ordenadores comprados por unidades: a 1 Euro cada uno. Foto 4: Año 2010. Mujeres limpiando carcasas de baterías para conseguir plástico para reciclarlo en sillas. Trabajan de 6AM a 6PM por alrededor de 4 Cedis, unos 2€. Trabajan protegidas con guantes pero en la imagen, un par de ellas se quitan el guante derecho para limpiar mas rápido, aun sabiendo los riesgos para la salud y que pueden sufrir cáncer. SERIE 2: EL HAMBRE Y LA SOBERANIA ALIMENTARIA. El hambre en el mundo es un hecho que nadie puede negar, lo que mucha gente no sabe es que hay alimentos suficientes para la humanidad, pero no se distribuyen de forma adecuada. La producción de cereales y alimentos a nivel mundial se ha triplicado desde los años sesenta y la población a escala global se ha duplicado, pero se siguen dando situaciones de hambruna y desnutrición y son los países empobrecidos los que más la padecen. Los factores que explican la situación están estrechamente relacionados con la imposibilidad para acceder a ellos por parte de las personas más vulnerables debido al sistema de producción y consumo generado e impulsado por los países enriquecidos: falta de inversión en agricultura; las políticas comerciales de los países desarrollados que fomentan la competencia desleal mediante la bajada de precios, con la consiguiente ruina de las y los agricultores locales; el cambio climático (generado principalmente por los altos niveles de contaminación de los países del norteenriquecidos) que conduce a una mayor carencia de agua y degradación del suelo; la subida de los costes de generación de energía y la repentina demanda masiva de biocombustibles, que ya no se destinan a la alimentación; la subida del precio de los alimentos y en especial, de los cereales básicos… Este modelo de agricultura no sólo tiene sus consecuencias en el Sur, sino también en las comunidades del Norte, acabando en ambos lados del planeta con una agricultura familiar y un comercio de proximidad vital para las economías locales, promoviendo una creciente inseguridad alimentaria con una dieta que se abastece de alimentos manipulados con insecticidas y conservantes de dudosa salubridad que recorren miles de kilómetros, contaminando a su paso, antes de llegar a nuestras mesas. Foto 1: Año 1993. Familias indígenas del norte de Guatemala bajan a las regiones de la costa del Pacífico a trabajar en tareas agrícolas. En la recogida de cebollas trabaja la familia de Hernando, indígenas del Quiché Foto 2: Año 2006. En EEUU hay 6 mill. de inmigrantes ilegales de origen latino, la mayoría de ellos empleados por compañías americanas en sectores como la agricultura, servicios o la construcción. En California el salario mínimo son 6,75 dólares por hora durante más de 10 horas al día. Esto provoca una gran inmigración desde los estados del sur de México, Oaxaca y Chiapas. Algunos trabajadores son contratados en origen para el sector agrícola en EEUU y suelen estar mejor pagados Foto 3: Año 1992 .Las grandes extensiones de cultivo en Guatemala están en la vertiente del Pacifico. Hasta allí son llevados los indígenas de la zona montañosa, como temporeros. Trabajan toda la familia para redondear un mísero salario. Foto 4: Año 1995. Las terrazas de las montañas de Luzon no permiten maquinaria y no se planta el arroz con semilla sino que se transplantan pequeñas plantas dentro del agua de los arrozales. Tarea que emplea a menores que pronto abandonaron la escuela. SERIE 3: GLOBALIZACIÓN / DESLOCALIZACIÓN Mientras las firmas internacionales de moda y de coches y las grandes cadenas de distribución seducen a su clientela con la actualización constante de sus diseños y los bajos precios de sus productos, obreras de China, Marruecos, Bangladesh, México, Honduras, Bangladesh o Rumanía viven rodeadas de prendas de ropa y piezas de coches que confeccionan durante más de 12 horas diarias, a cambio de salarios que apenas cubren sus necesidades más básicas. ¿Nacemos para consumir? ¿Nos educan para consumir? ¿Según crecemos, adquirimos el hábito de consumir sin medida? La presión del mercado, utiliza sus mejores estrategias para generarnos el sentimiento de necesidad de continuar consumiendo, lo que genera a su vez esclavos y esclavas del consumo en norte y esclavos y esclavas de en la producción, en los países empobrecidos… La deslocalización de la producción de ropa a países económicamente empobrecidos se aceleró en los años 90, momento en el que se consolidó un modelo de negocio caracterizado por la subcontratación de proveedores. Las grandes marcas, que en el pasado producían su propia ropa pasan a ser empresas que diseñan, distribuyen y comercializan prendas fabricadas en todo el mundo, en talleres y fábricas que son propiedad de terceros. Para competir en este sistema, que externaliza los costes laborales en países con mano de obra barata, incluso las pequeñas firmas de moda también se asocian y adoptan el mismo modelo de negocio. El gran éxito de firmas internacionales como H&M o Zara (del grupo Inditex) no se entendería sin el abaratamiento del coste de sus productos a partir de la deslocalización de buena parte del proceso de manufactura. Esta situación es similar a la industria de la automoción, o a la de la explotación florícola, entre otras. Estos empleos que suelen contar con el pleno apoyo de los gobiernos locales, están mal remunerados, son precarios y además, provocan daños importantes a la salud de las personas que trabajan en las cadenas de producción, que además, suelen ser generalmente mujeres. Si los efectos de la deslocalización afectan a las y los trabajadores del Sur, supone también un impacto negativo en los puestos de trabajo del Norte que van despareciendo. Foto 1: Año 2003. Fábrica de ropa en Narayanganj (a 30 km al sur de Dhaka), tiene 280 trabajadores, le faltan hasta las más mínimas medidas de seguridad e higiene Foto 2 Año 2003. Fábrica de prensa de vestir. Trabajadores/as protestan por los incidentes del 14 de noviembre en Narayanganj (30 km al sur de la capital, Dhaka), donde la policía mató a muchos trabajadores/as cuando exigieron el pago de salarios de los tres meses atrasados y el pago de la bonificación de la festividad de Eida. La pancarta dice: “La muerte de trabajadores/as es inhumana. Demandamos el pago de los salarios atrasados”. Foto 3 Año 2003. Fábrica Textil Monamo en Sri Lanka. Control del tiempo de producción. Esta es una de las fábricas que tiene unas de las mejores condiciones laborales del sector. Tienen reuniones sindicales para discutir problemas. La fábrica esta situada en un área industrial y proporciona transporte a las y los trabajadores. De las 1.200 personas en plantilla, el 83% son mujeres. El salario promedio es de unas 5000 rupias ( 50$) para las personas recién contratadas, y un extra de 100 rupias por productividad adicional o las horas extra. La ley establece que las horas extras de trabajo son voluntarias, pero hay una cierta presión e inseguridad de ser despedido si no se trabaja extra cuando sea necesario. En general, las grandes fábricas cuentan las horas extras que se hacen y pagan 1, 5 veces más que una hora normal. Frecuentemente los sábados se trabaja medio día, pero depende de las demandas de la producción. Foto 4: Año 2004. Hempel LTD es una de las fábricas de ropa mas grandes de China y produce prendas de moda para compañías como la española Zara, la Sueca H&M y otras americanas. Hempel tiene mas de 2.200 trabajadores, de las que el 85% son mujeres. Un salario normal son unos 800 Yuanes (100 U$)/mes, que está por debajo de la media del salario mínimo en China. Un salario bajo en zonas rurales de China es de 1 U$/ día. Hoy día, la exportación de prendas de ropa desde China a Europa supone unos 60.000 millones euros. Las previsiones para China son que puedan llegar a duplicar su producción textil, cuando las cuotas por importación establecidas por los EE.UU a los países Asiáticos desaparezcan. Se espera que la industria textil desaparezca en una década de las zonas “ricas” de Europa y EE.UU. La famosa Levi’s, ya ha cerrado su última fábrica en América. En 1980, había 264 en este país. Foto 5: Año 2004. Las trabajadoras de Hempel (China) comienzan a las 8:00 Am. La mayoría de ellas solo tienen un minuto andando desde el albergue donde viven hasta su puesto de trabajo. Para poder dormir y descansar un poco más por la mañana, la mayoría de ellas desayunan mientras caminan hasta el trabajo. SERIE 4: LA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO: las violencias contra las mujeres Las mujeres como los hombres somos esenciales para el progreso social, económico y cultural de las comunidades y los países. Somos la mitad de la población mundial y como personas, como seres humanos, tenemos derechos. A pesar de ello las estadísticas muestran que en todas las poblaciones del mundo, tanto en las del Norte como las del Sur todavía no se ha logrado que podamos ejercer y disfrutar de nuestros derechos en igualdad de condiciones con los hombres, lo que supone un obstáculo para la consecución de un desarrollo humano sostenible y un mundo donde impere la equidad, la tolerancia y la responsabilidad compartida. No es casual que de las personas que viven en situación de pobreza, mas del 70% este constituido por mujeres. No es casual que los índices de alfabetización sean muy inferiores entre las niñas. No es causal que, si bien, muchas mujeres en el mundo lleven el peso de la agricultura sobre sus hombros, ostenten solamente el 1% de la tierra en el mundo. No es casual que haya tan pocas presidentas de estados y países o que las mujeres, según datos del INE de 2012, sigamos ganando un 22% menos por un trabajo de igual valor. No es casual que a nivel estatal, hayan sido asesinadas desde 2002 casi 700 mujeres. Todo esto no es casual. Si escarbamos un poco, nos encontramos con causas de fondo incómodas y difíciles de afrontar. A las mujeres se nos exigen roles y posiciones diferentes respecto a los hombres en la sociedad. Las relaciones de género son desiguales; ellos ejercen el poder y nosotras sufrimos la subordinación. No es lo mismo ser una mujer en India, en Mozambique, Bolivia o Donostia pero a todas nos une la condición de ser mujeres en un mundo gobernado por y para los hombres. Las políticas neoliberales, el capitalismo, se han beneficiado de estas desigualdades de género. Más aún, sin estas relaciones desiguales no hubiesen podido mantenerse. Uno de los exponentes más claros lo encontramos en el crecimiento del trabajo constante, invisible y gratuito de las mujeres en el hogar. Trabajo que no para de crecer y ampliarse gracias a la famosa crisis, que no hace más que recortar programas sociales que vuelven a recaer en las mujeres…. Habitualmente, la caída del sol anuncia el final de la jornada laboral para los hombres, pero para las mujeres que además de en el hogar, trabajan también en el mundo remunerado, supone la vuelta a casa: a cocinar, a limpiar, “a cuidar” de nuevo… la jornada de trabajo se amplía de forma casi infinita… No podemos olvidarnos de que a estas situaciones hay que sumarles las realidades de acoso sexual laboral, desprestigio sobre el cargo ostentado por el hecho de ser mujer, el lastre de la violencia machista, o el tráfico sexual y la mercantilización del cuerpo (de manera explícita a través del ejercicio de la prostitución o implícita a través de los mensajes publicitarios y los medios de comunicación). La igualdad de género es un factor determinante de importancia crucial ya que las consecuencias negativas de la discriminación y la desigualdad que sufrimos las mujeres repercuten en todas las comunidades y sociedades, tanto en las del Norte como en las del Sur. Independientemente del lugar del que estemos hablando, son siempre las mujeres y niñas las que padecen las peores situaciones, por el único motivo de su condición de mujer. Foto 1: Rio Pokhara, Nepal. Mujeres trabajando de porteadoras en una cantera del distrito de Pokhara. Trabajan de 7a.m. a 4p.m. (9 horas) por 100 rupias nepalís (1,5$). Foto 2: Cavite, Playa negra, Filipinas. Neila y sus familiares recogiendo almejas de los campos de cultivo. Neila es una mujer abandonada que debe recoger almejas con sus hijos para conseguir algo de dinero y comer de vez en cuando. Sus problemas a la hora de conciliar vida familiar y laboral son de dimensiones apabullantes. Carga con la guardería a cuestas, como un caracol. Lleva dos biberones en el pecho y el saco de almejas amarrado a la cintura. A miles de kilómetros, otras mujeres afrontan diferentes problemas. El derecho a conciliar trabajo y familia ha presentado credenciales como problema político de primer orden en las economías desarrolladas y está en las agendas políticas de todos los partidos. Foto 3: Año 2000. Sólo 50 mujeres trabajan en el interior de la mina en España y todas en la categoría de ayudante de minero. El derecho de las mujeres a trabajar en el interior de la mina, hasta hace un decenio prohibido, se ganó en un juicio ante el tribunal constitucional en 1993 por Conchi Rodríguez. Se derribó uno de los últimos muros de la masculinidad, la mina. De los 1000 mineros del pozo Santiago, 11 son mujeres, todas con la categoría de ayudante de minero. Soledad sale de la planta tres del pozo minero de Santiago en Asturias. Empiezó a trabajar en la mina porque estaba en desempleo y en su familia son mineros. Está casada y tiene dos hijos. Foto 4: Filipinas. Prostitución. SERIE 5: TRABAJO INFANTIL: Infancias robadas. El 20 de noviembre de 1989 se adoptó una decisión histórica, cuando la mayoría de los y las dirigentes de todo el mundo, exceptuando Somalia y los Estados Unidos, aprobaron la Convención sobre los Derechos de la Infancia. La Convención es un tratado de las Naciones Unidas y la primera ley internacional sobre los derechos de niños y niñas que es jurídicamente vinculante, es decir, que es de obligado cumplimiento. Tiene 54 artículos dirigidos a la protección y desarrollo de niños y niñas que son indivisibles, interdependientes e interrelacionados. El artículo 32 de la Convención, se refiere a la protección de la infancia ante el trabajo. Las niñas y niños deben estar protegidos contra los trabajos peligrosos para su salud, o los que les impidan acudir a la escuela. Se establece también una edad mínima para trabajar. Por ejemplo, a nivel estatal, un/a menor puede trabajar a partir los 16 años y en India, a los 14 años (en el sector minero, a los 18 años). Si se trabaja, se establecen unas condiciones apropiadas en los horarios y condiciones de trabajo. Invertir en los derechos de la niñez es una responsabilidad, pero también una oportunidad. Es una responsabilidad porque la pobreza, la desnutrición y, en general, las penurias y privaciones, impiden el desarrollo pleno de las capacidades de los niños y niñas. Y es una oportunidad porque por medio de una mejor nutrición, de la atención primaria de la salud, de la educación y de la protección se logran avances mucho más significativos y duraderos que en casi cualquier otra esfera del desarrollo. A pesar de que la mayoría de los países y estados firmen esta Convención, el trabajo y explotación laboral infantil es una realidad en muchos lugares del mundo. Entre 5 y 8 millones de niñas y niños trabajan en el mundo en condiciones de esclavitud infrahumanas (Save the children, 2013). Múltiples empresas locales e internacionales se benefician de la mano de obra infantil…. Niños y niñas trabajan para el consumo de los países enriquecidos en canteras picando piedras en Benin, en minas de carbón en Brasil, extrayendo diamantes en Sierra Leona y coltán en la Republica Democrática del Congo, elaborando ladrillos en India, extrayendo plata y estaño en Bolivia… Foto 1: Año 1997. Las curtidoras de Fez (Marruecos) emplean a menores en trabajos peligrosos para la salud, como el de pisar pieles en pozos con diversos ácidos y cal para la elaboración de artículos de cuero, que los turistas compran a bajo precio. Foto 2: Año 1994. En la India hay más de un millón de niñas y niños trabajando en las fábricas de ladrillos. Para muchos de ellos, este trabajo no es remunerado porque es considerado como parte de la cuota del trabajo de sus padres. Varias organizaciones de Pakistán e India que luchan contra la explotación infantil han conseguido liberar a cientos de niñas y niños (algunos de 5 o 6 años) de estas fábricas. La foto fue tomada en Bengal, frontera con Bangladesh. Foto 3: Año 1993. En las minas de oro de la selva de Bolivia, se emplea a los niños/as por su movilidad en el interior de los estrechos y precarios túneles. Fuera, los hombres lavan la tierra buscando oro. En Perú, Colombia y Bolivia se han descubierto cementerios clandestinos de niños/as muertos en las minas por las condiciones duras de trabajo o por ir a cobrar su ya menguada paga. Foto 4: Año 1993. A la región de Esmeraldas de Muzo (Colombia) emigran los desamparados, pobres y gente buscando fortuna, de toda Colombia. Por el río minero bajan toneladas de tierra desperdiciada por las empresas que explotan las minas de esmeraldas y es allá donde miles de buscadores se apilan intentando encontrar el sueño verde que les saque de ese mundo de trabajo durísimo, donde reina la violencia, el alcohol y la prostitución. Entre los miles de hombres hay decenas de menores trabajando. SERIE 6: LOS FLUJOS MIGRATORIOS. Con el término “emigrar” entendemos un cambio de lugar de residencia, establecerse en un lugar diferente del que se es originario por unos u otros motivos. Puedes desear vivir en otros países, conocer otros lugares, culturas, gastronomías… Pero, ¿y si lo tuvieras que hacer para trabajar? Trabajar no para satisfacer tu espíritu aventurero, sino para comer tú y dar de comer a los tuyos. En esta situación se encuentra la mayoría de inmigrantes de países empobrecidos que nos encontramos en nuestras ciudades. ¿Nuestra percepción sobre la inmigración es igual cuando nuestra juventud es ahora la que se ve obligada a emigrar a Alemania, Brasil o Canadá? La principal razón por la que han emigrado, es para tener una vida mejor de la que tenían en sus países de origen, normalmente empobrecidos a causa de la explotación colonial que sufrieron por parte de los países ricos y que aún hoy en nuestros días, siguen sufriendo. Aquí entrarían los llamados “factores de expulsión” que se unen a Gobiernos incapaces de ofrecer nada mejor a su ciudadanía: - Las fábricas y empresas que allí instalamos pagan salarios ínfimos que no colaboran al desarrollo de las regiones, más bien al contrario, colaboran en que dichas zonas no se desarrollen ni en cuanto a Derechos Humanos ni en cuanto a lo que a economía sostenible se refiere. - Dichas fábricas y compañías, contaminan lo que aquí no se les permite debido a legislaciones más laxas para el respeto al Medio Ambiente. - También generan desplazamientos de población, conflictos con grupos armados e incluso refugiados climáticos debido a la apropiación de recursos naturales. Por eso, no debemos ver la emigración sólo como un problema de los países empobrecidos, sino un problema en el que todos tenemos algo que ver. Deberíamos comprender las cuestiones migratorias, alentar el desarrollo social y económico a través de la migración, destacar la riqueza de la diversidad cultural y defender la dignidad y el bienestar humano de las personas inmigrantes. Foto 1: Año 2004. Inmigrante ilegal herido por las piedras lanzadas por la guardia civil en la valla de acceso a Melilla. Fotografía de S. Cámara. Foto 2: Año 2004. Un joven camerunés intenta saltar la valla que separa África de Melilla por Beni -anzar. Fotografía de S. Cámara. Foto 3: Año 2005. Valla fronteriza Tijuana –EEUU. El número de inmigrantes muertos al tratar de cruzar la frontera, asciende a 3500 en los últimos 10 años. Foto 4: Año 2006. Grupo de emigrantes mejicanos dejan el poblado de Sasabe en Sonora para entrar de manera ilegal en el desierto de Arizona. Tendrán que caminar durante varios días y noches hasta el punto donde “el Coyote” y otro grupo esperan para ser transportados hasta su último destino en una ciudad de los EEUU. Allí pagarán al coyote unos 1.200 -1500 dólares por persona