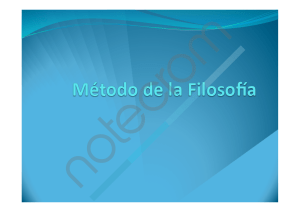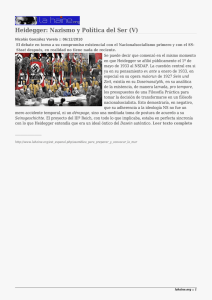Edición PDF - Editorial Abierta FAIA
Anuncio

Table of Contents Copyright 3 Autores 4 El panafricanismo y nosotros, en el siglo XXI 5 Hacia el Ereignis. Aportes de la conferencia “Das ... 16 Un modelo de un pensar intercultural: La reducción ... 25 Ecosofía andina: Un paradigma alternativo de convivencia ... 49 La sagrada flor americana 85 Tras las Huellas de Manuel Zapata Olivella 112 Complicidad ontológica entre la muerte de Dios ... 134 La vida extranjera: Reflexiones acerca de “El ... 146 El pensamiento radical y su dimensión Afroplanetaria 160 Mandela, los Bantúes y la paz en Colombia 193 Venezuela: la necesidad de una revolución en la ... 199 2 Copyright FAIA | Escuela del Pensamiento Radical Copyright © 2013 FAIA Compilador: Fernando, Proto Gutierrez Este libro puede ser utilizado exclusivamente con fines educacionales o promocionales, siendo su distribución gratuita. La edición en línea también está disponible para este título. Para obtener más información, póngase en contacto: +54-11-15-34932037 o [email protected] Si bien se han tomado todas las precauciones en la edición de este libro, FAIA y los autores no asumen responsabilidad alguna por errores u omisiones, o por los daños que resulten del uso de la información contenida en el presente documento. 3 Autores Ababacar Fall-Barros Carlos Manuel Zapata Carrascal Eugenio Nkogó Ondó Fernando Proto Gutierrez Josef Estermann Marcelo Colussi María Eugenia Jordàn Chelini Matías Mattalini Nicolás Ramón Contreras Hernández Ricardo Pobierzym Sergio Boada 4 El panafricanismo y nosotros, en el siglo XXI Ababacar Fall-Barros (*) Traducción del francés por: César Quintero Quijada Con motivo del quincuagésimo aniversario de la creación de la OUA (Organización de la Unidad Africana), ahora UA (Unión Africana), se habló mucho del panafricanismo. Nosotros, en este contexto, sin tratar de reescribir la historia y sus incidentes, nos contentamos con hacer algunos recordatorios históricos con respecto a su nacimiento y objetivos, antes de abordar las perspectivas actuales y futuras. 1. Algunos recuerdos históricos del panafricanismo El panafricanismo nació de los flancos de la opresión, con el advenimiento de la esclavitud desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Pero donde hay opresión hay lucha y resistencia, los negros que sufrieron esta situación inhumana nunca se han rendido, ni bajaron la guardia. Es por esto que en Brasil, los esclavizados en rebelión crean en la primera mitad del siglo XVII hasta el siglo XVIII, la República de Palmáres. Pero en Haití, después de una revolución épica dirigida por Toussaint Louverture y Dessalines, fue fundada la primera república negra. Estos acontecimientos ayudan a fomentar la conciencia de la diáspora en los Estados Unidos, Europa y África, llevando a la creación de un movimiento político donde se plantean una serie de ideas y reivindicaciones a través de varios congresos (1919, 1921, 1923, 1927 y 1945) de los cuales los mas visibles eran; Henry Sylvester Williams, Marcus Garvey, Williams E. B. Dubois, Anthenor Firmin, Nandi Azikiwé, George Padmore, Francis Kofie , Kwame Nkrumah. Durante estos congresos y en sus conferencias, se hacía mucho hincapié en los objetivos que giran en torno a la solución de los problemas derivados del colonialismo, la solución pacífica a la dominación, el respeto de los derechos humanos, para ello la columna vertebral tenía 5 como contenido un nuevo marco para la cooperación internacional. Resaltamos que Lamine Senghor y Garang Kouaté, son combatientes panafricanistas por muchos años victimas del ostracismo colonialista y neo-colonialista. En el 5 º Congreso (según Philippe Ouedraogo), un joven de Sierra Leona Marcus Grant, plantearía una “salida programática”, que decía mucho acerca de la voluntad de los líderes del movimiento para escapar de la dominación colonial: "No queremos morir de hambre por más tiempo, mientras trabajamos duro para apoyar al mundo, con nuestra pobreza y con la ignorancia, para beneficiar una aristocracia falsa y para un imperialismo desacreditado. Condenamos el monopolio del capital, del enriquecimiento per se y de la industria privada sólo para beneficio propio…..Vamos a presentar una denuncia, iniciar llamadas y continuar con la justicia. Vamos a hacer que el mundo escuche la realidad de nuestra condición. Vamos a luchar en todas las formas posibles para la libertad, la democracia y la mejora de nuestra condición social. " La lucha por el reconocimiento de los legítimos derechos de los pueblos negros de África y de la Diáspora, desde el final de las dos guerras mundiales, se aceleran los esfuerzos para lograr la independencia africana. Por lo tanto, excepto en Etiopía y Liberia en los años 60. La mayoría de los países africanos al sur del Sahara, consiguieron la independencia. Angola y Mozambique en 1975. 2. De la actualidad del panafricanismo en el siglo XXI Detrás de la independencia, grandes militantes panafricanistas tales como: Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, David Diop, Sekou Toure, Mamadou Dia, Patrice Lumumba, Modibo Keita, Frantz Fanon, Djibo Bakary, Nelson Mandela, Tidiane Baidy Ly, Samba Ndiaye, Thomas Sankara, donde todos ellos han aportado sus convicciones, hoy en sus tumbas(excepto Mandela que está aun entre nosotros) después de haber hecho frente a la adversidad y a las vicisitudes de la vida, otros grandes hombres habrían retomado el camino de al lado, con otros panafricanistas seriamente comprometidos por un África en el camino de la salvación panafricanista. Pero, al mismo tiempo, los falsos 6 panafricanistas, colonizados de la cabeza a los pies, exteriormente los valores humanos negros estaban mas alineados con la defensa de los intereses de la ex-potencia colonial. Entre ellos uno que ha ido a tocar la puerta del movimiento para contribuir diligentemente a reclutar tropas del África occidental durante la Primera Guerra Mundial 1914/1918. De esta manera, dos personajes, Blaise Diagne y Senghor adquirieron status quo colonialista, básicamente en contra de la idea de la independencia, asestaron un nefasto golpe al movimiento del panafricanismo. Se puede comprender por la vía de la consecuencia, que sean resistentes a todo lo que concierne a la enseñanzas de las lenguas nacionales africanas. No nos dicen que “ Senghor ha organizado involuntariamente el fracaso del continente en la Unidad Africana”. No dejamos de hacer politiquería y palabreríos, evitando sorprenderse por los aliados y sus circunstancias. “Senghor, todo negativo” decían dos de nuestros compatriotas, después de su muerte. El siempre organizó voluntariamente el fracaso de la unidad africana, por intereses criptopersonales. ¿Por qué no quería ver a Cheikh Anta Diop, incluso ni en fotografía?. Porque simplemente este último amaba al África y le hacia sombra en lo concerniente a los “falsificadores de la historia”. Es por ello que los padres fundadores del panafricanismo han hecho un trabajo importante por sentar las bases de la lucha, por un África libre e independiente, que no es lo mismo, lo hecho por alguna élite traicionera que por mucho tiempo han retomado el lugar de los antiguos gobernadores de las colonias. Sobre todo en el África francófona. Y lo menos que podemos decir es que los padres y los principales líderes del movimiento a finales del siglo XX, no deberían estar satisfechos con la situación del movimiento en el que están. Tanto desde el punto de vista del compromiso político militante, como desde el punto de vista del progreso económico y social. Porque en cuanto al desarrollo del pensamiento, el desarrollo del progreso científico-técnico y de la legislación internacional, África está por debajo de la situación en la que debería estar, en el concierto de las naciones. Sobre todo, teniendo en cuenta el potencial que tiene en términos de recursos humanos, la agricultura, la minería, el agua, etc. Pero ¿cuáles son las causas? La responsabilidad de nuestros propios hermanos, en primer lugar, comprometidos sin ninguna duda. 7 Por eso frente al legado político de los primeros panafricanistas que lucharon por el delito de la esclavitud, el colonialismo y luego de otros políticos asimilados y formateados para defender los intereses neocoloniales egoístas, han dado la espalda a los intereses de sus pueblos y de sus naciones. Los portadores de las ideologías efímeras (“Negritud”,“Francofonía”) estas ideologías vinieron a corromper las élites y los pueblos o a conspirar para matar a los que tenían posiciones progresistas (tales como; en Camerún Felix Moumie, Osando Afana, Ernest Ouandie, Amilcar Cabral en Guinea y Cabo Verde, en Chad Bono, Sankara, Gaddafi, etc.), Gbagbo, afortunadamente, todavía está allí para sacar al África de la miseria y la pobreza. Apoyado en esta ocasión por parte de sus patrocinadores políticos de Occidente que han encontrado en su colaboración, un regalo del cielo para proseguir la explotación secular de África. Así que desde todo punto de vista, África estará tocando fondo en cualquier momento. Además de Modibo Keita, Nkrumah, Sekou Touré y otros, en lugar de inspirarse en las enseñanzas de '' Los fundamentos económicos y culturales de un Estado Federal Negro para África'', libro del gran panafricanista Prof. Cheikh Anta Diop, para estimular un desarrollo autónomo armonioso, antes de pensar en producir en el exterior, falsos panafricanistas que solíamos llamar “listos para repetir”, ayudando a colocar al África en el campo del neoliberalismo destructivo. En la actualidad, estamos bajo la influencia de la ideología de Berlín (1885) y Fashoda (1898). El retorno de la política de las cañoneras, el ambiente de politiquería es evidente, no podemos dejar de decir con David Diop, el poeta Dimbokro (masacre en la ciudad del mismo nombre Dimbokro, en Costa de Marfil y Populo-condor) que es “La ronda de las hienas alrededor de los cementerios”. Por lo que dijimos recientemente “el efluvio del petróleo, el brillo del oro, los minerales de uranio, el coltán, el cacao, le hacen perder la serenidad”. Francia y sus aliados en Occidente bajo falsas pretensiones articuladas en otro lugar, no dudan en atacar, Costa de Marfil, Libia (país libre e independiente), antes de la intervención maquillaje en Malí, bajo una supuesta “solidaridad humanitaria'' traicionada por el mandato sobre la fecha imperativa para la organización de las elecciones presidenciales, el próximo mes de julio. 8 La reciente declaración del Presidente Hollande sobre la situación en Malí (''Voy a ser implacable en el respeto del calendario electoral''), que ha denunciado enérgicamente Aminata Traoré, ex ministra de Cultura en su país, Malí, refuerza la tesis de los que hablan de la recolonización de África. Las elecciones hacen parte de la soberanía de un Estado, es inconcebible que un país extranjero (así sea amigo), pueda reclamar un derecho a intervenir en este ámbito. Este es un aspecto horrible de la realidad de la “soberanía africana” en el siglo XXI, ni siquiera se da una oportunidad a los panafricanistas para mostrar su solidaridad con la República Saharaui Democrática y Nueva Caledonia, como parte de su lucha por la liberación. Y si ninguno de los “panafricanistas en el poder'' se ha atrevido a levantar un dedo para denunciar el comportamiento de François Hollande y dar apoyo a Aminata Traoré, se demuestra a la luz que estamos delante de gobernadores negros a la orden y complacientes. 3. Panafricanismo y perspectivas En este momento “el renacimiento africano” se menciona a menudo cuando se trata de panafricanismo. Es interesante hablar de este concepto, pero no como una opción atractiva para los “listos para repetir'', que se apresuran al refrito de todo lo que sale de los laboratorios de ideas de los pasillos del FMI y del Banco Mundial. Como estas muestras “Democracia, Competitividad, Crecimiento,” etc. El renacimiento africano es inconcebible fuera de los proyectos políticos de África para liberarse. Pero aquellos que son sobre cuestiones de actualidad política en nuestros países, son descalificados en su mayor parte, por hablar sobre el renacimiento. “ La democracia liberal, tal como se define en occidente, no la queremos más. Preferimos hacernos la pregunta de cómo democratizar de otra manera, dando un verdadero control a los ciudadanos''. (Aminata Traoré, en Rue89). El espíritu de “la democracia bajo el árbol de la palabra'' ha sido sustituida por elecciones fraudulentas entregadas por una elite que se niega a salir de su centro de poder. El panafricanismo no debe ser mas el asunto de una elite, pero si el asunto de las personas que producen la riqueza social. Los habitantes de las ciudades y pueblos están excluidos 9 de las decisiones políticas en este momento. Solicitados en las contiendas electorales, ebrios de promesas, se les pide de inmediato volver a sus lugares, sin poder influir en las decisiones a partir de ese momento. En lugar de una verdadera democracia participativa, se nos ofrece una “democracia señuelo”. Es decir, una democracia truncada, supervisada por tanques, bayonetas y granadas. Frente a una democracia que funciona al revés, debemos preferir la democracia sensación que se ha probado en nuestros ancestros africanos (consenso bajo el árbol de la palabra), y en la América del Sur, como la que se inició en el municipio de Porto Alegre. Se señaló a Brasil, Venezuela y Cuba, entre otros. Creemos que que lo que se obtiene con el “Consenso bajo el árbol de la palabra'', no se puede conseguir con el'' Consenso de Washington''. Especialmente los resultados observados en el campo del desarrollo económico y social de estos países, son inconmensurables con los obtenidos en el Sur. Esto incluso en Occidente. Es por eso que siempre hemos sostenido que los activistas pan-africanistas no deben ignorar las experiencias que ocurren en estos países del sur. Así es como siempre hemos creído que la lucha de los que luchan en el sur, nuestra. Así que nuestra solidaridad con los países del Sur se han instalado en un componente del panafricanismo, que tiene grandes comunidades llamados'''' afrodescendientes no deben faltar. '' El venezolano dice:'' Nuestro Norte es el Sur''. De hecho, un sinnúmero de comunidades de ascendencia africana, que fueron deportados durante la esclavitud, viven en el Caribe, Cuba, Venezuela, Colombia, Bolivia, México, Países Bajos, etc. Y sólo imaginar … hasta los Andes. En cuanto a Garífunas, parece que esta es la única comunidad de descendientes afro-caribeños que nunca habían conocido la esclavitud desde su instalación en América Central. En algunos países (parece), los descendientes de africanos constituyen la mitad de la población. Dado que el ideal de la democracia, la libertad, el progreso y el desarrollo con el apoyo del panafricanismo, debemos ser solidarios con los pueblos de esos países con los que compartimos, el sufrimiento, la lucha por la emancipación, por siglos. Sobre todo porque el propio presidente Hugo Chávez, quien consideró afrodescendiente, lo ha hecho todo en su vida al trabajar por el fortalecimiento de los lazos históricos, políticos y económicos entre América del Sur y África. El África 10 y América Latina, la cumbre que ayudó a nacer el Festival Cultural con los Pueblos de África, constituye una muestra. 4. Del sobresalto de los verdaderos panafricanistas Ante la situación caótica en que se encuentra nuestro Continente, ¿como hacer para “conseguir otra África posible”?. Pensamos y creemos que el militante panafricanista y activista por la recuperación de la verdadera independencia y soberanía de África, debería movilizarse y rechazar ser la estela de los teóricos atrasados, los líderes de todos los partidos políticos deben ser venidos del pueblo. Por supuesto, debemos romper con la élite de (el mundo de la política, sindical, económica, falsos morabitos confundidos), porosos a los encantos del neoliberalismo que lo explica todo por “la complejidad de la sociedad africana” y otros fenómenos, que sirven para capitular, ante los peligros que nos enfrentamos. La generación más joven de Panafricanistas, debe poner la cabeza sujeta en el tema de la agricultura, y no dejarse llevar por las teorías y conceptos huecos, sin sentido en el contexto de nuestra realidad de PPTE (Países pobres altamente endeudados). ¿Crecimiento con qué? Con que medios de producción debemos tener el crecimiento, en un momento donde nos hace falta electricidad por todas partes. En Senegal se suele decir que en 1960 nuestro PIB era superior al de Corea del Sur sin darse los indicadores que lo causan. El principal indicador desde nuestro punto de vista, es la domesticación de nuestra soberanía e independencia de nuestra antigua potencia colonial. Siempre nos hacemos estas preguntas y se la hacemos a nuestros economistas, generando soporíferos debates, sin porvenir: ¿Cómo nos podemos desarrollar si nuestra economía (moneda, banca, agricultura, industria) están todavía en manos de los grupos de presión nacionales apoyados por el poder colonial?. Creemos que mientras la elección no se concrete, debemos determinar nuestras prioridades (la autosuficiencia alimentaria o la agroindustria, a continuación), tratar luego con Japón, Brasil, China, India, Alemania, Corea del Norte, Irán, es utópico hablar de desarrollo y mucho menos de crecimiento o de la competitividad que existe sólo en la mente de los “estadísticos motivados”. En nuestra subregión, de muchos países regados por kilómetros de ríos, tenemos que seguir 11 importando grandes cantidades de arroz, cebolla, tomate, trigo, etc. Malí, que estaba en el camino correcto, hace un buen número de años antes de la crisis, era en gran parte autosuficiente en cereales (arroz, mijo, combinados). En una reciente contribución, destacamos que: la ugandesa Rhoda Peace, que coordina Tumusiime, en la Unión Africana, con el tema'' Construyendo autosuficiencia alimentaria para la aplicación del calendario 2063 y la seguridad alimenticia nutricional”, estaría interesada en el estudios de esta realidad como “caso de estudio”. Después de volver a la agricultura para colocar el problema de la erradicación del analfabetismo y su corolario de la enseñanza de las lenguas nacionales, a la querida UCAD en homenaje a Cheikh Anta Diop, debe seguir. A este respecto, sobre la base de los logros científicos e históricos de Cuba para erradicar este mal, podría ser una realidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en menos tiempo (en 2017) que aquel de la edad de nuestra independencia. Cuba y Venezuela tuvieron éxito en menos tiempo. No hacer caso de los logros científicos y técnicos en el nombre de la ideología o de un falso pretexto de la politiquería, sería como negar la realidad de las Nuevas Tecnologías de la Información en el siglo XXI. Cuba no impidió la voluntad de algunos laboratorios de EE.UU. para beneficiar al pueblo estadounidense por el éxito de Cuba en el campo de la biotecnología médica. La teoría sin práctica es estéril. Algunos líderes políticos africanos han aprendido por su propia cuenta. Los campesinos pobres no se preocupan por las “teorías del PIB y el PNB, el crecimiento de 2 dígitos” etc. Un Panafricanismo de los pueblos que está ahora en construcción, debe hacer comprender que una de las causas de su desgracia es debida al sistema '' Golo di di bahía baabun Dunde'' (el mono cultiva y el gorila se apropia). Sin ese idioma, sin la fusión con ellos, será difícil de lograr nuestros objetivos, incluyendo la destrucción del siniestro Pacto Colonial que habla de (LOS ACUERDOS DICHOS DE COOPERACION TECNICA Y MILITAR), sobreviviendo mas de 50 años y firmado entre Francia y algunas de sus antiguas posesiones coloniales. Acuerdos en los cuales luchan fuertemente los Profesores Agbohou y Seraphim, conocidos economistas de renombre, naturales de Costa de Marfil. He aquí un extracto asombroso del anexo II del PACTO firmado el 24 de abril 1961, entre Francia, Costa de Marfil, en compañía de Dahomey 12 (ahora Benín) y Níger. Mutatis mutandis, las disposiciones de este documento se aplican a todo el África, conectado a Franciáfrica "Artículo 1 Las materias primas estratégicas y productos mencionados son: Primera categoría: hidrocarburos líquidos o gaseosos; Segunda categoría: uranio, torio, litio, minerales de berilio y sus compuestos” Y el párrafo 2 del artículo 5 del presente anexo: "En cuanto a estos mismos materiales y productos, la República de Costa de Marfil, la República de Dahomey (Benín) y la República de Níger, a los fines de la defensa se reserva mediante venta con prioridad a la República Francesa, después de la satisfacción de necesidades de su consumo interno y la oferta por prioridad a través de ella”. ¿Como estos acuerdos podrían ser firmados y estar vigentes hasta nuestros días? Muchos abogados han protestado contra estas disposiciones. El Tribunal de Justicia Africano debería poner a derecho a todos los estadistas africanos que dejaron continuar con estas disposiciones odiosas. De todos modos el panafricanismo no puede ser revivido y densificarse, junto a una ignominia de esta magnitud. Pero lo que importa es que uno no debe confiar en los representantes de aquellos que se aprovechan de esta situación para cambiar el orden de las cosas. Sólo panafricanistas de nuevo tipo pueden asumir esta responsabilidad. Ya comienzan a surgir algunos de ellos. Prof. Sanoussi Diakité, Bertin Nahum, son algunos ejemplos. El primero fue clasificado como el cuarto puesto de los empresarios más innovadores del mundo, según un famoso diario canadiense. El segundo inventó una máquina de descascarado de fonio (cereal africano) en 8 minutos procesa 5 Kg contra las 4 h.30 que se hacía anteriormente. Este es un gran ahorro de tiempo para las mujeres de las poblaciones de África del Oeste). Estos dos ejemplos muestran que el genio está en las personas. Simplemente liberar las energías, “Que se abran cien flores y que compitan cien escuelas”. Así que a pesar de las vicisitudes del tiempo, hay motivos para la esperanza si tenemos confianza en el futuro y en la inventiva de nuestro pueblo. 13 Otra razón para la esperanza son los panafricanistas de la diáspora, herederos de Marcus Garvey y Nkrumah, por nombrar sólo algunos, que no fueron indiferentes al desarrollo de la lucha que tiene lugar en el continente. Siguen llevando la solidaridad en la lucha. Pero sin perder de vista que hicieron con su estancia en el Norte, haciéndola más útil en el Sur que en el Norte. Necesitamos todo el mundo piense en las inversiones, pero que las personas se pueden beneficiar de ellas, como es el caso de algunas localidades en Senegal. En el campo de la “economía deportiva”, un número de millonarios o multimillonarios del fútbol sobre todo, no están en esta dinámica. Algunos vuelven a nosotros antes o después del final de su carrera con los bolsillos llenos, decimos recientemente, pero “sin perspectivas claras acerca de su participación en el esfuerzo de desarrollo para un renacimiento africano, en el campo de la inversión útil, conveniente, para el beneficio de sus pueblos y de nuestros países”. Otros vuelven empobrecidos después de un mal gobierno autónomo. Los intelectuales de la diáspora también se encuentran en el mismo barco. ¿Cómo son estos maestros, estos médicos (con excepción de aquellos que ya han regresado como el Dr. Gaoussou Fadiga), que ofician en Europa, América del Norte y Asia? Cómo los bancos, ¿cuántos proyectos agrícolas?, ¿cuántas Universidades?, Laboratorios y otras cosas podrían desarrollarse en sinergia con los atletas, ¿artistas de la diáspora?. Esa es la manera de ir a un verdadero renacimiento africano (a pesar de las dificultades), que permita frenar la emigración peligrosa y que constituyan para los gobiernos de África en bancarrota, una válvula de seguridad. Sin embargo se ha dicho de una vez por todas, que el renacimiento político africano se debe hacer sin llevar las toallas del pasado o del presente, los liberales y de todos aquellos que buscan falsificar la historia política para cuidar su imagen ante la juventud que esta cansada de las mentiras de los políticos corruptos. Esto es válido para todos los que están al servicio de oficinas y fundaciones que dicen cosas falsas en provecho de lo humanitario. Haber sido un compañero de Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Frantz Fanon, etc, o haber desplegado pancartas para decir NO a De Gaulle, no sirve de nada si nos convertimos en portadores de las toallas de los liberales como Abdoulaye Wade, Sarkozy y sus similares. El renacimiento africano pasará, por ejemplo, por actos de la clase que representa en dos resoluciones emitidas al final de la 14 última sesión de la U.A.(Unión Africana), para hacer lo que le entregamos la CPI (Corte Penal Internacional) en su lugar y que un ejército continental sea constituido para prescindir de las operaciones Serval o de AFRICOM. Se podrían llenar innumerables páginas para designar los indeseables de la bañera del “Renacimiento Africano”, pero digamos que tanto como l o s falsos panafricanistas, los ex-sesenta-ochentones y otros ex medallistas de cierta izquierda, amantes de plazas y palacios al servicio de los liberales, no serán expulsados del movimiento panafricanista, el Renacimiento africano tendrá que esperar otros cincuenta años. Especialmente esta parte hipócrita que critica, después de perder sus privilegios con un gobierno impopular, En cualquier caso, cualquier proyecto de cualquier renacimiento africano si no lleva los ideales políticos de Nkrumah, Amílcar Cabral, Thomas Sankara, estará condenado al fracaso y sólo servirá para prolongar el sufrimiento de las masas africanas. Dakar, 28 de mayo 2013 (*) Ancien contrôleur de gestion à la Direction du Budget au Ministère des Finances Diplômé de l’ex-Institut d’Etudes Administratives Africaine (IEAA) de l’Université de Dakar Ex-membre du bureau politique de And Jêf/Pads 15 Hacia el Ereignis. Aportes de la conferencia “Das Ding” de Heidegger a la noción de acaecimiento María Eugenia, JORDÁN CHELINI – Buenos Aires El tema de este escrito es “Hacia el Ereignis”: con esto intentaremos dar un acercamiento mayor a la noción deacaecimiento (Ereignis) a través de “Tiempo y Ser” (1962) de Heidegger, el cual se inserta en una nueva etapa en el pensamiento del autor respecto de “Ser y Tiempo” (1927) denominado “viraje” (Kehre). Este viraje consistió en el abandono de toda pretensión metafísica de querer “fundar” buscando la esencia en la temporalidad; por lo que, a partir del viraje, Heidegger se abrirá hacia el ser, hará un paso hacia atrás, hacia un pensar más originario. Mientras que en “Ser y Tiempo” el Dasein busca las posibilidades heredadas (se extiende hacia el pasado, para volver a buscar – wiederholen- y luego retrovenir), en “Tiempo y Ser” Heidegger se dará cuenta de que esas posibilidades que busca el Dasein ya fueron dadas, ocurrieron más allá de él (el pasado se va extendiendo hacia el presente y le brinda sus propias posibilidades, ya está dado). El tiempo auténtico no será más el tiempo precursor de la muerte del Dasein(la temporalidad de la temporalización) a partir de un horizonte formado por el “hacia dónde”, por la pro-yección, sino que el tiempo propio o auténtico luego del viraje consistirá en ese tiempo que no depende del Dasein, sino de que “le sea dado” (un horizonte de “presencia”) por medio de una a-yección o dar-se del Ser. Esto, a su vez, dará una nueva concepción de mundo, a partir de la entendida en “Ser y Tiempo”. Volviendo al escrito de Heidegger de 1927, su interpretación de mundo consistía en la Significatividad (Bedeutsamkeit) del Dasein con los entes, es decir, el mundo es el plexo referencialde un conjunto de entes que le son útiles al Dasein, conformando éste un plexo de relaciones de sentido. La esencia de este mundo es otorgada por el Dasein en cuanto estructura ontológica, el cual por su propio ser, permanece siempre abierto (el Da del Dasein es 16 el “ahí”, el claro donde se manifiesta el orden de lo real) y está siempre en la verdad, entendida no ya como adecuación idea-cosa, sino como des-ocultamiento (usada por los griegos, α-ληθεια). Siendo el nuevo pensar más originario, dará un paso atrás hacia lo que le viene al encuentro al Dasein, hacia sus condiciones de mundoanteriores a su proyección (hacia las condiciones de posibilidad del horizonte trascendental del Dasein), en las cuales hay un ser que se da, que se yecta, que acaece. Y esto hará que, en la nueva concepción de mundo que planteará el Heidegger post-viraje, el ente devenga cosa, el Dasein tomado como mortal, habite y así se conforma una apertura de mundo en cuyas cuatro dimensiones acaece el Ser (con más detalle explicado en el punto 2). Teniendo en cuenta la relación de co-pertenencia entre proyección del Dasein y ayección del ser, nos sumergiremos ahora en este escrito, con el objetivo de lograr una noción más completa y profunda de Ereignis, siguiendo a Heidegger en su conferencia “La Cosa” (Das Ding), y tomando también aportes de otros autores contemporáneos, para así concluir en la propuesta heideggeriana de un nuevo modo de pensar y habitar el mundo. 1. La cosa “cosea”, la cosa reúne. Heidegger comienza hablando de que hay una cercanía (Nähe), aquello que no es lejanía (Ferne) y donde están las cosas. Y entonces se pregunta: ¿qué es una cosa (Ding)? Al responderlo, Heidegger descarta pensar la cosa como aquello que está a la mano (Vorhandene) o el mero objeto (Gegenstand). Se propone buscar la esencia de la cosa como cosa, la “cosidad” (das Dinghafte) de la cosa, pero de aquella cosa que está ahora presente, en la cercanía: la jarra. A mi entender, Heidegger aquí no tiene como objetivo principal encontrar en sí la esencia de la cosa, sino más bien preguntarse por lo inmediato primero, que es la cercanía. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta no se deja encontrar inmediatamente, por lo que aquí Heidegger tuvo que continuar el camino y preguntarse entonces primeramente por lo que hay en la cercanía. Y la respuesta es: cosas. Y allí lo demuestra con el ejemplo de la jarra. 17 La jarra, dice Heidegger, sigue siendo jarra por más que lo representemos o no en nuestra mente. La esencia de la jarra se muestra en elacoger (fassen), la cual la constituye como recipiente (Gefäβ). Lo que acoge la jarra no lo encuentra Heidegger en la pared o el fondo de ella, sino en el vacío. Este acoger acontece de dos maneras: en el tomar y contener, es decir, en la unidad que va desde el verter el líquido(ausgieβen) y en el ofrecer (schenken)[1]. Este servir como donación, que hace que el líquido vertido sea una dación (Geschenk), constituiría la esencia de la jarra como jarra. Este líquido vertido puede ser el agua o vino para calmar la sed: en ambos casos, en ambas bebidas se de-moran cielo y tierra: la tierra (die Erde)porque es donde se cultiva la vid y el lugar del que brota el agua del manantial; el cielo (der Himmel) porque es desde donde provienen los rayos del sol, indispensables para la vida, y el agua de lluvia, que también se hace bebida. A su vez, el regalo de lo vertido es la bebida delos mortales (die Sterblichen) que calma, nutre e hidrata –agua-; o que alegra el día del hombre y anima sus reuniones – vino. De igual manera, lo vertido puede consagrarse a los divinos (die Göttlichen), como sacrificio y libación. Llega Heidegger a la conclusión de que en el regalo del liquido vertido moran (weilen) o habitan los cuatro (tierra y cielo, divinos y mortales)[2]. Estos cuatro pertenecen recíprocamente uno a otro, en su unidad (explicado cada uno en detalle en el punto 2). Retomando, diríamos que el regalo de lo vertido junta a los cuatro (Vier), los reúne en una cuaternidad (Geviert[3]). El sentido de co-ligar o reunir no es específico de la jarra (tomada como ejemplo en este caso) sino de la cosa como cosa. De ahí que Heidegger retoma la antigua palabra dinc o thing que aún se mantiene en inglés para “reunión de cosas”. La “cosidad” de la cosa descansa en el reunir (versammeln). En el “cosear” de la cosa se muestra además un demorar (verweilen) y acaecer(ereignen). La cosa reúne la cuaternidad, en la cosa demora y acaece el encuentro de la cuaternidad. Con esto, nos aproximamos a la noción de cercanía, que más adelante retomaremos: en el cosear de la cosa se muestra como su esencia más 18 inherente el acercar. ¿Qué acerca la cosa? La cosa trae cerca a los cuatro en su lejanía, los acerca y los reúne en una cuaternidad. 2. Cuaternidad y juego de espejos Heidegger caracteriza a los cuatro en su función principal: la tierra como portadora “que construye, fructifica alimentando, abrigando aguas y roquedos, vegetales y animales”[4], el cielo es “la marcha del sol, el curso de la luna, el fulgor de los astros (…) el paso de las nubes y la profundidad azul del éter”[5], los divinos “mensajeros de la deidad, los que dan señales de ella”[6] y finalmente los mortales: “los hombres. Se llaman mortales porque pueden morir (…) son capaces de la muerte como muerte”[7] No se puede pensar en ninguno de los cuatro, sin pensar en los otros tres (simplicidad de los cuatro). Es decir, sin la tierra no hay cielo, mortales ni divinos. Sin cielo no hay tierra, mortales y divinos, sin mortales no hay divinos, tierra ni cielo, y sin divinos no hay mortales, ni tierra ni cielo. Estos cuatro se copertenecen, y al pensar a uno copensamos a los otros tres. Esta pertenencia mutua (Zusammengehörigkeit) que conforma a los cuatro en una cuaternidad la denomina Heidegger: juego de espejos (Spiegel-Spiel), porque cada uno de los cuatro refleja o espeja en su esencia la esencia de los otros tres, y a su vez la simplicidad (Einfalt) de los cuatro. Que sea una simplicidad significa que cada uno es propio (eigen) unido (einig) y único (einzig) que se pliegan (falten) en uno solo (Eines): un todo plegado en cuatro partes, y las cuatro partes des-plegadas (ent-falten) en lo propio de cada una. Esta simplicidad “no está frente a los cuatro encontrados ni temporal ni lógicamente, sino que simultáneamente”[8]. está con ellos al mismo tiempo y ¿En qué consiste el espejar? El espejar es un reflejar de cada uno de los cuatro en los otros y los otros en éste. Uno se refleja en el otro, y en el reflejar se devuelve la imagen de los otros reflejada; es un reflejar que regresa a lo suyo propio desde lo suyo propio y que acaece apropiadoramente luciendo a cada uno de los cuatro. Katharina Bohrmann en su libro “El mundo como relación” (Die Welt als Verhältnis) se imagina este reflejar 19 como una sala de espejos(Spiegelsaal), cuyas cuatro paredes tienen espejos, y no se ve otra cosa que el reflejar (reflektieren) de los espejos. Cada espejo se espeja en cada uno de los otros, y les devuelve a los otros la imagen de si mismo, cada espejo espeja a los otros en sí (in sich). A modo de comparación, los cuatro, entonces, se espejan simultáneamente (gleichzeitig): en ellos se espeja el mundo. ¿Por qué es un juego? Citando nuevamente a Bohrmann, “El pensar del juego para Heidegger radica en la idea del acto libre (…) en el juego no hay un por qué. Se juega porque se juega (…) Los cuatro son participantes en el juego del mundo”[9]. El juego no tiene ningún fundamento ni ningún objetivo. El jugar es su propia meta. Tampoco tiene comienzo ni final. Heidegger va a decir que el juego de los cuatro en el mundo es la danza en corro: le agrega al sentido del juego el movimiento (Bewegung) en círculo de varios danzantes que juntos forman figuras. Cada danzante es una parte del corro o ronda (der Reigen), y éste no es otra cosa que los movimientos de danza de las partes, donde ningún paso se hace aislado y a su vez muestra un todo: los cuatro se reapropian expropiando lo suyo propio, dándole vida, movilidad y flexibilidad al juego libre de la Cuaternidad. La danza en ronda del juego de espejos de la cuaternidad podríamos decir que contiene música (un ahora en el tiempo) y movimiento (un aquí en el espacio). La danza en ronda es el juego en un tiempo y espacio (Zeit-Spiel-Raum), ya que los mortales, divinos, la tierra y el cielo a su vez son históricos y espaciales. Por ende Heidegger nos da a entender al mundo como esta relación de los cuatro individuales, histórica y espacial, que cambia y se mueve y conforma un todo: el mundo, mundeando, une a los cuatro en este juego de espejos. En cada ahora (Jetzt) está oculto y a la vez presente el pasado (Vergangenheit) y el futuro (Zukunft). En cada aquí (Hier) está presente y ausente eldesde-ahí (Daher) y el Hacia-allí (Dorthin). Volviendo al principio, podemos afirmar entonces que en el momento de reunión del ahora y allí, de reunión de los cuatro en este juego, acaece la cosa. 3. Cercanía y acaecimiento Heidegger, a partir de las nociones ya nombradas, intenta pensar la 20 esencia del ser desde la esencia del juego o, más aún, desde la esencia de la cercanía. El juego espacio-tiempo se muestra como cercanía, la cual reúne espacio y tiempo jugando y acercando (la cercanía, en su esencia, acerca). El acercar de la cercanía acontece como reunión de tierra y cielo, divinos y mortales en la cuaternidad y como demorar de los cuatro en su propiedad. La cercanía es la localidad (Ortschaft) del juego de los espejos. Si permanecemos en la cercanía, nos adentramos en el juego de espejos del mundo como mortales. Sin la cercanía, las cosas como cosas serían negadas y por lo tanto, desaparecería la cuaternidad. “En la ausencia de la cercanía, la cosa como cosa en el sentido dicho, queda aniquilada”[10] El nuevo pensar de Heidegger post-viraje intentará dejar de lado el pensar del fundamento, el pensar que utiliza conceptos y los identifica con las cosas. Intentará entonces, pensar trayendo a la cercanía aquello lejano, pensar las relaciones entre el juego y los espejos, entre los cuatro, el mundo y la cosa, entre el ser y la nada, entre el hombre como mortal y la muerte[11]. Esas relaciones manifiestan siempre dos momentos simultáneos de un mismo acontecer: el ocultar y desocultarse, el estar presente (An-wesen) y estar ausente (Ab-wesen). Con la noción de acaecimiento (el “se” de “se da el ser”, de “se da el tiempo”), Heidegger supera toda causalidad en las relaciones, todo fundamento de relaciones: Ereignis posibilita un encuentro de los cuatro (tierra, cielo, mortales y divinos) espacial y temporal, configurando un mundo; es el ámbito en sí oscilante a través del cual hombre y ser se alcanzan uno al otro en su esencia. El oscilar (schwingen) permite la mutua apropiación de la esencia de cada uno de ellos. Ereignis viene del verbo alemán er-eignen: eignen (apropiar) se relaciona con Auge (ojo) y el verbo originario er-öugen que significa: tener frente a los ojos. Esto quiere decir que la palabra acaecer o ereignen en alemán tiene relación para Heidegger con “apropiarse algo con un vistazo” (im Blick sich anzueignen): un vistazo (Einblick) al destello (Einblitz) repentino en el cual luce la verdad de la esencia del ser, que permite acontecer el Ser en su propio resplandor, que posibilita el acercar la verdad a la esencia humana. El destello es Ereignis en el ser mismo: “Ereignis es Eräugnis apropiador”[12] Le corresponde al hombre en su esencia, como mortal, ser interpelado por este vistazo para cuidar a los Cuatro unidos, y 21 a su vez albergar, tomar en custodia, resguardar y salvar a la época del mundo del olvido del Ser. 4. A modo de conclusión: hacia el pensar esenciante del Ereignis y la posibilidad de un nuevo habitar Tratamos de complementar aquí la noción de Ereignis vista en “Tiempo y Ser” a partir de un salto del pensar de Heidegger: un salto fuera del ser pensado como “fundamento” de todo ente, un salto hacia un ámbito de mutua pertenencia. Salto que nos proporciona un camino que nos trae a la cercanía el encuentro de ser y hombre, a partir de un acaecimiento originario (ereignis). Este salto en el pensar contempla también, como ya hemos dicho, al hombre como mortal: aquel que tiene la capacidad de morir (y no de “terminar” como los animales). Contrariamente a la definición de la metafísica tradicional de hombre como “animal racional”, aquí la condición de ser hombre como ser-para-la-muerte (la muerte entendida como reunión del más alto ocultamiento del ser, sin fundamento, sin sentido), desde el mal llamado “segundo Heidegger” se contempla a partir de los mortales como aquellos que comprenden las cosas en su cercanía y esencia, los que permiten reunir en la cosa la cuaternidad para habitar en un mundo entendido como “juego de espejos de los cuatro reunidos en la cosa”” salvándolo (retten) y resguardándolo (schonen) del peligro de técnica moderna (Gestell) y su afán de reducir la naturaleza a lo meramente disponible, incluso al hombre mismo. Pero, para que la esencia del hombre se vuelva “atenta” a la esencia de la técnica, dice Heidegger “tiene el hombre moderno que retroencontrarse previamente y ante todo en la amplitud de su espacio esencial”.[13] Para concluir, apelando a las palabras del poeta Hölderlin “donde está el peligro, crece también lo que salva”, advertimos la necesidad del hombre de comprenderse a sí mismo como mortal, (según Heidegger los capaces de comprenderlo son los pensadores o poetas), para encontrar en esa esencia misma oculta de la técnica el crecimiento salvífico. La posibilidad del viraje (Kehre) desde una nueva revelación de laverdad y desde el vistazo en lo que es, vislumbra el acontecer del mundo como mundo. Eso dará lugar a un nuevo vínculo del hombre: con latierra en la cual habita, bajo la profundidad azul del cielo, guiando a los hombres y a 22 la espera de las señas de los divinos y del último Dios, quien interpela y reapropia al hombre desde la constelación del Ser. Este habitar del mundo en cuanto mundo, del hombre “pastor del Ser” alcanzado por el vistazo y dejando acontecer el viraje desplegado de la Cuaternidad será denominado finalmente por Heidegger “habitar poético” (dichterisch Wohnen). Bibliografía primaria Heidegger Martin, Conferencias y artículos, traducción de Eustaquio Barjau, Barcelona, Ed. Del Serbal, 1994. Heidegger Martin, Tiempo y Ser, traducción de Manuel Garrido, Madrid, Ed. Tecnos, 2000 Heidegger Martin, La Vuelta (Die Kehre), Traducción de Francisco Soler en: Martin Heidegger, Ciencia y Técnica, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, enero de 1993 (Extraído de www.heideggeriana.com.ar ) Bibliografía secundaria Bohrmann Katharina, Die Welt als Verhältnis. Untersuchung zu einem Grundgedanken in den späten Schriften Martin Heideggers, Frankfurt am Main Bern New York, Peter Lang, 1983 Kettering, Emil Nähe. Das Denken Martin Heideggers, Pfullingen, Neske, 1987 Poggeler, Otto, Der Denkweg Martin Heideggers, Tübingen, Neske, 1963. ________________________________________ [1] Schenken en alemán, tiene el doble sentido de regalar un regalo (ich schenke dir Blumen) o servir un líquido. Yo me permito traducirlo en el sentido de ofrecer a modo de donación o regalo, ya que después Heidegger va a hablar de un “regalo” o “dación” de lo vertido (ein Geschenk des Gusses). [2] Según Otto Pöggeler, “cuando Heidegger piensa al mundo como cuaternidad, se refiere al más antiguo pensamiento. El hombre (…) en la experiencia mística del mundo, experimentó al mundo como el casamiento de la tierra y el cielo, se vio a sí mismo como los mortales, 23 permaneciendo bajo la pretensión de los divinos (…) Heidegger traza el puente de su pensamiento con la experiencia mística del mundo de Hölderlin” (en Otto Pöggeler, Der Denkweg Martin Heideggers, p.248) [3] Ge-viert para Heidegger constituiría la reunión de los cuatro. El vocablo Ge siempre tuvo sentido para nuestro autor de reunión (otros ejemplos: Ge-schick, Ge-stellt, Ge-schenk, Ge-birg, Ge-ring) [4] Martin Heidegger, Conferencias y artículos “La cosa” traducción de Eustaquio Barjau, Barcelona, Ed. Del Serbal, 1994, pág. 154 [5] Íbid. p. 154 [6] Íbid. p. 154 [7] Íbid. p. 154 [8] „Die Einfalt des einigen Gevierts ist nicht vor den Gegenden da, weder zeitlich noch logisch, es ist zugleich und gleichzeitig mit ihnen“ (Katharina Bohrmann, Die Welt als Verhältnis. Untersuchung zu einem Grundgedanken in den späten Schriften Martin Heideggers, Frankfurt am Main; Born; New york, Peter Lang, p. 24) [9] „Dem Spiel-Gedanken bei Heidegger liegt die Idee des freien Handelns zugrunde (…) Das Spiel ist ohne „Warum“. Es spielt dieweil es spielt (…) Die Vier sind Teilnehmer am Spiel der Welt“ (Íbid, p. 32) [10] Martin Heidegger, Conferencias y artículos “La cosa”, traducción de Eustaquio Barjau, Barcelona, Ed. Del Serbal, 1994, pág. 158 [11] En “La Cosa” Heidegger denomina a la muerte como “el cofre de la nada” (Der Schrein des Nichts) [12] Martin Heidegger, “La vuelta” traducción de Francisco Soler (extraído de www.heideggeriana.com.ar) [13] Martin Heidegger, “La vuelta” traducción de Francisco Soler (extraído de www.heideggeriana.com.ar) 24 Un modelo de un pensar intercultural: La reducción fenomenológica a la Vida en diálogo con el “nosotros estamos” Matías, L. MATTALINI – Buenos Aires La Vida, en la reflexión de Michel Henry, se sustrae a las apreciaciones del pensamiento que ve. El “ver” es propio del pensamiento occidental en tanto que éste es hijo del “ser” que la tradición filosófica pensó desde los griegos. Por otro lado, desde América latina se ha pensado en la categoría del “estar” como anterior y más originaria al mismo “ser”. Nuestra intención es poner en diálogo la fenomenología de la vida en Henry con la sabiduría popular y su característico “nosotros estamos”. Se trata, desde nuestro planteo, de mostrar convergencias y diferencias que a nuestro juicio posibilitan un enriquecimiento mutuo y que además conllevan un intento cabal de un pensar intercultural. Para la realización del trabajo proponemos un itinerario posible: Primero expondremos el punto de partida desde el cual Henry realiza su análisis y propuesta: nos referimos a la transformación del mundo sensible en el mundo científico, es decir a la reducción galileana. Esto es lo que Husserl llamó sometimiento del mundo de la vida al mundo interpretado científicamente. Para este primer momento nos valemos de la investigación de Husserl en el texto La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental y del §17 del texto de Michel Henry Encarnación. En segundo lugar expondremos lo que Henry llama la contra-reducción cartesiana y los dos modos de fenomenología. Así, nos meteremos de lleno en la fenomenología de la vida y su caracterización desde el texto Encarnación y desde el capítulo primero del texto La barbarie. Aquí aparecerán las diferencias y coincidencias con Husserl y Heidegger como también su tendencia a recuperar el lugar de la interioridad en lo que él llama la auto-afección de la vida misma. De esta manera se explicitará el 25 modo de entender la cultura y el modo de entender el saber en tanto saber-de-la-vida. En tercer lugar, cambiando un poco el foco, vamos a hablar de la sabiduría popular y del “nosotros estamos” como categoría filosófica pensada situadamente desde América Latina. Para ello tomaremos a Rodolfo Kush en su diferenciación entre “ser” y “estar”, a Carlos Cullen en su interpretación de Pueblo como “nosotros estamos” y a Juan Carlos Scannone quien aborda al nosotros como sujeto de nuestro filosofar. Finamente, mirando el camino recorrido, ensayaremos un dialogo entre la “fenomenología de la vida” y la “sabiduría popular”. Trataremos de descubrir convergencias y diferencias entre la vida según Henry y el símbolo desde el pensamiento de Scannone; entre la vida, en tanto experimentarse a sí mismo, y el estar-en-la-tierra; entre la vida como lo más originario y el “estar” como anterior al “ser”; entre el saber-de-la-vida y el saber popular. Nuestra intención es establecer puentes y abrir sendas de dialogo teniendo presente que estos ensayos han de ser siempre reelaborados y modificados en pos de una dinámica que incluya y construya desde un pensar intercultural. Nuestro método de trabajo será hermenéutico-fenomenológicodialógico. Hermenéutico-fenomenológico, en tanto, interpretación que funda las bases en una comprensión previa (en sentido Heideggeriano) que esta abierta a las posibilidades que se van desplegando en el ser que se muestra y se oculta. Y dialógico en tanto pone en diálogo nociones y conceptos respetando los contextos y la situación peculiar de quienes los han pensado. 1 . Transformación del mundo sensible en mundo científico: reducción galileana Con el fin de poder esclarecer mejor esta transformación a la cual nos referimos vamos a seguir un camino de interpretación. En primer lugar describiremos lo que Husserl llamó “mundo de la vida”. Eso nos dará pie para ver de que manera se produce la idealización a través de la geometría, en primer término, y luego la aritmetización de la misma en la modernidad. Esto último lo veremos patentizado en la descripción fenomenológica que lleva adelante Henry acerca de la reducción 26 galileana. 1.1 El sometimiento del mundo de la vida en el pensamiento de Husserl El mundo de la vida es el fundamento para el descubrimiento del proceso de idealización, es decir, el proceso científico. Por un lado, hay una pertenencia de la ciencia al mundo de la vida en tanto operaciones orientadas por un interés común. A la vez, hay también, una imposibilidad de prescindir de la reflexión sensible en el manejo de los instrumentos. Por otro lado todas las operaciones de las ciencias están pre-delineadas en el mundo de la vida. El mundo de la vida posee una temporalidad viviente, una espacialidad orientada y un estilo causal que permite realizar inducciones inexactas. Citemos ahora a Husserl para entender aún más las características del mundo de la vida y con ello la frase que deseamos explicitar: En el mundo circundante intuitivo experienciamos “cuerpos”, en la orientación abstractiva de la mirada sobre las formas meramente espacio-temporales, no cuerpos geométrico-ideales sino precisamente los cuerpos que efectivamente experienciamos y con el contenido que es el efectivo contenido de la experiencia. (…) Las cosas del mundo circundante intuitivo están en general y en todas sus propiedades en las oscilaciones de lo meramente típico; su identidad consigo mismas; su ser-igual-en-sí-mismas y su igualdad en la duración temporal es meramente aproximada; tanto como su ser igual a otro.[1] Ahora bien es necesario desenmascarar el procedimiento de la idealización que ha comenzado en Grecia. De fondo se lleva adelante una investigación para indagar los presupuestos de la ciencia de estilo galileano. El científico no deja de suponer este mundo, pues los aspectos subjetivos relativos no pueden ser eliminados porque el científico tiene que recurrir a ellos. Galileo toma lo que encuentra, pero ya en ese momento había una primera idealización que hacen los griegos de la geometría. Ésta, fue en principio un arte de medida, por lo cual requiere una técnica y admite grados de precisión. Todas las mejoras que se logren permanecen al servicio de propósitos prácticos. De allí pueden surgir nociones de límites ideales. En lugar de la praxis real… tenemos ahora una praxis ideal de un 27 “pensamiento puro” que se mantiene exclusivamente en el ámbito de las puras formas límite. Mediante el método de idealización y construcción a ser aplicado en comunitarización intersubjetiva, estas formas–límite configuradas históricamente durante largo tiempo se han transformado en adquisiciones habitualmente disponibles con las que se puede elaborar siempre lo nuevo: un mundo infinito y sin embargo en-sí cerrado, de objetividades ideales como campo de trabajo.[2] Con esta praxis ideal podemos alcanzar la exactitud, es decir verdades que poseen validez universal y se convierten en patrimonio de todos y que, por ello, tienen un carácter ideal. Ellas pueden ser reiteradas en forma idéntica por diversos sujetos y pueden convertirse en premisas para la construcción de otras verdades. Ocurre que los griegos conservaban referencia al mundo de la percepción, pues, las figuras geométricas tenían suelo en el mundo dado. En la modernidad se pierde esta referencia y tenemos un sistema interno de medidas, es decir una formalización. La percepción nos da los objetos en carne y hueso, o sea, en sus cualidades específicas. Luego se produce una trasformación y estas percepciones son sustituidas por las figuras ideales, es decir la geometría pura. Ésta, proporciona un contenido exacto e intersubjetivamente válido. De aquí que para Galileo “la naturaleza es un libro y los caracteres con los que está escrito son la geometría”. A este proceso de geometrización le sigue la aritmetización de la geometría. Así se acrecienta la formalización. Ésta última, genera la previsión y la distancia se hace más grande. Lo que se produce es una matematización de las plenitudes. Las entidades espacio temporales de la geometría aplicada son reemplazadas por números y formas algebraicas. En lugar de construcciones intuitivamente representables, tenemos sistemas de símbolos y reglas para operaciones que deben realizarse con estos símbolos. Por lo dicho hasta aquí, vale afirmar que a través de la matematización de la geometría y en la búsqueda de las verdades científico-objetivas se ahogó el mundo de la vida. 1.2 La reducción galileana en el pensamiento de Henry 28 Henry parte de esta reducción hecha por Galileo para luego desarrollar su camino hacia lo más originario, es decir, para desarrollar su fenomenología de la vida. Para Galileo el cuerpo sensible, es decir el cuerpo que para nosotros tiene peso de realidad, no es más que una mera ilusión. Así, el universo real no puede ser conocido desde el conocimiento sensible. Por eso se toma de la fuente griega, a la geometría y se la concibe, no como mera ciencia de las figuras ideales, sino “como modo de conocimiento de la materia”. De esta manera se propone una nueva inteligibilidad: “Se trata de una ciencia que va a rechazar todos los saberes tradicionales de la humanidad para ocupar su lugar, comprendiéndose a sí misma como la única forma de todo saber posible”[3]. En este sentido se descubre que la reducción propuesta a partir del pensamiento de Galileo conlleva, no sólo la puesta entre paréntesis de las cualidades sensibles, de los cuerpos y del mundo sensible, sino que además quiere dar cuenta de las cosas materiales y de la forma en que las sentimos; y por ello, la ciencia geométrica se iguala a un saber universal y absoluto. De la reducción galileana, dice Henry, se desprenden dos consecuencias a las qué él mismo desea hacerles frente: A) En primer lugar, lo cierto es que la vida, es decir, “nuestra vida ya no se pertenece”. Sus fundamentos y sus leyes le son ajenas a ella misma. Dicha realidad, inaugurada por esa no-pertenencia de la vida a sí misma, no siente nada y no «piensa». Se produce como una des-encarnación: “El beso que intercambian los amantes no es más que un bombardeo de partículas microfísicas”[4]. B) En segundo lugar, este mundo en el que “se ha retirado la vida”, es el que define nuestra realidad y por tanto también nuestro destino. Se trata de concebir el mundo desde un lugar que escapa a nuestros sentidos. Al finalizar su primer análisis de la reducción galileana, que luego irá explicitando más aún, Henry afirma, que para la nueva ciencia no hay “sonido posible” y que por eso se habla de un “silencio eterno” al que, además, se lo puede caracterizar, con Pascal, de “terrorífico” en el sentido de ser inhumano. El universo real, concebido a partir de la modernidad, “es tan ajeno al terror como al sonido, a la luz o al silencio”. 29 Así, resulta muy lejano a nosotros y, por ello, cabe preguntarse cómo volver a establecer una relación con lo que aparentemente ya no tenemos. La reducción galileana responde a este cuestionamiento con el conocimiento de la nueva ciencia, es decir el conociomiento geométrico que es capaz de conocer la materia de forma clara y distinta a través de sus teoremas. 2. La fenomenología de la Vida: desarrollo y caracterización Planteamos el desarrollo de este punto abordando en primer lugar lo que el mismo Henry llamó “contra-reducción cartesiana”; luego nos abriremos a la crítica de la fenomenología histórica y a la búsqueda de Henry de lo más radical, es decir a la vida en cuanto fenómeno mucho más original que la trascendencia. A partir de lo expuesto, confrontaremos el saber científico y el saber-de-la-vida descubriendo a la vida como un experimentarse a sí misma en la auto-afección, y a la cultura como una auto-transformación de la vida misma. 2.1 La contra-reducción que opera Descartes según la interpretación de Henry Si bien es cierto que Descartes sigue a Galileo y confirma desde la matemática la aritmetización de la geometría, y con ello, cumple el acto “proto-fundador de la ciencia moderna”, sin embargo, no considera a la subjetividad como ilusión. Así Descartes se diferencia de Galileo y opera, en la interpretación de Henry, una contra-reducción: …todo lo que la reducción galileana había descartado del conocimiento racional del universo real, a título de «apariencia» o «ilusión», de «nombre» o «convención», la contra-reducción lo recoge en sí para hacer de ello lo más cierto y esencial de la realidad del universo: las cogitationes, cristales de certidumbre absoluta. Más aún: esas cogitationes que la reducción galileana pretendía excluir del conocimiento del universo real devienen, en virtud de una inversión decisiva, la condición ineludible de este conocimiento y su fundamento.[5] En las Meditaciones cartesianas, más específicamente en la segunda, cuando el autor analiza el pedazo de cera, lo que esta en juego es la posibilidad de conocer y el modo de conocimiento. De ahí se deduce 30 que el análisis sea fenomenológico en cuento que se pregunta por el modo de aparecer. Además, no se puede entender el desarrollo si no se lo sitúa en el plano de lacogitationes, las cuales, como ya hemos dicho, mantienen viva la subjetividad. Así, el ver del entendimiento que es capaz de conocer la res extensa, es un cogitatio. No se trata aquí del ver objetivo de la ciencia sino del ver que está dado al modo de cualquier pasión. Para Henry esta cogitatio “está dada a sí misma… en la autodonación de la vida absoluta”. Está claro, según Henry, que el cuerpo, para Descartes, resulta cierto por el conocimiento que yo mismo tengo de él. Así, reafirma su interpretación de lo que él mismo llama contrareducción cartesiana: Tal es la significación de la contra-reducción practicada por Descartes en el mismo momento en que retoma por su cuenta la invención galileana: lejos de que la verdad del cuerpo descarte la de la impresión y la de la subjetividad en general, al contrario, es la certeza absoluta de la percepción subjetiva del cuerpo, en calidad de cogitatio cierta, lo que ha de ser capaz de fundar la certeza del universo y la de su conocimiento.[6] 2.2 Crítica de la fenomenología histórica Henry habla de dos vías fenomenológicas: por un lado la vía histórica la cual está marcada fuertemente por Husserl y por Heidegger, y la vía de la vida misma como propuesta suya. En este punto nos interesa ver como concibe Henry la fenomenología histórica y cual es su crítica. Hay dos frases que identifican a la fenomenología a partir de Husserl. Una es: tanta apariencia tanto ser; y otra: a las cosas mismas. Husserl habla de una reducción trascendental, donde se suspende la actitud natural, es decir se la pone entre paréntesis a fin de atender al sentido (noema) para la conciencia (noesis). No se trata tanto de los objetos sino de ellos en el “como” de su donación, es decir, como llegan a la conciencia. Esta reducción se mueve en la relación de intencionalidad sujeto-objeto. Por otro lado Heidegger – para quien la fenomenología es un dejar ver desde sí mismo, lo que se muestra, así como se muestra desde sí mismo – establece la diferencia ontológica en la que el ente participa del ser aunque no es el ser. Por lo tanto se trata de captar en los entes al ser. Eso, sólo lo puede hacer el hombre en tanto Dasein. En este sentido se puede hablar – aunque no lo hace Heidegger – de una 31 reducción ontológica. Cabe decir también que para Heidegger el pensar del ser es la filosofía primera; y que, en su segunda etapa, posterior al giro, es el ser que se da al hombre. Ahora bien, la fenomenología que propone Henry, tiene por objeto de su método el conducirnos al corazón del cristianismo. Esto no puede ser cumplido por la fenomenología histórica y entonces es necesaria una mirada más radical que vaya hacia lo más originario. Lo que le interesa a Henry es la donación en tanto aparecer puro. Por eso el objeto de la fenomenología no puede ser la manera en qué se dan a nosotros las cosas sino la manera de la donación misma, es decir la manera en que se manifiesta, en que se revela la revelación pura. A la pregunta por cómo se da la donación no puede responder la fenomenología histórica, pues tanto en el caso de Husserl como en el de Heidegger, se da lo que el mismo Henry llama: monismo ontológico. Ocurre que el fundamento del aparecer no puede ser la condición de posibilidad de lo que aparece. En el caso de Husserl la intencionalidad es condición de posibilidad, y en el caso de Heidegger el ente es una realidad óntica que encuentra en la trascendencia su fundamento ontológico. Así, hay una asociación entre lo que se manifiesta y la condición de posibilidad de la manifestación. Para Henry, el acto intencional o el movimiento de trascendencia hacia el mundo debe ser justificado por una revelación que no debe nada a la trascendencia o a la intencionalidad. Esto nos da pie para hablar de la segunda vía fenomenológica: la de la vida. 2.3 La fenomenología de la vida: El pathos de la vida como auto-afección El fenomenólogo francés habla del aparecer del acto de aparecer como un aparecer que se aparece a sí mismo. Es decir, que en la medida que se manifiesta a sí mismo, se afecta a sí mismo en una auto-afección. De esta manera el aparecer ha de ser considerado tal como aparece en lugar de ocultarlo como aparecer a través de la intencionalidad. Aparece, entonces, en una fenomenalidad propia distinta del mundo. Esto es lo que Henry llama “archi-revelación”. En este sentido, el aparecer del acto de aparecer o el aparecer puro, es misterioso a la vez que simple, pues, se trata de lo que todos sabemos: de la vida. Husserl no ha logrado reconocer el modo de revelación propia de la vida. Se trata de un dominio que esta mucho más cerca de nosotros que 32 lo que los mismos fenomenólogos proponen, porque no es sino nosotros mismos. Es un dominio que se sitúa más acá de lo visible y que por eso mismo presenta problemas metodológicos. Ocurre que la vida se sustrae a las apreciaciones del pensamiento que ve. O sea, no tenemos acceso a esta vida por el pensamiento sino que la vida se experiencia a sí misma en una actividad primordial: en el pathos. El pathos es independiente de la fenomenalidad del mundo ya que el hombre, antes de tener conciencia del mundo (antes de conocer) siente la auto-afección. Así, el yo esta siempre presente a sí mismo en una revelación originaria inmanente que no debe nada a la trascendencia sino que la precede. Esta revelación no le debe nada al tiempo y por ello no necesita de la historia porque es condición de posibilidad de ella. De esta forma, Henry recupera el valor de la vida interior, en el sentido agustiniano, a través de la radicalización del pathos. Se trata de una reducción a la vida la cual es condición de posibilidad de toda exterioridad. Ahora bien, si bien es cierto que la vida se encarga de la revelación del cuerpo en tanto que ella es condición de posibilidad, también es cierto que: La vida revela la carne al engendrarla, como aquello que nace en ella, que se forma y se edifica en ella, tomando su sustancia, su sustancia fenomenológica pura, de la sustancia misma de la vida. Una carne impresiva y afectiva cuya impresividad y afectividad no provienen nunca de algo distinto a la impresividad y a la afectividad de la vida misma.[7] Así, Henry revela lo más profundo de la Encarnación y por ello hace que su propuesta fenomenológica nos conduzca al corazón del cristianismo, pues, para escuchar la Palabra de Vida no es necesario mirar hacia un fin sino sentir lo que está aconteciendo en la carne que nos fue dada y por la que somos. Así la carne se diferencia del cuerpo en cuanto que se padece. A veces se sufre y a veces se goza. Así, la vida es fenomenológica en cuanto que se experimenta en la realidad del hombre que ante todo es un viviente. Por ello, para Henry, el término que nos ayuda a descubrir lo que es necesario entender del cristianismo, es Trascendencia, comprendida ésta, como “la inmanencia de la vida en cada viviente”. Ocurre que ya no hay distancia entre vida y viviente. Esto es lo que, a juicio de Michel Henry, supieron comprender los Padres de 33 la Iglesia, quienes a pesar de la dificultad de pensar como griegos y estar, en ese sentido, imbuidos de una tradición que hablaba de un dios lejano y reducido a un concepto vacío, supieron experimentar la vida como vivientes sabiendo que, ésta, venía hacia ellos sin su asentimiento, y que a pesar de no ser suya devenía como de ellos mismos. De esta forma podían rezar desde la interioridad“pidiendo a Dios no ya amarse a sí mismos en él sino amarle a él en ellos”. Para explicitar más lo dicho hasta aquí acerca de la fenomenología de la vida citamos parte de una investigación de Ricardo Oscar Díez: La vida no es una cosa, no puede ser objetivada como los entes del mundo. La palabra de la Vida es una auto-revelación donde lo que se revela y lo revelado son lo mismo. La vida habla de sí misma sin ninguna distancia con lo que aparece, el viviente. El ser vivo es el ámbito donde esa palabra se experimenta viviendo. El vivir es la donación irrecusable de la vida. Quien padece algo tiene experiencia de ello, lo prueba y aprende lo que significa. No se trata de hablar acerca de lo que no se padece como puede hacer el lenguaje humano, sino de la identificación entre el decir y lo dicho como sucede cuando el sufrimiento habla al sufriente. Hablar que se padece en las tonalidades afectivas de la vida que son su sustancia, afecciones de las que nadie puede librarse porque constituyen el poder con que se experimenta la auto-revelación de la Vida.[8] 2.4 Cultura y barbarie. Saber científico versus saber-de-la-vida Hemos dicho ya que la vida, en el pensamiento de Henry, consiste en experimentarse a sí misma. Ahora bien, la cultura es la autotransformación de la vida, en palabras del autor en cuestión, la cultura “es una acción que la vida ejerce sobre sí misma y por la que se transforma a sí misma en cuanto que es ella misma la que transforma y lo que es trnsformado”[9]. En el fondo la vida es la misma cultura si se la entiende como este dinamismo incesante. En este sentido la vida no se puede entender desde la biología, pues, la ciencia, con su saber objetivo, no puede alcanzar completamente lo que es la vida. De esta forma se comprende la cultura no ligada en sí misma a la ciencia. La vida, por tanto, no depende del saber científico, pues, es lo que ya todo el mundo sabe por el hecho de ser lo que uno es. Lo que esta vivo es lo que se 34 siente a sí mismo. Este sentirse a sí mismo, o experimentarse a sí mismo es un saber más original que el saber científico, es de hecho, más profundo por ser un saber que sabe acerca de la vida misma, es decir acerca de la condición de posibilidad de todo darse. El saber de la ciencia es objetivo en cuanto que, siendo racional, posee validez universal. Se opone a todo lo que es pura y exclusivamente subjetivo. En la ciencia galileana, dice Henry, al hacerse abstracción de las cualidades sensibles, se convalida la búsqueda del conocimiento del mundo como mundo en sí. Sin embargo esta búsqueda es válida sólo para las ciencias de la naturaleza, pues las ciencias del espíritu tendrán que ceder ante ellas e imitar su método. Aquí es donde cobra gran importancia la fenomenología Husserliana, la cual denuncia la reducción galileana y trata de recuperar el mundo oculto por las idealidades producidas, es decir recuperar el mundo de la vida. Así, Husserl descubre que la vida subjetiva crea las idealidades pero además da forma al mundo de la vida. Se trata de la subjetividad trascendental, pues, consiste en tener conciencia de nuestra conciencia de mundo. La conciencia es el sujeto, y este se entiende como condición del objeto. Por lo tanto, el saber científico prolonga este saber de la conciencia ya que el fin de la evidencia es el mismo para los dos. De esta forma, si queremos abordar el problema de la cultura es preciso que vayamos más allá tanto del saber de la conciencia como el de la ciencia. Es preciso que pongamos a la cultura en relación con la vida misma y descubramos que el saber sobre el que descansa la “cultura de la vida” (cultura que también como dijimos es auto-transformación de la vida misma), es constituido esencialmente por la vida en su auto-revelación. Preguntémonos ahora en concreto en qué consiste este saber original. El saber-de-la-vida no es objetivo como sí lo es el saber científico. Ocurre que este saber se lo encuentra en los poderes del cuerpo propio. No es sólo la condición externa del saber científico sino también, y sobre todo, es el fondo desde donde uno puede tener un saber científico. La visión no se agota en el objeto visto, pues, revela lo más profundo de la visión misma en el experimentarse y en el sentirse. Y es solamente penetrando en la vida, reconociendo en ella la esencia que excluye de sí toda exterioridad, porque excluye de sí toda relación con el objeto, toda intencionalidad y todo ek-stasis, como se disipa este 35 enigma. En efecto la capacidad de unirse al poder de las manos y de identificarse con él, de ser lo que él es y hacer lo que él hace, sólo la posee un saber que se confunde con ese poder porque no es sino la experiencia que éste hace constantemente de sí; porque no es sino su subjetividad radical.[10] En el marco de esta subjetividad radical se entiende que la vida no revela ninguna alteridad, ninguna objetividad. Por eso la visión viva es la que revela el saber-de-la-vida. En cambio la visión capaz de descubrir al objeto hace referencia al saber de la conciencia. En el segundo caso hay un cierto distanciamiento del horizonte, una diferenciación que permite hablar de una exterioridad, de un afuera. En el poder de la revelación viva, la vida, experimentándose a sí misma, no se distancia, sino que muy por el contrario se auto-revela en la afectividad trascendental (trascendental porque la hace posible como vida), es decir en el archicuerpo, el cual, siendo orgánico, viviente y subjetivo, se experimenta a sí mismo y coincide consigo mismo. La vida, es entonces, superpotencia originaria que reside en un achi-cuerpo y despliega su esencia como idéntico a él. Se trata de un cuerpo radicalmente inmanente y absolutamente subjetivo y viviente al cual Henry llama: carne. El saber-de-la-vida es un saber de la interioridad, pues, sabe de su pathos, de su auto-afección, de su auto-sentirse. Este saber reconoce que en la relación de la vida consigo misma no existe una relación con ningún tipo de afuera. En cambio la ciencia se mueve en la relación con el mundo, el cual, carece de interioridad por ser él mismo exterioridad pura y devenir constante en nuevo planos a los cuales el conocimiento intenta adecuarse. Volvamos ahora al tema de la cultura. El saber-de-la-vida es “praxis” y el saber que está en relación con el mundo es “teoría”. Así, la cultura, en tanto “cultura de la vida” es esencialmente práctica. En cuanto práctica, la cultura se auto-desarrolla y comienza por lo básico como es la producción de los bienes para satisfacer las necesidades alimentarias y de hábitat. Así cada cultura va configurando desde sí la propia fisonomía. Ahora bien, la organización social a la cual me puedo referir, desde la teoría, como representación exterior de una praxis originaria “encuentra en la vida de la subjetividad absoluta, y solamente en ella, el lugar de su realidad como principio de su desarrollo y de las “leyes” que 36 la rigen”[11]. Estas leyes son prácticas y se proponen como necesidades, pues surgen desde la subjetividad. Así, las necesidades superiores de la subjetividad son las que posibilitan a la cultura una elaboración mayor en el arte, en la ética y en la religión. De esta forma, arte, ética y religión se arraigan en la vida misma. Con todo, puede ser que el hombre quiera ignorar la donación y escapar a la vida construyendo mundos imaginarios como el de la técnica que promete la felicidad que no termina de cumplir, o como la sabiduría, entendida desde la ciencia, como la autosuficiencia del yo puedo. Esta actitud que aleja al hombre de la vida es la que el mismo Henry llama “barbarie”. La manera como la barbarie contamina sucesivamente cada dominio de la actividad social; la desaparición progresiva en la totalidad orgánica de un “mundo” humano, de sus dimensiones estética, ética y religiosa, se entiende a partir de un proceso que afecta a la esencia del ser comprendido como el principio del que procede toda cultura, igual que de él proceden sus modalidades concretas de realización, principalmente las más altas: es una enfermedad de la vida misma.[12] Hemos transitado un camino que nos posibilito, al menos en líneas generales, comprender la fenomenología de la vida que propone Michel Henry. Ahora vamos a cambiar el foco para referirnos a lo que desde América latina se llamó “nosotros estamos”. Eso nos pondrá de cara al último punto de este trabajo que será, quizás, el más arriesgado: nos referimos al dialogo entre la sabiduría popular latinoamericana y la fenomenología de la vida. Pasemos, primero, a la dilucidación del “nosotros estamos”. 3. El “nosotros” considerado como sujeto histórico desde el horizonte del “estar” En pos de una comprensión penetrante del sentido del “nosotros”, haremos hincapié, en un comienzo, en la diferenciación entre “ser” y “estar”, pues, ello constituye lo más propio de la “América profunda”. Luego, explicitaremos la noción de pueblo en tanto experiencia del “nosotros estamos”. Finalmente veremos de qué manera el nosotros se convierte en el sujeto histórico de nuestro filosofar. 37 3.1 El “estar” como horizonte de comprensión previo al “ser” Rodolfo Kusch lleva a cabo una investigación que lo deposita ante lo que subyace en el subsuelo de América como lugar de su sentido más propio. Hablando de la cultura quechua y analizándola, afirma que toda ella responde a un “canon uniforme”, que gira en torno del estar “en el sentido de un estar aquí, aferrado a la parcela cultivada, a la comunidad y a las fuerzas hostiles de la naturaleza”[13]. Así planteado, dice Kusch, que el “estar” constituye una herejía filosófica ya que lo propio del pensamiento occidental es el pensar del “ser”. En este sentido, el autor, retoma el concepto heideggeriano de Dasein y dice que no sólo se puede traducir como “ser-ahí” sino también como un “dar-se”, y que por ello podría hablarse de un mero estar en este último sentido. Ocurre que el idioma alemán no posee la distinción entre el verbo estar y el verbo ser, y por eso Heidegger no habría podido desprenderse de la tradición, en cuanto que a través de su concepción de “vida auténtica”, continua la línea de pensamiento del horizonte del ser[14]. Ahora bien, ¿en qué consiste, concretamente, la diferencia entre el “ser” y el “estar”? El mundo del ser, a diferencia del mundo del estar, es dinámico, pues, crea y traslada su acción confiándola a la teoría. En el caso del mundo del estar, se trata de un estatismo, es decir, de una inmovilización que se da en “el esquema mágico que se ha hecho de la realidad”. En este último caso no se busca una superación de la realidad a través de la ciencia, como en el caso del ser occidental. Más bien se trata de tener en frente a la realidad y de conjurarla, pues, “el mundo mágico supone una permanencia de fuerzas mágicas, que no se altera con el traslado”. Muy por el contrario el mundo del ser conlleva una teoría qué es móvil y trasladable. Además de lo señalado, para Kusch, el “estar” fagocita el “ser”: …desde el punto de vista indígena es natural que se de la fagocitación, dado que ser alguien es transitorio y de ningún modo inmutable y eterno. (…) El estar aquí es previo a ser alguien porque supone un estado de recolección, de crecimiento o acumulación y, por lo tanto, de privación y de ayuno de objetos y de elementos.[15] El ser es fagocitable, posee una cierta masculinidad al crear cosas y al 38 ser capaz de agredir todo lo que no responde a su fin. El estar es femenino y pasivo, en él se da la vida en mayor proporción que en el ser. Es el estar el que brinda al ser los elementos propios para su dinámica y en este sentido dice Kusch se establece una relación de madre (estar) y de hijo (ser). Aquí yace, quizás, el aporte más original del autor a lo que él mismo llamó “América Profunda”. 3.2 Pueblo: experiencia del “nosotros estamos” En su libro Fenomenología de la crisis moral. Sabiduría de la experiencia de los pueblos, Carlos Cullen, plantea la noción del “nosotros estamos” como la experiencia propia de la sabiduría de los pueblos. Así, contrapone esta experiencia a la experiencia de la conciencia expuesta por Hegel en su Fenomenología del espíritu. A partir de ello se pregunta qué sucedería si pensásemos desde el “nosotros” y no desde el “yo” como hace Hegel. En este sentido, teniendo presente la diferenciación que hace Kusch entre ser y estar, se trata de tomar como punto de partida lo elemental del pueblo, es decir el “nosotros estamos” considerado primero como arraigo en la tierra o estar-aquí, luego en tanto construcción de la casa o habitar y, por último, como el vivir en la patria o el estar-siendo- así. En el primer caso, es decir en cuanto al arraigo en la tierra, habla Cullen, de una facticidad de una instalación y por tanto de un sentirse acogido por lo otro. Distingue, el autor, dos momentos del arraigo: en primer término, la tierra como lugar desde donde emerge la vida. Allí, en el devenir vida de la misma tierra se sustrae el estar-aquí-no-más. Así, la tierra es Madre divina. Es a la vez tierra y es a la vez vida. Hay una sabiduría vital de un pueblo que se sabe nosotros al comulgar con la vida común de la tierra: es el núcleo ético-religioso de la sabiduría popular. En segundo término, la tierra es también naturaleza, es decir, es como ese continuo estar aconteciendo desde sí misma. Entonces el nosotros se revela como estar y acontecer; el arraigo es también esfuerzo y en este sentido vuelve a sustraerse el mero estar-aquí. Hay en este segundo sentido del arraigo un acto de esperanza en el acontecer de la naturaleza. Cullen señala la importancia de esta ambigüedad del primer momento de la sabiduría popular: “Los pueblos se saben arraigados a la tierra, confiando en la vida y esperando en la naturaleza, 39 exclamando un gozo vital y designando una tarea natural”[16]. En el segundo momento, es decir, en el de la construcción de la casa, la ambigüedad de la vida y la naturaleza transforman al “nosotros” en pareja, o sea, en varón y mujer que cultivan la tierra construyendo la casa. Así, “la praxis erótico-laboral de la pareja construye la casa para habitarla” y luego “el estar como dos acontece en el tres”, es decir en el hijo como fruto. Entonces la casa no sólo es casa, sino que también ahora es escuela y el habitar también es enseñar. En este segundo momento también yace la ambigüedad fundamental: “… es la ambigüedad de la praxis erótico-laboral que le viene de su fundación en lo ético religioso, es decir en lo político”[17]. Finalmente, el tercer momento se titula “el vivir en la patria o el estarsiendo-así”. La experiencia de la pareja y de la familia se abre, ahora, a la universalidad de la patria. El “nosotros” se comprende, en este tercer momento, como comunidad. Se trata de la dimensión política. Se abre la infinidad de un horizonte: va siendo desde un pasado y se proyecta a un futuro. “Es el sentido del vivir, no ya como dimensión de la tierra (vida) o del “nosotros” (eros vital), sino como modo fundamental de acontecer para el nosotros”[18]. Esto es, para Cullen, el estar-siendo. Así, el pueblo transforma la tierra en una “tradición común”, es decir la transforma en el “así” del estar-siendo. … lo que hace al nosotros comunidad y a la tierra tradición es lo que se sustraía continuamente en las experiencias anteriores, al par que las fundaba. Nos referimos a esa dimensión ético-religiosa que introduce la alteridad absolutamente en la misma inmediatez del nosotros. (…) el pueblo se sabe ahora patria, como comunidad de origen y destino. La patria es tierra regada con sangre y un nosotros alimentado con tradición. Es la memoria y el destino común. No hay escisiones entre el nosotros y una alteridad. Es lo que expresamos como el estar-siendo-así, forma inmediata de la sabiduría de los pueblos, que es, en realidad, conciencia política, pero todavía no sabida como tal.[19] En el pueblo, entendido como patria, la doble ambigüedad, es decir, la del arraigo y la del habitar, se hacen ambigüedad radical en el vivir y en el morir. A esto se lo llama “ethos trágico” del pueblo. Aquí yace “la infinidad misma de la vida” en tanto que conciencia política (éticoreligiosa). 40 3.3 El “nosotros” como sujeto histórico de nuestro filosofar Siguiendo a Juan Carlos Scannone, podemos decir que para caracterizar el filosofar que piensa el “nosotros estamos” es preciso comprender que detrás de él hay todo un bagaje de experiencias histórico-culturales del pueblo latinoamericano. La comprensión de “pueblo”, dice Scannone, la heredamos, por un lado de la historia ibérica como también del “sentido comunitario indígena”, pero sobre todo “de la tradición popular criolla y de su experiencia de Resistencia popular (religiosa, política, cultural)”[20]. A partir de lo dicho, el autor, caracteriza al “nosotros” como sujeto comunitario del pensar de la sabiduría popular y de su forma peculiar de simbolizar, la cual, articula el pensamiento. No se trata de un sujeto trascendental (Kant) ni de la universalización del “yo”, pues en el “nosotros” están implicados también el “tú” y los “él” (incluso el Él). En un filosofar del “nosotros” prima la relación ética (hombre-hombre) y la relación religiosa (hombre-Dios). La expresión más cabal de esto que afirmamos se da en el estar arraigado en la tierra como lugar simbólico y comunitario. En este sentido, el pensar del “nosotros estamos” no ha de concebir ni un modo de filosofar similar al de los griegos (espíritumateria) ni un modo de filosofar similar al de la modernidad (sujetoobjeto). Ocurre que la dimensión comunitario-simbólica del “nosotros” implica un pensar que parta, no de la relación hombre-naturaleza, sino de lo ético-religioso. En el caso del filosofar del “nosotros”, el cual se mueve en el horizonte de comprensión del “estar”, no vale tanto la metáfora de la intuición intelectual que “ve” (como en el horizonte del ser), ni tampoco la del “oír” creyente que escucha (como en el horizonte del acontecer), sino más bien la del “sentir”, el cual es sapiencial y ético, o sea, un “sentir del corazón”. En cuanto a la noción de “pueblo” y en cuanto al conocimiento de la “verdad” (conoce la verdad quién obra la justicia), el “nosotros” muestra una convergencia con la concepción hebrea a la vez que se diferencia de alguna categorización filosófica de cuño hebraico (Levinas). Para nosotros la eticidad no se reduce a la moralidad (interpersonalista), sino que implica una dimensión ético-política; y, sin prescindir de la dimensión trascendente y universal, no deja de lado la geo-cultural. Ambos aspectos están implicados en el concepto de “nosotros” como 41 pueblo (comunidad orgánica).[21] Scannone habla de un doble sentido en que la relación ética es al mismo tiempo religiosa. Por un lado, siguiendo a Ricoeur, habla de un “núcleo ético-mítico”, el cual abre “la relación horizontal comunitaria e intercomunitaria, y la vertical con el Absoluto”. Por otro lado, un segundo sentido de lo religioso que tiene a la tierra como símbolo en cuanto sagrada y en cuanto pachamama. En ella se arraiga y se acoge el “nosotros”. La tierra es religante e implica realidad en cuanto que es el lugar en donde se desarrolla la cultura (lo ético-comunitario). Dice Scannone, que al ser la tierra, “símbolo de lo numinoso, sagrado, ctónico, materno” es también símbolo del “misterio de Dios”. En este “estar en la tierra” el “nosotros” encuentra una cierta capacidad de resistirse ante las posibles alienaciones. En este sentido puede descubrirse, como momento lógico del núcleo ético-mítico antes descripto, un movimiento analógico[22] (afirmación-negación-eminencia) que funda la “universalidad situada”[23] del “nosotros estamos”: “Pues el nosotros se autoafirma y resiste desde algo religante que le es previo y lo funda y que lo llama éticamente a trascender y trascenderse”[24]. Además de lo ya señalado, el autor, habla de una “pobreza ontológica del nosotros”. La sabiduría de los pueblos sabe del Absoluto pero no es, como en el caso de Hegel, un saber absoluto. No se trata de un saber que esta determinado a priori. La sabiduría popular necesita del diálogo ético y de la mediación simbólica. Por estar enraizado en el misterio, el nosotros, tiene una reserva de sentido y se abre a la plurisemia de los símbolos. La ambigüedad de este saber se determina a través de la mediación simbólica, la cual ha de ser “poiética (es decir, creación o apropiación recreadora de símbolos), ético-dialogal y sapiencial”[25]. Esta “pobreza ontológica” coloca al “nosotros estamos”, no ante la necesidad de una ciencia absoluta, sino ante la implicancia de una sabiduría del Absoluto que admita la determinación posible de la ambigüedad de los símbolos reconociendo ser “pobre y contingente”. Para concluir con esta reflexión en torno al “nosotros” en tanto sujeto de nuestro filosofar, y aglutinando en este cierre lo que más arriba hemos desarrollado acerca del horizonte del “estar” y del “nosotros estamos” como experiencia del pueblo latinoamericano, nos parece oportuno la siguiente cita de Juan Carlos Scannone: 42 Puede ser que la categorización filosófica que hemos empleado al hablar del “nosotros” y del “estar” (…) sean intentos fallidos de decir lo universal que se enraíza en la situación de América Latina, o dejen de lado otros muchos aspectos esenciales. Sin embargo no dudamos que la experiencia del “nosotros” como pueblo, del arraigo en la madre tierra y del pensar simbólico, son momentos de lo humano universal que caracterizan la idiosincrasia cultural latinoamericana, y que la filosofía ha de pensar y articular en sus interrelaciones mutuas.[26] 4. Diálogo intercultural entre la fenomenología de la vida y la sabiduría popular latinoamericana: convergencias y diferencias. Vamos a plantear tres relaciones de dialogo posibles. Nuestra intención es brindar la posibilidad de establecer puentes y de abrir nuevos horizontes que nos ayuden a incluir y construir compartiendo ideas e interpretando situadamente los pensamientos. 4.1 Vida y auto-afección. Símbolo y estar-en-la-tierra Tanto la vida en la reflexión de Henry, como el símbolo en el pensamiento de Scannone se sustraen al pensamiento que “ve”. La vida, si realmente se la considera en su auto-donación, no puede ser reducida a un concepto, pues, dejaría de ser un experimentarse a sí mismo en la auto-afección, es decir, dejaría de ser subjetividad radical. Por otro lado para el caso del símbolo, entendido desde un “nosotros” que se mueve en el horizonte del “estar”, no basta la mera intuición intelectual del “ver”. Cabe mejor, según afirma Scannone, la metáfora del “sentir” sapiencial y ético. De esta forma, tanto en la fenomenología de Henry como en el pensar latinoamericano, que también es constituido por una fuerte herencia fenomenológica, parece haber una convergencia en la búsqueda de lo más originario, y, en este sentido, una fuerte crítica a la tradición filosófica que ha pretendido, desde la modernidad, erigirse como saber absoluto. Ahora bien, en el caso de la vida no se trata de un “sentir” que incluya la eticidad en su seno, pues, la vida en si misma es auto-afección y, con ello, parece haber un fuerte movimiento hacia la interioridad como más originaria que el “estar” latinoamericano. Este último, revela un carácter 43 previo al “ser” pero sin embargo se piensa de movida desde la otredad. Ocurre que desde el mismo “nosotros” se reafirma el carácter alterativo. ¿Es incompatible, entonces, pensarla vida en diálogo con el estar-en-latierra? A nuestro juicio puede haber un enriquecimiento mutuo. El estar-en-la-tierra nos abre, desde su eticidad e historicidad, a lo más profundo del ser del hombre desde América Latina. Con ello manifiesta su carácter de misterio en cuanto que es símbolo para un pueblo. El símbolo muestra el sentido aunque oculta lo más íntimo. Aquí es donde podría pensarse la vida, en los términos de Henry, como eso más íntimo que se sustrae al pensamiento. El pensar simbólico que propone Scannone, no va en contra de la vida en cuanto es ésta, un experimentarse a sí misma. Muy por el contrario, la puede asume sin subsumirla, y le aporta una dimensión que ella, en su auto-revelación puede olvidar. Le aporta el sello de ser donación para una doble relación ético-histórica. Es cierto que la vida no necesita de la historia por ser donación pura, pero tampoco puede quedarse en la mera interioridad originaria. Así, nos animamos a establecer un puente para que ni la vida se cierre en la mera interioridad, ni el “nosotros” subsuma la vida en tanto experimentarse a sí misma. 4.2 Subjetividad que resiste y resistencia popular El análisis de lo que Henry llama la contra-reducción cartesiana deja entrever que ante la formalización, es decir ante la matematización que nos aleja de la vida y acrecienta más la idealización, la subjetividad resiste. Es una resistencia a excluir elpathos originario. Ocurre que la ciencia moderna no puede hacer abstracción de la subjetividad, y, de hecho, la presupone. En el caso del “nosotros estamos”, también, como lo hemos señalado, existe una profunda resistencia. Se trata en este caso de una resistencia movida por una memoria colectiva que boga por la justicia. Ahora bien esa justicia tiene como telón de fondo lo más propio de la “América profunda”: el estar-en-la-tierra. En este sentido se puede hablar de una resistencia desde lo más originario y por eso también de una resistencia de la vida. No intentamos reducir ambas consideraciones, es decir, la de la subjetividad que resiste y la de la resistencia popular, a una sola forma de resistencia. Muy por el contrario se trata de vincular y asumir ambas 44 resistencia entendiéndolas como constitutivas a las dos de nuestra humanidad. No se subsumen mutuamente sino que, de nuevo, se enriquecen. 4.3 Saber científico, saber popular y saber-de-la-vida[27] Tanto la fenomenología de la vida como la sabiduría popular perciben la violencia del saber científico que olvida lo más esencial y lo que todo el mundo sabe. Como hemos dicho el saber científico es objetivo y deja de lado la relación con lo más originario, es decir, con la vida. El saber-dela-vida pone en consonancia el saber y el poder y con ello vuelve sobre la experiencia misma de la vida. Así, por ejemplo, Henry habla del “sabermover-las-manos” como saber-de-la-vida. En el caso de la sabiduría popular también hay una relación entre saber y poder, pues, ser fiel a la sabiduría de los pueblos es poder-hacer-con-otros construyendo un imaginario social con justicia. Ambas concepciones de la sabiduría intentan hablar de lo más simple y cercano como misterioso a la vez. Además se alejan profundamente de un saber que considere el progreso indefinido de la ciencia como medio de crecimiento humano. Para Henry eso sería caer en la Barbarie, para la sabiduría popular sería aceptar la irreligión. Por último es cierto que la sabiduría popular no tiene el problema de tener que escaparle a la formalización de la misma manera que lo hace la fenomenología. Y que además la crítica de Henry a Husserl y Heidegger sobre su monismo ontológico no vale tanto para los que tienen el sello del estar-en-la-tierra. Sin embargo no hay que olvidar que los análisis del pueblo entendido como “nosotros estamos” conllevan una fuerte tendencia por la interpretación fenomenológica. Por tanto es lícito poner en dialogo el saber popular y el saber-de-la-vida con el fin de comprenderlos como incluyentes y constructivos. Conclusión A lo largo de esta investigación hemos propuesto una explicitación, por un lado de lo que Henry llamó fenomenología de la vida, y por otro de lo que la sabiduría popular nombró como “nosotros estamos”. A partir de eso nos lanzamos a establecer un dialogo entre ambas reflexiones. 45 Cierto es que cuando comenzamos el trabajo estaba ya en nosotros la idea del dialogo desde algunos puntos que nos parecían convergentes. Sin embargo hemos podido transitar un sendero que nos puso ante el compromiso de no ser improvisados en nuestra interpretación. Al finalizar el estudio, nos damos cuenta de que sólo hemos podido descubrir algunas pistas de acceso y que además estamos llamados a indagar con más profundidad en la interpretación de Henry acerca de la vida. Con todo, queremos sostener conclusiones del diálogo intercultural. fehacientemente nuestras La vida como lo más originario, como lo que todo el mundo sabe por el hecho de ser un experimentarse a sí misma, nos devuelve a la interioridad para aceptar la donación en su sentido más pleno. Sin embargo este análisis fenomenológico conlleva la dificultad de abordar la exterioridad y, con ello, la alteridad. Allí es donde la sabiduría popular, la cual se configura a partir de la experiencia comunitaria y en relación con la tierra, puede ser un aporte para el logos de la filosofía (entendida como fenomenología de la vida), en tanto que posibilita un “sentir” desde un “estar” para un “ser” que, aconteciendo, vaya hacia lo más originario sin subsumir la alteridad y la afectividad en la interioridad. Bibliografía • Cullen Carlos, Fenomenología de la crisis moral, Buenos Aires, Ediciones Castañeda, 1978 • Díez Ricardo Oscar, Michel Henry, fundador de la fenomenología de la vida en: Acta fenomenológica latinoamericana. Volumen III (Actas del IV Coloquio Latinoamericano de Fenomenología) Círculo Latinoamericano de Fenomenología: Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú; Morelia (México), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2009 – pp. 233-245; http://www.clafen.org/AFL/V3/233-245_RicardoDiez.pdf • Henry Michel, Encarnación. Una filosofía de la carne, Salamanca, Sígueme, 2001 • Henry Michel, La barbarie, Madrid, Caparrós editores, 1996 • Husserl Edmund, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología 46 trascendental, Buenos Aires, Prometeo, 2008 • Kusch Rodolfo, América profunda, Buenos Aires, Biblos, 1999 • Scannone Juan Carlos, Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, Buenos Aires, Guadalupe, 1990 Referencias [1] E. Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, (Buenos Aires, 2008), p. 67 [2] E. Husserl, Op. cit., p. 68 [3] M. Henry, Encarnación. Una filosofía de la carne, (Salamanca, 2001), p.132 [4] M. Henry, Op. cit, p.135 [5][5] M. Henry, Op. cit, p.138 [6] M. Henry, Op. cit, p.140 [7] M. Henry, Op. cit, p.159 [8] Díez Ricardo Oscar, Michel Henry, fundador de la fenomenología de la vida en: http://www.clafen.org/AFL/V3/233-245_Ricardo-Diez.pdf [9] M. Henry, La barbarie, (Madrid, 1996), p.19 [10] M. Henry, Op. cit., p.27 [11] M. Henry, Op. cit., p.35 [12] M. Henry, Op. cit., p.36 [13] R. Kusch, América profunda, (Buenos Aires, 1999), p.90 [14] En este sentido hay que tener en cuenta que Kusch no realiza una lectura del Heidegger posterior a “Ser y Tiempo”. [15] R. Kusch, op. cit., p.149 [16] C. Cullen, Fenomenología de la crisis moral, (Buenos Aires 1978), p.16 [17] C. Cullen, op. cit., p.18 [18] C. Cullen, op. cit., p.19 [19] C. Cullen, op. cit., pp.19-20 47 [20] J. C. Scannone, Nuevo punto de latinoamericana, (Buenos Aires, 1990), p.24 partida de la filosofía [21] J. C. Scannone, op. cit., p.26 [22] Buscando un pensar que responda a las exigencias y al ritmo de la sabiduría popular, Scannone, propone el pensamiento analógico, entendiendo la analogía “no sólo como un procedimiento de lenguaje para hablar de Dios, sino ante todo como un principio especulativo que tiene su propio desarrollo, es decir, implica su propia lógica (analéctica) y se concreta en todos los ámbitos de comprensión especulativa de la realidad, aún la de los misterios de la fe cristiana (es decir, tanto en la filosofía como en la teología)”. Cfr. J. C. Scannone, op. cit., Segunda parte: Sabiduría popular y racionalidad crítica. Y Cfr. J. C. Scannone, Religión y nuevo pensamiento, (Barcelona, 2005), cap. 7 [23] Esta expresión es utilizada por Mario Casalla. Volveremos en el segundo punto sobre este tema. [24] J. C. Scannone, op. cit., p.28 [25] J. C. Scannone, op. cit., p.29 [26] J. C. Scannone, op. cit., p.32 [27] A lo largo de todo el trabajo hemos colocado los guiones cuando hablamos del saber-de-la-vida. Nuestra intención es hacer más explícito que la relación con el estar-en-la-tierra es fenomenológica y que además es posible desde consideraciones. esta comprensión 48 poner en diálogo ambas Ecosofía andina: Un paradigma alternativo de convivencia cósmica y de Vivir Bien Josef Estermann – Suiza Desde una década, vivimos una secuencia de crisis, tanto a nivel continental como global, que parecen ser la manifestación aún parcial de una crisis civilizatoria mayor. Lo que el Club de Roma, en forma incipiente, pero a la vez de manera muy decidida ya había advertido en los años 1960[1], está sucediendo en estos momentos ante nuestros ojos: el equilibrio ecológico está deteriorado de tal manera que huracanes, inundaciones, sequías y nuevas enfermedades se turnan a una velocidad cada vez mayor. Esta “crisis ecológica” viene acompañada de una crisis “alimentaria”, una crisis “financiera”, una crisis “económica”, sin hablar de las crisis de legitimidad política en muchas partes del mundo, de la crisis de valores, de la crisis “religiosa” y de la crisis de “sentido” para la generación joven con mirada al futuro. “Crisis” significa, como sabemos, “tiempo de decisión”, y la filosofía, si no quiere ser un mero ejercicio mental o acrobacia intelectual, debe de 49 contestar ante esta inflación o acumulación de crisis. Tal como en la Antigüedad, ante la eminente caída del Imperio Romano, el discurso dominante, sin embargo, no es el de la crisis, sino del “crecimiento”, de la “maximización de ganancias” y del placer desenfrenado posmoderno y neoliberal-capitalista. Un profeta de la crisis no es bien visto, mientras las tasas del PIB están aún –o de nuevo– en dirección ascendente. La filosofía como tal, y la filosofía latinoamericana en especial, tienen la tarea crítica y constructiva de evaluar alternativas, ante esta situación poco esperanzadora. Planteo en este trabajo, desde la filosofía andina y en perspectiva intercultural, una mirada crítica a la concepción dominante de la tradición filosófica occidental respecto a la Naturaleza, como también perspectivas para una “ecosofía” en clave holística e integral. 1. Del organismo a la máquina Si partimos del supuesto que las crisis actuales son muestras sectoriales de una crisis civilizatoria mayor[2], y no meros trastornos coyunturales de un paradigma básicamente propicio, resulta urgente hacer una reflexión profunda de las características del modelo civilizatorio occidental en cuestión, de sus bases ideológicas y su trasfondo filosófico, a fin de efectuar un ejercicio “deconstructivo” del mismo. Parto de la convicción de que semejante empresa no puede llevarse a cabo dentro de una sola tradición (de manera intra-cultural), tal como viene proponiendo la filosofía posmoderna[3]. La toma de conciencia da la crisis civilizatoria occidental actual, sólo es posible en perspectiva intercultural, incluyendo la exterioridad o trascendencia paradigmática, es decir la alteridad filosófica. Con otras palabras: mi crítica deconstructiva no es intra-cultural, tal como pretende ser la filosofía posmoderna, sino inter-cultural, en el sentido de una “hermenéutica diatópica” o “politópica”[4] que incluye el punto de vista del otro y de la otra, también en clave filosófica, es decir: la “otra filosofía”. Por lo tanto, considero que la filosofía andina no es solamente un asunto etno-folclórico, ni netamente histórico, sino una necesidad epistemológica para poder “develar” los puntos ciegos de una tradición enclaustrada en un solipsismo civilizatorio, fuera éste llamado “eurocentrismo”, “occidentocentrismo” o “helenocentrismo”. El tema de 50 la alteridad (u “otredad”), planteado por el filósofo judío lituano “marginado” respecto al mainstream occidental, Emmanuel Lévinas, y recuperado por la analéctica de la Filosofía de la Liberación latinoamericana, me parece fundamental a la hora de tocar el tema de la Naturaleza. Y esto sería ya una ampliación del tema de la alteridad desde las tradiciones indígenas, saliendo del andro- y antropocentrismo todavía vigentes en Lévinas y parte de la filosofía liberacionista[5], incluyendo en las reflexiones también al otro y la otra no-humanos, es decir la alteridad ecosófica. Me parece que uno de los puntos “ciegos” de la tradición dominante de Occidente, al menos desde el Renacimiento, ha sido justamente el tema de la alteridad “ecosófica”. Aunque la tradición semita (judeo-cristiana) haya introducido al discurso ontológico determinista y cerrado de la racionalidad helénico-romana las perspectivas de la “trascendencia”, “contingencia” y “relacionalidad”, es decir: la no-conmensurabilidad entre el uno y el otro, entre el egocentrismo humano y la resistencia de la trascendencia cósmica, religiosa y espiritual, la racionalidad occidental moderna se ha vuelto nuevamente un logos de la “mismidad”, del encerramiento ontológico subjetivo, de la fatalidad que tiene nombres como “la mano invisible del Mercado”, “coacción fáctica” (Sachzwang), “crecimiento ilimitado” o “fin de la historia”.[6] La crisis civilizatoria actual tiene que ver con el agotamiento de los planteamientos de la modernidad y posmodernidad occidental, planteamientos que se fundamentan básicamente en una falacia que in actu recién se desvirtúa en nuestros días: la expansión humana, en todas sus formas, no tiene límites.[7] O con otras palabras: vivimos supuestamente en un mundo ilimitado. Esta falacia retorna a nuestros preconceptos como bumerán, en forma de los colapsos de eco- y biosistemas, mercados financieros hiper volátiles, necrocombustibles[8], hambrunas y revueltas políticas de las personas que siempre han sufrido las limitaciones reales de su mundo. Existe un solo crecimiento aparentemente “ilimitado” que se llama “cáncer”, y todos/as sabemos que sólo llega a su fin en la muerte. Esta falacia fue expresada por Hegel en forma insuperable al identificar la filosofía de lo absoluto con la filosofía absoluta, es decir: con el espíritu occidental moderno. El “afán infinito” (unendliches Streben) de Fichte, desencadenado sobre la Naturaleza “ciega y sorda”, se ha convertido en avaricia ilimitada, en 51 explotación y acumulación de bienes y dinero en forma desenfrenada. El homo oeconomicus de la actualidad no es otra cosa que la manifestación materializada de la absolutización del sujeto humano, planteado de distintas maneras por la filosofía occidental moderna. Esta concepción absolutista y masculina (androcéntrico) del sujeto moderno (res cogitans) que tiene todas las características del dios medieval, corresponde con la objetivación, mecanización, instrumentalización y desacralización de todo lo que se plantea frente a este sujeto “ideal” del varón blanco adulto y propietario: la Naturaleza, la corporalidad, lo femenino, lo afectivo, la vida y la sexualidad. Como muy bien ha destacado la Filosofía de la Liberación: el cogito ergo sum se vuelve irremediablemente conquiro ergo sum,[9] y en nuestros díasconsumo ergo sum. La actitud predominante de la Modernidad occidental frente a la alteridad es una actitud de negación, oposición, incorporación, extirpación e instrumentalización. Se trata de una actitud eminentemente androcéntrica, en el sentido de una racionalidad analítica, conquistadora, instrumentalizadora y necrófila. La tendencia “necrófila” de la Modernidad occidental se manifiesta en el hecho de que las “virtudes” (de vir: “varón”) y valores se reducen, en última instancia, en valores de bolsa y equivalentes de dinero, y la Naturaleza viva se convierte en máquina y mecanismo. Todo se vuelve “intercambiable” y “comprable”; inclusive el cuerpo humano y sus órganos tienen valor monetario. Consecuencia final de todo este proceso: el mismo ser humano, al subir al tren del liberalismo económico, pierde su libertad y se vuelve medio de producción, medio de consumo, medio de una “mano invisible” y de una fatalidad de segunda potencia.[10] Por supuesto que no toda la tradición filosófica de Occidente ha contribuido a este desenlace fatal y contradictorio. Hasta inclusive el Renacimiento, el ser humano se entendía como parte integral de la “gran cadena del ser”, del gran organismo cósmico, de los múltiples procesos de vida. La Antigüedad y la Edad Media sostuvieron aún una concepción orgánica de la Naturaleza, plasmada en conceptos como la ‘entelequia’, la ‘animicidad’ de todos los seres vivos, la armonía entre micro- y macrocosmos. Sin embargo, tanto la vertiente helénico-romana como la semita manifestaban siempre una actitud de miedo, desprecio, soberbia o alerta, según el caso, frente a lo “natural”, asociado con el caos, lo femenino, lo desenfrenado, pasional, amoral y profano. Salvo contadas 52 excepciones (Estoa, epicureísmo, romanticismo, hilozoísmo), la filosofía y teología occidentales consideraban a la Naturaleza (y la mujer) como un peligro que hay que controlar, subyugar, domesticar y conquistar. Esta actitud hostil refleja el trasfondo patriarcal de las grandes religiones monoteístas y politeístas, heredadas en forma secular por la racionalidad masculina de enfrentarse a lo dionisíaco, natural, sensitivo, material, femenino, o sea: a lo que se considera “irracional”.[11] Los estudios feministas y de género han demostrado suficientemente que existe una relación muy estrecha entre la postura del homo occidentalis (en cuanto vir) frente a la Naturaleza y su postura frente a la mujer. Generaciones de filósofos y teólogos asociaron la mujer con la materia (mater), Naturaleza, el cuerpo y lo irracional (sentimientos, afectos, pasiones). La explotación, instrumentalización y destrucción de la Naturaleza va de la mano con la explotación, instrumentalización y subyugación de la mujer y de los valores ginófilos. La ética occidental es, en gran medida, una ética de varones para varones, basada en las “virtudes” de la fortaleza, bravura, valentía (andreia) y prudencia, en desmedro de las “muliertudes” de la compasión, empatía, cuidado y sensibilidad. Cuando hablamos de la “Naturaleza” y la concepción que la filosofía ha desarrollado al respecto, conviene hablar, en forma precisa, de una concepción del varón blanco adulto y libre, frente a todo lo que en su perspectiva no tenía o sigue no teniendo “mayoría de edad”: mujeres, esclavos, niños, ancianos, animales, plantas, cosmos. La concepción “orgánica” que prevalecía en la filosofía occidental hasta entrada al Renacimiento, se refería solamente a la “alteridad” correlativa al ideal varonil de una racionalidad analítica, clasificatoria e intelectualista. Mientras que el varón aspirara a la inmortalidad del alma racional (logistikón) y una existencia espiritual, las mujeres, niños, esclavos y toda la naturaleza extra-humana estuvieran condenados/as a volver al seno del gran organismo natural de la materialidad, por carecer de alma racional. Esta disyuntiva –una naturaleza desalmada y una humanidad, respectivamente masculinidad animada– se impondría a toda fuerza a la sociedad moderna y el cientificismo, una vez ablandado o desaparecido del todo el nexo religioso de la dignidad criatural.[12] Ya en la Antigüedad y Edad Media, el varón “racional” se exceptuó de la organicidad del mundo y de la naturaleza, en y a través de una supuesta independización “idealista” del espíritu respecto al sustento orgánico 53 vital (el olvido de la procedencia maternal; la sublimación de las necesidades físicas; la delegación de labores manuales). La paulatina desnaturalización del ser humano, en y a través de las conquistas culturales y del trabajo, conlleva una gran ilusión: ya no dependemos del sustrato vital, sino que podemos prescindir, a largo plazo, de todo lo que es “natural”. Uno de los primeros filósofos occidentales que abandonó la concepción orgánica del cosmos, en plena Edad Media, fue el obispo y teólogo francés Nicolás Oresme (ca. 1323-1382), quien acabó con la teleología intrínseca del mundo material de los cuerpos, reduciendo la explicación de causalidad y movimiento a la causa eficiente.[13] Por lo tanto, el mundo aparece como un mecanismo que puede ser explicado en base al funcionamiento de todas sus partes. Este giro “copernicano” (Oresme adelantó el modelo heliocéntrico en más de cien años a Copérnico) de una racionalidad “orgánica” a una racionalidad mecanicista, permitió universalizar el enfoque y método analítico de la “descomposición” (“descomponer para entender”). Y esto quiere decir que también la vida se vuelve un fenómeno mecánico, con todas las consecuencias para la medicina, el trato de animales, plantas, como para el ecosistema como una “mega-máquina” ciega, insensible y objetiva. René Descartes y la física del siglo XVII sólo sacaron las últimas consecuencias de este giro, al establecer la divisoria de aguas entre la res cogitans y res extensa, un espíritu libre, espontáneo, activo y portador de derechos, por un lado, y una materia determinada, sumisa, pasiva y objeto de dominación, por otro lado. Y esto, como sabemos, sólo era posible gracias al dualismo antropológico y la condenación de la Naturaleza a mero “medio de producción” (Marx) o “campo de autorrealización” del espíritu (Hegel). Sin embargo, la contradicción intrínseca del modelo mecanicista surge hoy en día con mayor fuerza, al entender que el ser humano no puede prescindir de la “alteridad” natural y proyectarse a una infinitud ilusoria, sea en sentido financiero y hedonista o sea en sentido idealista y escatológico. El bumerán de la relacionalidad e interdependencia “natural” le persigue en sus hazañas virtuales y posmodernas con una verdad que se ignoraba por siglos, pero que se viene imponiendo nuevamente, aunque fuera por la fuerza: si el organismo cósmico sufre y está enfermo, el ser humano también lo es. La antropología occidental (moderna) es, en su mayoría, una antropología conflictiva, tanto ad intra 54 como ad extra: el ser humano está en constante lucha entre dos fuerzas antagónicas, lo que se plasma en muchas metáforas, desde la parábola platónica de la carroza alada, el antagonismo paulino entre “espíritu” y “carne”, hasta el modelo psicoanalítico de las provincias y la lucha intrapsíquica ente “ello” y “super-yo”. Hacia fuera, la conflictividad se plasma en una lucha permanente contra el “caos” y las amenazas de las fuerzas naturales y en la competitividad económica y política que conlleva el axioma suicida: “Si yo vivo, tu no vives; y si tu vives, yo no vivo”.[14] 2. Relacionalidad versus sustancialidad El surgimiento o la visibilización de una filosofía andina –entre tantas otras filosofías indígenas– se debe a muchos factores, entre ellos la toma de conciencia por el Quinto Centenario del “descubrimiento”, “encubrimiento”, “desencuentro” o “conquista” (según la perspectiva) de Abya Yala, esta tierra llamada “América Latina” por los colonizadores. Además, el enfoque de la filosofía intercultural viene pluralizando el concepto de ‘filosofía’ y deconstruyendo el monopolio occidental sobre lo que es o no “filosofía”. Al recurrir a la filosofía andina, en mi afán de una crítica intercultural de la concepción dominante de la Naturaleza de la filosofía occidental y de una propuesta alternativa para la convivencia cósmica, no me refiero a una filosofía precolonial “pura”, que podría tener un valor histórico, sino a la sabiduría filosófica de los pueblos andinos, desde el sur de Venezuela hasta el norte de Argentina, en la actualidad. Este tesoro sapiencial, plasmado en una serie de hábitos, costumbres, rituales, creencias, narraciones y mitos, sigue impregnando el “estar en el mundo” de grandes mayorías de pueblos originarios y personas mestizas en la región andina de Sudamérica, a pesar de la hibridad cultural y del sincretismo religioso vigentes. Comparando la filosofía andina[15] con la tradición dominante de Occidente, no se trata de una filosofía centrada en la sustancialidad de los entes y del universo, sino en la relacionalidad como un dato irreductible de la estructura cósmica englobante. Este hecho se puede explicar, en parte, por la estructura lingüística de los idiomas en juego: los idiomas indoeuropeos, ante todo el griego como idioma “protofilosófico” de Occidente, se estructuran alrededor de sujeto y predicado, es decir de un “sustantivo” que representa una “sustancia”, y que es 55 portadora de predicados, representando a los accidentes, incluyendo a la relación. Los idiomas nativos de Abya Yala, en especial el quechua y aimara en el contexto andino, se estructuran en torno a la relación como elemento primordial, representado por el verbo con sus múltiples sufijos relacionales y afectivos. Existe un sinnúmero de sufijos que expresan esta relacionalidad, tanto entre personas como entre seres nohumanos.[16] Tal vez podríamos decir que, mientras para Occidente el gran problema metafísico siempre ha sido la “relación” (psico-física; interpersonal; con la Naturaleza; religiosa), para la filosofía andina es más bien la “sustancialidad”, es decir la identidad personal e individual. Sólo un ejemplo del contexto interpersonal. Para la modernidad occidental, la constitución de una pareja humana (sea homo- o heterosexual) presupone la constitución de personalidades individuales autónomas, es decir: de “sustancias” que libremente se relacionan para constituir, en sentido secundario, una unión de dos. En el mundo andino, la constitución de la pareja recién conlleva la identidad personal de los individuos unidos en la paridad complementaria. La expresión aimara para “casarse” –jaqichasiña– significa literalmente ‘hacerse persona’, ‘devenir una persona humana’. Es decir: la relación es lo primordial, y la identidad “sustancial” o personal es más bien un derivado o efecto de la relación. Esta relacionalidad es, para hablar en términos occidentales, un transcendentale, o sea una característica de todos los estratos, entes y tiempos. Se trata, por tanto, de un holismo relacional, expresado en el concepto panandino pacha. Pacha es –una palabra quechumara[17] compuesta de pa- [“dos”; dualidad] y -cha [“energía”]– el todo de lo que existe en forma interrelacionada, el universo ordenado mediante una compleja red de relaciones, tanto en perspectiva espacial como temporal; la relacionalidad es su característica constituyente primordial o axiomática. Fuera de pacha, no existe nada, porque la absoluteza es una característica (de la filosofía occidental) que es incompatible con la relacionalidad del todo.[18] Esta relacionalidad se manifiesta, a nivel cósmico, antropológico, económico, político y religioso en y a través de los principios de correspondencia, complementariedad, reciprocidad y ciclicidad. No voy a explicitar en esta ocasión cada uno de estos principios fundantes de la filosofía andina[19], sino sólo respecto a su aplicación y pertinencia al tema de la ecosofía. Sin embargo, quiero adelantar una característica 56 muy peculiar del pensamiento indígena andino que se deriva directamente del principio de relacionalidad y que es fundamental para entender el planteamiento alternativo al ego- y antropocentrismo modernos de Occidente. Me refiere a la concepción de la ‘vida’ que juega un papel primordial a la hora de pensar en la convivencia cósmica y en el ideal andino del “Vivir Bien”. Como todo tiene que ver con todo (principio holístico), la vida (kawsay; qamaña) es, al igual que la relacionalidad, un transcendentale, es decir una característica de todos los entes, estratos y principios. O en otras palabras: pacha es una realidad viva, un ente orgánico vivo, desde lo divino hasta los minerales, incluyendo pasado, presente y futuro. Por lo tanto, la “vida” no se restringe, en el mundo andino, a los seres vivos en sentido occidental clásico (seres humanos, animales y plantas), sino abarca a todo el universo en sus diferentes dimensiones y estratos. Esta concepción, en perspectiva occidental llamada “panzoísmo”[20], se fundamenta en la relacionalidad como una conditio sine qua non de la vida. No existe vida fuera de la red de relaciones, sean estas de índole religioso, social, económico, ecológico o personal. La “vida” se define, en los Andes, prácticamente por la relacionalidad, y la muerte –si existiera en forma absoluta– sería la expresión de la más absoluta falta de articulación y relación, el aislamiento o solipsismo total. De ahí que se entiende que el horror vacui de la persona andina es el miedo terrorífico por la soledad, el aislamiento, la separación o –hablando en término teológicos– de lo absoluto. Un dios completamente “absoluto” y “trascendente”, es decir: “suelto” o separado de todo tipo de relación, no es solamente inimaginable, sino sería la encarnación de la muerte, y no de la vida. La relación es, a la vez, el fundamento indispensable para y la manifestación más preciosa de la vida. Por lo tanto, vida es, en si misma, “con-vivencia”. Para el ser humano andino, resulta un tanto absurdo el problema heredado de Occidente de encontrarse entre individuos separados y autónomos, para emprender y construir la “convivencia” en sentido social, político y ecosófico.[21] La convivencia tiene prioridad ontológica –para usar una terminología occidental– o pachasófica, porque pacha es el “organismo” cósmico que sólo vive y funciona gracias a las múltiples relaciones y articulaciones que lo constituyen. La “des-convivencia” que se vive actualmente en muchas partes del planeta –entre ser humano y Naturaleza, entre los 57 seres humanos, entre culturas y civilizaciones– no es un dato original, sino el resultado de una “decadencia” o de trastornos en la red de relaciones. Lo constitutivo no es el cogito ergo sum, sino elvivimus ergo sumus. Desde la perspectiva de la filosofía andina, es evidente que una filosofía y sociedad que se construyen sobre la base del individuo autónomo y competidor, conlleva de por si una crisis globalizada, porque todos los supuestos de la Modernidad occidental – independencia, individualismo, enfrentamiento entre humanidad y Naturaleza, desacoplamiento de lo profano de lo religioso, etc.– contienen in nuce lo que el ser humano andino estima como una amenaza a la vida. Las zonas de transición entre un estrato a otro, entre un período a otro, entre una entidad a otra, son de vital importancia para la génesis, el fomento y conservación de la vida. Estas zonas de transición, generalmente conocidas como chakanas o “puentes cósmicos”, se constituyen en relaciones pachasóficas indispensables para el equilibrio y la armonía de todo el universo. La gran mayoría de los rituales andinos se “ubican” en estas zonas y tienen que ver con los fenómenos que tienen característica de chakana. La Cruz Andina es la Chakanapor excelencia, porque articula el estrato de arriba (hanaq/alax pacha) con el estrato de la cotidianeidad del aquí y ahora (kay/aka pacha), pero también la esfera izquierda asociada con lo femenino, con la esfera derecha de asociación masculina. O en otras palabras: la Cruz Andina[22] articula las relaciones de correspondencia con las de complementariedad, y se convierte, por tanto, en chakana de las chakanas. El cuidado y la conservación de estas chakanas son de vital importancia para salvaguardar el equilibrio social, económico, religioso y ecosófico. 3. Ecosofía andina Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, un cronista indígena acriollado en el Perú de principios del siglo XVII, representó la cosmovisión andina de su tiempo mediante la metáfora de la “casa universal” (wasi). En su “dibujo cosmogónico” de 1613[23] planteó, bajo la forma de una Biblia Pauperum, una síntesis de la cosmovisión originaria y la nueva fe cristiana, usando la metáfora de la “casa” e 58 incluyendo en ella la principal chakana en las figuras de la pareja humana en el kay pacha (estrato de aquí y ahora) y el huevo cósmico de la divinidad en el hanaq pacha (estrato superior). La metáfora de la “casa”, también ya propuesta por Aristóteles para el manejo y cuidado de los bienes vitales para la procreación, recreación y reproducción de la vida (oikos), representa en el mundo andino toda el pacha, el universo entero con la red total de relaciones. En los rituales andinos, se habla del “nido de plata” y del “nido de oro”, fuentes de vida y lugares de la génesis de vida. La casa andina no es simplemente una vivienda, sino un universo en miniatura, con sus cuatro direcciones cardinales, lugares para los espíritus, espacios para el ganado, un orden que se orienta por la salida y puesta del Sol, y una distribución pachasófica de la parte diurna (fogón; mesa) y nocturna (cama), en plena complementariedad y correspondencia con el macrocosmos. La “casa” (wasi; uta) es a la vez el núcleo económico de producción y reproducción, como también el centro ecológico, en el sentido del cuidado físico y ritual del equilibrio entre todos los actores, incluyendo a los ancestros, los espíritus tutelares, las futuras generaciones, los antepasados y todos los elementos de la vida, desde el mismo ser humano hasta las piedras que son de igual manera “sexuadas” que todos los demás elementos. La división o inclusive separación occidental entre “economía” y “ecología” no tiene vigencia en la sabiduría milenaria del mundo andino. El cuidado de la “casa” (oikos) no permite una diástasis en una racionalidad de acumulación y ganancia (“eco-nomía”) y una racionalidad de equilibrio y armonía (“eco-logía”). La casa es una sola y debe de cobijar a todas y todos por igual, incluyendo al mundo espiritual, religioso y meteorológico. Entre lo que Occidente viene distinguiendo o separando, es decir: entre economía y ecología, no debe haber contradicción o incompatibilidad. Más al revés: se trata de dos lados de una misma medalla que es la “casa” como nido de vida para todas y todos, incluyendo a la Naturaleza. Por lo tanto, prefiero hablar de la “ecosofía”[24], que engloba e integra tanto el aspecto económico como ecológico. No se trata de una “ley” (nomos) ni de una “razón” (logos) humanas que diseñan esta “casa” cósmica (oikos), sino una sabiduría (sophia) que sepa acompañar los ciclos vitales de producción, reproducción, conservación y cuidado, y vigilar sobre el equilibrio muy precario que mantiene las relaciones 59 vitales. El ser humano no es el homo faber u homo consumens, sino ante todo arariwa, es decir: “cuidante” o “guardián” del pacha y su orden cósmico. La única fuerza que realmente “produce”, es la pachamama, la Madre Tierra; el ser humano es transformador y facilitador de esta producción que obedece a los principios básicos de la cosmovisión y filosofía andinas. En primer lugar, la ecosofía andina es una expresión del axioma fundamental de la sabiduría andina, a ser el principio de relacionalidad, que dice, en forma sintética, que la relación antecede a la sustancia y al ente particular, o en otras palabras: que todo tiene que ver con todo. Según este principio, la Naturaleza (pacha) es concebida como un organismo en el que cada parte está vinculada con todas las demás partes. Un cambio en una parte conlleva necesariamente un cambio correspondiente en las demás partes. Este principio, también conocido en las “teorías del caos” y de la “complejidad” como “efecto mariposa”[25], implica una concepción holística del universo, y además, como la relacionalidad es al mismo tiempo vitalidad, un panzoísmo. En los Andes, existe una estrecha correlación o inclusive equivalencia entre “relación” y “vida”: sin relación, no hay vida, y ésta es un cierto tipo o una determinada calidad de relación. Para la “ecosofía”, el principio de relacionalidad tiene amplias consecuencias. En primer lugar, cada transacción económica conlleva efectos ecológicos, sean positivos o negativos. En segundo lugar, la calidad “vital” de las relaciones ecosóficas se expresa en términos de equilibrio y armonía (taypi)[26] Y en tercer lugar, cualquier deterioro de este equilibrio en una parte del “organismo” ecosófico conlleva deterioros en las demás partes. Como este organismo es principalmente finito y limitado, no puede existir “crecimiento ilimitado” de bienes y dinero. La ilusión de este crecimiento “cancerígeno”[27] sólo es posible a costa del deterioro del Medio Ambiente, de la subalternización de otra parte del “organismo” (o sea: enfermedades crónicas o crisis sistémicas) y de un desequilibrio y una desarmonía que tarde o temprano vuelva como bumerán a los prometeos del Mercado Libre. En el mundo andino, este punto crítico del desbalance se llama pachakuti (literalmente: “vuelta de pacha”), un cataclismo de dimensiones cósmicas. La “enfermedad” (o sea: pobreza, injusticia, desigualdad, marginación, destrucción, etc.) de una parte del “organismo” ecosófico lleva a la “fiebre” de todo el organismo (o sea: 60 “crisis”) que se puede reducir con antibióticos (o sea: acciones de salvataje de los mercados financieros), pero no ser curada. El único remedio consiste en la puesta en equilibro de lo que ha salido de él. El principio de correspondencia, corolario del principio de relacionalidad, significa para la ecosofía que el macrocosmos se refleja en el microcosmos y al revés, es decir que el orden cósmico de la pachasofía (hanaq/alax pacha) encuentra su reflejo (“correspondencia”) en el orden ecosófico del estrato vivencial del ser humano (kay/aka pacha). La ecosofía es el cuidado y la conservación del equilibrio cósmico y espiritual a nivel del manejo de recursos, el aprovechamiento de los medios de producción (tierra, minerales, aire, agua, mano de obra) y las costumbres de consumo. La “justicia cósmica”, es decir el equilibrio cósmico del pacha, debe de reflejarse a nivel antropológico, social y económico, como ciclos de producción y consumo autoreguladores, en donde el input equivale al output, o sea: en donde la suma de las energías producidas y reproducidas llegan a cero, equilibrio perfecto. Una economía de explotación desmesurada de los recursos naturales (no renovables) no corresponde a la lógica de la justicia cósmica y daña severamente el equilibrio de la vida. Una de las formas predilectas para restablecer este equilibrio deteriorado a nivel cósmico es para el y la andino/a el ritual. Como no existe una relación de causalidad “mecánica” entre el macro- y el microcosmos, la efectividad del ritual no pasa tampoco por esta lógica mecanicista, sino por la racionalidad de la “eficiencia simbólica”[28]. El ritual es un acto eminentemente ecosófico, tanto económico (consumo y restitución) como ecológico (cuidado y retribución simbólica). El principio de complementariedad que rige en el mundo andino para todos los ámbitos de la vida, tanto político, social y económico, como religioso, espiritual y cósmico, también es vital para las relaciones ecosóficas. En principio, este principio siempre se expresa en términos de “sexuidad”[29], o sea: como complementariedad entre lo femenino (izquierda) y masculino (derecha). Sólo que la “sexuidad”, a igual que la relacionalidad y la “vida”, es un transcendentale, una característica que compete a todos los entes, estratos y fenómenos. El funcionamiento pleno de la complementariedad “sexuada” es imprescindible para la producción, reproducción y conservación de la vida, con tal de que la unilateralidad o el aislamiento de un elemento sean causas para la 61 interrupción del flujo vital. A nivel ecosófico, tanto la producción como la distribución y reproducción de bienes y servicios, la división del trabajo y los hábitos de consumo se deben orientar en este principio de complementariedad. En los Andes, normalmente son las mujeres que pastorean al ganado que tiene connotación masculina, y los varones que aran las chacras y siembran porque la pachamama es claramente femenina. El principio de reciprocidad, como aplicación práctica y ética de los dos principios pachasóficas de la correspondencia y complementariedad, también tiene repercusión para las relaciones ecosóficas. Igual que los demás principios, no hay excepciones a este principio que rige tanto para la humanidad como para el mundo sagrado, la Naturaleza y el ámbito político, pero también para los ancestros, los difuntos (“almas”) y las futuras generaciones. El principio de reciprocidad, en su forma general, expresa la “justicia” equilibrada en las interacciones y transacciones de conocimiento, saberes, bienes, servicios, dinero y deberes. La trilogía ética andina –ama suwa, ama llulla, ama qella [“no seas ladrón, no seas mentiroso/a, no seas flojo/a”]– expresa en forma concentrada este principio al nivel de la ética social. El cumplimiento pleno de la reciprocidad, en el sentido de la devolución de lo que uno/a ha recibido, incluye las dimensiones rituales y simbólicas, pero se extiende también al cosmos en su totalidad, a las futuras generaciones, a las personas difuntas y a los espíritus tutelares y protectores (apus; achachilas).[30] Para la ecosofía, el principio de reciprocidad significa, entre otros, que el ser humano debe retribuir a la Naturaleza (pachamama) lo que ésta le ha dado, para restablecer el equilibrio temporalmente distorsionado. Esta retribución normalmente se efectúa en forma ritual, mediante un ritual que de manera significativa se llama “pago” o “tributo”[31]. Pero también existe la contribución adelantada, para garantizar una retribución por parte de la dadora de vida, la pachamama: Se la pide “licencia” (licenciaykiwan: “con tu permiso”) para poder trabajarla, para sembrar y cultivar, y para ello se adelanta una “ofrenda”. La costumbre bastante difundida en los Andes de la ch’alla(libación) es un acto de reciprocidad del consumo; se ofrece una parte de la bebida (normalmente chicha de maíz) a la pachamama, antes de beber.[32] Los diferentes rituales respecto a la muerte tienen la finalidad de asegurar el equilibrio 62 recíproco entre vivos y muertos[33]; puede ser que los familiares deben de complementar la reciprocidad truncada por la muerte de uno de sus seres queridos, pero también se da el caso que el difunto (“alma”) retribuya en forma simbólica favores que ha recibido durante la vida. Un caso extremo es la costumbre de las ñatitas (del quechua: “nariz aplanada”), calaveras de personas a veces desconocidas que sirven de protección del hogar y en los viajes y con las que hay que establecer una estricta relación de reciprocidad. Para el equilibrio ecosófico, las relaciones que Occidente llama “económicas” están siempre en un contexto espiritual y religioso. Se trata de una suerte de “comunión” entre ser humano y Naturaleza, y el principal ritual andino (qoway, mesa, waxt’a, lluqt’a, despacho) es un banquete entre los humanos y espíritus.[34] Otra consecuencia ecosófica importante consiste en la inclusión de las futuras generaciones en el manejo de los recursos y el cuidado del equilibrio. Una economía que explota las riquezas perjudicando a las futuras generaciones (como también al mundo espiritual y a los ancestros), no está en balance y no contribuye a la vida, sino a la muerte. El principio de ciclicidad cuestiona la concepción occidental de la linealidad del tiempo que implica al mismo tiempo progresividad, irreversibilidad y cuantificabilidad. El principio cíclico sostiene que el pacha (espacio-tiempo) se manifiesta en forma de una espiral, una sucesión periódica de ciclos regidos por los ritmos astronómicos, meteorológicos, agrícolas y vitales. Respecto a las relaciones ecosóficas, el principio de ciclicidad cuestiona la ideología del desarrollo como un avance prácticamente automático, desde un inicio a un supuesto fin, como también la definición cuantitativa del “progreso” (PIB, tasa de crecimiento, etc.) y la ideología de la Modernidad como superación definitiva de lo que se considera “premoderno”, “anticuado” y “pasado de moda”. Para los Andes, la utopía es retrospectiva, de acuerdo al orden pachasófico: Las palabras en quechua y aimara para “pasado” se refieren a los ojos (ñawpa/naira pacha), y para “futuro” a la espalda(qhipa pacha). En expresión metafórica, el ser humano camina de retro hacia el futuro, fijando sus ojos en el pasado como punto de orientación. Cada ciclo cambia mediante un pachakuti (literalmente: “vuelta del pacha”)[35], un cataclismo cósmico que tiene como objetivo restablecer 63 el equilibrio dañado y volver al orden armonioso del pacha. Normalmente, el ser humano tiene la capacidad de enmendar distorsiones y daños respecto al equilibrio de la red total de relaciones, de correspondencia, complementariedad y reciprocidad, mediante las actividades rituales, religiosas y ecosóficas, pero en casos extremos como la Conquista o el Cambio Climático, un pachakuti es eminente. El principio de ciclicidad también significa que el tiempo tiene características cualitativas que no corresponden a la cantidad abstracta del reloj y de su montarización (time is money). Tanto para las actividades económicas como para los rituales, existen momentos propicios y menos propicios. La pachamama no siempre produce de la misma manera; tiene sus “días intocables” (en los que no “escucha”; primera semana de agosto; Semana Santa), épocas de mayor vitalidad (Luna Llena; Anata o Carnaval), épocas de descanso (barbecho) y épocas de fecundación (siembra).[36] Tanto la productividad como el consumo siguen los ciclos estacionarios y los métodos “ecológicos” de la conservación de los alimentos (charki o carne secada; ch’uñu o papa congelada; pisos ecológicos para los cultivos; etc.). La concepción del capitalismo contemporáneo y del hedonismo posmoderno de que todo debe y puede ser producido y consumido a lo largo del año, sin consideración de la estación, conlleva una presión increíble a los sistemas ecológicos y constituyen para la racionalidad andina un sinsentido y una amenaza de suicidio colectivo. 4. Convivencia cósmica como “vivir bien” La ecosofía andina se sustenta por la concepción holística de la “vida” que se entiende como expresión manifiesta de la relacionalidad de todo y el orden que garantiza este flujo de energía (-cha) en la complementariedad polar (pa-). A fin de concretizar el planteamiento andino alternativo al modelo capitalista de un “crecimiento ilimitado” que es en sí cancerígeno, se propone, desde unas dos décadas, el concepto del ‘vivir bien’ que inclusive ha encontrado resonancia en las nuevas Constituciones Políticas de Estado de Bolivia y Ecuador. Se trata de la traducción castellana un tanto deficiente de las expresiones originales en quechua, aimara, guaraní y mapuche: del quechua allin kawsay(respectivamente sumak kawsay en el kichwa del Ecuador), del 64 aimara suma tamaña, del guaraní teko kavi y del mapuche küme mogen.[37] Al mismo tiempo, ha surgido en Occidente una reflexión sobre el concepto de procedencia aristotélica de la ‘buena vida’ (eubiós) y la metáfora bíblica del “Jardín de Edén” (“lugar puro y natural”) que parecen a primera vista encontrar eco en los conceptos andinos, pero que distan en muchos aspectos de éstos. Se puede mencionar varias diferencias paradigmáticas que tienen que ver con el trasfondo filosófico o pachasófico. En primer lugar, el concepto aristotélico se restringe al ser humano; es, por lo tanto, en su mismo origen antropocéntrico. La Estoa lo ha ampliado en un sentido más cosmocéntrico, al incluir la categoría de una “vida en armonía o según la Naturaleza”. En segundo lugar, a pesar de una perspectiva social y política, la “buena vida” aristotélica[38] se orienta en el ideal individual de la persona humana que aspira a la felicidad, lo que se refuerza también en las concepciones estoicas y epicúreas de la ataraxia y apatía como ideales eminentemente individuales del eubiós. En tercer lugar, el ideal aristotélico se refiere al “ciudadano” de la polis griega, es decir a la persona masculina, adulta y propietaria que vive en la ciudad; por lo tanto, la “buena vida” aristotélica se concibe en total separación con el entorno natural y como un ideal muy parcial, para una parte minoritaria de la humanidad. En cuarto lugar, se trata de una ideal intelectual(bios thoretikós) que toma como supuesto la estratificación de la sociedad, la esclavitud y la garantía del sustento de vida. En quinto lugar, la recepción de la idea aristotélica de la “buena vida” por la filosofía posmoderna, revela una noción centrada en el aspecto hedonista y consumidor, con tal de que la “buena vida” en clave occidental deriva en una suerte de vida en lujo y en abundancia, réplica filosófica delAmerican Way of Life.[39] Respecto al ideal bíblico del “Jardín de Edén”, éste plantea una armonía supralapsaria (antes de la caída o pecado original) entre el ser humano y su entorno natural que se parece mucho al concepto andino del suma qamaña, allin o sumak kawsay. Sin embargo, este ideal “utópico” fue severamente cuestionado e ignorado por la historia y conceptualización posterior, en especial la concepción bastante negativa de lo “natural”, tanto en el ser humano como fuera de él. Según el mito bíblico de Génesis, la consecuencia del pecado original no es sólo un distanciamiento del ser humano de una unión simbiótica primordial, 65 sino una creciente hostilidad entre el ser humano y la naturaleza (simbolizada en la serpiente) que es concebido como algo que hay que someter, conquistar, domesticar y humanizar. En las teologías judía y cristiana ulteriores, el ideal primordial del Jardín de Edén se convierte en la utopía escatológica del Reino de Dios que se orienta más en categorías antropocéntricas y citadinas (“la ciudad de Dios”) que en un holismo cósmico. Sin embargo, siguen existiendo reminiscencias de la “buena vida” supralapsaria, como por ejemplo en la afirmación de Pablo de Tarsos de una redención que incluye a toda la creación que está en dolores de parto, o en la concepción del apocatástasis, la recuperación cósmica de una plenitud perdida. La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 emplea el término aimara suma qamaña como un término general que también incluiría la versión quechua del allin kawsay. Este último término no aparece literalmente en la Constitución; se menciona en el Artículo 8, inciso I, suma qamaña y añade entre paréntesis la traducción al español de “vivir bien”. En el mismo inciso se agrega a la trilogía ética andina (ama qhilla, ama llulla, ama suwa– “no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón”) otra expresión en quechua, como para equilibrar el uso monopólico del aimara con el suma qamaña:qhapaj ñan, traducido al castellano como “camino o vida noble”.[40] En la nueva Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, se incluye en el Preámbulo una referencia a la Pacha Mama y al ideal del sumak kawsay: “… la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia. […] Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”. Y el Artículo 14 “…reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”.[41] Sin entrar en un análisis lingüístico exhaustivo[42], podemos sacar algunas conclusiones al respecto. Tanto en las acepciones quechua como aimara, la noción de “vida” se usa en forma de verbo, aunque es posible también una interpretación sustantivista. Qamaña y kawsay son formas infinitivas y reflejan el dinamismo de concepto de ‘vida’. En segundo lugar, la calificación de esta “vida” por suma, sumak o allin representa formas adverbiales más que adjetivas; conviene, por lo tanto, traducir las nociones de las lenguas nativas al español como “vivir bien” 66 y no como “buena vida”, “buen vivir” o “vida buena”. En tercer lugar, las palabrassuma, sumak o allin no tienen acepción prioritariamente ética, antropológica o económica, sino más sensitiva, de gusto y de un sentimiento; si la comida es “rica”, se dice en quechua mihuy sumaqmi. Por esta razón, algunos autores traducen las nociones andinas como “vida dulce” (miski kawsay).[43] En cuarto lugar, no se trata de un comparativo, en el sentido de una “mejor vida”. Los discursos desarrollistas hablan frecuentemente de “mejorar la vida”, “aspirar a una vida mejor” y “mejores condiciones de vida”. Para la filosofía andina, cada mejora que no toma en cuenta la gran red de relaciones a nivel cósmico, conlleva un empeoramiento de otra parte del cosmos, de la humanidad o de la Naturaleza. En quinto lugar, las nociones andinas para “vida” (qamaña, kawsay) no se restringen ni al ser humano, ni a los seres vivos en sentido occidental (lo “biológico”), sino que incluyen la dimensión ecosófica y cósmica (la palabra qamañatiene que ver con qamasa que es la “energía” común y compartida [el sufijo –sa se refiere a la primera persona plural inclusiva]). Así que podemos establecer como aspectos esenciales del concepto andino del ‘vivir bien’ (suma qamaña/allin kawsay) los siguientes: a . Se trata de un concepto dinámico (verbo) y no estático (sustantivo). Describe un proceso continuo y no un estado que se alcanzará plenamente algún día. b. El concepto de ‘vida’ en el contexto andino incluye todo y supera con creces lo puramente biológico. Es, para hablar en terminología occidental, un trascendental (transcedentale). c. El “vivir bien” está basado en la razón fundamental de las categorías de la sabiduría y de filosofía andinas. El principio de la relacionalidad es crucial, según el cual todo está interconectado con todo. d . Cualquier cambio en cuanto “mejora” o “deterioro” de una situación, de un ser vivo, de una transacción, de cualquier acto o de la calidad de vida tiene consecuencias para los aspectos correspondientes (complementariedad y correspondencia) de otros entes y “lugares” (topoi). e. El “vivir bien” no es ni antropocéntrico, ni androcéntrico, sino que en su conjunto incluye aquello que se ha considerado fuera de la naturaleza 67 humana: los antepasados, los difuntos, las futuras generaciones, el mundo espiritual y lo divino. f. El “vivir bien” de los Andes se basa en el ideal del equilibrio cósmico o de la armonía universal (“justicia”), que se expresa en todos los niveles y aspectos. g . “Vivir bien” en el sentido andino no implica una relación de comparativo o superlativo, que tendría como consecuencia que el principio de aplicación universal (“globalizabilidad” o “cosmabilidad”) ya no existiría. h. La utopía andina del “vivir bien” no es el resultado de la ideología del progreso y el crecimiento económico ilimitado basada en una comprensión lineal del tiempo. El “futuro real” se encuentra en el “pasado” que tenemos por delante. i.Por lo tanto, el “vivir bien” andino alcanza dimensiones cósmicas, ecológicas (en el sentido de una ecología espiritual o incluso metafísica), religioso-espirituales, sociales, económicas y políticas. 5. Consecuencias para la convivencia cósmica y la rehabitación de la Tierra En lo que viene, trataré de esbozar, partiendo de la ecosofía andina y de la figura del “vivir bien”, algunos aspectos de un modelo alternativo de convivencia cósmica y de rehabitar la Tierra, sin perjudicar a una parte (mayoritaria) de la humanidad, las futuras generaciones, la Naturaleza y el equilibrio cósmico, espiritual y ecosófico.[44] 1. La conciencia de la finitud de los recursos naturales (minerales, agua potable, tierra, hidrocarburos, aire, biodiversidad, etc.) conlleva un manejo económico en el sentido de una “economía” original que se orienta en el planeta Tierra y el universo como “casa” (oikos; wasi/uta) común y única de todos los seres vivos y relaciones.[45] 2. “Sostenibilidad” debe ser entendida, por consiguiente, en un sentido cósmico y trans-generacional. Una economía corresponde al concepto andino del ‘vivir bien’ y de una convivencia cósmica, siempre y cuando renueve los medios consumidos y usados y los ponga a disposición también de las futuras generaciones. 68 3. En la concepción andina, el ser humano no es en primer lugar “productor” y “consumidor”, sino “guardián” (arariwa) de los procesos naturales de transformación y “partícipe” de los principios cósmicos de complementariedad, correspondencia y reciprocidad que hacen posible la vida y la conservan.[46] 4. El “vivir bien” y la convivencialidad en sentido andino se orientan por los valores de la “justicia cósmica” que se manifiesta y realiza como “equilibrio” y “armonía”. Este equilibrio (en el sentido de un balance entre opuestos polares) se manifiesta en todos los niveles y en todos los aspectos de la vida humana y no-humana: armonía entre la naturaleza humana y no-humana, entre lo religioso y lo “profano”, entre vida y muerte, entre cultivar y consumir, entre input y output, entre don y retribución, entre hoy y ayer, entre esta y las generaciones venideras, entre trabajo y ritual. 5. El ideal del “vivir bien” no es el ideal del dolce far niente, del just have fun postmoderno o de una vida en la que el trabajo fuera cosa del pasado. El trabajo físico no es ni una “maldición” (tradición semita) ni algo “indigno” para el ser humano (tradición helénica), ni un mero medio de subsistencia y creación de plusvalía (tradición capitalista), sino un modo de “comunión” con el secreto de la vida y del universo. En y a través del trabajo, el ser humano coadyuva a la vida (en un sentido cósmico) a desenvolverse y posibilitar nueva vida. El trabajo es igualmente reproductivo como la ritualidad (espiritual), y, por lo tanto, es un esfuerzo cultural. En sentido estricto, sólo lapachamama (madre tierra) –y con ella las demás fuerzas naturales– es productiva; el ser humano es meramente su “cultivador” (agri-cultor) y abogado. 6. La ecología o –mejor– ecosofía no es una cuestión de “protección ambiental”, sino un paradigma holístico de vida y de economía que está en sintonía con las fuerzas y la red de relaciones del cosmos. La concepción andina del universo como “organismo” considera cualquier deterioro del equilibrio cósmico como “enfermedad” que se vuelve, en el caso del “crecimiento ilimitado” capitalista, en cáncer con metástasis generalizadas. 7. El sujeto de las iniciativas y decisiones políticas y económicas no es el individuo (“ciudadano” o “consumidor”), sino la comunidad. Por lo tanto, portador de derechos no es en primera instancia la persona individual, 69 sino el colectivo, la nación, el pueblo, pero también la Tierra (pachamama) y el agua, el aire y los recursos naturales.[47] 8. Para el “vivir bien” y la ecosofía andinos, el hecho de que bienes naturales como el agua, la biodiversidad, la materia prima, tierra y territorio fueran propiedad de personas particulares o de empresas (es decir: “propiedad privada”), resulta algo absurdo. El llamado “socialismo” o comunitarismo andino no es una cuestión de una ideología marxista occidentocéntrica, sino una forma de vivir que deriva de los principios fundamentales de la pachasofía y ecosofía andinas. 9. La concepción del ‘vivir bien’ y de la convivencia cósmica andinas implica el acceso de todos los seres humanos a los bienes básicos para su existencia (alimentos, salud, educación, vivienda), la de su descendencia y la vida del mundo no-humano. En un mundo limitado, esto sólo es posible si un tercio de la humanidad renuncie a su abundancia y despilfarro y acepte una contracción de la economía y una “disminución del bienestar”. Un mundo en que todas y todos adoptarían un American Way of Life, no solamente es imposible, sino una ceguera criminal del modelo neoliberal existente. El modelo actual de la globalización neoliberal y consumista ni es globalizable, ni cosmizable y menos compatible con las futuras generaciones. 10. Para llegar a realizar el ideal del “vivir bien”, no se trata en primer lugar de la “creación” de riqueza, sino de una distribución y redistribución justa de los bienes existentes. Mientras alguien esté “mejor”, otras personas están “peores”; y mientras alguien haga grandes ganancias en un mundo limitado, otras personas sufren pérdidas. En el capitalismo no existe una situación win-win (ambos/as ganan), a pesar de que se siga predicando el evangelio del “efecto del goteo” (trickle down effect). Debido a la redistribución de la riqueza, algunos/as ciertamente “sufren pérdidas” (en el sentido de la restricción de lujo); en vista del “vivir bien”, sin embargo, estas “pérdidas” deben de ser consideradas “ganancias” de todas y todos, en el sentido de una nueva armonía y una calidad de vida renovada. 11. El “socialismo democrático” promueve una transferencia de bienes y capital de acuerdo al principio de solidaridad, reciprocidad y complementariedad, tal como lo prevé el ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe) y lo viene realizando en forma 70 incipiente.[48] En vez de promover el principio de la competencia fundamentada en el egoísmo individual y nacional, tal como lo defiende el capitalismo, el nuevo socialismo fomenta el viejo principio del mutualismo (ayuda mutua y apoyo mutuo).[49] La conciencia de la “globalidad” e “interdependencia” conlleva la urgencia de que también los intereses e ideales sean entendidos como “globales”, es decir: cosmopolitas, cosmo-económicos y cosmo-sociales. 12. La convivencia y rehabitación de la Tierra en sentido ecosófico, presupuestos pachasóficos de la filosofía andina, se construyen enAbya Yala codo a codo con una transformación profunda de la sociedad, en el sentido de la interculturalidad y descolonización. La diversidad de modos de vivir, culturas, modelos económicos y organizacionales implica un diálogo abierto y “libre de dominación”, para diseñar y construir nuestra “casa común”. Ni la idea posmoderna de ámbitos o habitaciones (‘culturas’ o ‘civilizaciones’) entre si incomunicables, ni la idea neoliberal globalizante de un salón que determinara la implementación y control de los demás ambientes, son compatibles con el futuro de la humanidad. En el primer caso (indiferencia posmoderna), los mendigos acecharán, desde el sótano, las suites de los penthouses – lo que hoy en día ya ocurre en muchas partes del planeta–, y obligan a sus habitantes a reforzar los candados (llamados “muros de contención” fronterizos). Y en el segundo caso (dominio neoliberal), toda la casa se asfixiará por falta de oxígeno, desechos y gases tóxicos o simplemente prescinde de dos tercios de los habitantes mediante hambrunas inducidas. 13. El imperativo categórico del “vivir bien” y de la “convivencia cósmica” resultante podría ser como sigue: “Actúa siempre según la máxima de acuerdo a la que una vida humana en dignidad (satisfacción de las necesidades básicas; autodeterminación social, política y cultural; respeto e igualdad de oportunidades) puede ser garantizada para todos los seres humanos en presente y futuro y que garantice a la vez la supervivencia del planeta Tierra”. Y esto significa que una política y economía correspondientes deben de ser compatibles con el cosmos, las futuras generaciones, el mundo espiritual y religioso, la diversidad cultural y, sobre todo, las y los pobres. 14. Por fin, el “vivir bien” y la convivencia ecosófica implican un 71 reordenamiento fundamental de las relaciones de poder, en el sentido de equidad de género y la superación del patriarcado y androcentrismo. Todo tipo de superioridad debida a poder, riqueza, estructuras heredadas o legitimación biológica (racismo), no es compatible con el “vivir bien”. Y esto, a su vez, implica también una deconstrucción profunda de la tradición filosófica dominante, en clave de interculturalidad y género. Bibliografía Albó, Xavier (2009). “Teología narrativa de la muerte andina, fuente de nueva vida”. En: Estermann, Josef y Colque, Abraham (coords.).Teología Andina: El tejido diverso de la fe indígena. La Paz: ISEAT. Segunda edición. Tomo II. 275-303. Ayllón Vega, José Ramón (2003). Ética y buena vida: De Aristóteles a Nietzsche. Palencia: Ediciones Martínez Roca. Cáceres Ch., Efraín (1995). “Eficacia simbólica en la Medicina tradicional andina: Un caso de Comunicación y Cultura”. En: Andes 2. Cusco. 167177. Dierckxsens, Wim. “La crisis actual como crisis civilizatoria”. En: http://rcci.net/globalizacion/2009/fg811.htm [17 de marzo de 2011]. Dussel, Enrique (1992). 1492 – El encubrimiento del otro: Hacia el origen del ‘mito de la modernidad’. Madrid: Nueva Utopia; Bogotá: Anthropos. ____________ (2008). “Meditaciones anti-cartesianas: Sobre el origen del anti-discurso filosófico de la Modernidad”. En: Tabula Rasa (Bogotá – Colombia), No.9: 153-197. Duviols, Pierre; Itier, César (1993). Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua: “Relación de Antigüedades deste Reyno del Pirú “. Estudio etnohistórico y lingüístico. Cusco. Folio 13v. 208s. Estermann, Josef (1998; 2006). Filosofía Andina: Sabiduría indígena para un mundo nuevo. Quito: Abya Yala; La Paz: ISEAT. ______________ (2004). “¿Progreso o Pachakuti?: Concepciones occidentales y andinas del tiempo”. En: Fe y Pueblo. Segunda época, No. 5. 15-39. _____________ (2007a). “Ecosofía andina: La Naturaleza en Occidente y en 72 los Andes”. En: Fe y Pueblo. Segunda época. Nº 11. 68-76. _____________ (2007b). “Equilibrio y cuidado: Concepción indígena de una comunidad solidaria y diaconal”. En: Torre, Margarita de la y Zwetsch, Roberto (eds.). Diaconía y Solidaridad desde los Pueblos Indígenas. [Serie Diaconia na América Latina 5]. São Leopoldo: Synodal/EST/CETELA. 126-139. _____________ (2010a). “Crecimiento cancerígeno versus el buen vivir: La concepción andina indígena de un desarrollo sustentable como alternativa al desarrollo occidental”. En: Ministerio de Medio Ambiente y Agua (ed.). Construcción de la Sustentabilidad desde la Visión de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica. La Paz: MMAyA. 63-78. _____________ (2010b). “Gut Leben” als politische Utopie: Die andine Konzeption des “Guten Lebens” (suma qamaña/allin kawsay) und dessen Umsetzung im demokratischen Sozialismus Boliviens“. En: FornetBetancourt, Raúl ( ed.). Gutes Leben als humanisiertes Leben: Vorstellungen vom Guten Leben in den Kulturen und ihre Bedeutung für Politik und Gesellschaft heute / Good Life as Humanized Life: Concepts of Good Life in Different cultures and their Meanings for Politics and Societies today / La Vida Buena como Vida Humanizante: Concepciones de la vida buena en las culturas y sus consecuencias para la política y la Sociedad hoy en día. Aachen: Mainz-Verlag. 261-286. ____________ (2011). “’Vivir bien’ como utopía política: La concepción andina del ‘vivir bien’ (suma qamaña/allin kawsay) y su aplicación en el socialismo democrático en Bolivia. En: MUSEF (org.). Reunión Anual de Etnografía 2010. La Paz: MUSEF. De próxima publicación. Fenner, Dagmar (2007). Das gute Leben. [Grundthemen Philosophie]. Berlín: De Gruyter. Fernández Juárez, Gerardo (1994). “El banquete aymara: Aspectos simbólicos de las mesas rituales aymaras”. En: Revista Andina no. 23. 155-189. ______________________ (1995). El banquete aymara: Mesas y yatiris. La Paz: Hisbol. Fornet-Betancourt, Raúl (2001). Transformación intercultural de la filosofía. Bilbao: Desclée de Brouwer. 73 ____________________ (2004). Crítica intercultural latinoamericana actual. Madrid: Trotta. de la filosofía Hinkelammert, Franz (2010). Yo vivo si tú vives: El sujeto de los derechos humanos. La Paz: ISEAT/La Palabra Comprometida. Huanacuni Mamani, Fernando (2010). Vivir Bien / Buen Vivir: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales. La Paz: Instituto Internacional de Integración/Convenio Andrés Bello. Lajo, Javier (2005). Qhapaq Ñan: La ruta Inka de sabiduría. Lima: Amaro Runa-CENES. Maidana, Freddy Luís (2009). “La muerte: Tradición, religiosidad y simbolismo”. En: Estermann, Josef y Colque, Abraham (coords.).Teología Andina: El tejido diverso de la fe indígena. La Paz: ISEAT. Segunda edición. Tomo I. 155-171. McCabe, Herbert (2005). The Good Life: Ethics and the Persuit of Happiness. Nueva York: Continuum. Meadows, Donella et al. (1972). The Limits to Growth. Nueva York: Universe Books. ____________________ (2002). Los límites del crecimiento. México. D.F.: Fondo Económico; 2ª edición Medina, Javier (2006). Suma Qamaña: postindustrial. La Paz, Bolivia: Garza Azul. Por una convivialidad ____________ (ed.) (2001). Suma Qamaña: La comprensión indígena de la Buena Vida. La Paz: FAM/GTZ. ____________ (ed.) (2002). Ñañde Reko: La comprensión guaraní de la Vida Buena. La Paz: FAM/GTZ/PAEP. Nussbaum, Martha C. (2007). Gerechtigkeit oder das Gute Leben. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Pachacuti Yamqui Salcamaygua, Don Joan de Santa Cruz (1613; 1992). “Relación de Antigüedades deste Reyno del Pirú” por… En:Antigüedades del Perú. Edición de Henrique Urbano y Ana Sánchez. Madrid. Porter, Burton (2009). The Good Life: Options in Ethics. Plymouth: Rowman & Littlefield. Rengifo Vásquez, Grimaldo (coord.) (2002). Allin Kawsay: Concepciones 74 de bienestar en el mundo andino amazónico. Lima: PRATEC. Sechehaye, Marguerite-Albert (1947). “La Réalisation Symbolique”. En: Revue Suisse de Psychologie et de Psychologie Apliquée 12 (Berna). Steinfath, Holmer (ed.) (1998). Was ist gutes Leben? Philosophische Reflexionen. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Páginas web en español “Allin kausay”. Disponible www.pratec.org.pe/articulos/divulgacion/7.pdf en: “El bienestar en la visión andina y en la visión occidental”. Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat – Versión en HTML: http://www.pratec.org.pe/articulos/divulgacion/7.pdf “El hombre y la mujer pese a tener cualidades y roles diferentes, siempre necesitan complementarse asegurando el suma qamaña”. Disponible en: www.pusinsuyu.com/html/sagrada_dualidad.html “La comprensión indígena de la www.democraticdialoguenetwork.org/ Buena Vida”. Disponible en: “La escuela indígena del Qhapaq Ñan”. Formato de archivo: Microsoft Word – Versión en HTML. Disponible en: www.files/opiniones/Educacion/escuela%20indigena.doc “La historia del Movimiento Indígena en la Búsqueda del Suma Qamaña (Vivir Bien)”. Disponible en: www.org/esa/socdev/unpfii/documents/workshop_choque.doc “La lucha continua por el bienestar / suma qamaña”. Disponible en: www.periodicopukara.com/pasados/pukara-19-articulo-del-mes.php “Sistema político suma www.katari.org/propuesta-politica. qamaña”. Disponible en: “Suma qamaña: La propuesta andino amazónico”. Goethe-Institut Progress – La Paz. Disponible en: www.goethe.de/ins/vb/prj/fort/2004/paz/ref/es134165.htm ________________________________________ [1] El “Club de Roma” fue constituido en 1969 por un grupo de intelectuales y científicos, para reflexionar sobre el impacto ambiental y social del crecimiento económico y del estilo occidental de vida. En 1972 75 apareció el primer Informe, con el título “Los límites del crecimiento” (The limits to growth) [Meadows, Donella et al. (1972). The Limits to Growth. Nueva York: Universe Books; Iidem. (2002). Los límites del crecimiento. México. D.F.: Fondo Económico; 2ª edición]. En 1992, se publicó “Más allá de los límites del crecimiento”, y en 2004, “Los límites al crecimiento: 30 años después”. [2] Cf. Dierckxsens, Wim. “La crisis actual como crisis civilizatoria”. En: http://rcci.net/globalizacion/2009/fg811.htm [17 de marzo de 2011]. [3] Considero que el paradigma “posmoderno” no supera principalmente el euro- y occidentocentrismo de la filosofía vigente, ni la civilización occidental cuyo representante más tardío es. La posmodernidad es una crítica intra-cultural de la Modernidad occidental, pero de ninguna manera una deconstrucción intercultural de la misma. [4] La propuesta de una “hermenéutica diatópica” viene de Raimon Panikkar; se trata de una metodología intercultural de una interpretación de conceptos contextualmente enraizados en diferentes paradigmas o topoi culturales. Tal “hermenéutica diatópica” es mucho más compleja que una simple traducción de una expresión lingüística para la que no existe equivalente lingüístico en otro idioma. Como el ‘concepto’ mismo es principalmente una “creación” occidental (introducido por el Sócrates platónico), resulta bastante problemático el intento de captar las categorías principales de las filosofías no-occidentales mediante la conceptualización. Pero, por otro lado, no es posible un entendimiento intercultural mínimo sin un esfuerzo conceptual y racional. un proceso de interpretación mutua sobre la base de las connotaciones de ciertos conceptos en el contexto de origen y de su función dentro de ello. Si, por ejemplo, tomamos el concepto occidental del “ser” (esse) y el concepto andino de pacha, no se trata simplemente de dos conceptos sustituibles el uno por el otro, ni de traducciones intercambiables, sino de “equivalentes homeomórficos”. Cf. respecto a los “equivalentes homeomórficos”: Panikkar, Raimon (1996). „Filosofía y Cultura: Una relación problemática“. En: Fornet-Betancourt, Raúl (ed.). Kulturen der Philosophie. Aachen: Concordia. 15-41. Especialmente 17-19. Respecto a la “hermenéutica diatópica”: Idem (1997). La experiencia filosófica de la India. Madrid: Trotta. 46. Propongo ampliar la hermenéutica diatópica a una “politópica”, en el sentido de la participación de más que dos 76 tradiciones culturales o civilizacionales en el “polílogo” intercultural. [5] La Teología y la Filosofía de la Liberación clásicas –de la primera generación [1968-1990]- sigue a grandes rasgos el esquema de las ciencias sociales de Occidente, entre ellos la herramienta analítica del marxismo que está ligada estrechamente con una concepción “progresista” y antropocéntrica de la historia. Los impulsos del feminismo y de las sabidurías indígenas, a partir de la década de 1990, producen un “giro epistemológico” en la Teología y Filosofía de la Liberación, que en parte puede ser interpretado como un primer intento de la transformación intercultural de la teología y filosofía en Abya Yala (cf. Fornet-Betancourt 2001 y 2004), pero todavía no como superación del androcentrismo aún vigente an gran parte del quehacer teológico y filosófico del continente. [6] Me parece que hemos aquí una de las principales paradojas o autonomías del liberalismo económico: en nombre de la “libertad” se plantea un modelo económico –el capitalismo globalizado- que obedece a una fatalidad de segundo orden, es decir: a un determinismo que resulta de la subyugación del ser humano a las “reglas del juego” del Mercado que aparece como una entidad teologal, en el sentido de la peor tradición calvinista de la doble predestinación. Algunos/as son elegidos a disfrutar las riquezas de la Tierra, pero otros/as –la gran mayoría, igual a las concepciones teológicas milenaristas- a la miseria, muerte y la “condena eterna”. [7] Teóricamente, esta falacia se desveló ya hace tiempo. El mencionado Informe del Club de Roma (cf. nota 1) anticipó en 40 años lo que se hace evidente hoy en día; y muchas tradiciones no-occidentales, como también vertientes heterodoxas y marginales de la misma filosofía occidental planteaban desde hace siglos la finitud del universo como un desafío para el ser humano. Pero recién en la actualidad, se viene demostrando in concreto esta “finitud” y limitación principal de recursos, capacidades y esfuerzos humanos. [8] En alusión a los eufemísticamente llamados “bio-combustibles”. [9] Cf. Dussel 1992 y 2008. Según Dussel, el conquiro ergo sum (“conquisto, luego existo”) es la condición del cogito ergo sum cartesiano, es decir: la Conquista de Abya Yala forma la condición necesaria para la Modernidad europea. 77 [10] La necrofilia del androcentrismo occidental moderno y contemporáneo se plasma en la exaltación de la tecnología, incluso respecto a los problemas ecológicos, en la fascinación del varón por los objetos muertos (automóviles; computadoras; aviones; etc.) y en los intentos de reemplazar procesos orgánicos por procesos mecánicos (bio-medicina; manipulación genética; robótica), la sexualidad por el cibersexo, la afectividad por el consumo de bienes, y el origen de vida en el encuentro de pareja por la fecundación in vitro. [11] La iglesia católica siempre ha tenido una actitud muy ambigua respecto a lo “natural”. Por un lado, su ética se apoya en el iusnaturalismo (“derecho natural”), es decir en la naturaleza (humana y extra-humana) como norma divina inmanente, pero por otro lado, lo “natural” también estaba bajo la sospecha de conllevar libertinaje, caos y amoralidad (pasiones, sexualidad, afectividad). La separación tajante entre agapé y eros, espíritu y carne, racionalidad y emocionalidad se remonta a la distinción axiológica entre los valores masculinos (“virtudes”) de la nueva fe “logocéntrica” y los valores femeninos de las sociedades ginófilas, con sus ritos de fertilidad y su biocentrismo, ambos combatidos ferozmente en las múltiples “campañas de extirpación de las idolatrías”, la inquisición a las llamadas “brujas” y las “sectas” biófilas de la Edad Media (anarco-sexuales; “Hermanos del Libre Espíritu”). [12] A pesar de la secularización y el desencantamiento paulatino de la Naturaleza por las religiones monoteístas, se mantenía, hasta la Modernidad occidental, un cierto respeto por los fenómenos naturales, debido a la doctrina religiosa de la Creación y de la dignidad intrínseca de cada “criatura”. Con la imposición de la cosmovisión mecanicista y la abolición de la teleología intrínseca del mundo natural, ya no había reparos y obstáculos como para servirse de la Naturaleza como de un botín que nunca acaba. [13] Especialmente en De difformitate quantitatum (1370), Oresme anticipó el sistema cartesiano de coordenadas y el sistema heliocéntrico de Copérnico. [14] Este dilema, mitologizado en la narración de la relación trágica de los hermanos Caín y Abel en la Biblia hebrea, parece ser un dilema típicamente masculino y de sociedades altamente individualizadas. La realización (profesional, académica, biográfica) de una persona sólo es 78 supuesta posible a costa de otras personas, es decir debe efectuarse en forma de concurso, competencia y triunfo de uno sobre otro. Las metáforas contemporáneas son el futbol, la bolsa de valores, la “conquista” varonil de la mujer, la homofobia y el horror vacui de los varones por el desempleo y la impotencia. El teólogo y economista Franz Hinkelammert usa la metáfora del “Si yo vivo, tu no vives” como principio condensado de la racionalidad del capitalismo de casino, en contra de una racionalidad que se fundamenta en el mutualismo (ayuda mutua) y en valores colectivos, mucho más idóneos de una lógica femenina. Cf. Hinkelammert 2010. [15] Para una reflexión y exposición sistemática de la misma, cf. Estermann 1998 y 2006. [16] Entre ellos, cabe subrayar los pronombres interpersonales (“tú a mí”; “el a ti”; “nosotros a ella”; etc.) que se expresan, en contraste con los idiomas indoeuropeos, por un solo sufijo, y no por sujeto, proposición y objeto. [17] La noción “quechumara” es la composición de “quechua” y “aimara” y se refiere al depósito común lexical, gramatical y sintáctico de las dos lenguas nativas andinas más importantes que asciende a un 34%. [18] Respecto al axioma fundamental de la filosofía andina -la “relacionalidad”-, cf. Estermann 1998: 114-123; Estermann 2006: 126-135. [19] Al respecto, véase en Estermann 1998: 123-135; 179-189; Estermann 2006: 136-148; 195-206. [20] Normalmente, la concepción del ‘panzoísmo’ es aplicada a las filosofías de Heráclito y Leibniz (“Así, pues, en el universo no hay nada inculto, nada estéril, nada muerto…”; Monadología § 69). Más usado es el término “hilozoísmo”, acuñado por el platónico Ralph Cudworth a fines del siglo XVII (The true intelectual system of the universe; 1678) y aplicado a posturas de la filosofía occidental como los milesios (Tales, Anaximandro, Anaxímenes), Heráclito, Giordano Bruno, Denis Diderot y Ferdinand C. Scott Schiller. [21] En este sentido, la antropología andina (runasofía/jaqisofía) concuerda con la definición aristotélica del anthropos como zoón politikón, pero con matices muy peculiares. Mientras Aristóteles tiene en mente al varón libre y citadino, el jaqi o runa andino no sólo se define 79 por su naturaleza “política” y social, sino por todo el complejo de relaciones familiares, de parentesco, compadrazco, medioambientales, ancestrales y espirituales. [22] La Cruz Andina se asocia a la constelación estelar de la Cruz del Sur y tiene origen precolonial. Se distingue de la Cruz cristiana en tres aspectos fundamentales que subrayan el aspecto de equilibrio, simetría y armonía: 1) Los cuatro brazos son del mismo tamaño; 2) entre la vertical y la horizontal, existen escalones de mediación; 3) El centro como cruce de la vertical y horizontal está vacío. [23] Véase Estermann 2006: 322s.; Estermann 1998: 332s. Cf. Pachacuti Yamqui Salcamaygua, Don Joan de Santa Cruz (1613; 1992). “Relación de Antigüedades deste Reyno del Pirú” por… En: Antigüedades del Perú. Edición de Henrique Urbano y Ana Sánchez. Madrid. También: Duviols, Pierre; Itier, César (1993). Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua: “Relación de Antigüedades deste Reyno del Pirú “. Estudio etnohistórico y lingüístico. Cusco. Folio 13v. 208s. [24] Véase al respecto: Estermann 1998: 171-179; Estermann 2006: 187195; Estermann 2007a. [25] “El ‘efecto mariposa’ es un concepto que hace referencia a la noción de sensibilidad a las condiciones iniciales dentro del marco de la teoría del caos. La idea es que, dadas unas condiciones iniciales de un determinado sistema caótico, la más mínima variación en ellas puede provocar que el sistema evolucione en formas completamente diferentes. Sucediendo así que, una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente (http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_mariposa). grande.” [26] El vocablo aimara taypi significa literalmente “cosa que está en medio” y se refiere al punto de encuentro entre distintos entes, estratos, tiempos y aspectos. [27] Véase al respecto Estermann 2010a. [28] Cf. Sechehaye 1947; Cáceres 1995. [29] El problema de la terminología se nos plantea nuevamente: En Occidente, el concepto de la ‘sexualidad’ se limita a los entes vivos, y en sentido estricto al ser humano. Por lo tanto, tiene una acepción biológica 80 (y antropológica) en el sentido de la reproducción vital. ‘Sexualidad’ para la filosofía andina tiene un significado mucho más amplio (tal como en la tradición tántrica y taoísta de Oriente); es un rasgo cósmico y trasciende el ámbito biológico. Hablando de “sexuidad”, pretendo subrayar el rasgo cósmico y pachasófico de la condición polar de los elementos de los tres pacha, y no la dimensión reproductiva, erótica y genital en un sentido más estricto. [30] Hay al menos unas cuatro diferencias principales entre la ética andina y las éticas occidentales: 1) La responsabilidad no se restringe al radio de libertad individual; 2) La ética no se limita al sujeto humano, sino que incluye al pacha como sujeto ético primordial; 3) La ética rige para más allá de la muerte; 4) El horizonte teleológico de la ética andina es la “justicia cósmica”, y no la felicidad individual, la justicia social o la utilidad. [31] Las nociones nativas para el principal ritual andino son waxt’a o lluqt’a (aimara), respectivamente qoway o mesa (quechua). Sin embargo, se han hecho familiares nociones comunes impuestas por el poder colonial que tienen que ver con la economía monetaria y tributaria: “despacho”, “pago” y “tributo”. [32] Existen otras formas de la ch’alla: en ocasión de ciertos acontecimientos (Carnaval, techado de la casa, un negocio, una adquisición importante, un viaje), se hace el ritual de “bendecir” el objeto, rociando alcohol o chicha de maíz a las cuatro esquinas, en representación de los cuatro puntos cardinales. Cada ch’alla tiene un aspecto eminentemente social, religioso y cósmico; pretende restablecer el equilibrio dañado a lo largo del año, para “empezar de nuevo” (borrar cuentas). [33] Véase al respecto: Maidana 2006; Albó 2006. [34] Cf. Fernández 1994 y 1995. [35] Al respecto, cf. Estermann 2004. [36] La primera semana de Agosto es un momento muy denso para la ritualidad andina; es el momento antes de la siembra, en la espera de las lluvias. La pachamama descansa, y se le hace rituales para pedir el “permiso” como para trabajarla. La Semana Santa tiene que ver con el sincretismo andino-católico: la pachamama (“virgen tierra”) está de luto 81 por el destino de su “pareja” Jesús. El tiempo de Carnaval que se junta en los Andes con la cosecha principal, es un tiempo de abundancia y de agradecimiento. La fiesta de la Anata (“jugar”) es una fiesta de alegría por los frutos de la tierra y por la vida (Carnaval). [37] Me limito en esta ocasión a las expresiones en quechua y aimara que contienen distintas variantes. El término en aimara que se discute aquí, se representa como suma qamaña, suma kamaña o suma jakaña. El adjetivo suma que es común al aimara y al quechua (en quechua con la terminación –q o –j), significa ‘bueno’, ‘agradable’, ‘armonioso’ y ‘sabroso’ (en relación con los alimentos). Los conceptosqamaña, kamaña y jakaña pueden ser empleados, debido al sufijo -ña, tanto como verbos (en su forma de infinitivo), como sustantivos (verbo sustantivado). La raíz qama o qamasa refiere a la ‘energía’ y la ‘fuerza’; se emplea con frecuencia en la región andina refiriendo a uno de los distintos aspectos espirituales (“almas”) de los seres humanos. La raíz kama significa ‘crear’, ‘organizar’; y jaka significa ‘vivir’ en el sentido de la vida biológica de “estar vivo”. Algunos lingüistas consideran que qamaña debe interpretarse como la forma masculina y quejakaña sería la forma femenina del concepto del ‘vivir bien’, pues jakaña, entre otros significados, se traduce también como “útero” y “placenta”. El término correspondiente en el idioma quechua es allin kawsay, con las variaciones regionales allin kausay, sumaq kawsay (Perú), sumaj kausay, sumaj kawsay (Bolivia) o sumak kawsay (Ecuador). Aquí, el adjetivo (sumaj/q; allin) varía según el contexto y el juego de lenguaje: allintiene un significado general en el sentido de ‘bueno’ (como en las frases como “buen día”, “estoy bien”, “una buena cosecha”). Sumaj/q en cambio, tiene el sentido de ‘excelente’, ‘maravilloso’, ‘sabroso’ (para los alimentos), o de ‘excepcional’ y ‘elevado’, por lo que tiene una función más bien superlativa. A diferencia del aimara, en el quechua sólo se utiliza como complemento kawsay (o kausay/kausai), pero se da también en la doble función como verbo (infinitivo) y sustantivo (verbo sustantivado). [38] Para mayores detalles, cf. Allón Vega 2003; McCabe 2003; Porter 2009; Steinfath 1998; Fenner 2007; Nussbaum 2007. [39] Como ejemplo emblemático, menciono la empresa transnacional estadounidense de electrónicos LG. “LG” es la abreviación para Life is Good (“la vida es buena”), con lo que reivindica el concepto de la ‘buena 82 vida’ para la lógica del mercado del consumo ilimitado y para un ideal (individualista) de vida que requiere de al menos cinco planetas para poder ser globalizado. LG recoge en su lógica de marketing la concepción occidental de la ‘buena vida’, pero la interpreta de una manera individualista y consumista. El hecho de que EE.UU. consume, con apenas el 4% de la población mundial, el 26% de la energía del planeta, no juega ningún papel en el mercadeo de los productos de LG. [40] Cf. Lajó 2005. [41] Para un análisis más profundo y una comparación de las dos constituciones, cf. Estermann 2010b y 2011; Huanacuni 2010. Para un análisis del allin kawsay, cf. Rengifo 2002. [42] Véase nota 37. [43] Medina 2006: especialmente 107ss. [44] En esta parte, me apoyo en lo expuesto en Estermann 2010b y 2011. [45] Respecto a la metáfora de la “casa” en el contexto andino y sus consecuencias filosóficas, véase: Estermann 1998: 147-154; Estermann 2006: 160-169: „El universo como casa“. [46] Cf. Estermann 2007b. [47] Consecuentemente, los países andinos (y otros con una población indígena fuerte) luchan por incluir en los Derechos Fundamentales de las NN.UU. los “Derechos de la Tierra”, tal como fueron propuestos en la “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra”, llevada del 22 al 26 de abril de 2010, en Cochabamba-Bolivia. [48] En este momento, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas y Ecuador son miembros del ALBA que fue fundado en diciembre de 2004 por Venezuela y Cuba, y que en la actualidad se constituye por siete estados miembros. [49] El mutualismo como forma económica de apoyo mutuo y complementación surgió a principios del siglos XIX en Francia, como forma inicial de la solidaridad proletaria contra la explotación capitalista y organización de autoayuda entre artesanos y obreros; en el transcurso del tiempo se expandía también al sistema de crédito y ahorro (las llamadas banques mutuelles [en países francófonos] o el 83 sistemaRaiffeisen [en países germanófonos]). 84 La sagrada flor americana Sobre el estar-siendo-así (Kashay) y la preeminencia del haber (Kay) Fernando, PROTO GUTIERREZ – Buenos Aires La sagrada flor americana es una réplica contra la barbarie, ya no de la insondable tierra (haber) en la que habitamos -con J. Patocka-, sino, por el contrario, la de canijos pensadores[1] que evocan, por Calibán, “la sombra terrible de Facundo”[2]. El mundo mandálico en el que el inca está (R. Kusch), nos será útil a la hora de comprender la grave tensión entre las categorías de haber, de A. De la Riega, y de estar, desplegada filosóficamente por J. C. Scannone. Nuestra hipótesis primera se reduce a sostener la preeminencia del haber (cuaternidad mandálica) por sobre el estar (Dasein), en cuanto el primero representa la recuperación de un suelo objetivo-transubjetivo (nutricio) -previo a la intencionalidad-, en el que ciertamente lasituacionalidad del hombre es un modo específico de en-co-haber. El olvido o el enmascaramiento (por el sentido y la direccionalidad apriorística de lo dado al pensar), a través de la fenomenología -de E. Husserl y M. Heidegger-, constituyen, en este sentido, un modo elíptico de negación de Nuestra América: “A través de la filosofía del conocimiento se ha comprendido que el hombre es un ser situado (espacial, temporal, existencialmente). La filosofía de la vida conserva este rasgo replanteándolo a partir del haber. Se trata de señalar el haber de la situación”[3]. La sagrada flor americana es un diálogo entre la perspectiva cognoscitiva correspondiente a la situacionalidad del estar -en cuyo caso, en tanto se comprende el mundo fenoménicamente, el hombre es en cada caso un desterrado- (J.C. Scannone), y la apertureidad vital del haber-tierra (A. De la Riega). Estar-en-co-haber (o estar-en-la-tierra, habitar), supondrá para nosotros 85 superar la dación fenoménica del mundo, situar al pensamiento como uno de los modos de vibración vital posible (experiencia ontológica), más concebir al hombre en lucha (redención-conjuro inca, tecnificación europea) con lo pavoroso –o hervidero terrible- del mundo. 1. Apertura y cerrazón de la flor dorada R. Kusch esgrime en América Profunda la dialéctica simbólica Inca transcripta por el yamqui Joan de Santa Cruz Pachacuti Salcamayhua, a pedido del curioso padre Ávila-, y subsumida a priori al principio de dualidad cósmica; así, las cualidades o signos de Wiracocha habían de ser cinco: a. Magisterio, b. Riqueza, c. Mundaneidad, d. Dualidad, y e. Circularidad creadora. ¡Ahí está (Kashay) el Inca!, y en la silente indiferencia y rebeldía de la tierra (Kay-pacha), su escéptica frase…: el mundo es un hervidero inhabitable, más sólo la enseñanza del Dios, Señor de ullu y racca[4], ha de traer y tallar aquí el talismánico orden; Dios, “pensamiento puro”[5], no puede en forma alguna, sin embargo, ser afectado por esta tierra (Aristóteles comparte el secreto): Tunupa, demiurgo del Dios -y el tercero de sus desdoblamientos-, expresa de esta suerte la marcha salvífica de Wiracocha, hasta el poniente andino. Pues, Tunupa esbuen hacedor de lo habiente y su humanidad: es aquí el enviado, cuya misión, es dar conjuro al hervidero terrible. Hemos señalado cuatro de los signos aoristos de Wiracocha, y nuestra “flor cósmica, orientada hacia los cuatro puntos fundamentales del espacio, desde donde llegan los cuatro vientos y en donde habitan cuatro dioses”[6], des-oculta un instante su chispeante secreto: tales signos, a decir verdad, los cuatro pétalos: -enseñanza, riqueza, mundaneidad y dualidad – inquiere R. Kusch, son momentos dialécticos propios del despliegue creador y redentor del Dios, Sol del sol, sobre la tierra. Pues aquél Dios-uno, descorriéndose a través de sus signos, se abre en flor (tega) a sí, para imperar desde el centro cósmico: Cuzco. Luego, ¿Cómo se da la apertura y cerrazón de la flor cósmica? (Específicamente, la marcha del puro Dios-uno, a través del Demiurgo, hacia sí mismo -periódicamente-). Constatamos la misión salvífica del vulcánico Tunupa: dar sentido al hervidero espantoso, a lo bien hacer 86 habitable la tierra. Pero frente a la violencia fáctica, "una marcha del dios sobre la tierra exige ante todo una fe que trata de ver la voluntad del Dios en el mundo"[7]. Tunupa habrá de reconciliar el hechizo maléfico del fuego devorador y el desborde magnánimo de las aguas, en lucha contra el mundo; los órdenes, en rigor -exigido principio de dualidad- se clarifican: la oposición dialéctica entre el hervidero terrible y la marcha sortilégica del Dios, pone de manifiesto el distingo simbólico entre un arriba y un abajo[8]. Ya también los protagonistas en pugna proclaman la cualidad moral de su esencia, en efecto, los divinos -Wiracocha y Tunupa-, guardarán para sus fieles el secreto grandilocuente de la bondad, en tanto la tierra-aquí será pesadilla infatigable. Dice R. Kusch que ese conflicto entre los divinos y la Kay-pacha se da en el yamqui mismo como la ética y religiosa decisión de creer, o no, en el abrazo divino. La fe en Dios ¡su marcha victoriosa y Tunupa!, erige el drama Inca respecto de la in-habitabilidad y necesario conjuro de la tierra: "La fe tiene el papel de mantener la unidad de la existencia a través del acontecer diario y de buscar una conciliación humilde del hombre con su ámbito terrorífico y tremendo, donde se desata la ira divina"[9]. Pero, ¿Cómo redime el Demiurgo el malicioso sendero de los valles? Tunupa trae a los Andes la enseñanza de la cruz cósmica, y aunque las fuerzas diabólicas del caos lo apresan y más tarde diseccionan, es finalmente salvado por la "matrona". Dos son los aspectos monumentales para nuestro estudio: el hecho por el que Tunupa entierra la divina cruz en los Andes, más saber que fue diseccionado por el caos; definiremos la importancia descrita en breve. Cabe decir que el mito narrado por R. Kusch enseña finalmente cómo Tunupa se convierte en la luna, y su gemelo, es decir "la matrona", en el sol[10]: Tunupa desaparece y no se sabe qué se hizo de él. La leyenda del yamqui deja el camino abierto quizá para indicar que todo vuelve a repetirse anualmente. Si Tunupa se convirtiera en luna, se impone la idea de un ritmo anual y él debe volver todos los años, porque siempre se da la siembra y siempre hay hambruna en las sierras y siempre debe venir el héroe lunar para enseñar el control y la labor agraria.[11] Ya el susurro de M. Eliade deja su trémulo encanto: conjuro (Redención), 87 destrucción y retorno conforman el quid del drama inca, proyectado en la necesidad de dar un sentido valioso al hervidero terrible. Pero, ¿Qué simiente o precioso secreto oculta el disfraz de los héroes andinos? La marcha del dios sobre la tierra no tan sólo revela el temor del yamqui en su estancia sobre el mundo inhabitable: hay por el drama una fiel esperanza[12] en que el magisterio calendárico y cruz de Wiracocha traerán finalmente el orden efímero; transcurrido ya el crudo invierno, habrá primavera y buena cosecha. Practicar el bien, o no irritar ni ofender al Dios, parecen ser las condiciones primeras para que el prometido orden cíclico sea cumplido y la flor abierta. ¿Y es esto suficiente? Bien la explicación de la cosmología inca puede reducirse a una sólida estructura cuyo fin sea demostrar la correspondencia explícita entre los distintos momentos del mito y los ciclos del calendario, ay! Wiracocha, ¿y a tan poco se redujo tu poder? Sin embargo, creemos radical el subrayar que la reducción antes dicha legitima una relación categórica, abisal y contundente, para quienes hacen de la antigua historia americana "presa de perros y pasto de aves"[13]. El sendero redentor de Tunupa -Dios enviado al terrorífico reino-, nos conduce al sortilégico laberinto de las antiguas religiones, espinado en la tradición mistérico-iniciática; así, una brevísima mostración da cuenta sobre la multitud de dioses-maestros cuya tragedia circunda el descenso al Hades y posterior resurrección; el mito de Cristo[14], por ejemplo, nos enseña cómo el Hijo, "en Jerusalén la capital, va a plantar su cruz para abrazar a la tierra entera"[15]; también Osiris marcha sobre el mundo ¡más descuartizado a manos del vil Seth!, es luego resucitado por Isis[16]; en Grecia (principalmente por tradición órfico-pitagórica): "Dionisios era también considerado como un «liberador de los infiernos», dios ctónico, iniciador y conductor de las almas"[17]. Asistimos, en el seno de la mitología maya a la muerte y resurreción de Pacal, o a la lucha de los gemelos Hunahpú e Ixbalanqué contra Xibalbá. Los babilonios esgrimían su tragedia cósmica en torno a la figura de Tammuz; el pueblo sirio elegía así a Adonis, mientras los hititas lloraban al desaparecido Telipinu[18]. Más allá del simbólico descenso del héroe a los infiernos, -en cada mitología-, olvidar el contexto de nuestro texto ocasionaría un real desvío. Nuestra tesis afirmará el modo en que los dioses-maestros configuran el ejemplo ético que el iniciado habrá de 88 imitar en su lucha religiosa por hacer de la tierra infatigable un sitio más humano. Así y asá, el descenso constituye tan sólo ¡uno! de los instantes, en el circular movimiento creador del Dios, cuyo fin es la apertura -sobre el abismo-, de los pétalos; es preciso advertir, en este sentido, que la manifestación sortilégica de la flor cósmica (tega) se da también en el yamqui, como si se tratara de chakras hindúes. Imitar al enviado no concita únicamente la práctica estricta de los rituales cotidianos: imitar a Tunupa tiene por fin inscribir en la tierra el ritmo inmutable de los cielos "¡Venga tu reino!" (Mt 6,10 p), sea por el trabajo (la siembra), sea por el culto: en ambos casos hablamos de religión, en cuanto re-ligación del inca con la totalidad habiente. Luego también, el des-centramiento del yamqui con respecto a las Enseñanzas, co-implica la cerrazón sincrónica de la flor de oro, el advenimiento inminente del desorden y de la cizaña: "El mundo es el caos y debe ser sometido al orden divino, que es el orden de Pachayachachic, o sea, el calendario. Y éste a su vez, no es una mera sucesión en el tiempo de meses y estaciones sino una manera de conjurar el caótico mundo mediante un círculo mágico"[19]. Finalmente, ¿Cómo se da la apertura y cerrazón de la flor cósmica? El ciclo cósmico creador y redentor dirige su intención primera hacia la renovación ciclológica de lo creado: cada año, el calendario señala el instante en que el enviado, sumiendo la cruz del orden en los Andes, habrá de ser muerto a manos de la caótica tierra para luego resurgir y culminar, en gloria, su misión salvífica; cada año, como el antiguo creyente egipcio que escuchaba a Osiris, el yamqui seguirá el santo consejo de Tunupa en vistas de asegurarse la cosecha y estancia en elhaber pavoroso: conjuro, muerte y renovación han de ser los motivos enfáticos -por la fe-, para que tanto universo como inca florezcan, o proclamen de inmediato su destrucción. 2. Kay-Pacha ¡A un lado y a otro!, contempla el yamqui el cuaternario modo de ser de la tierra; más todavía, el ser que él es se corresponde, esencialmente, con el circular movimiento creador y redentor del Dios. Pues así, hacer el bien y evitar el mal co-implica la apertureidad y centramiento del mundo ¡y del yamqui mismo!: "Manco Capac había «hecho elegir á los ombres 89 de buena vida, para como manera desaçerdotes, para que llamaran y alcansaran y conocieran que dónde estaua el Hazedor del cielo y la tierra», y les había dado una serie de principios a modo de doctrina esotérica"[20]. Así, el conjuro de la tierra habíase de ligar a la práctica fiel y religiosa del inca. En relación, hacia el final de su conferencia "¿Qué es eso de filosofía?" M. Heidegger indaga cuáles son las disposiciones anímicas propias del siglo XX, conjeturando posibles dos modos: el temor y la esperanza, oh! siglo XX… claro es que, de acuerdo a lo esgrimido podríamos también decir nosotros que el yamqui ¡aquí!, atristado, marcha con su temor sobre la tierra in-habitable, y espera a su vez -porque cree-, la cruz salvífica de los Andes. (En sí), la tierra es para el inca ¡pavor! e infatigable violencia: lo sume, ¡tierra madrastra!, en el miedo y en la arltiana angustia. Pero la flor, es la esperanza[21]. Es por ella -y sólo por ella-, que "este suelo"[22], bajo el reino de los divinos[23], ha de concebirse como simple momento de un esquema aún más amplio: la tierra es sólo uno de los pétalos, y Tunupa viene ya en camino (acaso lo es); sin flor, la tierra habría de hundirse en el sin sentido. Arribamos a uno de los núcleos de nuestro escrito: ¿Qué es la tierra? La dificultad adviene a la hora de diferenciar entre las nociones de mundo y tierra. R. Kusch bien caracteriza al mundo inca como inhumano y rebelde[24], "hervidero espantoso"[25], odioso y temible[26]; aunque también adscribe tales cualidades al describir el cay-pacha (este suelo); nuestra tarea nos ob-liga a distinguir entre mundo y tierra, afirmando de esta última las características descritas por Kusch: en último término, la tierra es fáctica actividad violenta, desde el frío tétrico de la noche amenazante, hasta el sin fin pavoroso de la tormenta y su desborde. También advertimos la necesidad de diferenciarnos respecto del siguiente pasaje de R. Kusch, en vistas de nuestra diálogo con Agustín T. de la Riega: "En el quechua, el verbo copulativo cay es el equivalente de los verbos castellanos ser y estar, pero con una marcada significación de estar"[27]. Mario Mejía Huamán[28] traduce kay, en cuanto se refiere al 90 ser de lo que es, tanto por ser como por haber, en relación con el griego einai y el latín esse: "No sería incorrecto afirmar en el mundo andino que lo que es tiene necesariamente que haber, que el ser es algo (kaqqa kanmi) y que la nada no existe (mana kaqqa manan kanchu)"[29]. Creemos clara entonces nuestra intención, a saber, la de distinguir, clarificar y poner en relación dos categorías propias de nuestra América: por un lado, haber y tierra; por el otro, estar y mundo. Para nuestro objetivo habremos de situarnos en diálogo con Agustín de la Riega. Comenzaremos pues, detallando los aspectos asertóricos de nuestra primera relación: ¿Qué es el hay? La respuesta habrá de ser presentada a través de una doble hélice, cuyo invisible eje tenga por fin afirmar el haber-vida[30]. Agustín de la Riega sedimenta su filosofía en base a una de-construcción crítica de la fenomenología alemana, fundada sobre lo que él denomina direccionalidad apriorística de lo dado al pensar: Desde mucho antes de la Fenomenología la filosofía le ha adjudicado al pensamiento y al conocimiento un ámbito propio. La distinción entre los entes reales y los ideales y entre el mundo externo y el interno son claro testimonio de esta adjudicación. La Fenomenología sufre las consecuencias de este presupuesto a través de su concepción del "darse" o del "aparecer". A ello ha contribuido el giro lingüístico utilizado en alemán para designar lo fáctico: "es gibt", cuya traducción literal no es "hay", sino "se da". La Fenomenología considera al factum en el ámbito del "darse". La Fenomenología supera la legalidad universalista de la teoría clásica del conocer, pero mantiene como secuela la creencia en un ámbito peculiar del conocer, lo que conduce a concebir la facticidad empírica en términos de "conocimiento", esto es, como puro darse.[31] Por esa direccionalidad metafísica, la mostración de lo dado (Es gibt) al pensar se torna figura homogeneizante que enmascara, en cuanto mediación representacionista[32] adecuada a la contemplación pasiva de la conciencia, la violencia del mundo mismo; así lo dado reduce, en rigor, la plurifacticidad de la diferencia habida a la pura unidad de la identidad inteligible-jurídica. De la Riega explicita de qué modo, a causa de la apriorística dación del fenómeno al pensar "el puro conocedor de la pura posibilidad, no puede llegar a reconocer la tierra que se le mueve. No se siente agredido. Ni se atreve a sufrir. Por el contrario, agradece todo. Porque todo se lo dan"[33]. Tal de-construcción, -y hélice 91 primera de nuestro análisis-, abre su garganta y pronuncia, despacio, los trazos en juego de la filosofía agustina, o más propiamente filosofía del haber. Eliminar la direccionalidad metafísica, supone para Agustín desvestir la plétora fenoménica y situar al hombre ¡en! un mundo ya no significativo[34], -como lo es la trama de útiles heideggeriana-, sino ¡en! la lucha del hombre que pone en juego su ser. Anular la originaria donación del fenómeno, nos advierte la característica fundacional del haber, es decir, su violenta indiferencia: lo que es, no es ¡en absoluto! dado-para una consciencia que fenomenaliza (tampoco se muestra gratuitamente) y ¡allí! es radicalizada la violencia de lo habiente. El haber acoge pues la comunidad de lo sencillo: "El estrecharse las manos es algo que hay, el contacto de piel con la madre es algo que hay, y nuestro padre es algo que hay y nuestro hijo y nuestra tierra y nuestro planeta"[35]. Ya el haber adquiere cada vez para nosotros una mayor jerarquía y forma[36]; no tan sólo advertimos su carácter hostil, pues el hay, humilde y sencillo[37], antes que excluir y enfrentar, co-implica en su carácter la apertureidad de lo otro y de lo mismo: hay opresores y hay dominados; el suelo nutricio de la experiencia ontológica es en cada caso el mismo, a saber, el "hervidero infatigable" de la facticidad habiente. El retorno de Odiseo circunda nuestro concepto; nos remitimos entonces a lo ya enunciado por Mario Mejía Huamán: en los Andes, lo que hay ha de ser[38], más no puede ser algo sin haberlo. Creemos que la crítica de Agustín al "Es gibt" alemán es fructífera, pero la sustitución de lo dado por el hay viaja, en parte, por el camino errado de la Fenomenología, atinentes a la etimología indoeuropea del término haber, a saber, ghabh. Es de ella que obtenemos multitud de derivaciones: forgive, gift, forgiven, habit, habitable, habitant, habitat, habēre, debēre, habilis, habitābilis, habitāre, habitūdō, habitaculum, habitus, etc. ¿y qué significado guarda para sí la diosa Madre? Ghabh no designa más que el acto de dar y de recibir. Oh! yamqui-ahí, ¿y hay acaso en tu bárbara lengua una palabra tal? El carácter violento, pavoroso y terrible de la facticidad contingente sólo puede comprenderse de manera más precisa en cuanto se practica la crítica a aquella direccionalidad apriorística y se hace epochérespecto de la etimología 92 misma de la palabra haber. Una suspensión y una crítica tal, nos permite identificar la expresión haber-tierra con la aún más originaria y extensa Kay-pacha, la cual designa para nosotros todo aquello cuanto hay. Así, citando a R. Panikkar, decimos que la expresión castellana haber-tierra es equivalente homeomórfico –según función -, de la noción inca Kaypacha. 3. Pacha o totalidad mandálica habiente M. Heidegger, en "El origen de la obra de arte" da cuenta acerca de la cerrazón en sí misma y posterior apertura de la tierra a través del mundo; en sentido estricto, el sitio (Polis) del acontecer histórico, aquél en el que la tierra se revela como tierra, -y tanto poeta, sacerdote como gobernante propiamente son-, es el mundo erigido por el hombre y señalado por la palabra (más no por el palabrerío[39]). La tierra, cerrada en sí misma, se muestra como aquello que acoge en su vientre lo que de ella misma brota (o surge: physis)[40]. De manera necesaria el mundo se alza sobre la tierra, pero ella finalmente lo consume: "La naturaleza se da aquí en el mundo como lo opuesto y a su vez fundante del mundo: el mundo abre un espacio de familiaridad y de familiarización, la tierra es el costado hostil e indomable, el costado nomundano del mundo".[41] Mundo y tierra revelan y ocultan, en cada caso, su ser. Y es justamente ese des-ocultamiento el criticado por Agustín. Bien sabemos que el propósito de M. Heidegger es el de develar el movimiento aletheico del ser-acaeciente en la obra de arte; en última instancia, la diferencia mundo-tierra se halla en relación intrínseca con la diferencia ontológica misma, tal es que se justifica cómo la obra de arte (mundo) abre el ser de lo ente, cuya tendencia es la obra, pero también es la oscuridad. De la Riega rechaza la diferencia ontológica y más aún el des-ocultamiento: El fundamento ontológico no puede buscarse a través de un "llegar". El "llegar" es la llegada pero no puede asumir el ser de lo que llega. Lo que llega es lo que llega y el llegar es el llegar. Se trata de dos modalidades del haber irreductibles y no puede una absorber a la otra. Hacer del "llegar" el fundamento es caracterizar al ser por la fuerza y al ente por la 93 orfandad y la deuda. La Fuerza es la que permite al ente "llegar" y es lo que le hace falta al ente. De tal suerte que, por una parte, el ente no es más que algo de la Fuerza y, por otra, debe agradecerle ontológicamente a ésta su participación de ella[42]. La identificación entre haber-tierra y kay-pacha, solicitaba para sí la crítica agustina a la fenomenología de lo dado[43] y la puesta entre paréntesis de la raíz etimológica indoeuropea del término haber. En esta dirección, comprender en un sentido más originario el significado de la Pacha inca, sugiere separarnos respecto de la interpretación que M. Heidegger hace de Physis en tanto "emerger o brotar" en relación con el movimiento aletheico; de esta suerte, también habremos de desistir a la hora de trasladar en torno a la Pacha inca categorías propias del Occidente filosófico tales como tiempo y espacio, aún cuando éstas sean derribadas de la esfera abstracta del puro concepto, -o de cualquier forma a priori del entendimiento-, para hundirlas luego en un suelo nutricio. ¿Cómo entenderemos aquí la problemática palabra del yamqui? Pacha será para nosotros totalidad (totus) subsumida al principio de dualidad cósmica. Más, al concepto de totalidad le incumbe un vínculo necesario con la Gestalt hermenéutica, en referencia a la complexión todo-partes manifiesta en la figura inca del mándala. Decimos también que se trata de una totalidad situada, a expensas de la estratificación practicada por el yamqui, diferenciando entre Hanan Pacha (totalidad de arriba o exterior), Kay Pacha (totalidad de aquí) y Uku Pacha (totalidad de abajo o adentro). Pacha no abraza en su vientre la única noción de tierra (y su concreta dimensión tempo-espacial), pues su situacionalidad y estratificación adhieren a nuestra idea de totalidad, si nos atenemos a que por ella se designa tanto al cielo y sus partes constitutivas: el sol y los wamanis; la tierra y lo que hay en ella: la agricultura, los mortales y la tradición; y por último, el Hades inca, donde descansan los muertos y dioses de antaño[44]. A su vez, la noción de totalidad evoca de inmediato el fragmento 8, 22-5 de Simplicio, in Phys. 144, 29[45], en el que Parménides de Elea caracteriza al ser como semejante a una esfera perfecta; es posible, pues se ha hecho tantas veces ya, someter la imaginación de la totalidad a la forma geométrica del círculo, circunstancia que para nuestro caso sería 94 muy oportuna. Sin embargo, a tanta inmediatez es preciso oponer la condición viva de las totalidades, pues no se trata de tres puras esferas incomunicadas una de otra: los dioses luchan entre los mortales; no es más elevada la aurora, que la roca hiriendo los abismos; el ruego a Wiracocha es escuchado, pues la Enseñanza del Demiurgo ofrece al inca la redención misma: ¡Sólo Dios!, en los Andes, libera al hombre y aplaca a las bestias. Pero, ¿de qué modo las tres totalidades, a primera vista separadas de sí una de otra, -y unificadas por nuestro término Pacha-, se vinculan? El proceso Creación-Revelación-Redención[46], articulado en la filosofía de F. Rosenzweig, nos ayudará a entender, creemos, de manera más precisa la apertura y cerrazón de la flor inca. Decíamos por allí, al paso y en secreto, que Wiracocha no había de ser afectado/a jamás por la tierra; de hecho hay un desdoblamiento del Dios a través del cielo-macho coronado por Inti, y de la tierra-hembra, coronada por Mama Kilya (diosa lunar): la manifestación dual del Uno, cuya revelación es encomendada a Tunupa (o Tarapaca, Illapa), quien representa el tercer desdoblamiento del Dios, tiene como objeto el redimir la tierra, sembrando en los Andes la cruz cósmica. A Illapa se lo concibe como un rayo que cae del cielo a la tierra dibujando con su luz una escalera descendente, imagen que aparece extensamente en el arte y la arquitectura a través del símbolo de la pirámide o la guarda escalonada. Al tocar la tierra se transforma en un río/serpiente y de esa manera la fecunda, iniciando así la marcha del dios Tunupa sobre el mundo. Este tercer aspecto civilizador de Viracocha encarna la exaltación del orden sobre el caos.[47] La estructura de la flor inca, en el resplandor alborotado de su divina andadura, corre débilmente para nosotros su velo isiaco: Wiracocha ¡uno!, separa la totalidad en dos semiesferas, a saber, Hanan Pacha y Uku Pacha, mediadas siempre por la totalidad de aquí. Luego, el proceso Creación-Revelación-Redención supone la irrupción fálica del Dios que atraviesa, por medio de sus consecutivos desdoblamientos, las tres totalidades (Pacha) situadas. Creemos avizorar aquí cierta semejanza de familia respecto de las antiguas cosmologías, enfáticas a la hora de señalar un proceso emanantista por el cual no había de caerse en el panteísmo, -pues Dios en ningún caso es afectado por la materia-: tal y 95 como si se tratara de una tetraktys pitagórica, la adición de las cuatro primeras unidades culminan con un salto cualitativo que dibuja, aoristo, el círculo cósmico. Así, la dialéctica yamqui muestra el descenso y ascenso del Dios ¡uno! a través de su triple desdoblamiento, hasta sembrar en los Andes la cuaternidad salvífica; es en el mito que Wiracocha (cielo-macho) penetra con un rayo (símbolo fálico, Illapa) la tierra (receptáculo pasivo), para que de ella nazca la sagrada flor americana: es por el mito que vislumbramos cómo Dios engendra en el caos, el orden mismo del todo. La arquitectura cosmogónica inca (Fig.1) puede trazarse de esta suerte, empleando tres círculos concéntricos, representantes cada uno de laPacha y su situación, y por otro lado un cuadrado, legendario símbolo de la cruz cósmica. Nuestro mándala graficaría así la forma de una pirámide: es pues, desde su cúspide (uno) que advertimos cómo Wiracocha desciende atravesando las tres totalidades, hasta fundar el orden calendárico en la tierra, y retornar luego a sí mismo. Pero nuestro mándala esconde por los menos otras tres vías de análisis. La primera nos remite a M. Henry y a la fenomenología en general, para clarificar que la facticidad habiente, a decir verdad la tierra nutricia, no se reduce a una simple estructura mandálica-dialéctica; operar de tal forma supondría ejecutar la tan criticada reducción galileana que hace del mundo unívoco-en-sí, el mundo real. La facticidad inca es en sí misma mandálica en cuanto hay muertos, hay hombres y hay dioses, es decir, en cuanto hay lo que es. Aquí nuestra segunda vía, con Agustín: "No es que lo total sobrevenga sobre lo parcial para estructurarlo. Es que no hay puras partes y lo llamado parcial es ya estructural, es ya"[48] ¿A qué nos estamos refiriendo, específicamente? La sagrada flor americana no es, en sí, una estructura mandálica ideal: el despliegue creador, la lucha y el conjuro, Tunupa y Joan de Santa Cruz, hedor y civilización, son para nosotros modalidades irreductibles del haber en cuanto están-siendo-así y no-de-otro-modo; para decirlo de una manera más eficaz, el mándala es algo del haber y no el haber algo del mándala. Desde esta perspectiva, el yamqui está sobre lo que hay, y lo que hay, la tierra o la ira de Dios, lo hay de forma dinámica: el mándala, señala con sus trazos el estruendoso y violento haber-lucha y haber-diferencia: revela la crueldad de la tierra y el sentido del conjuro. 96 A diferencia de M. Heidegger, la totalidad mandálica no des-ocultará la rebeldía fáctica de la tierra, ni mucho menos. Tampoco la tierra, ni el cielo de los divinos, ni el inframundo y su pestilencia son partes constitutivas de un todo; por el contrario, son el todo mismo: El carácter total del ser no debe pensarse a partir del todo sino a partir del ser (…) El ser es total porque todo es. Y todo es, no porque el ser sea una cápsula envolvente a priori, sino porque no hay resto posible fuera del ser. Porque la del ser, la del haber, es la única dimensión de realidad, es el único modo de positividad. Aunque el haber no sea uno, la del haber es la única dimensión.[49] Las tres totalidades no se reducen una a otra; en rigor, permanecen relacionadas en cuanto las hay. La Pacha, en su carácter habiente se muestra como irreductible a todo intento de geometrización o formalización; en definitiva, no se entiende el haber por el mándala, sino al mándala por el haber total (arriba, aquí y abajo). En consecuencia, mundo será para nosotros sinónimo de totalidad mandálica habiente, en tanto referimos tierra a la situacionalidad de la Pacha como totalidad de aquí. Subrayamos enfáticamente el hecho por el que las tres totalidades las hay, y que el haber no es estructurado normativamente a priori por mándala alguno[50]. El nuevo realismo agustino supone establecer el suelo objetivo de lo que efectivamente hay: "Cada vez más, percibo el señalamiento del haber con el carácter de una recuperación humilde y vigorosa de lo que la filosofía clásica buscó como fundamento de objetividad. Pero esta objetividad del haber no se adelanta a la vida y a la historia, sino que es haber-vida y haber-historia"[51]. Es en ese mundo, en esa totalidad analógica, violenta y habiente, -atravesada de Pe a Pa por el drama del arrojo originario, conjuro o destrucción-, donde efectivamente el yamqui (hombre natural) está. 4. El mero estar La palabra quechua que designa la estancia de las cosas en la tierra es kashay (habiendo, existiendo, estando). J.C Scannone tiene a considerar la articulación tripartita entre ser -herencia griega-, acontecer -por tradición judeo-cristiana- y estar (stare, estar de pie), propio de la 97 América profunda[52], esgrimiendo el concepto abstracto: estar-siendoasí. Scannone continúa: "El concepto de estar está íntimamente relacionado con los de tierra (la cual no sólo es realidad de suyo, sino también lugar de arraigo en donde se está, y ámbito de profunda simbolicidad) y de símbolo, el cual por su adherencia a la tierra nunca pasa totalmente a lenguaje"[53]. Nuestra tarea será la de situar el haber como categoría previa[54] al estar, en su condición irreductible y primaria. Partimos para este propósito esbozando la siguiente expresión: "En el haber-habiente (facticidad violenta, Vida Absoluta), el Dasein fáctico está-siendo-así". Nos diferenciamos e invertimos también la ecuación de J.C Scannone: "La habitación supone la situacionalidad de un lugar y la facticidad de un tiempo, lo particular, contingente, histórico, material"[55] para decir que "la situacionalidad (el estar-siendo-así), supone la habitación, que es la facticidad misma del tiempo, de la historia y de la materia"; tal es que con D. Picotti afirmar "La tierra es aquello sobre lo cual un pueblo está. Es la Pachamama, la madre tierra, raíz insondable, ámbito sagrado de habitación"[56], nos permite verificar el hecho fortuito por el que ese "nosotros estamos" propio del nuevo pensamiento, posa en la tierrahabiente (Kay-Pacha), y de manera más amplia en-el-mundo, en cuanto habiente totalidad situada. Consideramos oportuno describir así de qué modo el haber (Kay) es previo tanto al estar (Kashay)[57], como al ser (esse) y al acontecer (Ereignis). J.C Scannone cita las características que W. Marx atribuye al ser "comprendido ante todo como identidad, necesidad (inteligible), inteligibilidady eternidad (o presencia)"[58] para contraponerlas a "las notas de alteridad (o diferencia), gratuidad, misterio y novedad histórica"[59] propias del acontecer. En esta vía, el estar es para Scannone sobredeterminado, plurisignificativo y pre-jurídico, es decir, previo a toda norma lógica o ética; afirma también del estar su carácter abisal, ya que "se sustrae como misterio no reductible a problema"[60]. Por su parte, Agustín de la Riega rechaza toda normativa a priori del serfáctico: "Observamos que la prejuridicidad del haber no se opone a ninguna ley por general que sea, simplemente explicita que el derecho de toda ley posible viene de que, en el campo de su imperio, la hay"[61]; 98 de aquí se infiere que identidad, necesidad, inteligibilidad y eternidad (notas del ser) no se imponen de modo alguno al haber, pues ante todo, lo suponen. Tanto igual sucede con el acontecer, y claro es De la Riega al describir los motivos por el que el ser no se dagratuitamente[62], supuesta su crítica a la direccionalidad metafísica de lo dado al pensar y el carácter reductivo de toda determinación a priori del ser. La dificultad circunda a la caracterización que Scannone establece del estar como "previo al nosotros y a su ser, previo a la tierra en la que estamos, y previo al saber de esa misma experiencia"[63]. Compararemos el carácter previo del estar con la nota a priori del ser en tanto deber-ser. M. Henry y por supuesto E. Husserl, describen el proceso de matematización-formalización progresiva la cual acabó por reducir el mundo circundante a un sistema simbólico necesario y universal cuyo principio último era la previsibilidad y posterior dominio del ente. Es luego así como el ser inteligible y eterno, propio del pensar subjetivista moderno, se adelanta a lo que efectivamente hay. De la Riega confirma de Heidegger el haberle arrebatado a esa razón instrumentalista el dominio del ente, de tal que sustituye la observación científica por la contemplación, convirtiendo al ser en lo otro-del-ente y adscribiéndole a su vez un carácter misterioso, sobretodo, un movimiento aletheico tras el cual el ente de suyo no es, pues la condición de posibilidad de su mostración se encontraría en manos de una Fuerza-Oculta: Considerado a partir del haber el pensamiento heideggeriano no ha roto con el causalismo tan radicalmente como pareciera. El "aparecer" es también un "llegar". El "Ereignis" heideggeriano es un llegar (…) La fuerza de este llegar no es la Fuerza-Manifiesta, pero es la Fuerza-Oculta. Y la civilización occidental con su enorme carga de culpa, sabe bien de la opresión que la Fuerza-Oculta ejerce. La sustracción del ser inculpa al ente una deuda ontológica a priori; pues, si la formalización moderna tuvo a bien adelantarse a través del método científico a la facticidad contingente, el rasgo mistérico del ser, desde la perspectiva de Agustín, carga al ente y al pensamiento de una terrible culpa castradora. 99 Así, el carácter previo (lêthê) del estar respecto del decir predicativo y del logos en general[64] ha de situarlo, en cuanto dimensión metafísica fundamental, en un momento absolutamente anterior (¡ontológica y no cronológicamente!) a todo cuanto es, y en este sentido previo a las dos fases haber-habiente descritas por Agustín. Aún más algo hay que separa la relación entre estar y haber, -desde las perspectivas de J.C Scannone y A. De la Riega-: así como el Ereignis temporaliza la dación misma del ser, "También espacializa el estar-siendo-ahí (tanto del estar como del hombre), en cuanto don originario"[65]. La interpretación de J.C Scannone se corresponde con la identificación que R. Kusch hace entre lo dado (indeterminado e impensable, ¡anónimo![66]) y todo lo que está[67]. gracias a un donador La diferencia ontológica heideggeriana -criticada por Agustín (y M. Henry)-, funda la denominada deuda ontológica por la nihilizante reducción del ente que de suyo, debe su entera existencia al ser (FuerzaOculta)[68]. Creemos que, desde la perspectiva de Agustín, la distinción que sitúa al estar en un momento previo (lêthê) al ser (y a toda determinación a priori), radicaliza la reducción de la facticidad y la deuda ontológica; es que podríamos aquí decir: a tanta reducción, tanta deuda y tanta culpabilidad. Luego, siguiendo a De la Riega, el estar dándose de la Pacha (totalidad), implica la enfática pasividad del ser-ahí, en su condición de víctima ante el mundo. R. Kusch dice acerca del yamqui: La lucha contra el mundo era la lucha contra el fondo oscuro de su psique, en donde se encontraba la solución mágica. Si vencía el inconsciente, vencía el mundo. Ésta es la clave de la actitud mágica. Por eso la cultura quechua era profundamente estática. Sólo como tal podemos entender ese refugio en el centro germinativo del mandala cósmico, desde donde el indígena contemplaba el acaecer del mundo y veía en éste una fuerza ajena y autónoma[69]. Ya establecida la relación entre pasividad, mero estar (o darse[70]) y contemplación, creemos posible dialogar con De la Riega acerca de la experiencia inca del mundo. Es cierto que la lucha del yamqui, recobrando aquí valor el movimiento de apertura (centramiento) y cerrazón (des-centramiento) de nuestra flor, radicaliza su efectividad en cuanto el inca ha de se situarse, de 100 inmediato, en el centro germinativo de Cuzco; no obstante, el drama pavoroso del hervidero infatigable no es de manera alguna experienciado por la contemplación. El problema mayor se nos presenta a la hora de verificar la absoluta ignorancia que el yamqui tuvo acerca de la fenomenología alemana; en rigor, no hay en quechua una palabra que designe el acto de contemplar, si de él se entiende una actitud de dejamiento y pasividad. Bien el inca reflexiona (Yuyay), significado como el recordar experiencias vividas; conoce (Reqsiy); sabe hacer (Yachay, habitualidad) y distingue o conoce ubicaciones (Rikuy); no obstante el dejarse estar que R. Kusch menciona en el contexto de una economía popular[71], es lo que encontramos más cercano al dejamiento heideggeriano o al descrito por B. Welte, pero en nada se vincula con un acto noético Agustín de la Riega critica la contemplación fenomenológica, y en este sentido, la concepción del Dasein que enfatiza el mero estar-ahí, esclavizado por la dación necesaria de la plétora fenoménica; creemos que el mundo del inca no es en absoluto experienciado por la contemplación pasiva que serena el ser que se da. Pues, el centro único desde el cual el inca contempla el acaecimiento del mundo, es quizá el Centro hacia el cual lo arroja la fenomenología cuando comprende al yamqui como mero Dasein o estar-ahí; es el centro en el que la Conciencia contemplativa no reconoce otro fenómeno más que el que pasivamente se le da: con De la Riega, “¿El hombre es ontológicamente el hombre conciencia o el hombre-ahí para quien el ser se da? Entonces el ser se da y no puede sino darse tal como se destine. Se lo deja ser y no puede sino dejarlo ser. El hombre es el esclavo de su privilegio. No sufre agresión radical pero tampoco puede luchar”[72]. Y ese estar-ahí (Dasein), ante la abertura infatigable de la tierra que lo consume, es víctima siempre afectada por los cuatro brazos del mundo: “La Conciencia fenomenológica no puede acceder a lo diferente que no la tiene por centro, ni tampoco a esa experiencia común y comunitaria que es anterior a la contemplación”[73]. Vasta es la crítica de Agustín hacia la Conciencia contemplativa que se torna Centro de un mundo que pasiva y necesariamente se le da[74]. Creemos que el estar-siendo-así descrito por R. Kusch no describe con temprana precisión al indígena habitante de los Andes, sino a la 101 conciencia fenomenológica alemana misma –situada en el Centro germinativo de nuestra América-. En definitiva, si la sustracción del estar mistérico de Scannone depara con su ocultamiento en esa deuda ontológica descrita por Agustín, la contemplación pasiva del indígena, victimizado ante la violencia fáctica del mundo, destituye toda posibilidad de lucha, lo cual es falso. El modo como el yamqui se sitúa en el centro germinativo de Cuzco no se corresponde con la pasiva contemplación heideggeriana que enmascara, niega u olvida la tierra (su violencia, su barbarie, su hedor): es, no obstante, por la fe en la marcha victoriosa de Tunupa a través del mundo[75]; en rigor, el (des)-centramiento acontece por fe y no por conocimiento[76]. 5. Estar-en-co-haber y desarraigo Creemos inconcluso el diálogo entre haber y estar; mientras el haber nos remite a la facticidad violenta de la tierra y el mundo, el estarimplica la situacionalidad de un Dasein que está-siendo: "Estar" remite raigalmente al sujeto que está y al proyecto que lo constituye, pero sin enfatizar suficientemente el estar en juego en medio de lo que hay y como dignidad que "objetivamente" hay. ¡Qué desborde hacia el Misterio y la Ambigüedad, como lo han enseñado los maestros del "estar"! Pero sin esquivar el haber, que es base de la objetividad (más allá de todo cosificado "mundo de objetos" y la base del diálogo entre lo Ambiguo y lo Unívoco.[77] Creemos también que el vínculo más esencial entre haber y estar se nos da a partir de otras dos expresiones: estar-en-el-mundo y en-cohaber[78]. Sobre el estar-en-el-mundo nos limitaremos a evocar a J.C Scannone, cuando refiere a través de R. Kusch el hecho por el que M. Heidegger signa un carácter proto-ontológico al estar pre-ontológico “interesándose por el “ser”, sin ahondar ulteriormente en el previo puro “da” (ahí)”[79]. Habíamos mencionado ya nuestra intención de esclarecer cómo "en el haber-habiente (facticidad violenta), el Dasein está-siendo-así". Acuñaremos entonces para nuestra explicación la nomenclatura: estaren-co-haber[80]. Por tal, se vislumbra aún la primacía del 102 estaramericano por sobre aquel ser alguien filosófico-europeo (inteligible y necesario)[81], pero de forma sincrónica, sin más, la inmediata raigalidad del hombre en su tierra. Nuestra expresión, creemos, avista otra posibilidad aún más categórica: se trata de la constitución de lo mismo (identidad) o mismidad popularpersonal, en la diferencia habiente que co-implica, a su vez, la ambigua situacionalidad del estar ético y la univocidad lógica[82]:estar-en-cohaber señala una modalidad irreductible de lo habiente que no se oculta o sustrae, sino que muestra, por el contrario, la precariedad y riqueza de la condición humana en su habitación. En definitiva, el estar confirma la situación del hombre arrojado[83], -en cuanto pro-yecto-, pero el haber es previo, pues en cuanto suelo nutricio de toda experiencia ontológica, acontece en él la vida misma. De esta suerte, estar-en-co-haber radicaliza la facticidad de los hombres que se afincan en la diferencia. Es posible decir así -o mejor, señalar- que tanto los hombres como las cosas están-siendo-así en el haber, sin negar normativamente opuestos excluyentes; dicho de otra forma, lo que hay (fases haber-habiente), estásiendo-así. Luego, De la Riega, acerca de la filosofía del haber, dice: “Piensa que la realidad nos muestra pueblos y personas. Quiere que la afirmación de los pueblos no pase por la negación de las personas. Piensa que en tanto tal lo humano no deshace lo humano. Quiere que la libertad se constituya como pueblo”[84]. Por el haber, en rigor, no se extrema la posición categórica de un pueblo en el que la persona es absorbida, ni la primacía de un sujeto que impone a priori sus categorías al pueblo: “El juridicismo es frío; el caudillismo es demasiado caliente”[85]. El haber no excluye ni reduce, de modo que, a expensas de su apertureidad dinámica, relaciona. Que “el pueblo está en la tierra” no es ya para nosotros una vacua frase: el pueblo y su lucha vital resulta de la comunión nuclear de hombres libres que “están en lo mismo y viven juntos”[86]; por sobretodo, cumplimenta el vínculo humano con la facticidad diferente (vida), y realza el capítulo central de la tierra en la conformación de las idiosincrasias. Creemos, por lo tanto, que el olvido o el enmascaramiento de nuestro suelo -no menos que del hedor[87] vergonzoso, por la falsa erudición, como dice J. Martí -, supone anular o estatizar[88] la situacionalidad del estar-ahí; es la histórica controversia de nuestra América, cuyos hombres imponen a su propia tierra el signo 103 enfermo de la barbarie, no mereciendo para sí mismos otro adjetivo que el de desterrados[89]. En cuanto la extensión maldita de América es subsumida recursivamente para el empleo progresivo y único de los civilizados, el pueblo no es ya pueblo ni la tierra propiamente tierra: adviene por entonces una de las dicotomías más absurdas para una “filosofía de la relación”, a saber, la abisal separación entre estar y haber: ¿Qué incesante búsqueda de identidad[90] será la de aquél pueblo que se escinde (enmascara, oculta, niega) respecto de lo que hay, o lo estigmatiza, sin más, haciéndolo milenario espanto? La respuesta no es nuestra: está en lo que hay. Comenzamos nuestro escrito esbozando el modo en que el mundo inca abríase y cerraba en flor (tega), supuesta conformidad con el (des)centramiento iniciático del yamqui. Así, la marcha salvífica de Illapa sobre el mundo no representa para nosotros un relato sencillo huérfano de silencios: es la señal más terrible de la esperanza. La espada del conquistador, ¡Facundo!, los Santos Evangelios, el águila… no hacen más que separar las aguas. Si el español le arrebató al indígena su mundo conjurado, el distingo sarmientino barbarie-civilización instituyó el exilio mismo del americano: ya el inca no está en su flor (ni cerca ni lejos de Dios, por el contrario, yerra fuera de todo mundo); así, tampoco el argentino está en lo que hay, pues se ve a sí como inmigrante en una tierra que no siente suya, errático como sus instituciones, cuyo carácter no traspasa la pura formalidad. Más ¿Qué significa para nosotros estar en América? Pues, estar-en-cohaber la sagrada flor, abrazado por los cuatro horizontes, en lucha y esperanza. Bibliografía DE LA RIEGA, A, Conocimiento, violencia y culpa (Buenos Aires, PAIDOS, 21979) DE LA RIEGA, A, Identidad y universalidad (Buenos Aires, DOCENCIA, 1987) 104 DIAZ PUMARA, T, Un olvido en el pensar del olvido: Notas acerca de la naturaleza y del ser natural en Heidegger. Tópicos, Ene-Dic. Nº16 (2008), p.69-86. DUFOUR, X.L, Vocabulario de Teología Bíblica (Barcelona, HERDER, 1967) GASTER, T.H, Los más antiguos cuentos de la humanidad (Buenos Aires, LIBRERÍA HACHETTE, 1956) HEIDEGGER, M, Introducción a la Metafísica, Buenos Aires, Editorial NOVA, s/a. (Trad. de ESTIÚ. E) HOMERO, Ilíada (Buenos Aires, ORBIS, 1984) KIRK & RAVEN, Los filósofos presocráticos, (Madrid, GREDOS, 1999) KUSCH, R, América profunda, (Buenos Aires, BIBLÓS, 1999) KUSCH, R, Esbozo para una antropología latinoamericana, (San Antonio de Padua, EDICIONES CASTAÑEDA, 1978) LLAMAZARES, A. M, Metáforas de la dualidad, en los Andes: cosmovisión, arte, brillo y chamanismo Las imágenes precolombinas: reflejo de saberes. En: Actas del Simposio ARQ 24 del 52 CIA, Sevilla. Julio 2006. MEJÍA HUAMÁN, M, Aporte de las categorías quechuas a la filosofía. En XV Congreso Interamericano de Filosofía, Perú, 2004 OJEA, G.P, El mito de Cristo (Madrid, SIGLO VEINTIUNO, 2000) PICOTTI, D, El descubrimiento de América y la otredad de las culturas, (Buenos Aires, RundiNuskin Editor, 1990) SCANNONE, J.C, Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, (Buenos Aires, EDITORIAL GUADALUPE, 1990) SCANNONE, J.C., Religión y nuevo pensamiento, (Barcelona, ANTRHOPOS, 2005) ________________________________________ [1] Cf. J. Martí, Nuestra América (Buenos Aires, 1980) [2] D.F. SARMIENTO, El Facundo (Buenos Aires, 2007) p. 11 [3] A. DE LA RIEGA, Conocimiento, violencia y culpa (Buenos Aires, 1979), p. 59 [4] Cf. R. KUSCH, América profunda, (Buenos Aires, 1999) p. 43 105 [5] R. KUSCH, América profunda, (Buenos Aires, 1999) p. 39 [6] Ibíd., p. 44 [7] Ibíd., p. 46 [8] Transcrito también en las doctrinas herméticas de Poimandres. [9] Ibíd., p. 46 [10] El retorno constituye el ápice del proceso Creador-ReveladorRedentor de Wiracocha; la transfiguración de los héroes gemelos en astros se da en correspondencia con la división primigenia del Dios, que separa cielo y tierra. [11] Ibíd., p. 54 [12] Con F. Rosenzweig creemos más pertinente emplear el término "confianza". [13] HOMERO, Ilíada (Buenos Aires, 1984), p. 9 [14] Cf. G.P. OJEA, El mito de Cristo (Madrid, 2000) [15]X. L. DUFOUR, Vocabulario de Teología Bíblica (Barcelona, 1967), p. 794 [16] Reciben de Osiris los griegos, el núcleo fundante de su teatro dramático, tan practicado anteriormente en Egitpo [17] J. CHEVALIER, Diccionario de los símbolos (Madrid, 2003), p. 421 [18] T.H. GASTER, Los más antiguos cuentos de la humanidad (Buenos Aires, 1956), p. 117 [19] R. KUSCH, América profunda, (Buenos Aires, 1999), p. 74 [20] Ibíd., p. 75 [21] Esperanza en la circular renovación de todo cuánto es; de esta suerte, y evocando el fantasma de F. Rosenzweig, Dios ha creado en el pasado, pero a cada instante renueva su obra a través de la redención. [22] Ibíd., p. 57 [23] Nos referimos explícitamente a la complexión tetragonal heideggeriana: mortales, divinos, cielo y tierra; en Pensar, habitar y construir [24] Cf. R. KUSCH, América profunda, (Buenos Aires, 1999), p. 37 106 [25] R. KUSCH, América profunda, (Buenos Aires, 1999), p. 38 [26] Ibíd., p. 38 [27] Ibíd., p. 89 [28] Profesor de quechua en la Facultad de Lenguas Modernas de la Universidad Ricardo Palma. [29] M. MEJÍA HUAMÁN, Aporte de las categorías quechuas a la filosofía. En XV Congreso Interamericano de Filosofía, Perú, 2004, p. 5 [30] Aunque M. Henry emplea la reducción metódica husserliana, atisbamos cierta semejanza de familia con el pensamiento del argentino [31] A. DE LA RIEGA, Conocimiento, violencia y culpa (Buenos Aires, 21979), p., 44 [32] Heredera del subjetivismo racionalista moderno. [33] Ibíd., p. 273 [34] Lo arranca también de la pura experiencia gnoseológica que hace de lo dado un a priori fáctico, para arrojarlo a una experiencia ontológica que incumbe a todo el hombre; lo dado, produce para Agustín de la Riega, una deuda ontológica (reducción y nihilización mediante) entre fundamento y fundamentado. [35] A. DE LA RIEGA, Identidad y universalidad (Buenos Aires, 1987)., p. 38 [36] De la Riega confiará en que las dos características radicales del haber se fundan en su condición primaria e irreductibilidad. [37] Ibíd., p. 57 [38] El orden de las palabras parece inocente, pero la expresión "lo que hay ha de ser" impone la preeminencia del haber-fáctico por sobre la esencia del Logos que configura lo habiente. [39] En referencia a la forma inauténtica del habla, a saber, la habladuría, por la cual no se alcanza el fundamento de las cosas, por el contrario, se torna errante el viaje a través de las novedades. [40] Claros son en este sentido muchos mitos de la antigüedad, los cuales enseñan que el origen del hombre habían sido las cavernas (símbolo inobjetable de la tierra abrazadora): allí nacían los niños, en ella morían también, una vez acabados sus trabajos. 107 [41] T. DIAZ PUMARA. Un olvido en el pensar del olvido: Notas acerca de la naturaleza y del ser natural en Heidegger. Tópicos, Ene-Dic. Nº16 (2008), p.69-86. [42] A. DE LA RIEGA, Conocimiento, violencia y culpa (Buenos Aires, 21979). p. 252 [43] Inaugurada por el "principio de los principios" de Husserl. [44] R. Kusch admite para sus estudios un concepto católico de mundo aymarizado. Mario Mejía Huamán aclara que el mundo de abajo es en realidad el mundo de adentro, más es necesario eliminar toda connotación moral de cualquiera de las regiones. [45] Cf. KIRK & RAVEN, Los filósofos presocráticos, (Madrid, 1999), p. 386 [46] Cuyos resultados posibles son la destrucción o el retorno. [47] A. M. LLAMAZARES, Metáforas de la dualidad, en los Andes: cosmovisión, arte, brillo y chamanismo Las imágenes precolombinas: reflejo de saberes. En: Actas del Simposio ARQ 24 del 52 CIA, Sevilla. Julio 2006. [48] A. DE LA RIEGA, Conocimiento, violencia y culpa, (Buenos Aires, 21979) p.183 [49] Ibíd., p. 147 [50] La preeminencia del haber por sobre toda de-terminación apriorística solicita comprender entonces la cultura, con R. Kusch, como la efectivización dinámica que cumple lo trazado según determinado circuito arquetípico (R. Kusch, Esbozo de una antropología filosófica americana, San Antonio de Padua, 1978); de esta suerte, al traducir el término Pacha como totalidad situada, enfatizamos el carácter fáctico de la totalidad-habiente cuyo modo de ser es mandálico. [51] A. DE LA RIEGA, Identidad y universalidad (Buenos Aires, 1987)., p. 57 [52] Cf. J.C SCANNONE, Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, (Buenos Aires, 1990), p. 46 [53] Ibíd., p. 32 [54] Intentaremos dilucidar cuán problemático resulta la sustracción del estar propuesta. [55] J.C. SCANNONE, Religión y nuevo pensamiento, (Barcelona, 2005), p. 108 247 [56] D. PICOTTI, El descubrimiento de América y la otredad de las culturas, (Buenos Aires, 1990), p. 54 [57] ¿En qué medida ya M. Heidegger no había vislumbrado el mero estar en su encontrase originario, existenciario del Dasein? Nos valemos de la gramática para este aspecto que no desarrollaremos, pues hay una semejanza explícita entre las preguntas ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras?: en ambos casos la respuesta será ¡Aquí! [58] J.C SCANNONE, Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, (Buenos Aires, 1990), p. 53 [59] Ibíd., p. 52 [60] Ibíd., p, 52 [61] A. DE LA RIEGA, Conocimiento, violencia y culpa (Buenos Aires, 21979). p.140 [62] Cf. A. DE LA RIEGA, Conocimiento, violencia y culpa (Buenos Aires, 21979). p. 263 [63] J.C SCANNONE, Nuevo punto de latinoamericana, (Buenos Aires, 1990), p. 31 partida de la filosofía [64] Cf. J.C SCANNONE, Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, (Buenos Aires, 1990), p. 55 [65] J.C. SCANNONE, Religión y nuevo pensamiento, (Barcelona, 2005), p. 249 [66] Recomendamos leer la concepción de A. De la Riega acerca de la fenomenología, en cuanto relación tripartita entre donador -misterioso, anónimo, absurdo-, don -direccionado apriorísticamente-, y adonado –en deuda ontológica-. (CVC, p. 44) Tal visión de la fenomenología puede ser criticada categóricamente por J-L. Marion, pues entiende una comercialización supeditada al principio de causalidad propio de la metaphysica specialis, como criterio incorrecto para interpretar lo dado. [67] Cf. R. KUSCH, Esbozo para una antropología latinoamericana, (San Antonio de Padua,1978), p. 65 [68] Otra forma de reducción se puede verificar en Tomás de Aquino, con quien el Ipsum esse formale se torna insubsistente en favor de Dios 109 como fundamento. [69] R. KUSCH, América profunda, (Buenos Aires, 1999) p. 90 [70] Cf. R. KUSCH, América profunda, (Buenos Aires, 1999) p. 90 [71] R. KUSCH, Esbozo para una antropología latinoamericana, (San Antonio de Padua,1978), p.70 [72] A. DE LA RIEGA, Conocimiento, violencia y culpa (Buenos Aires, 21979). p. 47 [73] A. DE LA RIEGA, Apuntes de filosofía: Vivir y Conocer. En Cátedra de Filosofía I, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Salvador), p. 24 [74] Para una lectura más exhaustiva acerca de la crítica agustina, recomendamos las páginas 79-83 y 118-139 del libro CVC, de Agustín de La Riega. [75] Ya hemos indicado cómo se da el movimiento de apertura y cerrazón de la flor cósmica en el inca [76] Tal será nuestra primera conclusión: por ella podemos distinguir más claramente entre el conjuro-redención con la cual el indígena americano lucha contra el mundo, y la tecnificación europea fundada en la razón instrumental. La contemplación resurge como un rechazo a la última tendencia. [77] A. DE LA RIEGA, Identidad y universalidad (Buenos Aires, 1987), p. 57 [78] Agustín establece que el ser-en heideggeriano está fundado bajo el supuesta de la direccionalidad apriorística de un mundo meramente significativo y enmascarado por el sentido característica de la estructura de correlación universal. Por su parte el en-co-haber está fundado en el haber, es decir en la facticidad violenta no-direccionada; a decir verdad, en un mundo que no es significativo ni se remite en cada caso a un puro Dasein de posibilidades. [79] J.C SCANNONE, Nuevo punto de latinoamericana, (Buenos Aires, 1990) p. 49 partida de la filosofía [80] No se trata de una de esas síntesis filosóficas que tanto irritaron a Lévi-Strauss en su juventud: no es en este sentido la convergencia dialéctica de dos opuestos; aquí, a+b no es igual a un ab superador, Estar y haber no se oponen de forma alguna, pero tampoco se 110 complementan: decimos que el estar señala la situacionalidad del habiente, constituyéndose en un modo irreductible del propio haberfáctico. [81] O diferencia entre el heideggeriano ser que está y la noción de estarsiendo, propia de R. Kusch. [82] J. C Scannone persigue el mismo fin, a saber, el de situar la categoría de estar como mediadora simbólica de la ética (ambigua ontología popular) y de la lógica (lenguaje científico-unívoco); con A. De la Riega, el haber se corresponde con el estar en este aspecto, más la situacionalidad del ser supone la raigalidad en-co-haber la facticidad [83] De la Riega comprenderá la situacionalidad como un modo de estaren-el-mundo, mediado todavía por un mítico aparato cognoscitivo (CVC, p. 59). Estar, según lo que hemos visto, implicaría estar mediado por la contemplación que enmascara la violencia terrible del hedor americano. [84] A. DE LA RIEGA, Conocimiento, violencia y culpa (Buenos Aires, 21979). p. 233 [85] A. DE LA RIEGA, Identidad y universalidad (Buenos Aires, 1987), p. 56 [86] Ibíd., p. 233 [87] Hacemos referencia al adjetivo empleado por R. Kusch para definir la barbarie americana. [88] Haciendo al hombre mera conciencia-contempladora del acaecer mundanal [89] En este camino, la filosofía fenomenológica hace del hombre un mero estar no más, situado en un puro centro cognoscitivo que contempla pasivamente un mundo enmascarado por el sentido. [90] Nos referimos al subtítulo dado por C. Beorlegui a su libro “Historia del pensamiento filosófico latinoamericano”. 111 Tras las Huellas de Manuel Zapata Olivella Algunas experiencias etnoeducativas en el Bajo Sinú y Zona Costanera del Departamento de Córdoba como pretextos para reflexionar sobre el estado del proceso en la Región Caribe Nicolás Ramón Contreras Hernández - Sucre Dedicado a: • Rudy Amanda Hurtado Aragón, por haber desafiado, cuestionado y refutado con una argumentación, audaz, lúcida y bien sustentada, sin abandonar el lenguaje de base cultural afrocaucano, en su tesis laureada para acceder al título de Antropóloga. • Félix Banguero, activista por los derechos afrocolombianos, encarcelado como preso político por un sistema judicial y estatal experto en hacer montajes judiciales. Resumen Desde la militancia académica en una corriente de estudios decolonizadores o anticoloniales, esta ponencia aborda las experiencias personales del autor, como asesor independiente de procesos etnoeducativos en varias instituciones focalizadas como etnoeducativas afrocolombianas en San Bernardo del Viento (I. E. Paso Nuevo, I. E San Francisco de Asís), San Antero (I.E José Antonio Galán) y Santander de la Cruz corregimiento del municipio de Moñitos (IE Lorgia de Arco Moñitos), a partir de las cuales se describen las experiencias con mirada de explorador, de un territorio lleno de sorpresas y retos, que a nivel de experiencia aportaron con la construcción colectiva, una serie de productos académicos, metodológicos y didácticos que nutren esta ponencia, desde la descripción y la reflexión con pretensiones hermenéuticas. 112 1. A Manera de Introducción y planteamiento del problema Han pasado muchos años desde la primera vez que vi a Manuel Zapata Olivella, en una tienda de mi natal Tolú Sucre en 1985, rodeado de parroquianos en una tienda de esquina, quienes seguían atentamente cada palabra bajo el influjo hipnótico de su fama legendaria de hombre sabio, que hablaba con la honestidad de un verbo sencillo y lleno de efluvios libertarios, para las personas de piel negra como quien escribe, seguidor de su vida y de su obra; recuerdo el orgullo de mi madre con su biotipo de angoleña, cuando le conté y me dijo que mi padre -el maestro zambo- Ismael Contreras Meneses, inmortalizado en el nombre de una institución educativa en el Municipio de Coveñas, había hecho campaña política por el liberalismo gaitanista, antes del nacimiento de los departamentos de Sucre y Córdoba, con los hermanos Zapata Olivella. En el año 2002, un poco antes de vincularme a la Expedición Pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional, en la Ruta Afrocolombiana Benkos Biojó, la cual partió de mi pueblo natal, había leído con embeleso militante dos de sus obras que detonaron en mí el deseo de seguir sus huellas, por esos caminos, unas veces planos y preñados de ciénagas, arroyuelos o ríos heridos de muerte como el Sinú ayer majestuoso, que descansa en el mar Caribe donde se funden las subregiones Bajo Sinú y Zona Costanera en la parte sur del Golfo de Morrosquillo[1], y donde también mueren en parte, los cerros del sistema montañoso Serranía de San Jerónimo – que engarzan con los Montes de María más adelante- escenarios descritos en la primera novela afrocolombiana propiamente dicha: Tierra Mojada (1941-1943); y en Levántate Mulato, su autobiografía vagabunda. Precisamente, una mañana de agosto del 2008, dos años después de cambiar Barranquilla, Cartagena y María La Baja como escenarios de mi ejercicio y búsquedas etnoeducativas, para ir como asesor en la implementación de la etnoeducación en el municipio de San Antero[2], al que llegué a mediados del año 2006, iba en el lomo de una motocicleta – el principal medio de transporte después del mulo y el burro por esos lares- atendiendo a un llamado de la líder Xiomara Marrugo de Puerto Escondido; el propósito era reunirme con concejales, líderes comunitarios y docentes, para estudiar la formulación de un proyecto 113 global de vida (PGV de ahora en adelante), tal como lo pide el decreto 804 de 1995, pues uno de los factores comunes de mis hallazgos en la Región Caribe, era la terquedad y la viveza de liderazgos burocráticos surgidos alrededor de lo étnico, vinculados con las maquinarias electorales que gobiernan en los entes territoriales de la región, esforzados por confundir el proceso etnoeducativo – regulado por el decreto señalado arriba- con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (decreto 1122 de 1998): me seguía entristeciendo el constatar una vez más como se quería reducir el PGV, a un “mero rescate del pasado”, que renunciaba al presente continuo, no menos valioso que la tradición oral, objetivo de las pretensiones de los rescatistas. El asunto podría parecer de poca monta, tal vez una discusión bizantina, pero detrás de la supuesta banalidad del tema, se esconden una serie de elementos del derecho positivo y las acciones afirmativas[3], que suponen tensiones en el modelo histórico de nación y de desarrollo del estado colombiano, surgido alrededor del modelo señorial conceptuado por Eugenio Genovese desde la aparcería en su obra Esclavitud y Capitalismo (1971) y que define Agustín La O Montes (2007) en términos globales, como colonialidad del poder, un complejo socioantropológico, lingüístico y semiótico, que actúa en diversos niveles de lo represivo, militar y político, marcado por un discurso objetivado en la estructura de un estado nación, sustentado en los siguientes elementos: El latifundio y el monocultivo; el relato hegemónico de nación desde el color deseable impuesto a sangre y fuego por las élites centradas en E u r o p a , cuya descendencia criolla y mestiza intenta consuetudinariamente copiar a élites metropolitanas de turno como la de USA; la dialéctica educación versus estado privatizador actual; el espectro electromagnético -público en el papel pero – privatizado de hecho; la consulta previa versus la locomotora minero energética. Todas esas dicotomías tienen un punto de intersección problémico en el etnodesarrollo como propuesta de desarrollo endógeno, meollo del PGV y de la etnoeducación, aspiración no deseable por un estado que señala como “servicio” y no como “derecho”, el tema de la educación pública, la cual en la práctica, se orienta hacia la generación de mano de obra calificada y barata, es decir, como un negocio de intereses asimétricos y no para garantizar la justicia reparativa y las afroreparaciones contenidas en las acciones afirmativas, intrínsecamente ligadas al concepto 114 etnodesarrollo contenido en el concepto de PGV. En el 2009, después de batallas legales con el apoyo de Emerson de Arco Aguilar el comisionado pedagógico nacional por Bolívar ante el MEN, el docente y líder de base afrocolombiano Carlos Manuel Zapata de Lorica, en una discusión ante una delegada del Ministerio de Educación Nacional, que acompañó como asesora a la Secretaria de Educación de Córdoba para la época, quien a pesar del alegato legal planteado a la funcionaria departamental, nos sorprendió guardando una curiosa neutralidad que favoreció los puntos de vista clientelares del departamento de Córdoba, argumentando que los alcances del decreto 804 de 1995 y del acta de concertación 001 de 2004, con los cuales se oficializaron los pasos para llamar al concurso de etnoeducadores y otorgar los cargos docentes en ese ente territorial, para ellas no estaban claros, que faltaba desarrollo legal[4]: Las decisiones que originaron el conflicto con la administración pública de ese ente territorial, eran traslados y nombramientos arbitrarios de docentes, para castigar o premiar fidelidades electorales, incluyendo nombramientos por orden de prestación de servicios (OPS en adelante), habiendo incluso docentes en lista de espera en establecimientos cobijados por el decreto 140 de 2006 y el acta mencionado en el párrafo anterior, con todo lo cual se violenta y con la más ilegal de las impunidades en la práctica, por ejemplo, el fuero especial expresado en los conceptos de justicia reparativa que tienen en el documento legalizado pero desconocido, los establecimientos focalizados como “etnoeducativos afrocolombianos”, cuando se trata del papel del liderazgo establecido en la norma, en aquellos municipios donde existe un Concejo Comunitario, reconocimiento que aún depende de sí la filiación electoral y partidista del líder de base, acompañó la elección del gobernador o del alcalde. Este y otros aspectos fueron el fruto de muchas discusiones y reflexiones, contenidas en un diagnóstico presentado a la Secretaría de Educación de Córdoba en el año 2007, sobre el estado de la etnoeducación en la región Caribe, lo cual a manera de formulación del problema y para los propósitos de este ensayo sintetizo en varias preguntas: ¿Por qué el Ministerio de Educación Nacional no se ha preocupado por aclarar la confusión entre etnoeducación (según art.804 de 1995) y 115 Cátedra de Estudios Afrocolombianos (decreto 1122 de 1998)? ¿Por qué el MEN y las secretarías departamentales, promueven con su indiferencia la violación de la legislación educativa en cuanto etnoeducación? ¿Por qué el MEN emplea el concepto Plan de Vida en lugar de Proyecto Global de Vida como aparece en el decreto 804 de 1995? ¿Por qué el MEN se preocupa por formar mano de obra barata en lugar de propietarios capaces de realizar etnodesarrollo? ¿Responde el desinterés del MEN por hacer aplicar los decretos relacionados con lo etnoeducativo, a una pervivencia del racismo y el menosprecio institucional en el subconsciente colectivo del país? ¿Por qué en otros decretos de la legislación educativa como aquellos que promueven el hacinamiento escolar, el MEN ejerce más presión administrativa y directiva y no en las normas que tienen que ver con la etnoeducación? La res pues ta a estos interrogantes las iré respondiendo desde la experiencia y el hallazgo de cada escenario. 2. IE José Antonio Galán (San Antero): etnoeducación cosmética y condicionada La Institución Educativa José Antonio Galán, también conocida en San Antero (Córdoba) como “el ICCE”- en memoria del Instituto Colombiano de Construcciones Educativas – la entidad que financió su construcción en los años 50, me sorprendió con una sesión especial de presentación a cargo de su entonces directora, Lillis Murillo Rodríguez, en el cual fue entonado el himno de las negritudes de ese municipio, compuesto por el docente y representante del Consejo Comunitario Manuel Zapata Olivella de San Antero, Cristóbal Correa. Durante el acto, la rectora del establecimiento, en un sencillo discurso cerró con una expresión que me pareció curiosa, conociendo a su entorno familiar: “desde este momento todos somos negros en este colegio”. La afirmación me pareció tal vez producto de una asimilación tardía del proceso de asesoría en la adecuación del PEI que adelantó allí la prestigiosa etnoeducadora Dorina Hernández, con quien había compartido escenarios durante y después de la Expedición Pedagógica Nacional (EPN en adelante), basado en mi inquietud comprobada en el terreno, acerca de la tendencia de las comunidades docentes, a mandar el cuarto de San Alejo las jornadas pedagógicas de formación como 116 talleres y conferencias, debido a la forma como se accede a los cargos docentes[5]. Sin embargo, por conocer y coincidir con Dorina Hernández en muchos enfoques etnoeducativos, desde la didáctica como método; y desde la pedagogía como teoría activa y permanente afincada en la reflexión pertinente, me tranquilicé cuando al revisar el PEI constaté que el establecimiento en el papel, reconocía en un ampuloso horizonte institucional, en donde resaltaba tal vez el más largo y completo objeto misional, el PGV como fundamento del quehacer etnoeducativo, el etnodesarrollo, la recuperación de tradiciones y pensamiento propio y el desarrollo de competencias laborales, de acuerdo al contexto. Pero algo, prendió mis alarmas: la redacción del proyecto educativo institucional (PEI en adelante) del cual sólo me facilitaron el horizonte institucional y la parte concerniente al modelo pedagógico, se parecía mucho, a otros que había revisado con Vilma Solano en las memorias de la EPN; y más que todo, porque su modelo pedagógico por casualidad, era el constructivismo, el mismo presente en más del 80% de los establecimientos educativos a la redonda para ese momento. Esa consecuencia no era casual, se debía a un hecho triste para la educación pública y privada de Colombia: la banalización del PEI como un simple requisito, un mamotreto que se manda a hacer por encargo, donde el especialista más cercano en la fabricación de esta suerte de adorno obligatorio[6] . De manera que cualquier pasantía en un establecimiento educativo, arrojará como resultado común, el enorme divorcio entre el PEI y las prácticas, sobre todo en el “modelo pedagógico”, para nada reflejado en aspectos tan cotidianos como la preparación de clases, que en el mejor de los casos, consiste en recitar al píe de la letra el texto guía. Allí la realidad cotidiana trabajando tres jornadas diarias, incluyendo varios domingos, mostró estos hechos preocupantes: estudiantes con graves deficiencias de competencias lectoescritoras; docentes sin hábitos lectores, gran parte de la población estudiantil en secundaria son jóvenes en grave estado de riesgo social (prostitución juvenil o chicas prepago), motivado por condiciones objetivas: miseria, madresolterismo, viudas de la guerra narcoparamilitar, desplazamiento armado o económico. Este hecho se traduce en que muchos jóvenes, 1 de cada 4 117 tenga como acudiente a los abuelos, un tío o un padrino: de cada 10 estudiantes, 4 son repitientes y se dan casos de salones con casi la mitad en repitencia. En cuanto a los docentes y el proceso de base, la mayoría fueron escogidos del municipio de San Antero, debido a la gran capacidad de manejo político de su líder de base para ese momento- Cristóbal Correa Carvajal- quien además de ser docente, tenía buenas relaciones con la maquinaria electoral, sin embargo un hecho alteraría este balance: la rectora tenía dos hermanas por OPS que no habían pasado el concurso y ante la posibilidad de que salieran, presionó el castigo político mediante traslados arbitrario para docentes con carga académica, que no habían votado ni por el alcalde ni por la gobernadora, detonando una crisis a mediados del año 2008. El evento ocasionó mi salida de la institución como asesor permanente, en un escenario peculiar: la indiferencia del sindicado de docentes (Ademacor) a nivel departamental, en asocio con un liderazgo afrocolombiano centralista y procedente del Chocó[7], que presionaba desde Montería –ambos para ese entonces- parte de la clientela política de la casa electorera de Juan Manuel López Cabrales, queriendo desconocer la jurisdicción del Concejo Comunitario Manuel Zapata Olivella: La situación se zanjó a favor de los etnoeducadores de San Antero, gracias al apoyo del senador afroamericano Donald Payne, quien hacía una visita a Colombia junto al senador Patt MacGovern. Su secretaria, una norteamericana a quien había conocido en el Festival de Música del Caribe de Cartagena (Q.E.P.D), medió y el presidente Uribe, temeroso de un factor negativo contra el TLC intervino y en menos de una semana, la orgullosa gobernación de Córdoba, que afirmaba que no perdía, se vio obligada a recular. Este y otros ataques aunque destruyeron gran parte de un proceso de trabajo en donde los etnoeducadores, presionados por la evaluación hicieron lo posible por implementar sus proyectos educativos, participando en procesos de investigación colectiva sobre recuperación de memoria con los beneficiarios del hogar del adulto mayor, dejaron sin embargo hallazgos y nuevas adhesiones de docentes que no estaban dentro del proceso. Se alcanzaron sin embargo, los siguientes logros: Diseño de la casi totalidad de módulos de los etnoeducadores basados 118 en los proyectos de los docentes y en la pregunta problematizadora, en cada área y asignatura. Diseño de un modelo de preparador de clase producto de un trabajo colectivo, con ejes problémicos identificados en el objeto misional (identidad y emprendimiento, territorio y biodiversidad, tradición oral e investigación colectiva; y participación comunitaria). Diseño de un formato para el diagnóstico, que incluye a docentes, padres de familia y estudiantes, quienes se evalúan entre sí, con base en fortalezas y debilidades en los tres saberes básicos. Se logró establecer el trabajo en equipo en áreas como Ética y Valores, Educación Física y parte de Humanidades y Lengua Castellana, evento que logró atraer a docentes como el profesor Julio Díaz Miranda, gestor cultural del encuentro literario y el colectivo de ajedrez en el Festival del Burro, quien aportó al proceso, su proyecto viajero para el fomento de la literatura: El proyecto de hábito lector y contacto literario in situ, se inspira en el modelo didáctico experiencial (Dillon 2006), consiste en llevar a los estudiantes a los escenarios físicos que originaron obras literarias relacionadas con la historia regional y la literatura nacional, como Tierra Mojada y en Chimá Nace un Santo (Manuel Zapata Olivella), El Flecha, El Pachanga y ¿Por qué me llevas en canoa al hospital Papá? (David Sánchez Juliao), La Soledad y los Cuchillos, La Fiera Fischer (José Luís Garcés González), La Ceiba de la Memoria (Roberto Burgos Cantor), La Tejedora de Coronas (Germán Espinosa), entre muchos otros. También hay que destacar, la propuesta de modelo evaluativo para etnoeducadores, que fue desconocida en el decreto 1290 de 2009, que no tuvo en cuenta la participación comunitaria y la autonomía, contempladas en el artículo 2º del decreto 804 de 1995. Actualmente, la rectora está separada del cargo, luego de una denuncia por abuso de funciones, entre otros. 3. San Bernardo del Viento: el espíritu de Alberto Alzate Patiño A mediados del año 2008, las presiones desde el gobierno municipal, dieron por terminada mi presencia contractual permanente en la Institución Educativa José Antonio Galán. En medio de la incertidumbre un grupo de líderes comunitarios del proceso afrocolombiano, liderado por Arsenio Raveles, Carlos Zapata (docente), determinaron mi presencia como asesor permanente en San Bernardo del Viento, conservando San 119 Antero como base de operaciones para atender asesorías menores, talleres y conferencias en otros departamentos y ciudades vecinas. Me asignaron las dos instituciones educativas focalizadas como afrocolombianas: San Francisco de Asís en el casco urbano y Paso Nuevo, en el corregimiento costanero del mismo nombre, esta última en donde el asesinado educador y líder social, Alberto Alzate Patiño, seguidor de las tesis de Paulo Freire, venía promoviendo el modelo didáctico ambiental, a partir de su exitoso experimento de la escuela sin muros en el deprimido corregimiento de Punta Verde (Planeta Rica- Córdoba), referenciado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) como propuesta y proceso pedagógico ambiental modelo. En Paso Nuevo, la dinámica del modelo didáctico ambiental y su herramienta del texto pretexto, basado en tres momentos (preconceptual, contrastación y síntesis creadora), que culminan en la creación de historias (el docente aporta el modelo) y que los estudiantes replican, según el tema del área saber y el eje problémico, había llevado a la creación de asignaturas nuevas como Identidad cultural y la gestión propedéutica de la administración hotelera, como puente de acceso a la educación superior…¿Pero qué de nuevo tenía el concepto de PGV propuesto por la experiencia de Alzate Patiño? En primer lugar, el método de diagnóstico desde el cual parte el modelo didáctico ambiental y su instrumento el texto pretexto. El diagnóstico parte de un eje por cada área, en el cual se abordan los siguientes aspectos con sus respectivas preguntas problematizadoras: la falta de sentido de pertenencia por nuestra cultura (identidad), la necesidad de preservar nuestros recursos naturales (cultura ambiental) y la fragilidad de la calidad de vida humana (calidad de vida/cultura política). Este diagnóstico que es un inventario dialéctico y prospectivo, en su esencia parte de la inclusión de los padres de familia y de la comunidad para su realización. En la implementación que vi en el San Francisco de Asís, en contravía de la metodología del modelo, no participó la comunidad. Hay que agregar, que este trabajo era adelantado por un asesor de la Universidad Luís Amigo – seccional Montería- en calidad de consultora de la Gobernación, cuya secretaría de educación estaba vinculada a dicho centro universitario para la época. 120 El método por cada eje consta de cuestionarios bastante amplios que se pueden sintetizar en los siguientes interrogantes básicos: ¿Qué había antes? ¿Qué hay ahora? ¿Qué acciones y actores motivaron los cambios? ¿Qué se puede hacer hoy a partir de la comunidad organizada y con sentido de pertenencia? ¿Qué acciones se pueden tomar para anticipar y evitar escenarios no deseables? En el aspecto didáctico, el método parte de considerar el proceso de enseñanza aprendizaje, desde tres momentos, que permiten generar encuentros de saberes: Un primer momento en que el docente identifica al preparar y durante la clase los preconceptos claves para entender el tema y con mayéutica lo propone a sus estudiantes (algunos profesores empleaban preguntas). Un segundo momento en que el estudiante contrasta con uno o más textos guías su preconcepto con el establecido por el saber académico, analiza lo cerca o lo lejos que estuvo en su preconcepto. Y un tercer momento, en que los docentes generan una historia que resume y explique en la práctica lo estudiado, con preguntas que buscan relacionar el contenido socializado en el aula, con la vida del estudiante. ¿Pero cuál fue el contexto en que me tocó trabajar? ¿Por qué me equivoqué de método sobre todo en la Institución Educativa Paso Nuevo? ¿Qué lección me deja todo eso? El ambiente en las dos instituciones no era el mismo con respecto a mi labor: en la Institución Educativa San Francisco de Asís, los etnoeducadores a su llegada encontraron un ambiente hostil, de una parte de docentes ligada ideológicamente a la directiva docente de ese momento a nivel departamental, y se registraron casos de maestras que fueron hostigados por sus pares que eran hasta vecinos y parientes hasta con insultos racistas, todo gracias a un ambiente caldeado, por agitadores políticos que mostraron a los etnoeducadores, como atraso contra la cientificidad “universal” de la escuela, que de esta manera era afectada por una “educación para negros”. En ese ambiente, los etnoeducadores vieron al asesor etnoeducativo, como un posible aliado y salvador que podría cambiar las cosas a su favor, porque algunos habían estado en un curso en el municipio de Coveñas conmigo y mi presencia podría obrar a favor de su causa laboral, debido a que allí ejercían la docencia profesores en propiedad y con asiento en la comunidad: Carlos Zapata y Roberto Yances, que se 121 identificaban con lo etnoeducativo, y que bastaba con un debate reposado en lo legal y lo académico, como en efecto sucedió, para que fueran aceptados. En la Institución Educativa Paso Nuevo, era todo lo contrario: los profesores que estaban en propiedad en su mayoría querían la etnoeducación y quienes adversaban al proceso, es decir los etnoeducadores que llegaban y los docentes en provisionalidad pertenecían a la clientela de la casa electorera antes mencionada, que se apoyaba en una gestión sindical ligada a intereses de los barones electorales que explotaron la Ley 715 de 2001. De otra parte los directivos docentes, como en la Institución Educativa San Francisco de Asís, estuvieron de acuerdo con el proceso, gracias a un espacio académico previo, abierto por líderes políticos y de base de ese proceso como el docente Arsenio Raveles, en donde estuvieron presentes varios de los docentes históricos de esa comunidad educativa. Los etnoeducadores con el rótulo, sin embargo, estuvieron todo el tiempo conspirando contra mi presencia, pues seguían orientaciones del liderazgo burocrático afrocolombiano, que desde Montería tenía un fuerte dominios sobre los docentes, contando además con la hostilidad de la secretaría de educación departamental, que no veía con buenos ojos un proceso etnoeducativo que exigía demasiado y quería cambiarlo todo de raíz. En Paso Nuevo, no obstante cometí un error de practicidad: me seguí con el libreto de construcción colectiva de la EPN y olvidé que el tiempo que esa comunidad llevaba trabajado, debía ser respetado, los docentes concretaron el proceso y crearon nuevos ejes, pero cuando se pidió aplicar los ejes, todo lo ganado se vino abajo: los docentes históricos consideraron irrespetado su modelo, los etnoeducadores, muchos de ellos impulsores de los ejes que ahora rechazaban emplear, me dieron una lección y un aprendizaje: 1) No se debe cambiar un modelo educativo que ya tiene tradición en una comunidad, cuando viene dando resultados, por muy excelente que se considere la metodología propia 2) Los docentes etnoeducadores no estaban preparados para educar en un proceso que debía tener una responsabilidad, compromiso político orientado a lo étnico y con la complejidad que encarna la etnoeducación: los docentes lo que 122 deseaban era tener un empleo, por lo tanto una estrategia de choque, no era la medida más adecuada en ese momento 3) Existe una tendencia en la región Caribe y es que preparar clases, se entiende como recitar el texto guía 4) Es casi imposible sin acompañamiento institucional superior impulsar procesos de cambio 5) Es mejor empezar con una experiencia piloto que pretender cambiar una costumbre de la noche a la mañana. La experiencia del fracaso en la Institución Educativa de Paso Nuevo obligó a estudiar con más detalle el contexto, a no descuidar la parte política partidista y su peso en estos procesos, en las cuales los liderazgos muchas veces no se corresponden con el rótulo de un partido y por ejemplo, un líder de un partido de derecha puede terminar siendo el mejor aliado. De ese estudio más detallado del contexto, surgieron unas líneas de acción: 1) Promover la tradición en la gestión de proyectos en instituciones que tienen experiencia en la materia: en la actualidad y desde el año 2007 se viene trabajando en concertación con el Ministerio de Cultura por convocatoria en estas instituciones – aclarando que en la Institución Educativa de Paso Nuevo la iniciativa la asumieron los docentes históricos. De igual manera, se viene trabajando con proyectos educativos reconocidos y presupuestos pírricos como Ondas; así como con otras instituciones modalidad ONG 2) Adaptar el modelo didáctico ambiental de manera que pudiera facilitar el trabajo por ejes. 3) Actuar, pensar y planear con base en la diversidad cultural y política 4) Pensar la planeación estratégica como un modelo para trabajar en presente continuo y no a largo plazo (Garzón Castrillón 2002). El modelo didáctico ambiental que se adaptó a la etnoeducación en las Instituciones educativas San Francisco de Asís y Lorgia de Arco- siguiente etapa de mi itinerario en el municipio de Moñitos- comenzó por agregar un nuevo eje con base en la Ley 1014 de 2006 al modelo de Alberto Alzate Patiño: la necesidad de generar propuestas de desarrollo comunitario (desarrollo comunitario y participación ciudadana). La razón se tomó porque la Institución educativa San Francisco de Asís tiene articulación con el SENA y presenta modalidades agrícolas, pecuarias y comerciales. Otra media, que se tomó: trabajar cada eje problémico con base en su pregunta respectiva, desde todos los niveles y áreas saber, por cada 123 periodo académico. Es decir, en el primer periodo todas las áreas deberían trabajar, “la necesidad de generar sentido de pertenencia por nuestra cultura”, enfocado hacia el fortalecimiento de una identidad afrodescendiente emprendedora con sentido de pertenencia cultural. Para el segundo periodo: La necesidad de conservar nuestros recursos naturales. Para el tercer periodo: la fragilidad de la calidad de vida humana. Y para el cuarto periodo: la necesidad de generar propuestas de desarrollo comunitario. Desde el 2007 los proyectos de gestión adelantados en concertación con el Ministerio de Cultura han permitido los siguientes resultados: 1) Fortalecer la semana institucional de la creatividad y posesionar como enfoque orientador el tema de la afrodescendencia, desde perspectiva afrozenú 2) Explorar la artesanía como proyecto productivo dinamizador en la escuela de padres y el área de gestión comunitaria 3) Resinificar el sentido de las expresiones musicales y danzarías desde el enfoque afrocordobés 4) Explorar la posibilidad de crear un observatorio escolar sobre el bullerengue y sus relaciones con expresiones urbanas (champeta y reggaetón) 5) Recuperar un enfoque etnoambiental y alternativo para el periódico escolar 7) Fortalecer las salidas técnicas con el SENA y las competencias laborales desde perspectiva afrocolombiana 9) Resignificar contenidos curriculares, así como estándares de competencia e indicadores de desempeño escolar. Cierro el capítulo de Paso Nuevo, destacando varias experiencias pedagógicas de claro corte etnoeducativo, por el componente étnico y del trabajo comunitario conscientes: la experiencia de preescolar de la profesora emperatriz Anaya, que integra a las madres de familia como acompañantes de sus hijos en unos espacios preestablecidos que van más allá del aula, y en donde se fortalecen con coherencia integradora, expresiones afrocaribeñas como la champeta y el bullerengue. El programa de matemáticas aplicadas en los proyectos de corte ecológico del profesor Alfredo Martínez, quien citando a su maestro Alberto Alzate Patiño (1998), dice: “si la etnoeducación no es ambiental y niega la identidad cultural, niega su esencia”. La experiencia de la danza del cangrejo que refuerza actividades complementarias que extracurricularmente se canalizan en el reinado afrodescendiente del Festival del Cangrejo Azul, con todo el recetario enfocado desde lo étnico, en el cual se hacen recetas ubicando el impacto africano y zenú, 124 que lideran las profesoras Yesenia Morelos, Emperatriz Anaya y Nelfi Barrios, quien ha venido con éxito desarrollando: la gestión de proyectos de concertación – con el profesor Alfredo Martínez- y la promoción y recuperación de la tradición oral y la lúdica propia desde enfoque étnico. 4. IE Lorgia de Arco: la comunidad y el bullerengue como texto para contextualizar el texto pretexto La institución educativa Lorgia de Arco, en memoria a una legendaria profesora del departamento de Bolívar que trabajó por más de 36 años en Santander de la Cruz, corregimiento del municipio de Moñitos de muy difícil acceso durante el inverno, pero con una gran riqueza cultural y potencialidades para el etnodesarrollo, por la presencia de un núcleo de pequeños propietarios, volvió a presentar la recurrencia de las experiencias anteriores, en cuanto diagnóstico, influido en gran medida por asimetrías estructurales, de la inversión del estado en la educación, aguzados por el narcotráfico, el paramilitarismo, el desplazamiento forzado, amenazas y asesinato de docentes, el reclutamiento de los estudiantes como actores armados, sobre todo los del programa para adultos, pero con una diferencia: la incidencia de prostitución juvenil (chicas prepago) es mucho menor. En esta institución, aunque tocó enfrentar a un sindicato al servicio de los poderes electoreros departamentales, se contó con el apoyo de la rectora Sandra Elena Campo, los directivos docentes y la mayoría de los profesores. Estos retos, obligaron a tomar el área de humanidades (lengua castellana e inglés) como una experiencia piloto, en la cual los contenidos empleados con base en los estándares del área, se resignificaron no sólo porque se trabajó con el modelo didáctico ambiental, bajo el esquema de un eje problémico por periodo académico desde todas las áreas y niveles, sino porque la comunidad y su vida cotidiana, se convirtieron en el motivo para desarrollar los contenidos del área (en inglés y lengua castellana), al tiempo que se ejerció la dirección de grupo, tanto a nivel de la educación formal del ciclo para niños, niñas y jóvenes, como del ciclo para adultos del programa Transformemos. El reto fue grande porque de un salón de 26 estudiantes, 17 de ellos habían reprobado más de cuatro áreas o asignaturas, 4 tenían una o dos 125 áreas o asignaturas por debajo de los estándares mínimos, no había hábitos de lectura. Los contenidos de los preparadores y del periódico escolar que no existía, se convirtieron en vehículos de lo etnoeducativo, reforzados con el recurso del diario escolar en las dos asignaturas del área, combinados con la apreciación de series en lengua inglesa o el seguimiento crítico y contra el racismo de productos mediáticos (El Desafío, novelas de corte racista como Chepe Fortuna, etc.), lo cual mejoró las competencias notablemente. Se empleó también el sistema de educación por pares en la figura de los monitores, con gran apoyo de los padres de familia, que participaron en todas las tareas de construcción del modelo pedagógico, el sistema evaluativo según decreto 1290 de 2009. Pese a las graves condiciones de vialidad con la llegada del inverno, la rectora de la institución impuso una cultura del cumplimiento y el deber, al llegar a como diera lugar en temporada invernal: hoy se mira a los niños, con su impermeable hechizo o su paraguas, en el lomo de mulos o burras, llegar clase o pasar al colegio con su paraguas, caso que por el contrario en municipios con la mayoría del pueblo pavimentado, a penas llueve suspenden clases. En estos momentos se está gestionando el ciclo propedéutico y de articulación con el SENA, la cual no se ha logrado por la política de austeridad forzada contra la etnoeducación. Los ejes tópicos del trabajo etnoeducativo que dieron mejores resultados tienen que ver con el diario escolar, el trabajo de campo, el trabajo de pares, los monitores y el periódico escolar como pretexto para trabajar las famosas competencias lectoras y escritoras, que en los adultos se objetivo a través del trabajo de expresiones de la tradición oral como la décima y la copla bullerenguera, por ser el bullerengue la expresión más silvestre y enraizada de esta comunidad, la cual convive alrededor de la champeta y el reggaetón, que se emplearon como recursos didácticos, con los niños y jóvenes entre los grados cuarto y noveno, desde la perspectiva de que en el Caribe que es un país de mokambos y de pueblos cimarrones con ritmo y expresiones culturales que son negadas por el establecimiento, no se puede excluir expresiones de países hermanos, mucho menos con la excusa del caballito de batalla de una supuesta moralidad, que sólo reconoce el ethos europeo, para el cual el cuerpo es sinónimo de pecado, pero desconoce totalmente el ethos del africano y del indígena, para los cuales el cuerpo no es un 126 pecado, ni fuente de perdición, y el goce en esta vida sí está permitido en unión total con los vivos, los muertos y los que nacerán (Zapata Olivella 1999). 5. Reflexiones a manera de conclusiones La experiencia como gestor etnoeducativo en la zona del Bajo Sinú y Zona Costanera, en el departamento de Córdoba, permite dar respuesta a manera de conclusiones, a los interrogantes planteados en los párrafos de entrada que fueron formulados como cartografías del problema que evidencia las tensiones de acción y reacción, de oposición, seducción y conquista de pequeños espacios, logrados con mucho esfuerzo a través del trabajo en equipo con los docentes. A continuación vamos a relacionar cada interrogante con su respectiva conclusión: ¿Por qué el Ministerio de Educación Nacional no se ha preocupado por aclarar la confusión entre etnoeducación (según art.804 de 1995) y Cátedra de Estudios Afrocolombianos (decreto 1122 de 1998)? El MEN ha demostrado ciertamente no estar interesado en respetar la etnoeducación en el marco de la legislación vigente, no ejerce controles, no exige por ejemplo, que en cada establecimiento educativo como dice en el artículo 3 del decreto 1122 de 1998, se implemente la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Ha tratado de confundir las modalidades etnoeducativas (procesos etnoeducativos con PGV y Cátedra de Estudios Afrocolombianos) y siguiendo las dinámicas del formato como requisitos que no impactan el quehacer educativo: ahora introdujo en su más reciente documento, el concepto plan de vida, para desplazar el PGV, lo cual cercena el derecho de los pueblos afro a objetivar etnodesarrollo y contenidos educativos, acordes con lo establecido en el ordenamiento legal. ¿Por qué el MEN y las secretarías departamentales, promueven con su indiferencia la violación de la legislación educativa en cuanto etnoeducación? En concordancia con lo expresado arriba, una etnoeducación centrada en lo legal, que exija el PGV obligaría la consulta previa y se convertiría en zonas como Norte del Cauca, Guajira, Bajo Sinú, en un tapón contra la locomotora minera y energética con su política de concesiones lesivas para el interés nacional, que tanto ha denunciado el senador Jorge Robledo (2011). 127 ¿Por qué el MEN emplea el concepto Plan de Vida en lugar de Proyecto Global de Vida como aparece en el decreto 804 de 1995? En este orden de ideas, el Plan de vida, es una hábil estrategia que busca convertir en un formato insulso que iguala y confunde el Plan de vida con un más sencillo Plan de Aula, que se reduce a la parte de tradición oral, pero deja por fuera incluso leyes vigentes como la 1014 de 2006 sobre competencias laborales, que en una comunidad educativa focalizada como etnoeducativa afrocolombiana, obligaría: 1) Revisar su política de hacinamiento en el aula y privatización de la educación, toda vez que en el artículo 2 del decreto 804 de 1995 se habla de autonomía y participación comunitaria, que refuerzan los fueros propios y autóctonos de esta norma 2) Obligaría al estado a invertir en la educación y replantear las modalidades en articulación con el ENA que hasta ahora han estado dedicadas a formar mano de obra barata. ¿Por qué el MEN se preocupa por formar mano de obra barata en lugar de propietarios capaces de realizar etnodesarrollo? Porque la tradición del estado colombiano es favorecer un modelo de desarrollo centrado en el latifundio y el monocultivo, que ha dado un giro expropiador con proyectos lesivos a la agricultura vital para la seguridad alimentaria y el etnodesarrollo, como los mal llamados agrocombustibles, que producen no para alimentar personas sino para que los carros en los países de Europa y la OTAN, tengan combustible a menor costo. Preocupan los cultivos transgénicos y los procesos de recolonización de tierras por modelos como el intentado en la Finca Carimagua. Este riesgo es latente en terrenos con presencia afrocolombiana que han sufrido el rigor de la guerra narcoparamilitar, como el corregimiento y antiguo palenque de Uré. ¿Responde el desinterés del MEN por hacer aplicar los decretos relacionados con lo etnoeducativo, a una pervivencia del racismo y el menosprecio institucional en el subconsciente colectivo del país? La evidencia parece indicar que sí, porque el estado colombiano por ejemplo, no le ha exigido a las editoriales que incluyan los contenidos que implicarían afrorreparaciones a las población como seres capaces de hacer ciencia desde la óptica del mundo occidental y desde las ópticas de una tradición que merece ser abordada y reconocida. No se preocupa el estado por garantizar a los pueblos afrocolombianos e indígenas, el derecho que tenemos a ser representados, como modelos 128 ideales de personas, en un mundo donde todo entra por los ojos, ahora más que nunca. Hay alternativas en la Ley 70 de 1993, en sus artículos del 32 al 38, que abren la posibilidad para que los colegios etnoeducativos tengan medios de comunicación escolares a nivel de radio, impresos y televisión, en donde se precisa construir un proyecto de imagen deseable del hombre y la mujer afrocolombiana e indígena, respetando la diversidad de intereses y escenarios, en donde se mueven los distintos actores, esto es, lo urbano, lo rural, el pensamiento ancestral o el pensamiento occidental a nivel de las ciencias. ¿Por qué en otros decretos de la legislación educativa como aquellos que promueven el hacinamiento escolar, el MEN ejerce más presión administrativa y directiva y no en las normas que tienen que ver con la etnoeducación? Porque tenemos un modelo de nación que en la práctica no es inclusivo, en ninguno de los niveles: sociales, políticos, económicos y culturales. El MEN está más interesada en una educación mirada como negocio, y no en una educación pensada como derecho a gozar de acciones afirmativas. El sistema de acreditación y certificación de la calidad de la educación, considera al estudiante y al padre de familia como “clientes” y no con personas con derechos. Esto obliga a que los grupos académicos afrocolombianos, que están interesados en que se respete el marco legal, empecemos a pensar en plantear un modelo de certificación de la calidad educativa, de acuerdo con nuestros fueros propios y autóctonos y nuestros saberes y vivencias, tal como dice en el artículo 1 del decreto 804 de 1995, es el deber ser de esta modalidad de justicia reparativa. Como autocrítica, el movimiento social, académico y cultural afrocolombiano, no hemos sido capaces de incidir en la selección, seguimiento y acompañamiento de procesos etnoeducativos. Una de las grandes debilidades de la etnoeducación en la región Caribe, es que los etnoeducadores con el rótulo, no están dispuestos para ejercer una labor tan exigente y necesaria, sino para ganar un sueldo y seguir recitando en el mejor de los casos el texto guía, sin contextualización o intencionalidad étnica y multicultural. El estado debe tener en cuenta, que el estudiante que asiste requiere de un trato diferenciado, más cuando la mayoría de los estudiantes están en grave estado de indefensión y riesgo social, por amenazas como el paramilitarismo y la prostitución juvenil (chicas prepago), entre otros, como también los 129 cuadros familiares disfuncionales, o los niveles de repitiencia y bajo desempeño en competencias lectora y escritoras, que también deben ser inclusivas de los enfoques etnoeducativos afrocolombianos. Referencias Alzate Patiño, Alberto (1998). Modelo didáctico ambiental. PEI INEPAN. Asprilla Mosquera, Francisco Adelmo (2012). La afrocolombianidad como respuesta al racismo. Sibila editores. Contreras Hernández, Nicolás Ramón (2006). Explorando Canciones: Una mirada Cimarrona de la historia para el reencuentro. Contreras Hernández, Nicolás (2006). Explorando canciones una mirada cimarrona de la escuela. En Revista Nodos y Nudos de la Universidad Pedagógica Nacional. No 20 de Enero a Junio de 2006. ______ (2004). La música y la cultura popular como propuesta curricular de reencuentro desde lo afro. Redalyc.org/Revista Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de Costa Rica. ______ (2011). El arte afrocolombiano y afroamericano: latinización y saqueo. Portal FAIA. Garcés Aragón, Daniel (2006). "La Educación Afrocolombiana. Escenarios Históricos y Etnoeducativos. 1975 – 2000". Popayán – Colombia, junio de 2006. Garzón Castrillón, Manuel Alfonso (2002). Planeación Estratégica. Ediciones UNAD. Genovese, Eugenio (1971). Esclavitud y Capitalismo. Ariel Editorial. Hernández Gamarra et als (1989). Morrosquillo, Magia y Vida. Ediciones Convenio Cravo Norte. Huertas Vergara, Manuel (1993). Cabildo y Merced de Tierras para poblar el partido de Tolú, Sinú y Sabanas. Editorial Fondo Mixto de Cultura. Ibarra, Jorge (2008). Marx y las Interpretaciones colonialistas de la esclavitud americana colonial. A contra corriente. Volumen 5, No. 2. www.ncsu.edu/project/acontracorriente. Recuperado el 2 de marzo de 2013. 130 Lao Montes, Agustín (2007). Sin justicia étnico-racial no hay paz: las afroreparaciones en perspectiva histórica mundial. Editorial Trotta. Mosquera, Juan de Dios (1999). La etnoeducación afrocolombiana: Guía para docentes, líderes y comunidades educativas.Docentes Editores. Mosquera Rosero, Claudia; Barcelós, Luiz Carlos (2007). Afroreparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. Fondo editorial Universidad Nacional/ICAHN. Robledo, Jorge (2011). Ponencia en el senado de la república de Colombia. Portal del Polo Democrático Alternativo. Suplicy, Marta (1996) en su artículo Nuevos Paradigmas en las esferas de poder, publicado en la revista Estudios Feministas Año 4 del primer semestre de 1996 Solano Oliveros, Vilma; Hernández Valdés, Cho Mané; Asprilla Mosquera, Francisco Adelmo (2012). Guía para el desarrollo de la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Editorial Sibila. Zapata Olivella, Manuel (2007). Tierra Mojada. Ediciones Agrosoledad. _________ (1984). Levántate mulato. Fondo Editorial Naciones Unidas. _________ (1999). La Rebelión de los Genes. Ediciones Altair. ________________________________________ [1] Según Hernández Gamarra y otros (1988); y Manuel Huertas Vergara (1993), la subregión Golfo de Morrosquillo, se plantea como un escenario geográfico, económico, social y político histórico, el cual está relacionado con las dinámicas coloniales de poblamiento de las sabanas costaneras bajo la jurisdicción del Partido de Tolú y comenzó a forjarse a partir de 1624. Abarca territorios distantes como María La Baja y Ayapel. La subregión Bajo Sinú y Zona Costanera comprende los municipios de San Antero, Purísima, Momil, Lorica, Cereté, San Bernardo, San Pelayo, Moñitos, Puerto Escondido y Los Córdobas. [2] Los municipios e instituciones focalizadas como etnoeducativas afrocolombianas en los cuales se basa esta ponencia son: IE. José Antonio Galán (San Antero), IE. Paso Nuevo, IEA. San Francisco de Asís (San Bernardo del Viento) e IE Lorgia de Arco en Santander de la Cruz, (Moñitos). NA. 131 [3] Marta Suplicy (1996) en su artículo Nuevos Paradigmas en las esferas de poder, publicado en la revista Estudios Feministas Año 4 del primer semestre de 1996, define las acciones afirmativas así: “Las acciones afirmativas son estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades, por medio de medidas que compensen o corrijan, las discriminaciones resultantes de los sistemas sociales. Tienen medida temporal y se justifican por la discriminación secular contra grupo de personas y están relacionadas con la voluntad de superarlas”. (p 131). Disponible [http://www.ieg.ufsc.br/admin/downloads/artigos/10112009- en 013925suplicy.pdf]. Recuperado el 21 de marzo de 2013. El derecho positivo es el que está escrito en códigos, son las normas impresas, se diferencia del derecho consuetudinario que descansa en la costumbre. [4] El Acta de concertación 001 de 2004, basado en el 804 de 1995, define claramente cuáles son y cómo se deberán llamar los establecimientos educativos [...] “de hora en adelante se denominarán “etnoeducativos afrocolombianos” […]. En el artículo 804 de 1995, emanado del honorable congreso de la república se determina en su artículo 11, “[…] se seleccionarán a los educadores para laborar en sus territorios, preferiblemente entre los miembros de las comunidades en ellas radicadas.” El artículo 12 dice también, que al elegir a un docente que sea de la comunidad étnica, “[…] podrá excepcionarse del requisito del título de licenciado o de normalista y del concurso.” Todos estos aspectos los tiene en cuenta el acta de concertación y sin embargo violando “fueros propios y autóctonos” (art.1 decreto 804 de 1995), el MEN y los departamentos decidieron no tenerlos en cuenta para nombrar a los docentes, incluso en las OPS habiendo docentes en línea de espera. [5] Contreras Hernández, Nicolás (2006). Explorando canciones una mirada cimarrona de la escuela. En Revista Nodos y Nudos de la Universidad Pedagógica Nacional. No 20 de Enero a Junio de 2006. Ediciones EPN. En muchos casos el acceso a los cargos docentes, incluso después del concurso, sigue siendo asfixiante el poder de las maquinarias de los barones electorales en los procesos de selección, en el otorgamiento de licencias por OPS, recurso empleado violando la ley, incluso cuando hay en lista de espera, aspirantes a las vacantes por retiro forzoso, accidente, muerte y desplazamiento armado. En ese texto 132 denuncio como el paramilitarismo afectó la selección de etnoeducadores en Sucre y otros lares de la región Caribe. [6] Ibid. Existen fábricas de PEI detectadas en municipios como Lorica, Soledad, Ciénaga, Sincelejo, Cartagena, donde los seguidores de Zubiría Sámper o de Félix Bustos Cobos, asesores del MEN para la época del gobierno Sámper, cultivaron unos seguidores en varios puntos de la geografía regional, que venden los PEIS ya hechos. Muchas veces en un PEI aparece el nombre de otra institución educativa. Pasa lo mismo con los famosos Planes de Ordenamiento Territorial (POT). [7] Diagnóstico Contreras y Zapata (2007): esta situación se explica por la tendencia de una educación oficial nacional que tuvo mucho éxito en enseñar el autodesprecio y la autonegación, desde la colonia hasta nuestros días, promoviendo el mestizaje blanqueador como opción biológica e ideológica, de manera que al aparecer el proceso, promovido por mayorías de la región Pacífico, de Palenque de San Basilio y San Onofre, la colonia chocoana estaba más preparada e informada para ocupar estos espacios. El liderazgo local que surgió en Córdoba un departamento que se denomina “latino” y blanco, se motivó lamentablemente por razones de beneficios personales, muy pocos por una práctica familiar o social, que tocara y reivindicara el tema afrocolombiano. 133 Complicidad ontológica entre la muerte de Dios y la desacralización de la naturaleza Ricardo Pablo, POBIERZYM – Buenos Aires 1. Significados de la muerte de la “muerte de Dios”. La interpretación de Heidegger sobre la “muerte de Dios” en Nietzsche. “Sin mérito, de forma no poética habita hoy el hombre, enajenado de las estrellas, asolando la tierra.” (Martin Heidegger)[1] En su conferencia La frase de Nietzsche “Dios ha muerto”, Martin Heidegger asevera que “la frase de Nietzsche nombra el destino de dos milenios de historia occidental.” La frase de Nietzsche acerca de la “muerte de Dios” se refiere estrictamente al Dios cristiano. “El suceso más importante de los últimos tiempos, que Dios ha muerto, que la fe en el Dios cristiano ha perdido toda credibilidad, comienza a arrojar sus primeras sombras sobre toda Europa. (…) Los nombres Dios y Dios cristiano se usan en el pensamiento de Nietzsche para designar al mundo suprasensible en general. Dios es el nombre para el ámbito de las ideas y los ideales. Este ámbito de lo suprasensible pasa por ser, desde Platón, o mejor dicho, desde la interpretación de la filosofía platónica llevada a cabo por el helenismo y el cristianismo, el único mundo verdadero y efectivamente real. Por el contrario, el mundo sensible es sólo el mundo del más acá, un mundo cambiante y por lo tanto meramente aparente, irreal. (…) La frase “Dios ha muerto” significa que el mundo suprasensible ha perdido su fuerza efectiva. No procura vida. La metafísica, esto es, para 134 Nietzsche, la filosofía occidental comprendida como platonismo, ha llegado a su fin.” [2] Para el pensador de Friburgo se da una esencial interrelación entre la denominada muerte de Dios y la devastación de la tierra. En efecto, las consecuencias de la muerte de Dios consumadas por el hombre occidental nos advierten que ahora dicho hombre deberá suplir el rol creador de la divinidad. “Lo creador, antes lo propio del dios bíblico, se convierte en distintivo del quehacer humano. Este crear se acaba mutando en negocio.”[3] El hombre moderno, plasmado bajo la figura del sujeto, ha reducido al mundo un objeto, objeto de representación y dominio. “La propia tierra ya sólo puede mostrarse como objeto del ataque que, en cuanto objetivación incondicionada, se instaura en el querer del hombre. Por haber sido querida a partir de la esencia del ser, la naturaleza aparece en todas partes como objeto de la técnica”[4] Por ello, siempre en referencia a la muerte de Dios, el autor afirma: “El ámbito de lo suprasensible que es en sí, ya no se encuentra sobre los hombres a modo de luz normativa. Todo el horizonte ha sido borrado. La totalidad de lo ente como tal, el mar, ha sido bebido por los hombres. En efecto, el hombre se ha subvertido en el Yo del ego cogito. Por esta subversión, todo ente se convierte en objeto. Lo ente, en cuanto objetivo, es absorbido dentro de la inmanencia de la subjetividad.”[5] Esto último significa que con la modernidad, con el hombre constituido como sujeto, la tierra pasa a ser concebida como un objeto de dominio, un mero recurso para la utilidad y explotación del hombre occidental. Ateniéndose, en parte, al pensamiento de Nietzsche y Heidegger, por su parte el pensador italiano Gianni Vattimo ha afirmado que “Dios muere porque las condiciones de la existencia se han hecho menos extremas y más seguras…” Con todo, podemos preguntarnos cuáles han sido las consecuencias ambientales de la proclamada muerte de Dios teniendo en consideración que, en sincronicidad con la misma, el sujeto de la “época de la imagen del mundo” ha desplegado un intento de dominio sin precedentes sobre la faz del planeta. Sin negar todos los aportes positivos que han logrado las ciencias y la tecnología occidental, sin negar la casi absoluta dependencia de las 135 mismas en nuestra existencia, lo cierto es que desde el punto de vista negativo podemos hablar de diversas consecuencias ambientales de la denominada muerte de Dios. Muerte de Dios que ha acentuado el desaforado poderío del hombre. Brevemente enumeraremos algunas de las mismas: a) Masiva extinción de las especies[6] b) Desaparición de las culturas (diversidad cultural: lenguas (La Unesco afirma que alrededor de 3000 lenguas se encuentran en peligro de extinción…) c) Lluvia ácida d) Destrucción de la capa de ozono e) Efecto invernadero f) Devastación de bosques, deforestación, desertificación. Destrucción de ecosistemas. Polución de lagos y ríos g) Creciente aumento de miseria social. (Grandes diferencias entre pobreza y opulencia).[7] Si asumimos, en su mayoría, los precedentes puntos citados podemos pasar a designar algunos de los significados de aquello que se denominada como la “muerte de la naturaleza”. 2. Significados de la muerte de la naturaleza. Si vinculamos la muerte de Dios con las actuales y acuciantes problemáticas ecológicas (problemáticas que incluyen tanto la temática natural como la cultural), podemos hablar entonces de otra muerte (segunda o tercera)[8] que consiste, precisamente, en la muerte de la naturaleza. Por su parte, la mencionada muerte de la naturaleza la relacionamos esencialmente con lo que Heidegger denominó como la “devastación de la tierra”. Citamos brevemente a algunos autores que consideran dicha cuestión. En primer lugar, Bill Mckibben, en su texto El fin de la naturaleza, menciona dos respectivos fines de la misma. 1 ) El primer fin de la naturaleza: dicho fin (o muerte) no implica su completa destrucción sino su esencial cambio de significado. Dicho 136 cambio implica la pérdida de la autonomía e independencia de la naturaleza en relación al hombre. Aquí se muestra la cabal modificación del planeta por parte del hombre. “Hemos modificado la atmósfera, hemos hecho que cada punto de la tierra sea artificial y hecho por el hombre. Hemos privado a la naturaleza de su independencia y eso es fatal para su significado; sin ella no hay más que nosotros.”[9] Ese “no más que nosotros” implica la creciente devastación de la alteridad natural. No hay prácticamente algún sitio en la naturaleza que no esté marcado por la huella humana[10]. El segundo lugar, el fin de la naturaleza implica un mundo humano más atroz aún en donde la naturaleza se encuentra bajo el dominio de la ingeniería genética. La ingeniería genética, según el autor, promete la total domesticación y la macroadministración del planeta. Mckibben menciona, un tanto imaginativamente, la posibilidad de que la tecnociencia produzca “bacterias creadas por la ingeniería genética, árboles genéticamente mejorados, pollos que, en un futuro próximo, serán genéticamente configurados (sin cabeza) en concordancia a las demandas comestibles humanas[11], etc. Aquí nos hallamos en un proyecto de dominación total. En ambos casos la antigua naturaleza ha llegado a su fin, ha cambiado de significado, perdido su esencial autonomía y ahora porta la imborrable huella generada por la modificación del hombre occidental. También la escritora ecofeminista Carolyn Merchant ha hablado sobre la “muerte de la naturaleza”. En su texto Death of nature la autora refiere a la esencial interrelación que se ha dado entre la mujer y la naturaleza. Dicha vinculación puede rastrearse a través de distintas culturas que han acontecido históricamente. Actualmente muchos de los movimientos feministas al igual que los ecologistas vuelven a reexaminar la vinculación que se da entre las mujeres y la naturaleza: “La antigua identidad de la naturaleza como madre nutriente enlaza la historia de la mujer con la historia del medioambiente y el cambio ecológico. La tierra femenina fue central para la cosmología orgánica que fue posteriormente subestimada por la revolución científica 137 moderna y el ascenso de la cultura del mercado en la temprana Europa moderna.”[12] En este sentido, según Merchant, cosmovisiones acerca de la naturaleza. es posible vislumbrar dos La primera contempla la naturaleza como un organismo viviente, esta misma posee sus antecedentes filosóficos en los antiguos sistemas de pensamiento y perdura con diversas variaciones hasta el siglo XVI. Es esencial para esta cosmovisión la identificación que se da entre la tierra y una madre nutriente: “una benévola y beneficiosa mujer que provee las necesidades para la humanidad en el marco de un universo ordenado y planeado.”[13] La segunda cosmovisión considera, por el contrario, a la naturaleza, al igual que a la mujer, como algo salvaje e incontrolable que puede ejercer caprichosamente la violencia manifestándose a partir de tormentas, carestía, terremotos y caos generalizado. Ambas cosmovisiones se desarrollaron históricamente. De este modo, el vislumbramiento de la naturaleza como una madre nutriente fue gradualmente sustituido a partir del siglo XVII por la conocida “revolución científica” que partió de la premisa de una interpretación mecanicista y racionalista del mundo. Esta segunda cosmovisión que concibió a la naturaleza como un ente caótico, impredecible y desordenado introdujo la novedosa idea de proyectar el poder humano sobre la misma. De esta manera la naturaleza pasó a ser considerada como una mujer salvaje que debe ser dominada y explotada para el beneficio del hombre (varón). Este proyecto de la naturaleza, sostenida por el moderno método científico, trajo importantes cambios tecnológicos y comerciales. Los mismos si bien no acaecieron de manera inmediata se fueron paulatinamente desplegando sobre aquellas culturas que todavía estaban inmersas en una cosmovisión orgánica.[14] Los avances técnicos y culturales[15] conllevaron en sí mismos una alteración y un deterioro medioambiental nunca antes entrevisto y cuyas consecuencias recién en los últimos tiempos comenzamos lentamente a conscientizar. De lo antedicho queda claro que la concepción racionalista moderna está fuertemente ligada al proyecto patriarcal, proyecto que se plasma 138 en el sujeto occidental y que concibe tanto a la naturaleza como a la mujer como objetos para ser manipulados y dominados. Pero no solamente la naturaleza, las mujeres y las culturas no occidentales han sufrido las consecuencias de este proceso supuestamente civilizatorio. La misma religión cristiana, que parecía acompañar a muchas de las empresas de la conquista de este modelo de racionalidad y praxis, sufrió también el impacto de la desacralización del mundo y su respectivo desencanto. En este sentido, en sus Intuiciones ecofeministas Ivonne Gebara nos comenta que originalmente: “El discurso cristiano, por ejemplo, tenía una cierta consistencia social a pesar de sus contradicciones. Hablar de los lirios del campo, de las flores, de la hierba verde, así como de los animales, de los bosques, de la belleza de los ríos, del compartir el pan, indicaban una cierta verdad existencial, una referencia más o menos concreta para muchos grupos y personas que se decían cristianos. Hoy, los lirios del campo no son sino flores artificiales que decoran nuestra casa, o son productos en invernaderos a los que pocos tienen acceso. Encontrar lugares en medio de la agitación urbana donde el silencio y la iluminación tenue sean capaces de despertar en nosotros/as sentimientos de paz y tranquilidad, de consuelo o de búsqueda de ayuda mutua, parece cada vez más difícil. La ciudad y su periferia resultan cada vez más lugares de ruido, de polución sonora. Retirarse para rezar, para oír la propia interioridad parece tornarse cada vez más inútil, salvo para algunos grupos excepcionales.” Y unas líneas más adelante la autora añade: “En muchos lugares casi no existe convivencia con lo verde, con el azul del cielo, con el firmamento estrellado, con la luna en sus diferentes fases, con el aire puro. (…) Casi no encontramos ya las fuentes de agua cristalina ni el aire que revigoriza el cuerpo. Todo es formaba parte del discurso religioso –presente, por ejemplo, en los salmos- que era a la vez acción de gracias y contemplación de la belleza de la naturaleza. Pero ahora los bosques son destruidos, la polución se apodera de las grandes ciudades y hasta del campo. Ya no se tiene la experiencia correspondiente a las palabras que expresan sentimientos religiosos. Las liturgias religiosas continúan repitiendo los mismos cánticos como si tantas especies de animales y plantas no se estuvieran extinguiendo. La 139 religión se mantiene siempre igual, sin percibir que ya todo es diferente. Aunque esta repetición pudiera tener muchas veces un cierto encanto, una insistente poesía, ya no es capaz de actuar eficazmente en los corazones humanos.[16] 3. Conclusión La denominada “muerte de Dios” tiene como correlato al hombre plasmado en la figura del sujeto. Para éste la naturaleza se transformar en un recurso explotable. Heidegger ha denominado a la modernidad como la “época de la imagen del mundo”. En la mentada época prevalece el pensamiento unívoco y calculador. Dicho pensamiento (que coincide, según autor, con la consumación de la metafísica), implica la paulatina devastación de toda alteridad, es decir; tanto de la biodiversidad (especies, ecosistemas, etc.), las diferencias culturales (lenguajes[17], mitos, religiosidad, etc.) y la represión de la mujer (lo femenino). En contraposición, las culturas de la antigüedad poseían una concepción más integral de la realidad. En ellas acontecía una interacción con las cosas que les confería una jerarquía rayana con lo sagrado. De este modo, en muchas culturas las montañas, los bosques, los animales, etc., eran concebidos en un contexto de sacralidad[18]. Ahora bien: ¿es posible pensar en la resacralización del mundo en la época donde prevalece la tecno-ciencia y la globalización de los intereses económicos, donde las cosas se reducen a meras disponibilidades y circulantes mercancías? Para ello esbozamos algunas propuestas. Heidegger nos habla de un “dejar las cosas ser”, es decir, permitir que las cosas coseen configurando la cuaternidad (la interacción de tierra-cielo, mortales y divinos) y dejando mundear al mundo. Arne Naess, por su parte, apela al ideal de autorrealización de todos los seres vivos. Arne Naess vira ontológicamente desde un paradigma antropo-céntrico hacia un modelo eco-céntrico. La autorrealización de la vida (entendiendo vida en un sentido más amplio que el vislumbrado por el conocimiento científico) implica el respeto por la biodiversidad y las diferencias culturales. Finalmente, Ivone Gebara asevera que el ecofeminismo no 140 “trata de un Dios diferente”, sino de una aprehensión diferente de aquello que somos, que recupera nuestra igual dignidad y nuestro pertenecer común a la misma Trama Vital. No se trata pues de un Dios diferente, “sino de una patria común, de la Tierra, madre patria de todos los vivientes, a partir de la cual la multiplicidad irrumpe, la combinación de colores y sonidos se vuelve arte y el corazón humano alcanza la capacidad de vislumbrar el ritmo del universo.”[19] En los citados autores se menciona la necesidad de realizar un salto con respecto al paradigma vigente, de abandonar el pensamiento unívoco que caracteriza a las concepciones androcéntricas y las prácticas violentas con respecto a las personas, las diferencias culturales y la naturaleza. Para ello consideramos que resulta indispensable esbozar una nueva forma de pensamiento y sensibilidad, lo cual implica abrirse a la excedencia que caracteriza a la gratuidad de un proyecto que permita habitar en aquello que Martin Heidegger denominó como el “otro comienzo”. Regreso de la tierra “Tan sólo el dejar libre le deja a la tierra volver a terrear: ser de nuevo el resguardo propicio para el crecimiento: futuro para un florecer puro y osado, desarmado de esfuerzos, noble en su lento consumirse. El dejar libre es sólo Llegada del comienzo. Solamente cuando aquel se ha quedado puramente en el habitar al que el hombre fue adjudicado en un inicio impera el tratar con cuidado, 141 y existe, aproximada, la diferencia del ser -sin nombre e indeteriorable, pastoril e indestronable, habituada al desasido y emparentado sólo con el destino-, temprano mundo de la duración del año que el hombre pasa en la alternancia consagrada en la diferencia del ser, lleno de la torpe resonancia de todo cuidado y celebración, cuya alzada dignidad, súbitamente resguardada, extiende sus medrosos velos por el despliegue de la lejana irradiación, tierna simplicidad ahora de la tierra que ya regresó a casa.[20] Bibliografía Martin Heidegger, Caminos del bosque, Alianza Universidad, Madrid 1995. Martin Heidegger, Pensamientos poéticos, Editorial Herder, Barcelona, 2010. Ivonne Gebara, Intuiciones ecofeministas: ensayo para repensar el conocimiento y la religión, Editorial Trotta, Madrid, 2000. Bill Mckkiben, El fin de la naturaleza, Carolyn Merchant, The Death of Nature, Environmental Philosophy, From Animal Rights to Radical Ecology, Michael Zimmerman, J. Baird Callicot, Georg Sessiones, Karren j. Warren, John Clark, Prentice Hall, New Jersey, 1998. Referencias [1] Martin Heidegger, Habitar, Pensamientos poéticos, Editorial Herder, Barcelona, 2007, p. 410. 142 [2] Martin Heidegger, La frase de Nietzsche: “Dios ha muerto”, Caminos del bosque, Alianza Universidad, Madrid, 1996, p. 196. [3] Idem, p. 200. [4] Idem, p. 235. [5] Idem, p. 236. [6] “La eliminación de las especies debido a la actividad humana: entre 1500 y 1850 el hombre occidental una especie cada diez años, entre 1850 y 1950 la eliminación ascendió a una especie por año, en 1990 fueron extinguidas diez especies por día y en el transcurso del 2000 una especie por hora. Como puede notarse, el proceso de destrucción masiva por parte del hombre viene acelerándose de modo intensivo: se supone que entre 1975 y el 2000 pudo haber desaparecido el 20% de las especies vivas. Por otra parte, para clasificar actualmente la cantidad de especies que hay en el mundo se necesitarán alrededor de 500 años. Lo más aterrador es que antes que termine el siglo, la actividad humana habrá extinguido 2/3 partes de las plantas y animales que habitan la tierra, esto significa, que existen millones de animales y plantas que pasarán por el mundo sin que el hombre se haya enterado.”, Ricardo Pobierzym, La misión de la naturaleza ante la muerte de la naturaleza,Ecofilosofía, FundaÇao O Boticário de Proteçao à Natureza, Curitiba, 2008, p. 73 [7] El nivel de desigualdad entre los ricos y pobres a escala mundial ha llegado a su máximo nivel en 20 años y sigue aumentando, lo que conlleva el crecimiento de la brecha entre sus posibilidades de dar a luz y criar a sus hijos. Según un informe publicado por Save the Children, organización que promueve los derechos de los niños, desde los años noventa del siglo pasado en los 32 países más desarrollados del mundo las capas ricas de la población han aumentado la brecha que hay entre ellos y los más desfavorecidos. Además, en el 20% de estos países las ganancias de los pobres han bajado considerablemente durante este periodo, lo que afecta, sobre todo, a las condiciones en que crecen los menores. Sin embargo, en términos mundiales la organización reconoce que ha habido cierto progreso en algunas áreas relacionadas con el bienestar de los niños, como, por ejemplo, en la mortalidad infantil. La desigualdad social se hace más manifiesta, cuando se trata de la vida de los niños de diferentes sectores económicos. El informe de Save the Children, que precede a una reunión de la ONU sobre la pobreza, invita a 143 enfrentarse a la desigualdad social, porque obstaculiza en gran medida el progreso. (Tomado de RT:http://actualidad.rt.com/economia/view/57538-abismo-ricos-pobresalcanzo-maximo-nivel-anos-sigue-creciendo) [8] En un orden cronológico y jerárquico pueden mencionarse, al menos, tres “muertes”: la de Dios (metafísico / onto-teo-lógico, la del hombre (sujeto) y la de la naturaleza (recurso explotable concebido como objeto y disponibilidad circulante). [9] Bill Mckibben, El fin de la naturaleza, Editorial Diana, México, 1990. [10] O “huella antrópica”. [11] Bill Mckkiben, Op. Cit, p. 58 [12] C. Merchant, The Death of Nature, Environmental Philosophy, From Animal Rights to Radical Ecology, New Jersey, 1998, pp. 278-279 [13] Ibid. [14] La autora considera que en términos generales tanto la Edad Antigua como la Edad Media comulgaban con una concepción orgánica de la naturaleza. [15] La alteración de la tierra se dio a través de la minería, el drenaje de los ríos, la deforestación y los nuevos métodos utilizados en la agricultura. [16] Ivone Gebara, Intuiciones ecofeministas: ensayo para repensar el conocimiento y la religión, Editorial Trotta, Madrid 2000, p. 108. [17] Según una nota de la B.B.C. alrededor de 248 idiomas originarios de América Latina corren el riesgo de desaparecer. Cita extraída: http://www.bbc.co.uk/mundo/cultura_sociedad/2010/02/100223_lenguas _idiomas_america_latina_desaparicion_mr.shtml [18] Lo que no implica que estemos insinuando un posible retorno a dichas formas de sacralidad. Y ello por dos razones: 1. Consideramos que la actual secularización y desacralización del mundo resulta irreversible y, en cierto aspecto, inevitable. 2. También pensamos que no toda forma de religiosidad y sacralidad son genuinamente humanas y, por ende, no están exentas de ritos de violencia. Como dicha temática nos excede ampliamente recomendamos la lectura del texto de Rene Girard, La violencia y lo sagrado, Editorial Anagrama, Barcelona, 1983. 144 [19] Ivone Gebara, Op.Cit, p. 145. [20] Martin Heidegger, Pensamientos poéticos, p. 264. 145 La vida extranjera: Reflexiones acerca de “El entenado” de Juan José Saer y su mirada sobre la condición humana Sergio, BOADA – Buenos Aires “Así andaban los indios, del nacimiento a la muerte, perdidos en esa tierra desmedida” “No venía nadie, nadie existía ni había existido nunca,… fuera de alguien que había deambulado, incierto y confuso, en ese espacio de evidencia” Juan José Saer, “El entenado” “El antropólogo… tiene que tirarse a fondo en el acto de autoreflexión, para poder cerciorarse por dentro de la totalidad humana… tendrá que ejecutar ese acto de adentramiento en una dimensión peculiarísima, como acto vital, sin ninguna seguridad filosófica previa, exponiéndose por lo tanto, a todo lo que a uno le puede ocurrir cuando vive realmente”. Martin Buber, ¿Qué es el hombre? 1. Introducción Confío al lector de estas reflexiones una de mis más fuertes impresiones ante la lectura de la novela de Juan José Saer “El entenado”: la sensación de extrañeza. Tal sensación se fue enriqueciendo y posiblemente asentando con más “firmeza” (palabra extraña a la extrañeza misma) con el progresivo develarse del relato. Pues a través de los ojos de un huérfano de quince años, europeo, que arriba sin mayor afán de aventuras a la costa de las Indias, náufrago en una tribu aborigen, se van develando progresivas extrañezas: la constatación – sin tiempo para la reflexión – de ser 146 nuevamente huérfano[1], el conocimiento, ya en la tribu, de los ritos periódicos de antropofagia y orgía – y el no develamiento, a la par, del sentido de los mismos- ; el descubrimiento de todos los pormenores de la vida de la tribu en esos años de convivencia; la revelación , con el avanzar de los años y ya fuera de la tribu, que todo ese mundo (los indios y “su” mundo) manifestaban sobre todo una apuesta al no aniquilamiento como un instinto colectivo de “persistir” diferentes al mundo. En fin, la extrañeza como sentimiento fundamental frente a la existencia propia, confirmada seguramente cuando ya desde otra “orilla” de la vida, sesenta años después la memoria actúa con la misma incertidumbre que tuvo la percepción en su momento[2]. La extrañeza se ha instalado a través del relato no sólo como un parámetro de nuestro conocimiento del mundo, del hombre, de la propia identidad sino como condición de “extranjería”: la conjeturalidad de todas nuestras percepciones y conocimientos promueve en nosotros extrañeza, sentirnos exterioridades frente a otras exterioridades: no se entabla propiamente una comunión de los hombres con el mundo, ni de los hombres entre sí. El relato, entonces, de la existencia humana extranjera al mismo hombre nos abre una oportunidad de atisbar otros aspectos fuera de los convencionales sobre el devenir humano. Se constituye así en una especie de parábola de la condición humana[3]. Tal exposición de la vida se muestra extrañamente distinta a los modelos explicativos que nos proponen los habituales sistemas de referencia del hombre de Occidente y pienso que, por tal motivo, una literatura extrema que nos grita desde otra orilla es una oportunidad de apertura a los misterios del otro, posiblemente no tan ajenos.[4] A continuación ilustro, entresacando frases del texto, elementos que intentan mostrar lo propuesto con el deseo de motivar al lector a la lectura de tan maravillosa obra. 2. El modo en que se estructura la novela: sugestiones La novela tiene dos particularidades con respecto a su estructura. La primera, que al no estar dividida en capítulos la trama se desarrolla con una sensación de despliegue sin pausa a lo largo del tiempo, quizás una imagen más de la vida: “a lo que vino después, lo llamo años o mi 147 vida – rumor de mares, de ciudades, de latidos humanos, cuya corriente, como un río arcaico que arrastrara los trastos de lo visible, me dejó en una pieza blanca…”[5] La segunda particularidad es que la voz que nos habla es la del protagonista, ya anciano, contando en forma retrospectiva toda su vida a partir de la experiencia singular de sus diez años en convivencia con los indios. Estas indicaciones sólo las hago para resaltar una impresión respecto del conflicto de la obra: la novela desde su inicio atrapa el querer saber qué le pasó a este muchacho que sobrevivió a la masacre histórica de Solís y a los indios antropófagos, cómo terminó su aventura[6]; pero, a lo largo de la narración, se devela otro conflicto, la pregunta que va emergiendo en distintos momentos y que justifica la extensa reflexión de la segunda parte es quizás ¿qué le pasó a este hombre que vivió esta experiencia, qué sucedió con su vida, qué sentido tomó su existencia? Pienso que desde este aspecto es una verdadera novela filosófica, porque la pregunta podría ser ¿qué le pasa al “hombre” si es que el río de la vida le da ocasión para percatarse de su situación de “extranjero”? [7] 3. Tópicos manifestativos de la condición humana A lo largo de la obra van entrando en crisis los distintos marcos de referencia de nuestra vida. Se podría decir en líneas generales que hay una crisis del principio de realidad. Una de las primeras revelaciones que tiene el entenado es que pocos días después de convivir con los aborígenes pierde muy rápidamente lugar su historia pasada, de hecho no hay indicios en la novela del sufrimiento por el desgarro de una situación pretérita “el capitán y los barcos parecían restos inconexos de un sueño mal recordado”. Esta experiencia lo lleva a constatar que “el recuerdo de un hecho no es prueba suficiente de su acaecer verdadero”[8]. La vida humana no se va realizando a través de su historia, no hay un acaecer que concrete realidad. Es más, pareciera que hay un nuevo nacer en esta nueva situación perdiéndose la ilación con la anterior vida: “Tierra, cielo vacío, carne 148 degradada y delirio, con el sol arriba, pasando, desdeñoso y periódico, por los siglos de los siglos: así se presentaba, ante mis ojos recién nacidos, esa mañana, la realidad” [9] Esta crisis no atañe sólo al ser personal del entenado sino también al mundo que lo rodea. La novela se abre con la primer impresión del “mundo” que le dejó esa experiencia: las “costas vacías”…“me sentí diminuto”… “aplastado por las estrellas” [10] Esta impresión primera que podría ser el inicio de un remontarse trascedente será, por el contrario, signo de la ya mencionada extranjería: La tierra “sin otra diversidad ante ella que la del cielo”, “muda y desierta”, “todo me parecía arduo y extraño”.[11] La percepción de armonía (los indios frente al fuego y a la carne) resultará finalmente un verdadero error[12]. Entran así en crisis tanto las habituales certezas del conocimiento “Para un observador imparcial estaban asándose los restos carnosos de un animal desconocido”, como también la misma concepción del hombre: “De todo lo que compone al hombre lo más frágil es, como puede verse, lo humano, no más obstinado ni sencillo que sus huesos”[13]. Los ademanes de los indios eran mudos y no dejaban aparentar ningún signo. Parecían como los animales contemporáneos de sus actos[14] . Una frase contundente nos da una mirada comprehensiva de esta nueva visión: “Iban de un mundo a otro pasando por una zona negra que era como un agua de olvido, y atravesaban, de tanto en tanto, un punto en el cual todos los límites se borraban dejándolos al borde de la aniquilación”[15] 3.1. El deseo Me parece central, para la línea de análisis propuesta de la condición humana, la descripción del deseo y su consecuente insatisfacción y desencanto. Al describir el periódico rito de antropofagia y orgía observa el relator el inicio del deseo en esa “fijeza característica que debe postergar su realización y que se expande en una muchedumbre de visiones”[16] . Los indios arden no menos que el fuego en ese deseo. Pero el tal deseo generado no aparenta resolverse como en la concepción antropológica realista de la afectividad que considera la 149 existencia en el deseo de una dinámica natural hacia un objeto propio que una vez alcanzado genera satisfacción. Por el contrario el deseo se manifiesta como una “Concentración obstinada … que, como lo aprendería mucho más tarde, se vuelca sobre el objeto para abandonarse más fácilmente a la adoración de sí mismo, a sus construcciones imposibles que se emparentan, en el delirio animal, con la esperanza” Observa el relator que “el bocado no apaciguaba sino que aumentaba el apetito” y “el exceso de apetito … anulaba o empobrecía el placer” [17]. Este desequilibrio de un aparente orden natural hace que, mientras los indios comen, persista su ansiedad y sean entonces más víctimas que la propia presa. Como cierre de esta exploración del deseo, observa el entenado, como dato peculiar, ese ritmo acelerado que los indios imprimen a todas sus acciones, incluso a ésta: un “frenesí que parecía impedirles el goce. Como si la culpa tomando la apariencia del deseo hubiese sido en ellas contemporánea del pecado”[18] A lo largo del relato de la orgía también se manifiestan estas ambigüedades del deseo. Cuando anochece él sólo ve una “masa informe de cuerpos”[19]. Como él no participa es “invisible” a los ojos de los indios. “Nos atravesaban las miradas buscando algo más real en que posarse” Es como una “deambulación en dos mundos diferentes”[20]. Estas expresiones muestran una vez más este “estar” en el mismo lugar como mutuas exterioridades. Tal “coexistencia” exterior, no sucede por el hecho de no participar en la orgía, como si desde un enjuiciamiento moral, el entenado se considerara exterior al espíritu del otro. Sólo es que tal experiencia de la consumación del deseo manifiesta nuevamente esa recóndita vuelta egotista al sí (señalada antes) que hace emplazarse a cada uno definitivamente exterior al otro. La naturaleza se une a esta percepción: “La luna lenta… proyectaba a través de los árboles unos rayos de luz cruda, blanca, que iluminaban fragmentos de cuerpos o de grupos de cuerpos, o esos rostros perdidos que se agitaban en la oscuridad vegetal”[21] 3.2. La religiosidad 150 Me gustaría hacer un punto aparte sobre este aspecto que, a mi parecer, tiene su propia crisis en este relato. Quizás parezca arriesgado afirmarlo porque durante todo el relato ni en el entenado ni en los indios se manifiesta algo así como signos de piedad o religiosidad explícitos. Por otra parte, la única referencia a la religión está asignada a la ambientación dentro del marco cultural propio de la España del siglo XVI. Por otra parte, tal ambientación es propia del mundo europeo y tiene su incidencia cuando el relato despliega lo que le sucede al entenado en su vuelta a la tierra natal. En primer lugar el mismo entenado lo afirma de los indios sin mayor miramiento: “nunca vi que esos indios adoraran nada”[22]. Apartándonos de esta referencia a la religiosidad, por decir, “explícita” sí podemos entonces observar un aspecto más profundo de esta nueva crisis a la que nos referimos la que podría significarse a través de la expresión “crisis de trascendencia”. Llama la atención que a lo largo de los años el entenado descubre, aunque bajo misteriosos mensajes, un verdadero rito en la vida de esta tribu: su primer impresión de la antropofagia y de la orgía se dilata en el tiempo, pasa un ciclo entero de estaciones y descubre la inminente llegada de la repetición del rito, ahora con otras personas (otras tribus) y entre ellas un “elegido” para participar de ese rito Descubre que, en este caso, el “otro” es un aborigen y que, regresa, terminado el rito, con una canoa pertrechada por los mismos indios y entregada a la corriente del río, a su tribu de origen Este rito primero vivido, ahora conocido y, finalmente, visto durante los diez siguientes años de convivencia se suma a otro extraño acontecer, una experiencia que se irá desenmarañando a lo largo de la novela: el entenado ignora inicialmente el motivo de su supervivencia pero empiezan a aparecer una cantidad de indicios que le hacen expresar en términos de “deferencia” [23]la actuación de los aborígenes respecto de él. Lo nota cuando le dan una embarcación para él solo cuando en la tribu recibe “sonrisas melosas y deferentes”[24], cuando en medio del rito comunitario de la antropofagia él es llevado junto con los asadores para comer pescado. Pero fundamentalmente con el uso reiterado hacia él de la expresión Delf-ghi y de la actitud insistente hasta molesta de los indios con él en esos momentos[25]. 151 Si bien recién al término de la novela tendremos la conjetural explicación del protagonista sobre estos hechos es notable que todo un sistema ritual está incluido en la vida de estos aborígenes, pero eso sí con una diferencia a nuestra visión cristiana: no hay una direccionalidad del rito hacia un ser trascendente. Al hablar de esta crisis seleccionaría un momento muy notable en la novela, entramado con la cuestión del deseo, que es la percepción del momento que los indios van a volver a retomar el ciclo de la antropofagia, marcado por las estaciones y por su propio instinto. El entenado percibe que hay un cambio. Un paso de la “negrura desconocida” por la reaparición de “cosas semiolvidadas, semienterradas” y ahora por primera vez él observa “gestos, signos, mensajes precisos” de lo que inmediatamente va a suceder.[26] La impresión que se lleva en el relato es que no hay una “razón” superior que guíe sus ritos y, sobre todo, sus vidas: “Los cuerpos eran como signos visibles de un mal invisible. Llaga, debilidad…no eran más que señales que algo mandaba, porque sí, desde lo negro… como una sustancia única respecto de la cual cada uno de los indios, visto por separado, parecía frágil y contingente”.[27] Ya avanzada la historia y pese a la ascendencia, que con el devenir de los años, tiene el padre Quesada sobre el entenado[28] , éste concluye: “Para mí no había más hombres en esta tierra que esos indios y que, desde el día que me habían mandado de vuelta yo no había encontrado, aparte del padre Quesada, otra cosa que seres extraños y problemáticos a los cuales únicamente por costumbre o convención la palabra hombres podría aplicárseles” [29] Esta nota de humanismo exaltado convive extrañamente con aquella sensación de extranjería de la que venimos hablando. El lector que dialoga con estas reflexiones puede oscilar entonces como oscila entre orillas el mismo entenado. 3.3. El papel del lenguaje Dijimos que esta novela es una gran parábola sobre la condición humana como extrañeza en el mundo y con los pares, por eso también emana de esta narración el problema de la incomunicabilidad de las 152 personas, al menos desde una de las cualidades más específicamente humanas como lo es el uso del lenguaje articulado. Durante las primeras cien páginas del relato se constata que entre el entenado y la tribu sólo hay una relación “experiencial” es decir él observa todo lo que sucede a su alrededor, la única expresión que recupera de los indios es el Delf-ghi con que ellos lo identifican, cuyo significado propiamente lo va a comprender muchos años después[30]. Esta “no comunicación” se manifiesta de muchos modos: no sólo en lo que escucha como lenguaje desconocido sino también en los hechos que observa, por eso no le resultan significativas muchas de las cosas que ellos hacen causándole verdadera perplejidad: los juegos de los niños, las “representaciones” delante de él con el apelativo Delf-ghi, la vida ordenada, meticulosa y pudorosa entre los períodos del rito antropófago. Por tal razón, una de las primeras constataciones que hace respecto de su lenguaje, es que no hablan de lo que no saben: son económicos y no mienten. Esto lo había constatado cuando él los interrogaba en los “meses de abstinencia” acerca de las orgías: “era como si una parte de la oscuridad que atravesaban quedase impregnada en sus memorias, emparchando de negro recuerdos que, de seguir presentes, hubiesen podido ser enloquecedores”.[31] Al usar el término “mentira” se desliza un sesgo moral que seguramente no se imprime en la obra: posiblemente, el lector, sólo percibe que la rudimentaria forma de vida no ha evolucionado hacia un uso de la lengua tal como para “asegurar” desde la “ficción” una realidad que en verdad no existe. Si no hay lenguaje que ficciona entonces hay olvido. Justamente, este uso del lenguaje para ficcionar realidades, aparecen en su período de “recuperación” en su vuelta al mundo “civilizado” Por un lado, la asistencia del padre Quesada, quien entre otras cosas le enseñó a “leer y escribir, el único acto que podía justificar mi vida[32]”, por otra parte, la compañía de los actores de teatro, la redacción del guión de su experiencia entre indios, y la representación de una comedia, en conjunto todo lo que le permitió salir del pozo en que estaba. Pero el entenado constata que la comedia estaba basada en la mentira y que estaba pensada no para transmitir lo que sucedió sino para agradar al público quien ya tiene preconcebido lo que quiere escuchar “No fue 153 difícil. De mis versos, toda verdad estaba excluida y si, por descuido, alguna parcela se filtraba en ellos, el viejo, menos interesado por la exactitud de mi experiencia que por el gusto de su público, que él conocía de antemano, me la hacía tachar”.[33] Tal lenguaje responde entonces a unas leyes de acomodamiento mutuo entre el público y los actores, todos representamos una comedia “todos éramos los personajes de una comedia” y el lenguaje sólo sirve para realizar algo útil: mostrar “el aspecto tolerable de las cosas”[34]. 4. Resolución Beatriz Sarlo afirma respecto de la resolución del conflicto en la novela contemporánea: “Los novelistas del siglo XIX sintetizaban en clásicos capítulos finales los destinos de sus personajes…Las novelas de Saer no pertenecen obviamente a este régimen”[35]. Teniendo en cuenta esta perspectiva podríamos afirmar que, paradójicamente, hay un cierre y una apertura, en el final de la novela: el “cierre” se expresa a través de la resolución conjetural del entenado, ya anciano, quien formula, a su parecer, qué explicación se pueda dar a las acciones singulares de los indios con los que convivió. Sin embargo, permanece una línea de reflexión abierta para el lector ya que con la misma resolución queda remanente el conflicto entre un saber teorético que quiere confirmar certezas y evidencias de la existencia del hombre y un saber conjetural que sólo intenta balbucear imágenes acerca del sentido del cosmos y del hombre en él inmerso. Respecto del “cierre” podemos consignar dos grandes descubrimientos que realiza el entenado a lo largo de sus más de setenta años de vida. En primer lugar los años de reflexión le han permitido reunir las percepciones fragmentarias de aquellas épocas y considerar que los indios tenían un gran temor: la aniquilación o la no persistencia de su existencia misma. La observación repetida de su preocupación por volver continuamente a su mundo, de no perder ni sus casas ni sus utensilios –más preocupante que la pérdidas de vidas – le hace concluir que “no era el no ser posible de otro mundo sino el de éste el que los aterrorizaba” [36]y por eso “querían hacer persistir por todos los medios el mundo incierto y 154 cambiante”[37] Otro ámbito que le daba pistas acerca de esta precariedad del mundo conocido era que en su lenguaje no se usaba del verbo “ser” o “estar” sino del “parecer”. En definitiva sus existencias estaban consustanciadas con el lugar en que vivían al punto que “ellos mismos eran ese lugar”[38] Y por eso hay una búsqueda de persistencia que es finalmente propia de la condición humana ya que no sólo es observable en los indios[39] sino en él mismo.[40] El segundo descubrimiento está referido a la práctica de la antropofagia y los ritos conexos con ella. Esto tendrá una conexión íntima con la antedicha preocupación por la precariedad y la contingencia: “A ese mundo que parecía tan sólido había que actualizarlo a cada momento para que no se desvaneciese como un hilo de humo al atardecer”.[41] Una primer constatación se marca para él cuando recogía de retazos de conversación en los que se manifestaba la diferencia entre comer y ser comido: “El apetito de algo oscuro los gobernaba … ser comido sería arrumbarse por completo en lo exterior, igualarse , perdiendo realidad, con lo inerte y con lo indistinto” Pero la gran diferencia va a emerger cuando ellos fueron capaces de dejar de comerse entre ellos: “Los indios empezaron a sentirse los hombres verdaderos cuando dejaron de comerse entre ellos” y es, justamente, desde una cierta “fenomenología” del ritual que puede arribar a sus conclusiones: “Sabían en el fondo, que como lo exterior era aparente, no masticaban nada, pero estaban obligados a repetir, una y otra vez, ese gesto vacío para seguir, a toda costa, gozando de esa existencia exclusiva y precaria que les permitía hacerse la ilusión de ser en la costra de esa tierra desolada, atravesada de ríos salvajes, los hombres verdaderos”.[42] Manteniéndonos en el contexto de la novela es que, justamente, no hay que buscarle una racionalidad al rito ni a las explicaciones del entenado, sino ese trabajo conjetural de poder cuasi “mágicamente” resolver el cosmos y la existencia a través de actos humanos, sean rituales, sean reflexivos. Si esto, a nuestros oídos, resulta absurdo no estaría de más preguntarnos cuánto de eso intentamos día a día hacer desde nuestros habituales parámetros de pensamiento y acción. 155 Por último es insoslayable referirnos a la conclusión consecuente con lo afirmado en el párrafo anterior respecto a su propia condición mientras vivió en esa tribu mentada por la expresión “Delf-ghi”. Distintas impresiones le permitieron comprender cuál había sido su rol en todo este misterio: “Si me habían dado ese nombre me hacían compartir alguna esencia solidaria”[43]. Entre tantos elementos es interesante ver el papel que tuvo el ritual de los juegos de los niños donde él tuvo un indicio de esa preocupación: “Se esforzaban para que a cada momento todo fuese idéntico a sí mismo y obtener, de ese modo, una ilusión de inmovilidad”[44]. También entonces, como un juego, los aborígenes querían dejar impresa en él su presencia para que fuera él quien los ayudara a permanecer frente a la precariedad: “Que la imagen que querían dar de sí mismo fuese buena o mala les interesaba poco; lo importante era que fuese intensa y fácil de retener”.[45] Más allá de cualquier “lógica” lo cierto es que el entenado fue en alguna manera el elegido para ayudar a los indios a no aniquilarse, a tener un “más allá” en la memoria del otro. De hecho el protagonista nos confiesa en su ancianidad que su vida ha quedado determinada por esta experiencia, que los indios vuelven a su memoria invenciblemente, al transmitir por escrito esta historia nosotros hoy recibimos esa imagen de aquellos hombres. ¿Le estamos hoy dando a ellos y al entenado persistencia en nuestra propia memoria? ¿Es esa la justificación del acto de leer y escribir? Supongo que estos y otros interrogantes dan consistencia a esa “apertura” del cierre, apertura a otras realidades, con las que juega el relato y que nos permite abrirnos a la paleta de misterios que nos entrega el cosmos y la historia: las costas vacías, la noche negra, la luz cruda y blanca de la luna, el río de la historia, en fin “el encuentro con las estrellas” [46] Bibliografía Aristóteles: Poética. Buenos Aires, Ediciones Colihue, 2004 Saer, Juan José: El entenado. Madrid, Seix Barral, 2008 Sarlo, Beatriz: Escritos sobre literatura argentina. Buenos Aires, Siglo XXI, 2007 156 Referencias [1] “sin que yo pudiese lograr … tener conciencia de que estaba sucediendo o de que acababa de suceder. El recuerdo que me queda de ese instante, porque lo que siguió fue vertiginoso, se limita a representar el sentimiento de extrañeza que me asaltó” cf. Juan José Saer: El entenado (EE), p.31 [2] “La mano frágil de un viejo, a la luz de una vela, se empeña en materializar con la pluma, las imágenes que le manda, no se sabe cómo, ni de dónde, ni por qué, autónoma, la memoria” cf. Saer: o.c., p. 69 “Sesenta años después no estoy seguro de haber entendido , aun cuando ese hecho haya sido a lo largo de mi vida, mi único objeto de reflexión, el sentido de esa esperanza” EE p. 95 [3] Afirma Beatriz Sarlo que “El entenado es una fábula filosófica” En: Sarlo, Beatriz “Escritos sobre Literatura Argentina” p .314 [4]La lectura de la novela va poniendo en crisis los grandes parámetros de referencia del mundo occidental al que pertenecemos, y al que pertenece el “entenado”. ¿Es el mundo la mansión segura creada por un Dios amoroso y con un destino trascendente? ( “al fin podíamos percibir el color justo de nuestra patria… Al fin llegábamos después de tantos presentimientos, a nuestra cama anónima” cf. EE ps. 188-189. ¿Es el hombre capaz de idear y proyectar desde sí su mundo prescindiendo de la realidad de las cosas? (“Esto que está pasando, pensaba, es mi vida, y yo soy yo, yo, pensaba, mirando las hojas inmóviles que dejaban ver aquí y allá, porciones de cielo” EE p. 45 [5] EE p. 189 [6] Ese nivel del relato existe en otros “lectores” contemporáneos: “Debo decir que la muerte del capitán y de mis compañeros,… se había difundido por todas las grandes ciudades y durante muchos meses había sido discutida, amplificada, tergiversada y llevada y vuelta a traer de los templos a las cortes y de las cortes a los centros comerciales” EE ps. 123-124 [7] En este sentido tomamos como referencia la noción aristotélica de la Poética: “la poesía es más filosófica y más elevada que la historia, pues la poesía dice más bien lo universal, en tanto que la historia dice lo 157 particular”. Aristóteles, Poética, 1451b,5 [8] EE p. 37 [9] EE 51 [10] EE 11 [11] EE 36, 45 [12] EE 48 [13] EE 53-54 [14] EE 146 [15] EE 100 [16] EE 49 [17] EE p. 57 [18] EE p. 57 [19] EE p. 72 [20] EE p. 73 [21] EE p. 73 [22] EE p. 79 [23] EE p. 34 [24] EE p. 40 [25] EE ps. 31, 33, 40, 47, 60, 75, 76, 85 entre otras [26] EE ps. 90-91 [27] EE p 78 [28] El padre Quesada es el único referente moral y espiritual que el entenado tiene a lo largo de su vida y quien desde su piadoso comentario sobre los indios: “yo había vivido durante diez años, sin darme cuenta, en la vecindad del paraíso, que en la carne de esos hombre había todavía vestigios del barro del primero, que esos hombres eran sin duda la descendencia putativa de Adán” (p. 39) le abre al entenado una posibilidad de lectura diferente de los sucesos. Aunque tal incidencia no aparece en la novela como definitoria [29] EE p. 125 158 [30] EE ps. 161-162 [31] EE p. 100 [32] EE p. 120 [33] EE p. 130 [34] EE ps. 131-132 [35] Sarlo, Beatriz, o. c., p. 289 290 [36] EE p. 141 [37] EE p. 149 [38] EE p. 144 [39] Cuando vuelve la primavera “lo que habían perdido es la privación del invierno, todo rastro de sí mismos, les traía, con las sensaciones que despertaba, el recuerdo de una vieja persistencia”. EE p. 89. [40]“El primer trago de vino … me da con su constancia, ahora que soy viejo, una de mis primeras certidumbres … A decir verdad, más que certidumbre vendría a ser algo imposible pero verdadero, un orden interno propio del mundo muy cercano a nuestra experiencia del que la impresión de eternidad, que para otros pareciera ser el atributo superior, no es más que un signo mundano y modesto … Y sin embargo son esos momentos los que sostienen, cada noche, la mano que empuña la pluma, haciéndola trazar, en nombre de los que ya, definitivamente, se perdieron, estos signos que buscan, inciertos, su perduración” EE p. 138 [41] EE p. 147 [42] EE ps. 156-157 [43] EE p. 162 [44] EE p. 167 [45] EE p. 170 [46] EE p. 189 159 El pensamiento radical y su dimensión Afroplanetaria Eugenio Nkogo Ondó - León Ante todo quisiera expresar mi agradecimiento a los organizadores de este IV Congreso de Afroeuropeos, sobre todo a Sharmilla Beezmohun, con quien hemos estado codo con codo en contacto hasta hoy, a la profesora Marta Sofía y, como no, a los ponentes presentes y al resto de los que han hecho posible su realización. Esa intervención que me concedéis se ordena en los siguientes apartados: 1. De la mirada antropocéntrica al Pensamiento radical. 2. Esbozo de la concepción pluralista y africana del compuesto humano. 3. El refuerzo de la verdad creadora. 4 . A contracorriente de la hermenéutica tradicional occidental y de la alétheia, verdad-ocultación de Martín Heidegger. 5. Hacia el verdadero origen de la filosofía. 6. El compromiso con pensamiento panafricano y con el despertar de la madre África. 7. La dimensión afroplanetaria del Pensamiento radical. 8. La presencia-ausente del Pensamiento Radical en el IV Congreso de Afroeuropeos de Londres 2013. 1. De la mirada antropocéntrica al Pensamiento radical Al contemplar el mapa geopolítico que nos envuelve, se observa que vivimos en un mundo dominado que se ve cada vez más sujeto a la imposición arbitraria de las grandes potencias, cuyos poderes promueven con exclusión el pensamiento unidimensional y de 160 sobrevuelo. Dado que el objetivo de la intervención no es hablar de estos dos pensamientos, no obstante, podría mencionar sus características esenciales. El primero, el pensamiento unidimensional, se definiría como la expresión lógica del orden establecido por el imperialismo, un orden cumplido a rajatabla por sus planetas o regímenes aliados de índole diversa. Su tratado es uno de los grandes capítulos de la historia contemporánea, para introducirse en él, es aconsejable manejar ciertas monografías, como estas: Principios de reconstrucción social, de Bertrand Russell; Situations, V, colonialisme et néo-colonialisme, de Jean-Paul Sartre; L´Homme unidimensionnel, de Herbert Marcuse; Idéologie et pouvoir y La cultura del terrorismo, de Noam Chomsky; Économie politique des Droits de l ´Homme, La “Washington Connection” et le Fascisme dans le Tiers Monde, de Noam Schomsky et Edward S. Herman; etc. etc. De acuerdo con Herbert Marcuse, su discurso se caracteriza por ser un producto o un “pensamiento positivo” de una sociedad industrial llamada avanzada, una sociedad plagada de insuperables contradicciones internas que, por una parte, se erige en protectora de las libertades y, por otra, las vacía de su contenido; predica la democracia y al mismo tiempo desarrolla “nuevas formas de control” en todos los sectores, levanta estandartes de la paz y provoca guerras en otras zonas en defensa de sus intereses, asegura “el entumecimiento de la crítica”, afianza la posición de “una sociedad sin oposición” y “tiende al totalitarismo”. De ahí que todos sus gobiernos se mantengan y se defiendan “a base de movilizar, de organizar y de explotar la productividad técnica, científica y mecánica necesarias” para blindar la rigidez del sistema.[1] En consecuencia, el pensamiento unidimensional, como las agujas de un reloj, se mueve en una sola dirección, esta es la que ha sido ya marcada por esas fuerzas monopolísticas y coercitivas… A su vez, el pensamiento de sobrevuelo agota su esfuerzo en la vacilación o la perplejidad mediante la cual roza de forma rápida y superficial los fenómenos. Si la dialéctica surgida a raíz del mes mayo de 1968 llevó a J.-P. Sartre a acusar, en Plaidoyer pour les intellectuels, a ciertos grupos de su generación de pertenecer a la categoría de “falsos intelectuales”, Raymond Aron y otras voces maduras han acusado públicamente a Bernard–Henri Levy de haber “violado todas las reglas de interpretación honesta y del método histórico”. Un buen dato que nos revela que, tras 161 la desaparición de los grandes pensadores del siglo XX, su escenario fue invadido por los aficionados… Ante semejante fluctuación, la orientación de mi investigación se ha concentrado en tres obras fundamentales, que son: L´Humanité en face de l´impérialisme, fruto de la experiencia obtenida a partir de los principios de la década de los ochenta. En ella explico el supuesto de lo que llamo “un bosquejo de la intelectualogía”, me detengo en sus modalidades y sus funciones para aislar las de los que, siendo objetivos e independientes, expresan su aversión a la “ingeniería histórica” y a la manipulación del mundo… Síntesis sistemática de la filosofía africana, que no es únicamente un tratado de dicha filosofía sino también de la filosofía griega u occidental. Y, por fin, La pensée radicale, donde reclamo la vuelta a la autonomía y a la libertad originaria de esa forma de pensar que se ha llamado filosofía. Siento reconocer que, hasta la fecha, los dos títulos que aparecen aquí en francés no cuentan todavía con las correspondientes versiones castellanas, por el ambiente especial e intelectual que reina en España. Sin más preámbulos, sus reflexiones constituyen el punto de partida de la presente intervención, en la que, partiendo de una concepción antropocéntrica de la realidad finita y en un movimiento de vaivén o del método progresivo-regresivo, he podido mirar con lupa a la historia de la filosofía y la filosofía de la historia, en vía de la creación de un pensamiento propio. En esta ocasión se trata de observar la naturaleza de dicho pensamiento, evocando su fundamento afro-europeo, y de remontar al origen del potencial creador de los africanos, de los afrodescendientes y sus conexiones con las demás culturas o civilizaciones. Asumiendo la responsabilidad de interrogar los hechos y de buscar sus causas motrices de día en día, llegué a la conclusión de que “Ser radical, es tomar las cosas por la raíz. Pues, para el hombre, la raíz es el mismo hombre.[2]” En filosofía ese vocablo, “hombre”, no tiene sexo: abarca los dos géneros, puesto que indica la esencia de todo animal racional que, en cuanto a su realización, constituye una referencia en torno a la cual debe girar el resto de los demás seres finitos… Entrando en lo más profundo de sí mismo, descubre la totalidad de elementos que integran su naturaleza y, por analogía, la de todos aquellos que forman parte de 162 su especie. A partir de aquí, intenta progresar en la búsqueda de la raíces o de las causas primeras de lo concreto y de lo abstracto, de lo inmanente y de lo trascendente, de lo contingente y de lo absoluto… 2. Esbozo de la concepción pluralista y africana del compuesto humano En África, estimamos que las aproximaciones a esa raíz llamada “el hombre mismo” son mucho más ricas que en otras culturas. En resumen, superando el esquema del dualismo platónico-aristotélico del cuerpo y alma, materia y forma, reinante en el occidental, la concepción de la realidad humana en las culturas africanas ofrece otro totalmente distinto que se define por su pluralismo. Su estudio nos revela que el hombre se compone de múltiples elementos que serían: cuerpo, espíritu, soplo, sombra, corazón e incluso nombre, tales como se puede apreciar entre los Ewondo (Fang de Yaundé), donde tendríamos: cuerpo (nyol, nñúu); soplo (evundi, nvébe); sombra (nsisim); espíritu (nsisim) y corazón (nnem). O entre los Kinyarwanda, donde contaríamos con: cuerpo (umubiri); soplo (ubuzima); sombra (igicucu); espíritu (nitu) y corazón (umutima). Lo que para los Baluba sería: cuerpo (mubidi); soplo (moyo); sombra (mudidimbi) y nombre (dina), etc.[3] Desde el África Ecuatorial subiendo un poco más arriba, hacia la Occidental, para entrar en contacto con los Peul y Bmabara, para los primeros, los términos Neddo y Neddaaku tienen idéntica significación que Maa y Maaya para los segundos. Así, Neddo y Maa indican la “persona”, mientras que Neddaaku y Maaya indican las “personas de la persona”. Esta es una de las pruebas de que, para el africano, la noción de persona es muy compleja, porque “implica una multiplicidad interior, unos planos de existencia concéntricos o superpuestos (físicos, psíquicos y espirituales en diferentes niveles), así como una dinámica constante.[4]” El cuerpo se llama Fari que simboliza una especie de santuario o albergue de muchos seres, por eso se afirma que “el hombre es un universo en miniatura”. Ese microcosmos está dotado de una estructura sistemática cuyas partes, aunque bien definidas, tienen una relación necesaria e inseparable. En él, la cabeza, ocupando la misma posición rectora como ocurre en las estructuras antropológica, arquitectónica, cognoscitiva, política o social que encontramos en el Dieu d´eau del filósofo dogon Ogotemmêli, representa el piso superior 163 del ser, provisto de siete grandes aberturas, siendo cada una de ellas la puerta de entrada a un estado de ser, o mundo, y custodiada por una divinidad. “Cada puerta da acceso a una nueva puerta interior, y así al infinito. El rostro es considerado como la fachada principal del hábitat de las personas profundas del Maa y de los signos exteriores permitiendo descifrar las características de dichas personas. “Muéstrame tu rostro, y yo te diré la manera de ser de tus personas interiores”, confirma el adagio.[5]” Cada ser interior corresponde a un mundo que gira en torno a un eje o punto central. A nivel psíquico, lo que se puede conocer del hombre es como una porción reducida de agua en relación con el inmenso océano. En este sentido una máxima maliense afirma que “No se puede terminar de conocer el Maa…” El nombre divino con el que “el Maa es investido le confiere el espíritu y lo hace participar en la Fuerza Suprema. Esta lo llama a su vocación esencial que es: convertirse en el interlocutor del Maa-Ngala (el DiosMaestro)”. Los diversos elementos que entran en él constituyen la confluencia de tosas las fuerzas cósmicas, tanto las más elevadas como las más bajas. Por eso, “la grandeza y el drama del Maa derivan del hecho de que él es el lugar de reencuentro de fuerzas contradictorias en perpetuo movimiento, que sólo una evolución bien cumplida por la iniciación lo permitirá conseguir a lo largo de las fases de su vida.[6]” Si tenemos en cuenta que la sabiduría popular de esas civilizaciones considera que la vida de un “hombre normal” se desarrolla en dos grandes fases: una ascendente y otra descendente, podríamos intuir que el proceso de esa iniciación “bien cumplida” es de larga duración. Si cada una de estas dos fases principales dura 63 años, se infiere que en su itinerario completo, en el hipotético caso de que lo acompañe la suerte, alcance los 126. Su distribución temporal sería la siguiente: cada fase se compone de 3 secciones de 21 años y cada sección, a su vez, se divide en 3 ciclos cortos de 7 años, siendo estos últimos los que indican los grados de acceso a los distintos niveles de conocimientos. El primer ciclo encierra los valores que llamaríamos de la socialización primaria o familiar, el segundo determina la otra socialización, la secundaria, influida fundamentalmente por el medio exterior, y el tercero señala la inscripción “en la escuela de la vida y de sus maestros y se aleja progresivamente de la influencia materna…” Y así sucesivamente hasta escalar la cumbre de los 63 años, donde concluye la fase ascendente. 164 Aquí la persona es considerada como alguien que ha acabado con “su vida activa y, en este sentido, ya no está sometida a ninguna obligación, lo que no lo impide, eventualmente, seguir enseñando, si se lo permite su vocación o su capacidad.[7]” Esa totalidad coherente y única en su especie, asumiendo su puesto en el cosmos, debe conservar íntegramente su dignidad inviolable a través de todos los tiempos. Empleando una terminología del existencialismo radical sartriano, yo diría que: “el hombre es libre, es libertad… está condenado a ser libre.[8]” Siendo condenando a ser libre es el único “responsable del mundo y de sí mismo como forma de ser”. Entendiendo aquí por el mundo no el cosmos griego regido por el orden impreso por los dioses sino, parafraseando el texto de Martín Heidegger, “aquello a partir de lo cual la realidad humana se hace anunciar tal cual ella es.[9]” Y, por consiguiente, esa realidad inconfundible no debe nunca ser tratada como un objeto sino como un sujeto, no debe ser dominada ni explotada por fuerzas exteriores o ajenas a su voluntad, no debe ser manipulada… 3. El refuerzo de la verdad creadora Partiendo de esas premisas, llego al descubrimiento de la verdad creadora, la que nos hace libre, “Die Wharheit wird euh frei machen” (“la verdad os hará libre”). Es el soplo que atraviesa La encerrona, experiencia pedagógica del maestro Juan Latino, que ha hecho eco tanto en España como en el extranjero. Así, el profesor de filosofía, D. Pedro Ortega Campos hizo una reseña enPaideia, revista de filosofía y didáctica filosófica, de la Sociedad Española de Profesores de Filosofía de Institutos (S.E.P.F.I.), en su número 25, enero-marzo, Madrid, 1994, p. 140141. En otras significativas consideraciones, subrayó: Este título “nos recuerda duros momentos en nuestra vida de pretendientes al funcionariado docente. Pero el libro de Nkogo Ondó destila entre el ovillo enmadejado de sus páginas otra(s) encerrona(s) no menos ásperas, incluso ingratas y despreciables, que puede sufrir quien, como él, valioso trabajador de la Filosofía, intentare promocionarse legítimamente, encontrando las hieles de la endogamia universitaria… y, por lo tanto, el rechazo. Máxime, si la endogamia fuera también racista y xenófoba… Un libro para leer de un tirón y saltar del sofá indignado, 165 compadecido y resignado. O con voluntad de beber la eterna cicuta que todo maestro honesto porta en la mochila. Pero el mundo sigue. ¡Digamos que, gracias también a este filósofo y maestro de color, mejor!” Tras la disposición definitiva del texto de la traducción francesa, Le confinement, expérience pédagogique du maître Jean Latin, revisada y ampliada, en el “Taller Bernard Planque”, en París, y su publicación, en febrero de 1997, en la Imprenta de Lion, Châtenois-les-Forges, Belfort, Francia, L´Autoédition, organe trimestriel de l´Assopciation des Auteurs autoédités Nº 69 juin 1997, en sus páginas 11 y 12, emitió el siguiente juicio: Le Confinement “no es un relato imaginario sino un testimonio. El autor narra la experiencia que ha vivido en la universidad española, cuya estructura cerrada y dogmática –conocida con el nombre de endogamiano admite ni el libre pensamiento ni a los profesores cuyas ideas o actitud crítica son sospechosas de poner en peligro al orden establecido… El profesor Nkogo, víctima de la situación, ha pensado que era denunciar y poner al público al corriente de esos métodos habituales que reinan en la universidad española.” En el mismo tono, Notre Librairie, Revue du livre: Afrique, Caraïbes, Océan Indien, Littérature haïtienne des origines à 1960, Nº 132. Octobre-Décembre 1997, resaltó la noticia en su página 156. El observador curioso que tuviera la intención de profundizar en el tema, se dará cuenta enseguida de que esa lacra, como una herencia que viene de siglos, ha sido bien descrita por esos maestros incomparables: Fray Benito Gerónimo Feijóo, en el siglo XVIII, y José Ortega y Gasset, más cerca de nosotros, en el siglo XX. El primero enumera las causas del desdichado atraso de esta manera: La primera hacía referencia al corto alcance de algunos profesores a quienes él acusaba de ser víctimas de una ignorancia perdurable, dispuestos a saber poco porque creían que no había nada más que saber. La segunda era la preocupación que entonces reinaba "en España contra toda novedad.” La tercera, la errónea concepción por la cual se creía que todo "cuanto nos presentan los nuevos filósofos se reduce a unas curiosidades 166 inútiles". La cuarta apuntaba a la "falsa noción" que muchos tenían "de la Filosofía Moderna" junto con la "mal fundada preocupación contra Descartes". La quinta se fundaba en el "vano temor de que las Doctrinas nuevas, en materia de Filosofía, traigan algún perjuicio a la Religión". Por último, atribuía la sexta causa de este atraso a "la Emulación", esa entendida al revés, es decir la envidia o actitud con la que "declaran contra la nueva Filosofía, o generalmente, por decirlo mejor, contra toda Literatura, distinta de aquella común que ellos estudiaron en el Aula.[10]" Ortega y Gasset, quien suscribiría íntegramente la aseveración del ilustre benedictino, retrocede en el tiempo. Dándose cuenta de su “yo y mi circunstancia”, desde su atalaya de filósofo social y de la filosofía de la historia, reconoce que toda sociedad, sea cual fuere, “es siempre una unidad dinámica de dos factores: minorías y masas. Las minorías son individuos o grupos de individuos especialmente cualificados. La masa es el conjunto de personas no especialmente cualificadas. No se entienda, pues, por masas sólo ni principalmente “las masas obreras”. Masa es “el hombre medio”. De este modo se convierte lo que era meramente cantidad ¬– la muchedumbre¬– en una determinación cualitativa: es la cualidad común, es lo mostrenco social, es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico.” Enfocado desde el ángulo psicológico o psicoanalítico, el “hombre masa” asume gustosamente su condición o su categoría, se manifiesta como “todo aquel que no se valora así mismo – en bien o en mal—por razones especiales, sino que se siente como “todo el mundo”, y, sin embrago, no se angustia, se siente a sabor al sentirse idéntico a los demás.” Por el contrario, al hablar de las “minorías selectas”, es preciso atenerse a su verdadera significación, porque “el hombre selecto no es el petulante que se cree superior a los demás, sino el que se exige más que los demás, aunque no logre cumplir en su persona esas exigencias superiores.” En último término, esa separación de las minorías selectas de las masas no constituye, de hecho, “una división en clases sociales, sino en clases de hombres, y no puede coincidir con la jerarquización en clases superiores e inferiores.[11]” Según lo expuesto, es evidente que estos dos grandes grupos, las 167 minorías y las masas, alberguen internamente otras subdivisiones y que la relación que ha habido y debe haber entre ellas sea, en cierto modo, uno de los vehículos de la convivencia social. Si la minoría pretende representar con efectividad el papel que la corresponde, debe desplegar su esfuerzo intelectual de creatividad en todos los ámbitos de su competencia y en la difusión de sus obras, para que estas sean el verdadero motor del progreso social. En cambio, la actitud de las masas, en este caso, debería ser la de aceptar y apoyar esas iniciativas de aquella minoría. Pero, “cuando en una nación la masa se niega a ser masa – esto es, a seguir a la minoría directora–, la nación se deshace, la sociedad se desmembra y sobreviene el caos social, la invertebración histórica. Un caso extremo de esta invertebración histórica estamos ahora viviendo en España.” Ese grave fenómeno de la insubordinación espiritual o la indocilidad de las masas contra toda minoría eminente que provoca dicha invertebración histórica le permite al filósofo español entrar una y otra vez en el meollo de la cuestión y, con gran pesar, admite: “Después de haber mirado y remirado largamente los diagnósticos que suelen hacerse de la mortal enfermedad padecida por nuestro pueblo, me parece hallar el más cercano a la verdad en la aristofobia u odio a los mejores.[12]” Sin duda, esos datos irrefutables que nos ofrecen en la bandeja estas dos grandes figuras: Feijóo y Ortega, revelan mejor que otros las causas del oscurantismo que reina actualmente en universidad española. Una universidad alérgica a las nuevas ideas, a las nuevas corrientes del pensamiento, que se ha convertido en una institución sumamente hermética donde es difícil progresar aquello que suponga un peligro o critique al sistema, o aquello que se oponga al pensamiento unidimensional de segundo grado y de sobrevuelo. El roce con ese ambiente de letargo y su rechazo a mi aportación me han hecho reafirmar mi posición autónoma, en la que yo mismo he experimentado, experimento, ser “libre como un kulyébe” (“libre como una golondrina”). A esas reflexiones añado aquellas que versan sobre el ideal de un reino de la justicia, en el q u e el ser humano podría vivir en paz y en prosperidad, que se desarrollan en El problema humano… 168 4. A contracorriente de la hermenéutica tradicional occidental y de la alétheia, verdad-ocultación de Martín Heidegger En cuanto a la investigación estrictamente filosófica, a contracorriente de la tradición hermenéutica occidental y en polémica con los postulados del pensamiento de Martín Heidegger, emprendo el camino de una nueva metodología que conduzca al encuentro con la verdad. El referido filósofo alemán, al que yo mismo he dedicado tantas páginas en mis escritos, nos legó títulos muy importantes, tales como: Sein und Zeit (Ser y tiempo), Holzwege (Caminos del bosque), Was ist Metaphysik? ( ¿Qué es metafísica? ), etc. pero, de momento, sólo nos interesa citar dos escritos, a saber: Was heisst Denken? (¿Qué significa pensar?), donde se propone investigar sobre el “Ursprung”, la fuente, el origen de la filosofía, y el “Anfang”, su comienzo, y Was ist das die Philosophie? (¿Qué es eso de la filosofía? Por no haber sido capaz de encontrar o de descubrir el verdadero origen de la filosofía, en el primer escrito, acaba con una simple exaltación etimológica de los vocablos griegos filos y sofía, en el segundo. Recordemos que él nació en 1889 y murió en 1976, a la edad de 87, y que hasta entonces había dedicado más de sesenta años de su vida a la investigación de la filosofía griega. Pero resulta difícil entender que, a pesar de los abundantes testimonios de los mismos griegos que confesaron haber estudiado la filosofía en el Egipto de la negritud, entre los cuales figuran los nombres de Eudemo, Heródoto, Diógenes Laercio, Plutarco, Porfirio, Jámblico, Olimpiodoro, Diodoro de Sicilia, etc., quienes presentan una enumeración, si no completa, por lo menos aproximativa no sólo de los filósofos sino también de literatos, como Homero, políticos como Licurgo, y otros que frecuentaron las escuelas egipcias, ese gran pensador no haya tenido ni la mínima curiosidad de indagar qué es lo que realmente aquellos aprendieron de sus maestros y quiénes fueron estos. De aquí surge mi gran polémica con su obra… Imbuido por la mala fe, prefirió guardar silencio absoluto sobre el origen de la filosofía. La práctica de una vida enigmática y contradictoria no le permitió ser consecuente con sus teorías. Se consideró desde muy joven como el mejor heredero de la noción de la verdad griega. El término que mejor la traducía, para sus filósofos, era alétheia, que significa verdad, veracidad, sinceridad, que viene del verbo aleceúo que, a su vez, indica decir verdad, ser sincero, declarar con verdad. Pero se observa que en manos del alemán, el vocablo perdió su significado original, dado que ya 169 no era decir verdad o ser sincero, sino encubrir la verdad… Esta es una de las pruebas que nos demuestra que, como un buen pensador nazi, habría sufrido un infarto de haber reconocido que la filosofía griega era, en su manifestación, una copia de la filosofía africana de todos los tiempos… En esa línea, quiso encubrir su compromiso con la deriva de la historia alemana de su tiempo. En efecto, transcurrieron más de veinte largos años desde el final de la Segunda Guerra mundial, para que escuchara el clamor unánime de los investigadores franceses en distintas ramas, quienes con especial interés le exhortaban a que explicara su colaboración con el nacionalsocialismo. Con este propósito, el 23 de septiembre de 1966, concede una entrevista a su amigo Rudolf Augstein, fundador y director de la revista Der Spiegel, acompañado de Georg Wolff. En esa larga entrevista que duraría probablemente más tres horas, los interlocutores apuntaban, como estaba previsto, a un único objetivo: aclarar de una vez por todas, esos acontecimientos que enturbiaron su obra y su vida en la universidad de Friburgo de Brisgovia, entre 1932 y 1933. Respondiendo con sucesivas evasivas a la serie de preguntas que le hicieron sobre el tema central, se detuvo ampliamente en los riesgos que encerraba el desafío de la técnica, del eventual estado técnico y acabó hablando del arte. Lo que significa que nunca se atrevió a condenar ni al Führer, ni al régimen monstruoso que había creado. Y, para permanecer fiel al nazismo hasta el último momento, trasmitió a los entrevistadores su deseo de que aquella entrevista fuera publicada después de su muerte.[13] Por enésima vez, Heidegger había ocultado la verdad. 5. Hacia el verdadero origen de la filosofía Desmitificando la dogmática occidental y siguiendo la luz de las fuentes primarias, estas han establecido con creces que el saber universal y racional, que posteriormente recibió el nombre de filosofía, fue inaugurado por los Ishango en el XX milenio antes de Cristo, a orillas del lago Eduardo, en la actual República Democrática del Congo. De ahí deriva el título, que creo acertado, de la versión francesa de mi obra Síntesis sistemática de la filosofía africana que es: Le génie des Ishango, synthèse systématique de la philosophie africaine. 170 En un hábitat en el que no contaban ni con el papiro, ni con otro cualquier medio para guardar o conservar sus conocimientos, pues, los Ishango lograron grabarlos en los huesos de animales que cazaban para alimentarse, cuyos restos fueron descubiertos, a mediados del siglo XX, por el Dr. Jean de Heinzelin y analizados microscópicamente por Alexandre Marshack, en el Musée d´Histoire Narturelle de Bruselas, donde actualmente se conservan. Su datación remontó hasta 20000 años a. C. El 9 de agosto de 2011, yo mismo he tenido el enorme placer de permanecer algo más de una hora en la Sala 250 de dicho Museo, en compañía de mi hija Silvia y de uno de sus amigos, contemplando ”les Bâtons des Ihsango” (“los Bastones de los Ishango”). Hallarme delante de ellos me hizo la viva impresión de haber vuelto a nacer y de haber descubierto algo de mi esencia, algo del saber acumulado por la Madre África a través de esa alta cualidad inventiva de esos hijos suyos, que trascendería al saber de todos los tiempos y de todas la culturas del planeta tierra. Dando vueltas alrededor de las vitrinas en las que se exhibe el asombroso invento, llegué a la conclusión de que sí, en efecto, los Ishango fueron realmente los primeros grandes genios de la humanidad. Además de haber tomado fotografías de una serie de huesos grabados, concentré mi atención en los que aparece el sistema matemático universal, al lado de ellos se leía en cuatro idiomas, en flamenco, en francés, en alemán y en inglés, lo que sigue: “1950. PREHISTORISCHE WISKUNDE MATHÉMATIQUE PRÉHISTORIQUE PRÄHISTORISCHE MATHEMATIK PREHISTORIC MATHEMATIC ». A simple vista, son dos huesos bien pulidos, uno rectilíneo un poco grueso y el otro algo delgado y casi arqueado, ambos miden unos 10 ó 11 centímetros, más o menos, de longitud y de una anchura bien diferente, que podría ser de 2 centímetros en el primero y 1,5 en el segundo y se disminuye en los extremos, en los cuales han sido incrustados de forma muy sofisticada dos pequeños fragmentos de cuarzo. Se trata, a mi modesto entender, de instrumentos consagrados a distintos experimentos, por su aspecto, parece que, además de estar 171 grabados, habrían sido utilizados (como serán utilizadas las plumas de aves en la escritura en los milenios posteriores) para grabar sobre otros huesos. Analizándolos uno a uno, se observa que el arqueado lleva en el flanco derecho cuatro grupo de incisiones: de arriba abajo, 11 en el primero, 13 en el segundo, 17 en el tercero y 19 en el cuarto. En el flanco izquierdo aparecen también cuatro grupos de incisiones: 11 en el primero, 21 en el segundo, 19 en el tercero y 9 en el cuarto. En el “Bastón” rectilíneo se ve ocho grupos de incisiones y, del mismo modo, de arriba abajo, 3 en el primero, 6 en el segundo, 4 en el tercero, 8 en el cuarto, 10 en el quinto, 5 en el sexto, 5 también el séptimo y 7 en el octavo. Eso nos revela que los Ishango no sólo inventaron y emplearon “un sistema numérico basado en 10 y 2, sino que también conocieron bien los números pares y las operaciones de la duplicación[14]”, cuya totalidad nos invita a profundizar en otras dimensiones del pensamiento en cuestión. Una nueva mirada atenta a este gran esfuerzo creador llevaría a descubrir, a valorar, el nivel que estos antiguos Africanos alcanzaron en la investigación astronómica. Por diversas operaciones obtuvieron: por una parte, 11 + 13 +17 +19 = 60, por otra, 11 + 21 + 19 + 9 = 60 y, por último, 3 + 6 + 4 + 8 + 10 + 5 + 5 + 7 = 48. El cálculo final arroja esa cifra: 168, que sería la consecuencia inmediata de la confrontación de los datos que obtuvieron, al observar constantemente la curiosidad que les ofrecía las fases sucesivas de la luna. Por eso, la mayoría de las interpretaciones coinciden en que las secuencias de los signos utilizados por los Ishango fueron el establecimiento del primer “calendario lunar” de la humanidad, un calendario que constaría de 5 meses lunares y 18 días. Este fue naturalmente el resultado de la reflexión sobre la claridad lunar, sobre el origen del movimiento y de la duración que representaban los vaivenes de sus ciclos o sus posiciones, conocidas como luna nueva, creciente, llena y menguante. El Ishango habitante del planeta tierra, interrogando la causalidad de estas luces cambiantes que giraban continuamente alrededor de su astro rey, que no era otro sino la tierra, establece un sistema de signos para comprender el fenómeno. Esto es lo que yo mismo he llamado el genio ishango, como reza la versión francesa de mi obra, Le génie des Ishango. Aunque no hubiera observado del mismo modo la radiación solar, lo que parece evidente es que sus investigaciones fueron el primer precedente de la teoría del geocentrismo en el mundo clásico griego. Este sistema numérico ideado 172 por los Ishango será heredado y desarrollado con mayor perfección entre los Yoruba en Nigeria. De la misma forma, su original iniciación en la ciencia astronómica alcanzará un nivel insuperable entre los antiguos Egipcios y entre los Dogon, en Malí. Pues bien, desde ese habitáculo, propicio al intelecto del Ishango, conocido hoy en día por el nombre genérico de Zona de los Grandes Lagos, tuvieron lugar las primeras grandes emigraciones de nuestro planeta. El negro africano, siguiendo las dos ramas del río Nilo, el Blanco y el Azul, tras abandonar su confluencia, llega hasta su Delta o su desembocadura en el mar Mediterráneo, esa nueva tierra se llama Kemet, “la Negra”. El término kemet, en el egipcio faraónico o antiguo, designa a lo negro: “mujer negra, hombre negro, piedra negra, mundo negro, nación negra, humanidad negra, estatua negra, etc.[15]” Ese país se llama precisamente País negro, porque las aguas negras del río Nilo, en sus periódicas inundaciones, manchaban de fango negro a todas sus orillas y a sus inmediaciones. Al alejar las tierras de cultivo más allá de donde alcanzaba el fango, nació la geometría. Aquí es donde, en el transcurso de largos milenios, florecen las primeras revoluciones de la historia universal: en la política, en la filosofía, en la ciencia, en la religión, en la arquitectura, etc., etc. En la política, se desarrollan los primeros grandes imperios: el Imperio Antiguo (-35002000), imperio Medio (-2000-1580) e imperio Nuevo (1580-661), que fueron gobernados por unas 25 dinastías de faraones negros… Hacia el siglo IX a. C., los griegos descubren su esplendor. El pueblo griego fue, a ciencia cierta, el primer pueblo culto europeo, cuyos intelectuales inspirados por el espíritu de superación, de alcanzar nuevos mundos y de ampliar sus conocimientos, llegaron a Kemet. Mas, al percatarse rápidamente de que sus habitantes eran Aithiopes, eran Negros, lo bautizaron con el nombre de Aithiopía, País de Negros. Este es el Egipto de le Negritud. Homero, Esquilo, Herodoto, Eurípides, Teócrito, describen los diversos tonos de razas negras que encontraron en él, diversidad que fue plasmada, a su vez, por sus compatriotas y genios del arte apolíneo, como diría Nietzsche. Esto significa que no sólo el griego viajó a África sino también el Negro africano viajó a Grecia. De hecho, Grecia fue el único país europeo que en la antigüedad había creado un arte consagrado exclusivamente a la Negritud: este fue el arte del jarrón o de la jarra que, junto con el de la escultura de figuras completas, en busto o 173 máscaras de actores teatrales de material diverso, se conserva en los museos más famosos del mundo, como: el British Museum de Londres, el de Louvre, en Paris, el de Roma o Boston. Al lado de esta creación artística se encuentra el otro arte, el de la representación del Negro en materiales nobles, bronce, plata, oro, piedras preciosas. Se ha grabado su imagen en joyas, medallas, ornamentos cuya rica colección se expone también en las vitrinas del British Museum. Aun contando con esta evidencia resulta muy curioso el hecho de que, a pesar de que Inglaterra sea el país que más haya conseguido estas manifestaciones artísticas, los ingleses no hayan sido capaces de interpretarlas… Habría que recordar, en último término, que durante el siglo IV a. C. la moneda griega se acuñaba con efigies del hombre Negro.[16] El reconocido País de Negros fue, para los griegos, la cuna del saber humano y destino final de su peregrinación. Todos ellos estudiaron de lo más abstracto a lo concreto, desde la Filosofía, pasando por la cosmogonía, las matemáticas, la geometría, hasta cubrir el abanico de las demás ciencias particulares, en los templos egipcios, siendo khi-khuPhtah (el templo del dios Phtah, el demiurgo de Memphis) uno de los más célebres de la época, cuyas paredes estaban cubiertas de representaciones de ovejas, entre otros animales. Al recomendarlo tanto a los que acudían a él, por una transformación onomatopéyica, dicha denominación se convirtió en Aíguptos, Egipto, tal como se conserva hasta hoy.[17] Si tenemos en cuenta de que, en lengua yoruba, el vocablo aguto(n) significa oveja, es fácil creer que con él esos Negros del Egipto faraónico designaron al templo del dios Phtah. Dicho ejemplo tendría fuerza suficiente para “demostrar que la emigración de los Yoruba fue posterior al contacto que tuvo Egipto con los Griegos.[18]” No sólo los Yoruba sino también las demás culturas africanas que moraron en Kemet convivieron durante seis o cinco siglos con los griegos, estos guardaron tanto el mejor testimonio de las glorias del Nuevo Imperio como de su largo declive. Con ello, es obvio reconocer que, en aquella época, se produjo entre Egipto y Grecia uno de los intercambios culturales más fructíferos de la historia de la humanidad. Pero, que con las invasiones de los Persas, en 525, y de Alejandro Magno, en 333 a. C., tiene lugar, a partir de esa última sobre todo, el inicio de la nueva ola migratoria de los africanos, de vuelta hacia los hábitats en que los encontramos hoy. En ese sentido, las grandes investigaciones 174 antropológicas del siglo 20 han podido comprobar que las características diferenciales que presentan las razas africanas actuales, son las mismas que el hombre griego observó entre los habitantes de su "Aithiopía". De esta manera, el filósofo de la Historia del "país natal", ha revelado la similitud existente entre la figura de Keops, faraón de la IV dinastía y constructor de la gran pirámide de su nombre, con la del Negro típico y actual de Camerún; las figuras de los faraones Seti I y su hijo Ramsés II, con las de los Watutsi actuales; la de la joven princesa y de las niñas de la dinastía XVIII egipcia con las de las típicas Senegalesas del siglo XX; así como la figura (el "Uréus") de un faraón con el busto Yoruba de Ife o las estrías de las figuras de la cultura Nok de Nigeria con las egipcias, y así sucesivamente.[19] Yo mismo he observado gran similitud entre la estatua en busto de Narmer, el primer faraón negro que logró la primera unificación del alto Egipcio con el Bajo, y la fotografía de Michel Kayoya, un filósofo burundés del siglo 20 perteneciente a la raza Hutu. Desde la revolución política que floreció en el Egipto de la negritud, aterrizamos en la revolución filosófica, en ella se observa que sus "maestros", al intentar explicar el origen de todo cuanto existe, creían que antes de nada existía el Noun, la materia caótica, increada y eterna, que en su seno albergaba los arquetipos de todos los seres futuros posibles: mundos, individuos y cosas, etc. Esta materia envolvía además al Kheper o Khepra (representado por el signo del escarabajo en jeroglífico), un principio dinámico que la ordenada a través del tiempo a "engendrar el mundo y las diferentes especies, actualizando sus virtualidades". En resumen, el movimiento del Khepra hizo que el Noun actualizara los infinitos seres que permanecían en él en potencia, hizo que la materia eterna diera paso a la creación de los seres que pueblan el universo. El primer fruto de esta actividad fue la creación o la aparición del dios Râ, el demiurgo del mundo. Este se convierte en la causa eficiente de otros seres y, para continuar la tarea, sopla el "Schú" (el aire, espacio vacío), escupe el "Tefnut" (el agua). Esta es la primera Trinidad de la divinidad egipcia. A partir de sus creaciones inmediatas, es decir, por mediación del Schú (el aire) y del Tefnut (el agua) crea "Keb" (la tierra) y "Nut" (el cielo, la luz, el fuego) y, a partir de estos últimos, crea a Osiris, a Kharkhentimiriti (el omnividente), a Set, a Isis, a Nephtys. Esta es la eneada que es el símbolo de la ingente obra de la creación del 175 universo. Esta es la que habría que multiplicar hasta el infinito, porque a través de ella aparecieron procesiones incalculables de generaciones "que se multiplicaron en la tierra.[20]". El dios Ra, al contemplar su obra, se da cuenta de que con ella la materia ha tomado conciencia de sí, de que él mismo se ha hecho conocimiento y ha creado el universo no sólo con su acción sino también con su palabra, que es ka (ou), que el ka(ou) es, en definitiva, la "razón universal inmanente a todas las cosas y hace al mundo inteligible al espíritu, que sería el logos de la filosofía griega y el Verbo de las religiones reveladas.[21]" Todos los filósofos griegos que viajaron a Egipto, a su vuelta a Grecia, reproducirán de una forma o de otra la doctrina cosmogónica del Egipto de la Negritud. Así para Tales de Mileto, el “arjé” es el agua (Tefnut), para Anaximandro, el "ápeiron", lo infinito que recuerda a la infinidad de seres futuros posibles que existían en el seno del noun, para Anaxímenes, el aire (el Schú), para Heráclito de Efeso, es el fuego (el Nut). El ser eterno e inmutable de Parménides tiene la característica de la materia increada egipcia. Empédocles afirmará que este ser inmutable no es una substancia única sino que se compone de agua, aire, tierra y fuego, mientras que Anaxágoras sustituirá la "n" del noun egipcio para obtener el nous griego. Aristóteles, a su vez, cree que el mundo sublunar se compone de agua, aire, tierra y fuego y que el mundo celeste está poblado de substancias inmutables, ingenerables e incorruptibles, en los que se observa una clara influencia de la separación entre el noun y los primeros seres creados por su hijo, el dios Ra. La reproducción más completa, sin duda imperfecta, de la cosmogonía egipcia la lleva acabo el divino Platón. De esta cosmogonía deduce su doble concepción del mundo: el inteligible o de las ideas y el de la realidad sensible. El inteligible es eterno e inmutable, reflejo de la eternidad del noun egipcio, el de la realidad sensible, que abarca todo lo cambiante, representa todo lo que ha sido creado por el dios Râ, el demiurgo del mundo. Pero el demiurgo platónico no es realmente un creador, no tiene origen, es más bien una figura extraña al proceso de la creación del universo. Surge de repente, cuando el dios eterno ya había completado su obra de la creación del mundo. El dios eterno era bueno y quiso crear el mundo a su imagen y semejanza. Así "tomó todo cuanto es visible, que se movía de manera caótica y desordenada, y lo condujo del desorden al orden", 176 supuesto que, lógicamente, este era "mejor que aquel". Imaginó pues que "al óptimo sólo le estaba y le está permitido hacer lo más bello". Razonando de esta forma, llegó a la conclusión de que, en el mundo de la realidad visible nunca los seres irracionales podían ser más hermosos que los racionales y que era imposible que la razón "se genere en algo sin alma". Por eso, al "ensamblar el mundo colocó la razón en el alma y el alma en el cuerpo, para que su obra fuera la más bella y mejor por naturaleza". Al ser moldeado con sumo cuidado de la mano eterna, el universo parecía a un verdadero "ser viviente provisto de alma y razón por la providencia de dios.[22]" Pues, por ser visible y tangible, empezó a construirlo "a partir del fuego y de la tierra" que, al unirse, necesitaron un tercer elemento y su vínculo o unión requería una perfección matemática. Y con este pensamiento, "colocó el agua y el aire en medio del fuego y la tierra y los puso en la medida de lo posible, en la misma relación proporcional mutua", cuya harmonía fue posible gracias al amor o a la amistad. Por fin configuró el universo en forma de una esfera y lo imprimió un movimiento circular. Pero "dios no pensó en hacer el alma más joven que el cuerpo", tal como pensamos "al intentar describirla", sino que "cuando los ensambló no habría permitido que lo más viejo fuera gobernado por lo más joven". Este es el momento de la aparición del demiurgo y su primera actividad fue esta: "hizo al alma primera en origen y en virtud y más antigua que el cuerpo. La creó dueña y gobernante del gobernado a partir de los siguientes elementos y como se expone a continuación. En medio del ser indivisible, eterno e inmutable, y del divisible que deviene en los cuerpos mezcló una tercera clase de ser, hecha de los otros dos. En lo que concierne a las naturalezas de lo mismo y de lo otro, también compuso una tercera clase de naturaleza entre lo indivisible y lo divisible en los cuerpos de una y otra. A continuación tomó los tres elementos resultantes y los mezcló a todos en una forma: para ajustar la naturaleza de lo otro, difícil de mezclar, a la de lo mismo, utilizó la violencia y las mezcló con el ser. Después de unir los tres componentes, dividió el conjunto resultante en tantas partes como era conveniente, cada una mezclada de lo mismo de lo otro y del ser.[23]" En primer lugar, Platón ha realizado tres composiciones. En la primera consigue una tercera clase de ser que es la mezcla de lo eterno e inmutable, llámese indivisible, y de lo mutable, llámese divisible. En la 177 segunda, obtiene una tercera naturaleza que es la mezcla o la suma de las dos naturalezas anteriores. En la tercera "tomó los tres elementos resultantes" y los mezcló "en una forma", para ajustar sus naturalezas en una mezcla definitiva con el ser. Y, a partir de estas tres composiciones realiza la última operación, esta es: la división de esa totalidad en tantas partes cuanto fuera posible. Aquí habría que hacer tres observaciones: 1) El proyecto inicial del dios eterno, el de crear un mundo en el "que todas las cosas fueran buenas y no hubiera en lo posible nada malo", que tenía que ser continuo, sufre un corte intencional que da paso a la figura del demiurgo, cuyo origen y naturaleza resultan imprecisos. 2) Con su acción, asistimos a la segunda creación del alma. El dios eterno al colocar "la razón en el alma y el alma en el cuerpo", la había creado con suficiente antelación. 3) Esta segunda creación a partir de una mezcla de lo indivisible y de lo "divisible que deviene en los cuerpos", complica el acto de la primera creación efectuada por el dios eterno, en la que el alma aparecía en su estado de pureza independiente del cuerpo. Por el contrario, esta vez su esencia integra un componente corporal. Las sucesivas combinaciones que resultan de la mezcla de distintos elementos, de este esfuerzo creador, carecen de una clara denominación ontológica, porque sólo son números. El intento de proyectar una luz sobre su posible denominación lleva a Luc Brisson a llamar "ser intermediario", a la primera mezcla, el “mismo intermediario", a la segunda, y "otro intermediario", a la tercera.[24] Aun con eso, parece que nos encontramos todavía ante seres amorfos. Cualquier lector de la obra platónica podría pensar fácilmente que, con estas operaciones, el filósofo nos introduce definitivamente en la diánoia, cuyos objetos eran precisamente los entes matemáticos, el nivel del conocimiento anterior a la nóesis. Pero, se desconcertaría al comprobar que lo que en principio parecía creación se reduce a una ordenación matemático-geométrica que, al operar con "elementos resultantes" difíciles “de mezclar", como lo reconoció el mismo Platón, hace también difícil, por no decir imposible, la conceptuación lógica o metafísica que correspondería a la abstracción de sus entes… Estas fueron las consecuencias negativas de la defectuosa adaptación a la filosofía griega de la doctrina de la cosmogonía egipcia, 178 sin mencionar ni siquiera su fuente original… Por eso, el Timeo, al "no ser una teología completamente elaborada, puede ser interpretada, según la disposición del intérprete, como una especie de teoría de la procesión o como una doctrina de la creación todavía confusa y mal desarrollada. Aparece en el pensamiento de Platón muchas inspiraciones diferentes a las que él no supo o no quiso remitir.[25]" La confusión se manifiesta con más evidencia al analizar detenidamente la división que efectúa Platón de la última mezcla de los tres elementos anteriores, en la que el demiurgo procede de este modo: “primero, extrajo una parte del todo; a continuación, sacó una porción el doble de ésta; posteriormente tomó la tercera porción, que era una vez y media la segunda y tres veces la primera; y la cuarta, el doble de la segunda, y la quinta, el triple de la tercera, y la sexta ocho veces la primera, y, finalmente, la séptima, veintisiete veces la primera.[26]” En esa operación, se comprueba que le salen tres progresiones geométricas. La primera, a razón de 2 (1, 2, 4, 8) y, la segunda, a razón de 3 (1, 3, 9, 27). El demiurgo une o suma las dos para lograr una tercera progresión y le sale esta: (1, 2, 3, 4, 9, 8, 27). Como se observa, ha invertido el orden de los términos 8 y 9 sin explicar el por qué. En mi modesta interpretación, entiendo que, si el 9 va antes que el 8, esto significa que hay una absoluta prioridad de los números impares a los pares. Si se extrae los números pares de esta última progresión, es decir si se extrae el 2, el 4 y el 8, tendríamos: 1, 3, 9 y 27, que sería exactamente igual a la segunda progresión geométrica. Ni el mismo Platón, ningún otro filósofo o investigador de la civilización occidental ha podido explicar este cambio. Para salir del laberinto habría que recurrir a la filosofía africana, en concreto a la antigua concepción del mundo de los Woyo, una raza que habita en el Sur de la región de Katanga y en el norte de Zambia… Estos, en su cosmogonía han empleado las mismas progresiones geométricas. “Para ellos, el número 27 juega un papel especial porque corresponde de alguna manera a la supertrinidad de la eneada egipcia: 3 x 9 = 27.[27]” Una mirada retrospectiva al discurso platónico nos revela que este filósofo ha hecho un uso demasiado incoherente de esa Supertrinidad sin tener en cuenta su causa esencial u original. Las composiciones sucesivas hechas de diversos elementos para crear el alma del mundo demuestran que ha invertido el proceso por el cual el dios Râ había hecho surgir de sus entrañas a sus creaturas más inmediatas: el Schú y 179 el Tefnut. La confusión de la tercera progresión -no se sabe bien si es de razón aritmética o geométrica- indica que opera en Platón la necesidad o la fuerza con la que aquella Trinidad entendió hasta el infinito su obra de la creación del universo… Dejando de lado la revolución científica del Egipto de la negritud, a la que nos hemos referido en sucesivas ocasiones, donde se observa el mayor alcance de la “trascendencia del genio Ishango”, sólo cabría insistir en una de mis manifestaciones de hace décadas, en la que sostenía que: “Una visión crítica de la Historia universal de la Filosofía demuestra que, en Occidente, exceptuando algunas tendencias como la de ciertos filósofos de la Ilustración francesa, en el siglo XVIII, la de los revolucionarios como Marx y Nietzsche, en el XIX, y la de la corriente de la egiptología, en el XX, por lo general, tanto el pensador como el investigador o el docente en sus distintos niveles han participado, y todavía participan, activamente en la conservación de la dimensión esotérica u oculta que hace incomprensibles muchos aspectos de su filosofía. Para averiguar cuál fuera su verdadero origen y descubrir la verdad, habría que partir de la filosofía africana, de lo contrario, su saber sería -si pudiera emplear la terminología marxista- una especie desuperestructura continua alzada sobre una estructura ajena o desconocida.” 6. El compromiso con el pensamiento panafricano y con el despertar de la madre África Intentando recapitular otros aspectos concretos de mi obra, entre los escritos que llevan impreso el sello de mi compromiso con el panafricanismo, se encuentra Sobre las ruinas de la República de Ghana, una obra que describe mi estado de ánimo y mi esfuerzo como docente en la universidad de Legon, Accra, Ghana, entre 1978 y 1980. La vida cotidiana me hacía creer cada vez que transitaba entre unas ruinas. Si tenemos en cuenta que una “ruina” define el estado de lo que se ha derrumbado o ha sido derrumbado, deducimos que pasear sobre las ruinas representa otro estado, el de la inestabilidad o falta de equilibrio en el que hay que saltar de unos escombros a otros para buscar el suelo firme. Esto es lo que viví durante dos años consecutivos en aquel país. El 180 Dr. Nkrumah, a su regreso del Reino Unido a la Costa de Oro, en 1947, basándose en los métodos de la “acción positiva” y de la “acción táctica”, había consagrado su vida a la lucha por liberación de su pueblo y de toda África. Primer ministro del gobierno autónomo, en 1951, cuando el país accede a la independencia, en 1957, recibe el nombre de República de Ghana y, con ello, el pensador africano es proclamado presidente del nuevo Estado. Con un riguroso programa de desarrollo integral y de continuo progreso, lo convirtió en la metrópoli del nacionalismo africano y lo situó entre los regímenes socialistas avanzados de la época, de tal manera que los observadores más objetivos comparaban su nivel de desarrollo con el de Hungría. Lo que era foco de los movimientos de liberación africana fue tomado por el Occidente como uno de los grandes obstáculos que había que eliminar. De este modo, cinco meses después de la publicación de su obra, Neocolonialismo, última etapa del imperialismo, el gobierno americano le envió una nota de protesta y canceló una ayuda de 35 millones de dólares que iba a conceder a Ghana. La sucesión de los acontecimientos posteriores presagia que sólo hacía falta esperar que llegara el momento oportuno para que las fuerzas de la “acción negativa”, aquellas que “tienden a perpetuar la sumisión y la explotación coloniales”, tomaran cartas en el asunto… El líder africano, habiendo sido invitado por el presidente Ho Chi Minh para que secundara su plan para acabar con la guerra del Vietnam, tan pronto como emprendió el viaje acompañado de su séquito rumbo a Hanoi, la CIA, coordinada por Franklin Williams, embajador de los Estados Unidos en Accra, junto con los del Reino Unido y de la Alemania del Oeste, culminaron los preparativos del golpe de Estado que fue perpetrado por los representantes locales del nuevo imperialismo, el coronel Emmanuel Kwesi Kotoka, el Mayor Akwasi Amankwa Afrifa, el Comisario de la Policía John Willie Kofi Harlley, el Mayor-general Ankrah y Deku , el 24 de febrero de 1966. Con ello precipitaron la ruina de la nación y de todo el proyecto de la lucha por la liberación africana, lo que dio lugar, entre otras consecuencias catastróficas, a que todas las empresas que antes pertenecían al Estado pasaran rápidamente a manos de las multinacionales extranjeras…[28] Al llegar a ese país, en septiembre de 1978, yo mismo comprobé sobre el terreno lo que significa vivir bajo los efectos de la explotación desoladora del omnipresente neocolonialismo. 181 En este marco de análisis, quisiera citar algunos de mis ensayos o artículos, en el siguiente orden: “Aportaciones de la filosofía africana al saber occidental”, conferencia desarrollada en las III Jornadas de Estudios Africanos, universidad de Léon, 3, 4 y 5 de marzo de 2004; “El panafricanismo, ¿una respuesta a la globalización”; Homenaje a Thomas Sankara, Madrid, febrero de 2008; “Cheikh Anta Diop, le réveil de la philosophie de l´histouire africaine“, ponencia en “Colloque International Menaibuc, Hommage à Aimé Césaire, juste de voix, grand éveilleur de concience”, que tuvo lugar en París, durante los días 11, 12 y 13 de julio de 2008; “África, esa realidad desconocida”, participación en las “II Jornadas Etnográficas, XIII Festival Internacional de Folklore, Muestra Solidaria de los Pueblos. Tema: África”, Casa de las Postas, Villa de Ingenio, Gran Canaria, 15-19 de julio de 2008; “Guinea Ecuatorial: reminiscencia histórica, luces y sombras de un proyecto político, sueño de un posible resurgimiento”, expuesto en “An International Conference between three contienents: rethinking Equatorial Guinea on the 40th anniversary of its Independence from Spain”, celebrada en Hofstra University, New York, entre los días 2, 3 y 4 de abril de 2009; “Según el axioma del Conciencismo”, versión castellana de “De l´axiome du Consciencisme”, en 50 ans après, quelle indépendance pour l´Afrique?, obra colectiva que apareció en París en 2010. “África frente a la globalización económica”, conferencia dada en el “Aniversario Baobab África”, en Lleida Catalunya, el 6 de noviembre de 2010; “Le conflit de Còte d´Ivoire et la guerre en Libye, escalades de la recolonisation française en Afrique”, a propósito del bombardeo que efectuaron las fuerzas francesas de la Licorne al palacio presidencial de Abidjan, entre el 31 de marzo y el 11 de abril de 2011, para detener a Laurent Gbagbo, presidente electo democráticamente por su pueblo, y sustituirlo por el vasallo Alassane Dramane Ouattara, de la invasión de Libia por las fuerzas de la OTAN y el consiguiente asesinato de Muhamar el Gadafi, el 20 de octubre del mismo año; “Perspectiva filosófica del teocentrismo africano” y “La trascendencia del genio ishango”, conferencias pronunciadas en las “II Jornadas de Teología y Pensamiento africano”, que se desarrollaron en la universidad de Las Palmas de Gran Canaria, del 3 al 5 de mayo de 2011; “Pensamiento negro-africano y horizonte del mañana”, conferencia inaugural de la “II Jornada sobe África: África emergente”, universidad de Sevilla, 1 de junio de 2011; 182 “Actores y política de desarrollo en África”, ponencia del Seminario “África y Andalucía: el reto de los objetivos de desarrollo del milenio”, que se celebró en la universidad de Huelva, entre el 22 y el 23 de noviembre de 2011… Recomendaría a los interesados en los contenidos de la mayoría de estos escritos que entraran en mi Página Web, donde los podrán leer o descargar, cuyo acceso es: www.eugenionkogo.es 7. La dimensión afroplanetaria del Pensamiento radical Si el nacimiento del Pensamiento Radical se remonta a 1980, su fase de rotación planetaria se inicia unos quince o diecisiete años más o menos después, como se comprueba en el tercer apartado, el de “El refuerzo de la verdad creadora”. L´Autoédition, organe de l´Association de Auteurs autoédités, fondée en 1975 par Abel Clarté, Nº 74, mars 1999, página 11, exaltó el título de L´Humanité en face de l´impérialisme con estas palabras: “Partiendo del análisis de las teorías intelectuales, así como de las posiciones de los intelectuales frente a las guerras y de manera especial a la guerra imperialista, el autor descifra el mundo construido por el capitalismo totalitario o el totalitarismo capitalista de los Estados Unidos, su influencia neocolonial en la esfera internacional. A partir de esta perspectiva, propone la vuelta a la misma filosofía, cuyo proceso denomina: Pensamiento radical.” Una vez publicada la primera edición castellana de la Síntesis sistemática de la filosofía africana, a finales de 2001, D. Fulgencio Fernández, director de la sección cultural de El Mundo/La Crónica de León, puso el 24 de febrero de 2004 en la primera plana esa noticia: “La filosofía africana está en el origen de la filosofía europea” y resaltó que “La mayoría de los inventos atribuidos a los griegos son de sus maestros egipcios”. Después de la aparición de La pensée radicale, en París, en el cuarto trimestre de 2005, la Société des Écrivains, de París, me propuso como candidato a la sexta edición del Libro de Amnistía Internacional, «Libros y palabras para la libertad», que tuvo lugar en Rennes entre el 2 y el 5 de febrero de 2006. Y, casi de forma simultánea, el citado periódico leonés, con fecha del 18 de enero de 2006, notificó la recepción de dicha 183 obra en sus páginas con el título de “Un pensamiento revolucionario” y precisó que, siendo “independiente y autónomo”, tendía a la destrucción de los “Viejos y falsos mitos”. Con motivo de la reedición, revisada y ampliada de la Síntesis, D. Fulgencio Fernández la reseñó otra vez en El Mundo/La Crónia de Léon, el 23 de abril de 2006, e indicó que “La nueva filosofía africana da un paso más en la tradición oral”. Un mes después, la organización SOS-África otorgó a mi obra el Primer Premio África, en Barcelona, el 25 de mayo de aquel año, 2006, «Por su gran contribución a la divulgación y promoción del conocimiento y reconocimiento de los valores culturales y verdades sobre ÁFRICA desde el respeto, la simpatía y la solidaridad». Con la creación de una Web específica, el Pensamiento Radical se convirtió en una ventana abierta al mundo, desde donde tenía que anunciar su dimensión afroplanetaria, que ha abierto un nuevo horizonte multidisciplinar a todo aquel que es susceptible de contemplar, comprender e interpretar la diversidad de los fenómenos que abarca. En mi segundo viaje al archipiélago Canario, bajo el auspicio del Aula Manuel Alemán, el Departamento de Filosofía de la universidad local, pronuncié dos conferencias, una sobre la “Síntesis y recorrido histórico por la filosofía africana”, en el Gabinete Literario de las Palmas de Gran Canaria, el 8 de junio de 2007, y, la otra, sobre el “Panafricanismo, ayer, hoy y mañana”, el 11, es decir tres días después, en la misma institución. En aquella ocasión estuve rodeado de viejos compañeros y amigos, tales como el abogado Francisco Elá Abeme, el sociólogo Teodoro Bondjale Oko, el periodista Juan Montero Gómez, el profesor Florentino Adzabe, y de nuevos nombres, entre los cuales sobresale el del joven teólogo, p o e t a y filósofo, el R. P. Ambrosio Sebastián Abeso-Ndjeng (Email:[email protected]). Este, además de ejercer sus funciones sacerdotales en la parroquia de Arguineguín, al sur de la Isla, imparte docencia en aquella universidad. En el año académico 2007-2008 incorporó definitivamente la Síntesis sistemática de la filosofía africana en el índice bibliográfico de su programa docente, como texto fundamental para explicar el origen de la filosofía. Él mismo me confesó que esa obra era el principio del Pensamiento Radical. Le dije que sí, que constituye su segundo tomo. En las “II Jornadas de Teología y Pensamiento africano” que, como ya he dicho, celebramos en esa universidad, del 3 al 5 de mayo de 2011, además de los debates con un 184 público cultivado, tuve mucha satisfacción de convivir con él, con su compañero y nuestro amigo común, José Alonso Morales q.e.p.d., y con u n grupo de sus alumnos y alumnas, a quienes firmé gustosamente varias dedicatorias. Por otra parte, había tomado contacto con otro joven filósofo y profesor argentino, D. Fernando Proto Gutiérrez quien, con su espíritu dinámico y creativo, con fecha del 21 de diciembre de 2010, me comunicó esa nueva alentadora: “Aquí en América poco se investiga sobre la negación del pensamiento africano. Es por eso que, desde el año 2011, me esforzaré por dictar de la mejor manera un Seminario titulado: “Origen africano de la filosofía griega, Síntesis sistemática de la filosofía africana, de Eugenio Nkogo Ondó”. Su éxito lo llevó a fundar la Escuela del Pensamiento Radical y al mismo tiempo su órgano de expresión, la Revista de Filosofía Afro-Indo-Americana (FAIA), que cuenta con un buen equipo de colaboradores, entre los cuales figuran destacados afrodescendientes, tales como: Nicolás Ramón Contreras, Carlos Manuel Zapata, etc. La sede de las dos fundaciones está, lógicamente, en Buenos Aires. Su Web: http://www.mabs.com.ar/rfaia/ Desde que apareció Le génie des Ishango, synthèse systématique de la philosophie africaine, en Éditions du Sagittaire, en 2010, el texto ha sido objeto de importantes comentarios, el primero de ellos es el de la revista italiana Nigrizia, diciembre de 2011, que lo ha dedicado una página entera. Últimamente, la Revue internationale de philosophie, Cahier philosophique d´Afrique, publicada con la colaboración del departamento de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad de Namur (Bélgica), de la Asociación de los Amigos de Eric Weil de la universidad de Lillle III (Francia) y de la universidad de Ouagadougou, Burkina Faso, en su Nº 0011, Année 2013, ha hecho una extensa reseña en el capítulo de “Lectures”, p. 251-257. Cabe destacar por otra parte que, a partir de los principios del año 2011 hasta la fecha, el libro ha sido remitido a distintas instituciones culturales europeas, africanas y americanas, entre ellas aparecen las siguientes: School of Oriental and African Studies (UK); African Studies Centre, Leiden, (Holanda); universidades de Mkerere (Uganda); de Nairobi (Kenia); de Ibadan (Nigeria); de Pretoria (Suráfrica); de Frankfurt a. M. 185 (Alemania); Northwestern University Library of African Studies, Evanston, Illinois (USA); Journal of African Civilizations, Rutgers University (USA); Publisher of Africa World Press and Read Sea Press (USA); Centro de Estudios Africanos (CEA), Sâo Paolo (Brasil); Editorial Team of Wasafiri, The Magazine of International Contemporary Writing, London UK; etc. A pesar de ese esfuerzo, al parecer el texto no ha llamado la atención. Siendo para el Occidente una amenaza porque desmonta sus falsas concepciones de la historia universal y de la historia del conocer humano, se ve que los países africanos neo-colonizados no son capaces de adoptar ninguna iniciativa que les permitiría asumir un cambio revolucionario en todos los órdenes, algo que tampoco interesa a los negros americanos porque han asimilado más que otros las reglas de juego del totalitarismo capitalista que los condiciona. En la 34ª edición del Salón del Libro que se celebró en la ciudad francesa de Le Mans, en el “Quai Louis Blanc, Muraille romaine”, entre el 8 y el 9 de octubre de 2011, con la denominación específica de “L´Afrique en livres” (“África en libros”), Doña Marie-José Riou, directora de Éditions du Sagittaire, donde apareció Le génie des Ishango… propuso mi nombre a los organizadores, con el fin de que yo asistiera como invitado oficial al evento, pero se quedó muy sorprendida al recibir la respuesta de un NO rotundo, del que me puso al corriente inmediatamente. Comprendí que mi nombre y mi obra, siendo sinónimos del combate sin tregua contra el imperialismo, permanecen y permanecerán en la categoría de los “non grata”. De este modo, llegué a un acuerdo con la Señora Marie-José Riou, quien contó con mi presencia en el puesto de sus Ediciones y, con ello, compartimos esa bonita experiencia en la que yo mismo explicaba a los visitantes que el largo título de mi obra, synthèse systématique de la philosophie africaine (Síntesis sistemática dela filosofía africana), no se refería única y exclusivamente a dicha filosofía, sino también al origen de la filosofía griega y, por lo tanto, de toda la filosofía occidental. Este panorama me hizo deducir que aquella Feria del Libro había sido organizada por instituciones afines al neocolonialismo francés reinante en la Françafrique. Era evidente que el presupuesto dedicado a la atención de autores africanos y afrodescendientes fue ínfimo. La pequeña representación de oficialistas que se agrupaban en torno de la librería de una importante editorial, de cuyo nombre no recuerdo, daban la impresión de estar controlados; la mayoría de ellos eran senegaleses 186 y hablaban la misma lengua vernácula. Hubo, en fin, un falso debate en el que participaron los mismos… Fue curioso que muchos visitantes me preguntasen a mí y a la Señora Marie-José si teníamos monografías de pensadores africanos, tales como Amadou Ampaté Bâ, Mongo Beti, Ferdinand Oyono u otros. Les contestaba que todo eso era el resultado de una deficiente organización y que yo mismo estaba frustrado por haber buscado ciertos títulos significativos de algunos de estos autores y no había encontrado nada al respecto. En esa situación adversa que adolece de una total inversión de valores, el Pensamiento Radical refuerza su compromiso en el honor a la verdad y en la defensa de un orden internacional justo, equilibrado, que favorezca un buen entendimiento entre los pueblos. Conservando siempre el lema de sus principios, “que no entre aquí el que no sea revolucionario”, y contando con un reducido número de destacados y responsables defensores, intenta extender su mensaje a través del globo terrestre. 8. La presencia-ausente del Pensamiento Radical en el IV Congreso de los Afroeuropeos de Londres 2013. Como estaba previsto, el Afroeropeans IV: Black Cultures and Identities in Europe tuvo lugar, del 1 al 4 de octubre de 2013, en el Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London, Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU. El desarrollo de su programa me causó una impresión agridulce, pero más agria que dulce. En esa última sensación tuve el honor y el placer de encontrarme con viejos amigos y hermanos, tales como el periodista y escritor guineano Paco Zamora, su hijo y su hermano; el profesor Mbare Ngom, de la Morgan State University, de Baltimore, Maryland, USA; Marta Sofía López, de la universidad de León y Maya García de Vinuesa, de la de Alcalá de Henares, Madrid. Al mismo tiempo establecí contactos con otros ponentes, como John Mateer, poeta y escritor nacido en África del Sur y residente en Australia; con Christel N. Temple, de la University of Pittsburgh, USA; con Abioseh Michael Porter, de la University of Philadelphia; con los integrantes del panel Literatura y Filosofía (sesión en español), en el que me tocaba actuar, en cuyo orden figuran esos nombres: Asunción Aragón, como presentadora, de la universidad de 187 Cádiz; María del Gallego Durán, de la de Huelva; Susana Justo Barreira, de la de Santiago de Compostela; otra vez Mbare Ngom, de la Morgan State University; y con otros tantos ponentes y asistentes, cuyos nombres no recuerdo. Del mismo modo, en el comedor y en el hall del George Hotel, Cartwrithg Gardens, donde me alojaba, tuve otros contactos, entre los cuales, recuerdo a Henry Matthews, Archirtectural Historian, autor de Mosques of Istanbul, Scala 2010, y a su esposa Susan Platt, residentes en USA, pero de vista familiar en la ciudad, etc. Asistí con gusto a esos recitales: el poético, de Paco Zamora, Tomás Zmeskal, etc. el cómico, de Ava Vidal y el musical, de Shirley J. Thomson y, sobre todo, de Alexander D Great. Seguí con atención concentrada a muchas ponencias… En esta parte positiva, visité el George Padmore Institute, donde la archivera Sarah Garrod y su compañera Kate Duncan me recibieron con manos abiertas, pero que no disponían de ninguna de esas obras estelares: The Life and Struggles of Negro Toilers,How Britain Rules in Africa y Africa and World Peace. No obstante, conseguí que Sarah Gerard, la secretaria de la institución y su compañera, me fotocopiaran algunos extractos de los textos de los grandes líderes del panafricanismo, haciendo un balance de sus principales congresos, y de la conferencia pronunciada por Kojo Tsikata, a propósito del aniversario de la “George Padmore Research Library on African Affairs”, creada por el Dr. Kwame Nkrumah, el 30 de junio de 1961, después de la muerte de aquella gran figura. Aprovechando dicha visita, estuve en la New Beacon Books, especializada en temática africana y afrodescendiente, donde conseguí también estos libros: George Padmore, Pan-African Revolutionary, Edited by Fitzroy Baptiste and Rupert Lewis yThe 1945 Manchester pan-african Congress revisited by Hakim Adi and Marika Sherwood, With Colonial and…coloured Unity, edited by George Padmore. Finalmente hablé un par de veces con la señora Sarah White, la viuda de John La Rose y directora de esas dos fundaciones. Por el lado opuesto, la organización del evento me hizo recordar mi experiencia docente explicando la filosofía moderna europea a mis alumnos, en cuyo programa incluía siempre, entre otros temas, el racionalismo y el empirismo inglés. Mi estancia en Londres, por tercera vez, me trajo a la memoria que, de la misma manera que el empirismo 188 inglés que, con su concepción del mundo al revés, se oponía al racionalismo continental, los poderes representativos del Reino Unido y de todas sus instituciones todavía creen que no hace falta estudiar ni las lenguas, ni los valores de otras culturas… De ahí que su sistema docente sea de muy corto alcance y de baja formación humanística… Hablando con los londinenses del tema, me decían siempre: “That is very bad”. En esas circunstancias se desarrolló nuestro congreso, con sus deficiencias. Entre ellas, recuerdo haber aguantado con paciencia la lección magistral de Ngûgi wa Tthiongo, "Resisting Metaphysical Empire: Language as a war zone". Hablar del imperio lingüístico, olvidándose totalmente de que el verdadero imperialismo que actualmente masacra a nuestro continente es económico, militar y político, es un error que evita entrar de lleno en la cuestión y acaba, por lo tanto, en la superficialidad. Es una buena baza para las potencias neo-coloniales occidentales… Desde los umbrales del siglo XX, hemos aprendido de la verdadera filosofía del lenguaje que, para dilucidar el alcance del lenguaje humano, es preciso partir del Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, quien explicó muy bien que el signo lingüístico se componía de un imagen acústica, significante, y de un concepto o una idea, significado, que eran elementos imprescindibles del circuito del habla y de toda comunicación racional. El hablante puede dirigirse a un oyente individual, colectivo, nacional, internacional, en fin, a toda la humanidad. En otros términos, su mensaje se transforma en un código universal. Así, por ejemplo, y por redundancia, el Neo-colonialism, the last stage of imperialism, del Dr. Kwame Nkrumah, junto con L ´impérialisme, stade suprême du capitalisme, essai de vulgarisation, de Vladimir Ilitch Oulianov (Lénine), ha tenido una resonancia casi magnética en todo el mundo… Ignorar la extensión ilimitada del lenguaje, es irse por los cerros de Úbeda. Estos son algunos de los aspectos que pudimos, por lo menos, hacer breves alusiones en el debate que hubo entre los ponentes de nuestro panel. En la otra sesión plenaria, la del profesor Dominic Thomas, de la University of California, sobre “African in /and Fortress Europe”, se comprobó que, tratándose de un jefe del Departamento de Estudios francófonos de dicha universidad, no tenía intención de desenredar la madeja que ha convertido a La Françafrique en le plus long scandale de la République (la FranciaÁfrica,el más grande escándalo, no sólo de la 189 República francesa, sino también de toda África francófona). En la breve conversación que mantuve con él le puntualicé que el tema requería un análisis profundo del desastre colonial y neocolonial, porque “the neocolonialism is more dangerous than the colonialism” (el neocolonialismo es más peligroso que el colonialismo (K. Nkrumah)… Me resultó sumamente curioso el hecho de que la School of Oriental and African Studies estuviera al lado del Institute of English Studies y de la School of Advanced Study, sedes del congreso, y que los alumnos/as de los tres centros no hayan demostrado ningún interés por su temática. El panel donde diserté sobre “El Pensamiento Radical y su dimensión afroplanetaria” no tuvo asistencia. Contó con dos alumnas de una de las ponentes, que se largaron debido a su horario lectivo, y con tres profesoras, una de ellas era Marta Sofía… Cualquier observador objetivo puede intuir que ni la filosofía africana que, como hemos visto, está en el origen la filosofía europea u occidental, ni mucho menos sus nuevos enfoques tuvieron nada que ver con “Black Cultures and Identities in Europe”. Este fue el desconcertante tono que resumió el ambiente. En última instancia, me inclino a creer que la principal organizadora del coloquio, la señora Sharmilla Beezmohun, de Wassafiri, the Magazine of International Contemporary Writing, London, UK, hizo todo cuanto pudo cumpliendo con sus patrocinadores… Con ese nuevo aprendizaje, regresé a España el 7 de octubre. León, 19 de septiembre y 13 de noviembre de 2013. © Eugenio Nkogo Ondó ________________________________________ [1]. Herbert Marcuse, L´homme unidimensionnel, essai sur l´idéologie de la société industrielle avancée, traduction de Monique Wittig revue par l´auteur, Les Édtions de Minuit, Paris, 1968, p. 15, 27-29, 81-86 y 193. [2]. Karl Marx, “Contribution à la critique de la Philosophie du Droit de Hegel, Œuvres philosophiques, traduites de l´allemand par J. Molitor, nouvelle édition revue et augmentgée par Jean-Jacques Raspaud. Volume I, Éditions Champs Libres, p. 65. [3]. Pierre Meinard Hebga, La rationalité d´un discours africain sur les phénomènes paranormaux, L´Harmattan, 1998, p. 90. 190 [4]. Amadou Hampaté Bâ, Aspects de la civilisation africaine, Présence Africaine, 1972, p. 11. [5]. Idem, p. 14 y 15. [6]. Idem, ibídem. [7]. Idem, p. 12 y 13. [8]. Jean-Paul Sartre, L´existentialisme est un humanisme, Éditions Nagel, Paris, 1970, p. 36-37. [9]. Jean-Paul Sartre, L´être et le néant, essai phénomenologique, Éditios Gallimard, 1943, p. 612 y 143. d´´ontologie [10]. Rmo. P. M. Fr. Benito Gerónimo Feijóo, maestro general de la Religión de San Benito, Abad que ha sido tres veces del Colegio de San Vicente de Oviedo, Catedrático de Prima de Theologia Jubilado, de la universidad de aquella Ciudad, &c. Cartas eruditas, y curiosas, en que, por la mayor parte, se continúa el designio del Teatro Crítico universal, tomo segundo, Carta XVI, Causas del atraso que se padece España, en orden a las Ciencias Naturales, Imprenta de los Herederos de Francisco de Hierro, año de M.DCCXLV. p. 216-225. [11]. José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Colección el Arquero, Ediciones de la Revista de Occidente, S.A. Madrid, 1970, p. 6466. [12]. José Ortega y Gasset, España invertebrada, bosquejo de algunos pensamientos históricos, segunda edición, Colección Austral, EspasaCalpe, S.A. Madrid, 1967, p. 100, 104 y 124. [13]. Nur noch ein Gott kann uns retten. Heidegger, Rudolf Augstein und Georg Wolff, Der Spiegel, Nr.23/1976, p. 193-199; 204-209 y 217-219. [14].Claudia Zaslavsky, “African Science, African mathematics, The Yoruba Number System”, Journal of African Civilizations, Vol. I, Nº. 2, November, 1979, p. 21-23; y Blacks in Science, ancient and modern, Edited by Dr. Ivan Van Sertima, Journal of African Civilizations, Ltd.,Inc. 1983, p. 110-112 [15]. Dr. Mubabinge Bilolo, Métaphysique pharaonique. IIIe millénaire av. J.-C., prolégomènes et postulats majeurs, Publications Universitaires Africaines, Munich-Kinshasa, 1994, Éditions Menaibuc, 2003, p. 8. [16]. Alain Bourgeois, La Grèce antique devant la négritude, Présence 191 Africaine, 1971, p. 20; 34-40; 87-108; 109-111 y 112-117. [17]. Cheikh Anta Diop, Nations nègres et culture, troisième édition, tome II, Présence Africaine, 1979, p. 382. [18]. Cheikh Anta Diop, Idem, ibidem. [19].Cheikh Anta Diop, Antériorité de Civilisations Nègres, Planches des Groupes II, III et IV: "Le type physique de la race de pharaons se confond avec le type nègre", "La race du peuple comparé à celle de pharaons: ils appartienent tous à la même race nègre" y "Coiffures égyptiennes et africaines"; y Nations Nègres et culture, I, Présence Africaine, pp. 74-111. [20]. Emile Amélineau, Prolégomènes à l´étude de la religion égyptienne, essai sur la mythologie de l´Égypte, Ernest Leroux, Paris, 1908, p. 153-156 21. Cheikh Anta Diop, Civilisation ou Barbarie, Éditions Présence Africaine, 1981, p. 390. [22].Platón, Diálogos VI, Filebo, Timeo, Critias, traducciones, introducciones y notas por M.ª Ángeles Durán y Francisco Lisi, Editorial Gredos, S. A., Madrid, 1992, p. 173- 177. Platon, Timée, Critias, Traduction inédite, introduction et notes par Luc Brisson, avec la collaboration de Michel Patillon, GF Flammarion, 1992, p. 120-123. [23]. Idem, p. 178-179. Idem, p. 123-124. [24]. Platon Timée, Critias, Luc Brisson, o. c. p. 283, Annexe 1, "Les mélanges d´où résulte l´âme du monde". [25].Platon, Oeuvres coplètes, tome 10, Timée, Critias, texte établi et traduit par Albert Rivaud, Les Belles Lettres, Paris, 1926,1956 e 1985, p. 39. [26]. Platón, Diálogos, VI, Filebo, Timeo, Critias, o. c. p. 179. Platon, Timée, Critias, Luc Brisson, o. c. 34c- 36a, p. 124. [27]. Ch. Anta Diop, Civilisation ou barbarie, o. c. p. 402. [28]. Kwame Nkrumah, Dark days in Ghana, Panaf Publicarions Limited, London, 1968, p. 49-51 y 96. 192 Mandela, los Bantúes y la paz en Colombia Carlos Manuel Zapata Carrascal – Lorica Hoy, cuando hasta belicistas consumados y consumidos por el odio atizan el guerrerismo detrás de hipócritas frases acuñadas por Mandela, las cuales nunca han practicado ni llegarán a hacerlo, además de fortalecer el llamado de los hombres y mujeres de bien para mantener vivo su legado en contra de la discriminación y la segregación, cuestión cualificada luego que Madiba, título honorifico del Clan Mandela, abrazara el pacifismo con el cual sepultó la respuesta armada a la violencia del oprobioso régimen colonial europeo en África del Sur, los afrodescendientes residentes en el Caribe colombiano tenemos otras razones para que en medio del duelo en que nos encontramos por la desaparición física del Dalibhunga (Coordinador de diálogos), reconozcamos y consolidemos hermandades profundas con ese colosal ser humano y la macro-familia lingüística a la cual perteneció, la Bantú. Mandela, al igual que otros tantos valientes líderes y lideresas africanos que se enfrentaron al colonialismo y neocolonialismo occidental que aún mantiene sus tentáculos explotadores y dominación ideológica en África, heredó la filosofía más antigua del mundo: el MUNTÚ, la cual por vía de sus creadores, el pueblo BANTÚ, tiende un puente con la ancestralidad de los negros esclavizados y sus descendientes, pobladores de gran parte de la costa caribe de Abia Yala/América. Tata Madiba, nació en Mvezo y luego vivió en Qunu, en el Bantustan de Transkei (más allá del río Kei), en la actualidad provincia oriental del Cabo, por lo tanto, desde pequeño se vio rodeado por una de las principales formas en que se concretó el Apartheid, la segregación mediante el confinamiento por homogenidad etnica en territorios específicos. Rolihlahla, hace parte del grupo lingüístico Xhosa, uno de los 400 perteneciente a la macro familia BANTÚ, la más grande de África y a la cual también pertenecen el Swahalí, Shona y Zulú, siendo aquel parte de los 11 idiomas oficiales que se hablan en Sudáfrica, con el 18% de 193 personas que lo utilizan. Precisamente, los críticos al régimen del Apartheid, denominaron BANTUSTAN a las áreas geográficas a donde fueron reducidos, para mantener viva la ancestralidad BANTÚ y protesta al nombre oficial, “reservas tribales”, denominación discriminatoria y peyorativa en contraposición a los Homeland de la reducida población blanca ostentadora del poder. Se está diciendo que los Bantúes, por efecto de la imposición del sistema colonial, fueron perdiendo la soberanía que tenían, la cual tuvo sus mayores momentos de apogeo antes que la esclavización desarraigara hacia América a gran parte de la población de los pueblos del Congo, Angola, Zaire, Gabón, Guinea y otros del centro y sur este africano. Hacemos referencia a millones de seres humanos que a lo largo de poco más de 400 años, al ser objeto de la venta y triangulación comercial incluyendo a los esclavizados, se convirtieron en la principal causa de acumulación originaria del Capitalismo. Por esta razón, los afro-abiayalenses residentes en el Caribe colombiano, estamos más que emparentados con este miembro de la familia Mandela, quien ha sido continuador en esa parte de África de la larga tradición libertaria anticolonial y antiimperialista representada en ese continente por Abdel Nasser en Egipto con el Panarabismo; Kwame Nkrumah en Ghana con el Panafricanismo; Leopold Séngar Senghor en Senegal; Frantz Fanon- de Martinica- apoyando la liberación de Argelia; Agostino Neto en Angola; Amilcar Cabral en Mozambique; Patricio Lumumba en el Congo; Michael Kayoya en Rwanda; Julius Nyerere en Tanzania; Sékou Touré, entre otros dirigentes. De ellos, faltó Stephen Bantú Biko, quien desde 1948, cuando se estableció el Apartheid, contribuyó junto con Mandela a enfrentarlo, falleciendo hacia 1977 cuando apenas contaba con 30 años, producto de daños cerebrales provocada por golpes recibidos en una indagatoria. Biko creador del Movimiento Conciencia Negra y la Convención de Pueblos Negros, en condición de integrante de la Organización de Estudiantes Sudafricanos, estuvo en el centro de uno de los acontecimientos más sangrientos del Apartheid. No en vanó ofrendó su vida, porque a partir de la amistad efectuada con el periodista inglés, Donald Woods, logró atraer la atención del mundo acerca de las 194 condiciones en que murió, cuestión de la cual se encargó el reportero e inspiró a ese inglés para que produjera el libro Biko y la película “Grito de Libertad”. Infiérase entonces que los bantús, uno de los dos grandes grupos junto con los pueblos Yorubas, de los cuales provienen los afro-cariabiayalenses, se han destacado por la resistencia al constreñimiento de la libertad, condición de respeto al ser humano que a su vez tiene por soporte la cosmovisión Muntú, la cual según Manuel Zapata Olivella en La Rebelión de los Genes “va dirigida a la enseñanza de los principios elementales de sobrevivencia y convivencia entre los hombres y la naturaleza”. Esta peculiar forma de relacionarse con el mundo, tiene por fundamento principal la comprensión de las sociedades originarias o primitivas, según la cual todo está conectado y funciona como un todo armónico. Por ello, no solo el pueblo Bantú, sino otros más cercanos al inicio de la historia de humanidad, curiosamente se autodenominan de manera similar: En el caso de los Bantúes, la persona humana, la gente o simplemente la gente. En la India, existe el Ahimsa que equivale casi a lo mismo, mientras en Abia Yala, se encuentra el Ayní. Esa armonía entre todo lo existente, para el Bantú implica mucha más cohesión social, puesto que crearon la categoría UBUNTU, para designar SER EN EL MUNDO, SER CON EL OTRO, significación que entre un sector del movimiento afrocolombiano se traduce SOY PORQUE SOMOS. La filosofía Muntú, que puede identificarse muy bien en Mandela mediante la férrea voluntad para mantener la orientación política y reorientar la conducción de sus propósitos de cambio cuestionando toda forma de discriminación y dominación, llamado persistentemente a la convivencia de grupos diversos y en medio de toda forma de agresión, le llega al líder sudafricano que acaba de fallecer, por vía de sus antecesores bantúes, los cuales al decir de Zapata Olivella, son “herederos de las primeras culturas que habitaron, ya en épocas históricas, el continente africano (…) por haber sido África la cuna de la humanidad, es de presumir que preservaban las más antiguas experiencias sobre la vida, la muerte, la enfermedad, la familia, las concepciones filosóficas del universo, los dioses, los ancestros, las herramientas y el medio ambiente”. 195 Lo anterior tiene mayor sentido al recordar que los Bantúes posibilitaron el paso de la edad de piedra a la de los metales en esa región del mundo, mientras que la consolidación de su filosofía no debe parecer nada extraño, puesto que en la actual República Democrática del Congo, de acuerdo con los aportes de Eugenio Nkogo Ondó en Síntesis sistemática de filosofía africana, se encontró EL HUESO DE ISHANGO, en el cual pueden apreciarse la primera evidencia de actividad pensante y de abstracción en África subsahariana, mediante el empleo de un sistema numérico con base en 2 y en 10. Vale resaltar la conexión entre Mandela, los Bantúes y la filosofía Muntú, porque la misma bebe de las fuentes originales en donde se efectuó la evolución bio-psico-socio-cultural de la Humanidad, el sur este africano. Tal vez ahí radica la esencia que soporta y sirve para comprender la tenacidad e inteligencia del gran timonel de la convivencia que estamos recordando. Del pueblo Bantú, el Caribe colombiano recibió muchas influencias, pudiéndose rastrear las mismas en los Palenques que se crearon los cimarrones desde comienzos del siglo XVI, siendo el de San Basilio un caso emblemático, por la evidente influencia del portugués colonial en la lengua palenquera, así como la presencia de rituales funerarios como el Lumbalú, el cual reafirma el legado del mencionado pueblo centro y sur africano, puesto que el Muntú, en palabras de Manuel Zapata Olivella, “es una filosofía vitalista y existencialista, íntimamente sometida a los mandatos superiores y sagrados de los ancestros”. Otra de las tantas improntas Bantú entre la población negra caribeña, está representada por la Maribula, Sansa entre aquella cultura africana, instrumento musical que aún puede encontrarse en la región del Canal del Dique y las Montañas de María, consistente en una caja que le hace resonancia a unas placas metálicas. Queda entonces pendiente hacer honor a esa ancestralidad y hermandad, tanto para propiciar diálogos, tal como lo encargaron a los 16 años a Mandela, por lo cual fue ungido por los Xhosas como su “coordinador”, ello es, DALIBHUNGA, como para enrumbar los mismos hacia la Paz que apenas iniciamos a arañar. Agapito de Arco Coneo, artísticamente autollamado JORGE ARTEL, en alguna ocasión se refirió a la conexión existente entre los pueblos 196 africanos y los nuestros, aunque por la fijación yurubizante equivocó la identificación de la cultura de ese continente con la cual estamos más emparentados, verseando de esta forma: “En qué salto de sangre nos encontramos o en que canción Yoruba nos mecimos, tu y yo juntos, como hermanos”. Creo que Mandela y no antepongo el nombre anglófono Nelson porque ando desechando cualquier imposición extraña a la cultura original, de allí que el grupo al cual pertenecía le llamó Rolihlahla, es decir, el promotor de disturbios o el revoltoso, como eximio representante de la filosofía Muntú, tenía y anteponía a sus relaciones humanas, ya en plena madurez política, más el precepto conciliador, pero sin subvalorar su visión de mundo, su proyecto de vida fundamentado en sus raíces ancestrales, que la pugnacidad y animo pendenciero relacionado con la imagen y proyección social que tuvo hasta que el mismo proceso de cambio en que estaba inmerso, le llevó a colgar los guantes que en alguna ocasión se colocó en calidad de boxeador. Si Mandela se quitó los guantes del odio, luego de 27 años de estar encarcelado y haber resistido muchas adversidades, por qué no podemos intentarlo, en el movimiento afrocolombiano, para converger en una agenda común por la visibilización identitaria, la independencia política y la disminución de las desigualdades, más acentuadas por la discriminación racial y los prejuicios ideológicos; pero también, en el conjunto de la sociedad, donde debemos de manera inédita atrevernos a desafiar los obstáculos que permiten a unos pocos sacarle provecho a la guerra en detrimento del bienestar de las mayorías. Algunos podrían decir que el legado de Madiba no aplica a Colombia, por la inexistencia de repudiables y notorias formas de discriminación, segregación y en especial, en donde la minoría extranjera imponga aquellas a la población nativa mayoritaria. También es aceptable la opinión según la cual entre nosotros el conflicto armado interno no ha generado una conflagración nacional en donde gran parte de la población civil esté parcializada por uno u otro actor de la guerra. Otros, al tenor de la tradición solidaria, integral y convivencial de los Bantúes, podrían argüir que desconocemos el perdón y se nos hace difícil ofrecerlo por haber vivido en permanente conflicto y marginalidad. Es más, hasta pueden tomarse las diferencias entre los parientes de 197 Mandela para justificar las falencias en el impacto de sus enseñanzas. Pero independiente de esas interpretaciones, no queda duda que el más importante aporte de Mandela a la búsqueda de la suspensión de la contradicción entre la insurgencia y el Estado neoliberal, es la perseverancia en la fuerza del dialogo y la convivencia, aun entre diferentes, como herramienta para erradicar las violencias y sus causas. En ese sentido, la historia de Colombia es un caso paradigmático de la casi imposibilidad de entendimiento por parte de las principales fuerzas políticas y sociales. Por lo tanto, aún con tantos escepticismos y decepciones, constituimos una sociedad singular a la cual no le vendría mal ensayar los métodos de reconciliación y perdón empleados en otras latitudes, en donde la confrontación política se asentó abrupta y forzosamente sobre la excesiva restricción y el pisoteo de la cultura e identidad de la población local. La Escuela, que no lo ha efectuado, tiene la oportunidad para reinventarse, orientación que debe conducir a la formación de pensamiento sistémico, para poder comprender que nos debemos a la evolución o creación de una sola totalidad cuyas partes constitutivas no pueden funcionar por separado, siendo esto la base para solicitar respeto por la vida como valor máximo y con ello, por supuesto, se estará más cerca de la convivencia, la solidaridad, el perdón y la reconciliación que tanto necesitamos. 198 Venezuela: la necesidad de una revolución en la revolución Marcelo Colussi – Guatemala Cuando uno quiere hacer un cambio social tiene que tener claro qué modelo va a utilizar; porque sólo seguir administrando, aunque sea con espíritu patriótico y con honestidad, el modelo capitalista, eso es imposible. El modelo capitalista te termina tragando. Eso es como el diablo. No se puede ir a dar una misa en las cavernas del diablo, porque te traga. Nicolás Maduro, 2005 Según las Cuentas Nacionales, explicitadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), el PIB privado (el porcentaje de la actividad económica del país en manos directas del empresariado) corresponde al 71% del total (año 2010). En el año de 1999 el PIB privado era de 68%. Es decir que, a pesar de las nacionalizaciones, el PIB sigue siendo mayoritariamente privado, y comparado con países que nada tienen que ver con el comunismo –como Suecia, Francia e Italia, donde el PIB es mayoritariamente público (estatal)–, el estado venezolano no tiene en sus manos (salvo el petróleo) ningún resorte económico importante de la economía. Manuel Sutherland, 2013. Yo no soy un libertador. Los libertadores no existen. Son los pueblos quienes se liberan a sí mismos. Ernesto Che Guevara Unos años atrás, en el medio de la marea neoliberal que se expandía 199 triunfal por todo el mundo festejando la extinción del campo socialista europeo, apareció la figura de Hugo Chávez. Con todas las limitaciones del caso y los reparos que se le puedan haber abierto desde la izquierda, lo suyo significó una enorme cuota de esperanza. Luego de la larga noche que habían representado las sangrientas dictaduras que enlutaron toda Latinoamérica y los planes de capitalismo salvaje que le siguieron, la aparición de este militar nacionalista, confusamente antiimperialista con un discurso anticorrupción y con el ofrecimiento de un nuevo socialismo renovado, prometía mucho. A partir de su llegada al poder en Venezuela en el año 1998, mucha agua corrió bajo el puente. Quizá es muy prematuro hacer un balance del significado histórico de su actuación política de una década y media: para la derecha –vernácula e internacional– fue un demonio, un “castrocomunista” que volvió a atizar la por ella anatematizada y pretendidamente desaparecida lucha de clases. Para la izquierda, su obra nunca pasó de una práctica reformista y populista, alimentada más que generosamente por un capitalismo rentista basado en la monoproducción petrolera sin perspectiva de transformación revolucionaria. Lo cierto es que la escena política venezolana, pero también la latinoamericana e incluso la internacional, se vieron tocadas por la influencia de este carismático líder y el siempre impreciso –pero al mismo tiempo muy prometedor y cargado de esperanza– “socialismo del siglo XXI”. A principios de 2013 Hugo Chávez murió en la gloria. Su imagen en muy buena medida ya pasó a ser mítica, una verdadera leyenda. Denostado por la derecha, amado y endiosado por una amplia mayoría del pueblo venezolano, visto con simpatía por la izquierda siempre esperando su radicalización, no llegó a sufrir el desgaste del ejercicio del poder. Su muerte, un verdadero fenómeno mediático de significación global, lo dejó en la situación del comandante heroico del que, al menos de momento, la ausencia agiganta su figura más aún que su presencia. Sin dudas los casi 15 años al frente de ese singular proceso que se dio en llamar Revolución Bolivariana (una experiencia de “socialismo rentista” plagado de contradicciones así como de esperanzas) no son fáciles de analizar. ¿Qué dejó todo ello? Sin dudas: luces y sombras. No 200 fue una revolución socialista, al menos tal como históricamente se la concibió. Claramente fue un proceso que no se salió de los marcos capitalistas, pero al mismo tiempo generó una serie de cambios en la distribución de la riqueza nacional que ningún gobierno anterior, siempre capitalistas, había conseguido. La situación general de las clases populares venezolanas –por cierto, la mayoría de la población– mejoró sustantivamente. Visto en perspectiva política, el proceso tenía límites muy precisos: en tanto no se planteó como una transformación radical de las condiciones estructurales, de la tenencia de los medios productivos, no podía pasar de un planteo capitalista con rostro humano. En los tiempos de capitalismo despiadado que corren desde la caída del Muro de Berlín, ese planteo ya tiene sabor de avance social. Visto con objetividad, no pasó de reformismo. Pero las promesas de socialismo, más aún en el medio de la ola neoliberal que barrió el mundo, despertaron genuinas esperanzas. El tiempo fue pasando, con un Chávez de enorme habilidad política que podía jugar a aunar posiciones antitéticas en base a su monumental carisma, pero la revolución socialista, el preconizado nuevo “socialismo del siglo XXI”, nunca se profundizó. O si lo intentó (control obrero de algunas fábricas recuperadas, organización popular desde abajo), los marcos del Estado capitalista que siguió primando no permitieron su radicalización. Los planes redistributivos que implementó la administración bolivariana sin ningún lugar a dudas fueron una avanzada, pues los satisfactores básicos de la población mejoraron. No cabe ninguna duda que la renta petrolera llegó a muchísima más gente que con ningún gobierno anterior. Lo cual representa un paso importante; pero eso sólo no es socialismo. No hay que dejar de reconocer que, luego de años de un capitalismo salvaje que hizo retroceder conquistas sociales históricas (las ocho horas de trabajo, la sindicalización, las leyes de protección al trabajador, un Estado de bienestar para las grandes mayorías), el hecho de plantearse un talante popular desde una administración ya puede tener sabor a “socializante”. Por supuesto, para la derecha representó una molestia (quizá no llegó a peligro) el hecho de tener un presidente díscolo que hablara nuevamente de “antiimperialismo” y “socialismo”, términos que 201 habían salido de circulación luego de la extinción del campo socialista y el final de la Guerra Fría. Con Chávez hubo intentos de caminar hacia el socialismo, amagues, algunos avances interesantes; de todos modos, ni la gran propiedad se tocó ni la esperanza de poder popular efectivo se materializaron. Fue más el ruido que las nueces. Pero hubo cambios, por supuesto. Y muchos. Por eso la derecha protesta tanto. Es cierto que no se tocaron los resortes últimos del sistema, pero en un mundo neoliberal a ultranza pensar que los históricamente excluidos puedan tener mejoras, es ya un sacrilegio para el pensamiento conservador. Y en la Venezuela bolivariana, con Chávez a la cabeza, hubo mejoras importantes. De hecho, el nivel general de pobreza se redujo ostensiblemente en los años que se viene llevando a cabo este proceso: de un 70.8% que alcanzó en 1996 llegó en el 2012 a un 20%, la reducción más grande en América Latina detrás de Ecuador y una de las más grandes en el mundo, según reconociera una prestigiosa institución internacional como la CEPAL. Los logros sociales de la Revolución Bolivariana, sin dudas, están a la vista. “Ladran Sancho, señal que cabalgamos”, podría decirse sin temor a equivocarnos. ¿Por qué, entonces, abrir esta crítica y llamar a una revolución dentro de la revolución ahora? ¡Porque ello es imprescindible para que siga habiendo revolución! El proceso bolivariano hace tiempo que está empantanado. Por supuesto que, desaparecido el comandante, la continuidad de la revolución en curso se ha tornado más difícil. Eso no es culpa del actual mandatario, Nicolás Maduro. Pensar que los problemas que sufre actualmente el rico y esperanzador proceso abierto años atrás se debe a la debilidad o impericia del nuevo presidente sería un garrafal desatino. O más bien: ¡sería peligrosísimo!, pues ello reduciría una revolución socialista a una administración política, al carisma de quien está sentado en el sillón presidencial. Y la revolución socialista es infinitamente más que eso. Más aún: ¡no es eso! Pero justamente los problemas actuales que sufre el “chavismo” deben llevar a una profunda, necesaria, imprescindible autocrítica. ¿Por qué “chavismo”? ¿Por qué ese culto a la personalidad? ¿Y el verdadero poder popular? ¿Qué socialismo se está construyendo? Con las últimas elecciones presidenciales de abril, luego de la muerte de 202 Hugo Chávez, se abrían tres escenarios posibles: 1) triunfo de la derecha visceral con Henrique Capriles Radonski (con un presumible retroceso de todos los avances de la revolución), 2) triunfo del PSUV con Maduro a la cabeza y profundización de la construcción del socialismo (añorado por la izquierda, pero sin dudas lo más difícil de materializar) y 3) triunfo del “heredero” de Chávez con creciente control del proceso político por la derecha bolivariana, la llamada “boliburguesía” enquistada en el aparato estatal (burócratas nuevos ricos que hablan con un lenguaje chavista pero con clara ideología conservadora). Lamentablemente para la causa popular, el tercer escenario parece ser el que se va dando. Hace unos pocos años atrás Nicolás Maduro, siendo presidente de la Asamblea Nacional, decía: “Lo que nosotros hemos llamado "parlamentarismo social en la calle" no es otra cosa que el liderazgo social de lo que ahora se está viviendo en Venezuela. Es convertir la Asamblea Nacional –que es el órgano parlamentario del país– en un verdadero poder popular. Es decir: que no sea simplemente un Congreso de elites donde éstas deciden por el pueblo, donde sustituyen la voluntad popular, piensan y deciden por el pueblo, pero donde terminan articulándose con las elites del poder económico –nacional e internacional– para seguir manteniendo el status quo en materia de las leyes fundamentales que rigen la economía y la vida social de la nación. (…) El parlamentarismo de calle es un salto revolucionario en relación al parlamentarismo tradicional burgués basado en la democracia representativa. (…) ¿Qué puede sustituir a la vieja democracia colonial representativa y desgastada de los partidos políticos que existe en el continente? Pues una democracia popular, una democracia revolucionaria, participativa y protagónica, donde el pueblo, el ciudadano sea el principal actor.” Por supuesto escuchar algo así abre enormes esperanzas para el campo popular, para la posibilidad de un cambio revolucionario real. ¿Qué sucedió luego, o qué está sucediendo, que un siniestro personaje como José Sánchez Montiel, más conocido como Mazuco, asume como diputado en esa misma Asamblea Nacional ante la mirada atónita del pueblo, luego de una obvia decisión inconsulta y con algún arreglo bajo la mesa con la derecha recalcitrante? Mazuco, valga no olvidarlo, fue en el Estado Zulia –la tierra del ahora prófugo Manuel Rosales, ultraderechista apoyado por la CIA– el mejor alumno en el crimen y en el delito de Henry López Sisco, el más grande policía asesino 203 que tuvo Venezuela, quien se jactaba de haber asesinado personalmente a más de 200 revolucionarios y luchadores populares en los años que activó en la DISIP. Mazuco, no olvidarlo nunca: un convicto criminal acusado de las peores violaciones, sindicado como homicida, ladrón y narcotraficante: ¿cómo es que ahora pasa a ser diputado? ¿Y el poder popular, compañeros? ¿Y el “parlamentarismo de calle”? ¿Y cómo entender la detención del nacionalista vasco Asier Guridi Zaloña, quien tenía años en el país, el pasado 1° de septiembre a manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), con la colaboración de la Policía española y la Policía Judicial francesa, quienes operaron en el territorio nacional con beneplácito del gobierno violando la soberanía venezolana? ¿Era necesaria esa jugada política para congraciarse con alguien? ¿Qué aporta eso a la construcción del socialismo? En ese orden de ideas que nos deben llevar a la imprescindible y crucial autocrítica: ¿cómo entender el enorme peligro electoral en ciernes para el próximo 8 de diciembre, en las futuras elecciones municipales, donde muchos precandidatos bolivarianos a alcalde decidieron lanzarse por su cuenta luego que fueran omitidas las elecciones internas y decididos los candidatos de manera arbitraria por la jerarquía del Partido Socialista Unido de Venezuela –PSUV–? ¿Qué socialismo nuevo se está construyendo así? ¿Qué modelo de socialismo es el que está en juego entonces? Se podría llegar a decir que estos son aspectos puntuales, no relevantes, no definitorios de un proceso más amplio que es la Revolución Bolivariana en su conjunto. Pero no debe olvidarse que en la última elección presidencial, con toda la maquinaria electoral del PSUV y la apelación monotemática a la figura del extinto comandante, el candidato bolivariano venció por una mínima diferencia. Es cierto que la derecha actúa, y mucho, para conspirar contra el proceso en curso. Pero sin la autocrítica mínima e indispensable no puede haber socialismo. Como dijo Maduro algún tiempo atrás, sin “una democracia popular, una democracia revolucionaria, participativa y protagónica, donde el pueblo, el ciudadano sea el principal actor” inexorablemente no puede haber socialismo. Es por eso que aparecen esos tres epígrafes abriendo la presente reflexión: no se puede estar con dios y con el diablo al mismo 204 tiempo. O se es socialista, o se es capitalista. Aunque sea lapidario y pueda pasar por esquemático, es así. Capitalismo con rostro humano no deja de ser, antes que nada, capitalismo. Si hay un proceso real de transformación, no puede entronizarse la figura de nadie. Eso, no lo olvidemos, está más cerca de la religión que del ideal socialista. Sin negar la importancia de los grandes conductores en la historia –y Chávez lo fue, sin lugar a dudas– es hora de abrirse sanas autocríticas al respecto (por eso es más que pertinente la cita del Che Guevara). Es cierto que la derecha arremete feroz contra el proceso bolivariano. Pero ¡cuidado! Esa misma derecha tradicional está haciendo su gran festín económico y el gobierno revolucionario deja pasar. ¿O es cómplice? ¿Cómo entender el crecimiento imparable de la especulación parasitaria y del capital financiero? No caben dudas que mucho de las dificultades económicas actuales se deben a procesos de desestabilización arteramente concebidos. El desabastecimiento crónico de productos de primera necesidad (el papel higiénico como infamante símbolo), un dólar paralelo 6 o 7 veces más caro que el oficial o un proceso inflacionario que no cesa, hacen que el panorama actual se complique. Pero no debe dejarse de tener en cuenta que muchas medidas del gobierno no contribuyen al afianzamiento de cambios revolucionarios: las impopulares devaluaciones (que siempre, en lo fundamental, paga el pobrerío), la siempre omnipresente dependencia del petróleo (¿se puede hablar seriamente de un “socialismo petrolero-rentista” o eso es un desatino peligroso?), el escaso desarrollo industrial nacional que fuerza a importar cerca de un 50% de los alimentos, a lo que se suma, no como males menores sino, quizá, con mayor fuerza en la percepción de las grandes masas populares, una generalizada y abrumadora corrupción de muchos cuadros bolivarianos: ¿son un camino al socialismo? ¿Cuáles son los antídotos que se están poniendo a todo esto? Decretar una “Navidad temprana” a partir del 1° de noviembre (¿fomento del alocado consumismo navideño?, ¿festejo religioso en un gobierno que debería ser, como mínimo, laico?) o el lanzamiento de un cuestionable Viceministerio de la Suprema Felicidad (que sirvió, más que nada, a la burla por parte de la derecha), propiciar la entrada de un piloto venezolano a la Fórmula Uno Internacional, ¿son medidas socialistas? 205 Esto hace recordar a la propuesta, algunos años atrás, de una gobernadora chavista que ideó una Misión específica para dotar de implantes de pechos de silicona a las mujeres de escasos recursos, moción que no prosperó pero que deja ver el talante en juego: ¿vamos hacia el socialismo con pilotos de carrera, pechos siliconados y festejos de la Navidad? Nadie dijo que construir un nuevo modelo de sociedad fuera fácil. Tomar el poder –si se quiere: tomar la casa presidencial, para decirlo con una visión minimalista– es tremendamente difícil; pero mal o bien (así sea con un escaso margen de votos) eso sucedió en Venezuela. Pero tener la estructura del Estado capitalista no es, ni por cerca, tener el poder. Ahora bien: aquí empiezan los problemas. Cambiar una sociedad, transformar de cuajo algo para hacer surgir una cosa nueva, es infinitamente más que manejar una casa de gobierno. En muy buena medida, es revolucionar las cabezas, los modos de pensar, las actitudes seculares. “Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”, dijo con mucha razón Einstein. Lo que está sucediendo en Venezuela, aún con todos los errores y problemas propios del proceso en marcha, sigue siendo una esperanza abierta. Por eso mismo quienes seguimos apostando por transformaciones reales y no agachamos la cabeza, con o sin Chávez en la dirección seguimos viendo ahí una ventana de oportunidades. Y justamente por eso, porque vemos que se ese proceso cada vez más está secuestrado por un pensamiento reformista, socialdemócrata y burocrático, es que nos alarmamos por cómo van las cosas. Felizmente hay importantes sectores dentro del aparato de Estado, dentro del PSUV, en la ciudadanía, en la calle, en las comunidades, en la militancia comprometida, que ven estos peligros. Este escrito, hecho por un no-venezolano y desde fuera del país, quizá no pase de quedar en el olvido, sin ninguna consecuencia práctica real. Pero no hay peor lucha que la que no se hace. Es por eso que apoyo, llamo y me sumo a las propuestas de profundización real de la Revolución Bolivariana. Ello implica ir frontalmente contra la derecha endógena que se ha adueñado del proceso, denunciarla, aislarla, devolver la vitalidad perdida a la revolución, llamar a la movilización genuina de las masas venezolanas, recuperar la vitalidad transformadora que se fue tapando con medidas 206 populistas y reformistas. “Suprema felicidad” o “Navidad temprana” quizá no, por ambiguas, quizá risibles o cuestionables. Más modestamente: poder popular, control obrero y campesino de la producción, defensa real de la revolución con milicias populares. Es la única manera de mantener viva la esperanza. Lo demás, tiene sus días contados. 207