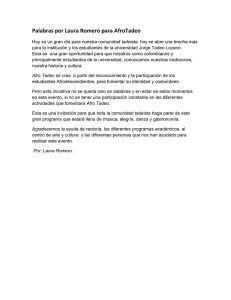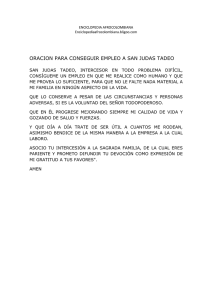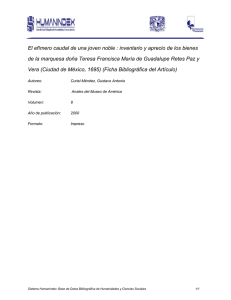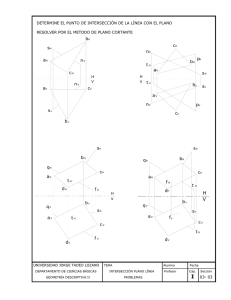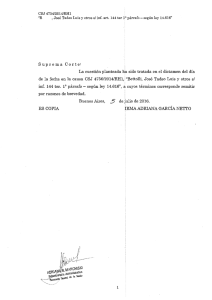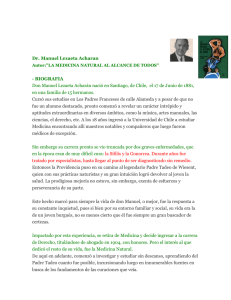Diego Corriente... - Biblioteca Virtual de Andalucía
Anuncio
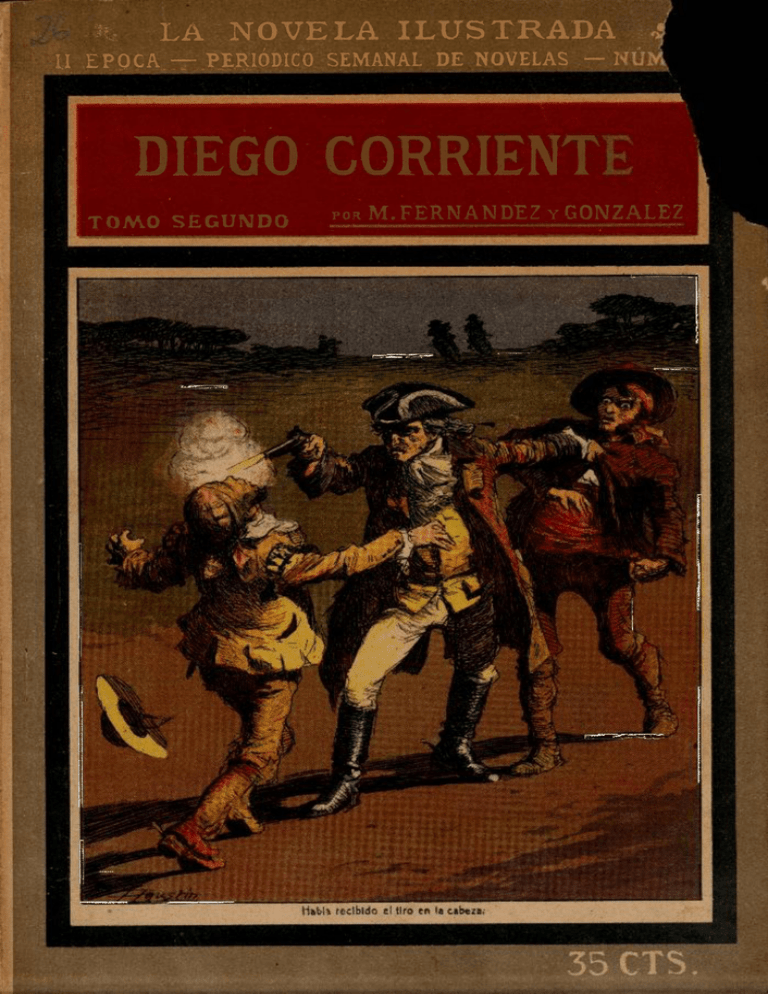
K
LA
NOVELA ILUSTRADA
II É P O C A — PERIÓDICO SEMANAL DE NOVELAS — I
ili
p
jLäß JL Mamá
I TI
I
^mJr
TOMO SEGUNDO
I if
I t%
lA
I
JL. m. JL V l l ^
Ili 1
X «
JL
POR M . F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z
DIEGO CORRIENTE
OBRAS PUBLICADAS POR LA NOVELA ILUSTRADA
] . — R e n a t a Mauperin, por J . y E . Goncourt.
ICentinela alerta! por Matilde Serao.
2. — L o s mil y un fantasmas, por A , D a m a s .
3 . — E l hijo d e la parroquia, por C. Dickeus.
4 . — C a r m e n , p o r Próspero Merimée, y Corazón d e torero, por Teófilo Gautier.
6 . — H é r c u l e s el atrevido, por A . D u m a s .
6 . — E l doctor R a m e a u . por J o r g e Ohnet.
7 — H u m o , por I v á n Turguenef.
8. — E l pescador d e Islandia, por Pierre Loti.
9 . — R a f f l e s el elegante, por E . W. Hornung.
1 0 . — L a Bavelli, por G. Agustín T a i e r r y .
1 3 . — A m o r d e española, por J . R . d'Aureville.
16.—
F u e r t e como la muerte, p o r G. Maupassant.
1 6 . — L a d a m a vestida d e blanco, por W. Collins.
17.—Crimen y castigo, por F . D o s t o y e w s k y .
18.—
Miss Mefistófeles. por Fergus H u m e .
1 9 . — E l sombrero del cura Cirilo, por E . MarchL
2 0 . — T i e m p o s difíciles, por Carlos Dickens.
2 2 . — L a s a g u a s del monto Oriol, por Guy d e M a u p a s s a n t .
2 3 . — E l hombre del antifa» negro, por E . W. B o r a u n g .
24. —Venganza corsa, por Próspero Merimée.
26. — P a d r e y fiscal, por Francisco Ooppé.
2 6 . — E l ilustre Cantasirena, por G. R o v e t t a .
2 7 . — E l ladrón nocturno, por E . W. Hornung.
2 8 . — E l idolo d e los ojos verdes, p o r P . Brehner.
3 0 . — L o s buscadores d e oro, por E . Conséjense.
31 . — L a bohemia, por E n r i q u e Murgerl
* 3 3 . — L a peña del muerto, porQuiller Couck.
3 4 " — L o s caballeros del bosque, por J o r g e S a n d .
167 al 169.—El hijo d e Artagnan, p o r Paul d e F e r a l ; tres
tomos.
170 al 1 7 2 . — L a señorita d e Monteoríato, por Cario» Solo;
tres tomos
1T3.—El oro sangriento y
174.—Flor d e alegría, por Daniel Lesueur.
176 y 176.—Novelas ejemplares, por Cervantes; do» tomoa.
177.—Eugenia Grandet; L o s a v a r o s d e provincia», por
H- B a l z a c .
2 0 t . — E l g r a n tacaño, por Francisco d e Quevedo.
COLECCIÓN CONAN DOYLE
11.—Sable en m a n o .
12.—Al galope.
1 4 . — L a bandera verde.
2 1 . — L a tragedia del K o r o s k o .
2 9 . — E l millón d e la heredera.
3 2 . — E l vendedor d e oadáveres.
43.—El robo del diamanto azul.
COLECCIÓN VÍCTOR HUGO
36.—Bug-Jargal.
36.—Han de Islandia.
3 7 . — E l noventa y tres.
3 8 . — E l hombre que ríe; dos t o m o s .
3 9 . — L o s trabajadores del m a r .
4 0 . — N u e s t r a Señora d e París.
41 y 4 2 . — L o s miserables; do» tomos.
COLECCIÓN T0LST0I
44.—Resurrección.
4 6 . — L a guerra y l a p a z .
[ 4 6 . — L a S o n a t a de K r e u t s e r .
47 y 48.—Ana Karenine; do» t o m o s . ;
COLECCIÓN ROCAMBOLA POR P0NS0I DU
TERRAIL
77.—La hereneia d e los doce millón»».
7 8 . — E l tonel d e l muerto.
79.—El Club d e los Veinticuatro.
80.—El Rival d e Bacearat.
8 1 . — L a estocada d e lo» cien luisa».
* 2 . — E i juramento d a l a gitana.
8 3 . — L a s dos Condonas.
84. — Ei triunfo del tnal.
S5.—Rooambole tiene miedo.
86. —El espectro de la guillotina.
87.—Los caballero» dol Claro de L u n a .
88 — L a sombra du Diana.
89.—Ei pacto do la* tros mujeres.
90. - E l t o m b r e de los gafas azules.
94.—El número ciento diez y siete.
9 5 . — L a cárcel de mujeres.
96.—Los lobos de U nieve.
9 7 — E l telegrama falso.
9 8 . — L a s garras dt> color de r o s a .
9 9 . — L a taberna dt> U muerte.
100-—El fantasma de las cadenas.
101.—Las canteras del crimen.
102.—El cadáver d e cera.
1 0 3 . — L a viuda d e Ion tres maridos.
104.—Las fieras de la selva.
105 — E l barril de pólvora.
106.—Los tres verdugos.
Iü7.—El molino sin a g u a .
108.—El plan del hombre g r i s .
109.—El cementerio «le los ajusticiados.
110.—Una cita d e a m o r .
111.—Los dos detectives.
112. —El reo de muerte.
113.—
La cuerda del ahorcado.
1 1 4 . — L a niña m u d a .
1 1 5 — E l secreto de la cartera.
116.—La casa de huí rosas.
117.—Los papeles del asesino.
118.—El rapto d e una muerta.
119.—El hilo rojo.
*
COLECCIÓN DL- MAS
49 y 6 0 . — L o s tres mosqueteros; dos tomo».
51 á 53.— Veinte arios después; tres tomoa.
54 á 59.—El vizconde d e Bragelonne; seis tomos.
60 i 6 3 — E l Condn d e Montecristo; cuatro tomo».
64 y 66.—Ascanio; do» tomos.
66 a 6 8 , — L a s dos Dianas; tres tomoa.
|
69 y 70.—El paje del Duque de S a b o y a ; do» tomo».
7 1 . - E l Horóscopo.
*
7i y 73.—La reina Margarita; dos t o m o s .
74 á 7 6 . — L a d a m a d e Monsereau; tres tomoa.
91 4 9 3 . — L o s cimienta y cinco; tre» tomoa.
120 á 125.—Memorias d e un médico; seis tomo*.
126 á 129.—El collar de la reina; cuatro tomo».
148 á 160.—Ángel l'itou; tres t o m o s .
161 á 158.—La Condesa de Charny; ocho tornea.
165 y 166.—El Oaballerode Casa Roja; do» tomo».
178 á 1 8 0 . — L o s compañero» de J e h ú ; tres t o m o » .
186 á 196.—Los Moldéanos de París; once tomo».
197 á 199.—Las lobas de Macbecul; tres tomos.
1
V
136
139
ORTEGA\t
PRIAS
á 138.—El Tribunal d é l a sangre; tre» tomoa.
á 1 4 7 . — E l siglo de las tinieblas; nueve tomos.
MAYNE REÍD
1 6 9 . — L a venganza de 1A marillo.
160.—El bosque sumergido.
161.—El barco
162.—Lo» náufrago» de la Pandora.
163.—Las dos hija* del bosque.
164,—Mano Roja,.
181.—Los ballenero».
182 y 183.—El pal*ilón d e socorro; do» tomo».
184 y 185.—La oriolla de J a m a i c a ; do» tomoa.
negrero.
FERNANDEZ Y GONZÁLEZ
200 á 203.—Don J « a n Tenorio; cuatro tomo».
204 á 2 0 8 . — L a maldición d e Dio»; cinco tomo».
210.—Diego Corrienre.
DIEGO
CORRIENTE
POR
MANUEL FERNANDEZ Y GONZALEZ
TOMO
SEGUNDO
LA NOVELA ILUSTRADA
Director Literario: Vicente Blasco Íbañez.
Oficinas: Mesonero Romanos, 42.
•Mí «Ali UH)
Imp. de A. Marzo.-S. Hermenegildo, 'Ù dundo/»
DIEGO CORRIENTE
POR
MANUEL FERNANDEZ Y GONZALEZ
i
'
1
En tal estado estaban las cosas cuando el
Tichón volvió al aduar y anunció que la niña
había sido robada por gente de la buena vida,
y que se la había llevado uno á caballo, á quien
•ei Pichón no había podido conocer.
Doña Isabel se desmayó.
Don Tadeo blasfemó; tfero siempre activo, llamó
á Cohete, que en vez de ponerse en salvo en el
extranjero con sus mil onzas y su Lola, formaba
parte de los caballistas mandados por el Pichón
cuando no los mandaba en persona para alguna
ardua empresa Joselito el Nene.
—¡ Cohete!—le dijo don Tadeo con aquella su
voz de trueno, que no viéudole cuando hablaba
podía suponérsele salía del cuerpo de un gigante: á ver si corremos, si nos extendemos,
si vamos tocando en todos puntos donde hay
muchachos, corriendo la voz, que llegue hasta
los picaros de Sevilla, que se desplegue toda
nuestra policía, que carguen esas «gachís» con
las cestas, y esos «chavos» con su hierro, y
que se metan en la ciudad, que se averigüe
que se inquiera donde ha ido á parar, dentro
ó fuera de Sevilla á la redonda, una niña que
ha sido robada esta noche del corlijo del Reloj.
Este encargo de don Tadeo revelaba toda una
organización de bandidos, una de esas organizaciones incontrastables que aun existen y que
burlan la ley, no dejando en poder de ella más
que sus miembros inferiores, sus miembros más
groseros, su cama de verdugo y su alimenta de
presidio, por decirlo así.
El Pichón recibió el encargo de quedarse con
los otros ocho caballistas guardando á doña
Isabel.
Lola, que era la joven que acompañaba y servía á d,oña Isabel, se puso á arreglar el equipaje,
por si era necesario escapar.
En un momento, todo el aduar hirvió, se agitó,
s e extendió, marchó hacia Sevilla y hacia los
pueblos circunvecinos.
Ellos, con las tijeras de esquilar y el acial
ó el herraje.
Ellas, con los cordones de pelo, los escapularios, los amuletos de cuerno de ciervo ó las
cestas de mimbre, y sus hijos pequeños, cobrizos,
curtidos sobre la cadera.
No quedaron en el aduar tfe la gente «fla-
menca» más que los viejos, los gatos, los perros y las caballerías.
Don Tadeo se había armado y había montado
en su jaca pía.
Un muchachuelo gitano como de catorce años,
convertido en su escudero, trotaba delante de la
jaca y fuera de camino.
El punto que había indicado don Tadeo para
que si averiguaban algo los exploradores, especialmente los de la ciudad, fuesen á contárselo,
había sido cabalmente la arboleda cercana al
ventorrillo donde se había entrado á beber y
á almorzar Correhuela.
Don Tadeo desde su escondite, había visto
cómo Correhuela repartía el oro entre los dos
cujones de la alforja, dejando la mitad de él
en el saco, y poniendo la otra mitad en el
pañuelo de la cabeza.
Don Tadeo, cuando se hubo metido en el ventorrillo Correhuela, silbó como una culebra.
A aquel silbido asomó por entre la espesura,
arrastrándose, la aguda, la picaresca cabeza del
gitanillo que había acompañado á don Tadeo,
y que no cesó de arrastrarse hasta que estuvo
junto á él.
—¿Has visto, Castañuelas?—preguntó al muchacho.
—¡Y vaya si he visto!—contesíó Castañuelas, á
quien le relucían los ojos—: he visto á un
hombre que sacaba de las alforjas un saco con
mucho dinero, y que repartía aquel dinero en el
pañuelo de la cabeza, que se quitó, y echó más
dinero, que sacó de los bolsillos.
—Castañuelas, ¿te atreves tú á quitarle á ese
hombre ese dinero sin que lo sienta.
—¡Vaya si me atrevo! ha dejado su caballo
atado á la parra y la parra está á media legua
de la p t e r t a del ventorrillo.
—Anda, hijo, anda; y mira, échale piedras
en el talego y en el pañuelo cuando - le hayas
quitado el dinero, á fin de que si suspende las
alforjas no eche de menos el peso.
Castañuelas se escurrió, arrastrándose como
había llegado, desapareció, y don Tadeo sacó
un gran reloj semiesférico para contar los minutos que el gitanillo invertía en la operación,
y apreciar por la rapidez y la limpieza con que
ejecutase sus buenas cualidades de tomador d<9
lo ajeno.
|
MANUEL
G
FERNÁNDEZ
Había entre el lugar donde estaba emboscado #on l a d e o y el ventorrillo donde se había
metido Correhuela, ¿ma rambla estrecha, una especie de barranquillo arenoso, por *n medio del
cual corría un caminejó.
Al otro lado de este barranquillo había álamos
negros, maleza y un cañizar espeso á causa de
la frescura que establecía en el terreno un arroyo que pasaba por el barranco, ciñéndose al
lado del ventorrillo.
El camino más corto para llegar al caballo,
«ra como siempre para trasladarse de un punte
á otro, la línea recta.
Pero como los ladrones no conocen la rectitud, Castañuelas tomó la línea curva, y excesivamente desarrollada, porque costeó el barranquillo, encubiéndose con los árboles, le cortó
por un recodo, tomó la espalda de la otra arboleda, ganó la parte posterior del ventorrillo,
y apareció, sacando por su esquina la nariz y vfl
©jo, y observando con un rápido golpe de vista
si la situación estaba despejada.
Don Tadeo consultó el reloj: sólo habían pasado tres minutos desde que Castañuelas se había
separado de él hasta que aparecieron su nariz
y su ojo por la esquina del ventorrillo.
Castañuelas, para ejecutar con limpieza su operación, remontando el barranquillo hasta cruzarle por un I ugar que no podía ser visto desdo
el ventorrillo, había corrido unos ochocientos
pasos, lo que demuestra que nuestro aprendiz
era un ladrón casi eléctrico.
ti
\
i
'
:
Visto que en la rasante que sin entender una
palabra d e geometría había tirado Castañuelas
no se veía otro ser viviente que el caballo,
asomó más la gaita, extendió una pierna, luego
otra, se puso en dos compases junto al jaco,
metió la mano en un cujón de la alforja, la sacó,
despidióse como disparado por una escopeta del
caballo, desapareciendo detrás del ventorrillo, y
á los dos segundos volvió á aparecer trayendo
una piedra de regulares dimensiones, que puso en
el cujón de donde había sacado el talego.
Luego pasó por bajo de la barriga del caballo, volvió á repasar, llevando el pañuelo cargado de oro, y á poco apareció con otra piedra,
pasó bajo el vientre del animal, repasó, ganó la
esquina del ventorrillo, y desapareció definitivamente.
—Bien, muy bien—dijo don Tadeo—; este muchacho promete y es necesario ponerle en carrera.
A los cinco minutos estaba junto á don Tadeo,
sin sobrealiento, sin sobrescitación, como si nada
hubiera hecho Castañuelas, trayendo en una mano
el talego, y en la otra el pañuelo, que eran
bastante pesados.
En toda la operación, desde que se separó
de don Tadeo, no había invertido más que trece minutos.
Y
GONZÁLEZ
Don Tadeo sabía que al hombre, y especialmente al hombro ladrón, le .estimula y' le afina'
la recompensa de HU trabajo.
Sin recurrir, pues, ni al talego ni .al pañuelo,
sacó del bolsillo de su chupa dos onzas, y las
dio á /Castañuelas, y le dijo:
—Toma, para que empieces á hacerte hombre.
Castañuelas metióse las dos onzas en la boca>
y las dividió en los dos costados de ella, como
las monas, que depositan lo que se les d a en BUS
buches, que eran los únicos bolsillos que tenía
Castañuelas.
Así era capaz de llevar las dos onzas toda' su
vida, comiendo, bebiendo y durmiendo con ellass
—Anda, pon en la maleta de la Corza ese
dinero, y vuelve á ponerte en acecho, le dijo
don Tadeo.
Castañuelas fuó al lugar donde estaba atada
la jaca de don 'J'adeo, y aunque la maleta tenía
atada la cadena, encontró medio para introducir
en la maleta por las aberturas y sin gran violencia el talego y el pañuelo.
Después se fué ;\ emboscar donde estaba antes,
se tendió en tierra, sacó las dos onzas de la
boca y se puso á hacer con ellas juegos mala
bares.
i
Don Tadeo seguía observando.
Entretanto, bien ajeno de lo que le acontecía,,
ó mejor dicho, de lo que le quitaban, Correhuela
almorzaba opíparamente.
Su almuerzo S P componía de los siguiente»
platos:
De un chorizo, con el cual se calumniaba á
Extremadura, de dos tajadas de bacalao frito,
sabía Dios cuando, y de dos huevos duros, que
eran casi pollos «non natos».
Devoraba al mismo tiempo una tolera morena,
es decir, un pan de forma prolongada y corteza
lustrosa y á cfulo bocado se echaba al cuerpo un
gran trago de un enorme jarro de vino que le
había servido el ventorrillero.
Este, sentado en el suelo, extendidas las piernas, recostado en la pared, teniendo entre sus
muslos un gallo inglés, se ocupaba en hacerle
con una navajilla los espolones.
Cuando los espolones estuvieron hechos, le
chupó la cabeza y después cierta parte contraria
que no queremos nombrar, como hace todo buen
gallero, le puso vaina en los espolones, después
de haberlos examinado prolijamente, le metió en
su jaula y le echo trigo: por de contado que antes
de que llegara Correhuela había afeitado de medio
cuerpo abajo ul gallo.
¡
El guerrero bípedo y plume estaba ya corriente
para entrar en liza l otro día, que'era domingo,
en el reñidero de gallos del barrio de San Bernardo.
Al acabar esta operación el del ventorrillo,
concluyó su almuerzo Correhuela, que tan disa
DIEGO CORRIENTE
traído estaba pensando en el dineral que tenía,
y en el cortijo que iba á comprar, y en, »el más
dinero que podía sacar á causa de la niña
si se ingeniaba, que no hubiera podido dar razón
de si había estado allí ó no había .estado el
ventorrillero, ni de lo que había hecho.
Levantóse, pues, concluido el almuerzo, porque le tardaba el llegar al cortijo, y sólo .por la
imperiosa hambre que le aquejaba se había detenido, y como no tuviera más dinero que el que
llevaba en las alforjas, dijo al del ventorrillo:
—¿Y tendrás tú cambio de una onza?
—¡Hombre!—dijo el del ventorrillo, que tenía
mala «ara y á más parecía un tunante muy
largo—: muy recio resuellas tú dándonos una bofetada de onzas; pero, en fin, si la onza es
buena, ya rebuscaremos L>s rinconcülos, y puede
ser que encontremos cambio.
—¿Que si es buena la onza?... vaya si es
b u e n a : ¡mira tú no le sobre algún grano!...
porque es de aquellas mejicanas de los dos mundos, que .da alegría verlas.
—-Ea, pues venga, ,á ver -si se nos alegran
los ojos—contestó el -del ventorrillo.
Correhuela salió, se fué á su caballo, y metió
la mano en uno de los cujones, pero la retiró como
si se hubiera quemado.
En vez del pañuelo lleno de oro, había tropezado con una reverenda lágrima de San Pedro,
como del tamaño de u n melón.
Le dio un sudor y un trasudor, y se le
nublaron los o)oe.
—»Echó mano al otro cujón, y se encontró con
otro cuerpo extraño y duro.
Entonces, obedeciendo á una sospecha súbita •
que para él 'fué una certeza, se/ metió en el ventorrillo, cerrando los puños, pálido, descompuesto, echando fuego por los ojos, y dijo al ventorrillero :
—¡Pillo! tú me has robado.
—¡Qué es eso!...—exclamó el ventorrillero—
¡pues ya te veo!... lo que tú quieres es irte
sin pagarme el gasto: ¡ suelta una prenda!
Y le echó mano al cuello de la chaqueta
y empezó á tirar de ella.
—Dame las mil onzas que me has robado,
ladrón—gritó Correhuela.
Y echó mano á la garganta del ventorrillero
con tal fuerza, que éste no gritó, sino que empezó
á dar graznidos desesperados.
Entonces se vio aparecer por una puerta del
interior una mujer alta, seca, curtida, desgreñada,
una especie de india brava, que al ver al suyo
en tal apuro y que por momentos le ahoga b$
volvió en torno una mirada desesperada buscando
un arma, encontró e l cuchillo con que había
partido el pan Correhuela, le cogió, y le dio
con él tal puñalada por el costado, que le partió
el corazón.
Correhuela dio un bramido, aflojó los dedos,
y cada uno de los dos cayó por su lado, medio
7
asfixiado el ventorrillero, muerto Correhuela, arrojando de la herida un surtidor de 3angre.
La mujer no se detuvo y se fué á la puerta del ventorrillo; pero al ir á cerrarla, vio
la grupa del caballo de Correhuela, salió, le
desató de la parra, miró si á lo largo del barranco se veía alguien^ víó que ¿no, -metió el
caballo dentro, cerró la puerta, y cogiendo vinagre, le hizo respirar á su marido, que se reanimó, se incorporó, y tentándose a l cuello, dijo:
—¡ Por «un divel!» que a poco más ;me cierra
el :pasapán, y buenas ^noches: ¡qué bruto y qué
picaro! ¿pues no quería irse sin pagar, y 'decía
que le ihabía robado yo?... ¡¡Pero, Jesús m í o !
¿qué es Jo que tú has hecho, Celedonia?... ¡ Ay
qué perdición! ¡ledia matado!
! —*P¡ues no, que dejaría que él t e matara á
tí, ¿te parece bien ? y (que yo ;me .quedara perdida
y sin marido... ¡pues y a !
—¿Y" si me ahorcan, maldita?
—He modo y maaera—dijo la Celedonia—, que
eso está por ver, Pancho; ] m¿ra tú >si la tierra; es
grande para mudarse 'de aquí £ otra parte, si
estarse aquí no tiene cuanta!... y j>err último,
que ya te iba el pescuezo, porque si yo no le
doy te ahoga; y s-i te abarcan, vio que tarden' en
ahorcarte eso hemos ganado, y con «jonjabar»
al escribano y con que salga claro que yo
maté en defensa .ttoya, ¡todo puede ser que vayas algún «añejiq» á presidio; 'vpero ya te he dicho
que eso ¿no s e . h a visto ;to<tav.íia, y que se puede
buscar remedio y salir ganando.
I—¿-¥
rameáio :hay aquí?
—r¿¡El ¿qué?... mira: agasra el mueuto por la
cabeza, que yo le agarrare ¡por los pies, y con
'él al estiércol, y allí le tapamos.
—:¿Y'la sangre?
—¿•PUES para qué yo tengo el a g u a del pozo
y hi ••tierra del corral y ia6 ¡manos que ©ios me
dio?... ¡qué ¡hombres estos, «pie per todo se
apuran, s e ñ o r ! Vamos, amda, iy «no te estés ahí
como los santos de Francia, sin menearte y con
los ojos claros y sin vista.
Pancho asió maquinalmente el cadáver por la
cabeza, cogióle por los pies la Celedonia, le llevaron al corral, en un' gran montón 'de estiércol
qué en él había le eehar<wi, y con el horcate
le echó encima estiércol Pancho.
Luego del pozo «acó la 'Celedonia un cubo
de agua, y dijo á s u marido:
—Mina: illév'ate él caballo á la espesura y átale
allí, que por la -espesura no ^pasa nadie, y no» es
bueno tener en la casa cosa que pueda ser
•conocida, q&¡(i si á la noche el ca hallo está allí, te
4o Hevas bonitamente á Sevilla á e á s a del compadre Parches, que lo «puliiá», y si se lo llevan, cruz y luz, un cuidado menos. Cuando te
vengas, ya tengo yo limpio el ventorrillo.
Pancho sacó el caballo, io metió entre el
carrizal y lo ató, visto lo cual se 1« alegraron
los ojos á Castañuelas, de tal manera, que no
parecía sino que se le bailaba el alma.
mué
8
MANUEL
FERNÁNDEZ
Y no era que el caballo valiese gran cosa,
sino que una caballería para un gitano es lo
que para un gato un ratón.
—¡Diablo!—dijo don Tadeo—: paréceme que ha
sucedido algo serio en el ventorrillo: allá veremos.
<
Pancho volvió, empujó la puerta del ventorrillo, entró y volvió á cerrar.
Don Tadeo se encontró con Castañuelas al
lado.
—Dígame su merced—le dijo el muchacho—
¿le hago yo mucha falta á su merced?
—¿Por qué eso?—respondió don Tadeo.
—Mire su merced: allí han dejado un jamelgo
con albardilla, que bien se puede sacar por
todo quince doblones, y ya ve su merced que eso
no es de perder, y si su merced me da licencia
á mí, ¡vaya!... el caballo me lo llevo yo al aduar
en diez minutos, y en otros diez minutos estoy
aquí para lo que su merced mande.
—Pues anda, hijo, anda—dijo don Tadeo—,
que me parece bien lo que me has dicho; pero
mira, llévatelo por buen sitio, no vayas á tener
un mal tropiezo.
—¡Si me querrá á mí decir su merced por
dónde me lo he de llevar!... por el aire nos
vamos á ir el jaco y yo.
(
—Pues picando, y listos, y aquí al momento—dijo don Tadeo.
El muchacho dio una zapateta, luego produjo
un chasquido lingual semejante al chasquido de
una tralla, y escapó, dio una vuelta semejante
á la que había dado para «afanar» el dinero,
llegó al caballo, le desató, le quitó á las alforjas
las dos piedras para aliviarle el peso, le recogió
los estribos de manera que pudiesen servirle,
le sacó de la espesura, montó en él, y con él
salió á ¿escape, firme y con una posición magnífica, como la del jinete más consumado.
Entretanto, la Celedonia arrojaba agua y más
agua al suelo del ventorrillo, que era terrizo, hizo
desaparecer completamente la sangre, y luego
echó tierra y la barrió, volvió á echar de nuevo
tierra y á barrerla, y por último quedó el suelo
únicamente húmedo y como si se hubiera regado,
lo que no debía extrañar á nadie "porque hacía
mucho calor.
—¿Lo ves?—dijo la Celedonia abriendo la puerta cuando todo estuvo concluido—¿qué ha sucedido aquí? n a d a ; esta noche enterramos al muerto
bien hondo debajo del estiércol, la ropa, que no
es mala, te la arreglo yo, se vende el caballo,
y ya ves tú si salen bien pagos los cuatro huevos,
las dos tajadas de bacalao,, el chorizo, el pan
y el vino que se ha comido ese. Mira: ¿por. qué
no vas á ver si el caballo puede estar mejor
Y
GONZÁLEZ
en otra parte, ó ni vendría bien que te lo llevases
al cortijillo de Costuras, que se calla lo mismo
que un difunto y no pregunta nada?! y sobre todo
que ahora piense» que no es bueno tener cerca
el cuerpo del delito, como decía aquel escribano don Lino, que te tuvo preso seis meses
hasta que se le aflojó la mosca.
—Me parece bien, mujer—dijo Pancho—; allá
voy.
Y tentándose la garganta, que le dolía demasiado, salió y se fué adonde había atado el
caballo.
Y como no lo encontrase, exclamó:
—Pues señor, parece cosa de brujería, y casi
casi estoy por creer que á ese pobre le robaron
de veras las mil onzas que decía; pero ¿por qué
no se llevaron entonces el caballo? ¡toma! por no
hacer ruido; pero estaban por allí sin duda, y
así que han visto que yo me le traje aquí,
han venido por él y se le han llevado, lo que
quiere decir que por aquí anda alguien de acecho;
pues no, con verlo basta; voy á coger la escopeta y á registrar bien por los alrededores, que
bueno es saber qué casta de gente se tiene cerca.
Don Tadeo había previsto todo esto, y en el
momento que se metió entre la espesura Pancho,
se levantó, se fué adonde estaba su jaca, la
desató, montó en ella, costeó un poco por entre los árboles, y cuando estuvo á una buena distancia del ventorrillo, se metió pcf el barranco,
y con un buen portante apareció á lo largo de
él, á tiempo que salía del ventorrillo con una
escopeta Pancho.
Al ver que adelantaba una persona vestida
como un caballero, jinete en una buena jaca,
Pancho se detuvo y esperó.
Don Tadeo llegó y echó pie á tierra.
—Buenos días—dijo—¿qué es eso? ¿sucede
por aquí algo ?
—¡Ca, no señor!—dijo Pancho—: es que han
pasado de revuelo dos aves frías, y yo iba á
ver si las matnba.
—¡Eh! ¡aves frías de paso!...—dijo don Tadeo—; como hace tanto calor, se irán á buscar
el fresco á la ribera. Vaya, mete ahí esa jaca,
que yo voy á esperar aquí á unos buenos
mozos.
—Vaya—dijo Pancho, tomando la jaca y metiéndola dentrosu merced no quiere perder
de vista al bicho.
—Hacienda, tu amo te vea—dijo don Tadeo.
Y se sentó junto á la mesa donde estaba
aun el jarro y e| plato que habían servido para
el almuerzo de Correhuela.
—¿Quiere su merced que lleve á la cuadra
la jaca?—dijo Puncho.
—Bueno, hombre, bien—coníestó don Tadeo—
pero quítale la muleta y ponía aquí sobre la mesa.
Pancho deshehilló ias correas de la maleta,;
y al levantarla, dijo:
:
DIEGO
—ICascaras, y lo que esto pesa!
—Como que no está llena de lana,- muchacho;
y me parece á mí que eres demasiado curioso.
Don Tadeo había ejercido sobre Pancho y sobre su mujer, que estaba á la puerta interior,
la misma influencia que ejercía sobre todo el
mundo, es decir, una influencia de terror.
Pancho puso la maleta sobre la mesa.
—Quita de la concha el encaro—dijo don Taideo, y pónmelo también aquí.
Pancho quitó el arma del arzón y la puso
sobre la maleta.
Después se llevó la jaca á la cuadra.
CORRIENTE
9
—¡Hombre! ¿pues qué ese señor te parees
á ti que es de la vida?
—Mira, Celedonia, lo mejor será no meterse
con él, no nos vaya á salir la moza respondon a : ¿apuestas á que si viene por aquí alguno
de los amigos, le conoce?
—Puede ser, porque el tal señor mira de una
manera...
—Mucho ojo, Celedonia, mucho ojo, no sea
que nos suceda algo que nos pese: ¡ y si vieras^ lo
que me duele la garganta!... en fin, no hay más
que ver lo ronco que me he puesto; vamos,
ya le he echado su pienso á la jaca, y no es
Y le dio con él tal p inalada por el costado (pág. 7.)
En ella había un «penco» seco, del que se
servía Pancho para ir y venir de Sevilla, y para
alguno que otro uso no muy en armonía con las
leyes.
;
La Celedonia le siguió.
—Oyes—le dijo—¿sabes que pesaba mucho,
por lo que te costaba tenerla en la mano, la
maleta de ese señor?
—Sí, que pesaba—dijo Pancho—•; debe tener
en ella mucho dinero.
—Oyes tú: ¿sí será ese el que le ha quitado
al otro su dinero, y el que se ha llevado el
eaballo ?
—¿Pero estarás tú loca, Celedonia?... si ese señor venía por el barranco abajo como si taí cosa.
—Pues mira, mucho dinero anda hoy por el
camino, como si se hubieran muerto el Pichón
y Joselito el Nene y el Remendao.
—Cállate, mujer, que me parece ese señor más
tnalo que los otros.
bueno que nos estemos mucho tiempo sin que
nos vea ese señor, por lo que pueda ser.
Y salieron.
—¿Quiere su merced comer ó beber algo?—dijo
Pancho.
—Sí, hombre, sí—dijo don Tadeo—; que me
fría tu mujer una gallina con tomate; pero mira,
que no la mate con ese cuchillo que está sobre
la mesa, que no quiero que se le pegue la sangre
que tiene á la gallina.
Se pusieron pálidos como difuntos los dos
esposos.
—¡Siempre se olvida algo!—dijo don Tadeo—:
y de olvidos viv,e el «buchí».
—¡Jesucristo!—exclamó Pancho.
—Limpia, limpia ese cuchi'lo, mujer—conlinuó;
don Tadeo—¿dónde le habéis puesto?,
!
10
MANUEL
FERNÁNDEZ
—¿El qué?—dijo balbuceando Celedonia.
—El otro.
—¿Qué otro?
—El que estaba aquí mucho antes de que viniese yo.
—Aquí no estaba nadie—dijo Pancho.
—Te voy á dar un consejo: ¿tienes horno para
el pan ?
—Sí que le tengo, ¿y qué?
—Mira, mete el pan que te sobra en casa
en el horno, aprieta bien al fuego, cuece el pan
de manera que se haga carbón, y luego con la
ceniza al estiércol, que mira tú que los huesos
son el demonio, y á muchos les han apretado
la nuez por no haber puesto en buen sitio los
huesos.
i ,
El espanto de los ventorrilleros creció.
—¿Y por qué nos dice .-oso su merced?—preguntó Pancho.
»
—Si fuera yo cosa de justicia—dijo don Tadeo, os hubiera preso, .ó no o s hubiera dicho una
palabra para confiaros: vamos, lo sé todo, porque
soy viejo y adivino, y puede ser que tamlm-ti
me convenga á mí que se haga la hornada
y cuanto antes: hay c o s a s que d e b e n convertjdtee
en h u m o : tú tendrás hacha.
—Que sí.
—Pues caldea el horno.
—Como el horno sesá pequeño—cont'nuó don
Tadeo—, y no cabrá todo entero, será menester hacerlo cuartos.
—I Jesús mío!—exclamó Pancho—: ¡no nos-pierda su merced.
—¿ Acabaremos ?---dijo don Tadeo .poniéndose
de pie—: haoed pedazos el difunto, al horno con
él, leña y fuogo.
Ni Pancho <ni Celedonia se atrevieron A ¡replicar.
Don Tadeo los dominaba como dominaba á
todo el mundo.
Al fin Celedonia dijo:
—¡ Como no hay más que ponerse ahora á
hacer lo que su merced dice, para que venga
alguien y nos coja con las manos en la ,masa!
—¿ Quién ha de venir por aquí—dijo don Tadeo—, que no sea un perdido, un ladrón, ó
un contrabandista, si -este no es camino para
ninguna parte? ¿qué gente vendrá por aquí que
vosotros no conozcáis? y eo')re todo, ¿quién
ha de pasar de esa puerta para adentro estando aquí yo? ¿ y por qué os aconsejo sino
por vuestro bien ? porque á mí qué se me da;
á ver como no perneáis los dos en San Francisco: ¿si será este el primer gato que desolláis? á mí, haced lo que queráis.
—Pues mira, Pancho—dijo Celedonia—: me parece que lo que este señor dice- e;tá muy puesto en razón; con que vamos, yo caldearé el horno y tú arreglarás lo otro para que quepa.
I £i!íG!1
[ I!
Y
GONZÁLEZ
El horno estaba en el corral, y junto á él
había una gran pila de leña seca, de la cual
hacía su provisión Pancho en las alamedas del
barranquillo.
Celedonia metió la leña en el horno y la
puso fuego.
Pancho cogió un azadón y descubrió el cadáver.
Estaba éste situado de una manera entre el
gran montón de estiércol, la gran pila de leña
y la casa, que nada se podía ver desde la
parte de afuera.
Una vez descubierto el cadáver, dijo:
—¿Y qué hacemos con la ropa, Celedonia?
— M i r a — c o n t e s t é aquella india brava metientiendo haces de leña con el horquillo en el
horno—: dejémonos de chanzas, que no sabemos
lo que puede suceder; ¡mira tú, por habérseme
á mi olvidado el cuchillo, si ese señor hubiera
sido cosa d e justicia!... con que no hay que
dejar nada por donde se descubra la cosa.
—¡ Y qué cosas tan gordas se le vienen á
uno encima, señor!—dijo Pancho—: ¡ si fuera
como el carretero! vamos, aquel mereció la pena
de enterrarle.
Y Pancho miró d e una manera medrosa á un
ángulo del corral.
—Llevaba jiül pesos en onzas de oro en el
cinto: pero este, ¿qué nos ha dejado? el dolor
^que yo tengo en ¿a .garganta, que me rabia
y no puedo tiagar la saliva.
—Me parece á mi—dijo la ¿Celedonia—, que
si nos atreviétainos, éste dios dejaría ¡más que
el carretero y que «el fraile francisco y que
el gitano: ¿*u> decía ese que le habían quitado mil onzas?
- S í q u e lo decía, y me echaba la culpa á
mí, y por eso me echó los «dátiles» al cuello;
.y si tú no le «diñas» me «amulaba».
—No que n o , que se iba una á estar con
el padre quieto y á quedarse viuda sin más
ni más. Pero oye: ¿no pesa mucho la maleta
de ese señor?
—Sí que pesa.
—Y por el peso, ¿no sacas tú si estarán en
la maleta de eise señor las mil onzas que el
otro decía le habían quitado.
—Mira, puede ser.
—¿Y" no te atreves tú con ese hombre?
—¡Qué sé yo, mujer,, qué se yo!—dijo Pancho—: él es chiquitín y ruinejo, pero tiene unos
ojos y una voz, y habla de una manera...
—Quita allá, hombre—dijo Celedonia—, que á
un buen escopetazo nadie se resiste; anda, anda
á ver lo que está haciendo.
—Mira que ese hombre es muy malo, Celedonia, y que puede ser que si el otro no me
despachó, este me despache.
—Quita allá, mandria, que no sirves para
nada—dijo Celedomia—; si no te hubieras casado conmigo, ¿qué sería de tí? andarías con
una mano detrás y la otra delante: ¡qué hombres estos! allá voy yo.
DIEGO
Y arrojando el horquillo con que acababa de
meter un haz de leña en el horno, se fué
á -la cocina, es decir, á la primera pieza del
ventorrillo donde estaba don Tadeo, pero se encontró con que no estaba solo.
Castañuelas había vuelto y estaba jugando al
hoyuelo delante de la puerta del ventorrillo con
las dos onzas que le había dado don Tadeo.
Este miraba fijamente á Celedonia.
—¿Qué es eso? ¿Os ha pasado por la cabeza
algún mal pensamiento.
—No, no señor—dijo Celedonia balbuceando—;
era que venía á, buscar el hacha que no la
encuentro.
—¡Canalla!—dijo don Tadeo—; casi casi estoy por hacer contigo lo que vosotros queríais
hacer conmigo.
Y echó mano á su encaro; pero antes de que
le pudiese asestar á la Celedonia, ésta desapareció dando un grito.
—Tienes razón—dijo á Pancho—: ese hombre
es un demonio; no está solo, está con él un
gitanillo que se ha puesto á jugar al hoyuelo
con dos onzas.
—¿No te decía yo, Celedonia, que ese hombre era muy malo?... Anda, anda, trae el hacha
y acabemos, que ya tiene bastante fuego el
horno para que vayamos metiendo panes.
Celedonia salió y volvió á poco con un hacha.
La tomó Pancho, y con una serenidad horrible, como quien parte leña, separó la cabeza de Correhuela del tronco.
—Toma eso—dijo á su mujer.
Celedonia tomó la cabeza, y la echó en el
horno.
—Toma—la dijo á poco Pancho.
Volvió Celedonia y se llevó un brazo, al cual
iban unidas las mangas de la chaqueta y de
la camisa.
Y así sucesivamente fueron entrando en el
horno los miembros del cadáver, quedando únicamente el tronco, mutilado y horrible.
Los dos esposos metieron también en el horno éste, y después el sombrero de Correhuela.
Nada quedaba más que algunas señales dt
sangre en el estiércol y en el hacha.
Limpióla ésta Pancho, revolvió con el horcate el estiércol ensangrentado, y Celedonia siguió metiendo leña en el horno.
—Señor—dijo Castañuelas con la cabeza levantada, el semblante al cielo, abiertas las narices y, olfateando—: ¿sabe su merced que
huele á carne momia que rabia?
—¡ Bah I eso es que nos están haciendo el
almuerzo, muchacho.
—Será la comida, señor; porque almorzar á
estas horas.
CORRIENTE
—Es el almuerzo para mañana.
—¡Bah! ¡bah! hacen bien—dijo Castañuelas—;
mejor es quemar que enterrar.
—Cállate, chiquillo, y mira á ver si viene
alguien.
—Todavía no es hora; andarán husmeando por
ahí; pero á la siesta será otra cosa: ya habrá
aquí más de tres y más de siete.
Castañuelas siguió jugando al hoyuelo.
Don Tadeo, inmóvil y pensativo, sentado junto á la mesa.
Celedonia y Pancho, metiendo á más y mejor leña en el horno.
Al principio olía que trascendía á carne quemada.
Lentamente fué el olor atenuándose, y por
último, no se aspiró ya más que el olor acre
de la leña.
Por la chimenea del horno salía un torbellino de humo.
—Vamos—dijo don Tadeo apareciendo en la
puerta del corral, ya no hay cuerpo de delito; sin embargo, cuando saquéis del horno la
ceniza, cribadla, y lo que se quede en la criba, machacadlo, hasta reducirlo á polvo; siempre es bueno ser prudentes.
Válgame Dios, y lo que sabe su merced, señor !—dijo Pancho.
—Pues abre los sentidos, buen mozo—contestó don Tadeo—, y no te expongas á que te suceda una desgracia, como podría haber sido hoy;
pero dale gracias á Dios de que ando ocupado en un negocio que me roba toda la atención : ea, no eches más leña, que basta; cerrad
el horno, salid afuera, y como si tal cosa: esta
noche, á cribar la ceniza y á machacar, y
adivina quién te dio.
Correhuela había desaparecido de todo punto: se había convertido en humo, se había perdido como otros .tantos de la tierra baja que
en aquéllos tiempos de bandidaje habían desaparecido, y no se sabía de ellos otra cosa
sino que no habían vuelto á parecer.
II
:
\
:
¡
'
1
¡
Aun no había llegado el medio día, cuando
Pancho empezó á asustarse de la gente que
acudía á su ventorrillo.
Nunca, había habid o en él tal concurrencia:
gitanas, gitanos, gitanillos con sus cestas, sus
tenazas, sus raseras, sus trébedes, sus cordones de pelo, sus rosarios, desgreñados, tiznados,
feos, harapientos, fuoron acudiendo sin cesar.
Diez ó doce estudiantes de la tuna, quince
ó veinte mendigos, ocho ó diez guardas de campo, y muchos individuos que no se sabía si
eran cazadores ó lo que eran, habían ido llegando los unos detrás de los otros.
Todos habían hablado en voz baja con don
Tadeo.
En Sevilla, según los partes que fué recibien-
^
12
MANUEL
FERNÁNDEZ
do, no se sabía ni u n a palabra de ninguna niña
•que hubiese sido robada.
A lo menos, los tomadores de Sevilla, que
eran innumerables, de todas clases y condiciones,
y que constituían una verdadera policía del crimen, no sabían ni una palabra.
Lo mismo acontecía en las villas, aldeas y
•cortijos, en cuatro leguas á la redonda.
. Y estaban ya en el ventorro del Barranquillo,
Jque así se llamaba, todo el aduar de gitanos
y otros muchos que no eran gitanos, como ya
hemos dicho.
Pero faltaba el tío Tiéntalo, el patriarca de
la gitanería, por decirlo así.
Viejo, reviejísimo, que se mantenía fuerte como
un roble, y que decían los gitanos era hechicero: adivinaba lo temporal y lo eterno, y venteaba como los podencos.
La última esperanza, por el momento, de don
Tadeo, consistía en el tío Tiéntalo.
Pero el tío Tiéntalo no venía, lo cual era
una buena señal, porque significaba que el tío
Tiéntalo andaba olfateando.
Armóse una especie de fiesta en el ventorrillo, porque como toda aquella gente que allí
estaba había trabajado, don Tadeo mandó á Pancho les diese de comer y de beber.
De lo primero, sólo pudo dárseles un caldero
lleno de arroz con abadejo, y en cuanto á pan,
carecían, porque apenas había ración para ocho
personas, por lo cual decía la Celedonia:
—El pan se ha acabado, y por lo mismo
he caldeado el horno; y me iba á poner á
hacer la masa, cuando llegó toda esta gente
honrada: lo que siento es que voy á perder la
calda, porque se me figura que vamos á tener
jolgorio para todo el día.
En efecto, como no faltaba vino porque Panc h o tenía en la cueva dos barriles de á veinte
arrobas llenos, se empezó á beber mientras se
cocía el arroz con bacalao, y muy pronto todas
las cabezas sintieron el vapor del vino, y salieron las castañuelas y se empezó á cantar
.á lo «flamenco» y á bailar, y no parecía sino
•que el Niño de Dios había nacido aquel día,
para los gitanos, según estaban de alegres y
contentos.
Celedonia se había alegrado también, porque
«don Tadeo la había dado dos onzas á cuenta
•del vino que se bebiese toda aquella gente.
Don Tadeo permanecía inmóvil, sentado junto
.á su maleta y su retaco, echada la silla contra la pared, cruzadas las piernas y silencioso.
Le habían puesto sobre la mesa un vaso de
vino, y no había tocado á él.
De cuando en cuando se estremecía de impaciencia.
El tío Tiéntalo tardaba demasiado.
Luego el tío Tiéntalo había tropezado con
Y
GONZÁLEZ
El jaleo seguía, pero la borrachera iba en
aumento.
Los estudiantes de la hampa, los mendigos,
los cazadores ambiguos, los gitanos, las gitanas, todos bailaban, todos bebían, todos bullían;
aquello era una especie de aquelarre á la luz del
sol en que no se veían más que semblantes cobrizos, ojos negros y relucientes, fisonomías acaballadas y feroces, bayetas, rasgados harapos,
un rincón del ventorrillo estaba lleno de escopetas: por el suelo, á los lados de las paredes,
se veían garrotes y mochilas á manera de talegos, sucias todas y recosidas, ninguna de una
sola tela; no faltaba allí más que el macho
"abrió, aunque bien podía tomarse por tal á
don Tadeo, por lo largo, atre y avieso de su
"atadura, su sombrero galoneado, su capa de
grana, de verano, su casaca bordada, su chupa
Manca, su corbata, su chorrera, sus calzones
cortos y sus bolas de montar con espuelas de
plata, y su reluciente espada de tirantes; todo
aquello que constituía la elegancia suprema de
aquel tiempo, salvo que no tenía empolvados los
Cabellos, formaba un fuerte contraste con lo
nauseabundo, lo miserable de aquella multitud
harapienta.
Sonó al fin una voz en la puerta de adentro
del ventorrillo, que causó una conmoción general.
.ra la de Celedonia que gritó:
—Ya está la comida, y tan en punto y tan
sabrosa, que s e @
| puede servir al rey.
Paró el baile, paró el «cante», aparecieron
dos gitanos trayendo un enorme caldero lleno
de arroz amarillento por el cual asomaban trozos de un bactilao de color de cordobán sin
teñir, y el caldero fué sacado en medio del
barranquillo, poique dentro no había espacio para
el círculo necesiuio de los comensales.
Saliéronse todos detrás del caldero desenvainando las cucharas, porque cierta clase de g " i i t e
lleva siempre la cuchara consigo por lo que
pueda sobrevenii
Pancho puso dos cántaros de vino á derecha
y á izquierda del caldero, y empezó el festín.
Siempre había sobre el arroz, ó mejor dicho, dentro del arroz, diez ó doce cucharas.
Celedonia y P a n c h o miraban aquello desde la
puerta del v e n t o r r i l l o con cierta delicia, como
un fondista ve ulrededor de su mesa los gastrónomos que han de ser las trompetas de la
fama de la bondad de sus condimentos.
ü
Don Tadeo se había quedado solo y en la
misma posición que ya hemos dicho.
De improviso se detuvo junto á él un hombre encorvado, cubierto por un gran sombrero
gris alicaído y viejo, con un viejo vestido d@¡
DIEGO
COF RIENTE
gitano, color de avellana, descalzo de pie y
pierna, con unos grandes zapatos blancos, ya
muy usados.
Tenía sobre el hombro izquierdo, arrollada,
una manta, se apoyaba en un garrote, y miraba
con cierta complacencia á don Tadeo, que tan
abstraído estaba, que no había reparado en él.
—¿Me da su merced un polvito de cucaracha—dijo el gitano—, que con este calor que
hace tengo irritados los orificios de la nariz?
—¡Ah! ¿eres tú, Tiéntalo?—dijo con alegría
don Tadeo, volviendo de su ensimismamiento—:
¿ qué noticias traes ?
—Muchas y buenas—dijo el tío Tiéntalo cogiendo un banco y sentándose en él junto á
don Tadeo—; pero para que hable, déme su
merced ese polvito, que estoy que me ahogo.
¡Vaya un calor que nos ha echado encima su
Divina Majestad.
Y para refrescarse el tío Tiéntalo tomó el
vaso de vino á que no había tocado don Tadeo,
y se lo bebió de u n trago; luego tomó, no ya
un polvo, sino un cuarterón de tabaco de la
gran caja de oro que don Tadeo le presentaba abierta.
—Pues señor—dijo—; traigo unas noticias que
valen cualquier cosa; pues señor, en cuanto yo
salí del aduar, le di aire a los «pinrés», y «jala»
y «jala» (eche su merced tierra para tragársela), me encontré en Cantillana, y ¡válgame
Dios lo que allí había!... ¿quién creerá su merced que estaba allí?
—De seguro estaba don Francisco de Bruna—dijo don Tadeo.
—Quien estaba allí no era don Francisco, ni
don José, ni don Juan; quien estaba allí era
el señor del gran poder.
—¡Pero hombreI... Tiéntalo, tú has perdido
ya el olfato.
—¿Quién, yo? ¡que si quieres 1 ¿cómo que
se me han ido los vientos á otra parte? yo
no sé por qué dice eso su merced.
—Hombre, porque el señor del gran poder
y don Francisco de Bruna son una misma persona.
—¡Mire su merced, y con lo que su merced
sale ahora! yo me llamo Joseíto Arranquibe, y
gracias á que yo me acuerde que me llamo así;
pues que pregunten en toda la gitanería por
Joseíto Arranquibe, y s e quedarán con la boca
abierta, y dirán que en su vida le han visto;
pues lo mismo sucede con ese señor, y es
que á la gente se la conoce por el mote, ¿entiende su mercedt? y como el mote de ese señor don Francisco es el señor del gran poder,
vea su merced como yo no podía dar con él
por el otro nombre.
—Pero en fin, ¿ y qué?—dijo impaciente don
Tadeo.
—Qué había de ser, que el señor del gran
poder tenía preso hasta el campanario de la
iglesia, y andaba formando allí un proceso que
¡válgame Dios! á I03 de Cantillana les va á
13
pasar una desgracia: á mí me lo dijo uno que
ha huido, y yo, cuando supe que allí le echaban mano hasta' á los mosquitos, me afufé y tomé
por el camino de Sevilla; pero luego dije: no
señor, no, que puede suceder que el señor del
gran poder tenga extendidos por el camino sus«esbirros», y me echen á mi la mano y m e
metan en el «estaribel», y entre si fué ó sí
no fué, si hizo ó no hizo, me tengan á mí,
sólo Dios sabe cuánto tiempo; con que fuera del
camino, Tiéntalo, y por la cruz de la Ermitilla, me metí por un caminejo; pues ha d e
saber su merced que á poco que anduve, el
camino se fué haciendo de «laja» (ya sabe su
merced, nosotros llamamos aquí «laja» á la pizarra) : ¿ y qué cree su merced que vi yo en
aquella pizarra? pues poca cosa, un reguerode sangre que el sol había secado, y allá lejores, lejotes, un pordiosero que iba mirando aquel
reguero de sangre: no crea su merced que era
mucho, una mancha aquí, otra allá; en fin, un
goteo, pero el goteo seguía: apreté yo á las
canillas, alcancé al pordiosero, ¿ y con quién
dirá su merced que me topé? con Regadera:
¿su merced no sabe quién es Regadera? pues
Regadera es u n buen mozo que se gana la vida
como puede, y que Dios nos libre de él en
un mal camino y en una noche obscura.
En fin—le dije yo—; ¿qué andas tú buscando
por aquí que pareces un perro perdiguero?
—No dices mal, Tiéntalo—me contestó Regadera—; que ando perdigueando una perdiz á
quien le solté esta mañana una poca de mostacilla, y que se me fué pero mira tú lo que
es ser buen cazador: por esta sangrecita m e
voy yo adonde está el pájaro, y me lo como.
Ha de saber su merced, que Regadera y yo
nos conocemos hace mucho tiempo, y tenemos
mucha confianza.
—Y dime, tú—le pregunté—; ¿por qué tiras-:
te tú á esa perdiz?
—Hombre, porque era muy mala perdiz de
reclamo que nos engañó y se fué con el perdigoncillo; lo que sentiré será que al perdigón le haya alcanzado algún plomo, que sería
lástima, porque el perdigón Vale mucho dinero.
—Pero en fin, ¿que es ello?—dijo don Tadeo—: déjate de figuras y de circunloquios, Tiéntalo, y vamos al negocio.
—Pues el negocio es que anoche el Pardo,
que era un mozo crudo de los pocos que andan por el mundo, y que servía á la señora marquesa de Becerril, que es una moza de
aquellas que no s e ven más que por milagro en el a ñ o santo, se salió á los olivares,
y se arregló con un puñado de buenos mozos
para llevarse y entregarle á la marquesa de
Becerril, por el dinero que diera, una niña como
de seis años, que estaba en el cortijo del
Reloj, orilla de la barca de Cantillana; pero como
Jeselito el N e n e , el barquero, guardaba la niña',
se determinó matarle, porque ya sabe su merced el mozo «barí» que era el Nene.
1
11
MANUEL
FERNÁNDEZ
—¡Lástima ha sido grande la muerte del
Nene!—dijo don Tadeo.
—Yo me quedé como quien ve f a n t a s m a s continuó Tiéntalo—, y se me saltaron dos lagrimones; porque ha de saber su merced, que
la Flora, la mujer del Nene, es biznieta de
la mujer de un primo de una comadre mía,
y por eso la sangre me tira por la Flora: pues
señor, resulta que Pardo se la buscó de modo,
que mientras los amigos estaban despachando
al Nene, en lo cual han hecho mal y les pesará, porque yo no lo dejo así, el Pardo se
largó con la niña, y la llevaba á caballo que
«sastillaba», cuando lo v i o Regadera, y quemado por el chasco que les daba, le soltó un
trabucazo que le dio; porque si no, ¿de quién
era aquella sangre que se veía sobre las «lajas»?... pues seguimos, seguimos, seguimos, ¡y
adonde fuímo/s á parar!... ¿adonde creerá su merced que fuimos á parar?
—¿Qué sé yo, hombre, adonde iríais á parar
vosotros? no me muelas y acaba.
—Pues fuimos á parar al cortijo de los Pedernales, y nos encontramos la puerta abierta
y dentro no había nadie, porque los mozos estaban allá trabajando en el otro lado; y como
á nosotros los mozos no nos importaban nada
pos metimos, empezamos á tomar un refresco
«on una limeta de aguardiente que estaba en
el vasar, y luego registramos y nos encontramos
con una puerta cerrada; pero ¿para qué ha
hecho Dios los ganchos? jno quiera Dios que
nunca se me caigan á mi de encima! ¿ni dón3e hay mejor cerrajero que yo, que toda mi
vida he estado andando entre hierro? abrí en
un dos por tres la puerta y entramos; ¿y qué
querrá creer su merced que encontramos?
—Dímelo, Tiéntalo, y no me preguntes si creo
6 no creo.
—¡Válgame Dios y qué súbito ha hecho su
Divina Majestad á su merced! ¿Qué gracia tiene
la conversación sino se le hecha sal y pimienta?
Pues señor, nos encontramos... ¿ á quién creerá su
merced que nos encontramos? Pues nos encontramos un «mulo» que me hizo dar tres saltos como
si hubiera sido un corzo; un «mulo» que estaba tendido en una cama, más tieso y más feo
que el mismísimo «mengue»; ¡calle su merced
que los pelos se me pusieron á mi de punta, y
me entró un sudor que parecía lo mismito que si
hubiera yo salido del ríol
—¿Y quién era el muerto?
—¿Pues quién había de ser el «mulo» más
que Pardo, á quien había «amulabao» Regadera?
bien decía él, que á la perdiz le había agarrado
la mostacilla, y tan bien, que aunque se salió
del tiro, fué á morir á los quintos infiernos:
como Regadera es castellano, y los castellanos
no les temen á los difuntos, allí se estuvo
dentro, enterándose bien y «pincharando» si había algo que afanar, mientras yo estaba fuera
dando diente con diente, y luego se vino trayéndose las sábanas el angelito, y eso que es-
Y GONZÁLEZ
taba todo «pingando» sangre, y yo le dije: ¿á qué
quieres tú llevar ese comprometimiento, hombre? ¡pues di № que si nos cogen con todo
eso colorado, nos aviamos y hacemos un pan
como unas hostias | ¿ qué necesidad tenemos de
ese cuerpo de delito?
—¿Crees tú que si nos cogen—me dijo Regadera—, no es bastante cuerpo d e delito mi
persona? ¡Vaya, hombre, pues si estoy yo sentenciado tres veces en rebeldía á horca, y dos
de ellas con arrastre y descuartizo I para que
me ande yo. con miramientos con estas bagatelas; calcula tú qué me podrán hacer á mi por
un «asesinio» más si me entrecogen; pero ¡cal yo
siempre ando por lo llano para ver mucha! tierra, y tengo yo los ojos de larga vista, y á
tres leguas «endico» yo un miguelete y tomo
pipa, y me trasconejo, que ni una zorra, muchacho, que ni una zorra; y di tú que está
bien guardado el cortijo, eso sí; mira tú los
mozos, barbecheando en el quinto infierno, y
aquí nadie.
—Aviva, hombre, aviva—dijo don Tadeo—, que
le echas demasiado sal y pimienta á la conversación.
—¡Como si nos corrieran moros!—dijo el tío
Tiéntalo; pero en fin, vamos andando: pues ha
de saber su merced que Regadera «guluzmeó» por
el cortijo y se metió en el morral dos panes,
y eso porque no le cabía más, y entre el sombrero
y entre los buches de la ropa tres ó cuatro cuerdas
de longaniza, y seis ó siete morcillas; y mire
su merced que se me «regüelve» el estómago solamente en pensar con el calor que hacía, como
se las comería luego y con qué mistura Regadera ; ¡ c a ! si aunque le ahorcaran no se perdería
nada, por lo gorrinote que es; en fin, en estas
y en las otras, y yo que me .estaba fuera
sentado al fresco, de manera que no podían verme
los mozos, reparé que en el polvo del caminillo
había un carril hondo, y que el carril se metía
por un barbecho, y que era del día, porque sobre
él no había pasado nadie, y yo dije á Regadera
cuando salió todo hinchado del robo que traía
encima, que todo no valía cuatro cuartos, porque
era ropa y comida, ¡miseria! y es que hay hombres «agoniosos» que lo mismo se enfangan en
un montón de oro que en un montón de basura;
pues yo le dije: hasta aquí nos ha traído la
sangre, y desde aquí nos van á llevar estos
carriles adonde vamos á encontrar la niña.
—¿Y la habéis encontrado?—dijo con impaciencia don Tadeo.
—Vaya, deje su merced, que no hay prisa,
que la niña está bien segura y no se va, y
oiga, porque yo no sé contar las cosas sino
por sus pasos; vamos, que se me trabuca la
lengua y no doy i con bola en no yendo
por mi camino; pues oiga su merced: nos metimos entre los (Tos carriles Regadera y yo, y hala,
y dejándonos atrás tierra que era una bendición, y mucho más porque vimos venir por
el camino real un coche con seis muías como seis
p
e
MANUEL
FERNÁNDEZ
eleafntes, con unos campanillos que se oían á
diez leguas, y con seis mozos «cruos» á caballo,
con escopetas, que metían «canguelo», que si no
eran de la buena vida, por la facha podían
serlo; nos «achantamos» á la «verità» de una
peña para que no nos vieran, y desde allí los
estuvimos «filando» hasta que vimos que se iban
hacia el cortijo, y entonces tomamos de pies
y siempre entre los dos carriles, y mire su merced
que los carriles iban por el secano, y siempre
entre el secano, y yo decía: Regadera, por aquí
se han llevado la niña, estira las patas, hijo,
estíralas, que no se diga que el más viejo se
deja atrás al más mozo, que puedes tú ser mi
biznieto, y aun todavía... vaya, venga otro polvito, señor, que se me seca la nariz y no! puedo
resollar bien.
S
Don Tadeo sacó su caja, la abrió y la presentó al tío Tiéntalo, que le dio un tiento que
la dejó temblando.
Sorbióse con delicia el tabaco, se sacudió la
]nariz y continuó de esta manera:
—Pues andando andando, y como á la legua
y media, los carriles se metieron por la dehesa
de los-Umbrales, y como la hierba, aunque agostada, está alta allí se perdieron miserablemente
los carriles, y allí me paré yo y le dije al
otro: ¿sabes tú quién anda por aquí, Regadera?
—Sí, hombre; por aquí anda el tío Golondrinos, mayoral de ganado cabrío y de lana, que
tiene su majada allá, más allá de aquellos árboles.
—Pues á ver si vemos algo de provecho, Regadera; vete tú por un lado, que yo me iré por
otro; y luego, mira, allí nos podremos juntar
á orilla de aquel olmo, que está más solo que, un
pobre.
Con que Regadera echó por un lado, y yo
eché por otro, y á la fin y á la postre yo di
con la majada, y vi en ella un carro de toldo,
y luego me fui al chozón á pedir agua, y me
vi- al mayoral, que es un viejo, y á doa mujeres,
que son sus hijas sin duda, y á otra mujer
que parecía de fuera, que era muy buena moza,
y sobre una cabecera y tapada con pieles una
niña muy rubia y muy hermosa, amarilla como
si tuviera calenturas, y de unos seis años, y
la color de los ojos no se laf vi porque los tenía
cerrados el angelito; yo me hice el manso y el
tonto, y lo «pincharé» todo como si tal cosa,
y me eché un buen trago de «pañí» muy fresco
que me dieron, y lluego otro de «mostagán» amon tillado para la sosiega, y con un Dios se lo
pague á s u s mercedes me salf y me fui al olmo,
Y allí me encontré ya «achantao» á Regadera,
trae antes que yo había entrado en el chozón
f había pedido limosna; pues buen mozo, le dije,
ha llegado la hora de ver la verdad: ¿puedes
tú encontrarte por aquí algunos compañeros que
estén á la mira para que Ja niña no se pierda?
Y
GONZÁLEZ
15
—¡Vaya si puedo! me contestó: en dando yo
media vuelta tengo ya seis ó siete buenos mozos ; pero ¿ qué vamos ganando ?
—Toma en señal y para ir haciendo boca.
Y le di tres «jaras» de las que su merced
me había dado, tan relucientes, tan doraditas
y tan ricas, con sus dos mundos y un rey
con unas narices, que ¡ bendito sea Dios 1 ¡
—¿ Y es esto todo el aceite que se ha de
echar en la lámpara? me dijo Regadera.
—Hombre, le dije, eso es para ti, para los
otros ya habrá; pero no te corras mucho ofreciéndoles, porque te advierto que cuanto más
barato ajustes al borrego, más cogerás tú.
—Vaya, pues bueno, me contestó; ¿y qué es
lo que hay que hacer?
—Nada, hombre, nada, le dije; tener cuidado
con que la niña no se pierda, ¿tú entiendes?
y esto por poco tiempo, porque no tardará en
venir el amo; y mira, procura que haya aquí
uno junto á este olmo esperando, para que sepamos lo que hay.
—Anda, anda con Dios, me dijo, y descuida
que no faltará nada.
Y yo me vine y aquí estoy, y si he' tardado
es porque he hecho mucho, más que nadie, porque al fin y al cabo esos tontos que están
ahí fuera, alborotando más que valen, se han venido con las manos Vacías.
—Pues mira, échalos para adentro, que ya.
habrán comido.
—¡Bah! ¿pues si están retozando como mulos? ¡bendito sea Dios, y cómo se echan á
perder los tiempos! ¿ quién ha visto en la vida
retozar una «gachí» con un castellano? A ver
tú, galana, si no te dejas querer tanto de ese
estudiante. Hombre, ¿que tendrán estos sombreros de tres picos, roídos, que se pegan á ellos
las mujeres como l a s moscas á la miel? A ver
si meto yo mano al acial y emparejo á alguien
1 sinvergüenzas! á ver, adentro todo el mundo,
que el señor don Tadeo tiene que decir.
Entraron todos los que estaban fuera en el
ventorrillo, como un enjambre que se mete por un
agujero.
—¿Cuántos son los pastores que hay en la
majada?—preguntó don Tadeo al tío Tiéntalo.
—Lo menos quince—contestó el gitano—, porque son tres mil cabezas del señor marqués de
Serrate, y es suya la dehesa, y los guardas
son otros cuatro ó cinco, y hay un mundo
de perros, con cada carlanca que mete miedo.
—A ver—dijo don Tadeo—¿dónde hay una
docena de hombres que se atrevan con toda
esa gente y con todos esos perros?
—Déjeme su merced á mí—dijo el tío Tienta
lo—, que yo sé' de. qué pie cojea cada uno,
y aquí, el que parece más roñoso y menos persona, aquel es el que más vale. Ven ttf acá,
16
DIEGO
Musamuse, que te pintas solo para tocar el
pandero, muchacho; ¿traes algo qué?
Adelantó un estudiante de cuatro pies de altura, enteco, y que parecía tísico, y desenvolviéndose de las bayonetas, enseñó un retaoo, y una
charpa de pistolas.
—Bueno, tú eres el número uno; échate á
aquel rincón; oye tú, Alones, echa para adelante.
Salió de entre la multitud uno de los cazadores ambiguos, y miró con aire estúpido á don
Tadeo.
—¿Le ve su merced ahí, que parece que en
su vida ha comido más que sopas?—dijo el
tío Tiéntalo—; pues tiene el «gachó» unas entrañitas más negras que la pez: ¡y que no
da el alma m í a ! ¡si parece que el indino tiene
las balas en los ojos! tú eres el número dos;
anda, vete con Musamuse: ¿por dónde anda Cerrón?—dijo el tío Tiéntalo.
Adelantó un estudiante fornido, capigorrón, descarado, que hizo una pirueta y saludó á don
Tadeo, quedándose en la posición primera de bolero.
—Cicerón diréis, tío Tiéntalo—dijo el estudiante—, que no Cerrón, que el cerrado de cascos lo
sois vos, y no me mudéis á mí los bautismos,
porque no hay por qué ni para qué.
—Pues este—dijo el tío Tiéntalo haciendo caso
omiso de las palabras del estudiante—, sobre ser
de buen temple, tiene más picardías que una
zorra y más registros que un misal, y para
espolique es como no hay otro en el mundo;
tú eres el número tres, Cerrón, que lo que es
eso otro, yo no lo sé decir; y si te ofendes,
otro tanto te pierdes, y yo me quedo como me
estaba: anda al montón, hijo, anda al montón.
Hizo otra pirueta Cicerón, y se fué con los
otros dos.
—A ver, aquí, ¿dónde está la rata? A ver,
Patita, venga su merced acá, señora.
Apareció una gitana como de catorce á quince
años, resuelta, enérgica y bastante bella, dado
su tipo, pero con la mirada poderosa y hombruna.
—Diga su merced, la preguntó el tío Tiéntalo:
¿qué es lo que su merced es capaz de hacer,
hermosa ?
<
—Yo, lo que haga el primer nacido, y que
sí, que está dicho; y quien dijere que no, que
venga' á decírmelo á mí á tiro de nariz, que puede
ser que de la primera mascada eche los sesos
por el cielo de la boca.
Y se metió la mano en el seno.
—Vamos, sosiégate, hija, sosiégate, que aquí
nadie se mete contigo; tú eres el número cuatro,
salerosa: ¿traes lo tuyo?
—¡Vaya! ¡Si lo mío no se me cae á mi
nunca ¡...—contestó la muchacha.
Y soltando en el suelo la canasta de color, de mimbres sin mondar, que traía al hombro, se levantó el primer zagalejo y sacó á
CORRIENTE
luz una honda de cuero, y de un bolsillejo treá
piedras redondas del tamaño de un huevo.
—Pues hágase su merced cuenta—dijo el tío;
Tiéntalo dirigiéndose á don Tadeo—, que con
esa muchacha, y con los avíos que lleva, lleva
su merced una pieza de artillería, porque mire
su merced que este angelito no le t e ñ e ni
á una escopeta, porque alcanza ella con su
honda donde no hay escopeta que alcance, y
da donde quiere; y no es por fuerza, que ya
ve su merced que esto es un colorín, sino por
maña y por la manera que tiene de voltear
la honda antes de soltarla: ¡ca! ¡si el trallazo
que da parece un escopetazo, hombre! y mire
su merced, en diciendo que ella se saca del
seno la tea y empieza á tirar viajes, como
para meter le á un hombre cuatro dedos en el
cuerpo no e* menester mucha fuerza, por ligera y porque se va de entre las manos y
porque se echa encima como un relámpago, á
Dios padre lo da. ¡Dios me perdone 1 que su
Divina Majestad está muy alto, y no hay brazo que le alcance. Anda, hija, anda, que cuando
se presenta ocasión de ganar unos «archenes»,
no me habla yo de olvidar de tí. A ver Sí
y No, bruto, ven acá.
Apareció un gitano como de veinte años, rehecho y fornido como u n gigante, y liado en
una manta, a pesar del calor que hacía.
—Pues este—dijo el tío Tiéntalo—, aunque vale
mucho por puños y por el «garlochí», que tiene en él tres pelos, y la sangre negra, por
lo que más vale es por los pies y por la
fuerza que Lies le ha dado, que mire su merced, que aun (pie vaya un tiro de seis disparado, este le gana por pies, se tira al morro de
una lanza, y, de allí no se pasa; pues si hay
que seguir ¡i un hambre á caballo, ¿cuánto,
tarda este en agarrarle, en trincarle por una
pata y echarle al suelo?... y mire su merced
le llaman Sí y No...
—Por qué se lo llaman—contestó don Tadeo—:
porque si nos vas á contar la historia de todos
los que vas escogiendo, no vas á acabar nunca.;
La culpa me tengo yo que soy tan amable—
dijo el tío Tiéntado—; pero en fin, paciencia;
y si yo digo ni una palabra más de los otros
siete que hay que escoger, que las que diga
se me metan en el cuerpo vueltas rejalgar;
ven acá, Torete, tú eres el número seis, y cuando llegue la ocasión, ya se sabrá quien tú eres,
y si tienes hi buen brazo para deshacerle de
un estacazo §| alma al moro Muza, aquel que
tenía tres colas y le llevaba cada una un gigante; anda, anda, hijo, y ven acá tú, Tres
y Cuartillo, porque mataste padre, madre, tío
y un «chaval» de seis años, y todo por una
«chávala» de quince, que se murió del susto,
tú eres el número siete: aquí el Cabrito: mira,
hijo, mira, acuérdate de cuando le quitastes el
morrión al sargento de provinciales estando durmiendo con tu prima, y para que no le hiciera falta le cortaste la cabeza; anda, mucha-
MANUEL' FERNÁNDEZ Y
elio: aquí el Avechucho: no digas tú que te
subes por un enlucido y te metes por una
lucana, y te sales por el sótano, porque eso
no hace al caso, ¿ entiendes tú ? y que á bocados
y á coces das más guerra que una muía fals a ; anda, tú eres el número nueve: Cencerrilla,
niña, ven acá.
Apareció una gitana, buena moza, como de
qiünce años, con toda la gracia de Andalucía,
y sonriendo como un ángel.
—Para meterse entre cuero y carne, ninguna
como esta, don Tadeo; y una vez metida, ni
un zaratán hace más daño que ella: ¿ traes lo
tuyo?
Cencerrilla sacó del seno un cordel enseba-
GONZÁLEZ
17
dicho todo; anda allá, hijo, y ven tú, Saltalargo.
Apareció un gitano que, á pesar de su sobrenombre, tenía las piernas cortas, los brazos muy largos y la cabeza muy gorda.
—Pues este es un «tigre»—dijo el tío Tiéntalo—, y también se va al pescuezo como la
Cencerrilla; pero se va con los dientes, y degüella á un hombre lo mismito que quien de>güella á una oveja: con que ya tiene su merced diez «gachos» y dos «gachís» que valen
tanto como los doce pares de Francia, sin contar conmigo, que me voy de general para servir,
al rey, que es su merced; ahora, déles su merced una limosna á esos otros pobres para que se
i
- Pero en fin, ¿Y qué?—dijo impaciente (Pág. 1 3 )
do, que no era más grueso que el dedo meñique, con un lazo.
—La carne se me pega á mi de los huesos solamente de pensar lo que ha sacado de
allí donde yo quisiera estar metido, porque esta
pobrecita se va al pescuezo; en fin, no quiero decir más por no ser molesto; anda, pobrecita, anda, tú eres el número diez: aquí el bachiller Campanario.
Se presentó un estudiante como de veinticuatro á veinticinco años, cenceño, fuerte, atezado, con los ojos inquietos y recelosos.
—A ver, Campanario—le dijo el tío Tiéntalo—,
enséñale al señor don Tadeo tu campana.
Sacó á luz Campanario, de debajo de las
bayetas su trabuco naranjero de bronce, que
parecía un cañón de á cuatro.
—No hay que decir más—dijo el tío Tiéntalo—, porque con decir que este mozo maneja
como una cualquier cosa ese instrumento, está
vayan contentos al aduar los «flamencos», á buscar la cría del lagarto los otros.
Don Tadeo dio seis onzas al tío Tiéntalo,
que haciendo con ellas un abanico las ense*
ñó á todos y dijo:
—Seis son, ¿lo entendéis? seis son, de las
buenas, mejicanas; y dígolo, para que no pueda «birlar» ni un maravedí la tía Cáncana, á
quien las entrego.
Y las dio á una gitana seca y larga, que
parecía á la imagen del pecado.
Entretanto, Pancho había sacado de la c u a dra la jaca de don Tadeo.
Puso sobre ella la maleta, y en la concha
el encaro, y la sacó fuera del ventorrillo.
Pagó don Tadeo la cuenta con exceso, montó, y precedido del tío Tiéntalo, que guiaba,; yj
DIEGO CORRIENTE
seguido de su ejército de doce, se puso en
marcha.
Apenas se había alejado don Tadeo, á quien,
se nos olvidaba decirlo, servía de mozo de espuela Castañuelas, se armó una de palos, mordiscos y puñaladas entre la demás gente sobre
el repartimiento de las seis onzas, que afortunadamente no tuvo otras consecuencias que algún chichón, algún cardenal, algún chirlo, algún ojo hinchado, alguna cara arañada.
Promedió Sancho poniendo en paz á todas
aquellas fieras con cambiar el dinero en plata
menuda, para lo cual tuvo que bajar la Celedonia al escondrijo de la cueva.
Todo se arregló al fin, percibiendo cada cual
una parte de tres pesetas, y en vino un pico
que no era fácilmente divisible por la falta de
cobre, á que tenía derecho cada uno.
De cuya cuenta resultaba, dedjKi arlo el p'co,
que había ascendido á veintiocho reales, que
erajn ciento cincuenta y seis individuos, entre
gitanos y gente «non sancta», la ique había quedado en el ventorrillo.
Bebiéronse cerno mosquitos los dos cántaros
de vino que por los veintiocho reales les dio
Pancho, en cuyas libaciones alternaron ,algunas
disputas, y no teniendo ya. nada que hacer allí,
se fueron, los gitanos a su aduar, y los demás á s u s guaridas.
El ventorrillo quedó otra vez solitario, y Pancho dijo á Celedonia:
Más hubiéramos podido ganar si hubiéramos
sabido lo que trata el del horno; pero así y
todo no ha skto -mal día.
III
La marquesa de Becerril había llegado al cortijo de los Pedernales, y con sor-jiresa le había
visto desamparado.
Los mozos, que estaban barbecheando al otro
lado, y que no se habían apercibido, como sabemos, de nada, creyendo que estaba en el cortijo Correhuela y su mujer, no se inquietaron
tampoco por el ruido de los campanillos, pe: o hubieron de acudir á las voces de los criados
de la marquesa que los llamaban.
Vieron -con extrañeza que en el cortijo no
había nadie, que había algunos trapos por el suelo, que había dejado Regadera al descerrajar el
arca y llevarse la poca ropa que encontró, porque
como sabemos, lo mejor se lo había llevado
la Pe trola.
—Vieron con extrañeza también que faltaban
colchones de la cama, que el carro no estaba en el corral, y que faltaban las muías.
Además, primero ü. la marquesa y sus criados, y luego á les mozos, les había causado espanto el rastro de sangre que terminaba en la
puerta del aposento donde había quedado el
cadáver de Pardo.
El tío Tiéntalo, true había abierto con una
ganzúa aquella puerta, la había vuelto á cerrar.;
Un mozo del cortijo indicó que aquella puerta
se abriese para ver lo que había dentro; pero
la marquesa, que era demasiado experimentada,se opuso, y mandó á los criados montasen para
volverse á Sevilla.
Pero ya no era tiempo.
Se acercaba otro coche por el camino real á
la carrera, y ya muy cerca del cortijo se veían
algunos alguaciles á caballo.
Por o!ra parte venían escopeteros ó mipuelctes.
Esto no agradó mucho á la marquesa, pero
aguardó tranquila.
Apenas llegaron los alguaciles, intimaron la
detención á la marquesa, á sus criados y á los
mozos del cortijo.
Poco después, los migueletes le guardaban á
la redonda, OM) orden de no dejar salir á nadie.
Por último, paró delante del cortijo el coche
que í-e hahíii visto venir por el camino real, se
abrió la portezuela, y del -coche se vio salir al
señor Bruna, pálido, verde, y con la mirada aviesa
y terrible.
Le acompañaba su secretario don Basilio.
—Está de Dios—dijo don Francisco á la marquesa de Beeorril que salía á su encuentro—,
que nos véateos en las afueras de Sevilla y
en malas sil ilaciones, señora. ¿Qué hace vuecencia aquí ?
—Buena m a n e r a de saludar á una dama, señor
Bruna—dijo C U I I una gran serenidad doña Juana
de D:os, y sin perdonar el tratamiento—. Vamos
usía está hoy de muy mal humor, y no lo estoy
yo nn-nos; peto entrad, entrad, señor Bruna, que
vos podéis hnrer lo que yo no me he atrevido
á mandar se haga.
—¿Y qué e s ello, señora mía?—preguntó el
nagis'rado pr.lendie.4o dul ificarse, au que inútilmente.
—Ello es que aquí hay un reguero de sangre
íque continúa fuera, que se pierde en el campo,y que este reguero termina en una puerta cerrada
que yo no he permitido que se abra.
—Ahriréla yo, señora—dijo el señor Bruna.
Y entrando, abarcó en una rápida mirada el
desorden que * notaba en el interior del cortijo,
y con su vara llamó por tres veces á la puerta
del aposento donde estaba el cadáver, y por
tres veces dijo:
Abrid á |,i justicia del rey nuestro señor.Y como nadie contestase, volviéndose á los
alguaciles, dijo:
—Echad eita puerta abajo.
Y como la puerta resistiese, el señor Bruna
mandó buscar un hacha, y hallada á poco ésta,se forzó la puerta y entró el señor Bruna, tras
él don Basilio, y después la marquesa.
—¿Quién sois?—preguntó don Francisco de
Bruna al cadáver.
Y habiendo preguntado lo mismo otras dos
veces, dijo :
—Este hombre está muerto.
0
;
MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ
—Eso, ó es una deducción insensata, ó una
. —Ese hombre—dijo la marquesa afectando que
baja calumnia—dijo la marquesa—: cuando yo
se conmovía—, es mi mayordomo José Pardo.
vtoy á ÍMadrid, permanezco allí poco tiempo; no sé
—Yo conozco mucho á ese hombre—dijo don
vivir lejos de Andalucía, y donde más me gusta
Basilio—: hace ocho años se le sentenció á
vivir es en el campo, en mi inmediata quinta"
presidio por robo en despoblado, y sobrevino
de los Olivares, en que he construido un pequeño
indulto.
'
palacio, á pasar al cual no os invito porque
—No es extraño—dijo don Francisco—, que
me habéis preso.
el indulto sobreviniera, siendo el procesado mayor—Yo no puedo prenderos, señora, lo sé demadomo de la señora marquesa de Becerril.
siado, porque yo no os prenderé para sufrir
—Entonces, don Francisco—contestó la marel bochorno de que me digan que he hecho mal;"
quesa—, no era criado mío, ni aun le conocía yo,
se me ha mandado hace tiempo por el presidente
y esta es la primera noticia que tengo de que
de la Real Audiencia, que si alguna vez hubiese
ese hombre haya sido ladrón.
lugar á proceder contra vos, antes de proceder
—¿Estaba este hombre en vuestra casa, á
se consulte y el mismo encargo, aunque secrevuestro servicio, cuando por él ha pasado esta
tamente, como á mí, se ha hecho á todos mis
desgracia?
compañeros; de modo que yo, sin faltar á mi
—No en mi casa, pero á mi servicio sí—dijft
rectitud de juez, porque el rey es la ley, puedo
la marquesa.
dejaros libre, aunque sepa que haléis cometido un
—¿Y tenéis vos antecedentes acerca de la descrimen por el cual metería yo á otro en un
gracia que le ha acontecido?
profundo calabozo y le cargaría de cadenas; con
—Ninguno; pero si queréis que os dé algunas
consultar cumplo, y no doblo la vara que el
noticias de ese hombre, venid, y en mi coche á
rey me ha entregado para que la mantenga
solas os las daré.
T
recta.
—En buen hora—dijo don Francisco de Bruna.
—Bien—dijo la marquesa—; en ese caso, no
Y saliéndose fuera del cort'jo, entraron en el
estando presa, tampoco lo están mis criados.
coche.
—Tampoco.
Afortunadamente, el carruaje estaba bajo la
—Pues bien, estando yo libre, faltaría á la
sombra del emparrado, corría libremente el aire
estimación en que os tengo, si no os convidara
de la campiña, y el calor se templaba.
á venir, para escuchar lo que tengo que deciros,
La marquesa dijo al señor Bruna:
á mi quinta de los Olivares, donde estaremos
muy al fresco y muy bien servidos.
—Acepto perqué vos no os acaloréis, s e ñ o r a dijo Bruna—; que el juez, en el cumplimiento
de su deber, no debe mirar ni al frío ni al calor.
—Os voy á hablar con franqueza, po que nada
—Pues hacedme la merced, den Fran i.-co, do
I temo de vos ni de nadie á causa del supremo
mandar que suelten á mis criados, á fin de que
poder que me protege, y porque todo lo que
puedan conducirnos á mi ..quinta, que está
conseguiríais procediendo contra mí sería despresá dos tiros de escopeta de este cortijo.
tigiaros, porque se os haría romper la causa
como ya os aconteció en otra ocasión en que
q u i s i t t á s averiguar mi vida.
—Os confieso, señora—dijo Bruna—, que temía
que el entrometerse en asuntos de la marquesa
Asomó el señor Bruna la cabeza al vano de
le produjese un desaire, os confieso que os oigo
la portezuela cuyo c:i-t~l estaba bajado, y dijo:
lo que decís con una grande extrañeza.
—;Dcn Basilio! ¡don Ba&i'io!
—Nada extrañéis en mí—dijo doña Juana de
Levantóse el escribano que estaba limpiándoDios—, porque todo en mí es extraordinario; no
se el sudor, de uno de los poyos 'que sa extenpie do revelaros el misterioso origen de la protecdían por fuera del cortijo, y se acercó.
ción que en la corte se me dispensa, protección in—Soltad á les criados de la señora marquesa,
condicional, que abarca á todo, y de la cual no
con sus caballos y armas—dijo el señor Bruna.
abuso, porque en verdad en verdad yo no cometo
Oyó con extrañeza esta orden don Basilio, pero
crímenes: guardaré secreta la parte de mi hisse apresuró á cumplirla.
toria que no me corresponde, y seré explícita
Poco después la marquesa y el señor Bruna
con vos en la parte que á mí sola atañe,
eran conducidos á la inmediata quinta, á la que
segura como estoy de que sois un caballero y
llegaron pronto.
me guardaréis el secreto. ¿No os parece muy
extraño que siendo yo tan pretendida, más bien
acaso por mi caudal que por mis dotes personales,
me mantenga en lo mejor de mi vida soltera ?
Era la quinta un bello edificio, de osos que
—Hay quien interpreta eso de una manera
solo se encuentran' ya en las ciudades y las
que parece explicar la protección que se os
villas, que conservan su antiguo caserío.
dispensa en la corte—contesló el señor Bruna.
Un gran cuadrángulo de piso bajo y principal,
:
20
DIEGO
con alta techumbre de pizarra, cosa extraña
en Andalucía, donde nieva rara vez y aun así
muy poco, con lucanas esbeltas, pintadas de verde.
En el piso bajo, por la parte del Mediodía,
se veía la puerta principal, ornamentada según
el mal gusto de Churriguera, sobre cuatro anchas
gradas, continuándose en el piso superior, con
su gran balcón con pórtico, ornamentado y coronado por el escusón de los marqueses de
Becerril.
A los dos lados de este frontispicio, había,
en el piso bajo cinco grandes rejas; en. el principal, cinco grandes balcones.
Terminaba la fachada en una galería deprimida.
«
Sobre esta galería corría un gran friso, y en
él arrancaba la techumbre.
Las otras fachadas tenían once rejas en el
piso bajo, y once balcones en el superior.
En la fachada del Norte, no tenía en el centro
reja en su parte baja, sino un bello postigo ornamentado que daba á un extenso jardín, cercado
de manipostería, en la cual había tres postigos.
La marquesa llevó al señor Bruna á una magnífica sala baja en que se respiraba un fresco
ambiente.
Sentóse en un canapé, hizo sentar en un sillón al señor Bruna, y pidió refrescos.
La marquesa tenía en su quinta una serviflumbre completa.
El servicio del refresco era de cristalería veneciana y de plata cincelada.
Cuando se quedaron solos, la marquesa, indolentemente reclinada en el canapé, dijo al señor
Bruna:
—No sé á punto fijo cuando murió mi madre;
lo que he sabido por mis conocimientos, es que
murió dos años, poco m i s ó menos, después
de mi nacimiento.
De mi padre no puedo decir lo que fué;
no le he conocido; pero sé que ha muerto, lo
he sabido recientemente; y si no me be puesto
luto, ha sido porque no puedo decir «mi padre
ha muerto»: no podría identificarse la persona
sin un grave escándalo.
—Pues qué—dijo el señor Bruna, en cuyos
ojos brilló una mirada de inteligencia—¿ tan reciente ha sido la muerte de vuestro padre?
—¡Oh, sí, muy reciente!—dijo la marquesa, suspirando de una manera particular, en que se
notaba, más que dolor, una gran contrariedad
del espíritu y algo de odio.
CORRIENTE
ción del semblante de aquel cadáver, se vislumbraban, se adivinaban los rasgos de una posición
lejana, rasgón casi borrados de una altivez perdida, de una historia pasada.
La persona del mendigo no había podido identificarse: solo sabía el señor Bruna, por lasdiligencias que había practicado, que Cecilio, á
más de llamar al mendigo su abuelo, le llamaba
don Julián, y que había dicho á muchas personas que so habían burlado de su dicho, que
su abuelo había sido un gran señor, que si
mendigaba y estaba como le veían, era por
grandes desgracias que le habían acontecido.
El señor Bruna ataba cabos, como suele decirse,,
y de este atamiento de cabos resultaba, que la
marquesa de Becerril difunta, madre de la marquesa viviente, había sido de una manera hartotransparente favorita de Felipe V.
Que el nutrido de aquella señora había sidodon Julián de Sotoverde, caballero de ilustre
linaje, del habito de Santiago, y muy estimado
en la corte, al que se conocía por otros pecados que la soberbia y la avaricia.
Un solo pecado mortal basta para perder á
una criatura.
De modo que don Julián de Sotoverde había
tenido sobre sí dos perdiciones.
Sabía el señor Bruna con mucha anterioridad,
desde el tiempo en que se había metido á hacer informaciones acerca de la marquesa de Becerril, que b> había parecido sospechosa; sabia,
decimos, que durante los dos años en que habían
vivido juntos como esposos doña Ventura de la
Sagra, marquesa propietaria de Becerril y don
Julián de Sotoverde, los disgustos habían sido
graves y frecuentes en el matrimonio.
. Que la marquesa había muerto repentinamente
á los dos años de su casamiento con don Julián, y
de una manera tan extraña, que había hecho
sospechar á la justicia, interesándola en las actuaciones de un proceso que había resultado
envenenamiento de la marquesa.
Que la culpa de este crimen se había probado bastantemente á don Julián de Sotoverde,
que se le había sentenciado por ello á' la última'
pena, y que | j esta no se había ejecutado, había
sido por la desaparición de don Julián inme^
diatamente después de la muerte de su esposa:
había quedado de tres años doña Juana de Dios,
lo que prohaba, no habiendo transcurrido más
de dos años desde el casamiento á la muerte de
la marquesa, que doña Juana había nacido fuera
de matrimonio
1
El señor Bruna recordó al mendigo del día
antepenúltimo, muerto de una lanzada por un
bandido.
Recordó que Cecilio, aquel niño á quien la
marquesa había adoptado, llamaba á aquel mendigo su abuelo.
Recordó, en fin, que á través de la degrada-
Los antecedentes que existían de que había
gozado del favor de Felipe V la anterior marquesa de Becerril, el conocimiento de la sórdida
avaricia de don Julián de Sotoverde, demostraban
que al casarle con doña Ventura de la Sagra
se había vendido á un alto precio, y que su
soberbia contrariada había determinado los grandes disgustos d e matrimonio, y por último el
MANUEL
crimen que
marquesa.
había
arrojado
FERNÁNDEZ
á la tumba á
la
Es necesario confesar que el señor Bruna era -un
•excelente juez instructor, cuando tanto bajo cuerda había averiguado, á pesar del largo tiempo
transcurrido, cuando le pareció sospechosa la
marquesa de Becerril, y lo hubiera sacado en claro todo, y hasta hubiera encontrado la pista; de
don Julián de Sotoverde, sin el veto que de
orden del rey le impuso el presidente de la
Real Audiencia de Sevilla, acerca de todo lo
que pudiese tener relación con la marquesa de
Becerril.
El señor Bruna pues, vista la adopción que
el día anterior había hecho la marquesa de aquel
Cecilio, de aquel muchacho perdido que llamaba
su abuelo á un mendigo degradado, al que solía
nombrar llamándole don Julián, y que le reconocía como su abuelo, y los rasgos de distinción
que á través de su envilecimiento había encontrado con sus escudriñadores ojos de juez en
el contraído semblante del cadáver del mendigo,
no tuvo ya duda de que aquel era don Julián de
Sotoverde, marido de la difunta marquesa de Becerril, y se robusteció su convicción moral cuando
oyó hablar de una tan extraña manera de su
padre á la marquesa, y declarar que su padre
había muerto hacía poco tiempo.
La marquesa continuó:
—Quedé huérfana de tres años, y se me nom,bró por el rey tutor.
Este tutor fué el conde de Montesclaros, hom.bre de carácter atrabiliario y misántropo.
Era viudo sin hijos: se creía que su mujer
se había muerto por no sufrirle.
El conde de Montesclaros era también un tanto miserable, lo cual, más que su misantropía,
.le hacía huir de la sociedad para evitar los
gastos inevitables de s u rango, y vivía casi
siempre en el campo en uno de sus cortijos,
.fuera de Sevilla.
Nunca iba á Madrid sino cuando rara vez
le llamaba el rey, ó se reunían cortes, á las
que pertenecía como grande de España, y nunca
se consolaba de los gastos que había tenido
que hacer en aquellas expediciones.
El rey le llamaba todos los años para informarse de él acerca de mi salud y de mi educación; cuidado por el que estoy vivamente agradecida á su majestad nuestro buen rey don
'Felipe V.
Ya sabía el señor Bruna que la marquesa
•de Becerril era una obligación secreta de la
Y
GONZÁLEZ
21
corona, y que en realidad debía considerársela'
como infanta de España á trasmano.
De aquí nacía la especie de inviolabilidad de
la marquesa de Becerril, además de su posición y de su gran renta.
Continuó la marquesa:
—El conde de Montesclaros, á quien gustaba
mucho la posesión en que estábamos, se vino
á ella conmigo.
Entonces la casa, aunque buena, era más pequeña y antiquísima.
Yo la eché abajo hace algunos años, y mandé construir esta. Tenía aquí grandes recuerdos.
Sin embargo, en la huerta, y como un pabellón aislado, queda un resto de la antigua
casa.
Es un torreón gótico muy bello que conservo
como un monumento artístico, y al mismo tiempo porque conserva un recuerdo demasiado punzante para mi.
Voy á haceros, señor don Francisco, una revelación completa, como la hice en un día á
mi confesor.
El conde de Montesclaros no tenía aquí más
servidumbre que un mayordomo, un ama de
gobierno, un cocinero y dos viejos criados.
La demás gente que en la posesión vivía
era la de la labranza.
Aquí estuve tres años desarrollándome al sol
y al aire, considerando como hermanos míos
á los hijos del aperador, que eran tan pequéños como yo.
En esa primera edad se forma el carácter
por las impresiones, que son más fuertes que
nunca, porque ejercen su influencia sobre un
alma inocente y virgen.
Me dormía oyendo relaciones de bandidos formidables.
Con mucha frecuencia llegaban al corifo buenos mozos á caballo, que echaban pie á tierra,
metían sus caballos en la cuadra, almorzaban,
comían ó cenaban, según la hora, y contábala
cosas estupendas.
El conde los trataba bien, aunque de alto á
bajo, de u n a manera seca, y con un m a l e a do espíritu de protección.
Me acuerdo, como nos acordamos distintamente de algo de lo que nos ha acontecido en
nuestra infancia, ó hemos visto ú oído.
Un día entró solo y escapado en la quinta
un buen mozo, y el conde le dijo:
—Curro, tú acabarás mal, porque e r e s muy
atrevido y te excedes: un buen muchacho debe
ante todo ser prudente y no meterse allí donde
no puede salir: en fin, te aconsejo que te vayas
á Portugal, y que te dejes de esa vida.
Curro estuvo ocho días escondido en la quinta, y al cabo se fué.
Pasó algún tiempo, y un día el aperador,
que. había ido á Sevilla, dijo al conde:
22
DIEGO
—¿ A qué no sabe vuecencia lo que he visto esta mañana?
—Vamos—contestó el conde—; algún azotado,
porque basta que tú sepas que va á haber vapuleo por las calles, para que te me escapes
á Sevilla: pues mira, no sea que un día vayan
otros á ver como te zurran á tí; que no eres
muy católico.
¡ Ca, no señor 1 yo soy amigo de mis amigos,
y cuando me convidan á echar una manecilla,
qué se ha de hacer sino echarla; yo sé nadar
y guardar la ropa, no como Curro Lirones, que
si hacía dos, sonaba como doscientos, y lo quería echar todo por la tremenda, figurándose que
nadie iba á poder con él; y mire vuecencia las
resultas, que esta mañana le han ahorcado como
un señor en la plaza de San Francisco, y ha
ido á la «viuda» con un miedo que daba asco.
—Ya se lo tenía yo pronosticado—dijo el conde—; se le emplea bien: vete al pueblo, llévate seis pesetas y que l e digan seis misas.
—Así se fué formando mi alma, en la campiña, rodeada de gentes con hábitos de bandidaje, oyendo contar historias lúgubres de salteamientos, de asesinatos, d e milagros hechos
en favor de los bandidos por los santos de su devoción; mezclados el sacrificio, la superstición
y el fanatismo al crimen; aceptado por todos
como la cosa más- natural del mundo, el bandidaje; honrado y temido por los hombres y codiciado por las mujeres de todas clases y cpndtciones el más audaz, el más afortunado, el
más terne de los caballistas i y á vuelta de todo
esto la guitarra y el «cante flamenco», y el
«ole» de las corraleras, y el vino y las comilonas, y la zambra continua, y la vida siempre
alegre, y la puñalada ó el trabucazo interrumpiendo momentáneamente una fiesta, y el escapulario ó el rosario siempre pendiente del cuello de estos seres anómalos, monstruosos, alegres y sombríos, generosos y terribles, héroes
de la infamia, orgullosos de sus delitos, y acumulándolos avaros, como el conquistador acumula una victoria á otra victoria, y siempre la
lamparilla encendida en el lugar doméstico del
bandido á tal virgen ó á tal santo, y la gran
novena en la iglesia del pueblo ó en la ermita
en despoblado en acción de gracias por haber
salido bien de tal ó cual atrocidad.
Esta era la
nte que me rodeaba en mi
infancia.
A los seis años fui llevada por mi tutor á
Sevilla, al
ento del Espíritu Santo, donde
me dejó.
Era necesario . q u e yo estuviese allí ocho ó
diez años para que me educase como lo exigía
m¡ rango.
Pero la vida monótona, fría, silenciosa del
claustro.
»údo borrar de mi alma las ardientes íni
m e s de mi infancia.
CORRIENTE
Yo era una polluela de buitre encerrada en u n a
jaula muy estrecha.
,
La parsimonia, la dulzura, la palabra siempre humilde, siempre cariñosa de las monjas,
eran lo contrario de lo que yo había oído y
visto.
Me hacía sufrir la falta de aire libre de la
campiña que agitaba mis cabellos, el violento'
ejercicio de una vida casi salvaje.
Echaba de menos aquellos cuentos maravillosos de valentías increíbles; la «soleá», cantada por un moreno de ojos negros; el «ole»,
bailado sobre una mesilla por una gitana al
son de una pandereta, y al repicar de las castañuelas; la violenta alternativa de los muchachos que venían huyendo y se escondían, y
de los escopeteros que venían buscándolos y que
no registraban la casa por respetos al señor
conde, que afirmaba bajo su palabra de honor
que allí no había nadie.
Yo sfufría en el claustro; y creyendo que
cuanto más pronto aprendiese y más pronto me
educase, más pronto me sacarían de allí, me
dediqué con un amor infinito á la lectura y
á la labor, de modo que muy pronto leía el
catecismo de corrido y le sabía de memoria, y
cosía y bordaba de mil maneras, y hacía flores, y con otra multitud de primorcitos, y sabía
vestir un niño Jesús á la perfección.
Me hicieron además, u n a excelente cocinera
y una gran confitera, porque las monjas enseñan á sus educandas todo lo que ellas saben.
Cuando cumplí los diez años empezó á enseñarme el solfeo el maestro de capilla de la catedral.
En cuanto conocí las claves, me pusieron e n
las manos un arpa.
Al poco tiempo cantaba yo desde el c o r o ,
en la misa, el gloria «in excelsis Deo», y en
las funciones, las jaculatorias y los gozos, y
en las misas de aguinaldo y del gallo, los villancicos.
A los trece años sabía yo cuanto podían enseñarme las monjas, y creí que nunca me sacarían del convento.
Pero mi tutor me declaró que allí estaría irremisiblemente hasta que cumpliese los quince a ñ o s .
Los dos años que hasta cumplir esta, edad pesaron por mi, fueron insoportables.
Al fin llegó el día de la Asunción, en q u e
los cumplía, y mi tutor fué al convento y m e
sacó de él.
Las pobres monjas lloraron mucho. Lloraron
mis compañeras; yo sola no lloré, aunque me
conmoví, porque yo no había llorado nunca: tampoco he llorado después, aunque me ban sucedido
grandes desgracias.
MANUEL
FERNÁNDEZ
Con el traje de edueanda, salvo que me quitaron la toquilla y el escapulario y me pusieron
un manto, salí del monasterio, entré en un coche
de camino que estaha delante de la portería,
y con mi tutor me trasladé á esta quinta.
El conde hizo que viniesen aquí modistas
y joyeros y todo cuanto era necesario para mi
equipo con arreglo á mi posición, y se aumentó
la servidumbre con dos doncellas y un peluquero.
Compró además el conde dos carrozas, una
de gala y otra de diario, y dos tiros de muías
jóvenes, aumentándose por esta parte la servidumbre con un cochero y tres lacayos.
Por supuesto que todo se pagó con mi dinero,
y se hizo por órdenes superiores, porque el conde
mejor hubiera querido que yo hubiera permanecido siempre oculta, aislada, como perdida en
esta quinta.
—Juana de Dios, me dijo el conde: he abierto
en Sevilla tu casa solar, en Siete revueltas; la
he amueblado de nuevo, porque los antiguos
muebles estaban denegridos, las alfombras apolilladas, las tapicerías descoloridas por el polvo:
se me ha mandado terminantemente que te presente en el mundo, y ha sido necesario gastar
mucho. También yo he tenido que dar una fuerte vuelta á mi equipo, porque aquí vestía á
la diabla, y para ir á verte al convento, de cualquier manera iba bien. Todo esto ha costado muy
caro, y te lo advierto para que cuando llegues á
tu mayor edad y te rinda cuentas, no extrañes su
exorbitancia, porque te he comprado otros tantos diamantes que los que te dejó tu madre.
Tu guardaropa es el de una reina.
—Bien, bien, conde, le dije: gastad por largo,
que yo no me he de quejar sino de que hayáis gastado poco: quiero vivir, quiero gozar,
quiero brillar; para eso soy lo que Dios ha
querido que sea. Añadid gastos: necesito magníficos caballos de silla, porque quiero galopar,
correr por el campo.
—Bien, bien, hija mía, me contestó: encargaremos cuatro á la Cartuja de Jerez, cuatro á la
Loma de Ubeda, y otros cuatro á Córdoba.
Autorizado por mí para gastar de lo mío, el
conde exageraba los gastos.
Fui presentada en Sevilla á todas las antiguas
relaciones de mi familia y á las del conde
dé Pradoverde, es decir, á todo lo principal de
Sevilla.
Hicimos también aquel año una excursión á la
corte, y fui presentada al rey, que me trató
con gran deferencia.
La reina, á quién también fui presentada, me
dio los honores de dama de honor.
Pero yo no me encontraba bien ni en la
V
GONZÁLEZ
corte ni en Sevilla;- mis propensiones adquiridas
en la infancia no habían variado.
Yo ansiaba* verme en el campo, aspirando el
aire libre, oyendo por la noche zumbar el viento
como solo se oye zumbar en la campiña, el
sonoro rumor de la lluvia que se pierde en
lo in.'inito.
Desde esta época, desde que volvimos á esta
quinta de los Olivares, empieza la segunda y más
grave parte de mi vida.
La marquesa guardó por algunos instantes silencio, y permaneció con la cabeza inclinada en
actitud meditabunda, como quien coordina su»
recuerdos.
Luego dijo:
IV
—Os exijo, señor don Francisco, la promesa
de guardar un profundo secreto acerca de lo
que vais á oir.
—i Oh, señora!—exclamó el señor Bruna—: el
que escucha no es el juez, sino el caballero:
podéis decirme cuanto queráis, segura de que
lo arrojáis á un pozo.
—Pues bien, en esa confianza continúo: desde
antes de sacarme del convento el conde, había
yo notado que me miraba con una excesiva
afición; debo advertiros que el conde me ha
repugnado siempre.
Era un viejo que no ha debido ser nunca
joven díscolo, mal encarado, dominante, soberbio
y sobre todo mezquino, pero con pasiones excesivamente enérgicas.
Nada me dijo que confirmara con palabras
lo que yo veía en sus ojos, ni antes' de sacarme
del convento, ni algunos meses después de haber
salido de él.
Fra yo á los quince años, respecto al desarrolo físico, lo que soy ahora: un poco menos
de esbeltez, un poco menos de vida del cocorazón, esto es todo: no había sufrido aún,
no había pasado por ninguna de las sucesivas
modificaciones por que pasa la mujer; era inocente, y estaba tranquila.
Desde el momento de mi presentación en el
mundo, habían llovido literalmente sobre mí adoradores: los unos, realmente enamorados; los
otros, codiciosos, á la par de lo que se llamaba con ponderación mi hermosura, de mis
pingües estados y de mis grandes rentas.
Pero yo los traté malamente á todos: era
una especie de salvaje, á quien la educación
no había modificado más que en la forma.
Sabía ser dama; había aprendido á serlo;
pero me gustaba mucho más ser campesina entregarme á ejercicios rudos, montar á caballo,
cazar, mantenerme en una violenta aci¡ dad.
La atmósfera de las ciudades me sof i b a ;
los salones de mi casa de Sevilla, por
íyos
24
DIEGO
balcones no se veía más que otra casa alta,
á tan poca distancia, que con poca violencia
podía tocarse con la mano, me parecían jaulas tristísimas, encajonadas en una sima, recibiendo la luz de lo alto por una raja.
Declaré formalmente á mi tutor que no viviría en Sevilla más que el tiempo estrictamente
necesario para mantener nuestras relaciones.
El conde se alegró mucho de mi determinación, porque le hacían rabiar de una manera
terrible las adoraciones de los nobles pisaverdes que me rodeaban, por más que yo no
les hiciese la mejor acogida.
Nos trasladamos á la quinta, y como yo había frecuentado los suntuosos salones de la corte y había vivido algún tiempo en los de mi
casa solar, me pareció estrecha y pobre, y dije
á mi tutor que quería tirarla por tierra, y
construir más hacia el río un verdadero palacio.
i—Eso va á costar muy caro—me dijo—; pero
e n fin, si tú lo quieres, sea; yo no tengo otro
afán que darte gusto.
Se encargaron, pues, los planos á un arquitecto de Madrid.
Fueron y vinieron muchas veces por el correo, siempre con modificaciones mías, hasta que
al fin me satisfice.
Iban á empezarse las obras, durante las cuales debíamos vivir en Sevilla, cuando una
noche...
Zumbaba sordamente el viento, llovía, era á
principios de Enero.
A mí me gusta el espectáculo de la naturaleza que se conmueve, el cimbrear de los grandes álamos que gimen doblegados por el viento, el caer de la lluvia, la luz del relámpago;
nada hay que tanto me agrade como sentir agitados mis cabellos por el viento de la tormenta.
Muchas veces, durante una de estas situaciones atmosféricas, he montado á caballo y me
he lanzado al galope en medio de la tempestad.
Entonces era de noche, y me asomé á uno
de los balcones de mi cuarto.
Era tarde, cerca de la media noche.
La obscuridad no podía ser más densa.
En vano esperaba yo un relámpago.
Aquel era uno de esos benéficos temporales
de invierno que producen la gran fecundidad
de los campos.
De improviso me pareció oir un estampido
particular, el estampido de una bocacha, y de
las mayores.
Había resonado muy á lo lejos.
Supuse que sería un ruido del viento, que
;es tan remedador, que falsifica todos los sonidos.
Pero á continuación sonaron algunos disparos secos, disparos de escopeta.
Ya no pude, tener duda: cerca de la quinta
CORRIENTE
tenía lugar un combate que crecía; los estampidos de trabuco se multiplicaban; parecía más
nutrido el fuego de las escopetas.
Allá, hacia el Norte, en el fondo de la densa obscuridad, se veían lucir un momento los
fogonazos.
El ruido s e alejaba, los fogonazos aparecían
cada vez más lejanos y más débiles.
Al fin nada se vio, nada se oyó más que
el zumbar del viento y el caer de la lluvia.
¿Qué había sido aquello?
No podía ser otra cosa que una lucha entre
contrabandistas y gente del resguardo, ó entre
bandidos y escopeteros.
Se hablaba de un terrible caballista que había aparecido en la jurisdicción de Dos Hermanas, y al que llamaban Joseíto el Lencero.
Se decían de él cosas maravillosas, y la tierra baja estaba entusiasmada, y no había pueblo
ni aldea ni cortijo donde no quisieran conocerle.
i
•
Se contaba que él solo, á caballo ó á pie,
con un trabuco, iba libremente por todas partes, y que si salían en su persecución escopeteros se velan obligados á dejarle el campo.
Se había llevado por puro capricho de Dos
Hermanas á la baronesa del Saltillo, la había
llevado por todas partes á la grupa de su caballo, y dicen (pie con contento de dicha señora, y á los ocho días la había vuelto á
dejar en su casa sin pedir por ella rescate.
En cuanto á la baronesa, yo misma la oí
decir que Joseilo el Lencero la había tratado muy bien, y tanto, que si alguna vez le
prendían haría cuanto estuviese en su mano
por salvarle, porque decía:
—No he visto nunca un hombre tan fino ni
tan bien hablado ni tan buen mozo.
Yo pensaba mucho, sin saber por qué, en
Joseíto el Lencero, y deseaba conocerle.
¿Habría sido Joseíto el que acababa de batirse cerca de la quinta? Tal vez.
Por entonces no había ningún caballista que
se atreviese á dar la cara á los escopeteros.
Permanecí en el balcón, abismada en una
meditación misteriosa, indeterminada, sin objeto.
De improviso me arrancó de ella el ruido
del trote de algunos caballos.
Poco después, los jinetes paraban á la puerta de la quinta y llamaban.
i—¿Quién es?- pregunté yo al momento.
l—Es quien lo va á pegar fuego á la casa—l
contestó una voz dura—, si no se admite en
ella á Joseíto id Lencero, que viene herido.
—Esperad, esperad—dije.
Y tomando de mi cuarto una bujía, bajé yo
misma á abrir.
Inmediatamente entraron por el portalón como
diez jinetes.
Echaron dentro pie á tierra: uno de ellos,
que era muy buen mozo, joven, como de veinticuatro años, y que estaba muy pálido, me
dijo:
i
| • • ; ¡
i
1
MANUEL
FERNÁNDEZ
•—Disimule su merced, señora, pero me han
metido en un brazo una china de canela que
me hace perder mucha sangre, y en alguna
parte me he de curar; pero su merced no tenga cuidado, que estos honrados chicos estarán
en su casa como si estuviesen en misa, y no
harán sino lo que se les mande.
,Y me miraba con ansia, con asombro; yo le
miraba también á él no sé cómo.
En una palabra, señor don Francisco, nos
habíamos enamorado el uno del otro.
Llamé, y se puso de pie toda la gente, incluso el conde, que acudió en bata.
i—¡Ahí—dijo—: ¿conque tú eres Joseíto el
Lencero? Hombre, has andado por todas partes y no te se ha ocurrido venir aquí; teníamos gana de conocerte.
—Pues mire su merced—dijo Joseíto—: me
alegraría mucho de no haber venido.
—¡Ya! porque para que vinieras ha sido menester que te hirieran.
—|Ay, señor, qué bien me han herido y
y qué hondo!—contestó Joseíto.
Y me miró con ansia.
Yo me turbé.
Afortunadamente, el conde ni apreció en su
valor las palabras de Joseíto, ni reparó en mi
turbación.
Joseíto fué conducido al piso bajo del torreón gótico, que ahora es un pabellón de mi
huerta, y puesto en una cama.
Los labriegos y la gente del bronce, para
curar ciertas heridas no necesitan ni cirujano
ni botica.
Un bálsamo, hecho con esta ó la otra hierba, es todo lo que les hace falta, y esto lo
tienen siempre.
Joseíto no quiso que permaneciesen allí los
suyos, y les dijo:
Idos allá por la otra banda; haced algo que
sea sonado, y así estaré más seguro, porque creer á n que yo estoy con vosotros, y no se acordarán de venir á buscarme aquí.
Los nueve de la cuadrilla de Joseíto se fueron.
1
s
Estaba ya curado de su herida Joseíto, y aun
Se hacía el enfermo.
E£ verdad que yo le asistía, y que me pasaba
gran parte de la noche velando á su lado.
En una palabra, señor Bruna: Joseíto el Lencero fué mi primer amor, y también el último.
Tres meses después de haber aparecido en
mi quinta, le ahorcaron.
—¡Oh!—exclamó don Francisco—: hicieron
bien, por más que á vos os pesara y os pese.
-—Antes de que ahorcasen á Joseíto, unos hombres, que no se supo quiénes fuesen, sorprendieron algo apartados de la quinta al conde
de Pradoverde, y le hicieron pedazos de un trabucazo.
t—¡ Ah ¡—exclamó el señor Bruna.
; ' '
Y
25
GONZÁLEZ
—Dos de los jueces que le sentenciaron á
muerte, fueron asesinados á puñaladas en Sevilla; el uno, en su misma cama, y el otro,
al ir á entrar en su casa.
— ¿ Y quién cometió esos crímenes?—dijo el
señor Bruna mirando fijamente á Juana de Dios.
—-No fui yo—dijo la marquesa—, ni quien los
deseó, ni mucho menos quien los pagó, á pesar de que el conde de Pradoverde me había
hecho desgraciada para toda mi vida, llenando
de horror mi existencia.
I—¡Ah! ¡no sabéis lo que ama una mujer!
¡No sabéis qué dolor es para una mujer que bien
¿ama, la muerte del ser amado, y mucho más,
cuando esta muerte ha sido tan horrible, tan
miserable como la de Joseíto el Lencero!
'•—Si no hubierais amado á un malhechor,
á un asesino—dijo severamente el señor Bruna—, os hubierais excusado esos dolores.
•—Concedido don Francisco, concedido—respondió Juana de Dios—; pero el mal estaba en las
primeras impresiones que se me habían hecho
sentir, en lo que se había viciado mi sentimiento social.
La culpa no fué mía, sino de mi tutor, como fué
suya la culpa de la muerte de aquel desgraciado.
—A aquel hombre le mataron sus delitos—
dijo el señor Bruna.
—En buen hora; pero quien le entregó, haciendo el infame papel de denunciador, fué el
conde de Pradoverde.
—|Ahl
• '
—Sí, estaba celoso, había soñado en casarse conmigo, le seducían mi juventud, la belleza que en mí encontraba, mis riquezas.
Los ojos de un celoso ven mucho, y muy pronto se apercibió de que Joseíto y yo nos amábamos.
Muy pronto pudo no tener duda de que éramos amantes.
Nada dijo: disimuló: tenía miedo.
Pero una noche, una compañía de escopeteros entró silenciosamente en la quinta, sorprendió á Joseíto durmiendo, y cuando despertó ya
estaba atado.
Vio mi dolor, mi desesperación, y el gozo horrible que lucía en los ojos del conde.
Desde la cárcel tuvo medios para hacer saber á su gente, que quien le había entregado
había sido el conde de Pradoverde.
Nada aconteció al conde mientras tuvieron esperanza de que Joseíto se salvara; pero cuando la perdieron, cuando le vieron definitivamente sentenciado, acecharon al conde y le mataron.
Por aquel tiempo, también mataron á dos de
sus jueces.
1
Al día siguiente' de la ejecución de Joseíto,
paró un carro de muías delante de la quinta.
2 6
DIEGO
CORRIENTE
Algunos soldados do caballería y algunos millavecita en la bolsa, la bolsa en el seno, y
gueletes rodeaban el carro.
se volvió al misino lugar de donde había venido.
Un juez y un escribano venían montados en
muías.
—Yo no habla visto esta operación—continuó
En el carro se veía un hombre de semblanla marquesa—porque el dolor me tenía postrada
te torvo, vestido de negro, y con una escalera
en el lecho con una violenta fiebre; pero aquede estaño en el sombrero.
lla noche me despertaron golpes que dieron á
Se apeó aquel hombre, y ayudado del mayola puerta.
ral y del zagal, sacó del carro unas escarpias
Abrieron, y poco después me avisaron de que
y una piqueta.
allí estaba el Cangrejo, teniente de Joseito el LenHicieron un hoyo en tierra, fijaron en él un
cero, con los otros ocho muchachos de su cuapalo que tenía encima una jaula de hierro; luedrilla,
i
"•
go, sacaron del carro una escalera y la arrimaron
Quería
verme,
y
yo
mandé
le
dejasen
entrar.
al palo; por último, el verdugo tomó del carro
- —¿A qué vienes? le dije.
un talego que ocultaba un objeto redondo.
? —Primero, señora, me contestó fuertemente
Subió por la escalera; cuando estuvo en lo
conmovido, á dar el pésame á su excelencia, y
alto, sacó el objeto del talego.
luego, á entregarle esta pobre cabeza que tanto
Era una cabeza, que puso en la jaula.
h a querido, para que la entierre en su casa,
Una cabeza horrible, desfigurada.
Después clavó en el palo una tabla pinta- ¿ q u e es una judiada dejarla ahí para que se
pudra al aire y al sol.
da de blanco, en que se leía... perdonad, señor
El Cangrejo, que era bravo como un toro,
Bruna, vais á leerlo vos mismo: hacedme el
"^se echó á llorar.
favor de venir.
^ Yo sentía una desesperación infinita.
Sin embargo me armé de valor.
—¿Cómo es eso?—dije.
—Pues qué, ¿no sabe su excelencia, señora,
EÍ señor Bruna se levantó y siguió, dominaque han puesto ahí, delante de la quinta, esta
do por un no sé qué siniestro, á la marquesa.
pobrecita cabes¡a en un palo.
Esta atravesó el salón, luego su gabinete, abrió
Di un grito de horror.
una puerta, y el señor Bruna se encontró en una
—Descuide, descuide su excelencia, que yaespecie de capilla.
que no se ha podido remediar lo más, sef ha reE|n el fondo había un altar, y sobre él una
mediado lo menos: si ellos son á .poner, nosotros
cruz.
á quitar: hemos quitado la cabeza y hemos
A la derecha del altar, sobre una mesa de
quemado el pulo, menos este letrero que trae
mármol negro, un pequeño armario de ébano.
aquí éste para que su excelencia le guarde si
La marquesa le abrió con una llavecita de
quiere en memoria del pobre capitán; y ahora
oro, encerrada en una pequeña bolsa que sacó
mismo, y sin tomar una sed de agua y sin
de su seno.
descansar, vamos á montar á caballo y á irEn aquel armario había una calavera, blannos por esos caminos á quitar los otros pobres
ca como el marfil.
cuartos que están en ellos: lo que es mañana
Debajo, en una tabla grosera, pintada de blanpor la mañana estará ya enterrado del todo el
co, aparecía escrito con caracteres asimilados á
capitán.
los de imprenta, lo siguiente:
Y se fué.
k
«Esta es la cabeza del capitán de ladrones
á caballo Joseito el Lencero, ajusticiado por
sus muchos y enormes delitos, por sentencia de
la sala de señores alcaldes de casa y corte de
la real Audiencia de Sevilla, en la plaza de San
Francisco de dicha ciudad, y aquí se mandó
se pusiese su cabeza para escarmiento, así como
sus otros cuartos por otros caminos. Quien tal
hace, que tal pague.»
—1 Ahí—dijo el señor Bruna—: ¿sabéis que
este cráneo no está ahí en su lugar?
—Don Francisco, está donde yo quiero que
esté, porque ya sabéis que yo, hasta cierto
punto, puedo hacer lo que quiero.
—Sí, sí, ya lo sé—dijo el señor Bruna.
Juana de Dios cerró el armario, guardó la
No pretendo haceros sentir la situación en
que yo me encontraba.
—Pasémosla por alto.
—La cabeza fué preparada hasta que solo
quedó blanqueado y luciente el cráneo, y la
hice colocar como lo habéis visto.
Vamos adelante.
A los seis meses de la muerte de Joseito, di a
luz secretamente un hijo suyo.
Aquel niño me fué robado tres meses después,
sin que yo supiese por quién.
A ese niño le encontré ayer.
Es la pobre criatura que adopté, y cuya adopción autorizasteis vos y testimonió vuestro secretario.
El señor Bruna no preguntó á la marquesa
MANUEL
FERNÁNDEZ
ni una palabra acerca de las razones que había
tenido para reconocer en aquel muchacho á su
hijo.
Conocía demasiado el señor Bruna aquellas
razones.
Juana de Dios continuó:
—El Cangrejo y los otro ocho, que no cesaban de visitarme y de ofrecérseme, hicieron cuanto es imaginable por encontrar á mi hijo, y
no pudieron dar con él.
Por mi parte y á pesar de todor lo que habéis
podido suponer, yo estoy muy lejos de ser capitana de bandidos, ni de pertenecer á esa grande compañía que dicen los protege.
Yo los amparo, y nada más, cuando van á
refugiarse á cualquiera de mis cortijos donde
me encuentro.
Y en esto no hago más que lo que hace
todo el mundo; porque no se puede hacer otra
cosa, porque al que se niega á ampararlos, le
maltratan; el que los entrega, no tarda mucho
en encontrarse delante de un buen mozo que
le mate.
Además, señor Bruna, yo no puedo olvidarme
de aquella cabeza lívida, horrible: siento todavía
el agudo dolor que me desgarró el corazón al
verla; no puedo prescindir de pensar, cuando uno
de esos malhechores se ampara de mí, que tal
vez tiene una mujer, una madre que los ame,
que sufriría lo mismo que yo he sufrido si viese su
cabeza horrible, como yo vi la de Joselito.
Por eso los escondo, y ellos, porque creen
tener en mí una madre, me aman.
Yo los conozco á todos, señor Bruna.
Por cualquier parte de la tierra baja por donde
vaya, me basta con dar un grito para tener á
mi lado alguno ó algunos de esos hombres que
se dejarían matar por mí.
Esto es todo.
¿Queréis ver ahora mismo alguno?
—No ¡pardiez!—dijo el señor Bruna—; porque
si le veo le prendo; podían creer que los habíais
entregado, y no quiero yo que os maten: me he
convencido de que, cuando más, sois una loca
desgraciada.
—Gracias por la manera con que me disculpáis—dijo sonriendo tristemente la marquesa—:
conocéis mi historia: se me tiene por una mujer insensible al amor, y es porque ya' he amado
cuanto podía amar.
Se me cree alegre, viva, divertida, y es que
procuro aturdirme, enloquecerme.
Alguna vez me lanzó á alguna aventura, y
por cierto ha seis años me lancé á una que me
la debéis agradecer, don Francisco, porque os
libré de un gijan dolor.
—j Cómo !—exclamó Bruna.
—Sí, porque impedí que ahorcaran á doña
Isabel Hernández.
—jAh!—exclamó poniéndose densamente pálido el oidor y temblando de los pies á la
cabeza—¿vos fuisteis? ¿vos?...
t
Y
GONZÁLEZ
27
—Yo, sí.
—¡Ah! gracias, gracias, señora; porque supongo
creo, apoyándome en que desapareció el cadáver,
que doña Isabel no murió.
—No por cierto: todo fué que con cierto brebaje que posee un mal boticario, y cuyo secreto
nadie conoce, se la hizo aparecer muerta.
—Pero ¿y de qué medios os valisteis?
—Anda por esos mundos de Dios un don
Tadeo, persona de origen muy ilustre, cuya historia no es de este lugar...
—Le conozco, señora, le conozco, porque he
tenido su proceso entre las manos; es un hombre
formidable, un hombre siniestro.
—Pues á ese hombre siniestro, á ese hombre
formidable, debéis la salvación de doña Isabel,
porque aunque á mí me había condolido mucho
sw desgracia, que se hizo pública, no me h e
constituido yo en arrancadora de criminales á.
la ley. Fué que don Tadeo, que la vio en la
cárcel, se enamoró mortalmente de ella.
Se estremeció de una manera más poderosa, el
señor Bruna, y ardió en sus ojos una expresión,
de exterminio.
—Don Tadeo se os hubiera escapado muchoantes, si no se hubiera propuesto salvar á doña
Isabel.
Do» Tadeo es un hombre que se escurre d e
entre las manos como las anguilas y á quien: yo
conozco mucho, porque don Tadeo es el cacique
de los ladrones de todo género de la tierra
baja; pero no podía darse la pócima que había
de hacerla aparecer muerta á doña Isabel mientras
estuviese encinta, sin peligro de la criatura
y de ella misma.
>
Fué necesario, pues, esperar al alumbramiento.
Entonces recibí una* larga carta de don Tadeo,
en que me suplicaba que le ayudase.
Yo me condolí de doña Isabel, me vestí de
gitana, y...
La marquesa contó al señor Bruna da qué
manera había salvado á doña Isabel, robándola
de la iglesia, ayudada por Joselito el Nene.
Cuando hubo dicho al señor Bruna todo lo
que ya conocen nuestros lectores, continuó:
—Después de esto, no volví á ocuparme de
nada.
Mi vida era como siempre: monótona, triste
á pesar de que todos mis acontecimientos me
creen la mujer más viva, más alegre y má3i feliz
del mundo.
Esto consiste en que yo no cuento mis penas á nadie. ,
Generalmente, el que es más dichoso que nosotros, cuando le contamos nuestros dolores nos
escucha con una especie de superioridad, y cuan-
2 8
DIEGO
flo es más desgraciado, con u n a especie de alegría.
Por eso me trago yo mis penas y solo' habla
de mis alegrías.
Por eso procuro parecer la mujer más contenta
y feliz del mundo.
No quiero que me compadezcan, porque rara
yez la compasión deja de ser un insulto.
Calló la marquesa durante algunos segundos,
como pretendiendo reanudar el hilo de un discurso roto y extraviado.
—En lo íntimo de mi alma—continuó—, ardía
inextinguible un voraz deseo: el de encontrar á
mi hijo.
No sabía lo que había sido de él.
No sabía tampoco quién podía habérmelo robado.
La idea de que mi padre hubiese sido el
ladrón, me había acometido.
Pero la desaparición de mi padre por el tiempo de la muerte de mi madre había sido completa,
y en vano le había buscado la justicia con insistencia, con tesón, con empeño, porque la muerte
de mi madre había producido un grave escándalo.
No era, pues, de presumir que hubiese sido mi
padre el ladrón de mi hijo.
Por último, ayer le encontré, vos sabéis como,
y he aquí que vengo al motivo de mi venida al
cortijo de los Pedernales, donde me habéis encontrado.
Mi hijo ama; ¿y á quién diréis que ama
mi hijo, á pesar de sus pocos años, con una
pasión violenta ? Pues habéis de saber que, á quien
ama es una niña á quien vos habéis protegido.
—¡Isabel!—exclamó el señor Bruna—¿y habéis sido vos quien la habéis robado?
—No, ciertamente—dijo la marquesa, que estaba
en guardia y no quería cuentas con el señor
Bruna—. Pero esta mañana muy temprano recibí
aviso del cortijero de los Pedernales de que
había llegado al cortijo, herido, y había muerto,
uno de mis criados, y que aquel criado había
llevado consigo una niña como de seis á siete
años, que estaba criándose en el cortijo del
Reloj, cerca de Cantillana.
—¿Y dónde está la niña?—dijo levantándose
el señor Bruna.
'—No lo sé—dijo la marquesa—: creía haberla
encontrado en el cortijo de los Pedernales,, pero
ya habéis visto que en el cortijo sólo se ha
encontrado un cadáver, el de mi criado el Pardo,
que han quedado vestigios de haber habido ladrones en el cortijo, y que los mozos noi saben
nada de esto, ni lo que ha sido del aperador ni
¡de su mujer. A vos, como alto ministro de jus-
CORRIENTE
ticia, os corresponde indagar el paradero de la
pequeña Isabel, (pie no debe estar muy lejos.
—Ya hay por todas partes cuadrillas de escopeteros y alguaciles buscándola.
— ¿ \ ' esperáis que la encuentren?
—Aun cuando la oculten en las entrañas de la
tierra la encontraré yo—contestó con calor el
señor Bruna.
—Y cuando la encontréis, ¿qué pensáis hacer
de ella? ya veis q u e no es prudente confiar una
prenda que se estime en tanto á manos mercenarias.
—La meteré en un convento.
—Para que se marchite por falta de espacio
y de aire; ¿no os inspiro yo bastante confianza
para hacerme depositaría de la pequeña Isabel?
El encárgame de su educación me entrentendría
mucho, me consolaría de mis penas; además,
tengo proyectos.
—¿ V qué proyectos son los vuestros, señora?
—Esperar ocho ó diez años, invertir ese tiempo en hacer de Isabel una señorita, y casarla
después con mi hijo.
—¿Estáis segura, señora, d" que vuestro hijo
perderá las malas, las criminales costumbres que
ha adquirido en el tiempo en que ha estado separado de vos?
—¡ Oh! las malas costumbres de la miseria se
pierden pronto en la prosperidad: mi hijo tiene
buen corazón, le educaré; si vuestra hija parece,
y llamo vuestra hija á Isabel porque como hija
la amáis, me los llevaré á los dos á París ó á
Londres, los pondré á cada cual en un colegio
para que los eduquen c o n v e n i e n t e m e n t e , se verán
en mi casa todos los días festivos, se mantendrán en su amor mucho mejor que si se viesen
continuamente si viviesen juntos; llegado el momento oportuno, los casaré y les haré un porvenir:
yo soy rica, tanto, q u e tengo tres millones de
renta; aunque á (dios les dé un millón, siempre
me quedará para vivir bien: ¿qué os parece de
esto, don Francisco?
—Paréceme que pensáis bien; pero «el hombre propone y Dios dispone»: no sé por qué se
me figura que vuestros proyectos no llegarán á
realizarse; tengo o| presentimiento de una desgracia, y el presentimiento no me ha engañado
jamás; en fin, sea lo que Dios quiera; si Isabel parece, os la entregaré: es mas, transmitiré á vos la adopción de Isabel; pero ¿y su
madre?
—No me fío de vos, don Francisco; vuestra
rectitud es tal, que si la vierais, seríais capaz de prenderla y llevarla á la horca.
—Yo no proceso ni puedo procesar muertos—.
dijo el señor Bruna
—Sin embargo, consta que doña Isabel fué
robada de la iglesia del Salvador.
—Sí; pero consta también que lo que se robó
fué su cadáver, lo que se atribuyó por la voz
pública á sus parientes, por parte de su madre, y se dijo que habían hecho aquello para
t
MANUEL
FERNÁNDEZ
evitar que doña Isabel fuese enterrada en el
cementerio de los ajusticiados.
—Venid conmigo, don Francisco—dijo la marquesa—: volvamos á mi oratorio.
Y se levantó, y precedió al señor Bruna, que
iba aturdido.
Tal impresión le había causado la noticia de
que doña Isabel vivía.
El tiempo no había atenuado en nada el inmenso amor que por doña Isabel había sentido
al señor Bruna.
Por el contrario, el tiempo y la desesperación habían aumentado aquel amor hasta convertirle en una locura.
El señor Bruna había nacido para lo extraordinario.
Entraron en el oratorio.
—Don Francisco—dijo la marquesa—: vos sois
cristiano y caballero; yo sé que cumpliréis lo
que juréis con la mano derecha puesta sobre
los divinos pies de ese Santísimo Cristo, y lo
que afirméis por vuestra palabra de honor.
—¡Oh, sí señora!—contestó don Francisco—:
lo que yo jure, lo que yo prometa, lo cumplir é ; pero ¿qué es lo que queréis que yo jure
y prometa ?
—Considerar, si yo os presento á doña Isabel, que doña Isabel no es aquella que fué
por vos sentenciada á muerte, que aquella murió, y que la que la sobrevive, nada tiene que
ver con las leyes, ni es ante ellas responsable de nada.
—Pero lo es ante Dios—contestó el severo
señor Bruna.
—¡ Ah, no !—contestó con vehemencia la marquesa—: las leyes han podido condenarla como
causante del asesinato de su padre; los ojos
humanos, de los cuales se vale la ley, no pueden ver ni ven lo que ve claramente la Divina Sabiduría; donde no hay intención, no hay
delito, bien lo sabéis, y debéis tener en cuenta que no hay mujer verdaderamente enamorada que no sucumba al amor ó á los amaños
del hombre á quien ama: el verdadero criminal
fué ajusticiado; doña Isabel fué, como su padre, la víctima de la traición miserable de un
perdido, que no buscaba en doña Isabel la mujer de su amor, sino una pingüe fortuna: dejad, éejad, don Francisco, que la ley y la vindicta pública se satisfagan creyendo que doña
Isabel murió de congestión cerebral; para las
leyes, para la sociedad, el asunto está completamente terminado: en cuanto á vuestra conciencia, sabéis y debéis saber que doña Isabel es inocente, y que si faltó á su virtud,
esta culpa ha producido su castigo, puesto que,
desesperada, sola, fugitiva, conserva la memoria de su padre, muerto por el hombro á quien
amaba, el amor á su hija perdida, y la terrible certeza de que sus parientes, sus amigos,
Y
GONZÁLEZ
29
cuantos han conocido su nombre, la creen muer-r
t a ; así pues, don Francisco, ateneos á vuestra
conciencia y á vuestro corazón; echaos la ley
á la espalda, y no llevéis vuestra severidad
hasta el punto de querer ajusticiar á un alma
en pena, que no es otra cosa la pobre doña
Isabel Hernández.
i '• ! !•":
Quedóse perplejo don Francisco de Bruna.
—Tenía la conciencia íntima, y la había tenido durante la instrucción del proceso contra
el asesino de don Justo Hernández y sus cómplices, de que doña Isabel era inocente, y que
no podía culpársela de otra cosa que de una
falta contra la pureza, lo que la ley no castigaba, tratándose de u n a mujer libre.
Cierto era que, á consecuencia de aquella
falta, había perecido desastradamente el padre
de doña Isabel.
Pero ante la moral y ante la justicia absoluta, las causas no son penables por las consecuencias, cuando sobre las causas n o recae
una criminalidad legal.
De la más extraña causa, de la más remota al crimen, puede venir como una consecuencia
el crimen.
Don Francisco de Bruna llegó á tener remordimiento sobre sí. Había sido excesivamente severo al sentenciar á muerte á doña Isabel, porque no se había probado ni poco ni
mucho que hubiese existido complicidad entre
doña Isabel y el asesino.
Es más: tampoco había podido probarse que
aquel «rimen hubiese sido premeditado.
Lo que únicamente se desprendía del proceso, era que don Luis había querido hacer ne-r
cesario su casamiento con doña Isabel, comprometiendo el honor de don Justo.
Resultaba también, que si don Justo hubiese
escuchado menos á la ira y más á la prudencia y á la conveniencia, aquel asunto que
había terminado en un crimen horrendo, hubiera
concluido en un casamiento.
Había, pues, por ante la moral y la justicia
alguna criminalidad en don Justo; porque si
no se hubiera dejado arrebatar de la cólera, sr
no hubiera entrado desaforado, espada en mano
resuelto á matar al hombre que estaba con su
hija en el aposento de ésta, no hubiera resultadoel delito.
El proceso arrojaba de sí claramente que don
Luis había matado en defensa propia y aun en
defensa de doña Isabel.
El juicio era, pues, arduo.
Lo que más condenaba á don Luis, era su
introducción clandestina en el hogar de d a n
Justo, mancillando su honor en su hija.
1
1
En los tiempos de nuestro relato, la filosofía}
30
DIEGO
CORRÍENTE
•entraba á la par con las leyes en el castigo
•de los delitos, ni existía una ley semejante á
la regla 45 del Código penal, que deja un ancho campo al juez para sentenciar con arreglo
á su conciencia.
Aquellos alcaldes tenían inoculado en la masa
de la sangre el virus de la destrucción.
Para que ahorcasen á un acusado, se necesitaba muy poco.
Se violentaba el espíritu de las leyes para
traer una sentencia por los cabellos, y nada
e r a más casuístico que los antiguos fallos, impregnados del espíritu escolástico y argumentista, metafísico y casuístico de aquella época.
De todo eso había participado la condena de
•doña Isabel, porque en cuanto á la de dpn
Luis, había sido justísima, puesto que se liabía
introducido como un 'ladrón en casa de don Justo,
y le liabía matado como un asesino, porque
el pobre don Justo no era hombre de armas
tomar, que si lo fuera, no le matara don Luis.
Había contribuido á l a severidad, al rigor,
á la crudeza del fallo del señor Bruna contra
doña Isabel, el amor que la tenía, aquel amor
violento, volcánico, delirante, tanto más intenso
cuanto más se ocultaba eu el alma del terrible
juez.
Bruna se había temido á sí mismo; había
creído que el amor que por doña Isabel sentía, podía obcecarle, ofuscarle, hacerle cometer
una injusticia, y temiendo ser blando, dio en
el extremo opuesto.
Durante la instrucción del proceso, el señor
Bruna había estado sometido á un delirio sombrío, espantoso; no podía decirse que había claridad en su razón; pero después de haber creído muerta á doña Isabel, transcurrido algún tiempo, con calma ya y en estado de escuchar
el grito íntimo de su conciencia, que le decía
había exagerado su severidad contra doña Isabel,
le hizo revisar de nuevo detenidamente, y una
vez y otra vez su proceso.
Entonces, de todas las fojas de aquel proceso
saltaron para el señor Bruna exculpaciones en
favor de doña Isabel.
Pesó fríamente la culpa, como debe hacerlo
siempre un juez, echó p ñ a s e n el otro plat lio
de la balanza liasla nivelarla, y se encontró
con que tal vez ¡itii.iera sido justo absolver á
doña Isabel, ó por lo menos, con una prisión
de algún tiempo hubiera habido bastante pena.
El remordimiento acometió entonces al señor
Bruna.
Aviso á los jueces q u e ven claro cuando no
hay remedio, y si bien doña Isabel tío murió
ajusticiada, como hubiese murrio á t,od¡,s lucís,
á causa de la sentencia, por. la violenta impresión que debía causar en ella lo terrible- de
separarse de su hija para morir, don francisco de Bruna se acusó de aquella muerte, y se
le amargó el corazón y se le ennegreció el
pensamiento, y amó con más fuerza el recuerdo
de doña Isabel, y se consagró con toda su alma
á procurar hacer feliz á la hija de aquella
desgraciada.
;
La marquesa, pues, encontraba al señor Bruna en muy buena disposición de ánimo respecto á doña Isabel.
Había sentido gj oidor una grande alegría al
saber que doña Isabel no había muerto, y la
alegría, por lo general, hace benévolos á los
hombres más aviesos.
—¿ Pretendéis—dijo el señor Bruna á la marquesa—, que os jure y os afirme además sobre mi honor que no perseguiré á doña Isabel, ni la prenderé, ni procederé en ninguna
otra manera con ella? pues bien, yo os lo juro
por este Divino Cristo, enclavado en la cruz
por redimirnos, y por mi honor sin mancilla.
—Dios os lo pague—exclamó la marquesa.
—Pero que no cometa imprudencias dona Isabel—dijo el señor Bruna, como suponiendo que
la marquesa la baria conocer lo que él bahía
jurado—j que no se presente en el mundo,
que no la vean las personas que la conocen,
porque entonces, señora, si sobreviniera una denuncia, ya no podría salvarla, porque la sentencia mía contra ella fué confirmada por la
sala y causó ejecutoria.
—Doña Isabel no volverá á presentarse entre el mundo que la conoce—dijo la marquesa—:
pero ¿por qué n o se os ha de presentar á
vos, en un lugar segurov?... por supuesto, don
Francisco, que yo no tengo noticias del lugar
donde se oculta doña Isabel, como pudierais
creerlo por las palabras que me acabáis de
oir; pero tengo medios para saber á punto fijo
su paradero; ellti se alegrará mucho, así lo
creo, de ver al hombre que, si bien la sentenció á muerte, en cambio ha sido un padre para
su pobre hija: vamos, os conmovéis, don Francisco; asoman las lágrimas á vuestros ojos: perdonad, yo os cre¡¡,
hombre insensible como
una piedra.
—Solas dos veces he* llorado—contestó el señor Bruna—: fie- u n a de ellas, cuando sentencié
á muerte á doña Isabel; la otra, cuando me
dijeron que había muerto. ¿Qué extraño es que
mis ojos se llenen de lágrimas cuando sé que
vive ?
—¿Sabéis, don francisco, que me parece una
cosa ? •
—¿Y qué os parece, señora?
—¿Que estáis terrible, espantosamente enamorado de doña Isabel.
—¡Ahí ¡no hablemos! ¡no hablemos de eso!—
dijo el señor Bruna—: doña Isabel no ha nau
n
31
MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ
cfdo para mí, nació para el hombre eme la
perdió: ¡no hablemos! ¡no hablemos m á s ! ¡no
quiero verla I
—¡No quiero, no quiero!...—dijo la marquesa—:
no importa que vos no queráis si quiero y o ;
•mirad, severísimo alcalde, que á mí se me mete
en el cuerpo el diablo tres veces al día, y que
si se me pone en la cabeza os pongo delante
de los ojos á doña Isabel.
:—No hagáis tal, señora, porque me haréis
,mucho daño—contestó el señor Bruna—; ¿ni á
qué fin queréis que doña Isabel y yo nos veamos?... dejad, dejad las cosas tales cuales ha
querido Dios que sean.
:—Me confirmo más en que vuestro amor por
doña Isabel es inmenso, que haría vuestra felicidad envolviéndoos en una deliciosa locura que
no se acabaría nunca: ¿por qué no os casáis con
ella, don Francisco, después de haber dejado
la toga en un rincón de la Audiencia, y yén•doos á ser envidiablemente feliz con doña Isabel al vecino reino de Portugal?
—Os confieso, señora—dijo el señor Bruna—,
porque no quiero ser reservado con vos cuand o vos habéis sido tan explícita conmigo, que
doña Isabel ha sido mi único amor sobre la
tierra; que al conocer que no podía ser amado por ella, sentí el dolor más grande de cuantos puedo sentir, y que si en buen tiempo me
hubiera yo casado con doña Isabel, hubiera sido
el hombre más feliz de la tierra; pero todo
eso ha sido un sueño horrible, un sueño que
nadie más que Dios y vos, porque yo os lo
he revelado, conocen, que ni aun le conoce
doña Isabel, porque yo tuve valor bastante para
guardar en mi alma un amor que sabía no
podía ser correspondido.
—¡Ah! sois un hombre verdaderamente terrible, don Francisco—; pero concluyamos, no
quiero deteneros por más tiempo: sabéis de mí
todo lo que yo necesitaba supieseis, y yo sé
de vos lo que no esperaba saber, esto es, que
tenéis corazón y lágrimas como todos los hombres, por más que lo encubráis como ninguno:
id, id á ocuparos de ese crimen que hemos encontrado en el cortijo de los Pedernales; yo, por
mi parte, voy á poner en juego cuantos medios
están á mi alcance para encontrar á la. pequeña Isabel, y á informarme del paradero de su
madre, á fin de que sepa que nada tiene que
temer de vos.
—Sí—dijo el señor Bruna—: lo imperioso de
mi deber me aparta de v o s : adiós, pues, señora. Besóos las manos.
—Besóos las vuestras, señor don Francisco—
respondió la marquesa.
Y el señor Bruna salió.
:
Inmediatamente, Juana de Dios tiró del cordón de una campanilla, á cuyo sonido se presentó
un criado
—¿Dónde está Agustín el Cerrajero?—preguntó la marquesa.
—En la huerta, labrando los melones—con-testó el doméstico.
—Dile que venga,
—Poco después, se presentaba á la marquesa un hombre con las más perfectas trazas de
un campesino inofensivo, como de treinta y cinco años.
• ' i
j
; ! ' ' i"
—Hace mucho tiempo, Agustín—le dijo la marquesa, que no te ocupas de nada.
—Verdad es—contestó A g u s t í n — y á la verdad á la verdad que el oficio de hortelano
no es lo que más me gusta; pero como no
cae qué hacer, y aunque caiga se lo tienen
á uno prohibido, hay que aguantar por la
na y criar paciencia.
—Así estás mejor; pero al fin ha caído qué
hacer algo: monta al instante á caballo, corre,husmea, averigua dónde para esta señora cuyo;
nombre y circunstancias están en esta apuntación, ensilla un caballo fuerte, por si es me-i
nester andar mucho, y toma para lo que necesites.
Y dio á Agustín dos onzas.
Agustín leyó la apuntación, y dijo:
—Pues tengo tan buena suerte, que cuando
me había alegrado, veo al leer esto que nada
ha caído qué hacer, porque todo está hecho;
apostaría á que esta señora es una que anda
con los gitanos que han levantado su aduar
más allá de Cantillana.
i
'—i Ah! ¿ sí ? pues espera, voy á' montar yo;
también á caballo y me vas á llevar al aduar.
—Pero, ¡ señora! hace un sol que abrasa.
—No importa: aun no he perdido mis costumbres de campesina; me pondré un sombrero
de palma, que es el mejor quitasol que puede
llevarse: que ensillen el «Garboso».
—'¿Cómo va á n o n ' a r la señora?
—Como mujer, á la inglesa.
I—¿Y vamos á ir solos?
'
!—Solos: ¿qué peligro puedo yo correr en toda
la tierra baja, como no sea algún toro, que
del cerrado se salga al camino?... y para eso
vas tú conmigo, y no le arriendo la ganancia al toro.
' ' \ \
| ¡ ! l Ij | |
M P u e s voy á ensillar al momento los caballos,señora.
Y Agustín salió.
Algunos minutos después, la marquesa y Agustín galopaban hacia Cantillana.
1
1
bue-
1
V
Al llegar á Cantillana, se encontraron con
todo el pueblo revuelto, pero revuelto por las
mujeres, porque no había un solo hombre visible; á todos los había metido en la cárcel el
señor Bruna, y nos equivocamos cuando decimos que no había ningún hombre á la vista
en la villa, porque había sobrados, pero nin-
3 2
DIEGO
(
guno de ellos era de Cantillana, sino migueletes,
soldados y alguaciles, que estaban en las avenidas del pueblo, en la casilla de la barca y
en el cortijo del Reló.
Al llegar á la casilla donde los migueletes
hacían de barqueros, una mujer que en la puerta
de la casilla estaba replegada, más bien que
una mujer una niña, levantó la cabeza al oir
la voz de la marquesa, que preguntaba á los
migueletes qué hacía aquella gente en el pueblo,
y dejó ver el semblante desolado y horriblemente
pálido de la María Flora, de la mujer de Joselito
el Nene.
—¡Ah, s ñora, señ ra!—exclamó—: Vengúeme
vuecencia; yo quiero vengarme, me han matado á mi Joselito, y está ahí, ahí dentro, no se
lo han llevado todavía esos hombres. (Y señaló
á dos migueletes que guardaban Ja puerta de
la casilla). No tienen entrañas, no me dejan
entrar, n o quieren que le vea, pero me dejarán
entrar con vuecencia; sí, sí señor, me dejaréis
entrar: esta- señora es la señora marquesa de Becerril, una señora muy rica, una señora muy poderosa, y si no la dejáis entrar, os quitarán las
escopetas, os echarán á la calle, os quedaréis
sin pan.
—¿Qué es eso?—dijo afablemente la marquesa á los migueletes—¿por qué no habéis dejado
entrar á esta desgraciada?
Adelantó uno que parecía sargento, y con el
sombrero en la mano, dijo:
—En primer lugar, señora, ¿para qué la hemos
de dejar entrar? para que se atosigue y se la
apriete el corazón y le dé un accidente y nos
veamos aquí negros.
—No, no, á mí no me da ningún accidente—
dijo María Flora—; á mí no me sucede nada,
á mí me ha sucedido ya todo lo que mei tenía que
suceder; si es por eso, dejadme pasar, quiero
verle.
—Además, señora—dijo el sargento—, tenemos
orden del señor oidor don Francisco de Bruna
de no dejar entrar á nadie, así como tampoco
en el cortijo ni en el pueblo, y de no dejar
que nadie se detenga aquí.
Se conocía, aunque no lo hubieran dicho, que
que por allí había andado el tremendo señor
Bruna.
«
—Bien—dijo la marquesa— : yo vengo de hablar ahora mismo con ese caballero que se ha
quedado en mi quinta de los Olivares; es muy
amigo mío, y en nada os comprometeréis si nos
dejáis entrar un momento: en todo caso, decid
que yo os lo he rogado.
—Eso es aparte, señora—contes!ó el sargento,
que miraba con asombro á Juana de Dios porque
en su vida había visto una mujer tan hermosa
ni tan amable ni tan simpática, aunque nos
comprometiéramos, haríamos lo que vuecencia
nos mandase, porque el que no conoce á vuecencia de persona la conoce de oídas, y sabe
que vale más estar bien con vuecencia que con
r
medio mundo, porque vuecencia saca para ade^
lante á todo el que la sirve.
—Pues bajo este supuesto—dijo la marquesa'
echando pie á tierra—, vamos á entrar.
—Entre vuecencia y con vuecencia quien vuecencia quiera d i j o el sargento, que estaba 1o
más galante del mundo.
—Pero cuidado, María Flora, cuidado—dijo la'
marquesa—; no vayamos á tener un disgusto,;
porque te pongas mala.
—¡Más mala de lo que estoy!...—dijo la gitanilla con un acento profundamente sentido, pero
sin soltar una sola lágrima: no, no señora, á
mí no me sucede nada; lo que yo quiero) es vengarme de quien me lo ha matado, y eso lo
sabré yo, ¡vaya si lo sabré yo!... y el Pichón
hará lo que yo le mande, y me parece á mí
que ya tiene lo que le hace falta el que ha!
matado á la luz de mis ojos.
—i
Causaba espanto la manera con que María
Flora pronunciaba estas palabras.
Su palidez, su temblor convulsivo, la expresión
de su mirada: estaba loca; parecía una leona
herida que rugín sordamente junto á su león
muerto.
', »
i
La marquesa entró, y tras ella María Flora.
No dio gritos, no se mesó los cabellos, no
brotó á sus ojos ni una sola lágrima, pero miraba de una manera espantosa el sangriento cadáver que estaba tendido sobre el lecho..
—¡Ah! mataré á quien te ha matado, Joselito,
le mataré—dijo María Flora—; le mataré, quemándole vivo, martirizándole poco á poco para
que pague el dftflo que me ha hecho; y luego... luego... cuando le haya matado, me iré
contigo, porque yo no puedo vivir sin tí. Me
le han matado á traición, señora, me le han
matadlo á traición como unos ruines: ¡ay, Joselito
de mi alma!
Y sobreviniendo una reacción, María Flora rompió á llorar.
¡
Se arrojó sobro el cadáver, y le besó frenética.;
La marquesa, con una fuerza que no podía
suponerse en ella, asió á María Flora por la
cintura, y aunque la gitana era buena moza y
pesaba, la sacó afuera y la puso á la grupa
del caballo de Agustín.
—Tente firme, hija, tente firme, que nos vamos—dijo la marquesa—: tú no te quedas aquí:
desde ahora estarás á mi lado.
—I Ah ! Dios se lo pague á vuecencia, señoray
porque vuecencia es mi madre—exclamó María
Flora, cuyas lágrimas se habían secado, asiéndose
fuertemente á la cintura de Agustín, más que
por asegurarse, por el estado de agitación nerviosa
en que se encontraba.
—¡Diablo de muchacha—exclamó Agustín—, y
qué brazo tan hermoso que tiene, y qué redondo que es!.., ¡y el otro «avilla parné», y
1
DIEGO CORRIENTE
ésta debe saber dónde le tenía!... vamos, puede ser.
Entretanto, la marquesa había dado tres onzas
al sargento de miguelet.es para que bebiesen
él y la demás gente que don Francisco do» Bruna había dejado en el pueblo.
—¿Quiere vuecencia—dijo el sargento—, que
cuatro muchachos y yo la acompañemos?
—Gracias, yo voy bien segura por la tierra
baja y por todas partes.
—¡ Ya lo creo, señora! quien es tan buena como
vuecencia y tan generosa y tan rumbosa, en
todas partes está en su casa .porque sí;' con que
mandar, señore, que hasta con las entrañas serviremos á vuecencia.
—Cuando vuelva el señor don Francisco de
Bruna, le diréis que yo he dicho que me hago
cargo del entierro del difunto, y que quiero
que le depositen en la iglesia y que se haga
todo lo que sea menester hacer.
—Descuide vuecencia, que se lo diré á su
señoría, aunque al señor del gran poder es menester ver como se le habla.
—Creo que podré entrar también en el cortijo
y en el pueblo.
—Vuecencia puede entrar en toa s ¡artes como
la gracia de Dios—contestó el sargento—; pero yo
voy con vuecencia' á llevar el caballo, que aunque
yo soy hijo de muy buenos padres, tengo á honra
el servir á vuecencia en todo lo que vuecencia
quiera, aunque sea ¡válgame Dios! aunque sea
en lo último que puede servir un hombre en
este mundo.
—Gracias, amigo mío—dijo la marquesa.
Abriéronsele las entrañas con aquel «amigo
mío» al sargento, que se fué detrás de la marquesa con el caballo de las riendas, murmurando:
—Vea su merced aquí lo que es la gente
verdaderamente principal: ¡ qué amables y qué
buenos! casi casi estoy por creer que el señor
Bruna le ha parido un cardo cuco, según lo que
pincha; vaya su merced á ver que diferencia:
esto, que es un ángel que agrada y consuela,
y el otro señor, que parece un diablo y mete
miedo al hombre de más tripas: fortunilla que
á la marquesa todo el mundo la respeta y que
ella me amparará, que si no, por le que he
hecho, lo menos lo menos que hacía el señor
del gran poder era echarme á presidio; pero¡ aquí
se fastidia, que la marquesa puede más que' él.
A este tiempo entraba la marquesa en el cortijo.
El sargento se quedó á la puerta, teniendo el
caballo de la marquesa de la mano al lado de
Agustín, que estaba á caballo con la María
Flora á la grupa, silenciosa, tétrica, sombría.
—Oyes—le dijo el sargento—¿ eres tú de la
casa de la señora marquesa?
—Sí ¿por qué?—contestó de mala gana Agustín,
que era de pocas palabras.
—Hombre, porque tienes mucha suerte: lo que
es yo, daría cualquier cosa por ser. criado suyo.
33
—Pues pretenderlo y ganárselo—dijo Agustín
con el acento de un hombre que está de mal
humor y da por terminada una conversación.
—Vaya, hombre, perdona—dijo el sargento—,
que todo lo que tiene de amable y de buena la señora, lo tienes tú de seco y «rasposo».
Y el sargento, pasándose las riendas por el
brazo, se sentó en uno de los poyos que estaban fuera de la puerta del cortijo, sacó un pedazo de cuerda de tabaco negro, á pesar de
que el tal tabaco era de contrabando, y so
puso á picar un cigarro con una navaja de
las que es aban prohibidas severamente por las
leyes.
Es decir, que para alguaciles, miguebtes y
demás gente de justicia, estaban permitidos los
contrabandos y las armas prohibidas; como que
aprehendían el primero y k n í a n su parte, y las
segundas se las quitaban á gentes de mala vida.
Agustín estaba de mal humor, porque le había gustado demasiado la Flora, y le estaba
quemando la sangre el tenerla junto á' sí, apretándole la cintura, con el pecho apoyado en su
espalda, y echada la cabeza sobre su hombro,
y sin poderla decir ni una palabra; primero, porque la muchacha no estaba para conversación,
y después, por respeto á la marquesa, que había tomado bajo su protección á María Flora.
En seguida la marquesa montó á caballo, y
precedida por el sargento, se dirigió al pueblo.
A la entrada de él, un oficial de migueletes
opuso alguna dificultad; pero enterado de que
quien qtiería entrar era la marquesa de Becerril, todas las dificultades se allanaron.
Como hemos dicho, sólo andaban sueltos por
el pueblo las mujeres y los chicos de poca edad.
Porque en cuanto á los hombres, desde los
quince años en adelante, los había metido en la
cárcel el señor Bruna, porque no había habido
casa donde no hubiera encontrado señales procedentes del robo de los arrieros, y había dicho:
—Esto es menester que se acabe: en haciendo un escarmiento con un pueblo entero,
los de los otros, se mirarán en amparar á los
ladrones y en serlo.
La verdad era que el señor Bruna necesitaba descargar en alguien la tremenda nube que
había condensado en él la desaparición de la
niña Isabel, y extremaba su rigor con los de
Cantillana.
Muy pronto siguió á la marquesa de Becerril una horda entera de mujeres, muchachos
y perros.
i
La marquesa se dirigió á la plaza.
Nadie la conocía allí personalmente, pero todos conocían su nombre, y había cundido por
el pueblo que la marquesa de Becerril estaba allí.
Todos chillaban á u n tiempo, y no se oía
por un lado y por otro más que:
MANUEL
34
FERNÁNDEZ
—Ampárenos su excelencia.
—Mire su excelencia que no hemos hecho
n a d a ; que las semillas eran nuestras.
—Señora, dígale á su excelencia el señor del
gran poder que suelte á mi padre.
—Que suelte á mi marido.
—Que suelte á mi hijo.
Entre este coro infernal llegó kx marquesa á
la plaza, y allí la rodeó toda la caterva femenil y pelona del pueblo.
—Vamos—dijo la marquesa—, no me aturdáis
con vuestros gritos: á ver si calláis para que
podáis oir lo que voy á deciros.
—Que calle la tía Uñas, que parece un esquilón rajado—dijo una voz.
—Mira tú, hija de tu madre—contestó sin duda
la tía Uñas—; métete en tus sayas, y no levantes el grito, sin duda para que te oiga la
señora marquesa que te dé algo.
—Lo que á mi me tiene que dar es el gusto
de veros aspada, tía Uñas.
— 1 Silencio!—dijo Agustín—, ó tiro de la espada y no queda u n a bruja que no lleve.
—Sí señor | silencio!—dijo el sargento—¡; ó las
meto á todas en la cárcel: ¿cómo se entiende, canalla?
A estas amables insinuaciones se callaron todas, lo que fué un milagro, porque todavía no
se ha encontrado el medio de hacer callar á
las mujeres de cierto género, como no sea apretándolas la garganta, y aun así, son capaces
de hablar por los pies.
—No hay que desesperarse, hijas mías—dijo la
marquesa—, que yo hablaré al señor del gran
poder, y le suplicaré que os trate con misericordia, y que castigue á los menos; y ahora,
para que tengáis que comer mientras que vuestros maridos estén presos, ved aquí que doy á
este sargento de migueletes, para que las dé
á su capitán y se repartan entre las familias
pobres, estas veinticinco onzas.
1
La marquesa no salía nunca de su casa sino
con los bolsillos llenos de oro, por lo que pudiera suceder.
Contó veinticinco onzas, y las dio al sargento.
Las bendiciones, los gritos de entusiasmo y
las protestas de agradecimiento, salieron de todas partes.
La marquesa se puso en marcha, siguiendo
por la calle Real para tomar por la carretera,
acompañada en tropel de toda la parte libre
del pueblo, que gritaba, chillaba, aclamaba, ru
gía con entusiasmo.
Y así fueron siguiendo por la carretera un
largo espacio á la maiquesa, esperando sin duda
que les diese algo más, hasta que cansada Juana de Dios de aquel griterío, apretó su caballo,
le puso al trote, y lees* al galopo, en lo que
la imi'.ó Acjvs'ír:,
El sargento se detuvo entonces, y dijo á grandes voces:.
—De aquí no nasa nadie, porque cuando la
1
Y
GONZÁLF.Z
señora marquesa ha echado á correr, es señal de
que no quiere que se la incomode: ea, vénganse todos conmigo, que voy á buscar á mi
teniente y á darle estas veinticinco «parpayas»
á fin de que se haga el reparto.
Y el sargento volvió frente á retaguardia, y
contramarchó con toda la turba hacia el pueblo.
La marquesa, Agustín y María Flora siguieron adelante.
Al llegar á un camino de travesía que cortaba la carretera, el caballo de la marquesa,
que iba distraída, se asombró.
Se había puesto en pie un mendigo en quien
la marquesa no había reparado, que estaba sentado en un guardacantón de un puentecillo, sobre el que cruzaba el camino de travesía.
Juana de Dios reprimió el caballo y le reprendió dulcemente.
El mendigo se acercó.
El caballo piafaba, estaba armado, y arrojaba por las anchas narices un resoplido cálido.
—¡Eh! ¿no hay nada para el pobre enfermo?—dijo con Ion ojos en tierra y encorvado el
mendigo, cuyo semblante cubría la desvencijada
ala de su grasienlo sombrero, que se quitó lentamente, dejando ver una cabellera crespa.
—¡Pues mira no te meta yo una pildora por
el ojo izquierdo ó por el derecho, pillo...—exclamó Agustín echando manó á una pistolera y el
caballo encima al mendigo, que dio un salto—:
¿conque estás tú enfermo, Regadera? ¡pobrecillol
á la cuenta, de lo que tú estás enfermo, es
de la vista, porque no has «diquelao» á la señora marquesa mi ama.
—Perdone su excelencia—dijo Regadera—, que
yo no sabía... en fin, es verdad, ando algo malo
de los ojos.
—De tanto andar al sereno, tunante.
i—Déjale, déjale, Agustín, que me alegro de
haberle encontrado: toma—añadió arrojándole al
sombrero media docena de onzas: ahora mismo vais á poner en movimiento á todos los compañeros que encuentres; que averigüen dónde
está la niña que han robado esta noche del
cortijo del Reló, y me envías la razón á la quinta de los Olivaren, donde estaré yo.
—Muy bien, señora; pero eso no se podrá
saber hasta la noche.
—Yo estaré allí hasta mañana.
—Pues vaya vuecencia con Dios, y que la
acompañe la Vilgen María—dijo Regadera.
La marquesa metió su caballo por el camino
de travesía.
Sabía demasiado dónde estaba el aduar de
los gitanos, y adelantó rápidamente, excitando
el ardor de su caballo.
Muy pronto llegaron á la margen del Guadalquivir, siguieron por ella, y al fin entraron en
el aduar en el que entraban también,, con un
grande estruendo, por otra parte, todos los gitanos y gitanas que había despedido don Tadéo.
Cundió inmediatamente el nombre d« la mar-
DIEGO CORRIENTE
quesa de Becerril por el aduar, y pareció que se
alegraban todos, hasta los perros y los gatos.
La marquesa se dejó acariciar por las exageradas demostraciones de aquella gitanería, les
dio algún dinero, y preguntó por doña Isabel.
A otra persona, la hubieran dicho que no conocían á la tal doña Isabel; pero la marquesa
de Becerril inspiraba una gran confianza, y los
más señalados del aduar condujeron á la marquesa al apeadero de cazadores, donde doña
Isabel estaba.
VI
Doña Isabel salió en agradecimiento á recibir á la marquesa de Becerril.
La conocía desde que Juana de Dios la salvó
robándola de la iglesia del Salvador.
Doña Isabel no había podido olvidarlo ni dejar de agradecerlo.
—|Ah, señora!—exclamé—: ¿vos por aquí?
¿á qué venís? perdonad, pero todo me asusta:
¿sabéis acaso lo qué ha sido de mi hija?
—No lo sé aún, pero lo sabré—dijo la marquesa entrando en el apeadero y en la habitación
S e doña Isabel; lo sabré esta noche, porque tanto el señor Bruna como yo hemos puesto en
juego todos nuestros recursos.
Se estremeció poderosamente doña Isabel al
oir el nombre del oidor.
—IPobre amiga mía!—dijo la marquesa notando el estremecimiento de doña Jsabel—: ¿tanto os espanta el señor Bruna?
—¡Ah, ño, no señora! por el contrario—contestó tristemente doña Isabel—: don Francisco
de Bruna cumplió con su deber sentenciándome;
pero en cambio ha sido un padre para mi hija,
para mi pobre bija.
—Sabed—dijo la marquesa—, que don Francisco siente remordimiento por haberos sentenciado, y dice que se excedió en su severidad
y que vos no debíais haber sido condenada,
sino por el contrario, absuelta; que él, irritado
entoríces por la gravedad del delito, no vio claro,
se ofuscó, y que vuestra sentencia ha sido un
tormento para él.
"—¿Eso dice el señor Bruna?
—Si queréis—contestó la marquesa—, podéis
oírlo de sus propios labios.
—I Oh I | no, Dios mío 1—exclamó doña Isabel— : me prendaría, y no lo siento yo por mí,
sino por mi hija, \ quien espero encontrar.
•—¿Creéis vos—dijo la marquesa—, que don
Francisco de Bruna pueda faltar á un juramento
y á una palabra?
—]Ah, no, no lo creol—exclamó doña Isabel—:
don Francisco de Bruna es un cumplido caballero.
—Pues bien, don Francisco me ha jurado y
me ha prometido delante de un divino Seflor
Crucificado, que no os perseguirá, que aunque
os viera, aunque os hablara, no os prendería,
no os entregaría á un destino funesto que no
habéis merecido. .
i
35
—¿Eso ha dicho don Francisco?—exclamó con
alegría doña Isabel.
—Sí, os ha dicho y lo cumplirá.
—¿Y dónde está don Francisco?
—En mi quinta de los Olivares: ¿queréis venir?
—¿Y por qué no he de querer, si no hay
en ello peligro?
—Pues entonces, al momento; éS necesario que
se acabe esta sil mu ion dificilísima en que os
encontréis en mi quinta de los Olivares estaréis r ' v ' o rnás secura que aquí, y libre de
otra pasión no menos terrible.
—¡Don Tadeo!—exclamó con terror doña Isabel—; ese hombre á quien se me entregó, ese
hombre, que ha sido para mi un largo tormento.
—¿Y qué queríais que se hiciera?—contestó
la marquesa—: ¿quién otro había que inspirase
más confianza?
—Pero ese hombre me ama.
—Ese hombre tiene unas pasiones demasiado
violentas—dijo la marquesa—, y vuestra hermosura, vuestra situación, todo ha contribuido
para incitarle: razón más para que os vengáis
conmigo, y al momento. Sólo por una razón de
necesidad imprescindible podíais permanecer aquí;
haced, pues, que os ensillen un caballo, ó más
bien, yo os llevaré á l a grupa del mío.
—Están ahí el Pichón y sus diez hombres;
que obedecen á don Tadeo.
—Porque les mando yo que le obedezcan.
—¡Ah!—exclamó tranquilizándose doña Isabel,
—Vais á juzgar: llamad á esa joven gitana
que estaba con vos cuando yo llegué.
—¡Lolal—dijo doña Isabel.
Apareció al momento la gitanilla que la servía.
—Ven acá, hija mía, ven acá—la dijo la marquesa—; ¡bendito sea Dios y qué guapa eres!
—Adonde estáis vos y mi señora—contestó
sonriéndose la gitanilla—, todo lo demás debe
parecer feo.
— 1 Ah, no, hija mía, n o ! tú eres muy bella
y por cierto que si quisieras venirte con nosoiros
continuarías siendo doncella de tu señora.
—¡Si se v i n i e ^ C™-tc!—dijo poniéndose vivamente encendida la gitana.
—¿Y quién es Cohete?—preguntó sonriendo
la marquesa.
—Cohete es su marido, á quien ama mucho, ¿no es verdad, Lola?
—¡Ya lo creo!—contestó la muchacha.
—¿Quién es tu padre?
—Mi padre es Dieguete el Carrizo.
—Pues que se nos presente al momento el
Carrizo—dijo la marquesa—, y á Cohete que
le eche la albardilla á su caballo.
Acudió el Pichón, que como sabemos era un
gitano, compadre de Joselito el Nene, en cuanto
corrió la voz por el aduar de que allí estaba,
la marquesa de Becerril.
Con él iban otros nueve buenos mozos.
El de más edad, que era el Pichón, no pasaba de los cuarenta años.
36
MANUEL
FERNÁNDEZ
El de menos no bajaba de los veinticinco.
Todos eran gitanos, y bien plantados, menos el Pichón, que parecía una algarroba, pero
una algarroba fuerte, una especio de tigre encorvado, de mirada dura y penetrante, que dejaba ver un instinto de destrucción.
Estaba irritado por la muerte de su compadre
Joselito, cuya noticia, como sabemos, habían llevado al aduar, y se vio obligado á hacer un
esfuerzo para dulcificar su semblante al presentarse á la marquesa.
Pero no consiguió más que hacer una mueca
de fiera.
—¡ Bendito sea Dios, señora—dijo—, que veo
á vuecencia! que hacía un siglo que no la
veía; y aquí vengo con estos honrados muchachos, que algunos no conocen á vuecencia,
y todos quieren saludarla. ¿Vuecencia tan hermosa y tan buena?
—¿Y tú, Pichón, cómo te va?—dijo la marquesa.
—¿ Cómo quiere vuecencia que me vaya ? ahora muy mal, porque ya sabe vuecencia de qué
manera tan perra han matado á Joselito; y ahí
he visto á la María Flora, que está que ni vive,
ni oye, ni entiende, sentada en el suelo como
quien quiere morirse. ¡Válgame Dios! ¡y yo no
la he hecho nada! porque ¿para qué? yo se lo
diré cuando la lleve oí corazón de quien ha
matado á Joselito; que mire vuecencia, estoy
que no me puedo aguantar, y á todas partes
ando revolviendo los ojos, y me parece á mí que
todo el mundo tiene la culpa, y á todo el
mundo me lo quiero comer con las uñas y con
los dientes; en fin, ya se- verá lo que yo hago,
porque á la única persona que yo le diría «bien
hecho está lo bocho», sería á vuecencia, si vuecencia tuviera la culpa de la muerte de Joselito.
—Oye tú, tunante—dijo Juana de Dios—:
¿cuánto tiempo crees tú que tardarías on palear colgado de un árbol, si á mí se me pusiese entre las cejas?
—¿Pero yo qué he dicho, señora?—dijo el
Pichón poniéndose verde, porque su palidez, como
la de los negros, era verdosa.
—Adelante — continuó la marquesa—: ¿ qué
quieres ?
—¡Toma! ¿qué he de querer yo, sino decir
á vuecencia que los muchachos y yo estamos
para servirla?
—Lo que se sabe ya, no se dice, porque
cansa—contestó la marquesa.
—¡Vaya—dijo el Pichón—, que viene vuecencia de un humor!...
—A caballo y fuera de contestaciones, y ni
una palabra más—respondió la marquesa—; á
buscar hasta por los centros de la tierra á
la niña que estaba en el cortijo del Reloj y que
se ha perdido.
—Ya ha ido á buscarla el señor don Tadeo—contestó humildemente el Pichón.
—He dicho que ni una palabra más—añadió
Y
GONZÁLEZ
la marquesa—I; á caballo, y esta noche un hombre á avisarme lo que haya ó lo que no haya
á la quinta de los Olivares.
—¡ Por el amor de Dios, señora!—dijo el Pichón á cada momento más humilde—: oiga vuecencia, que necesito yo saber lo que tengo que
hacer para no servir mal á vuecencia.
—¿Y bien y qué?
—Si me encuentro que don Tadeo ha encontrado ya á la niña, ¿qué hago?
—Se la quitas á don Tadeo.
—Bueno, bien, señora—dijo el Pichón—; se
hará lo que vuecencia manda; quede vuecencia con Dios, y hasta la noche: vamos, mucha!chos, á caballo—añadió saliendo.
Y cuando estuvo donde no pudo oirle la marquesa, dijo:
—Pues señor, la casa se nos cae encima: ¡mil
rayos que traigan cien mil tormentas!... ¡y que
para esto me haya echado á mí mi madre al
mundo y no me ahogase!... que no sirves á la
marquesa, ya tienes encima lo que te hacía
falta: que la sirves, guárdate de don Tadeo,
que es otro «pexe» que tal, que le tocas tú á
la marquesa, más te valiera no haber nacido;
que te metes con don Tadeo, y lo que es posible es que vayas á contárselo al de los cuernos: ¡cuando digo yo que á un hombre sele vienen encima cosas que aunque tenga más
espaldas que un cerro, le aplastan!... vaya, m u chachos, (estaban ya en el barracón que servía de cuadra á los caballos), ¿qué os ha parecido nuestra comadre la señora marquesa de
Becerril?
—Tío Pichón—dijo un muehachoto buen mozo,
con las greñas más negras y más rizadas del"
mundo, y aunque gitano, blanco como la nieve, lo que formaba un hermoso contraste consus ojos negros como la noche—; lo que á mí
me parece es que no ha nacido quien le tome
la barbilla, porque tiene un aquel y una manera
de mirar... y que le temblaban los carrillos
cuando hablaba con vos, y yo dije: ¡á ver si'
esta moza se desenreda una pistola de entre
las sayas y le pega un tiro al tío Pichón!...
—De menos nos hizo Dios, Pito Claro—dijv
el Pichón—; que para todo es esa señora, con
tres pelitos colorados en el corazón y más alma
de aquí á las Indias; como que se ha criado
bien, y tuvo amores con todo un buen mozo,
¡vaya si aquel («ra hombre! con Joseíto el Lencero: ¡qué hijo! temblaba la tierra baja cuando
él iba por ella sobre su yegua pía, que s o liamaba la Loba, que luego la he visto tirando dé
un carretón en Sevilla, que no sé si ha muerto
ó si vive, ¡ pobrecita! que bien se ganaba
el pienso, y cuando cogía un escopetero, le
hacía pedazos con las manos y con los dientes, como si ella hubiera conocido que era gente dañina: en fin, bueno, la señora marquesa
está muy acostumbrada á tratar con la gente
buena, y como es tan rica y tan caritativa y
es tan hermosa y está agarrada, no digo á,
37
DIEGO CORRIENTE
aldabas, sino á aldabones, y de oro, no hay
más que si le manda á uno que se tire por una
«torrontera», tirarse; y no os creáis vosotros
que la señora marquesa de Becerril se utiliza ni en un «chavo» del sudor de los pobres,
no señor, ni ella se meto en negocios, ni tiene
nada que ver con lo que nosotros y otros como
nosotros hacen; pero á todos nos conoce, porque habéis de saber que cuando un pobre cae
y va á la «trena», en seguida ella le dice
á uno de sus criados, que todos son buenos:
«Mira, Fulano, anda ves á verte con el escribano de la casa de Zutano, y úntale bien
para que haga por el pobre lo que pueda»;
y esto es tener caridad, porque se acuerda de
cuando descuartizaron al suyo, y se la abren
las carnes. Vamos á ver, fir/.uraos vosotros que
la marquesa, (pie es de aquí, se vaya allá
al quinto infierno, á la sierra de Crevilhmte,
y le diga á «Micalet, el Patizambo, el de Alcira:
«|Eh, buen mozo! sube á aquel pico y ponte
á hacer el mico y la mona y á dar trepas!»
•{que cualquiera le dice esto á Micalet y le
mira á la cara sin que le pegue un trabucazo"),
pues si la marquesa se lo mandara, haría el
mico y la mona; y el camello y el oso y cuanto hay que hacer, porque á todas partes ha
ido la fama de está señora, y creo yo que
hasta en la Morería y en Rusia la conocen;
conque, ea, muchachos, ^pues que los caballos
•están listos, á echar merienda en las alforjas
cada uno lo que tenga, y á salir de pies cada
uno por ahí á ver si encontramos á la niña,
que como la encontremos y se la llevemos, se
:nos ha muerto un tío de Indias, porque en distiendo que la señora marquesa empieza á soltar
•onzas por aquellas hermosísimas manos que Dios
la ha dado, son dos ríos; conque, hala, hijos.
Poco después salían del aduar el Pichón y
los otros nueve, firmes en las sillas, lanza en
mano, pistoletes á la cintura, trabuco á la concha, echados los barbiquejos de los sombrerones
para que no se los llevase el aire, terciadas
las mantas, y al galope en sus fuertes caballos.
¡Pobre del que encontrase sobre su paso, y
*en la situación de ánimo en que iba el tío
Pichón!
Poco después, salieron del aduar tres caballos con seis personas.
En el uno ¡han la marquesa y doña Isabel.
En el segundo. Agustín el Cerrajero con María
Flora.
En el tercero. Cohete con Lola.
Los gitanos se quedaron asustados.
—¿Qué \ía| á suceder aquí—dijo el tío Farfollero, que era el más viejo y el más malo de
todos ellos—, cuando vuelva don Tadeo y se
encuentre sin la moza? ¡ por «un divel!» que
lo mejor que podíamos hacer era recoger todos
los bártulos, cargarlos en las caballerías, pesarle fuego al aduar, y marcharnos; pero ¿adon-
de nos marchamos que no diera con nosotros doif
Tadeo?... en fin, que sea lo que Dios quiera.;
V I I
Sigamos á don Tadeo, que al frente de s u s
diez satélites y de sus dos «satélitas», y acompañado de Castañuelas, iba hacia la dehesa de los
Umbrales donde estaban los ganados del señor
marqués de Serrate.
El tío Tiéntalo iba trotando delante, como
si hubiera sido un muchacho.
Algún transeúnte que encontraba, se detenía
receloso y veía pasar con miedo aquella extraña
y pequeña horda.
A la caída de la tarde llegaron al olmo inmediato á la majada, al pie del cuaL se levantó un
mendigo.
—¿Qué hay?—dijo el tío Tiéntalo.
—Lo que hay—respondió el mendigo—•, es que
no hay novedad, sino que la niña está muy malita
con calentura, y la Petrola está muy desasosegada
y sin saber lo que le pasa, porquei todavía no ha
venido su marido ni ha parecido nadie.
—Bien—dijo don Tadeo—: á ver, que adelante la Cencerrilla con su pandereta, y que
la acompañe Castañuelas.
—¿Y qué hay que hacer, señor?—dijo la hermcsota soorimdo como un ángel.
•—¿Qué ha de ser sino que te vayas' y engatuses á esos pastores, y á ver cómoi con el baile
y el «cante» y todas las truhanerías que¡ tú sabes,
me los entretienes, para que mientras la Ratita) y
Saltalargo «afaneu* 'a criatura?
—Bueno, pues A\ nx'.o—dijo la Cencerrilla—;
echa á andar, Castañuelas: ¿las traes?
—jVaya! ¡y de granadillo! que me costaron
dos reales y medio en Sevilla no hace todavía
quince días, y aún repican más claro que» si fueran de oro.
Y se sacó el muchacho unas castañuelas de
entre la camisa, se apretó los cordones y empezó! á repicar.
f;
'
La Cencerrilla tomó el pandero, le hizo redoblar,
ejecutó dos ó tres pasos del ole sobre las puntas
de los pies en un palmo de terreno, dio un salto
como una corza, y escapó hacia la espesura,
detrás de la cual estaba la majada.
Muy pronto se perdieron de vista los dos muchachos, que como tenían los pies nuevos y mueva
la sangre y buen genio, iban trotando como los
corzos, rápidos como una locomotora, alegres
como dos alondras, y riendo como quien n o
tiene penas y con todo se divierte.
—Vamos á ver quién corre más, había dicho
la Cencerrilla á Castañuelas.
—¿Pues si querrás tú correr más que y o ? —
dijo Castañuelas—: yo soy una ardilla.
—Y yo una pajarita de las nieves.
—A verlo.
,
Y al!á fueron sin sacarse ventaja, pretendiendo
cruzarse, y riendo porque no se podían engañar
el uno al otro.
¡
?>8
MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ
Cuando hubieron atravesado la espesura y vieron cerca la majada, Cencerrilla se paró y dijo:
—Aguárdate «chavó».
—¿Para qué quieres que nos aguardemos?
¿para que te diga que estoy muerto por tus
pedazos y que quisiera que me enterraran en
el hoyito de tu barba?
—¡Pues miren con lo que sale ahora el cuarterón de hombre—dijo la Cencerrilla—, que da
fatiga mirarlo y desgano, y aburrimiento de haber
nacido!... quítate allá ¡miseria! si no quieres
que de un revés te quite las ganas' de mascar:
¡pues no faltaba más, hombre, sino que hasta
los ratones se le atreviesen á una!...
—¡Y que no tengo yo—dijo Castañuelas como
si la Cencerrilla hubiese hablado con otro—, dos
«jarras» más relucientes que el sol!
Y se las sacó de la boca, y se las enseñó
á la Cencerrilla, que se las agarró, y se las guardó
en el pecho.
1
A seguida cogió por un hombro á¡ Castañuelas,
le hizo dar una vuelta, y le aplicó el pequeño pie
á l a parte posterior, que le hizo dar un grito y
exclamar:
—¡ Pues vaya un humor que tú gastas, cielo 1
te me quedas con el «loben» y me arrimas
un golpe que me ha subido el dolor hasta el
cogote: que no meta yo mano á la navaja y
te abra una gatera.
—Mira no me saque yo del seno la cuerda
y te junte el pellejo del pescuezo como la tripa de una morcilla.
—Yo soy un buen mozo, y tengo ya catorce
años, y me puedo casar.
—¡ Bah! y yo tengo quien me quiera.
—Pues á ese le corto yo la cara; y le afrento
para que te de vergüenza de quererle.
—Mira tú que el que á mí me quiere es
Ojitorrubio.
—Vaya, pues le voy á poner yo los «clisos»
azules de la paliza que le vr>y á dar, y que
es más feo que el hambre y no te merece.
—Mira, como tú hagas eso, te quiero, que
de verdad eres tú más guapo que el otro: pero
el otro se cortó un dedo por mí, y esto me
hizo hoyo.
—Pues mira, yo le cortaré una oreja, á ver
si eso te hace barranco; dame mi dinero.
—La mitad.
—Ea, pues bueno, venga la onza.
La muchacha la sacó del seno, y se la dio
á Castañuelas, que se la metió en el bolsillo,
es decir, en la boca.
—Bueno, bien, quédate con la otra, pero cómprate un collar de corales, que te le pondrás,
que estarás que será menester decir ¡ Ave! María
purísima! cuando te se vea; pero mira, que eres
mi novia.
—Bueno, bien; pero mira, córtale tú una oreja ó algo á Ojitorrubio, para que' yo pueda despedirle.
—Corriente; pues mañana por la mañana es
medio mono Ojitorrubio.
—Pero mira que ha de ser . frente á frente,
que á mí no me gustan los alevosos.
—De peto á peto rae voy yo á comer vivo
á Ojitorrubio, y no hay más que hablar.
—Vaya, bueno • pues vamos ahora á lo que
nos ha enviado don Tadeo—dijo la Cencerrilla—,
y para eso es menester que nos. pongamos muy
serios, mucho, y que nos restreguemos los ojos,
que los tengamos un poco encarnados, y si
tuviéramos ceb lia, nos untaríamos un poco con
ella para que lloráramos, porque, hijo mío, para
servir bien' á don (Tadeo hay que¡ apretar el «quivis
cobis» y tener mucho «pesqui» y mucho «sentío»: tú eres mi hermano, ¿entiendes tú? y yo
soy tu hermana, y á los dos se nos ha muerto esta noche nuestra «maresita»; vamos buscando «archenes» para enterrarla y decirle unas
misitas, ¿entiendes tú? y para que lá gente dé
más, no hay como tocarla al corazón,, y así todos se vendrán á los gitanillos, y daremos lugar! á lo que don Tadeo quiere: con que anda,
hijo, anda.
•
Y la Cencerrilla echó una cara tan dolorosa,
que no había más que pedir, y empezó á andar con un desmadejamiento que compungía el
alma, y Castañuelas se compungió y bajó la
cabeza, y ella empezó á tocar el pandero y é l
las castañuelas, y así en paso lento,, ella delante y él detrás, se encaminaron á la choza.
Pero antes de que llegasen á ella ya habían
acudido pastores y pastoras que rodeaban á los
dos muchachos.
,
—¡Por la sangrecita de Nuestro Señor Jesucristo !—dijo con voz plañidera la gitanilla—:
socorra su merced á estos dos gitanos que se
han quedado «güérfaiios», que esta noche se
les ha «najao» «u pobre «maresita» al otro barrio sin dejarles más amparo que el de Dios
y el de las b u e n a s a l m a s ; una' limosnita por Dios
á los gitaniilos, para que den tierra á su madre y puedan mandar una misita por su alma,
Era lo más conmovedor que podía decirse
á aquelos buenos españoles, cris ianos hasta los
tuétanos, francote» y de buen corazón.
Y luego, como bt gitanilla era muy linda y
muy sátrapa, y miraba con los ojos doloridos
y suplicantes á los hombres, haciendo partir de
ellos un relámpago, y las mujeres como si cada
una de ellas hubiera sido su madre, los acogieron, los tomaron en medio, y los llevaron á
la choza para socorrerlos.
i
Entretanto, estaban ya en espectativa, en el
lindero de la espesura, la Rata y el Saltalstfgo,
esperando á que hubiesen armado el jaleo y
hubiesen atraído ¡\ todos los ¡.a si ores la Cencerrilla, que bailaba el ole como una diosa,
y Castañuelas, que cantaba como un ruiseñor.
Entretanto, don Tadeo había dicho á los ocho
que quedaban, poniéndoles por capitanes á Cicerón y al tío Tiéntalo.
—A ver si tomáis la vuelta grande y acó-
DIEGO CORRIENTE
motéis el ganado, y armáis una marimorena con
los pastores, llevándolos para allá, y en cuanto
oigáis por aquí un pistoletazo, puñado de moscas,
hijos, y cada cual por donde pueda al aduar,
y hacedlo con saber, que n o le cueste á nadie
la pelleja, que lo sentida.
I. unieron todos, y don Tadeo se quedó esperando impaciente, acompañado del mendigo.
—¿Cuántos pastores hay en la majada?—le
preguntó don Tadeo.
—Cincuenta por lo menos—dijo el mendigo—:
mire su merced que cada uno es un lobo, y
que donde quiera que apuntan ponen la bala;
es buena gente.
—Eso no le hace, porque no sabrán adonde
acudir—dijo don Tadeo—; pero me parece que
oigo á lo lejos la voz de soprano de ese tunante de Castañuelas.
—Que sí—dijo el mendigo—¡y qué bien que
canta el pillo!
En efecto, entre todos los pastores habían
reunido como unos veinticinco reales á los dos
gitanillos, y les habían dado pan, longaniza cocida v huevos, que ella se echó en el delantal y él en los buches de la camisa.
—Vaya—dijo la Cencerrilla—, Dios se lo pague, buenos cristianos, por el bien que nos han
hecho, y tráiganme para acá un dornajo.
—¿Y para qué quieres tú ese dornajo,'muchacha?—dijo sencillamente un mayoral viejo.
—Cállese, buen hombre—dijo la Cencerrilla,
que no sabe lo que es bueno—:, que el dornajo
sea pequeñito, que lo vamos á poner ahí, encima
de esa peña; ea, que yo, para que se vea
que somos agradecidos, voy á bailar el ole sobre el dornajo, y mi hermano v a á cantar,
y verán lo que es la gloria, y cómo se jalea
la gitanilla, que les va á parecer un pajarito,
y cómo canta su hermano, que van á creer
que ha bajado un ángel.
—Que sí, que sí—dijeron los pastores y pastoras.
Y uno partió, se metió en la choza, trajo un
pequeño dornajo de madera de los que sirven
para o r d e ñ a r , y lo dio á la Cencerrilla, que lo
puso boca abajo sobre una gruesa piedra de
vara y media de altura que descollaba sobre
el verde pasto.
Trepó luego á la piedra, se puso sobre el
dornajo, en que apenas cabía sobre la punta
.de los pies, para lo cual había! soltado las chancletas, y dijo á Castañuelas:
—Anda, hermano, canta.
Y empezó el ole más delicioso que se ha
visto ni se verá.
Era aquello maravilloso: aquel incesante movimiento de los pies, siempre á compás, siempre
.sin salir del dornajo; aquel balancear del cuerpo, ya á la derecha, ya á la izquierda, ya
adelante, ya atrás, aquel jugar de los brazos
3^
y de la pandereta, que rodaba en círculo en
torno de la muchacha, ya por cima de la cabeza, ya por debajo de los pies;; aquella sonrisa;
aquellas miradas, que partían como relámpagos
ardientes, el redoblar de la pandereta, el crujir
á compás de sus sonajas, el repicar de las castañuelas, y l a voz extensa, lanzada, armoniosa,
cadenciosa, de Castañuelas, que cantaba con toda
su alma, tenían á los pastores embobados, traspuestos, aspirando con todos s¿3 sentidos aquel
espectáculo maravilloso, porque la muchacha tenía
unas formas voluptuosas y una esbeltez y una
gracia de movimientos imponderables.
Todos los pastores habían acudido.
La Petrola, á pesar del cuidado en que la
tenía la tardanza de Correhuela, había acudido
también.
La pequeña Isabel había quedado sola en la
gran choza del mayoral en jefe, por, decirlo así.
El baile pasaba á quinientos pasos m á s abajo.
En aquel momento en que empezaba á obscurecer, la Rata y Saltalargo se dejaron caer en
la espesura, se deslizaron como culebras, llegaron
á la cabana y entraron.
Un mastín que estaba echado á la puerta,
se alzó, con el morro erizado, y .avanzó, ladrando
de esa manera particular con que ladran los perros cuando avisan á su amo de un peligro.
La Rata, que llevaba preparada la honda por
lo que pudiera ocurrir, antes de que el perro
ladrase volteó la honda, y sin disparar, la piedra
dio un golpe tal en la cabeza del perro, que
le aturdió, y los aullidos horribles del animal
moribundo se extendieron por el espacio.
La Rata entró en la cabana, cogió á la niña,
la entregó á Saltalargo, y le dijo:
—Escapa, que yo te guardo las espaldas.
Saltalargo saltó, y en tres saltos tras-pasó la
espesura.
La Rata se afirmó, volteó la honda y lanzó
la piedra, que partió zumbando; dio en una
pierna á un pastor viejo que con todos acudía á
á los aullidos del perro, se la rompió, y el
pobre cayó al suelo.
Inútil es decir que la Cencerrilla y Castañuelas -habían puesto pies en polvorosa.
Al mismo tiempo, allá, á lo largo de la dehesa, se oyeron ladridos furiosos de perros, y
dos disparos consecutivos de trabuco.
Los pastores no supieron ya que hacerse.
Los unos habían acudido al tío Chivato, que
daba unos alaridos que los ponía en el cielo.
Otros corrían hacia donde los perros ladraban.
Los demás hacia la choza grande.
Se oía el chasquido de la honda de la Rata,
que se alejaba cada vez más, y cada chasquido
producía u a t.rrible pedrrda que inutilizaba
á un pastor.
Pero se conocía que no era del todo malévola la gitana, porque las piedras no iban á
la cabeza ni al pecho, sino á los brazos y
las piernas.
—¡A las escopetas! ¡á las escopetas 1—exclamó
MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ
40
el tío Golondrinos el mayoral—: esta es una
«aratada» de los muchachos, que no sé, por qué
se meten con nosotros.
Y todos acudieron á la cabana.
Sonó entonces del otro lado de la enramada
un pistoletazo.
Luego, nada.
Saltalargo había llegado con la n iña adonde
estaba don Tadeo.
Este había montado inmediatamente á caballo, y había cogido en sus brazos' á Isabel.
A seguida, disparó un pistoletazo, y luego partió á todo el escape de s u jaca, que era rauda
como el viento.
Cuando les pastores acudieron, no encontraron
á nadie.
Encontraron que la niña había desaparecido,
que habían quedado tres perros muertos, uno' de
piedra, el que había matado la Rata, y dos
de bala, y cuatro pastores, dos de ellos con
piernas rotas, y otras dos con tortísimas contusiones.
Nada hallaron por más que buscaron en la
dehesa y fuera de ella, y estuvieron buscando
hasta la media noche.
El robo se había hecho en regla, y los ladrones no habían dejado tras sí ninguna señal
por donde pudiera encontrárseles ni deducir quienes fuesen.
VIII
Iba solo don Tadeo, apretando las espuelas
á los ijares de su jaca, y tomando una gran
vuelta para llegar al aduar de los gitanos, sin
tener que pasar por Cantillana, que sabía estaba
ocupada por la justicia.
La jaca volaba; parecía incansable.
La niña no se había desmayado; pero callaba,
aterrada, y la devoraba la calentura.
Don Tadeo la examinaba cuidadoso, y se estremecía.
Temía que la vida de la inocente estuviese
en peligro; y no consistía el estremecimiento; y el
terror de don Tadeo en el peligro de la niña,
en que la amase: Isabel le era, más que indiferente, aborrecida, porque era la prenda del
amor de doña Isabel á otro hombre.
Se estremecía, sin embargo, por el temor de
que la pobre criatura se le muriese entre los
brazos, porque aquella criatura era la prenda
con que pensaba obligar á doña Isabel, á quien
adoraba con toda la energía de su terrible carácter.
Pero había ocultado s u amor en el fondo de
su alma: sabía demasiado que doña Isabel no le
correspondería.
Don Tadeo no podía pensar, respecto á doña
Isabel, en una amante, sino en una esclava,
sumisa por la fuerza.
1
¿Pero en qué fuerza había de apoyarse don
Tadeo para rendir á su voluntad á. doña Isabel,
á quien las desgracias habían prestado una energía infinita, sino en su amor de madre?
Este era el único recurso á qu<< podía apelar
don Tadeo, y a l que apeló.
Cuando vio e l inmenso dolor, el dolor terrible que había poseído á doña Isabel cuando
supo el robo d e su hija del cortijo del Reloj,
entonces comprendió don Tadeo que, haciéndose
una prenda de s u bija, lo obtendría, todo de la
madre, hasta la vida, y que tal vez el .agradecimiento de dona Isabel la sometería á su
amor.
Por eso había puesto tanto empeño en apoderarse de aquella criatura.
Por eso se estremecía cuando la veía tan
enferma, (an calenturienta,, y apretaba y apretaba
las espuelas á s u jaca, ansioso dej llegar al aduar
para que la ni T í a fuese socorrida, y tal vez
salvada por el a mor de su madre.
Si doña Isabel no cedía al agradecimiento,
siempre le queda lia á don Tadeo el recurso de
sustraer de nuevo á la pequeña Isabel.
Hacía una luna muy clara.
En la hera qu • llevaba d carrera don Tadeo
por trochas y caminejos, no había encontrado
una sola persona
Aun faltaban cuatro leguas para llegar al aduar.
No era prudente seguir violentando de aquella
manera á la j a i a.
Don Tadeo la puso al paso.
Pasaban entonces junto á una corriente de
agua.
Sintióla Isabel, y pidió de beber.
Había cerca una espesura de árboles.
Don Tadeo miró en torno suyo á ver si veía á
alguien, y nada vio.
Detuvo su j a i i
Vacilaba entre si daría de beber á la niña
ó no, temeroso de que el agua¡ la hiciese daño.
La acarició, y echó pie á tierra.
Pasó las riendas de la jaca al brazo, y se
acercó con la niña al arroyo.
—Estás acalorada, y no debes bebería—dijo.
—Tengo mucha sed—exclamó Isabel—: dame
agua.
1
—No, que te hará mal—contestó don Tadeo,
La niña rompió! i llorar.
Entonces, uno de dos hombres que estaban
echados al otro lado de la espesura, con los caballos atados á l o s árboles, y las lanzas tendidas
por
tierra—dijo;
—¿Sabes, Gordales, que me parece que hemos
dado con lo que buscábamos?
—¡Qué, Pitoclaro! ese es un muchacho ó una
muchacha que llora: ¿quién sabe si será< la niña?,
—Pues con yerlo basta—dijo Pitoclaro.
Y se levantó, se apretó la faja, y dio la
vuelta á la espesura.
Gordales se levantó también, y le siguió.
DIEGO CORRIENTE
—1 Calla! — dijo Pitoclaro— \pues si es don
Tadeo!
—¡Eh! ¿quién va?—dijo don Tadeo con su
terrible voz, dejando la niña sobre la hierba
y poniéndose de pie.
—Diga su merced—preguntó Pitoclaro de buen a manera, como un amigo—¿es esa la niña
de doña Isabel, la que está en el aduar?
—Sí ¿y qué?—contestó don Tadeo.
—Nada, señor nada, sino que nosotros salimos
todos con el Pichón del aduar para buscarla,
y como que todos juntos no podíamos ir más
• q u e por un lado, el Pichón dijo:
—¡A v e r ! de dos en dos, cada uno por su
parte, y avisar á los amigos que, se encuentren,
á ver si se da con lo perdido.
—¿Quién ha mandado que se busque á la
niña?—dijo don Tadeo.
—¡Calle su merced!—contestó Pitoclarc—; la
mejor moza de toda Andalucía: ¡vaya una mujer!... con cada ojo negro, q u e parece un horno
del fuego que echa.
—¿Pero quién? — preguntó impa: i nte don
Tadeo.
—¿Quién ha de ser la mejor moza de esta
tierra sino la señora marquesa de Bccer.il?—dijo
Gordales, que no quitaba el atento ojo de don
Tadeo, porque le veía de mal aire.
—¿Ha estado la marquesa de Becerril en el
aduar?—preguntó con la voz y el gesto más
sombrío del mundo don Tadeo.
—Sí señor, sí—dijo Pitoclaro—; y allí se quedó la señora marquesa con doña Isabel,' y se me
antoja, q u e se la llevaba.
—; Ah !—exclamó don Tadeo.
Y aquel ¡ a h ! fué semejante á un rugido.
—Y yesotros queiéis la niña, ¿no es verdad?
añadió.
—Tanto se nos da—dijo Gordales con la voz
ronca—, que su merced se venga con nosotros
á la quinta de los Olivares, y con la niña,
ó que nos la llevemos nosotros.
—¡Hola!—dijo don Tadeo—¿con que tenéis
orden de llevaros esta criatura, y os la ha
dado la marquesa de Becerril? pues yo os mando
lo contrario: á caballo, y conmigo.
—Eso no puede ser, señor don Tadeo.
No acabó de hablar Gordales.
Don Tadeo, con una rapidez increíble, se echó
man.o á la cintura, se arrancó una pistola, disparó
y Gordales dio un salto, y cayó muerto.
Había recibido el tiro en la cabeza.
—¡Ah! ¿esas tenemos?—exclamó con una gran
serenidad Pitoclaro, echándose mano á la cintura.
Pero antes de que hubiera podido asir^ el culatin de un pistolete, ya, como u n gato garduño, le
había saltado encima don Tadeo, y le había
asido con ambas manos por el cuello.
Agolpóse la sangre al rostro de Pitoclaro/ se le
inyectaron los ojos, vaciló, y cayó.
Se oía en aquel momento el galope de un
caballo, y una voz que gritaba:
—I Firmes, muchachos !
41
Don Tadeo abandonó su víctima, cogió la| niña,montó con ella en la jaca, y dio á correr,
escapando el animal.
Algunos minutos después, dos de los de la
cuadrilla del Pichón, dos gitanos, el tío Cachaza y Juan Sin pena, llegaban al lugar donde
estaban por tierra Gordales y Pitoclaro.
—¡Pero María Santísima!—dijo el tío Cachaza,
que había echado pie á tierra—: á éste le
sale la sangre como un manantial: ¿ qué ha
pasado aquí, Dios mío? ¡calle! ¡y es Gordales!
le conozco por la faja amarilla, que lo demás,
tiene la cara llena de sangre.
—¡ Y este es Pitoclaro!—dijo Juan Sin pena,
que también había echado pie á tierra—: pero
no está muerto, aunque sí muy malito: ¿quién
habrá hecho este desavío, tío Cachaza?
—Pues gente de poder ha debido de ser—
dijo con la calma que revelaba su apodo el tío
Cachaza—, porque para quedarse con estos, ya
era menester gente de uñas.
—Pues ha sido uno solo—dijo Juan sin pena—,
parque yo no he sentido escapar más que un
caballo.
—Pues puede ser—dijo el tío Cachaza—, que
viniera también gente á pie, y que se haya
escurrido al sentirnos á nosotros.
—¿ Y qué hacemos, tío Cachaza.
—¿Qué hemos de hacer, Juanillo, más que
socorrer á Pitoclaro, á ver si el pobre no se
muere, que lo que es al otro, quien le sigue
ya, si estará tres leguas? A ver, ven acá, le
arrimaremos al arroyo y le echaremos agua en la
cara á ver si vuelve: ¡malos «mengues» me
lleven, y qué noche! ¡aventura tan siic gracia!...
—¡Calla! ¡parece que éste quiere hablar!
— ¿ Q u é es lo que te ha pasado, ' Pitoclaro,
hijo?
—¡Pon Tadeo!...—dijo con voz ronquísima y
apenas perceptible Pitoclaro—: don Tadeo ha
sido, y porque no le quitáramos á la niña,
nos ha puesto así.
{
—¡ Bah ! Cachaza—dijo Juan Sin pena- , vamos
á ver si llevamos á éste al cortijo del Vivero,
que está ahí un paso, para que le asistan, y
avisar á que vengan á enterrar al Pobre Gordales.
Y cargando con Pitoclaro, montó á caballo
Juan Sin pena, le tomó delante, y el tío Cachaza, cogiendo las lanzas y los caballos de
los dos ladrones puestos fuera de combate, se
dirigieron por una trocha á un cortijo inmediato.
IX
Muy de día aún, había llegado la marquesa,
con doña Isabel, con María Flora, con' Lola, con
Agustín y con Cohete, á la quinta de los Olivares.
Inmediatamente envió un recado á don Francisco de Bruna, que'permanecía esperando en' el
cortijo de los Pedernales.
Sintió don Francisco de Bruna algo que no
4 2
M A N U E L FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ
había sentido nunca de una manera tan terrible:
el hambre y la sed del corazón,' una impaciencia
mortal, un temor pesado, frío, que le causaba
' una especie de vértigo.
El recuerdo de doña Isabel, idealizaba, trasfigurada, blanca, resplandeciente, embellecida en
el alma de Bruna por cuantos deseos, pueden irritar el alma de u n hombre.
Sintióse débil, dolorido, impotente: por la primera vez, el juez severísimo, el juez fuerte, se
sintió convertido en un niño débil y enfermo,
de corazón blando, probando toda la amargura
de la orfandad del alma.
Su razón estaba dominada, apagada, anegada por el océano de su pasión.
Ni aun intentó la resistencia, la reacción á
su tremenda manera de ser como juezí Seco é .impasible; creció su remordimiento por lo que había hecho contra doña Isabel, la creyó de todo
punto inocente, y aumentó su terror: ansiaba
verla, y no se atrevía á presentarse á ella: le
parecía q u e . entre ella y él había un lago de
sangre; la sangre del patíbulo, la sangre agolpándose á la cabeza de doña Isabel, y matándola de apoplejía por la estrangulación.
Aquello no había sido de hecho, pero existía
moralmente.
Doña Isabel no había sido ahorcada; pero; no
era ciertamente el señor Bruna quien había! impedido que lo fuese.
Doña Isabel debía ver en él á su matador.
Era, sin embargo, necesario ir.
Lo exigía á un tiempo un compromiso social
y un empeño del corazón.
Se exige mucho de los encargados de la administración de la justicia, cuyo destino es poco
envidiable, porque en vano queremos buscar lo
apetecible de estar siempre revolviendo lodo y
sangre, sentenciando á presidió y á horca, viendo de cerca, aspirando de una manera fuerte
la miseria y la infamia, leyendo el libro de la
vida poi sus más terribles, p o r sus más candentes páginas.
Las convenciones sociales, y sobre todo la
costumbre, salvan estos inconvenien'es.
Un día, siendo muy joven el autor de este libro,
estaba en una escribanía de cámara, en la de
su amigo Piedrahita, ya difunto, en Granada.
Llamó Piedrahita á un pasante, y le dijo:
i.—Vaya usted á notificar esto.»
—¿Se ha extendido la diligencia?—contestó el
pasante.
'
<
—No; estiéndala usted.
Yo pregunté á Piedrahita.
—¿Es ese escribano?
—|Ca, n o ! las sentencias de presidio las notifica cualquiera; firman la diligencia el alcaide
y el Sentenciado, y abur.
—Pues si cualquiera las notifica, dije yo cediendjo á una curiosidad reprensible, yo quiero ir.
1
—Pues bueno: á ver, Luque, ¿está ya extendida la diligencia?
—Sí señor.
—Déme u s t e d .
El pasante entregó un pliego de papel sellado
en que había algo escrito al escribano» de cámara,
y éste me lo dio.
—¿Y qué hay que hacer? le dije.
—Esto es de ratina, me contestó Piedrahita:
ya se lo dirá á usted el alcaide.
Tomé aquel papel terrible, aquella especie de
giro á la vista de diez años- de presidio, que tal
era la cosa que leí al bajar por las escaleras dela Audiencia, salí por el postigo, y á los pocospasos me entré en la fuerte, antigua y artística
cárcel de corte.
Llamé al rastrillo, acudió un portero, y me
preguntó qué quería.
—Vengo á notificar una sentencia, le dije con
cierto énfasis.
Yo, alumno d e las musas, convertido por mi
voluntad en escribano, en la cosa más positiva
y más antitética de la poesía.
Miróme de cierto modo retrechero el pillo deL
dependiente de la cárcel, porque no me conocía
y veía en mi semblante la candidez, la inexper
riencia y la buena fe de los quince años, y
abrió.
—¿A quién hay que darle la jicara del chocolate? me dijo.
Yo miré la sentencia; pero empezaba ya á
impresionarme aquello, empezaba á sentir lo r e pugnante, y no veía claro.
•
—¡Ah, y a ! Espere usted un poco; voy á avisar
al alcaide y á sacar al muchacho.
A poco el alcaide bajó, me saludó,< comprendió
que yo era novicio, me tomó la sentencia, la
leyó y dijo:
—Anda, «chaval», que bien te han apretado
el cinturón; ¡diez y u n o !
Era aqueüo terrible: diez años y un día equivalía entonces á cadena perpetua, es decir, á una
pena terrible, más grave quizá que la de muerte,
si fuera posible que algo hubiera más! grave que
la muerte.
Apareció el preso con un par de grillos, y
la cadena de estos sujetos á la cintura.
Era joven y simpático: apenas contaba diez
y ocho años, y pareció artesano.
Me he olvidado de su nombre, pero no de
los detalles de «queda breve escena.
Aquel joven, p o r una novia y sobre dos vasos de vino, había matado á un amigo suyo
sin premeditación, pero con ventaja y cora ensañamiento, por lo que se habían encontrado méritos bastantes pura los diez años y un día enCeuta.
—Ya sé lo que me ha salido, don F u l a n o dijo el reo, instruido por esa jurisprudencia carcelaria que nunca se engaña—; lo menos son
diez y u n o / \
—Eso es, chiquillo—contestó el alcaide.
—Vaya, lo siento por mi madre—contestó el"
4 3
DIEGO CORRIENTE
joven—¡malditas sean las mujeres, y el vino,
y las horas menguadas!
—¿Estás conforme?
—Vaya, sí señor; y aunque no lo estuviera,
si esta es ya la de revista.
—Vaya, me dijo el alcaide con acento un
poco zumbón; lea usted, señorito.
Yo tomé el papel, y en vano quise leer: ni
aun el papel veía.
Tomó el alcaide la sentencia y empezó á
leerla.
—Vaya, don Fulano—dijo el preso—, no se
moleste usted; ya sé que los señores de la
sala tercera me han sentenciado á diez años
y un día: bueno, traiga usted, firmaré.;
El alcaide estaba como si tal cosa: la costumbre.
Yo temblaba y tenía frío.
Al firmar el joven, dijo:
—Madre de mi alma, ¿qué va á ser de tí?
Luego, cuando fuera de la cárcel miré por
curiosidad la firma del sentenciado, vi junto
á ella las señales de dos lágrimas que habían
dilatado la tinta de algunas letras.
El alcaide firmó la diligencia y me entregó
el fatal documento.
Entonces, el reo me dijo.
—Usted no es escribano, usted ha venido; por
gusto: ¡ vaya un gusto! ¡como si yo» le hubiera
hecho á usted algún daño, ó como si uno fuera
un perro! vamos, que no se vea usted en el
trance que yo me veo, y con Dios.
Hice firme propósito de no volver á incurrir
en curiosidades de este género, y adquirí cierta
antipatía al Derecho, que estudiaba por entonces.
Después le he ahorcado para no tener que
ahorcar á nadie.
Para ser juez y para ser otrasi muchas cosas
en el mundo, es necesario nacer predispuesto al
endurecimiento del corazón, y yo le tengo muy
blando.
Pero por duro que sea el corazón de un
juez, de un escribano, de un médico, de un
sacristán, de un sepulturero, de un agonizante,
de un verdug'o, hay momentos, cuando se sienten directa y enérgicamente heridos en el, alma,
en que el endurecimiento de su corazón deja
de ser, resolviéndose en lágrimas, en agonía,
en hiél.
Piden demasiado á los que administran justicia estos versos que están sobre la' puerta del
Conp'storio de Toledo:
Nobles, discretos varones
que gobernáis á Toledo,
en aquestos escalones
deponed las aficiones,
codicia, temor y miedo.
Per los comunes provechos
dejad los particulares;
pues os hizo Dios pilares
de tan riquísimos techos,
estad firmes y derechos.
Se necesita para obedecerlos ciegamente
tener corazón ó ser un semidiós.
• ' • '•
no
H
Don Francisco de Bruna no lo era, y en
cuanto á corazón, le tenía demasiado ardiente^
demasiado apasionado, demasiado avasallador, por
más que hubiese guardado oculto, ocultísimo,
aquel terrible enemigo suyo.
Había hecho en el asunto de doña Isabel más
de lo que humanamente hubiera podido exigírsele,
atendida la situación de su alma por; doña Isabel.
Otro por lo menos hubiera procurado valerse de
algún medio para echar fuera de sí la causa,
apelando á una licencia bajo i.m pretexto plausible, para ausentarse por algún tiempo, ój renunciando si era necesario la vara; peroi don Francisco había dicho:
—Esta es la justicia; el juez debe ser inflexible, y ser tanto más severo cuanto' más sacrlj
ficio le cueste la reela administración de la justicia.
Ya
sabemos que por un exceso de severidad,
por una especie de fanatismo de juez, por desconfianza de sí mismo á causa del amor volcánico que per doña Isabel sentía, se había ido
tan á los últimos términos, que después la reacción de su corazón y su conciencia/ le hizo sufrir
remordimiento.
Doña Isabel debía haber sido sentenciada en
justicia á una pena inferior, y podía también
sin ofensa de la justicia y haciendo predominar
la misericordia, haber sido absuelta, puesto que
no había tenido intención ni aun sospecha de la
mu:r!e de su padre.
Bruna había amado in'ieitamen'e más á doña
Isabel, porque el amor no reconoce límites, después de haberla creído muerta, y todo el amor
que por la madre sentía lo había concentrado
en la hija.
A un mismo tiempo, envuelta en crímenes
que se cruzaban, había desaparecido la hija y
saliendo de entre criminales aparecía la madre,
resucitada por decirlo así para don Francisco
de Bruna.
La situación, pues, del t r.ible oidor es muy
fácil de comprender.
Toda esta lucha que hemos marcado pasó por
él en el breve espacio de un' segundo, porque la
potencia de la imaginación es incalculable y! está
siempre en relación con las circunstancias que
envuelven al hombre.
Tembló, se puso malo, sintió el vértigo, le
dominó y se puso en marcha; todo en un segundo,
j
Pero iba azul de puro lívido, con los ojos extraviados, cubierto de sudor frío, estremecido, vacilante, pero rápido, fuerte, dominando toda aquella tempestad que se revolvía en su alma y
agitaba su eerebro.
;
4 4
MANUEL' FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ
Doña Isabel esperaba muy pálida.
También sentía ese acre sudor frío que sobreviene siempre, acompañado de una especie de
•agonía.
Había comprendido á Bruna el día q u e ' en
la cárcel la ofreció velar por su bija; había
prescindido desde entonces de su ingrata figura,
de su rigidez, de su seriedad; por mejor decir,
todo esto había desaparecido para doña Isabel;
sus recuerdos no se lo presentaban; solo veía
al hombre de gran corazón, enamorado de ella
hasta el frenesí, mártir de BU deber, hiriéndose
•el alma de una manera incurable al. obedecer á
la justicia.
El señor Bruna se había ido embelleciendo en
los recuerdos de doña Isabel, porque el amor
lo embellece todo; es el gran metamorfoseador:
así es que no os explicáis muchas veces como
á un padre le parece hermosísimo un hijo deforme, como una mujer está enamorada comoj de
iun Adonis de u n ser repugnante.
El materialismo no explica esto, no lo comprende, pero el ser humano es alma.
Cuando el esplritualismo, el idealismo, la cecn-cia, los sueños, son reemplazados poi el positivismo, por lo meramente tangible, por lo groseramente material, el ser que asi siente no es
propiamente un ser humano, sino un animal' que
se parece á una persona; pero ese ser no existe
afortunadamente.
Llega un día en que el más cínico, el más
materialista, el más degradado, se encuentra de
repente su corazón, y ve que siente, sufre, como
han sentido y sufrido aquellos de quien se ha
burlado, cuando para él no había nadas positivo
íuera de un escepticismo brutal.
Don Francisco de Bruna, aunque ya no semejante á estos á quienes nos hemos referido,
pero sí fanático en cuanto á aquello de que la
razón lo domina todo, se había encontrado de
repente con que el corazón puede más que la
razón, y había comprendido que los criminales,
por criminales que sean, no son tan culpables
•como parece.
Doña Isabel, por su parte, había comprendido
hacía mucho tiempo, que no solo lo joven, lo
materialmente hermoso es amable, que puede
amarse el alma por el alma prescindiendo de
la materia, y que el amor todo lo transforma,
todo lo engrandece.
Ella sentía un agudo remordimiento: por un
amor insensato, por un amor inspirado por la
belleza de la materia, había introducido en su
casa á un miserable, á un hombre de cieno,
que había causado la muerte de su» padre y la
^desgracia de su hija.
Bajo la influencia de estas impresiones, teniendo tras sí los graves antecedentes de una
historia sombría, terrible, casi fantástica, iban
:á verse después de seis años aquellos dos desventurados seres convertidos el uno hacia el otro pyr
la razón de la desventura y del amor.
No era el juez el que iba á buscar á doña'
Isabel; era el pobre enfermo del alma,, que agonizaba, que moría, que iba á buscarf un poco de
vida, sin esperanza de encontrarla.
El señor del gran poder había desaparecido bajo
el poder de otro superior.
El juez había sido deshecho.
Pero afortunadamente esto no lo veía nadie.
El único t e s t i g o de esta perturbación, d é esta
tormenta, era unu mujer de grande espíritu, puesta
fuera de la jurisdicción de la toga por un poder
superior á ella: la marquesa de Becerril, que
era también muy desgraciada.
X
[
í !
Hay situaciones colocadas en la esfera dé un
sentimiento tal y tan punzante, que en vano
pretende apodenirse. de ellas la pluma para fijarlas en el papel y hacerlas tan duraderas
como el libro en que se estampen.
Son esas situaciones violentas, íntimas, en que
los seres human-is que las sienten, no saben, ni
pueden, ni aun pretenden «aplicarse su propio
sentimiento.
La moralmente ajusticiada estaba delante de
su ajusticiador, y le amaba.
El juez se veía delante de su grande aspiración,
de su sueño de felicidad, de la voluptuosidad que
había ocasionado de una manera desesperada por
lo imposible en el fondo de su alma, de su
perenne sueño de siete años, do una locura oculta á todo el mundo, de un remordimiento n o
confesado, pero amargamente sentido.
Doña Isabel estaba, como siempre, de luto
por su padre, por sí, por su hija huérfana,
por su felicidad muerta.
El negro color de su traje haría resaltar su
nítida blancura, exagerada, mejor dicho, acrecida por su intensa palidez.
Sus negros y magníficos ojos miraban con
ansia al señor Bruna.
'
Este absorbía, enloquecido, extasiado, transfigurado, dejando ver por la oriinera vez algo
hermoso en sí, en la expresión de su mirada,
que ardía con el fuego del amor, que siempre
es bello, la mirada candente, infinita, vaga y
á un tiempo incontrastable de doña Isabel.
La primera (pie habló fué la madre.
— ¡ Y mi hijat ¡mi luja!—exclamó doña Isabel—: ¿qué sabéis de e l l a , s e ñ o r /
—¡Vuestra hijaI—exclamó Bruna—: ¡oh, Dios
mío! mi hija también, porque yo la he criado,
porque yo he visto su primera sonrisa, porque
ella, la inocente, me ama.
Y las palabras del señor Bruna eran entrecortadas, difíciles, roncas, balbucientes; parecía
que salían como con trabajo, mejor dicho, que
se escapaban dj una manera difícil, como con
miedo de ser cogidas, de ser oídas.
El juez se a s u s t a b a del hombre.
El hombre protestaba cobardemente del juez.
DIEGO
CORRIENTE
—¡Ah! no hay que pensar en eso—dijo la
marquesa, que asistía á la entrevista—- : no hay
que tener cuidado; yo tengo inmensos medios á
mis alcances, y espero esta noche, no sólo noticias de la niña, sino tenerla en mi poder. ¡Ah,
señor Bruna, señor Bruna! no sois vos sólo el
el poderoso, el terrible magistrado, espanto (i"
los criminales; yo valgo más que vos, porque
la verdad es que vos no podéis limpiar de bandidos la campiña, que cada día hierve más en
ellos, y yo los domino, yo los uso cuando
los necesito como mi policía, y obtengo mucho
más resultado que vos.
—Vuestras desgracias—exclamó Bruna—, os
han dado, señora, un gran prestigio entre esa
gente.
—Sí—contestó la marquesa—; soy, por decirlo
así, la viuda de uno de sus héroes.
1.a conversación se hacía inoportuna é inconveniente.
Todos estaban dominados por aquella difícil
situación.
Era necesario romperla, pero la marquesa, aunque de una inteligencia muy viva, no encontraba el medio.
líe improviso el terrible don Francisco de
Bruna, que no cesaba de contemplar de una manera hambrienta y delirante á doña Isabel, se
levantó con violencia como obedeciendo á una
fuerza independiente de su voluntad , y luego cayó de rodillas ante doña Isabel , y
dijo con la voz alterada, en que parecía haber
algo de otro mundo y de otras pasiones, con los
ojos extraviados, temblando, pálido, lívido, como
un loco:
—¡Perdón, señora, perdón! yo os he asesinado.
—¡Que me habéis asesinado, don Francisco!—
exclamó doña Isabel.
—Sí—exclamó el señor Bruna—; yo os he
asesinado porque vos erais inocente.
— 1 Inocente yo que causé la muerte de mi
padre!
Hubo un momento de silencio.
La marquesa alzó al señor Bruna, porque
doña Isabel, sorprendida, dominada, acometida
por aquel recuerdo de su padre evocado por
Bruna, no había pensado en ello.
—Vamos—dijo la marquesa—; es necesario dominarse, no perder de tal modo la razón: yo os
creía más fuerte, don Francisco, infinitamente
más fuerte de lo que en realidad lo sois; pero
me alegro: ¡por mi vida! ha llegado un momento en que no sois el juez de mármol, y la
pebre Isabel... ¡ah! dejad, dejad de acriminaros,
don Francisco: vos no hicisteis más que ceder
á vuestras creencias, á vuestra conciencia; haMis sentido después un remordimiento, porque
habéis mirado la cuestión á sangre fría.
—¡Ah, señora!—exclamó el señor Bruna—: soy
un miserable: influyeron en la sentencia pasiones mías, celos, el odio que sentía hacia doña
Isabel porque había pertenecido á otro hombre.
—jAh, señor Bruna, señor! eso no es cierto;
ps que aprovecháis ingeniosamente un medio para
:
45
docir á mi buena amiga que la amáis. Dejadme
dejadme, y no me obliguéis á entrar demasiadamente en la situación, no muy simpática para m í
de casamentera.
—¿Y qué unión hay aquí posible?—exclamócon dolor doña Isabel.
—Un indulto, un indulto—dijo la marquesa—;
un indulto sin condiciones: yo me encargo de
que se despache pronto y favorablemente en la
corte; pero es necesario que para ello informéis vos, don Francisco, que confeséis, y ésta
es vuestra penitencia, que por celo á la justicia os ofuscasteis y visteis una gran criminalidad
donde no había más que una gran desgracia.
—¿ Y qué importa, señora ?—dijo el señor Bruna—: sólo Dios es infalible.
—¡Ah!—dijo la marquesa—: pues creo que
estamos completamente convenidos; yo haré d e
modo que aparezca viva ia que se creía muerta; vos informaréis, yo influiré, vendrá el indulto, y luego... allá vosotros, amigos míos; á
doña Isabel puede considerársela como una viuda.
—¿Y sabéis vos, señora—dijo don Francisco
de Bruna, que por la primera vez de su vida
gozaba algo—, si doña Isabel querrá ser mi esposa ?
—¡Ah! ¿y de qué modo seré vuestra esposa?—
exclamó profundamente conmovida doña Isabel—;
yo soy, dado caso que se me considere viuda,
la viuda de un ajusticiado: vos, el juez que
me sentenció en justicia: los que esto saben,
los que por falta mía han heredado las cuantiosas
riquezas de mi padre, todos se volverían contra
nosotros; dirían que vos, juez, no habíais confesado que habíais incurrido en error, sino arrastrado por un insensato amor hacia mí, ó tal
vez por la codicia de mis riquezas, porque Iosmaldicientes lo envenenan todo, apuran las suposiciones, y aceptan y propalan la más infame;
eso si no se decía que vos habíais tomado parte en la farsa de mi muerte aparente: esto n o
puede ser, don Francisco, no puede ser; hay
que respetar al mundo, si queremos que el mundo nos respete, y yo, que no puedo ser ya
por el mundo respetada, no quiero que por mí
el mundo deje de respetaros á vos.
—Eso es—exclamó con un desesperado desaliento el señor Bruna—, que vos no me perdonáis, que no me amáis, que no podéis amarme,
que os horroriza mi amor, y por no decírmelo,
recurrís á un pretexto. •
•—¿Qué os he dicho yo, señora?—dijo con
una altiva dignidad doña Isabel á la marquesa.
—Vamos—dijo ésta—; cuando las situaciones
se le echan á uno encima, no hay medio d e
escapar de ellas: heme aquí en el pleno ejercicio de casamentera, de zurcidora de voluntades, de arregladora, en fin; no importa, m u y
honrada en ello y muy contenta, sí señor, sí,
casamentera, ansiosa de que dos personas que
tanto estimo y que tanto valen, sean tan felices como merecen serlo; y habéis de saber,señor don Francisco, que me decía no hace
r
r
46
MANUEL
FERNÁNDEZ
mucho doña Isabel: «Le amo y sé que me ama.
•Si don Francisco hubiera tenido ocasión de dárseme á conocer antes de mi desgracia tal como
se me dio á conocer después de ella, sería la
mujer más feliz de la tierra, porque tiene un
corazón inmenso.»
Don Francisco de Bruna se conmovió de tal
manera, que por más que hizo no pudo contenerse, y rompió á llorar.
—Vamos—dijo la marquesa—; el juez, el terrible juez se nos convierte en niño: ¡oh, santa naturaleza! ¡oh, suprema é invencible voluntad de Dios! Pero nos interrumpen; siento pasos y el ruido de una espuela: señor don Francisco de Bruna, vais á conocer á un bandido,
que sabe sin duda que estáis aquí porque se
lo habrán dicho, que se ha detenido, ya lo veis,
no se oye su espuela, receloso sin duda de vos;
pero que entrará, confiando en que mi casa es
un lugar segurísimo: ¿no os lo dije? ya está
ahí: ¡adelante, tío Pichón, adelante!
Entró encorvado, gafo, mirando de soslayo
adonde estaba el señor Bruna, el tío Pichón.
Llevaba el sombrerote en la mano, y adelantaba en paso lento, muy semejante al del zorro que pretende acercarse á un lugar de peligro para examinarle sin ser sentido y en posición de escapar.
—IA la paz de Dios, señores!—dijo—i que
Dios dé á sus mercedes muy buenas noches.
—Buenas noches, hombre—dijo la marquesa—:
¿cómo te va?
—A mí muy mal—dijo el tío Pichón, mirando
siempre con recelo al señor Bruna—; cuando
nos levantamos esta mañana, pisamos, «de juro»,
alguna maldita hierba, porque todo nos ha salido
muy mal; y mire su excelencia, yo vengo aquí
á que su excelencia me azote ó me desoreje ó
me ahorque, para que haga lo que quiera, porque hemos cumplido mal, muy mal, y esto es
una vergüenza: |vaya, que estoy yo que echaría
las «entrañitas» por la boca y me comería medio
mundoI ¡válgame Dios!
—Pero ¿qué sucede, tío Pichón, qué sucede?—
dijo con cuidado la marquesa.
—¿Qué ha de suceder, señora, qué ha de suceder sino que el diablo ha metido la pata?
su excelencia me dijo á mí esto al medio día:
tPichón, á caballo con la gente y á buscar la
niña del cortijo del Reló, que se la han llevado;» pues yo dije: más buscamos de dos
en dos cada uno por su lado, que todos juntos, y les dije á los muchachos: ea, espuela
larga, buenos vientos, y á los que se me pongan sobre el rastro y hagan la presa, les doy
un beso adonde quieran, y algo que les sabrá
á «ajonjolí»: pues señor, de dos en dos se
largaron cada pareja por su parte, y sucedió
que Gordales y Pitoclaro, que se habían ido
bacía el cortijo del Vivero, cansados y rendidos de no encontrar nada y de que nadie les
diera razón, tomaron un «piscolavis» en el cortijo del Vivero, y como tenían en el cortijo
el 1^7.0 seco, pasaron á dar agua á los caba1
Y
GONZÁLEZ
llos á un arroyuelo que cerca del cortijo corre,
y cuando hubieron dado agua á los caballos,
por no descansar en el cortijo, que hay muchas
pulgas, ataron los caballos á un árbol y se
tendieron en una espesurilla que hay al. otro lado
del arroyo: puna sucedió que á poco oyeron el
ruido de una caballería que venía muy de prisa, y que sin vurlos, porque los tapaba la espesura, la caballería no, sino' el que iba encima de ella, se detuvo, y entonces oyeron que
una niña lloraba y pedía agua, y que un hombre contestaba á la niña convenciéndola que no
bebiese porque la ibaí á hacer daño, y en la voz
conocieron... ¿ á quién querrá creer su merced que
conocieron ? pues conocieron á don Tadeo; y como
á don Tadeo conocíamos como amigo, ya se
ve, los muchachos se fueron muy tranquilamente
ái él y se encontraron con la niña que buscaban,
y le dijeron lo que había á don Tadeo, y don
Tadeo dijo que no les quería dar la niña, y
ellos le dijeron que lo sentían mucho, pero que
ellos se llevaban á la niña porque para eso eran
mandados: ¿y l i b e su excelencia y sabe su
merced, señor—anadió el gitano atreviéndose por
primera vez á hablar con el señor Bruna—,
lo que hizo el maldecido de don Tadeo? Pues
le pegó un tiro entre los dos ojos á Gordales,
que le dejó sin habla, y luego, antes de que
pudiera hacer nada el otro, se le engargoló al
pescuezo,, y de Piloclaro lo cambió en pito ronco,
y si no es porque acudieron Cachaza y Juan
Sin Pena, que habían caído por allí y oyeron
el tiro, allí mismito ahoga don Tadeo á Pitoclaro; pero cuando' don Tadeo vio que los otros
se acercaban,' se montó en la jaca con la niña
y escapó' á correr; y mire su excelencia, yo les
he pegado una paliza á aquello? dos perdidos,
que Juan Sin Pena se ha quedado llorando, y
lo que es Cachaza está sj se va ú se viene,
Iperros!" porque yo cuando me enteré 133 dije:
¿pues qué os importaba i ladrones! el que hubiera «palmado» Gordales y el que estuvioia «palporque sin saber cómo le Slmu.'í con la culata
del trabuco en el cogote; j ít fl:».. no le hace,
mando» Pitoclaro? lo que Importaba era h niña
¡herejes! que voy á dar fin de v o w r o 3 : y que
quiere su excelencia, yo no he podido ha;e"r más
que castigarlos de muerte; pero el otro se escapó: ahora, castigúeme su excelencia á mí, que
lo aguantaré todo p r Dios y por mi culpa; y
al fin, paciencia, que esto sólo nos íaltabí; y
sobre la muerte «lo i compadre Joselito, que
no repose yo ni viva ni duerma hasta que mate
á quien le mató, viene esto de no haber yo servido
á su excelencia: ¡cómo ha de ser! iy qué dfas
nos hecha encima Su Divina Majestad!
Calló el tío Pichón, y durante algunos segundos guardaron silencio, sobrecogidos por la
noticia, doña Isabel, la marquesa y el señor
Bruna.
0
m
Levantóse de Improviso, enérgico y terrible
el señor Bruna, y de tal modo, que e! tío Pichón
hizo un paso atrás y se echó mano á la oin-
DIEGO CORRIENTE
tura, en donde, enganchado de la correa de
la canana, tenía el trabuco.
—¡Tu indulto!—exclamó el señor Bruna, haciendo caso omiso del ademán amenazador del
bandido: tu indulto y el de tu gente, si alcanzáis á ese hombre y le quitáis la niña.
—Sin indulto, que yo no le quiero, porque
me gusta andan á mi libertad, aunque sea á salto
de mata—contestó de una manera enérgica el
tío Pichón, que había dejado de ser encorvado
y gafo, ya hay un enjambre de buenos mozos «sastillando» por esa campiña; y mire su merced, que
ó se vuelva un mosquito ó una musaraña don
Tadeo, ó lo que es yo antes de la media noche le saco de una paliza el alma por la boca,
y luego le agarro por aquellas patitas que tiene, y tiro y me quedo con un don Tadeo en
cada mano, y luego le echo á los perros.
—¿Y quién va, Pichón?—preguntó la marquesa.
—Hasta las piedrecitas, señora, hasta las piedrecitas, que ya sabe su excelencia lo que yo
puedo y lo que yo conozco, y que hay aquí
en este pago lo menos lo menos cien buenos
mozos de á pie y de á caballo que husmean
lo mismo que podenco y se meten como los
hurones en lo más estrecho y en lo más malo
detrás del conejo, y ahí tengo yo á mi «vera»
los otros cinco muchachos míos; pero no las
tengo todas conmigo, señora, no las tengo todas conmigo, porque yo creo que don Tadeo
es brujo, y luego... ¡malditas sean las que me
gruñen! «afané» yo hace dos meses una jaca
pía que se deja atrás los vientos, y que es
capaz de estar corriendo desde ahora hasta el
día del juicio sin cansarse y sin comer, y se la
vendí por una copla, por amistad; ¡mira tú si
yo se la hubiera vendido sabiendo lo que tenía
que venir, y que en la jaca se podía escapar!...
en fin, si su excelencia no me manda. -,otra cosa,
lo que es yo no me estoy aquí más tiempo,
sino que á caballo, y hala hala, hasta que
se les caigan las patas á los bichos, á correr
y á preguntar por todas partes, que lo he tomado
yo ya por tema, y como alcance á don Tadeo,
que venga á engargolarse sobre mí, que se va
k encontrar un perro de presa, y al primer
«zamarreón», gato muerto.
—Anda, anda, Pichón, y procura componer
lo que has descompuesto—dijo la marquesa—;
y si están cansados vuestros caballos tomad
otros en las cuadras.
—Que no señora, que los jacos son de aguante,
y bastante me he detenido y no quiero detenerme
más; conque, á la paz de Dios, para servir á
su excelencia y á sus mercedes, y hasta la
vista.
Y el tío Pichón salió.
—¡Oh! ¡desdicha de mil—exclamó doña Isabel: ó he perdido á mi hija, 6 me he perdido yo.
—¡Vos!—exclamó el señor Bruna.
•—Sí. Don Tadeo tiene por mí un empeño
voraz.—exclamó doña Isabel—; don Tadeo
á hacerse prenda de mi pobre hija.
—¡Ah! ese hombre estará preso antes de que
amanezca—exclamó el señor Bruna.
Y sin decir ni una palabra más, salió de
una manera violenta, como quien se decide á
obrar lo más enérgicamente que está en sus
posibilidades.
Pero nada se descubría.
Pasaron días y días; el señor Bruna revolvió
en vano todo el reino de Sevilla; nadie le dio
razón ni de don Tadeo ni de la niña.
A los diez días, el Pichón volvió irritado,
cetrino de bilis, desmadejado, alicaído, y dijo
á la marquesa:
—Que me peguen un tiro, señora, que me
ahorquen, que me descuarticen, pero yo no
he podido hacer m á s : encontramos la pista de
ese perro, pero siempre su jaca nos iba adelante,
y anda, y anda, y anda, hasta que se metió
en Portugal, y anda nosotros detrás de él, dentro de Portugal, hasta que llegamos á Oporto,
y allí nos dijeron que don Tadeo se había embarcado con la niña en un barco contrabandista,
y que no se sabía adonde se habían ido.
La marquesa envió emisarios á Portugal y á
las colonias portuguesas.
Tampoco se obtuvo noticia alguna.
Don Tadeo y la pequeña Isabel se habías
perdido.
1
XI
Al fin, y transcurrido más de un año, se
tuvo una noticia, pero una noticia sombría.
Expongamos algunos antecedentes.
L a marquesa había obtenido el indulto amplio,
absoluto, de doña Isabel Hernández de Lara,
y de tal modo, que se rehabilitó completamente
en cuanto á la muerte de su padre.
Si bien no pudo rehabilitársela en la opinión'
pública por la falta que como mujer y como
hija había cometido contra el honor de su padre,
causando aunque involuntariamente su muerte.
Doña Isabel vivía en la quinta de los Olivares, no porque no tuviese cortijos y haciendas,
donde viyir, que al resucitar, por decirlo así,,
al ser indultada por el rey é identificada legalmente, los que por su muerte ficticia habían
heredado los cuantiosos bienes de don Justo,
tuvieron que soltarlos, con más, las rentas de
siete años; de lo que resultaba que doña Isa-,
bel era riquísima, y no faltaban personas de
gran suposición, que á pesar de su falta la
asediasen pidiéndola su mano.
Doña Isabel agradecía sus solicitudes, y se .
negaba dulce, pero enérgicamente á ellas.
Vivía en la hacienda de los Olivares porque
se había hecho grande amiga de la marquesa.
Con la marquesa vivían María Flora, en calidad de doncella, pero en realidad como protegida, y convertido en un pequeño señor precoz,
prematuramente desarrollado, muy crecido, representando por lo menos quince años; Cecilio»
4 8
MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ
á quien no se habían podido quitar ciertos hábitos.
Parecía buen muchacho; era simpático, pero
alrededor de sus grandes ojos negros se notaba
una aureola siniestra, al ver la cual hubiera
podido decir un pensador:
—Hay que tener cuidado con este mozo.
Era muy aricionado á la caza, y se iba las
semanas enterag. á la sierra, en donde se trataba
con todos sus antiguos conocimientos, que eran,
como puede ptesumirse, gente brava, tranca y
sin aprensión.
La marquesa era débil.
Le amaba demasiado, y además de esto, la
marquesa, como sabemos, no rechazaba el bandidaje, y tenía ciertos extraños hábitos, que
hacían la importase poco el mal camino por donde
iba su hijo.
i—El será como yo—decía— y además, para
vivir en el campo y ser bien servida es necesario . estar bien con esta clase de gente.
Cecilio, pues, hacia lo que quería.
La marquesa estaba trabajando en la corte
para hacer que la concesión de su mayorazgo,
es decir, su carta de vinculación y su título,
se modificasen de manera que llamase á la línea recta, aunque fuese bastarda, con preferencia á la lateral, y el negocio estaba en muy
buen estado; como que la marquesa privaba con el
nuevo rey Fernando VI como había privado con
Felipe V.
María Flora no cesaba en su dolor por Joselito, ni desistía de su venganza, que cada día
era para ella más exigente.
Andaba reservada con todos y aun con la
misma marquesa; como que sabía que la marquesa había pretendido apoderarse de la niña
Isabel, y que por aquel asunto había muerto
Joselito.
Sin embargo, se encubría traidoramente.
Disimulaba con esa fuerza de astucia de los
gitanos, acariciaba y adulaba á la marquesa,
y hasta tal punto, que ésta había llegado á
sentir un verdadero capricho apasionado por la
María Flora, y la había dado un gran dote, porque al cebo de éste acudiesen pretendientes, á
ver si un nuevo marido, un nuevo amor, curaba á la muchacha del lolor por la pérdida
del primero.
Pero María Flora era un modelo de fidelidad
postuma.
Trataba á los pretendientes muy mal, y decía á la marquesa que desde que había muerto Joselito no había j>ara ella hombres en el
mundo.
Esta firmeza de la gitanilla había hecho que
la marquesa la estimase más de día en día.
Don Francisco de Bruna había vuelto á sus
excursiones semanales á la campiña, con la di
ferencia de que antes iba al cortijo del Reló,
y por la mañana, volviéndose en el mismo día,
y gntonces hacía enganchar la carroza el sá-
bado por la tarde, y se iba á la quinta de
los Olivares, á hv que llegaba á puestas del sol.
Pasaba la velada al lado de la marquesa y
de doña Isabel, cenaba con ellas, se quedaba
en la quinta en una hermosa habitación que
había destinado para él la marquesa, al día siguiente almorzaba y comía con ellas, y pof la
tarde se volvía á Sevilla, para estar pronto al
otro día para administrar justicia.
Las veinticuatro horas de la tarde del sábado
á la tarde del domingo que pasaba el señor Bruna en la quinta de los Olivares, eran las únicas veinticuatro horas en que podía decirse vivía.
Veía á doña Isabel, hablaba con ella, amaba de una manera delirante, se sentía amado de
una manera apasionada, y se acercaba e4 día
de su completa felicidad.
Se había convenido en que el señor Bruna
é Isabel se casasen de secreto, y que este matrimonio permaneciese oculto mientras se viesen
obligados á permanecer en España, donde los
retenía el afán y la ao perdida esperanza d e
encontrar la niña, para lo cual no dejaban d e
ponerse en juego cuantos recursos eran imaginables.
;
' . i
Ahora bien: estas cosas traspiran en la familia por secretamente que se traten, y á la
familia pertenecía, por decirlo así, María Flora,,
cuya lealtad á la marquesa era, como sabemos,,
aparente, ocultando de una manera completa
una animadversión, un odio y un ansia de venganza voraces, como lo son todas las pasionesde los gitanos.
Apercibióse María Flora del proyecto de casa
miento entre doña Isabel y el señor Bruna:
bien es verdad que la marquesa no se recataba
gran cosa de María. Flora por el cariño que
la tenía, y confiaba tanto en ella, que se descuidaba completamente.
Gracias á este descuido, María Flora gozaba
de una libertad en que no intervenía cuidado alguno: á pretexto de que per su dolor la gustaba la soledad, había logrado la destinase la
marquesa para habitación suya aquel torreón
gótico, aislado, (pie había pertenecido á la antiquísima quinta echada abajo cuando se construyó la nueva, respetado, á más que por su
antigüedad y por su mérito artístico, por haber vivido en él (d Lencero, el desdichado amor
de la marquesa.
Algunas noches, cuando la gente estaba sumida en sueño y silencio, María Flora salía del
torreón, adelantaba por la huerta, llegaba á su
vallado, y por un agujero ó claro de los espinos, por el cual apenas hubiera podido salir
una culebra, se deslizaba al campo, adelantaba,
llegaba á un barranquillo, y se sentaba al pie
de un árbol mu<iio.
Generalmente, poco después se oían las pisadas de un caballo: llegaba un jinete, echaba
pie á tierra y hablaba largo tiempo y de unja]
DIEGO CORRIENTE
manera íntima con María Flora, á la que se hubiera podido oir gimotear y suplicar.
No era ciertamente un amante aquel á cuyas
citas acudía María Flora, sino don Tadeo, que
para ella sola existía en España, porque nadie,
por más que se le buscaba, daba indicios de él.
Una noche, como al año de la muerte de Joselito el Nene, después de que la quinta de
los Olivares hubo quedado en reposo, acudió
María Flora al barranquillo, y se sentó al pie
del árbol muerto.
Era la noche tempestuosa, y llovía.
Esto importaba poco á María Flora.
Poco después oyó cerca las pisadas de un
caballo, y la luz de un relámpago la dejó ver
á don Tadeo.
Echó éste pie á tierra, y la dijo:
—Y bien, ¿qué hay buena moza?
—Hay lo que no os digo—contestó de muy
mal humor María Flora, si no me decís lo
que yo quiero.
«—Vaya, tú quieres saber si ha caído ya aquel
guarda de campo, aquel Simón Lazcano, el Remendao, el que mató á tu marido.
—¡Que si quiero!...—exclamó María Flora—:
no estoy yo contenta hasta que me coma sus
entrañas.
—Pues mira, hija, le tengo encerrado como
á un señor en la venta del Barranquillo: ha
caído en el garlito: yo le dije á uno de mis
satélites que se le necesitaba para un buen negocio, y vino y se le «trincó»; pero no te
lo entrego como no me digas algo que lo merezca.
—Pues habéis de saber que se andan ya buscando los papeles para casarse doña Isabel y
el señor det gran poder.
Rugió como un tigre don Tadeo.
—Pues mira—dijo—; es menester que doña Isabel sepa que si se casa con Bruna, muere su
hija.
—Bueno, todo eso se hará, y si es menester,
os meteré en el mismo cuarto de doña Isabel
para que se lo digáis; pero eso será cuando yo
haya hecho lo que me dé la gana con el Remendao, ¿entendéis? y si no, no.
—Pues chica, ahora mismo; móntate á las
ancas de mi jaca, ¡que no quiero yo mucho á
mi Corza! con ella me escapo yo por la cresta
de un cerro, y no dan conmigo.
Y á todo esto montaba don Tadeo.
La María Flora saltó en limpio á sus ancas, y en el momento la jaca partió al galope,
atravesando el campo.
—¿Sabes tú que eres muy buena moza, chiquilla?—dijo don Tadeo, á quien gustaban todas las mujeres.
—¿Y" os acordáis ahora de decírmelo?—dijo
con desdén María Flora—: habéis hecho bien,
don Tadeo, porque lo que es yo voy á que
me entierren con palma de viuda; también para
las viudas que no quieren más que al marido
que se las murió debe de haber palmas, y
4 9
de más mérito, porque al fin son mártires; y
mirad que me anda á las vueltas un mozo,
lo más «barbi» que hay por esta tierra, muerto
por mis pedazos, y que está el pobre flaco
y amarillo, que me da lástima: Agustín el Cerrajero, ya sabéis, todo un hombre; y desde
que, como vos ahora, me llevó á las ancas desde el aduar á la quinta de los Olivares y me
sintió, el pobrecillo está penando por m í ; y mirad que si por alguno dejaba yo mi propósito,
sería por él, porque al fin, es menester ser de
piedra para que una no le tome alguna ley
á un hombre que un día y otro día se está
muriendo por ella y mirándola embobado, y
pareciéndole todas las otras mujeres cosa que
no sirve más que para enfadar.
i—Vaya, María Flora—dijo don Tadeo—; me
parece que en cuanto tú sacies tu venganza
por Joselito, vas á andar más blanda con el
Cerrajero...
—Qué queréis... los cerrajeros, cuando se empeñan en abrir la puerta, la abren: y yo... claro, si lo hago será por tener quien me ampare,
y de lástima también, porque mire su merced
que el pobre se está muriendo á chorros.
—Y como es tan buen mozo y tan zalamero...
y luego, que tiene las entrañitas mucho más
negras que el otro, porque mira que tú no sabes quién es el Cerrajero, que tiene por allá
tres, y si no fuera por la marquesa, hubiera
emprendido en la plaza de San Francisco el
viaje para hacerles compañía, y no te fíes tú
mucho de sus halagos, porque mira que si se
desespera y te toma odio de ver que no tienes lástima de él, es capaz de retorcerte el
pescuezo como si fueras un gorrión; conque
no seas tonta, esta noche, dentro de un rato,
te despachas á tu gusto con el Remendao; mañana le enseñas un poquito los dientes al Cerrajero para que el hombre resuelle á gusto
alguna vez, y te preparas para lo que tiene
que venir, que será bueno.
Y" don Tadeo seguía lanzando su jaca al galope.
—Pues mirad—dijo la María Flora—: en vengando yo á Joselito, he cumplido, ¿ n o es
verdad ?
—¡ Ya lo creo! ¡ ya lo creo ! has cumplido para
con el mundo y para con Dios; pero ¿por
qué habéis de mentir tanto las mujeres?—añadió con cierto hastío don Tadeo—: no se os
puede creer ni una palabra: no hace diez minutos de.cías que con Jpselito se había acabado
para ti el mundo, y ahora salimos con que
estás medio muerta por Agustín el Cerrajero.
—Pero señor—dijo María Flora—, ¿se ha de
vaciar una de una vez, como si fuera un talego,
sin saber en dónde se vacia? el que no quiere
caer, antes de levantar un pie tiene que ver
si está en firme el otro.
—Me parece que tú estás más en lo firme
de lo que parece, muchacha, y que no tiene
por qué rabiar el Cerrajero.
i—Mire su merced que es verdad: Agustinillo
MANUEL
FERNÁNDEZ
y, y& somos muclia cosa, más sin que lo sienta
la. tierra, que al fin soy una muchacha de
diez y ocho años, y miento, que todavía me
faltan cuatro meses, y estaba muy acostumbrada á que. me quisiesen bien; y no diga su
merced que no está. Agustín desesperado, porque aunque yo le quiera y él me quiera, y
tengamos el uno p a r a el otro muy buenas partidas, y estemos como uña y carne, sin un sí
ni un no, eso no quita, porque él quiere que
yo sea su. mujer, y llevarme y traerme á las
ancas de la jaca de aquí á Sevilla y de Sevilla aquí,, y llamándome su mujer y llamándole yo mi marido;, pero es menester que se
cumpla el luto y un. poquito más, y es menester también que él. sepa que. no porque yo le
qpiera como á las niña» de mis ojos, me he
olvidado del. otro pobre, y que quiero yo que él
sepa la hembra que yo soy, y que como mato
al que malo al difunto, seré capaz de matar
al qua le. mate á. él, que siempre es b u e n o
que las gentes hagan porque se las tenga respeto, que el que no se da á respetar es un
trapo viejo que todos le pisan y le escupen;
vy que no,, don Tadeo, que n o ! que si yo me
casara con otro estando vivo el que mató á
Joselito, no rae atrevería, yo á sacar un pie
fuera de la cama, no fuera que Joselito viniera á tirarme de él, que en habiéndole yo
dado «mulé» al Remendao, Joselito no tiene que
pedirme más» qua no he de quedarme yo muchachay con buen palmito, y con buenos tercios, y con buena sangre, y robusta como un
roble, para, vestir imágenes; ¡ que no! que eso
n a puede ser: y pique su merced á la jaca,
que ya me tarda llegar.
—Pues mira, poco hemos de vivir si no llegamos—dijo don Tadeo—, que ahí está el barran quillo.
1
AT poco tiempo, descendiendo por una ligera
accidentación del terreno, entraron en un estrecho barranco rodeado por una tupida espesura,
en el cual había un ventorrillo: estamos, pues,
en aquel mismo ventorrillo en que estuvimos un
año antes, en el' de Pancho y Celedonia.
La lluvia seguía espesa, la noche obscura, retumbaba de tiempo en tiempo un trueno lejano,
y lucía un pálido relámpago.
- María Plora estaba mojada hasta el pellejo,
poT el cual la corría el agua; pero rro la sentía,
porque la excitaba la próxima venganza por
Joselito, sobre la que debía venir su casamiento
con Agustín el Cerrajero, que ra tenía sin seso.
Don Tadeo aguantaba mejor la lluvia, porque su sombrero de tres candiles, al que hab í a quitado las presillas transformándole en redondo, le servía de paraguas, y porque llevaba
una rica capa de pelo de cabra, irrrpermeable á
la lluvia.
Don Tadeo echó pia á tierra, después de que
hubo saltado de la jaca la María Flora, y lla-
Y
G O N Z Á L E Z
mó á la puerta del ventorrillo, que se abrió inmediatamente.
Apareció Pancho on ropas menores, descalzo,
liado en una manta, con un pañuelo á la cabeza y un candilón en la mano.
—i Calla!—dijo: ¡qué buena moza se trae su
merced 1
Y observaba con grande afición á María Flora.
Y es flamenca la indina, y «barbi», como mu
las-manda á mí el médico.
i—Bastante te importará, á ti eso, feo—dijo María Flora—: ea, quítale de en medio, que yo pase,
que necesito mucha tierra, y no vengo yo aquí
para que me «jonjabes» tú con «guasas»; ea,
echa una «mitaílla» de aguardiente y dámela,
que me quiero calentar las tripas para tener más.
fuerza.
^—Allá va, y de balde—dijo Pancho—, que
á una moza tan «barí» no le cobro yo dinero
la primera vez qurj viene á mi casa, ni al
que pague por ella; perdone su merced, señor
don Tadeo; y allá va, y del Puerto y anisado,
que lo puede beber ©1 rey San Fernando, aquel
que está en Sevilla en la catedral, detrás del
altar mayor.
—Gracias, rumboso—dijo María Flora—; y de
verdad que es bueno el aguardiente: ¿ queréis
una gotita, señor don Tadeo?
—El señor don Tadeo no bebe nunca—dijo
Pancho—: pero
más que si bebiera por
quince.
—Eso no le hace, Mariquilla—dijo don Tadeo—;
porque me la ofreces tú lo probaré: ¡venga de.
ahí! Cierra la puerta, Pancho, llévate la jaca
á la cuadra y échale un pienso.
—-Y luego voy á traer leña para hacer una
fogata para que esta buena moza se seque.
—Sécate tú si le hace falta, y lo que es
yo no quiero fuego, que,como tengo mojada la
ropa, si me arrimará á la lumbre me cocería
como un huevo pasado por agua, y no me tiene
cuenta, que un mal rato cualquiera lo pasa, y
en acabando lo que tengo que hacer aquí, me
voy á mi. casa, ru« mudo y en paz.
—Guarda, guarda la leña para el horno, qua
te va á hacer falta—dijo don Tadeo.
—Pues qué, señorito—dijo Pancho—, ¿vamos
á tener tostón como el de marras?
—Me parece que. sí.
—Pues andando, que el horno es grande y
y cajlaj, y de aquí á que amanezca tiempo hay
para que se haga ceniza, y cribarle, y machacar lo que quedo, y que busquen el muño.
—Anda, anda, llévate la jaca, que te necesito.
i—¿Le digo á la, Celedonia que se levante?"
!—Mira, no estará de más que vaya caldeando
el horno.
i—Pues bueno—dijo Pancho, y se metió para
adentro llevándose la jaca.
paga
—¿Y está aquí al Remendao?—dijo con ansia,
la María Flora.
—Sí, aquí está.
—¿Y dónde?
DIEGO
CORRIENTE
—Ya lo verás.
—Pues déme su merced una herramienta, que
me he venido sin n a d a : lo voy á hacer pedacitos, tantos pedacitos como lágrimas me ha costado lo que él ha hecho.
—Toma—dijo don Tadeo, dándola un cuchillo de los de Albacete—: cuidado no te pinches
ni te cortes, que muerde.
—¿Si sabré yo cómo se tienen en la mano
estos alfileres? ¡y vaya si es bonito, señor! que
se ve una en él la cara: ¡ qué buena punta
que tiene 1 se pueden sacar con ella espinas; ni
una aguja de zurcir. ¡Vaya! ¡si me parece mentira !
—Aquí estoy yo para lo que sea menester—
dijo Pancho apareciendo—; pero, cristiana, ¿usáis
de esos alfilerillos para prenderos el pañuelo?
vaya una avispa, cariño, y se me antoja á mí
que la picadura no tendría remedio.
—Mira, Pancho, enciende el farolillo—dijo don
Tadeo.
—Pues eso ya está—dijo Pancho descolgando
un farolillo de la tabla donde estaba el resoli;
cosa que no falta en los ventorrillos de la tierra baja, porque los andaluces son muy golosos
y se mueren por lo dulce, ya sea lo duloe
una mujer ó un confite.
Pancho encendió la candileja del farol, mientras María Flora miraba de una manera espantosa el cuchillo: había algo de salvaje, de terrible, de letal en los negros ojos de María
Flora.
Parecía como que en el fondo del brillante
acicalado contemplaba sombría y terrible su venganza.
Las pasiones de los gitanos son i espantosas.
Fermentaban la ira y el dolor de María Flora, y entonces, contemplando la siniestra arma,
no se acordaba de otra cosa que de Joselilo,
cobarde y traidoramente asesinado, tendido, inmóvil, sangriento, muerto.
Don Tadeo miraba profundamente y con un
gozo interm> que enlugubreoía su semblante, á
la gitana.
(
—Abre la compuerta y baja con esta buena
moza.
—¡Ah! ¡ya!—dijo como comprendiendo Pancho—: pues mejor. Yo creí que todo iba á
ser cosa mía.
—A cada uno lo suyo—dijo don Tadeo—; y
ésta tiene gusto en ello.
—Pues á darla gusto—dijo Pancho.
—¿Está seguro?—preguntó don Tadeo.
—¡Vaya!—contestó Pancho—: «trincao» como
un pollo que no se puede mover.
—Pues anda, hija, anda—dijo don Tadeo—;
y no te entretengas mucho, que estas cosas, cuanto antes se acaban, mejor.
—Mííe su merced—dijo María Flora—: cuando
una tiene hambre y le ponen el plato delante,
come hasta que se harta, y yo tengo hambre
de un a ñ o : déjeme su merced que me harte,
que es razón. Anda, «chavosito» mío, llévame.
51
—Por aquí, moza—dijo Pancho bajando unas,
escaleras que había dejado descubiertas una trampa que había abierto en un ángulo, junto al
fogón.
Por allí desaparecieron los dos.
Don Tadeo murmuró:
i — ¡ Ah, señora marquesa, señora marquesa l
me parece que ha llegado mi hora: dentro de
poco existirá un secreto de sangre entre una
mujer que protegéis, y en quien confiáis ciega»mente porque la creéis agradecida, y yo.
X I I
Pancho condujo á María Flora á la cueva,
que era ancha, larga, abierta en la tierra, muy
deprimida y muy húmeda.
—A la entrada había sobre una mesa doe
pellejos de vino: allá en un rincón algunos barriles vacíos. No se veía más en toda la extensión de aquel antro.
La luz del farol se aislaba en la densa atmósfera de la humedad que producían las infiltraciones del arroyo que corría cerca del ventorrillo.
Pancho dio el farol á María Flora, y ésta le
dijo.
—¿Pero dónde está el Remendao, que no le
veo?
—No seas «súpita», mujer, que si no está
aquí mismo, estará en otra parte, y ahora propio voy yo á decirte dónde tienes que ir.
Y se dirigió al rincón donde estaban los barriles, los apartó y quedó descubierto un negro
agujero, que podía llamarse un pasadizo de ratón.
No se podía penetrar en él sino á gatas, y
aun así con trabajo.
—Mira—le dijo Pancho—, métete tú por ahí,
y al otro lado encontrarás... tú no tengas miedo; está «trincao» de pies y manos, y un niño
puede hacer con él lo que quiera.
—¡Pues aunque estuviera más suelto que un
toro en el redondel!—dijo María Flora— : ¡ pues
bonita soy yo para que me entre á mí la «jindama!» Quítate de ahí, pelele, y Dios té libre de hacerme á mí una, que no te quedarás sin pagármela. ¡Pues á fe á fe que la
chiquilla no es valiente! No siento más que el
tener que entrar por ahí como una culebra; pero
ea, vamos andando, que el tiempo se pierde,
y don Tadeo dice que está de prisa.
—¿Quieres tú que entre yo delante, mujer?
—¿ Y para qué quieres tú que te se descomponga el cuerpo y te pongas malo cuando veas
lo que yo voy á hacer? Ea, hasta luego.
E inclinándose cuanto pudo y adelantando el
farol, llevado en la mano el cuchillo desenvainado, se entró por un agujero.
Afortunadamente aquel pasadizo era muy corto, como de tres varas.
Estaba hecho exprofeso para una huida, y
para que un hombre solo, puesto al otro lado,
5 2
MANUEL' FER*
pudiese defenderse con una gran facilidad y una
gran seguridad de los que le siguiesen: muerto
al sacar la cabeza el primero que avanzase,
su cuerpo debía ser un obstáculo para los que
viniesen detrás.
Al otro lado del agujero había otro espacio subterráneo, semejante en extensión al anterior y tan húmedo como él.
Al fin de este espacio había una mina como
de dos leguas de extensión, que iba á salir
á la orilla del río, entre unos espesos árboles
cerca de San Juan de Aznalfarache; aquello,
pues, era un pasadizo, un escape.
María Flora adelantó.
En el centro del sótano había tendido en
tierra un hombre, fuertemente atadas las piernas, y no menos fuertemente ligados los brazos á la espalda.
Debía sufrir mucho, porque la humedad mojaba, y el lugar en que estaba tendido había lodo.
Este hombre tenía el traje y la bandolera
de ante, ancha y con escudo de metal, con
las armas de la ciudad de Sevilla, que usaban
los guardas de campo.
—Era, en una palabra, Lazcano el Remendao.
María Flora adelantó con su farolillo, se sentó en el suelo, junto al Remendao, y se puso
á examinarle.
Aquel miserable, desgreñado, pálido, colérico
la miraba con una expresión singular en que se
veían el recelo y el espanto.
—Y bien—dijo María Flora—; ya estamos aquí
todos, hombre, y él andará también por ahí
invisible, como dicen que andan los muertos, porque querrá ver lo que hago contigo.
—¿Y tú qué tienes que ver conmigo?—dijo
el Remendao.
—¿ Que qué tengo yo que hacer ? poca cosa,
nadita como si dijéramos: di, tú, ¿ qué te había hecho mi marido para que tú te fueras una
noche á darle música para que asomara la cabeza por la ventana, y meterle un tiro entre las dos cejas en cuanto se asomase? Di
tú si esto estuvo bien hecho, y si yo no tengo
razón para comerte á tí á pedacitos.
Y punzó fuertemente en un hombro al Remendao, haciendo penetrar un tanto la aguda
punta del cuchillo en el hueso.
El miserable dio un grito y se agitó.
—Esto no lo hace ningún cristiano—dijo—:
mátame de u n a vez si quieres vengarte; dame
en el corazón.
—¿ Con que ésto no lo hace ningún cristiano ?—
dijo María Flora punzando de nuevo en un costado á Lazcano, pero de manera que la herida
no fuese tal que acabase con él. ¿Y es de
cristianos ir á buscar á un hombre que está
durmiendo tranquilamente con su mujer, y engañarle para que abra la ventana, y en abrién-
NDEZ Y GONZÁLEZ
dola y al asomar la cabeza dejarle seco do*
un tiro?
Y María Flora, (pie estaba pálida, lívida, terrible, arrojando fuego por los ojos, hirió una
y otra vez la frente del Remendao, que bramó de dolor, y no respondió ya ni una sola
palabra: se puso á rezar.
—Sí, sí, reza, reza—decía María Flora hiriéndole frenética aquí y allá, pero cuidando de que
las heridas no fuesen tan profundas que la muerte le arrebatase pronto su víctima—: reza, reza,;,
que yo rezo también, ¿no lo ves?
Y* seguía punzando y (martirizando al Remendao.;.
Aquello era h o r r i b l e ; era una venganza fría,,
espantosa, un exceso de salvaje ferocidad.
María Flora era digna viuda de aquel Joselito, de aquel barquero de Cantillana que para
vengar la muerte do su compañero ol Gazapo
había asesinado cruel mente á un pobre lencero y le había cortado la cabeza, para ponerla
en lugar de la «amojamada» de su amigo, puesta al lado de un camino por la justicia enr
una jaula, en lo alto de un palo, y que durante su vida de bandido había hecho ferocidades inauditas.
Renunciamos á describir las que María Flora cometió contra Lazcano..
Este no podía defenderse; estaba atado, sadebatía, rugía, maldecía; corría sangre por todas partes; estaba sajado, hinchado; había sufrido pequeñas mutilaciones; ninguna herida era
profunda; pero sí todas agudamente dolorosasera aquello, más que venganza en María Flora,,
placer, gusto por la crueldad, una especie de
antropofagia.
Si un morenito (te la isla de Cuba la hubiera visto haciendo aquello, la hubiera llamado«carabalí, come gente», y se hubiera quedado»
fjío desde los carcañales hasta el cogote.
María Flora aparecía como una pantera fu- '
riosa: hería y rugía, pero cuidaba de no mancharse de sangre, porque tenía que volver á la
quinta de los Olivares.
El Remendao gritaba, aullaba, maldecía, bramaba de dolor; pedía con un acento espantoso
á María Flora que le acabase de matar, y María
Flora se reía como una loca y seguía hiriéndole,,
sajándole, produciéndole pequeñas mutilaciones;;
era una fiera: estaba horrible.
Este sangriento y repugnante espectáculo ternía dos testigos, de los cuales, distraída, concentrada en su odiosa tarea, no se había apercibido María Flora.
Estos testigos, que habían pasado el uno detrás del otro por el agujero, eran don Tadeo.
y Pancho.
Hubo un momento en que este último, menos,
cruel que María Flora, sacó de entre su faja una
navaja, y adelantó un paso hacia el Remendao,.
DIEGO CORRIENTE
*eon la benévola intención sin duda de rematarlo
y de que acabase de penar.
Pero don Tadeo, con una mano de hierro,
le asió por u n brazo y le contuvo.
—Deja, deja—exclamó en voz muy baja—>;
«quiero ver hasta donde llega esa muchacha.
Pero aconteció que, frenético por el dolor Laz•cano, hizo un violentísimo esfuerzo, rompió de
u n a vez sus ligaduras, se puso en pie, y se
lanzó con el furor de la desesperación sobre
María Flora.
Esta le esperó, extendió el brazo, y el agudo
-cuchillo entró por el costado izquierdo de Laz•cano, atravesándole el corazón.
Vaciló el desdichado y cayó en tierra muerto.
—¡Maldito sea ese pillo de ventorrillero!—dijo
.María Flora, mirando con rabia al muerto porque
•no podía martirizarle más. ¡Maldito sea, y qué
anal le a tó !
—Pues mira—dijo Pancho—, que si llego á
saber lo que ibas á hacer con ese pobre, le
.ató más flojo para que le hubieras matado más
pronto. Vamos, mujer, por lo que he visto creo
«que eres capaz de comerte tus hijos crudos, si
no los tienes, cuando los tengas.
—Es que también hay para tí—dijo María
Flora, á quien dominaba todavía la fiebre de
•exterminio, yéndose para Pancho de punta el
•cuchillo, cubierto de la sangre del Remendao.
Pancho se puso pálido, se hizo atrás, y echó
mano á su navaja.
—¡ Eh 1 — dijo don Tadeo
interponiéndose—:
•quietos los dos; ya se acabó esto: para prueba,
¡basta. Dame el cuchillo, María Flora.
Era tal el prestigio de don Tadeo, que á
-pesar de su frenesí, la terrible gitana se contuvo.
Miró con los ojos extraviados á don Tadeo,
y le entregó el arma.
Don Tadeo l a limpió de l a sangre, metiéndola
•varias veces en tierra: luego la limpió de la
de la tierra que se lo había adherido con una
punta de su capa.
Había perdido en gran parte su brillante acicalado, pero ya tenía historia, ó lo que sería
do mismo que si pudiese decir, había recibido
la consagración del crimen.
—¡Ea!—dijo don Tadeo—: toma el farolillo y
'pásate al otro lado, María Flora.
La gitana se metió por el agujero: tras ella
•don Tadeo; tras don Tadeo, Pancho.
Poco después entraba en la cocina del ventoTrillo, y Pancho cerraba la «ompuerta.
María Flora se sentó fatigada en el suelo; lá
•duraba el sobrealiento de la ira: en su semblante había quedado impresa una expresión lúgubre.
Don Tadeo la miraba profundamente y con
•cierta sombría complacencia.
Sabía que podía contar con ella para todo.
—Dame u n vaso de aguardiente—dijo María
jFlora á Pancho—; tengo seca la boca.
¡ Pancho, que estaba preocupado y miraba con
53
cierto respeto de miedo á la gitana, la sirvió.—¡Y vaya si eres buena hembra!—dijo—: pues
líbreme á mi Dios de que me tomes entre ojos
y de que haya quien me ate para que tú t e
diviertas conmigo; y dale gracias á Dios de
que anduviste lista cuando el otro se soltó,
que si te llega á agarrar te despabila.
—Tan don nadie era el difunto como tú—•.
dijo María Flora con desprecio á Pancho, devolviéndole el vaso.
—Vaya, bueno, bien—dijo Pancho—: lo que
tú quieras, y muchas gracias.
—¿Nos vamos, chiquilla?—dijo don Tadeo—.
Es menester que tú descanses, y que te mudes
de ropa, que está muy mojada y todavía tienes
que mojarte más, porque no ha parado de llover.
—¿Y qué tenemos ya que hacer aquí?—dijo
María Flora—: vamonos cuando vos queráis.
—Toma, Pancho—dijo don Tadeo—, por lo que
vale la leña y para que se consuele la Celedonia del sueño que ha perdido por caldear
el horno. Sácame la jaca.
Y le dio cuatro onzas.
Al fin se vieron fuera del barranquilto y do
la espesura, y galopando por un camino vecinal,
don Tadeo y Flora.
—Con que te casarás, ¿ no es verdad ?—dijo
don Tadeo.
—Ya sí—contestó María Flora—; porque ¿qué
me tiene el otro que pedir? y mire su merced
lo que son las cosas, el estar un hombre erre
que erre y dale que le das, y buscándole á
una la beca, y poniéndose malo, ¡que vaya,
don Tadeo! que una se pone mala también
y no sabe lo que le pasa, y por último, busca
el mismo remedio que el otro, que es quererse
mucho y á prisa, y á mí, ¿qué se me d a ?
y que el muerto haga lo que quiera, y que
digan los vivos lo que digan, que mire su merced que el amor es muy malo, y cuando aprieta ahoga, y por resollar saca una la cabeza
aunque sea por el infierno; y que no me cuenten á mi oitra cosa, que la que otra cosa diga
es que miente, ó que no ha querido en toda
su vida á un hombre.
Don Tadeo suspiró.
—Vaya, á su merced le pasa lo mismo—dijo
María Flora—; y mire su merced que esto es
grande, que cuando me mataron á Joselito creí
yo que se acababa para mí el mundo y que
me iba á morir. ¡Que si quieres! ¡morirme! no
se muere nadie de pena. Eso lo digo yo y es
la verdad, que más pena que yo he tenido, no
la tuvo, ni la tiene, ni la puede tener nadie.
Pero ya se ve, calcule su merced q u e ' llega
un hombre, y aunque una no le quiera mirar le mira, y ve que es un buen mozo, y luego
le da á una el pie y la mano para subir á
las ancas, y se agarra una á su cintura, y al
hombre le da un temblor que le coge de los
pies á la cabeza, y se le sale un suspiro del
pecho que parece que se 1» arranca el alma, y
54
MANUEL
FERNÁNDEZ
le echa á una un requiebro. Mire su merced, entonces la pena la tiene una recién tomada; parece que el otro no hace mella, pero yo le
digo á su merced que sí, que es que entonces
no está una para ello. Pero no se olvida, no
señor, y por algo se empieza; y luego, el estar
juntos en la misma casa, y regalito va y regalito viene, y que si yo te quiero y tú no me
quieres, y que hombre por hombre á hombre se
sale, y todas las tunanterías que sus mercedes
tienen para encalabrinarnos; y luego, la juventud y la salud, y el comer bien y no tener
que hacer nada, y que para algo se ha venido
al mundo, don Tadeo.
—No te esfuerces, chiquilla, no te esfuerces,
que lo que tú quieres es que yo no extrañe que estés tan enamorada de Agustín el Cerrajero, cuando tanto quisiste á Joselito. Déjate
tú de tonterías «chávala», que el que tiene hambre, come, y de los muertos no se acuerda nadie,
y ellos al hoyo y los vivos al bollo. Tú has
concluido con Joselito, has matado al que le
mató, y en paz.
—Pues mire su merced: ¿ ve su merced lo que
he hecho con el Remendao? pues si alguien
me tocara á mi á un pelito de la barba de mi
Agustín, | vamos! no lo quiero pensar, que me
entra la «basca» y se me revuelven las tripas:
medio mundo crudo era capaz de comerme yo
con esta boquita chica que Dios me ha dado.
—Me parece bien que seas franca conmigo
y me lo digas todo—dijo don Tadeo—; que no
me gustan á mi las mujeres hipócritas: me daba
asco cuando me decías que estabas inconsolable,
y que para tí no había hombres en el mundo,
y que ibas á rizar una palma para que te
enterrasen con ella: | embustera! ¡ si estás que
echas chispas y no te puedes ..aguantar á tí
misma porque no te has podido casar con Agustinillo! Lo mismo que cuando dices que estás
tan agradecida á la señora marquesa de Becerril: otro embuste. | Sí, que no eres tú "rencorosa y que no te acuerdas de que cuando
Joselito era tu novio, si la marquesa le quiere, te deja, y que después de casado todavía andaba tras de la marquesa y la quería más
que á tí!
—|Vaya! callaos, que sois un demonio—dijo
María Flora.
—Lo mismo que echarla conmigo de lo que
no eres capaz, de engañar al hombre que te
quiere. ] Como si no , supiéramos aquí que te
ibas, sabiéndolo Joselito, á bailar el «ole» á
casa del señor marqués de los Palacios 1
—|Toma!—dijo María Flora—: ese marqués
de los Palacios era nuestro compadre, y tenía
para mi un chorrito de oro en cada mano.
—I Como si no pudieras tú ser comadre mía—
dijo don Tadeo—t, y como si á mi no me gustara
el «ole» y no se me estuvieran cayendo mejicanas siempre de las manos I
—¿Sabe vuesa merced que llueve que rabia—
dijo María Flora—, y que el agua me corre por
Y
GONZÁLEZ
el pellejo, y que hace mucho frío, y que st
no llegamos pronto me voy á derretir?
—Pues ya estamos muy cerca. Ahí tienes el
barranquillo y la encina seca. Aquí te echo
al suelo y me marcho. Toma, para que te compres unas arracadas.
Y d¿ó seis onzas á María Flora, que sin darle las gracias las guardó, y saltó de la jaca
al suelo.
—¿Hasta cuando?—dijo.
—¿Qué somos hoy?—preguntó don Tadeo.
—Martes.
—Pues bien, hasta el viernes, chiquilla, á la
misma hora que esta noche, y está prevenida.
—Yo siempre lo estoy. Vaya su merced con
Dios.
Y la gitana se puso en dos saltos fuera del
barranco, corrió hacia el vallado de la huerta,
y se metió en ella por el portillo.
—Doña Isabel es mía—murmuró don Tadeo
en cuanto se hubo alejado María Flora.
Y picando á la jaca, la puso al galope, \ y
siguió galopando de una manera sostenida, sin
que el bicho aflojara, como si hubiera sido una
máquina de hierro.
Al amanecer, que fué nebuloso y friísimo, vio
á lo lejos, perdidas entre la bruma, las altas
cumbres de Sierra Morena.
A las once del día, sin haber aflojado la
jaca, empezaba á marchar por entre sus quebraduras y se perdía por un espeso pinar.
X I I I
Era el pinar espeso, triste, extendido sobre
una áspera vertiente pedregosa entre dos montañas.
Corría por el agua del temporal como por
una inmensa cascada, llegando hasta cerca de
los corvejones de la jaca, que adelantaba de
través para afirmarse mejor y resistir á la corriente.
Nadie se hubiera metido por allí más que
don Tadeo, porque se arrostraba realmente un
gran peligro.
El ruido del agua que se derrumbaba chocando en los troncos de los pinos, saltando!sobre las peñas, y el zumbido bravio del viento que agitaba laa pesadas copas, haciéndolas
chocarse unas con otras, todo era lúgubre, triste,
frío, aferrador.
Al fin don Tadno salió de la corriente ganando uno de los laderos de la montaña, continuando por un sendero escarpado, sin echar
pie á tierra.
La jaca, como todos los caballos de los ladrones y los contrabandistas, caminaba lo mismo
por el llano que por la sierra.
Se podía tener la seguridad de que no se
le irían ni un pie ni una mano, aunque fuese,
como entonces, por un sendero de un palmo
de ancho sobre la roca, y al borde de un
abismo.
DIEGO
Se comprendía que aquel terreno estaba virgen de migueletes y de gentes de justicia.
Únicamente alguno que otro cazador se aventuraba por allí, y aun así para entenderse con
Jos buenos mozos que vivían al abrigo de aquellas asperezas, porque ni siquiera había en
ellas caza; de aquí que no se hubiera podido
dar con don Tadeo, por más que se le había
buscado, ni se supiese por dónde andaba.
Don Tadeo superó al fin una cumbre y empezó á descender á una especie de hoya que
-sobre la cumbre había.
Aquella boya tenía todo el aspecto de un
pequeñísimo valle, en medio del cual había
una casita muy blanca, y á alguna distancia
de ella una ermita.
Veíanse acá y allá árboles frutales, y sobre
el terreno una gran vegetación, gracias á una
gran peña, de la que, á pesar de la altura,
brotaba una gruesa fuente que regaba sobradamente aquella pequeña planicie que constaría
cuando más de unas veinte fanegas de tierra.
Aquello se llamaba por los naturales el Nido
de la Cigüeña, por la forma cóncava, y porque desde el centro del valle no se veía más
que el reborde de la cumbre, que por una
accidentación parecía un anillo montañoso.
El agua que sobraba de regar la tierra salía fuera en una cascada por una mella -de
aquel anillo que servía de entrada al Nido de
la Cigüeña.
Por supuesto, que este tal nido no consta
e n la estadística; era uno de los escondrijos
•ie Sierra-Morena que no conocen más que los
bandidos y los cazadores de oficio que hacen
á pelo y á lana.
Don Tadeo lanzó al galope su jaca, siguiendo el arroyo, hacia el centro del valle.
La lluvia no había cesado, y por consecuencia
no se veía á nadie fuera de la casa ni de
la ermita, que estaba poco distante; hasta lagallinas estaban metidas en su gallinero, y sólo
apareció un gigantesco perro mastín que ladró
de alegría y avanzó á dar saltos á acariciar
á don Tadeo.
Por la chimenea de la casa salía una negra
y densa columna de humo.
—Apostaría—dijo don Tadeo—, que estás asando algún jabato: mejor; tengo un hambre voraz:
y tú también, pobrecillo, ¿no es verdad?—añadió acariciando con la palma de la mano el
cuello de la jaca, y echando pie á tierra. j E b '
iqué diablo! vayase por los días y las semana- que te estás pastando á tu placer, sin
que nadie se acuerde de echarte la albardi11a. Ea, Corza, á la cuadra—añadió quitándola
el freno, descinchándola y dejando caer al suelo la albardilla junto a la cual arrojó el freno
don Tadeo.
Completamente desnuda la jaca, relinchó y
M entró en el portalón de la casa, atravesan-
CORRIENTE
•5o
do la cocina y metiéndose por la puerta del
corral.
—¡ Pues estamos aquí muertos !—dijo una voz
ronca desde el fondo de la cocina—; ya se
ve, con estos días de viento y de lluvia, le
entra á uno galbana.
Y se oyó un desperezo espantoso.
—-¿Estás solo?—dijo don Tadeo á un greñudo, vestido de pieles, que le había salido
al encuentro.
—Sí, señor.; nuestro .amo—respondió la Silguera está allá adentro, porque la niña está
muy mala, y el tío Santos está resfriado y no
ha salido hoy de la ermita; como que lo que
tenido yo que llevar unas sopas de sebo que
me dijo que le Llevara muy tempranito.
— ¿ Y qué estás .haciendo ahí en esa sartén,
Almendruco ?
—¡Toma! estoy haciendo un adobillo de cordero por si su merced venía con hambre.
—Anda, anda, échale la cabezada á la jaca,
enmántala, dale un poco de enjuagatorio, y échale una empajada corta.
—Bueno, nuestro a m o ; .pero voy á llamar á
Ja Silguera, que tenga cuidado del adobillo, no
se pegue ó se ahume.
—Anda, anda, que primero es la jaca que
el cochifrito.
Don Tadeo se entró en un cuarto, cuya puerta correspondía á la cocina.
Aquel cuarto estaba alfomhrado, entapizado,
con buenos muebles, -oon .un excelente -lecho,
como hubiera podido tenerse en Sevilla, con
un buró de ébano y palo rosa, y un estante
de caoba maciza bellamente labrada, en que
había muchos volúmenes en folio ricamente encuadernados.
, Aquel cuarto comunicaba con un gabinete de
tocador en que había todo el utensilio, todas
las minuciosidades, todas las (bellas pequeneces
que hubiera podido desear la más culta dama.
Don Tadeo arrojó el sombrero y la capa sobre un sillón, colgó de la pared un pequeño
trabuco que llevaba al cinto, se desenganchó de
la parte posterior de la cintura cuatro pistolas
que puso sobre una mesa, se desciñó la espada, se quitó las botas y se puso unas pantuflas, después la casaca, sustituyéndola con una
bata de abrigo de finísima lana color de lila,
se caló hasta las orejas un gorro de seda y
lana, y quedó como hubiese quedado un noble «pur sang» en el interior de su casa.
Después se fué a! tocador, se lavó, se perfumó y se peinó.
Luego, en paso lento, meditabundo y frío s a r
lió del tocador y del dormitorio, atravesó la
cocina y entró en otro aposento más grande,
más bello y mejor ornamentado y amueblado
y entapizado que los que ya hemos descrito.
Expliquémonos.
5 6
MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ
Debe parecer extraño que en la cumbre de
una montaña de Sierra-Morena hubiese una casa
que, semejante en todo por el exterior á los
cortijos de Andalucía, tuviese en el interior habitaciones tan bellas, y en que se encontrasen
tales refinamientos de comodidad y de lujo.
Aquella era casa solar, por decirlo así, de
don Tadeo, de cuyo origen aun no hemos dicho nada ni lo diremos por ahora.
—Aun no es tiempo; pero nuestros lectores
habrán comprendido que don Tadeo era un hombre de buen linaje, un caballero extraviado,
una especie de demonio que, sin embargo, no
dejaba el traje ni las maneras de noble.
Desde hacía muchos años, el Nido de la Cigüeña, en Sierra-Morena, como á una legua de
Cazalla, era su escondrijo.
Allí, con llevarse á los labios su corneta de
caza, estaba seguro de ser ayudado al momento por una veintena cuando menos de jabalíes
humanos que tenían sus madrigueras en los alrededores.
Don Tadeo era una especie de rey de aquella gente, que le temía y le respetaba, y que
creyéndole muy rico, y mirando siempre que iban
al Nido de la Cigüeña con codicia á un pozo
que había en el corral, en cuyo fondo se creía
ocultaba don Tadeo un inmenso tesoro, nunca
les pasó por las mientes la idea de robarle,
ó mejor dicho de asesinarle, porque para robar
á don Tadeo era necesarie matarle antes del
robo si estaba en el Nido de la Cigüeña; después, si no lo estaba, cuando volviese y se
apercibiese de que había sido robado.
Don Tadeo se hacía temer de todo el mundo,
no se sabía por qué; pero la verdad era que
á los bandidos más terribles les causaba espanto.
De tiempo en tiempo pasaba largas temporadas, meses y aun años fuera de su casa del
Nido de la Cigüeña, y cuando volvía, lo encontraba todo en orden, salvo que el bandido
que había dejado de conserje solía haber sido
reemplazado por otro de los de la familia, por
decirlo así, de don Tadeo, ó que el perro era
nuevo, porque el otro había perecido, ó que
faltaba algún caballo ó había de aumento dos
potros ó dos muletas.
.}
El granero estaba lleno y la despensa provista.
El único jgue nunca había variado había sido
el ermitaño, el tío Santos, especie de bribón
antediluviano, con el que se había encontrado
don Tadeo quince años antes, cuando había
llegando huyendo al Nido de la Cigüeña.
Pero la ermita, que era lo único habitable
que allí había, era una choza que no tenía de
ermita más que un esquilón colgado de dos
palos sobre la puerta, y dentro, sobre una piedra, un crucifijo.
El tío Santos, que ya era muy viejo, y don
Tadeo, que no se sabía qué edad tenía porque
su semblante no la revelaba más allá de La del
bCTttbre hecho, se entendieron perfectamente.
4
Don Tadeo supo que el Nido de la Cigüeña
era un lugar inaccesible, muy
propósito para
la defensa, por el cual nunca habían aportado
ni migueletes ni otras gentes de justicia, ni
siquiera las de loa pueblos inmediatos que se
extendían por las cañadas.
Supo, además, que en los alrededores., en verdaderas cavernas de lobo se refugiaban pregonados, desertores de presidio, gente tremenda,
que no cabía en ninguna parte, que habían
tomado aquel lugar por refugio, y que de él
se descolgaban como buitres hambrientos para
buscarse la vida.
Don Tadeo conoció á todos estos salvajes por
medio del ermitaño, y se entendió con ellos tan
bien como con el ermitaño se había entendido.
Aquella especie de valle, de planicie, rehundida, encaramada en la cumbre de una montaña calcárea, era amena y llena de una vigorosa
vegetación, gracias al grueso manantial que brotaba de una de sus peñas.
!
¡
Don Tadeo tomó en consideración las condiciones de aquel lugar, permaneció algunos días
en él muy bien acogido por el ermitaño y
por unos veinticinco ó treinta salvajes, y al
fin se separó de ellos, prometiéndoles volver.
_En efecto, volvió con dos caballerías cargadas de dinero, y valiéndose de sus ya amigos,
proveyéndose de herramientas y de cuanto fué
necesario^ haciendo allí mismo los adobes y
la cal, cortando maderas de los pinares inmediatos, y labrándolas, construyó la ermita,
haciendo él mismo los planos, sencilla y capaz,
con habitación para el ermitaño y para él.
Roturó el terreno, le plantó de árboles frutales é hizo de él una hermosa y extensa
huerta.
Dos años adelante, y como le viniese estrecha
la habitación de la ermita, y por otras circunstancias que le hacían necesaria una absoluta
independencia, construyó como á un tiro de escopeta de la ermita una extensa y fuerte casa
de labor con todas sus dependencias.
Desde entonces, y de tiempo en tiempo, alguna hermosa mujer robada había acompañado en su soledad 4 don Tadeo, embelleciéndosela.
Aquellas mujeres habían ido desapareciendo,ó porque se había hastiado de ellas don Tadeo
y las había dejado sobre un camino real, ó porque las había rescatado su familia á alto precio, ó porque habían muerto tristes y desesperadas.
El cementerio de aquella especie de pequeña
república salvaje estaba detrás de la ermita.
Don Tadeo era el rey de la montaña, de
media legua á la redonda, y de la gente que
en ella se albergaba.
Las alfombras, los tapices, los muebles que
en las dos habitaciones elegantes que en el corn
tijo había, se habían llevado en caballerías desde Sevilla.
DIEGO CORRIENTE
Don Tadeo vivia allí con cierto lujo, con ciertas formas elegantes, con ciertas comodidades.
Los alcaldes de los pueblos circunvecinos le
•conocían y le respetaban, y hacían como que
ignoraban el lugar de su residencia, porque no
se atrevían á acercarse á ella.
Pero con mucha frecuencia, cuando había habido sequía y mal año, y el pósito del pueblo
no podía reponerse, acudían á don Tadeo que
atendía á las necesidades bajo título de préstamo, aunque no se había dado el caso de que
ninguno de los alcaldes de los pueblos, á quienes había prestado don Tadeo, le devolviese el
préstamo, ni dejase de pedirle más cuando hacía
ialta.
Esto era un convenio tácito, que se podía reducir á esta cláusula:
,—Danos cuando lo necesitemos, y nosotros
te mantendremos oculto á ti y á los que viven alrededor del Nido de la Cigüeña.
En estos manejos de los alcaldes de los pueblos, y en otras mil inteligencias que tenían
con los bandidos, debe buscarse la razón del escándalo de que, á pesar de las leyes y de
la fuerza pública, los bandidos hirviesen en Andalucía y en Valencia y en los montes de Toledo, sin que se pudiese dar con ellos, ni prender más que alguno que otro que se descuidaba.
De aquí el que existiese ese extraño bandido
de profesión que no tenía mal corazón ni mala
cara, y que á veces hasta era hombre de
bien.
En todos los extensos territorios agrícolas en
que el pobre es una especie de siervo de la
gleba, apegado al terruño acaparado en grande
escala por los frailes ó por los nobles, cunde
la idea comunista y el horror á un trabajo ímprobo que no da resultado al trabajador, y que
le mantiene en una constante y dolorosa miseria.
Y como no hay nada más comunista que un
ladrón, de aquí que el bandidaje tuviese razón
de ser en Andalucía, donde á causa de la organización' de la propiedad, el comunismo es una
idea necesaria.
Pero téngase en cuenta que en Andalucía nunca se ha arraigado el bandido feroz que se ha
complacido en la sangre; que ha abusado de
aquellos á quienes robaba con todo género de
malos tratamientos, que ha incendiado cortijos
y secuestrado personas del territorio: á estos
se les llamaba canalla.
El país se volvía contra ellos, y desaparecían muy pronto.
Pero el buen muchacho, el caballista que á
nadie maltrataba, que á nadie mataba, que no
incendiaba, que no atentaba ni á sus paisanos
ni á sus paisanas del pueblo ó del cortijo, á
éste no se le llamaba ladrón, ni se le miraba
mal, ni se le cerraba ninguna puerta; por el
contrario, se le respetaba y se le admiraba,
57
porque era un buen mozo que, no queriendo
sufrir la miseria, se arrojaba al camino atreviéndose con los escopeteros y con la justicia.
En Andalucía estaba arraigado el bandidaje
y lo está a ú n ; pero un bandidaje de cierto género, un bandidaje que no consiste en otra cosa
que en detener al viajero, pedirle el dinero,
tomárselo, y dejarle ir en paz.
Y si hoy los bandidos no pululan en Andalucía y en Sierra - Morena, y en la de Crevillente, y en la de Toledo, es porque la Guardia
Civil está perfectamente organizada, y no escasea el peligro ni la fatiga, y sobre todo, porque hay ferrocarriles en las grandes líneas, y
en los caminos que aún quedan, nadie lleva más
dinero que el necesario, y esto no merece la
pena de que cuatro ó seis buenos mozos se tomen el trabajo de salir al camino á pedir, como
si dijéramos, una limosna.
Recientemente los Varguitas han aparecido por
la parte de Córdoba, y han dado guerra; pero
hacían daño, secuestraban á los de la tierra, y
fueron abandonados: su destrucción fué inmediata.
El bandido andaluz, pues, el caballista, el muchacho, el buen mozo, no tiene razón de ser;
pero queda en aquella feraz y poética tierra
la tradición! y la afición, y alguno que otro neófito que de tiempo en tiempo sale á hacer
el remedo del caballeo, y que sería realmente
un caballista, si hubiera elementos para serlo.
Este hábito de amparar bandidos, mucho más
fuerte en los tiempos en que marcha nuestro
relato que en los posteriores, era lo que hacía que don Tadeo viviese en el Nido de la
Cigüeña, completamente ignorado de la justicia,
por más que los alcaldes circunvecinos le conociesen en demasía.
X I V
Don Tadeo se sentó al lado def la fogata que
había en el hogar, debajo de un caldero co'.gado
de una cadena, en que hervía, exhalando u.i oler
aromático y apetitoso, un cordero no pequeño.
Don Tadeo tenía metido el frío en los huesos,
y no le estimulaba aquello que le había dicho
Almendruco de que la niña estaba tan mala que se
moría.
Sabía don Tadeo que Almendruco como buen
cordobés, de Cabra, era ponderativo, y que capaz de comerse á un toro con; cuernos, por otra
cosa se ahogaba en dos dedos d e agua.
1
Cuando se hubo calentado un tanto, don Tadeo silbó.
Presentóse al momento en la puerta de la
habitación donde estaba la niña, la Silguera.
El nombre hacía sospechar á una mujer flaca,
débil, enjuta de carrillos y larga de, pescuezo, pero
nada de esto había.
La Silguera era una mujer alta, robusta, fiera,
morena, muy buena moza¿ сод muy buenos
58
MANUEL
FERNÁNDEZ
colores, muy buenas carnes y mucha sal, como
de treinta y cinco años, y vestida con grande
aseo y hasta oon ese lujo particular de las cortijeras, es decir, con peineta de plata sobredorada,
arracadas de piedras, collar de corales, pañuelo, de
seda de la India sobre los hombros, vestido
corto de percal inglés de colores vivos, cintillos
en las manos, zapato bajo de escote, y media
blanca y fina.
La llamaban la Silguera desde antiguo, por
que cuando muchacha era muy flaca y muy
larga, y estaba cantando siempre con un pito
que le metía en los sentidos.
Pero las cosas variaron; se le murió? á la Silguera su padre; se le murió luego su hijo,
un pequeñuelo; después su marido, aunque dicen que se lo mataron por unos celos que
tuvo de ella; se quedó sola en el mundo;
la echaron del cortijo porque no tuvo con qué
pagar la renta; la conoció don Tadeo, la amparó, se la llevó á su casa del Nido de la
Cigüeña, la hizo su ama de gobierno y ama
de todo, á lo que se debíai que siempre la casa
estuviese en orden, y allí empezó Andrea la
sastra, alias la Silguera, á engordar y despertarse, y á embarnecerse y á ponerse hermosa,
porque estaba en paz, no tenía cuidados, comía
bien, dormía mejor, mandaba en jefe y se divertía cuanto quería, porque todos los domingos, montada en un burro, con sus jamugas, y
acompañada por un par de buenos mozos de
los de la casa, se bajaba, ya á éste, ya al
otro pueblo de los alrededores, oía misa mayor
hecha un brazo de mar, con su mantellina de
seda y su gruesa gargantilla retorcida y su pañolón bordado, y luego se estaba de fiesta y bailoteo hasta la noche, en que. escoltada por sus
amigos, ó mejor dicho, por sus vasallos, se
volvía al Nido de la Cigüeña hasta el otro
domingo, ó hasta el primer día de fiesta en
que sucedía lo propio.
Nada de intimidad había existido entre don
Tadeo y Andrea la Silguera, por aquello de
que el que quiere ser bien servido, no debe
meterse con los que le sirven en los límites de
la intimidad.
Aparte de esto, la Silguera había tenido algunos quebraderos de cabeza, y los .seguía teniendo, porque al fin era una buena moza que
no había hecho Dios para saco de patatas, y se
habían dado por ella algunas puñaladas y algunos trabucazos, y algún pobre diablo había
perecido por haberse querido entrometer en si
la Silguera había mirado ó no había mirado
á Fulano, ó si le había visto con ella entre
los avellanos.
La Silguera rezaba un Padre nuestro y un
Ave María por el desgraciado; daba cuatro pesetas para que le dijeran cuatro misas, y se
quedaba tan tranquila, y aun engordaba y se
ponía reluciente, porque al fin y al cabo, una
mujer por la que se matan los hombres, merece
Y GONZAI I Z
la pena, y no tiene nada de extraño que eche
barbada y se ponga hueca.
—¿Qué es lo que le pasa á la niña—dijd
don Tadeo—, que ese animal de Almendruco dice
que se está muriendo?
— | Para que alguna vez dijera Almendruco
nada de que s e tuviera que hacer caso!... Lo
que tiene la niña es que esta muy triste, y hu
perdido las .gauas de comer, y no hace más
que llamar á su Cecilio, y le ha dado un
poquillo de calentura, y vaya si la niña es
temprana... ¡cuidado con estar así por un'múj
chacho á los ocho años, que todavía no los
ha cumplido!... ¡válgame Dios, señor, y qué
buena sangre debe de tener la madre de esta
criatura!...
—La madre de esa criatura es un ángel l—'
dijo don Tadeo—, y no tardarás en verla y ea
servirla, que ya he puesto yo mi liga en mil
palitos, y no tardará en caer.
—¿Y no viene su merced á ver á la níñíj
señor ?
—¡Temo verla!...—dijo don Tadeo,
—¡Bah! si lo que tiene no es, nada: ¡para qui
se me muera á mí el angelito!. ¿ quiere su mea
ced callar? ¡pues á fe á íe que no soy yo
muy madraza, y que la niña no me quiere que
digamos que no sabe dormir la pobrecita sin<
abrazada á mi garganta y con la cara en mi
seno! ¡para que yo la dejase morirse!..., quite su
merced allá, y tráigala su cariño, que la niña
tiene ya alma do mujer; yo se lo digo á su mer
ced, y como una mujer suspira: como cuando
á las mujeres nos pica la mosca por un hombre..
vaya, como que á veces la niña suelta un sus
pirazo, y yo otro, y la digo, besándola:
—Consuélate, compañerita, que ya vendrán ej
luyo y el mío.
—No temo yo el ver á la niña por el cuidada"
de su salud, que ya sé yo que es muy fuerte,!
sino porque se parece á su madre..
—Pues diga BU merced que estamos aquí trei
enamorados en pena, y vamos andando, y venga
su merced á ver la niña, que le quiere A s i
merced mucho, porque yo no sé qué tiene sa
merced, aunque es tan feo y tan chiquitín 3]
tiene tan mal g e n i o , que se hace querer.
—Que no salgamos ahora con que tej has enamorado de mí, Andreilla—dijo don Tadeo.
—Que no señor; por quien estoy yo que no
respiro ni vivo, es por el señorito del cor
tijo de los Madroños, que en cuanto) su padre olió
que él y yo nos veíamos en la punta de la
Becerra, fué y lo puso á estudiar yo no sé
qué en Sevilla, y allí lo tiene con un dómine,
y yo me he quedado por aquí, ahogándome; pero
me ha escrito y me ha dicho que se va á
casar conmigo de secreto, que ya es mayor
de edad, y que cuando lo sepa su padre, ya
no tendrá remedio y tendrá que llamarme hija:
calcule su merced cómo estaré yo con esta
proporción que se me ha venido, y que ma
s
DIEGO
la estorban, y que me coje á un mismo tiempo de medio en medio el gusto y la conveniencia.
—Mira no sea que haya olido ese pájaro,
porque te ve con buenas alhajas y bien tratada
y bien cuidada, que tú tienes un buen dote, y
lo que quiera sea «afanártelo».
—Quite su merced allá, señor, que don Currito es hijo único, y tiene su padre onzas para
llenar todos los graneros de su cortijo, que son
que se puede correr por ellos caballos: pues
anda, anda, que yo no sé cuantas leguas tiene de sembradío, que llega con sus términos al
reino de Córdoba,
—iBah!—dijo don Tadeo—, pues me parece
que los tres enamorados nos casamos, y pronto.
—Que nos casemos nosotros, señor—dijo la
Silguera—, su merced con la suya y yo con
el mío, y pronto, lo entiendo; pero ¿ y cómo
se ha de casar la niña que todavía no tiene
ocho años?
—Se casará con el corazón, porque tendrá
junto á sí al muchacho á quien quiere, y del
todo, cuando pasen cuatro años, que se van
en un vuelo: vamos, vamos á verla.
Y entraron en la habitación donde estaba la
. niña, que como hemos dicho, estaba muy bien
puesta, hasta con lujo.
|
¿59
CORRIENTE
—¿Qué es eso. hija mía, qué es eso?—dijo
don Tadeo dulcificándose hasta un punto A que
no se le hubiera creído capaz de llegar, y sentándose junto á la cama en que estaba la niña:
¿estás mala?
—Estoy triste—contestó Isabel, que había crecido mucho y estaba hermosísima, y con una
gravedad que la hacía parecer una pequeña mujer.
—¿Y por qué estás triste? ¿ t e acuerdas de
tu madre ?
—Sí señor, s í ; pero me acuerdo mucho también de Cecilio: ¡estaba tan acostumbrada á, verle todos los días, y no saber si está enfermo,
si lo pasa bien ó mal !...
—Ya le verás, y le verás pronto—dijo don
Tadeo.
—¿Pronto?... ¿de veras?...—dijo la niña—¿y
vendrá también mi madre?
—Sí, hija mía, sí, y pronto.
Isabel se sonrió de una manera inefable.
— | A h | jmi venganza!—murmuró don Tadeo.
Y besando á la niña, salió.
—A ver si me das de almorzar, Almendruco—
dijo al entrar en la cocina al semisalvaje que
había vuelto y estaba revolviendo el adobillo.
—Y que está en punto, y que se chupa uno
los dedos sólo de olerlo—dijo Almendruco—,
porque lo que es para hacer estas cosas, me ha
criado Dios á mí, y si no,, que vengan todos los
pastore? de la sierra á ver si hay uno que
lo hasa mejor.
—Bueno: cuando yo haya almorzado, llamas
á la gente, que quiero verlos; ¿ h a venido Caliche?
—Sí señor: anoche llegó al cortijuelo, y allí
está esperando; en cuanto oiga el cuerno, empieza
á gatear por el derrumbadero y le tenemos
aquí.
Y Almendruco entró en el cuarto de; don Tadeo, le puso la mesa, tomó un plato de porcelana, le Leñó de las «íe-joces partes del cordero, y le sirvió á don Tadeo, que ya había
entrado en su cuarto.
—¡Bah! no tengo gana: esta irritación de mi
estómago, este malestar... toca el cuerno, Almendruco.
El pastor, que tal era el bandido, descolgóde un lado del hogar uno de esos enormes
cuernos que tienen los porqueros de la sierra
para llamar al ganado, y poco después resonaban los ecos con el ronco sonido del córneo
instrumento.
A los diez minutos, había en el cortijo una
veintena de hombres de esos que se ven rarísima vez, por lo extraño de su catadura, de
su traje, de su expresión, especie de bestias
salvajes, de las cuales, á primera vista, se duda
si son hombres ó monstruos.
Habían acudido ademas el tío Santos el ermitaño, que era un viejezuelo taimado que bajaba la cabeza y miraba de abajo arriba, y el
llamado Caliche.
Era de presumir, que el que debía haber acudido más pronto, á causa de lo menor de la
distancia, era el ermitaño;. pero fué Caliche el
que llegó primero.
Cogióle el ronco sonido del cuerno haciendo
con cáñamo retorcido una abrazadera á un escopetucho, á la puerta de un casuquillo situado en
lo alto de una albarrada, junto á un barranco
por cuyo fondo corría un torrente á causa de la
lluvia, y en el mismo instante dejó la escopeta,
trepó como una araña por las asperezas de una
cortadura que terminaba en el borde del Nido
de la Cigüeña, y en cuanto trepó, de cinco
saltos se plantó en el cortijo.
Una cabra no podía haber hecho más, y no
había perdido el sombrero, á pesar de su gran
magnitud y de no tener echado el barbuquejo,
ni se le habían caído los zapatos, á pesar de q u e
los tenía en chancletas, porque estaba en casa,
ni se le había descompuesto la faja.
Era un buen mozo Caliche, y bien portado,
que se conocía que con mucha frecuencia andaba
por lo llano y tratándose con gentes, y le gustaba ir bien puesto.
i
Llevaba una chaqueta larga, de mezclilla color de ceniza, con hombreras, alamares y guarnición de seda negra, chupa y calzón lo mismo,
faja amarilla y encamada, calcetas, porque los
botines se los había dejado en su casa; recogido el pelo en un pañuelo por no echar á
perder la redecilla, y se había puesto el sombrero
para que le sirviese de paraguas.
;
MANUEL
60
1
FERNÁNDEZ
Era blanco y rubio, con los ojos pardos, grandes y expresivos, la nariz y la boca bien configurada, y dos grandes patillas de chuleta que
le llegaban hasta el hombro.
Tenía cuando más treinta años.
—Métete aquí conmigo, Caliche—le dijo don
Tadeo en cuanto llegó.
—¿Y la pitanza, nostramo?—contestó Caliche—
esos van á llegar^ y en lo. que se tarda en rezar
medio credo no van á dejar ni el estaño ni
la caldera.
—Cómete eso, que es buena ración—dijo don
Tadeo señalando su almuerzo que había quedado
casi sin tocar sobre la mesa.
—Eso es otra cosa—dijo Caliche—, y voy
ganando, porque el vino de esa limeta será
mejor que el del cántaro que nosj dieran á nosotros.
—Oye tú, tunante—dijo don Tadeo—; mi gente come lo que como yo, y yo como lo que
-come mi gente, ni más ni menos.
—Todo eso está muy bien, nostramo—dijo Caliche—; pero ha de saber su merced que Almendruco es un pillo, y del cántaro de vino
puro que sale de la bodega, quita la mitad y
lo echa en otro cántaro para bebérselo él, y
receba con agua nuestro cántaro, y debían canonizarle por lo mucho que bautiza; con que
ya ve su merced si voy ganando con beber
vino del que á su merced le ponen.
—¿Cuándo has venido de por allá abajo?
—Ayer tarde.
—¿Y qué noticias?
—El muchacho va viento en popa; calcule
su merced que hace tres días le tenía yo citado en el cortijo de las Benditas Animas, y á
la hora acudió con un caballo que daba envidia
verlo, con sus dos encaros á la concha y su
charpa de pistolas; ya ve su merced que es un
«chaval»; pues nada, anda, ya verá sil merced:
había engañado á la marquesa y la había dicho que iba á cazar con los señoritos del cortijo de los Tres Alamos; y qué hizo, se dejó
el cortijo atrás, picó al caballo y se vino al de
las Benditas Animas, que estábamos allí Ronquera, Patafólica, Torete y Madroñales; buena
gente, eso sí, que ya los conoce su merced y
sabe que se les puede meter en cualquiera empeño de honra.
—Con que, ¿qué hay? nos dijo; ¿para qué
nos reunimos aquí, buenos mozos? Rabiando
estoy yo por hacer una hombrada, que cuando
iba con mi abuelo solo hacía gaterías^ y ya tengo cerca de trece años, y es una vergüenza
<jue no pueda uno contar ninguna cosa buena
.que le haya pasado.
—Señorito—le dijo Patafólica—: mire su mer'Ced que á lo que vamos es á quitarle la contribución, que la lleva á Sevilla, al alcalde de
Archidona, y dineros que lleva para proveerse
de sal y tabaco para la villa,, y otros más dineros para comprarle á su hija, que se va á
r
1
Y
GONZÁLEZ
casar, vestidos y alhajas, y la muchacha» va con
él, y como los caminos no están muy seguros,
porque nosotros nos aparecemos como «mengues» donde olemos dinero, el espolique que
nos ha dado el soplo nos ha dicho que el
alcalde va á llevar á su «vera» ocho buenos
mozos de ArchidOfia que lian andado al caminoi
y vuelven á andarle cuando se ocurre, y que
el cabeza de ellos no es ni más ni menos
que el Petaquero, que gasta una bocacha que
se carga con tres libras de balas.
—Pues eso es lo que á mí me gusta—contostó el demonio del chico—; que donde no hay
peligro no se puede lucir un hombre.
—Ea pues, señorito—dijo Patafólica—; por mi
parte no hay inconveniente: todo lo que puede
suceder es que su merced se quede «esparrao»
por algún camino, y que luego la señora marquesa nos pida cuentas.
—No hay que decirle á la marquesa ni una
palabra de que yo vengo con vosotros—dijo el
muchacho poniéndose pálido—; porque sabe Dios
lo que haría, que no quiere que yo caballee, y
la he engañado diciéndole que voy á cazar;
y oid, buenos mozos, no me llaméis á mí señor marqués, que no lo soy ni lo seré, porque la marquesa no es más que mi madre 'adoptiva, y yo me llamo Cecilio Corriente, que así
me han puesto mis amigos porque soy corretón y francote, y porque siempre digo que sí
ó corriente, que es lo mismo.
—Corriente—dijo don Tadeo—, no es mal
alias; no sé por qué se me figura á mí que
ese Corriente se ha de nombrar mocho en el
mundo.
—No, no eren g u merced—dijo Caliche—, que
el muchacho e s guapo como él solo y está
e s p i g a d o y robusto que parece que tienei quince
ó diez y seis años, y le aprieta las piernas
á un caballo que le hace abrir la boca, y tira
que parece que pone las balas con la mano;
y luego, como lleva aquel sombrero castoreño fino,
con cordón de oro, y aquella chaqueta de ter- i
ciopelo azul, con hombreras y alamares de trencilla de oro, y chupa y calzones de lo mismo,
y botines de estezado fino y su| capa de grana, i
y es tan bien parecido y tan» «arriscadete», vaya, ¡
da gusto, va á M e r muy hombre, porque así como
su merced lo v e , que es capaz de darle las
entrañas á un pobre, y que tiene buen carácter y buen alma, en diciendo que se le
pone uno de frente, el alma se le muda, se
le atraviesa, y echa unas entrañas que ni las
de un lobo; ya verá su merced, y eso que
lo que le voy á contar es» su primera hombrada, i
¡Válgame Dios, y de quién será hijo ese «cha-É
val», que ha sarado tan buena madera I
—¿De verdad ?-dijo don Tadeo, con acento
en que había algo de retintín.
—Tan de verdad, que se ha quedado con]
todos nosotros.
—Pues y ya ío creo, tonto—dijo don Tadeo—jj|
DIEGO
CORRIENTE
como que viene de la mejor sangre! que ha andado por el mundo en todo el reino de Sevilla;
¿no ñas oído tú hablar de Joseíto el Lencero,
uno que ahorcaron y descuartizaron?
-¡María Santísima!—dijo Caliche—¿y es hijo
de ese el muchacho?
—Se puede jurar.
—Y su madre, ¿quién será?
—Poco á poco: eso no te importa' á ti.
—¿A qué es la marquesa de Becerril?.
—No seas asno, hombre: ¿cómo había de ser
hijo un hijo de Joseíto el Lencero, de una
marquesa? su madre no se sabe quien fué, alguna
loba.
*
—Pues dicen que ese Joseíto el Lencero fué
el mozo más bragado de todas las Andalucías;
yo no le conocí, porque á pesar de que era yo
un «chaval» cuando él salió, me habían ya echado
á presidio por una puñaladilla que di en Estepona,
y cuando salí de presidio ya habíanf ahorcado al
Lencero, pero he oído contar mucho de él á
los amigos: vaya, vaya, pues si esi hijo de ese
mozo ya no extraño que el muchacho sea
así, porque en fin, la sangre siempre se conoce
en los hechos; pero siguiendo mi relación,: digo
que Petafólica dijo:
—Pues si ha de venir su merced con nosotros,
señor Cecilio Corriente, vamos andando, que tenemos que ir al ventorrillo de los' Cabreros, que
según el aviso que nos han dado,, por allí pafeará
á las puestas del sol el alcalde de Archidona
con su hija Rosalía montada en un macho,
y los ocho guapetones de quien es cabecera
Antonio el Petaquero, y por mi cuenta que no
somos más que cinco y medio y ellos nueve,
porque el alcalde es también hombre de pelo
en pecho.
—Pues para que no seamos más que cinco—dijo Cecilio amarillo de rabia—, en quitando
de en medio el medio, vamos mejor.
Y mire su merced, metió mano al cuchillo
de tal manera, y de tal manera se fué contra
Patafólica, que si este no salta atrás, con aquellos
jarretes que tiene, que son de hierro, lo parte
por la mitad.
—Ya la tenemos armada, dije yo, que buen
nene es Patafólica para que no haga ahora alguna de las suyas; pero qué quiere su merced,
le gustaron como á todos nosotros los buenos
alientos del muchacho, y se echó á,' reir, y dijo
desde alguna distancia:
—Vamos, señor Cecilio Corriente, no hay que
tomarla por ahí; y ya que su merced se ha
picado porque se le ha llamado medio hombro, yo le declaro desde ahora hombre» y medio,
porque es menester ser más que un hombre
para venirse con un viaje así á Patafólica; y
digo que cuando pasen cuatro ó cinco' años, su
merced va á valer por diez, y esto lo digo yo
de veras, y venga la mano y no se hable
mas, y á caballo; y al avío.'
Ya sabe su merced que cuando nos junta-
61
mos, Patafólica es nuestro capitán, porque e s
más viejo y más antiguo, y ha¡ pasado más que
nosotros; en fin, ha de saber su merced que
nos montamos en los pencos, y anda anda al
portante, cuando el sol iba á caer,; en el ventorrillo
de los Cabreros. Le preguntamos á Pelícano si
había pasado ya el alcalde de Archidona, y n o s
dijo que no, porque un peatón que hacía poco
que había entrado á beber, había dicho que se*
quedaba un cuarto de legua detrás; pues bueno¿
bebimos nosotros y tomamos hacia allá el camino; de lo que resultó que á los quince minutos vimos á lo lejos al alcalde de Archidona,:
y á su hija, y á los! ocho muchachos. Rece su
merced un Padre nuestro y un Ave María por
el alma de Antonio el Petaquero.
—Pues ha sido lástima—dijo don Tadeo—¿
porque era un buen mozo.
—Que se lo cuente á su merced el n i ñ o
que fué quien lo despenó, que lo que es nosotrosestábamos «conchabados» con él para hacer que
hacíamos y quedarnos con la hija del alcalde
y con el dinero; pero en cuanto el muchacho
lo vio metió piernas al caballo, y como el jaco
era tan bueno, allá partió como un rayo; en un
santiamén se puso junto á la gente que venía,;
y con una voz que parecía que salía de u a
cuerpo más grande, dijo al Petaquero que venía
de frente encarándose con él:
—Alto y á tierra:
Ya sabe su merced que el Petaquero tenía
un genio que no sufría ni á los mosquitos.
Quemóle la sangre la fachenda del muchacho^
y como tenía tan malísimas entrañas, echó, m a n o
al trabuco; pero el muchacho, en el momento
que le encaró la bocacha el Petaquero, con
más sentido y más serenidad que la que era de
esperar, hizo botar á su caballo de costado;
el tiro pasó, se echó encima del Petaquero, y
con su encaro cogido por el cañón le sacudió tal
mochazo en la cabeza, que, nostramo, vuelva su
merced á rezar por Antonio el Petaquero, porque le alcanzó con el tornillo del pie de gato
en una sien, y el hombre no dijo ni Jesús.
Oreja y media, que era de los* otros, le soltó
un tiro, al chiquillo se entiende, y le agujereó*
el sombrero que lo tenía echado para atrás, y
el muchacho, volviendo el encaro, le metió á
Oreja y media un tiro que le llevó media oreja
de la otra que tenía sana, con' parte del carrillo
y de la quijada, que le dejó' muy malito, y se
acabó el cuento, porque con lo que' había hecho
el muchacho creció tanto para los otros, que s e
les convirtió en un gigantón, y se le acoquinaron, y además llegábamos nosotros ya, arrimando espuelas y con las bocachas al frente,,
en fin, el alcalde nos dio cuarenta y siete mil
reales que llevaba,, y se fué con¡ su hija; miento,,
no se fué, que fuimos nosotros con ellos, escoltándolos para que no les sucediera nada, porque así se le puso al niño,í y ya que se había
lucido era preciso darle gusto, y fuimos hasta
Alcalá de Guadaira, quedándose muy agradecido
r
t
]
M A N U E L FERNÁNDEZ Y G O N Z Á L E Z
62
él alcalde de que nadie le hubiera faltado al
íespeto á su hija; y esto fué porque el niño
sé le puso que s e la respetara: y luego, nos
decía, yo tengo una novia que se la llevaron
y no se- sabe por'donde- anda¿ y no he de parar
hasta que la encuentre, y si & mi novia, cuando
fuera grande, le sucediera algo por un camino,
no pararía, yo hasta que me comiera, el corazón
d e quien la hubiera ofendido, porque es- mucho
dolor que un hombre quiera á una mujer y
venga un tunante y se* la eche - á perder: si
esa muchacha va á casarse y tiene novio, dejarlos en paz que s e q u i e r a m que. todo lo demás
son charranerías'de-gente que no tiene vergüenza,
y cosa d e bestias más que de hombresi
1
1
—¿Y qué hicisteis á Aótonio• eb Petaquero?
—rQué habíamos de- h a c e r ! le quitamos el
cinto en donde tenía unas cuarenta onzas; lo*
que el pobre-^había ahorrado, le pusimos á la
«verita» del camino, p a r a que en llegando- la noche no le atrepellara ninguna recua, hicimos una
cruz con dos-palitos y se lai pusimos al pecho,
le rezamos un Padre nuestro y un Ave María,
y nos fuimos 'acompañando al alcalde y á su
hija; á Oreja y media, que ya es Orejan porque
no• tiene más que dos- medias, le dejamos-en el
ventorrillo de los Cabreros, y á los otros siete,
por sin vergüenzas y cobardes, les quitamos los
cuartos que llevaban, las armas y los caballos,
y les dimos encima una paliza; los' caballos ya
estarán hechos- maravedises, p rque Pelícano es
muy chalán y s e los llevará á vender á Sevilla;
luego nos dará cuentas;, » quedará con la mitad
el tuno, pero algo se le ha de dejar por el corretaje.
1
1
s
—¿Con qué Ceeilio- se • acuerda de la niña»?
• —-Vaya si se acuerdan e9tá loco por ella: dice
que si la Isabelita no hac. de s e r su mujer cuando
sea grande, se ahorca: de un pino ó mata á su
abuelo- si resucitara, y cuando yo le- dije como
su merced me lo había mandado, que yo tenía
ciertas sospechas y ciertos indicios de saber ellugar donde la niña estaba, ¿ sabe su merced
lo que me dijo?
—Averigua tú-, Caliche, que te doy lo que
quieras- por. ella, y si* es- menester sacarla de
alguna, parte, avísame que yo iré.
—Donde^ vaai-túí á ir ahora mismo, Caliche—
dijo d o n Tadeo,. es- á Sevilla, y le dirás al
tío Propereio,. el- ropavejero del Baratillo, quele diga/.á; Cleofás, el-cabo d e la. ronda del señor del gran poder, que quien ba robado al.
alcalde de Archidona,. y ha matado y mal her i d a á dos- de los que-acompañaban al alcalde,
ha, sido Ceeilio, el hija- adoptivo de la señora
marquesa de Becerxil, y que si- le quieren prender que dentro de tres días estará, en el-molino
de la Almenara, camino de Santíponce, al obscurecer: ¿entiende»- tú2 Y tú, vas<-luego y le
dices á Cecilio- que si quiere ven á la niña
Isabel, que esté solo- dentro de tres días, al
obscurecer,, en el molino- de la Almenara.
—Pero mire su mereedy nostramo, que en(
tonces van á prender al muchacho, el muchacho no se va á dejar prender, y va á ver unade quince mil y más demonios, y será lástima que á ese pollo le pase algo.
—Déjame tú á mí hacer, que no estaré yo
ni á dos dedos do allí, y ya se arreglará todo;
y en fin, que algo hay que dejar á la suerbey.
hombre, que no todo se ha de poner como con
la mano; conque anda, anda, porque estoy seguro
que el alcalde de Archidona se habrá quejado
con las lágrimas en los ojos al Asistente por los
cuarenta y siete mil que le quitasteis, y á
estas líoras andará el señor del gran poder ó
algún otro por saber quién ha sido bebiendo
los vientos; con que ya que has almorzado, á
caballo y á Sevilla, y luego á entenderte con
Cecilio.
—Mire su merced que no tengo un cuarto,
nostramo—dijo Cecilio.
—Toma, maldito, que en enterrando vosotros>
lo que robáis no hay quien, os saque ni una
onza-al sol: parece que os ha hecho la bocar
un fraile; siempre estáis pidiendo. Voy gastando
con vosotros un río de oro.
—¿Y lo que le ganamos nosotros á vuestra merced?
—Fuera de reconvenciones, tunante, ó te sien-.,
to la mano; toma, esa docena de pesos—añadió
abriendo el buró y sacándolos de él—; con eso
tienes que te sobra,, y á la noche aquí, á darme cuenta.
—Muy bien, nostramo—dijo Caliche, guardando
los doce pesos.
—Andando ya—dijo don Tadeo.
—Quede su merced con Dios—contestó Ca-v
liche.
—¡ Ah, marquesa, marquesa I — dijo don Ta- i
deo—-: te he quitado la niña, y te quito tu
hijo; luego te quitase tu protegida; veremos si«
tu poder me alcanza. ¡Bahl 1 harto me conoces
y harto me tevnm&l Yo puedo decir á todo eK
mundo lo que tú no quieres que el mundo'
sepa, porque te has atrevido á quitarme una»»:
mujer que es mi corazón, mi alma, mi esperanza,,,
mi infierno. ¡Ah, tú eres poderosal y bien, bien:
yo te reduciré h l a . impotencia.
Y una expresión sombría iluminó instantánearrmente los torvos ojos de don Tadeo.
XV
Caliche cumplió al pie de la letra y con sa*
gacidad y saber el encargo de don Tadeo.
Se fué al Baratillo de Sevilla y se metióen un tenducho, e n una de cuyas concavidades,
encorvado sobre un barreño en que había tres •'
ascuas, se veía un viejo que parecía una lechuza.
Aquel viejo ertt el tío Propercio.
—¡Hombre!—dijo en cuanto vio á Caliche, coa
una voz de caña cascada y con el peor
humor del mondo—; me parece bien el atrevi1
1,
DIEGO
miento de que vengas á meterte tú aquí, que
«res un compromiso andando.
—Vaya, tío Propercio, que vengo á traeros
un negocillo, pero para partir, que los tiempos
ístán malos y no se gana u n . «pitoche» por esos
caminos.
—Vaya, hombre—dijo más amable el tío Propercio—; siéntate y echaremos u n cigarro: saca
|«í tabaco.
í —Vaya, y que os lo voy á hacer yo, que vos
tenéis las manos que parecéis u n perlático; á
la iiiorza del- frío que pasáis metido en este
mechinal, con más dinero quo la Tesorería de>
la Real Hacienda,, y sin fuego, sin comida y sin
tama!, y sin gracia de Dios creo yo; ¡mal rayoI
¡y que Dios le dé habas á. quien no las sabe
roer i Vaya, turnad el cigarro y vamos al negocio.
Es menester que llaméis á Cleofás Lenteja, ya
sabéis, el caporal de la ronda del señor del gran
poder.
—Vaya, y que es muy grande amigo m í o —
dijo el tío Propercio.
—¡Ya lo creo! como que. estáis siempre partiendo la «mecha» con él; y engañando al. señor del gran poder- y sacándole- las entrañas,
porque como el señor del gran-, poder tiene l a '
manía de que no se le escape ningún pobre,
se gasta su dinero para- cogerlos.
—Hombre, de las manías de los- que tienen'
viven los que no tienen—dijo el tío Propercio,
chupando para encender el cigarro—; ¿pero qué
negocio es ese?
—Hace tres días robaron cerca del ventorrillo de los Cabreros al alcalde de Archidona.
—Lo sé—dijo el tío- Propercio—; mi coim
padre Cleofás vino á decirme que el señor del
gran poder está que trina, y que le ha dicho
que le daría diez onzas si averiguaba dónde
está el que ha hecho eso.
i—Pues tío Propercio, á mí me tocan tres onzas y cinco duros y seis reales y maravedisesda esas diez onzas, porque somos tres.
—Venga el soplo—dijo el baratillero—, y si
sale cierto te se dará tu dinero..
—Pues señor, hoy no, ni mañana, pero pasado mañana al obscurecer, estará el que ha hecho
eso, que es muchacho como de trece años, muy
bien puesto, con chaquetilla de terciopelo y hoim
breras y guarniciones de oro, en el molino de
la Almenara, y solo—¿De- verdad?
—De verdad; en fin, si no fuera verdad ¿ á
qué había yo de decirlo? y con no darme
mi: parte, en p a z ; y como yo sé- muy bien que
yo soy un. comprometimiento, me escurro, me.
largo, y hasta pasado mañana; no, hasta el
otro, que vendré y vos me atizaréis tres onzas
y cinco duros y seis reales y maravedises, porque la cosa se habrá hecho; ea, con Dios.
i—Anda con Dios; muchas, gracias—dijo el tío
Propercio.
;
%
1
Caliche se- embozó, en su capa parda, se echó
su castoreño á los ojos, set metió e n la posa-
CORRIENTE
63
da de los Choriceros, donde tenía su caballo
pagó la cuenta, le sacó, montó y se' largó por
la Puerta de Triana, tomando el camino de la
quinta de los Olivares.
Dos horas después, Cecilio sabía que si quería ver á la Isabelita tenía' que • ir al tercer!
día, al obscurecer, al molino de- la Almenara;
después de esto, Caliche tomó el camino del
Nido de la Cigüeña, y llegó allá bien entrada
la. noche, y dio parte del desempeño de su
encargo á don Tadeo.
Este lo preparó todo para una expedición.
t
El día prefijado por la mañana, salió C e cilio Corriente de la quinta de los Olivares- á
caballo y con dos criados.
Nunca salía sin acompañamiento Cecilio, lo
que engañaba á la marquesa, porque yendo con
Cecilio criados de confianza, suponía que nada
haría el joven que fuese irregular, de- que los
criados no le diesen parte;
Pero los criados de entonces eran como los
de ahora, aficionados al dinero; y Cecilio tenía
seducidos á los de la marquesa; y esto que los
criados que tenía al servicio de su hijo doña
Juana de Dios, eran gente de chapa y probados, y debían mucho á su ama,, porque los
había sacado con su influencia de algunos graves
atolladeros..
Esto no obstante, los criados salían con C e ~
cilio de la quinta, y á cierta distancia, Cecilio,
que siempre estaba provisto de dinero, y en
grande, se detenía y les decía:
—Me están á mí estorbando los bultos: yo
no necesito que nadie venga á guardarme, que
mientras yo tenga una bala metida en el cañón,
de mi encaro, cincuenta onzas- d e plomo- en la.
canana y otras cincuenta de. oro en el bolsillo,
voy yo seguro por todas partes. Ea, allá va
esa onza para que os larguéis por la sombra
y no parezcáis hasta la noche en tal sitio, ó
al obscurecer allí, más fijo que el reloj. C o n
Dios.
Y le metía piernas al caballo, y se iba solo
á encontrarse con algún guapo ó con algunos
con quien estaba citado.
La marquesa, pues, no sabía, nada y esta lia
completamente ignorante de que. el muchacho
había aliviado de penas al Petaquero, y pues-ito por algún tiempo sobre la lana á Oreja y
Media.
La m a r q u e s a había, creído de buena, fe queohabía estado cazando con los señoritos del cortijo de los Tres Alamos, y eso que el señor
Bruna había contado á la marquesa que le.
traía á mal. traer el averiguar quién había robado al alcalde de Archidona, matándole el más
bravo de los hombres que le escoltaban, é hiriéndole malamente otro.
Pero que. ya. sabía . dónde podía cogerle, por
cuya razón no podía ir al día siguiente á la
quinta.
A tal punto habían llegado- los amores del
señor Bruna por Isabel y los de Isabel por él,
64"
MANUEL
FERN
que en cuanto el oidor terminaba su audiencia,
montaba en su carroza, se hacía llevar á la
quinta, llegaba por la tarde, merendaba con las
señoras, se estaba un par de horas con ellas,
y se volvía de noche á Sevilla antes de que
cerrasen las puertas.
>
Y á pesar de que esto se sabía por los
buenos mozos de á caballo, á quienes tanto
perseguía el señor Bruna, y de que á éste,
atravesando de noche la campiña, no le resguardaban más que el cochero y el lacayo y
dos hombres montados, ningún caballista, por
bravo que fuese, se atrevía á salir al camino
y acercarse á él y á los compañeros de aquel
temible señor del gran poder, que al que cogía
de ellos, le ahorcaba sin misericordia.
Tal era el terror y el respeto que imponía
el señor Bruna, que aunque hubiese ido solo
yt á pie por el centro de la campiña, lejos de
poblaciones, no se hubiera atrevido á salirle
al camino ningún guapo; como que se había
llegado á contraer por él un terror supersticioso.
Iba Cecilio Corriente galán y hermoso sobre
un caballo tordo, enjaezado con gran lujo, freno de plata, estriberas de lo mismo, silla jerezana ó albardilla forrada de damasco azul, y
pretal, baticola y mosquera, con ricos -alamares
de seda y plata.
Vestía el joven un traje de paño de color de
hoja seca con hombreras, guarniciones y adornos de cordón de seda negro y oro, riquísima
la faja, riquísima la camisa, redecilla negra y oro,
gran castoreño color de barquillo tostado con cordón negro y oro, á la concha dos retacos vizcaínos,
al cinto cuatro pistolas y un cuchillo, capa de
grana forrada de raso blanco, y una lanza de
caña de Indias.
Parecía un don Juan Tenorio del caballeo.
Sus trece años representaban por lo menos
diez y seis; era un mozo «barí» en toda la
extensión de la palabra y le sentaba á las mil
maravillas todo aquel lujo.
Llevaba además una ricas alforjas de ante
bordado con seda negra, y en las alforjas una
pequeña bota llena de rico vino añejo, y algunos exquisitos fiambres y pan candeal.
Porque Cecilio se había dicho:
i—A la marquesa no le gusta que pase la
noche fuera, y cuando me paso una ó dos,
es porque yo me tomo la licencia, y luego
está de morros conmigo ocho d í a s : no me «apaña», porque luego se está un siglo «sudando»
pocos «monises»; si digo por la tarde que voy
á salir á esto ó á l o otro, se me pone de
malas; le diré que me voy con los chiquillos
del cortijo de los Tres Alamos, y que vendré
á boca de noche, y entonces no hay dificultad;
pero como por el día me iré yo, Dios sabe dónde, que no estoy yo para pasarme un día en
ayunas, aunque estaría ayunándome un año por
¡ver á mi Isabelilla, que estará que le qui-
*DEZ Y GONZÁLEZ
tara los rayos al sol de hermosa; pero no h a y
necesidad.
Y se proveyó las alforjas, y al rayar el día,;
con licencia do la marquesa, montó á caballo,
y acompañado d<> Agustín el Cerrajero y| de otro
buen mozo de la servidumbre de la marquesa,
que se llamaba Moscuela, tomó por el camino
real de Sevilla, y al 1 regar al ventorrillo y A
la cruz de la Pitirroja, paró el jaco, y volviéndose, dijo:
—Muchachos, á mí me estáis estorbando: allá
van esos cuatro pesos para que os los bebáis;
á mi salud y OH vayáis adonde os de la gana,,
con tal de quo no sepa la marquesa que habéis andado por ahí sin mí, ¿estamos? y at
obscurecido aquí, en el ventorrillo, y me esperáis, aunque tarde lo que tardase, que no sé lo
que tardaré, y de aquí no os meneáis, que
quiero yo volver con vosotros y con el embuste
hecho, para que no tenga yo luego ruidos con
la marquesa: ea, hasta después, y divertirse.
Y salió al galope, dejó el camino,, tomó hacia
la orilla derecha del río, sobre la cual estaba
más abajo el molino de la Almenara, se metió en
una espesura, ató el caballo á un? árbol, y extendiendo su capa sobre la hierba, se tendió al
lado de un remanso que se parecía mucho á
aquel en quien había visto por la primera vez
á Isabel.
é
Pasó Cecilio Corriente un día infernal por
la impaciencia que le devoraba.
No hacía otra cosa que consultar el rico reloj
de oro y diamantes que la marquesa le había
regalado, y que era de su padre.
No hay cosa peor, cuando se siente impaciencia,
que consultar un reloj y seguir la lenta marcha
de su minutero; los minutos se convierten en
eternidades, y es que el tiempo no tiene medida, es ,que él no pasa porl nosotros, sino que
nosotros pasamos por él y andamos más; ó menos, según la disposición de nuestro ánimo.
Llegó el medio día, llegó la tarde, y los
manjares de que se había provisto Cecilio, fueron
inútiles.
La impaciencia, el amor que sentía por Isabel, le habían quitado de todo puntoí el apetito.
Al fin al caer el sol se levantó, se puso la
capa, desató su Caballo, que como su amo había ayunado, porque ni siquiera de quitarle el
freno para que paciera se había acordado Cecilio, y por una umbrosa vereda, siguiendo !a
margen del río, se encaminó al molino de la
Almenara.
Veamos lo que poco antes de obscurecer; había
sucedido en el molino.
Un píllete muy conocido de nosotros, Castañuelas, se había estado toda la tarde escondido
bajo un madroño, en una pequeña eminencia que
dominaba todo el daro, en el cual campeaba e l
MANUEL
FERNÁNDEZ
molino, que era grande y de buena; construcción,
con diez piedras que dejaban oir un ruido incesante.
Apenas cayó el sol, la molinera y sus dos
hijas, que eran muy guapas, se pusieron ¡i
echar trigo, sin que nadie rompiera la soledad que rodeaba al molino.
*'
Una muchacha cantaba ya bien puesto el sol,
á grito herido, con una voz magnífica, la siguiente copla de corraleras:
•
¡
—Por las cuestas arriba
va como un gamo,
y detrás migueletes
le van buscando.
Y
GONZÁLEZ
C5
—Pues no señor—dijo el molinero algo puesto en respeto por la manera concluyentej y enérgica de Cecilio, y porque el muchacho tenía
algo de imponente, y mucho más después (e
haber ganado sus espuelas matando al Petaquero
y estropeando á Oreja y media, y yo no sé
de lo que su merced me habla; pero mi casa
está para servirle, y yo no me he «calmeado»
con su merced, sino que yo hablo así naturalmente en esta «dispositura»,; y si su. merced va á
parar aquí, venga el jaco, que Diost le bendiga ;
es una perla, y de la Cartuja de Jerez, que
á mí no se me despintan, ^ que si tiene cinco
años y medio es todo lo del' mundo, y eso que
yo no le he visto los «piños».
—Tiene cinco—dijo Cecilio—, y es capaz de
andarse en una hora cinco mil leguas, y de
comerse á bocados á un «gachó» si llega á la
mano, y que con las pendías que á mí se me
andan revolviendo en el cuerpo, se me ha olvidado dejarle que paste, y debe tener una carpanta», que y a ; con que á ver si le echáis
un buen pienso, que puede ser que tenga que
trotar yo esta noche de verdad.
El molinero tomó el caballo, y al pasar le
tmitó Cecilio un retaco y se lo enganchó en
la canana.
Luego se sentó en un poyo á la puerta del
molino, tiró el sombrero á sus pies porque sudaba, y con una pierna sobre la otra, el codo
derecho en una rodilla y la cara; en una mano,
se quedó pensativo y abismado en sus pensamientos.
Junto á él, apoyada en la pared, tenía la
lanza.
Las muchachas, quitado ya el miedo ,le miraban con codicia y sentían cierta quemazón
porque Cecilio no las miraba.
Apareció la madre, que era una perinola con
patas, y dijo á nuestro joven:
—¿Quiere su merced, señor, que le hagamos
algo de comer?
—Muchas gracias—dijo Cecilio sin variar de
posición—; pero no tengo gana.
Pronunció de tal manera estas palabras, que
dio claro á entender que tampoco tenía ganas
de conversación.
Metióse para adentro la molinera y se puso
en conciliábulo con su marido.
—¿Quién será?—dijo la molinera.
—¿Y quién sabe quién será?—contestó el molinero—; él parece persona principal y muy
rica.
—Pero tiene los ojos atravesados, padre—dijo
Amparo.
—Vaya, es que está de mal humor—repuso
Carmen, que así se llamaba la otra! hermana—;
pero es todo un buen mozo.
—Y que trae una ropa—dijo la madre—•„ que
da envidia de verla, y -una chorrera de batista
bordada de lo rico; pues no digo el alfiler de
diamantes, que cada uno es como un¡ garbanzo:
(
—Pues cállate, Amparillo—dijo la otra muchacha—; que sin andar por las cuestas arriba
mira el buen mozo que se nos echa para acá.
En efecto, Cecilio Corriente acababa de desembocar por entre los árboles y adelantaba al
paso.
—Padre—dijo la muchacha que había cantado la corralera, no muy tranquila por el aspecto del mozo que olía á guapetón y 'á travieso desde una legua—; venga su merced acá,
que viene un forastero.
I
Y las dos muchachas, algo temerosas, aunque las gustaba el mozuelo, se replegaron á la
puerta del molino.
Apareció un hombre de cincuenta años, vestido de corto, á lo gitano, con' una trenza más
larga que la de una mujer, empolvada por la
harina, que no parecía sino que le había empolvado los cabellos el peluquero de madama
de Pompadour, que para esto solo hubiera resucitado, porque es de presumir que por aquel
tiempo el peluquero había muerto, y dijo á
Cecilio que echaba pie á tierra en aquel mismo punto y muy cerca de la puerta:
—¿Qué se ofrece, amigo?
—Decidme—preguntó Cecilio Corriente—¿ no
ha venido hoy nadie por el molino?;.
—|Vaya!—dijo el molinero—: han venido dos
recuas.
—No digo yo eso, sino si han venido gentes
acá como yo.
—Como vos y con tantos «arrequives», y tantos alamares, y tanta plata y tanto oro, no ha
venido nadie, cristiano, ni aunque uno ande
cien años por el mundo, ve asíí como se quiera
una cosa tal: su merced es lo menos lo menos marqués.
—Cerca le anda—dijo Cecilio—; pero soy un
marquesita de mano dura, que en haciéndole yo
una caricia á un maulón, le dejo torcido que
no le enderezan ni con yuntas de bueyes: ea¿
dejaos de hablarme á mí con «calma» porque
sí, y no tengamos cuestión, porque no, y vamos
al asunto y decidme si ha venido pon aquí una
niña como de ocho años, muy hermosa, con
alguna gente buena de á caballo.
f
;
66
DIEGO
CORRIENTE
¿si se nos habrá entrado una fortuna por la
casa, marido?
—Mira tú no nos haya entrado algún dolor
d e . cabeza que nos ponga á dar gritos, que
me parece á mí que eslíe joven, aunque muy mozo,
ha desollado más de una liebre, y mira tú no
sea un capitán de indinos y haya venido aquí
á esperarlos para algo, y nos traiga algo que
no nos traiga cuenta, porque vamos echando
humo de ricos.
—Pues mira tú quien nos mete á nosotros
mano en subiéndonos á la torre—dijo la molinera, y con cuatro escopetas; no tengas tú miedo:
y además, que ese buen mozo ha preguntado
por una niña como de ocho años, y en fin,
que con meterle algo los dedos, él vomitaría y se
sacará en claro algo.
—Pues no resuella que digamos el niño por
el colmillo—dijo el molinero—, y bonitas pulgas
que tiene; que porque creyó que yo le hablaba
con aquel, me miró de una manera! que yo creí
que iba á echar mano á la charpa y á pegarme
un tiro: déjate tú de querer meterte en la renta del escusado, Micaela, que él resollará, y lo
que sea ya veremos, y con decirle yo á Suspiritos y á Melón que estén prevenidos, no ha
de venir el temporal tan recio que nos llegue
el agua á las narices: ea, y mucho ojo, que
no sabemos con quién se trata.
1
1
—¿Y si es que ha visto por casualidad á alguna de las muchachas, y le ha gustado, y se
viene aquí con una disculpa? que mira tú, que
tenemos dos hijas que son dos soles.
—Pues si viene, bien venido, y con «parné»,
y es hombre de buena sangre, no le hace; y
anda con cuidado, mira que la Amparillo se
le comía con los ojos, y lo que me has dicho
me pone en escama, que las muchachas estuvieron el otro día en el herradero de don Toribio y puede ser que haya más' de lo que parece; con que echa las chiquillas para adentro y estáte con ellas, que yo me estaré á la
vera de él y los dos muchachos alerta, y si ocurre algo, con las escopetas á la' torre que cierro
yo la puerta y echo la presa' y tiene que talir
á nado.
A tales comentarios había dado lugar la presencia de Cecilio y la singularidad de su atavío y de su aspecto.
Empezaba á obscurecer.
Castañuelas se había escurrido, y por detrás
de' molino, recatándose entre los árboles á roca
distancia había dado con un grupo de hombres
que se componía de doce, que estaban pie á
tierra en espectativa . y con los caballos de la
rienda.
Uno de aquellos hombres era don Tadeo, Caliche el otro, los - restantes buenos vecinos del
Nido de la Cigüeña, que llevaban la certificación
de bandidos, y de bandidos lúgubres, en los
semblantes.
—Ha llegado—dijo Castañuelas á don Tadeo.
—¿Y quién es quién ha llegado?—preguntó
éste.
—El señor Cecilio Corriente.
Apenas había dicho Castañuelas estas palabras, cuando apareció como un rehilete otro
pihuelo más pequeño, escuálido y tan morenucho que parecía forrado de cordobán.
—Que vienen, que vienen, que ya están ahí—
dijo cantando.
—¿Y quién diablos viene, Alcayate del infierno?—dijo don Tadeo,
—¡Ay, que me largo I—dijo el muchacho, que
á mí no me hacen la operación; que vienen
todos los migueletes y todo el mundo, y unos
alguacilotes que moten miedo; y el señor del
gran poder en una muía, con una cara de ladrón quemado que dan ganas de pegarle un
tiro, y yo me baño y voy á buscar la ropa á
la otra orilla, que no quiero yo; que me azoten
en público, que estoy yo muy delicado de las
espalditas; ea, y con Dios, que yo ya cumplí.
Y -dando una carrera hacia el río que estaba inmediato, se tiró al agua, y allá se fué
á nado.
•
V
—Adelante, muchachos—dijo don Tadeo—; á
caballo y armas en mano.
En un momento estuvo á caballo aquella gente, pero antes de que llegasen al molino, sonó
un disparo, al que contestaron otros muchos.
Veamos lo que había sucedido.
Cecilio Corriente permanecía en la misma actitud y en el mismo sitio, abismado en sus
pensamientos; el molinero, poniéndose en ocasión de que le hablase, estaba en la puerta
del molino.
Como hemos dicho, empezaba á obscurecer.
Nada se oía más que el zumbido de las corrientes que se despeñaban por las tajeas del
molino, y esos otros mil ruidos peculiares del
campo, producidos por las aves, los insectos y
por el viento que mueve las hojas de los árboles.
Empezaba á tomar fuerza la luz de la luna.
De improviso, un enorme mastín que estaba
echado sobre la hierba, á poca distancia de
la puerta, se puso sobre las manos, erizó el
morro y gruñó sordamente, mirando á la desembocadura de la senda, por donde, entre los
arboles, se llegaba al molino.
Luego se puso do pie y lanzó un poderoso
ladrido.
—Ya están ahí—dijo Cecilio poniéndose de
pie—; no hay que tener cuidado, son amigos.
Pero de improviso se lanzaron en el claro
dos migueletes.
—¡Ah, poder de Dios I—dijo Cecilio desenganchándose el retaco—¡ que me han vendido.
Y tirándose el retaco á la cara, hizo fuego.
Uno de los migueletes cayó.
El molinero había cerrado la puerta.
MANUEL
FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ
Algunos otros migueletes habían desembocado, y contestaron con una descarga al disparo
de Cecilio, que había muerto á un hombre.
El muchacho, con la viveza de imaginación
de los que son valientes y serenos, comprendió que no podía con tanta gente.
Corrió hacia el río y se arrojó á él.
Al mismo tiempo salía don Tadeo por detrás del molino, y vio á Cecilio arrojarse al
río y avanzar sobre la ola que producía al
caer el agua por la presa y por la azúa, como
•se dice en la tierra baja.
—Sostened el fuego—dijo á sus hombres—,
y en el primer momento al río y al otro lado.
Y arremetiendo con su jaca, se lanzó al Guadalquivir.
Alcanzó á Cecilio, y le dijo.
—Agárrate, agárrate al arzón, muchacho, y
no te canses, y vamos al otro lado, que la
Corza puede con esto y con mucho más.
Entretanto los migueletes se habían encogido, es decir, habían retrocedido llenos de pánico. Desde un costado del molino, les habían
santiguado cuatro disparos de trabuco: dos habían
caído, y algunos habían sido heridos.
—Antes de que se despavoricen, que son muchos—gritó Caliche—, al río, y al otro lado,
que por allí se va don Tadeo.
Dos minutos después, los doce ginetes estataban dentro del río nadando hacia el otro
lado.
%
En efecto, como los que habían sufrido el
primer fuego no eran mas que la vanguardia
de la compañía entera de migueletes, no tardaron en unirse á ellos los que venían detrás, y en volver á prepararse á la acometida.
Pero cuando desembocaron en el claro no
vieron á nadie.
La puerta del molino estaba cerrada.
Por la opuesta orilla salían del río algunos
jinetes.
—Pues se nos fueron—dijo el sargento Roncal, que iba con la compañía—; y me alegro
que venga con nosotros el señor del gran poder,
para que vea como las gastan estos bribones;
no, pues lo que es echarse al río es un disparate; soltadíes algunos escopetazos á ver si
se pinta á alguno.
—|Que si quieres I—dijo un cabo que se llamaba Tremendas—; ipues no llevan mal paso
por el otro lado!
—jMal rayo los parta!—dijo Roncal—; nos han
matado tres hombres y se han ido sin que
les hagamos ni un arañazo—; pues hombre, parece que el señor del gran poder no asoma
las narices.
—iQue si quieres!—dijo aquel cabo Pestañas
que ya conocemos, ahí está: i si es mucho
ese señor!
67
Apareció entonces don Francisco de Bruna al
galope en un macho, y se metió en el claro
seguido de algunos alguaciles, que no las llevaban todas consigo, porque habían oído muy
cerca de los disparos, y algunas balas de las denpedidas por los trabucos, les habían pasado por
encima de las cabezas.
En cuanto al señor Bruna estaba impasible,
y si algo se notaba en él, era un asomo de embravecimiento.
—¿Dónde están?—dijo—: ¿por qué han cesado
los disparos? ¿se les ha preso?
—Señor oidor—dijo el capitán de los migueletes, que era un buen mozo, con mucho bigote—;
esa gente es el demonio: nos han matado dos
hombres, nos han herido á tres, y se nos han
escapado echándose al río.
—Está bien—dijo el señor Bruna—; yo no sé
para qué paga escopeteros la ciudad de Sevilla: cuando no sucede, que no sucede nada'
porque no se encuentra á los salteadores, sucede que los salteadores se escapan dejándonos
burlados y con la sangre ante los ojos, y sin
poder hacer otra cosa que volverse; bien: está
muy bien. ¿Y no hay nadie en el molino?
—No lo sabemos, señor—contestó el capitán.
El señor Bruna llamó á un alguacil para que
tuviese el macho, echó pié á tierra, se acercó á la puerta del molino y tocó á ella con
un extremo de su vara.
El molinero, que lo estaba atisbando todo por
la rejilla de la puerta, cuando vio que se trataba de gente de justicia, abrió de par en par
y se presentó con la tranquilidad de la inocencia.
Su mujer apareció detrás de él con un candilón en la mano.
Detrás de la señora Micaela estaban escondidas y curiosas Amparito y Carmen.
En último término, y ya casi en la sombra
se veían los dos mozos del molino.
—Pues para servir á su señoría, se apresuró
á decir el molinero: ha de saber su señoría
aquí no tenemos ninguna culpa, y que tnos alegramos mucho de que su señoría haya venido con
toda esta honrada gente, porque aunque yo había dicho á los muchachos que se subiesen
á la torre con las escopetas, si su señoría
no hubiese venido tan bien acompañado, sabe
Dios lo que sucediera.
—Acercaos, don Basilio—dijo el señor Bruna,
á su secretario, que se apeaba de una muía
y que acababa de llegar, porque había venido
muy rezagado, temiendo la chamusquina—; entrad conmigo, i Hola, capitán! poned á esta puerta un escopetero, y que no deje salir á nadie, rodead el molino de manera que nadie pueda salir por postigo, tapia, ni ventana, y vos
molinero, guiad adonde haya mesa para escribir y silla en que sentarse.
El molinero, y s u mujer alambrando, toma-
68
DIEGO
ron por una puerta que había á la derecha,
á la entrada, y que daba á la cocina.
Allí había una mesa de pino y algunas sillas
de lo mismo.
—Sentaos, señor don Basilio—dijo el señor
Bruna sentándose en una de aquellas rústicas
sillas. ¿Quién es el amo de esta casa?
—Un servidor de Dios y de su señoría—dijo
el molinero, que tenía metidas las manos en
los bolsillos de su calzón corto, mirando con
cierta ansiedad al señor Bruna, porque no le
había sentado muy bien aquello de que no dejasen salir á nadie, y de que rodeasen el molino.
—¿Cómo os llamáis?—dijo el señor Bruna.
—El tío Juan Cañamón—contestó el molinero.
—Cañamón, no—dijo con acritud é impaciencia el señor Bruna—; eso es después: vos os
llamáis Juan de esto ó de lo otro, alias Cañamón. ¡Es fuerte cosa que á toda esta gente
se le haya olvidado su apellido.
—Pues yo me llamo Juan Diego Pedro Prieto Pérez Picazo, alias Cañamón.
—Bueno—dijo el señor Bruna—. ¿Qué edad?
—Cincuenta años.
—¿ Qué naturaleza ?
—No mala, como usía ve.
—¿Que dónde habéis nacido?
—Eso es otra cosa: nací en el Guadalquivir,
más abajo del molino, porque mi madre estaba
en la barca cuando...
—Bueno. ¿ Cómo se llama este molino ?
—El molino de la Almenara.
—Jurisdicción de Cantillana—añadió el oidor.
¿Vuestro oficio?
—Molinero.
—¿ Vuestro estado ?
—Casado y con hijos, es decir, con hijas.
—Bien. ¿De quién es este molino?
—De vuestra señoría, porque el molino es
mío.
—¿Tiene huerta?
—Si señor.
Y este si señor lo pronunció tristemente el
tío Cañamón, porque estaba viendo venir un
embargo.
—¿Qué ha sucedido aquí esta tarde?
—Lo que ha sucedido es que entre si obscurecía ó no obscurecía, á la tardecita, llegó un
mozo como de quince años, muy bien puesto,
como que traía encima oro y plata, y en la
pechera un alfiler de diamantes gordos como
el puño, y que cuando yo le dije si era marqués, me dijo que cerca le andaba, y que venía montado en un potro flor de romero de la
Cartuja de Jerez, con alamares y albardilla forrada de seda azul claveteada de plata, y con
estriberas y freno de plata, que por más señas
que está ahí en la cuadra.
Venga el caballo—dijo el señor Bruna.
—Pues señor—dijo el tío Cañamón, obedeciendo la orden del señor Bruna y murmurando por
CORRIENTE
lo bajo; alguna vez había de entrar una bestia,
de cuatro patas en la cocina.
Mientras volvía el tío Cañamón, don Basilioescribía, el señor Bruna meditaba y empezaba á revolverse en su cabeza una negra sospecha.
Micaela, Amparo, Carmen, Suspiritos y el
Melón, estaban en un grupo hacia la puertasilenciosos y asustados.
Oyóse á poco el ruido de las pisadas del.
caballo, y seguidamente entró con él en la cocina el tío Cañamón, y le puso delante delseñor Bruna.
Este se levantó.
—Alumbrad aquí... Cañamón, que no me acuerdo de vuestro rosario de nombres.
Cañamón tomó el candil que sobre la mesa
en una grieta de la pared, había suspendidopor el garabato Micaela.
—Venid, don Basilio, á ver si descubrís alguna cifra ó señal por la que pueda reconocerse
quién es el amo de este caballo.
—En la albardilla no hay nada, señor don
Francisco—dijo el escribano.
—Mire su señoría—dijo el tío Cañamón—; aquí
en la correa del bocado hay una cosa redonda
como un peso fuerte y unas armas.
—¡Jesucristo 1—exclamó el señor Bruna—: ¿qué
es esto? un águila volante, cruzada por u n a
banda: las armas do la marquesa de BecerriL
—Y en las estriberas, señor, encima, hay la
propia cosa, pero más grande.
Miró el alcalde la estribera izquierda, que
era de esas que se llaman de medio celemín,,
y entre unos bellos adornos vio el mismo blasón.
—Bueno, bien—dijo creciendo en mal humor
el señor Bruna—; llevaos el caballo y escapad.
Sacó el tío Cañamón el caballo; puso don.
Basilio el candil, sujetándole por el gancho, en
la misma grieta, se sentó y se puso á escribir
el relato de lo que se había reconocido.
El señor Bruna se sentó y volvió á quedarse
pensativo y con el semblante más apretado aún.
Volvió el molinero.
—¿Qué señas tiene el joven que vino coa.
ese caballo?—le preguntó el señor Bruna.
—Moreno agraciado, con los ojos muy ne?
gros y muy vivos y con un genio que ya;
porque creyó que yo me «chuleaba» con él,
me quiso pegar un tiro.
—¿Qué estatura?
—Así como yo, pero cenceño, más derecho
que un huso, y con mucho «aquel» y mucha
gracia.
—Y decís que tenía así como quince años;,
¿no podía ser entre trece y catorce muy adelantado?
—Sí señor que podía ser, porque aunque es>
pigado y hablando y mirando como hombre,,
tenía algo de niño.
i |
—¿Quién le acompañaba?
—Su caballo.
t
¡ 118
MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ
;
—¿A qué vino?
—Yo no sé á lo que vino; lo que sé es
•que me preguntó si habían traído aquí una
kniña como de ocho años, muy hermosa.
|—¿Y tenían que traer aquí á esa niña?—
•exclamó nuevamente el señor Bruna.
—Yo no sé nada de eso—contestó el molinero*— ; pero puede ser que fueran á traerla, porque aquel señorito se sentó en la puerta como
•quien se pone á esperar, y me dijo que metiera su caballo adentro y le diera un pienso,
;y se quedó muy cabizbajo y muy pensativo,
•con un retaco enganchado en la cintura, y al
lado contra la pared, la lanza que puede ser
•que allí esté todavía.
—üon Basilio—dijo el señor Bruna—, hacedune el favor de salir y ver si junto á la puertta y contra la pared está esa lanza.
Levantóse don Basilio, salió, y á poco volvió con la lanza de Cecilio Corriente en la
imano.
Era como de dos varas y media de larga, de
-una gruesa caña de Indias, con dos nudos, regatón de plata y moharra de acero acanalad a y aguda.
El señor Bruna la examinó y la reconoció.
Cuando se la llevaron nueva á Cecilio se
la enseñó al oidor en la quinta de los Olivares.
Dejó caer la lanza al suelo el oidor con ciert o despecho.
Veía una grave complicación.
El salteador del alcalde de Archidona, el matador del Petaquero, el heridor de Oreja y Media, no había duda alguna, era el hijo adoptivo
«de la marquesa de Becerril.
Otra vez la marquesa se cruzaba entre él
•y las leyes.
Siguió, sin embargo, tomando su indagatoria.
—¿No sobrevino nadie más que ese joven?—
^preguntó.
—Vaya si sobrevino—dijo el tío Cañamón—;
sobrevino un escopetero y luego otro y otro,
y sobrevino que el mocito en cuanto les vio
-se puso de pie y se tiró el retaco á la cara,
y le dio gusto al dedo y mató á un miguelete;
y sobrevino que yo cerré la puerta y vi unos
-cuantos escopeteros, y sobrevino que oí pasar
rmuchos caballos por delante del molino, y sobrevino que oí voces de hombres que hablaban
fuera; y sobrevino que su señoría llamó á la
puerta y yo abrí, y Dios quiera que no sobre-venga más, que yo en todo esto ni dentro ni
fuera, y en mi casa me estaba y en mi casa
orne estoy, y lo que yo quiero es que su se¡ñoría se haga cargo y en mi casa me deje
•como estaba antes de que sucediera esto.
—Don Basilio—dijo el señor Bruna—, que enitren dos alguaciles y que registren el molino.
Salió el escribano y el señor Bruna se le-
69
vantó y se puso á pasear á lo largo de la
cocina, con la cabeza inclinada sobre el pecho.
.Así pasó un cuarto de hora.
Al cabo de él volvió don Basilio y dijo:
—Se ha registrado todo minuciosamente, señor don Francisco, y se ha visto que en el
molino no hay más personas que el molinero,
su mujer, sus¡ dos hijas y sus dos mozos; en
la cuadra, el caballo que habéis visto, otro rocín y cuatro asnos; en el corral tres cerdos,
como hasta cuatro docenas de gallinas y gran
número de conejos; en el desván, palomas; en
el andén de las piedras, un perro mastín; en
la huerta, nada.
—Leed á este hombre su declaración, que
la firme si sabe, librad testimonio y vamonos.
Leyó don Basilio su declaración al molinero,
y leída que fué le preguntó:
—¿Es esto lo que habéis declarado con juramento á Dios y á una cruz?
—Yo no he jurado, pero lo juro.
'—Ya habéis oído á la cabeza de la declaración que jurasteis.
\
—Por jurado lo tengo, y lo rejuro si es menester.
—¿Y estáis conforme?
—Sí señor.
—Firmad.
—Es que yo no sé más firma que Juan Cañamón, ni sé escribir más letras qué las que
Juan Cañamón tiene, que estuvo seis meses enseñándomelas el dómine de Cantillana.
'—¿Y es esa la firma con que firmáis vues
tros tratos y contratos?—dijo don Basilio.
—Sí señor.
—Pues firmad.
El tío Cañamón se hincó de rodillas delante de la mesa, y con mucho trabajo y con unas
enormes letras, desiguales y con un garabato
en vez de rúbrica, firmó, Juan Cañamón.
—Quedáis obligado á presentaros en nuestra
Audiencia cuando os llamemos — dijo el señor Bruna.
;
Allá iré yo por el aire cuando su señoría
me llame, contestó el tío Cañamón.
—Recoged esa lanza, señor don Bas'.'io; que
saquen ese caballo de la cuadra y se lo traigan
con nosotros: quedaos con Dios.
Y salió.
—Vaya su señoría con Dios, y que Dios guarde á su señoría, y que muchos años viva su
señoría, y cuando su señoría quiera ya sabe
que tiene aquí su casa, y en nosotros sus criados, y que á su señoría le salga todo á medida de su deseo, y por muchos años.
Y el tío Cañamón, muy contento porque ni
le embargaban ni le prendían, se fué con esta
retahila detrás del señor Bruna, que montó en
su macho, y habiendo el escribano m o n t a d o ' e n
su muía, reteniendo la lanza de Cecilio Corriente, y habiendo sacado un alguacil el caballo, emprendió el señor Bruna la marcha porj
1
70
DIEGO
el mismo sendero, seguido de sus gentes de
justicia y de sus migueletes.
El molinero, á quien no le había salido todavía eJ susto del cuerpo, se apresuró á cerrar y á atrancar la puerta.
Entonces Alcayate, que estaba agazapado detrás de un árbol, se escurrió hacia ia orilla
del Guadalquivir, se echó silenciosamente al agua,
nadó vigorosamente, ganó la otra orilla, salió,
se sacudió como un perro, y dio á correr con
una rapidez inverosímil, y así continuó corriendo
por un caminejo, durante un cuarto de hora
que tardó en llegar á un ventorrillo solitario.
Fuera del ventorrillo, á caballo, y preparados á todo, estaban los doce hombres que había llevado consigo don Tadeo.
—Pues se han ido—dijo Alcayate entrando
en el ventorrillo y dando el parte á don Tadeo-—, y se han llevado el caballo del señorito
y la lanza.
—Han hecho bien en no perseguirnos—dijo
don Tadeo—: ahora nosotros los perseguiremos
á ellos si se les ocurre ir á la quinta: Caliche, toma á la grupa al señor Cecilio Corriente,
y llévatelo á casa: anda, hijo mío, anda; en casa
está Isabel, tu querida Isabel; y con la que ya has
hecho el otro día y esta tarde, no tienes más
amparo que y o ; pero descuida, que yo soy
para ti mucho mejor amparo que la mar quesa.
Y había algo lúgubremente terrible en don
Tadeo al pronunciar estas palabras.
—De lo que he hecho—contestó Cecilio Corriente—, no me pesa, porque pocos guapos hay
. en este mundo ni los habrá que antes de cumplir los catorce años hayan hecho lo que he
hecho yo, y lo que á mí me pesa es que
AO viva mi abuelito para que lo riera, que se
alegraría el pobre viejo; mirad, don Tadeo, si
el Gorrión que le mató vive, es porque yo no
le he podido echar la vista encima; pero más
largo es el tiempo que la fortuna, y Dios querrá, y yo le diré al Gorrión si se tira una
lanzada á un pobre -viejo sin más ni más, y
aunque yo no vuelva á ver á la marquesa,
me importa poco, porque me quería tener muy
sujeto, y en viviendo yo al lado de mi novia, ya no quiero más.
—Anda, hijo, anda—dijo don Tadeo—, que
yo voy, á acabar de hacerte la fortuna; conque
Caliche, cuidado, toma bien las traviesas, que
vais solos, y pudierais tener un mal encuentro: á la media noche es menester que estéis
en casa.
Lo que don Tadeo llamaba su casa, era,
como habrán comprendido nuestros lectores, el
Nido de la Cigüeña.
Caliche montó, saltó á la grupa de su caballo Cecilio Corriente, y partieron.
—|A ver, picaros!—dijo don Tadeo á Castañuelas y á Alcayate, que estaban entreteni-
CORRIENTE
dos en echarse el dedo á ver quien tenía más.
tuerza—: subios á las ancas de los que os parezcan más bonitos.
Y montando en «u jaca y adelantando, dijo,
á los once bandidos que quedaban:
—Conmigo, y apretad bien las piernas.
Y se lanzó al galope, buscó un vado del Guadalquivir, pasó al Otro lado, y siguió galopando.
XVI
Don Francisco de Bruna se encontraba aturdido: por la primera vez de su vida, no sabía qué hacer.
Resultaba que el malhechor que había perseguido por queja del alcalde de Archidona, á.
quien había ido á buscar; á un lugar determinado por confidencia de Cleofás, su alguacil mayor, por decirlo así, era aquel niño tan amado de la marquesa de Becerril, aquel niño hijo
natural de la marquesa.
—¡La sangre 1 i la sangre! — murmuraba don
Francisco—; la maldición, que coge á los hijos de las criaturas malditas; el hijo de Jo3é
el Lencero, del bandido ahorcado y descuartizado, el nieto do la adúltera envenenada por
un marido feroz, robado á su madre por el
envenenador, extraviado por él, sin duda, sumido en los vicios y en los crímenes para llevar
su venganza sobre la adúltera hasta la hija
del adulterio, destrozándola su corazón de madre: ¡ah! ¡y yo!,,, ¡yo!... este es mi castigo
por haber cedido á altos respetos, por no haber
preferido romper mi vara antes que torcerla; pero
basta, basta ya de contemporizaciones; sea cualquiera el poder que da su misterioso nacimiento á la marquesa, no me doblegaré m á s : su
hijo se ha hecho un bandido formidable ya
en sus pocos años: hijo de lobo, da muestras
de su ferocidad y de su voracidad, cachorro
aún: los lobeznos se matan, y juro á Dios
que aunque haya de perder á doña Isabel por
alguna trama vengativa de la marquesa, expóngame á lo que me exponga, yo ahorco á
Cecilio Corriente, y si viene de arriba su indulto, entrego mi vara al rey, y ine sepulto en
la soledad: no, no, basta ya de humillaciones,
basta de debilidades: el juez ha de ser juez,
y sobre el juez no hay nadie más que Dios.
Variaban de rundió los pensamientos del señor Bruna, mientras caballero en su mulo, iba
corriente arriba del río, por la ribera izquierda, y murmuraba:
—¡La niña!... |esperaba á la niña!... sin embargo, la niña no ha ¡do: esto ha debido ser
una añagaza, pero ¿de quién? ¿de quién? me
aturdo: aquí hay algo oculto, algo misterioso
que no puedo comprender: ¿andará por aquí
aquel don Tadeo, aquel hombre que se me escapa de entre las manos, que se me huyó d e
la cárcel, que mo ha robado á doña Isabel
auxiliado por la marquesa? Pero ¡ah! si no me
MANUEL
FERNÁNDEZ
la hubiera robado, doña Isabel hubiera muerto
en el patíbulo.
Y el señor Bruna se estremeció de los pies
á la cabeza, y cubrió todo su cuerpo un sudor frío.
En fin, tanto fué y vino en sus cavilaciones,
que al fin se embrolló, le acometió una especie de fiebre, apretó á su cabalgadura para
llegar pronto á Sevilla, y llegó al fin á la
Puerta de Jerez á tiempo que iban á cerrarla.
Allí despidió á los escopeteros, al secretario, y solo con su ronda, tomó el camino de
su casa, alumbrado por la linterna de Cleofás, porque en aquellos tiempos aún no había
alumbrado público, llegó y se acostó; pero no
pudo reposar: una fatalidad, un pensamiento
fijo le impulsaban! á ir á la quinta de los Olivares.
Sentía una especie de terror misterioso: le
parecía que hacía falta allí.
Al fin, tanto le acosó esta idea, que se vistió, despertó á Cleofás, le mandó llamar á los
alguaciles de su ronda, y como á las once de
la noche salió de su casa montado él, montados
los alguaciles, llegó á la Puerta de Triana, se
la hizo abrir en nombre del rey y para el
servicio de su majestad; atravesó el puente de
Barcas y tomó á buen paso el camino de la
quinta.
Veamos lo que en la quinta y sus alrededores acontecía en el momento en que pasaba el
puente de Barcas el señor del gran poder.
En el barranquillo en que estaba el árbol
muerto, aquel árbol al pie del cual durante
una noche de tormenta habían tenido una siniestra entrevista María Flora y don Tadeo, estaba éste con los once feroces caballistas que
le acompañaban y los dos pilletes que le servían de espolique.
Había llegado antes de las diez, y había destacado á Castañuelas.
Este había partido como un rehilete, se había metido como un gazapo por el estrecho
portillo del vallado de la huerta de la quinta,
y se había escurrido hacia la antigua torre donde, como sabemos, habitaba por condescendencias de la marquesa, y completamente sola,
María Flora.
Púsose junto á una ventana baja Castañuelas,
y silbó una y otra vez como silban las lechuzas.
A poco se abrió la ventana, y en las vidrieras la luz del interior recortó la gentil sombra
de una mujer.
Se abrieron luego silenciosamente las vi drieras.
Castañuelas se acercó.
—Buenas noches, reina—dijo en voz baja—;
el señor don Tadeo está con una porción de
buenos mozos en el barranquillo; ya sabes tú
dónde es, Mariquita Flora, y me ha enviado
u r a que me digas lo que tengas que decirme.
Y
GONZÁLEZ
—Di á don Tadeo—contestó en voz baja María Flora—T, que doña Isabel está conmigo y
que consiente; que ya que él está allí, iré yo
llevarla.
—¿Y no más que eso?—dijo Castañuelas.
—Nada m á s ; vete para que esté prevenido.
Castañuelas se fué.
María Flora cerró las vidrieras y las maderas de la ventana, y se volvió hacia doña Isabel que en un ángulo de la estancia estaba sentada en una silla, echados los brazos sobre una
mesa, la cabeza sobre los brazos y llorando.
—Ya está ahí don Tadeo — dijo María Flora.
—¡Y mi hija!—exclamó doña Isabel levantándose, mirando con agonía y pálida como una
muerta, á María Flora.
—Está también.
—Vamos—dijo doña Isabel levantándose, cogiendo un sombrerillo que estaba sobre la mesa
y poniéndoselo—; vos sabréis por donde me
habéis de llevar.
•—Os ruego, señora—dijo María Flora—, que
no me echéis á mí la culpa de nada de esto;
que yo no he hecho más que traeros las cartas de don Tadeo, porque no se le puede decir que n o ; porque ese hombre mata, porque
me decía que si vos no consentíais en hablar
con él, iba á matar á la niña y á dejarla
muerta junto á la quinta.
Doña Isabel se agitó en un terrible sacudimiento nervioso.
•—Vamos, vamos—dijo—, es capaz de todo,
ya lo sé; mi hija primero: ¡oh, Dios mío! yo
no os culpo, no; llevadme cuanto antes.
María Flora se dirigió á la puerta.
Doña Isabel la siguió.
María Flora siguió adelante hacia el vallado.
Llegaron á poco al portillo: á aquella especie
de pasadizo de zorro.
—Y o puedo pasar por aquí—dijo María Flora—, porque una gitana es una culebra que pasa
por todas partes: pero vos no podéis pasar;
no le hace: yo agrandaré el agujero.
Doña Isabel oyó ruido como de una herramienta que cortase los espinos y tembló.
María Flora iba armada de un instrumento cortante y le manejaba con gran fuerza.
¿Por qué iba armada de aquel modo?
Doña Isabel se hubiera arrepentido de haber
seguido á María Flora, si no se hubiera tratado de su hija.
Pero la aterraban las amenazas de don Tadeo de sacrificar á su hija, y la madre daba
valor á la mujer.
Su hija antes que todo.
1
r
—Vamos—dijo María Flora—, ya podéis pasar: he hecho un portillo por el que cabe un
buey; dadme la mano, que hay que subir al
caballón.
, Doña Isabel dio su mano á la gitana.
72
DIEGO CORRIENTE
—¿Por qué tembláis, señora—dijo ésta—;
creéis que yo os voy á hacer daño?
—No, no es eso—dijo la desdichada doña
Isabel—; es que tengo frío.
•—Pues nadie lo diría; ¡si os quema la manol
Es que tengo calentura.
—Vaya: no es tan bravo el león como lo
pintan—dijo María Flora, que se hacía más agresiva á ».nedida que se acercaban al barranquillo—;
don Tadeo .no es muy buen mozo que digamos; pero el señor del gran poder no es más
bonito; si me diesen á mí á escoger, me (juedaría sin los dos.
Tras estas palabras, Flora silbó como silban
los bandidos.
Ya la hemos oído silbar así en otra ocasión.
Creció el miedo de doña Isabel.
Sonó otro silbido muy cerca y luego se oyeron los pasos de un hombre.
—¿Eres tú, María Flora?—dijo una voz.
Aquella voz era la de don Tadeo.
—Sí, yo soy—contestó la gitana.
—¿Y viene contigo la señora?
—Toda entera.
•—Acercaos, doña Isabel, acercaos—dijo don
Tadeo — , y nada temáis ; ya sabéis cuánto
os amo.
—¡Oh, Dios mío!—exclamó doña Isabel.
—Vete , María Flora — dijo don Tadeo — ; ya
sabes que estás haciendo falta en otra parte.
—Sabe Dios si podrá ser—dijo María Flora—;
que como el señorito se fué y no ha vuelto
todavía... ¡pues!... en fin, veremos; por mí no
ha de quedar: de todos modos, hasta la vuelta.
Y se fué.
Inspiraron un terror frío las palabras de María Flora á d'oña Isabel: ¿ qué era lo que tenía que hacer?
Pero esta impresión externa, por decirlo así,
pasó, cediendo á la grave situación en que se
encontraba doña Isabel.
—Venid, venid, señora—!e dijo don Tadeo.
Y la asió por la mano.
Doña Isabel sintió un horror semejante al
que pudiera haberla hecho sentir el contacto
de un reptil.
La mano de don Tadeo estaba fría como el
mármol y traspiraba un sudor viscoso; la agitaba además una especie de convulsión persistente, poderosa.
Suponed que asís una culebra irritada, y tendréis la idea del frío, de la viscosidad y del
estremecimiento de la mano de don Tadeo.
Tiró de doña Isabel, que resistía.
—¿Adonde queréis llevarme?—dijo.
—Donde nadie nos oiga—contestó don Ta deo—; conmigo hay un pequeño ejército que está
á mis espaldas.
En efecto: á los once hombres que había
traído consigo don Tadeo, se habían unido una
porción de merodeadores, de bandidos anfibios,
por decirlo así, que disfrazaban su verdadera
r
manera de ser, ya con los harapos del mendigo,
con los rústico» trajes del jornalero, con las
bayetas del estudiante, con la trapajería de colorines de los gitanos, con una variedad infinita de aspectos y de trajes.
Don Tadeo tira lia de doña Isabel por el barranquillo arrilia. hacia una espesura de árboles.
—Matadme—diju doña Isabel—, pero yo no
paso de aquí.
Y se arrojó al suelo.
Resistencia inútil.
Aquel pequeñti hombre, que tenía miembros
y tendones de acero, la asió por la cintura.
Doña Isabel e n c o n t r ó fuerzas en su desesperación y se asió á la garganu de don Tadeo:
le mordió desesperada.
Don Tadeo se sintió dominado por un momento, pero se rehizo.
Sacudió de sí á doña Isabel, que cayó al
suelo, y no tantn por la fuerza del golpe como
por lo extremo de su situación, se desmayó.
Aterróse por §| momento don Tadeo.
—¡La habré muerto!—exclamó.
Y se inclinó sobre ella y la examinó.
—¡Ah, no, no! ¡desmayada!... mía!
Y ardió su c o r a z ó n en un fuego voraz, impuro .
Sonó entonces una campanilla.
Don Tadeo s e quedé inmóvil.
La campanilla se fué acercando.
Se v i o reflejo de luces.
Los bandidos f u e r o n acercándose al caminejo
por donde adelantaban aquellas luces, aquella
campanilla.
—Su Majestad dijo uno de los bandidos.
Y todos se arrodillaron.
—I Dios!— exclamó don Tadeo.
—¿Quién va allá?—dijo uno de los cuatro
hombres que con escopetas marchaban delante
del Viático, porque aquel era el Viático que
había salido de la villa de los Palacios paral
ir á auxiliar á una moribunda que existía en
el cortijo de los Pedernales, inmediato á la
quinta de los Olivares.
Quien agoniza bu era Petrola.
Lo que la huela agonizar era una grave enfermedad que debía á los malos tratamientos
de los pastores de la dehesa de los Umbrales,
que irritados por lo que les habían hecho los
bandidos al quitarles la niña que allí había
llevado Petrola, |g habían echado de sí, dándola una paliza á lo pastor.
Lo que quiere decir que fué una paliza brutal.
Petrola volvió eomo pudo á su cortijo.
Se encontró con que la habían robado, con
que todo lo había embargado la justicia, y con
que su marido m> parecía.
Además de esto, don Francisco de Bruna se
la había llevado presa y no la había soltado
MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ
sino cuando vio que no averiguaba nada contra ella.
Petrola volvió al cortijo y se encontró con
que los mozos lo habían destrozado todo, con
que el dueño del cortijo estaba muy disgustado y
quería quitárselo, sin dinero para la ' siembra
y obligada' á pedir, á empeñarse.
Trabajó de tal manera á Petrola todo esto,
que la puso á las puertas de la muerte; y de
tal m a n e r a , que uno de los mozos, asustado,
se fufc á la villa de los Palacios, se trajo un
fraile para que preparase á Petrola, y detrás
vino el Viático.
Como los campos estaban muy mal seguros,
algunos vecinos de la villa de los Palacios,
con escopetas, y no solamente éstos, sino que
también cortijeros y mozos de los cortijos por
donde el Viático había pasado, le venían acompañando.
Cada uno de estos hombres traía un farolillo
encendido en la mano.
El cura venía en una muía.
JS1 sacristán en una pollina, con el gran farol del Santísimo.
Y no es esto sólo: al pasar por la carretera
se les unió no menos que don Francisco de
Bruna con ocho alguaciles.
—Nosotros somos unos pobres—dijo uno de
los bandidos á la pregunta de uno de los que
escoltaban al Viático.
—¡¿Y qué mujer es esa?.—que está en el
suelo?—dijo aquel hombre acercándose con el
farol.
—¿Qué os importa?—contestó don Tadeo con
acento fiero y terrible.
—¿Cómo que qué nos importa? — dijo otro
hombre—: vosotros sois mala gente.
A esto se habían ido acercando hombres de
los que acompañaban al Viático, y se acercaba
también don Francisco de Bruna.
El sacerdote y el sacristán se encontraban
también cerca.
Pero la campanilla no sonaba.
Los bandidos de don Tadeo estaban arrodillados, porque el bandido español de los campos
y de los caminos ha sido siempre muy cristiano.
Sólo don Tadeo estaba de pie con el sombrero
puesto, con un encaro amartillado en la mano,
aunque oculto por la capa, teniendo ante sí á
doña Isabel desmayada.
—Seguid, seguid, padre cura—dijo el hombre
que había hablado antes, que no era otro que
el alcalde de los Palacios—; que os acompañen Quico y Morcilla y Pinchavuas, y que
vaya también el Abogado, que con esos cuatro vais seguro, y á más que lleváis á Dios
en la mano.
El cura no se lo hizo decir dos veces.
No le gustaba mucho la vecindad que tenía.
Echó á andar con aquellos cuatro hombres,
y guiado por uno de los mozos de la enfer^
ma, el cual llevaba también escopeta,
no farol.
Volvió á sonar la campanilla.
73
aunque
En aquel momento don Francisco de Bruna
intervenía; reconocía á la luz de los faroles á
don Tadeo.
—¡Ah! ¿eres tú, infame ? —exclamó—: date
preso.
Y tiró de la espada.
Don Tadeo, que vio venir sobre sí al tremendo alcalde, le asestó el encaro y disparó.
Pero al hacer el movimiento asombróse la
muía de Bruna, se levantó sobre los pies y
empezó á dar corcovos.
Era una muía más falsa que el alma de
Judas, como embargada, porque los alguaciles
siempre embargan lo peor para ganarse la propina por no haber embargado lo bueno, cuando se trata de este género de embargos de animales por la justicia.
Don Tadeo erró el tiro á causa de la rapidez del movimiento de la muía.
Los doce hombres de campo que habían quedado con el alcalde de los Palacios habían hecho fuego, de resultas del cual había sido herido don Tadeo, aunque no gravemente, algún
otro de los bandidos, y muertos dos de ellos.
El bravo alcalde de los Palacios se había tirado cuchillo en mano hacia adelante, rebasando á doña Isabel, que permanecía desmayada.
Los hombres que le acompañaban habían embestido también bravamente, y los ladrones retrocedían, incluso don Tadeo, que había disparado
sucesivamente sus cuatro pistolas sobre el alcalde de los Palacios, sin causarle más que
una leve herida.
—¡Canallas!—decía rugiendo don Tadeo—: ya
no está aquí el Viático: ¿por qué no os defendéis ?
Pero los bandidos estaban aterrados: sabían
que estaba allí el señor del gran poder, y tenían delante doce greñudos, bravos como leones: no sabían si detrás venían escopeteros,
lo que era muy probable, casi seguro, estando
el señor Bruna allí.
El caballista, por valiente que sea, cuando
encuentra una fuerte resistencia y le amenazan fuerzas superiores, cede el campo, porque
su situación es demasiado difícil para comprometerse en una eventualidad.
Los d e á caballo se replegaron al ba Tranquillo,
montaron y escaparon.
Los peatones se dispersaron.
Don Tadeo hubo de replegarse á la carrera
hacia el sitio donde montaban los bandidos.
Se había visto abandonado, y estaba además
herido.
Desato su jaca, montó en ella y escapó.
El alcalde de los Palacios y sus hombres quedaron dueños del campo, prendiendo á cuatro
bandidos que habían quedado mal heridos, y
74
DIEGO
apoderándose de tres muertos y de algunas
armas.
Asimismo doña Isabel había quedado en su
poder, y empezaba á volver de su desmayo.
Entretanto, la muía hacía lo que quería con
don Francisco: allá iba por el campo dando
corcovos, y el oidor, que no era un gran jinete,
había perdido su espada y había tenido que agarrarse al pescuezo del animal, á pesar de lo qué,
tantos y tantos habían, sido los corcovos de la
muía, que había dado con él en tierra, aunque
. no de una gran caída, porque don Francisco
se había sostenido en el pescuezo del animal y
había quedado de pie.
La muía se disparó, y . sabe Dios dónde fué
á parar, porque no se supo más de ella; sin
duda á poder de un amante de los animales.
Los alguaciles habían acudido al socorro de
. su jefe con sus caballejos, á quienes habían
. hecho tan prudentes los años y tan aplomados,
que no había nada que los sacase de sus ca. sillas, aunque se viniera abajo medio firmamento.
—A ver—dijo el oidor—; abajo Juan Sotuelo,
. que es más fuerte y puede aguantar á pie, y
. venga acá su caballo.
Carcabuey, que este era el apodo de Juan
Sotuelo, que no se lo había dado el señor Bruna porque á nadie nombraba por el apodo, echó
pie á tierra, tuvo el estribo al señor Bruna,
que montó y se fué en demanda del sitio don. de se había quedado doña Isabel.
Ahora bien: Carcabuey, que sabía que adon, de se iba era á la quinta de los Olivares, ya
. muy inmediata, viéndose desmontado, como si
. dijéramos, fuera de combate, por prudencia,' porque un alguacil á pie y sin más armas que
su espada, no está en disposición de meterse
. entre gentes con escopeta, se fué paso entre
paso hacia la quinta, cuando de repente vio
qtle le pasaba por de'.ante una mujer; y como
. las mujeres no son temibles, y una mujer sola
. á tal hora y en medio del campo es sospechosa,
y adonde quiera que hay sospecha se va derecho
, un alguacil, fuese para aquella mujer Carcabuey, y tanto más, cuanto por el bulto vio que
, era buena moza y le pareció joven.
Pero la mujer, en cuanto sintió que la seguían, se recogió la saya y dio á correr.
Carcabuey partió tras ella como un rayo, gritando :
—¡Téngase á la justicia!
Y como á poco estuviera á punto de darle
alcance, la mujer se volvió, alargó el brazo, y
, gracias á que la punta de un cuchillo de media vara que tenía en la mano la mujer no
alcanzó á Carcabuey más que de soslayo en
un costado, superficialmente, haciéndole una herida larga, pero nada peligrosa.
No obstante, Carcabuey se creyó muerto, tiró
, de su espada y sacudió un tal tendiente á la
mujer, que ésta cayó de espaldas.
CORRIENTE
—¡Favor al r e y ! — e m p e z ó á gritar con todassus fuerzas Carcabuey, no sabemos por qué, porque no tenía enemigo delante de sí, acaso por
costumbre, porque siempre que se le ocurría
algo á la justicia de otros tiempos, gritaba:
¡favor al rey!
\ tenía tal vocejón el corchete Carcabuey,
que le oyeron, no sólo allí donde el señor
Bruna estaba, sino también en la quinta. <
—¿Anda por ahí la justicia?—dijo una voz
cobarde y menesterosa por la parte de la
quinta.
—Por aquí anda—contestó apresurado Carcabuey—; pero téngase,-na se acerque, no tire,
hombre del diablo, que lo ya á pasar mal, que
yo soy ministro de justicia y alguacil de la
ronda del señor del gran poder.
Y era el caso que Carcabuey no sabía si el
que venía traía escopeta; pero lo suponía, é
interponía su recurso de amenazas para evitar
un disparo que acabase de matarle, porque Carcabuey se daba por muerto y se apretaba la
sajadura que tenia en el costado.
—Qué, ¡está ahí el señor Bruna?—exclamó
más cerca el que venía.
—Sí señor, al que está—dijo Carcabuey—;
y por lo mismo teneos, que ya sabéis que el
señor don Francisco de Bruna necesita poco
para ahorcar it un cristiano.
—¿Qué está ahí diciendo su merced, señor
ministro?—dijo la voz más plañidera aún—: ¿si
yo soy el niño José, y con nadie me meto?
¿si yo soy un pobiecito, el morenito de ,1a
señora, de chinita Juana de Dios? ¡pobrecita!
¡ay, señor, qué desgracia y qué desesperación!
lléveme su merced adonde está su merced el
señor don Francisco: ¡ay, Jesús! ¡val game Diosl
pero ¿no lo oyó, hermanito?
—¿Qué he de oir yo, arrastrado os veáis, negro del demonio? (El «guachinango» se había
puesto á dos dedos de las narices del alguacil,
y á pesar de lo obscuro, éste había visto que
su vecino era negro, y sobre todo, lo que más
se lo había hecho notar era el fuerte contraste
de una peluca blanca y de una cosa blanca'
que traía, que parecía venía envuelto en una
sábana). ¿Qué he de ir yo á ninguna parte, si
se me salen las tripas por este lado, de una
mala puñalada que me ha dado una mala mujer?
—¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! — dijo el «ganga»—: ¡pero, señor, esta es la fin del mundo!
¡aquí nos vamos á morir todos! ¡Calla! ^y
aquí hay una muerta difunta! ¡qué ansia! pero
¿dónde está el señor don Francisco?
Y como no contestase el alguacil, que todo
era apretarse su herida y detener la respiración á ver si por la herida respiraba, empezó
á gritar:
—¿Dónde está su señoría el señor don Francisco de Bruna? venga acá su merced, que han
matado á mi ama.
Llegaron aquellas voces, llevadas por el viento
de la noche, adonde Bruna estaba.
MANUEL
FERNÁNDEZ
Conoció por la v o z al negro de la marquesa,
y como y a doña Isabel había completamente
vuelto en sí, dejó dos de los hombres del alcalde de los Palacios y á cuatro de sus alguaciles con un farolillo para que guardasen
los heridos, y con los otros hombres con sus
faroles, y con l o s otros alguaciles, se fué adonde sonaban las voces del negro, que eran á
Cada momento más plañideras.
Al fin tropezó con él.
—¡Ay, señor! — dijo juntando las m a n o s — :
que nosotros no tenemos la culpa, que ha sido
la picara de María Flora, la ingrata, la mala
[sangre, la «come gente».
—¡Jesús mío!—exclamó el alcalde de los Palacios—: en mi vida he visto yo un pato como
éste.
En efecto: el negro, según venía de descommerecía un trabucazo; traía el peluquín fuera de su sitio, llegándole por delante
á l a s cejas, con la coletilla negra sobre la coronilla, con casaca blanca que le llegaba á los
talones, chupa blanca, medias encarnadas y zapatos con hebilla, y como le arrastraba la cola
de l a casaca y había dejado caer los brazos y
e s t a b a lodo vestido de blanco, con la cara y
las manos negras y las patas coloradas, pato
le había parecido al alcalde, y pato le hubiera parecido á cualquiera, porque á más de
esto, el negro estaba encorvado; era, en fin,
un pato de nueva especie.'
A no ser por el carácter particular y por la
situación gravísima en que el señor Bruna se
encontraba, se hubiera echado á reir.
—Pero ¿qué estáis diciendo ahí, pecador?—
exclamó el señor Bruna—: ¿ qué estáis diciendo
¡de que han matado á la señora?
—¡Ay, su señoría!—dijo José—: que su merced no sabe que aquella garganta tan blanca
y tan rica que tiene niña Juana, está más ne¡igra que mi c a r a : ¡ ay, pobrecita niña marquesa! y esa judía, señor, le ha dado tres puIñaladas en la tabla del pecho.
f Vamos, vamos allá; un esfuerzo, doña Isabel.
—*\ Oh, Dios mío, Dios mío—exclamó la joken—, y qué noche tan terrible!
\ Adelantó rápidamente el señor Bruna, y á
poco oyó la v o z de un alguacil que gritaba:
—¡Favor al r e y ! ¡favor á la justicia! que
'aquí hay un ministro que se está muriendo.
—¡Mal pecado!—dijo el señor Bruna—: ¿ n o es
esa la v o z de Juan Sotuelo?
| —Sí que es—dijo Cleofás—; pero no se muele ni es para nada, que si se muriera, no
gritaría tan recio ni vendría hacia aquí como
ron gamo, que y a le siento correr.
Llegó á poco Carcabuey, y se echó, como
• realmente hubiese estado expirante, en los
brazos de Cleofás, que le repelió de sí haciéndole dar tres traspieses.
—Ea, quítese allá, aspaventador—dijo Cleofás—, y guarda más respeto á tus superiores.
| -Es que al ir y o á prender á una mujer
puesto,
7
Y
75
GONZÁLEZ
que escapaba—dijo compungido Carcabuey—se
me volvió de repente y m e abrió de una puñalada el costado.
—¿ Y vos qué hicisteis, mandria ?
— Y o la tiré un tajo á la mujer, y allí estásin sentido.
—Ea, quedaos ahí con Bandurria, que os coja,
la sangre, que siempre será un alfilerazo—dijo
Cleofás; y luego añadió dirigiéndose al señor
Bruna—: ¿quiere su señoría que y o y otro
vayamos á buscar á esa mujer?
—Sí, id—dijo el oidor.
Y tiró adelante siguiendo al negro, que estiraba cuanto podía el largo compás de sus piernas, haciendo las delicias del alcalde, que no
entendía cómo podía andar sin metérsele entre
las piernas los faldones de su casaca.
• •—Nada, nada como los patos—decía;—, que
no l e s estorba la cola.
Por lo que se ve, el alcalde de los Palacios
era hombre de buen humor y no se apuraba.
por cualquier cosa.
XVII
Sin espada, porque no se la habían aún encontrado los alguaciles, pero con la vara, porque ésta no se le caía nunca, y si se le
caía había y a tal solución de continuidad entre
ella y el oidor, cpie la vara le hubiera buscado, iba don Francisco de Bruna irritado, terrible, excitada toda su bilis judicial, por decirlo así, revolviendo en su imaginación espantosas ideas de castigo y de escarmiento.
— Esto es menester que se acabe—decía—; e s t o
es Una vergüenza: los criminales crecen, se extienden, hierven, no hay seguridad, no hay mediode vivir ni en la ciudad ni el c a m p o : las bandas corren por todas partes, y y a no se detienen ante ningún respeto, como si no hubiera
ni jueces ni horca. ¡ Ah, a h ! será necesario que
la Audiencia y el Asistente representen á su
majestad para que nos dé medios y se haga
una limpia de una v e z para siempre. ¡Placimos
de ahorcados! esto es lo que hace falta: cadenas
de presidiarios y galeotes, procesiones de azotados; de otro modo, esto v a á ser la fin del
mundo.
Al acabar este monólogo, el señor Bruna, siguiendo al negro, y seguido del alcalde de IosPalacios y de algunos hombres con escopetas
y dé algunos alguaciles, llegó á la quinta, que
estaba en consternación: los criados iban de acá
para allá, sin saber qué hacerse: todos pálidos,
todos desconcertados, sin jefe propiamente dicho, porque Agustín el Cerrajero, que era e l
mayordomo, había desaparecido.
Subían y bajaban las escaleras atortolados,.
y cuando vieron al oidor, á quien conocían demasiado, se abalanzaron á él y empezaron á
gritar todos juntos de una manera que no s e
entendía lo que decía cada uno. ,.
76
DIEGO CORRIENTE
Sólo saltaba de entre aquel guirigay esta palabra terrible:
—¡Su excelencia se muere 1
El oidor se desenvolvió como pudo de aquella
gente: mando, á los alguaciles y á los hombres
que le acompañaban rodeasen la quinta y no
dejasen salir á nadie.
Y echando mano del alcalde de los Palacios
para que le sirviese de secretario á falta de
don Basilio, sin el cual, por venir á la ligera,
y según él pensaba, para un asunto particular,
se había salido de Sevilla, guiado siempre por
el morenito José, que con su casaca y su coleta
y sus medias encarnadas y su encogimiento de
algarroba, iba haciendo feliz al alcalde de los
Palacios, pasó por algunas habitaciones hasta que
el negro se detuvo á una puerta, y dijo:
—Pase su señoría, que ahí está niña marquesa muy malita, muy malita.
Y haciendo un puchero, se echó á llorar.
Entró el señor Bruna haciendo seña al alcalde de que le siguiese, y éste, no pudiendo
resistir á u n a tentación, agarró al pasar la co
leta rabitiesa del negro, y le volvió el pelu
quín blanco de cerda de caballo de atrás ade
lante.
—¡Qué cosas tiene este buen señor!—exclamó
José—: ¡pues buenos estamos para chanzas!
Y se arregló el peluquín; pero turbado de
tal m a n e r a , que se dejó la coleta sobre la
frente.
Entonces, si parecía un pato, como había dicho el alcalde, era un pato singular, un pato
unicornio.
El negrito se quedó inmóvil en la puerta, echad o contra su marco, con los brazos caídos y
la cabeza inclinada.
i
Cualquiera que nunca hubiera entrado en la
casa y hubiera ido distraído, al reparar en José
hubiera dado un salto atrás, creyendo que una
especie de diablejo raro guardaba la puerta del
dormitorio de la marquesa.
Era éste magnífico: todo cuanto lujo s e . c o nocía en aquella época, una de las más ostentosas en punto á la ornamentación de las habitaciones, se había apurado en él.
Gran lecho dorado, con cortinaje blanco de
seda y oro y riquísimos encajes, colocado en
el centro del gran testero enfrente de la puert a ; gruesa y magnífica alfombra; á ambos lados de la puerta grandes consolas de mármol
•con pies dorados y tallados de una manera
admirable; sobre ellas magníficos relojes y porcelanas del Japón y dos gigantescos espejos de
Venecia con marcos á lo Luis XIV; á los dos
lados del lecho, canapés dorados con forros de
seda de una bella disposición, sillones dorados
también, cuadros místicos de gran valor en las
paredes; forradas éstas de damasco blanco con
•sobrepuestos dorados, y el techo pintado, representando el Olimpo, y de mano maestra.
La cámara de dormir de una reina no podía
haber sido ni
grande, ni más rica, ni más
bella.
ji
Alrededor del lecho había algunas criadas,
consternadas todas, todas silenciosas.
El señor Bruna se acercó.
El alcalde le siguió á cierta distancia con
el sombrero debajo del brazo, porque don Miguel de Cueto, alcalde de los Palacios, era,
aunque hombre de campo, fino á su manera y
muy lleno de su alcurnia y de su nobleza.
Había venido con el Viático por devoción,
porque era muy cristiano, trayéndose consigo
sus mozos armados de escopetas y faroles.
Esto lo hacía siempre que el Viático salía
de la villa para el campo, y á más de eso se
echaba en el bolsillo algunas onzas para s o
correr al enfermo si la había menester.
Este alcalde vestía á lo noble, con sombrero de tres candiles, capa grana, casaca, chupa,
calzón, medias muy blancas y zapatos con hebillas; sólo que entonces, como había salido al
Campo, el traje se había bastardeado con unos
boiinee, la. capa de grana 3e había convertido
en un capote, y el «gran» bastón de caña de
Indias con puño de oro, en escopeta.
Por lo demás, don Miguel era alto, robusto,
carirredondo, sonrosado, mofletudo, lleno de salud
y de vida, y parecía el hombre más feliz y
más alegre del mundo.
El señor Bruna se acercó apresuradamente al
lecho y lanzó a él una mirada ansiosa.
Las ropas estaban manchadas de sangre, reí
vueltas, y entre ellas la marquesa boca arriba,
inmóvil, alentando con fatiga, con la mirada de
sus grandes ojo» negros fija y terrible.
Veíase esto o, la luz de una bujía que estaba
sobre una especie de mesa de noche, á la de-j
recha de la cabecera de la cama.
—¿Qué es esto, señora, qué es esto?—excla»!
mó el oidor.
—Esto—contestó la marquesa con una vos
más entera que lo que había esperado el alcafde, aunque débil—, es el resultado de una in«
famia que Dios ha permitido sin duda para casi
tigar mis culpas; idos, hijas mías: dejadme coa
el señor don Francisco; de nada me podéis serl
ver; si me pongo peor, os llamaré; en cuanto
vengan el cirujano y el médico que entren.:
Las criadas se retiraron.
La ronquera particular de la voz de la m a r
quesa asustaba, no sabemos hasta qué puntoj
á don Francisco de Bruna.
—Acercaos, acercaos, amigo mío—dijo la m a r
quesa—: quiero que me oigáis bien y no pue-;
do esforzar la voz.
El oidor tomó un sillón, se sentó junto al
lecho y acercó
oído á la cabeza de la mar*
quesa.
—Vamos, está visto que yo no hago aq
falta, y que sobre no hacer falta estorbo—dijo!
B U
MANUEL FERNÁNDEZ V GONZÁLEZ
con una ruda franqueza el alcalde de los Palacios.
—Yo conozco esa voz—dijo la marquesa.
—Sí, si señora—dijo el alcalde—; yo soy vuestro vecino, porque puede decirse que los Palacios están un paso de aquí.
—¡Ah, don Miguel!—dijo la marquesa—: vos
no estorbáis nunca en mi casa, y mucho menos
ahora que estoy acabando.
—Qué acabando, ni qué alcachofas, señora—
dijo el alcalde—, si todavía hemos de ir juntos
por la primavera al tentadero como otros años.
—No, don Miguel, n o ; acercaos y oid también: sois de la justicia como don Francisco,
é importa que oigáis, porque quiero que se me
vengue: esto ha sido un crimen infame.
Tomó otro sillón el alcalde, se sentó junto
al lecho, y adelantó la cabeza para oir bien.
—Estaba yo muy inquieta—dijo la marquea—; anoche me pidió licencia Cecilio, ya saéis, don Francisco, mi hijo adoptivo.
—Sí, sí, ya—contestó don Francisco de Bruna, que no se atrevió á decir á la marquesa,
en consideración al estado en que se encontraba,
que su hijo, ya no era adoptivo sino natural,
estaba puesto bajo la ley como bandido.
—Me pidió licencia para ir á cazar con los
chicos del cortijo de los Tres Alamos, se la
concedí con tal de que volviese al obscurecer,
y mandé que le acompañasen dos criados de
confianza.
No sé por qué habían empezado á inquietarme de una manera vaga las frecuentes ausensencias de Cecilio de la quinta: últimamento
noté, antes de ayer mismo, que su semblante
había tomado una expresión siniestra, que había en sus ojos un no sé qué de terrible.
Le di anoche la licencia con repugnancia, pero
fui débil; he pasado el día con una grande inquietud, dominada por un presentimiento sombrío; cayó la tarde, y el mal estado de mi
espíritu aumentó hasta hacerse insoportable.
I Llegó el obscurecer, avanzó la noche y no
pino Cecilio.
Envié un hombre á caballo al cortijo de los
Tres Alamos, á ver si por acaso había vuelto
con los hijos del marqués, y á la hora volvió
diciéndome que los señoritos del cortijo de los
Tres Alamos, no habían visto en todo el día
( Cecilio.
Esto me consternó: ¿ por qué me engañaba
Cecilio? ¿á qué había ido que no se había atrevido á decírmelo?
Hasta las diez de la noche me estuvo acompañando doña Isabel, que estaba también muy
inquieta.
A aquella hora, pretextando que tenía sueño,
¡z despidió de mí, y se fué á su cuarto.
Yo me eché vestida en la cama, y permanecí asi una hora, á cada momento más inquieta, á cada momento más impresionada por
77
un presentimiento que no se determinaba, pero
pesado, terrible.
Llamé á mis • doncellas para que me desnudasen, y entre ellas vino María Flora, que estuvo
muy cariñosa conmigo.
—Está al cuidado—la dije—, por si vuelve
el señorito; llégate el llavín de la mampara
del dormitorio para que me aviséis en cuanto
llegue.
María Flora y las doncellas se fueron.
Rendida, fatigada por la actividad de mi pensamiento, me adormecí.
Yo no sé cuanto tiempo estuve dominada por
una especie de letargo.
De improviso desperté estremecida.
Sentí en mi garganta algo que la oprimía.
Fijé mi atención y sentí que lo que causaba
la opresión de mi gafganta eran dos manos
que apretaban.
Vi sobre mi semblante un semblante horrible
por su expresión, unos enormes ojos negros,
en los cuales aparecían el exterminio, la muerte.
Era María Flora, que me decía con voz ronca
y espantosa:
—Por tí murió mi Joselito, él te amaba, tú
le engañabas; por tí he quedado viuda: muere,
muere, maldita.
A todo esto asía yo las manos que me estrangulaban, y como yo soy fuerte y á más de
esto aumentaba mis fuerzas la desesperación, logré desasir de mi garganta las manos de María
Flora.
Entonces sonaron fuera y cerca de la quinta
algunos disparos de escopeta.
María Flora exhaló un grito de rabia, hizo un
violento esfuerzo y logró desasir de mi mano
su mano derecha, que instantáneamente apareció
armada con un largo cuchillo que yo no vi de
dónde lo había sacado; me hirió por tres veces
en el pecho, se aumentó mi fuerza, me lancé
tras ella porque había huido desasiéndose de m í
pero caí en el ante-dormitorio.
Las heridas son muy graves, mortales acaso.
Grité, acudieron algunos de mis criados, me
levantaron, me pusieron en el lecho, y mis doncellas me cogieron como pudieron la sangre.
Este es el relato de lo que ha sucedido,
don Francisco.
Mandé que fuesen al momento á Sevilla por
un médico y un cirujano;, y á vuestra villa, don
Miguel, por el cura y por el Viático, porque
más necesidad tiene de auxilios espirituales mi
alma que mi cuerpo.
—¡Ah, pardiez!—dijo el alcalde de los Palacios—: pues ved ahí, señora, que don Torcuate>
mi párroco ha sido llamado para dar el Viático á la cortijera de los Pedernales, que dicen que se muere y que don Torcuato está
allí; pero es el caso que don Torcuato no habrá traído más que una forma; pero voy, voy
á ver: el cortijo de los Pedernales está cerca.
—Sí, sí, id.
—En todo caso, bueno sería enviar un hombre
r
7 8
DIEGO CORRIENTE
4 caballo á los Palacios para que se trajera
ú beneficiado con otra forma, á las ancas del
caballo, y á escape, que en estos casos no
hay que descuidarse; pero | calla! tilín, tilín:
¿no oís, señor don Francisco?
—Sí, sí, el Viático que pasa por delante de
la quinta—dijo don Francisco de Bruna levantándose y arrodillándose.
Allá voy, allá voy á echarle mano—dijo don
Miguel.
Y salió como un rayo, bajó en tres saltos
las escaleras, se salió de la quinta, y empezó
á gritar:
—¡Don Torcuato! ¡don Torcuatol ¡ahí alto
ahí, que hacéis aquí falta 1
Se detuvo el sacerdote, y el acólito, que iba
al morro de la mola, llevando el ronzal el asno
del sacristán, se revolvió al oir la voz de su
alcalde; que conocía demasiado.
Encontráronse al fin el cura párroco y el
alcalde de los Palacios.
—¡Que hago aquí falta!—dijo don Torcuato.
—Sí señor, sí—dijo el alcalde—: se ha comeido un horrible crimen que ha puesto á la muerte
á la señora marquesa de Becerril.
—¡Oh, Dios mío! ¡qué desgracia! ¡qué noche
esta I
—Oid, don Torcuato: será necesario enviar
un hombre á caballo al beneficiado para que
venga con una forma.
—No señor, no—dijo tristemente don Torcuato—; porque no he podido dar el Viático á la
moribunda del cortijo de los Pedernales: cuando
llegué estaba con el exterior, y sólo he podido
administrarla la extremaunción y encomendarla
el alma.
—Dios provee—dijo don Miguel—; y esto quiere decir que la marquesa está tan mala, que
se va por la posta; y en efecto, que hablaba
muy ronca; á lo último se la iba apagando
la voz: con que vamos, vamos, don Torcuato;
no perdamos tiempo, que es un pecado mortal
entretenerse cuando tanta necesidad tiene de auxilios espirituales una persona que se muere.
Y como hubiesen llegado á la puerta de la
quinta, el alcalde ayudó á desmontar al sacerdote, haciéndole estribo con una rodilla y poco
después la campanilla sonaba en el interior de
la quinta.
Seguían al viático seis mozos de los Pala¿ios con escopetas y faroles encendidos.
El cura llevaba capa, y debajo de ella el alba,
y en un pectoral el Viático.
El sacristán iba cargado con el gran farol
del Santísimo, y en la otra mano llevaba la
bolsa de los corporales, por cuya razón, no
podiendo regir al asno, había hecho entrega de
su ronzal al acólito, que á más de esto, y de
atender al morro de la muía del cura, llevaba
bajo el brazo, el altar portátil, replegado y metido en una bolsa de terciopelo.
f
Por lo tanto el acólito se había ido detr
del cura.
Cuando entraron en el dormitorio, el muchi
cho puso sobre una mesa el altar portátil, qu
armó en dos segundos.
Con.o si hubiera estado en su casa, reuní
cuantas bujías pudo, las. encendió y las puso
al lado.
El sacerdote se acercó á la marquesa.
—¿Ha confosado ya vuecencia, señora?—dijo.
—No, no—dijo la marquesa—: y pido á Dioi
me conceda tiempo bastante para mi confesión,
—Hacedme la merced de retiraros, señores
dijo don Torcuato.
Todos salieron.
El sacerdote fué al altar portátil, dejó sobrJ
él el pectoral y el bote de plata donde lleva*
vaba el Santo Oleo, y volvió al lado de la
marquesa.
Pero aun no habían pasado diez minutos, cuajjj
do se abrió la mampara, y don Torcuato,
lido y conmovido, dijo:
—No hay que perder un momento: la señor»;
marquesa se muere; entrad Grullo.
El sacristán entró con el farol del Santísi»
mo, porque aquel Grullo q u e había dicho don
Torcuato, era el sacristán.
Entraron todos.
Inmediatamente fué administrado el Viático &
la marquesa, y tan á tiempo, que apenas se
le administró la Extremaunción, murió.
XVIII
Don Francisco de Bruna se declaró á sí mi:,
mo y declaró al alcalde de los Palacios y al
cura párroco de la misma villa, albaceas del «abintestato» de la marquesa de Becerril.
Hecho esto, suplicó al alcalde de los Palacios se quedase allí y lo mismo al cura, y
que ayudado del sacristán, que declaró sabía
escribir de corrido, se fuese ocupando del inventario.
Después de lo cual echó mano á todos los
criados de ambos sexos de la marquesa, incluso el negrito José, y los sacó fuera.
Mandó que metiesen en la quinta á Mari*
Flora, que estaba muy mal herida, la encerrasen en un cuarto con un alguacil de guarda de
vista, y que cuando llegasen el médico y el
cirujano que se habían enviado á llamar par» '
la marquesa, la curasen, pero sin permitirla hablar
con ellos.
Mandó asimismo que metiesen adentro al alguacil herido por la María Flora, que se recogiesen los muertos, y bien atados codo con
codo se condujesen los presos á Sevilla, tras
los cuales y bien escoltado se fué él, llevandodose en una silla de manos á la marquesa de
Becerril y á dofia Isabel que había vuelto en? sfl
Entró con ella en su casa.
Quedáronse ¡V solas, y la dijo:
MANUEL
FERNÁNDEZ
,—No hay que pasar más adelante: he sufrido demasiado; nos casaremos en secreto.
—¡Oh, Dios mío! ¿y mi hija?—exclamó doña
Isabel.
—Mientras ese miserable no sepa de público
que os habéis casado, conservará la niña, para
haceros fuerza, y entretanto, yo daré con él
y la salvaré: reposad, doña Isabel, y tranquilizaos, que estáis muy agitada, y antes de que
amanezca yo os llevaré á una casa completamente segura.
Así lo hizo en efecto el señor Bruna, llevando al rayar el día á doña Isabel á casa
de su secretario don Basilio y entregándola á
la mujer de éste, que era una señora muy
secreta, es decir, muy reservada.
Después de esto, el señor Bruna llamó á don
Basilio, pidió al Asistente y al capitán general
y al presidente de la Real Audiencia, todos
cuantos más migueletes, soldados de á pie y
á caballo y alguaciles pudieran dársele, alegándoles al pedir esto que él iba en persona á
dar una batida de un mes por toda la Tierra Baja para no dejar á vida á un salteador ó caballista.
Y era de ver al señor Bruna, no ya en muía
sino en caballo, armado como aquellos á quienes perseguía, llevando junto á sí á guisa de
escudero á don Basilio, que iba de un humor
de los diablos, y se quejaba desembozadamente
y decía que él no tenía noticias de que nunca
hubiesen saüdo á campaña los secretarios de
cámara á asenderearse por los caminos y á
aguantar la intemperie y á arrostrar los peligros y pasar miedos, porque con tal furia había salido de Sevilla don Francisco, y de tai
manera había espoleado á los migueletes y había aterrado á los cortijeros y á los alcaldes
de los pueblos, que había logrado sorprender
más de una cuadrilla, entre ellas, al tercer día,
la del Pichón, que aunque se rindió al número,
cercada y acosada por todas partes, se defendió bravamente; soltó más de un trabucazo, y
más de una bala pasó cerca de las orejas del
secretario, que por lo tanto se había puesto de un
humor infernal y empezaba á alentar en su pensamiento ideas de deserción.
Aquello no era para sufrido: don Basilio no
podía comprender que un hombre judicial como
don Francisco de Bruna, se arrojase á tanto como
k perseguir en persona á formidables bandidos
que cuando se veían acosados soltaban cada
trabucazo que temblaba el firmamento.
Por último, á tanta gente prendió, ladrones
y malandantes y encubridores de malhechores
y de gente «non sancta», entrando algunos alcaldes, entre ellos el de Cantillana, que cundió
el terror, y los de la Tierra Baja escaparon
hacia la sierra y se echaron sobre la campiña
de Córdoba, aumentando los desafueros que allí
cometían los bandidos naturales.
Por último llegó á tener miedo el mismo te-
Y.
79
GONZÁLEZ
rrible don Tadeo, y una noche, habiendo sabido
que don Francisco se dirigía al Nido de las Cigüeña, escapó con Cecilio Corriente, con Isabel,
con Andrea la Silguera, que lloraba porque se la
echaba á perder su casamiento, con Caliche, y
demás gente que tenía á sus órdenes, y tomó
el camino hacia Portugal.
Siguióle la pista el señor Bruna, llegó á la
frontera portuguesa, metióse solo con su secretario porque no podía entrar con fuerza española en tierra de Portugal adentro, resuelto á pedir auxilio á las autoridades portuguesas; pero
don Tadeo le ganó por la mano y se embarcó
en Oporto con toda su gente, sin que nadie
supiese adonde se dirigía el buque que había
fletado.
El señor Bruna se quedó á la orilla del mar,
bramando de coraje y mirando con ojos extraviados al horizonte del Océano.
María Flora y Agustín el Cerrajoro fueron
ahorcados; ahorcóse asimismo á muchos de los
bandidos que había entrecogido Bruna.
Un gran número de ellos fué á los presidios,
y por algún tiempo pareció que no, había en la
Tierra Baja un solo bandido.
En premio de lo cual, el buen rey don Fernando el VI hizo su gentilhombre de cámara
con ejercicio á don Francisco de Bruna, y le
nombró teniente de alcaide de los alcázares de
Sevilla y administrador del Real Patrimonio en
aquel reino, sin que dejase por esto de ser
oidor de la Real Audiencia.
Dos palabras más y concluímos esta primera
parte.
Don Francisco de Bruna y doña Isabel Hernán?
dez de Lara se casaron tan secretamente, q u |
nadie lo supo n i entonces ni nunca.
SEGUNDA
PARTE
I
Estamos en el año de 1778; es decir, que desde
la acción de nuestra primera parte á la segunda que ahora empezamos, han pasado treinta
y un años; fijemos la edad de los personaos
que han de tomar una parte importante en esta
segunda de nuestra relación.
Don Francisco de Bruna contaba sesenta y
dos años: su secreta esposa, doña Isabel Hernández de Lara, cincuenta y cinco; Cecilio Corriente,
cuarenta y cuatro; Isabel, la perdida hija de
la otra doña Isabel ,treinta y nueve; Diego Corriente, hijo de Cecilio y de Isabel, veinticuatro;
don Tadeo... no sabemos la edad de don Tade%
Treinta y un años después de nuestro prólogo,
que tal puede llamarse nuestra primera parte,
estaba como probablemente treinta y un años
antes de él.
8 0
Los personajes
cido.
DIEGO
secundarios
habían desapare-
Hemos dicho mal al decir que Cecilio Corriente, padre de Diego ,tenía cuarenta y cuatro
años: pudiera haberlos tenido, y aun ciento;
pero es el caso <«¡ue no pasó de los veintidós,
porque antes de que los cumpliese le mató á traición de una puñalada en una noche obscura al
revolver una callejuela de Utrera, un jaque que
se había enamorado de Isabel, con quien hacía
dos años por entonces se había casado Diego.
Pero como nuestros lectores están de seguro
impacientes porque les presentemos al protagonista de nuestro libro ,esto es, á Diego Corriente, vamos (á presentárselo, que tiempo tendremos de 'dar cuenta de los antecedentes que
unen á esta segunda parte con la primera, que
ha sido necesarísima, porque al revolver nosotros papelotes y 'datos, nos hemos encontrado
con una historia que exclarece y justifica el
carácter de Diego Corriente.
Otras leyendas, cuentos ,romances y comedias,
no se han ocupado más que de¡ las repugnantes
fechorías d e salteador de Diego Corriente, sin
pasar de la superficie ,sin profundizar, sin ser
verdaderos historiógrafos, inventando lo que no
han sabido y desnaturalizando al personaje.
Si solo se hubiesen de contar los crímenes de
Diego Corriente, nos encontraríamos con un bandido vulgar, con un matón andaluz, pegajoso y
«jartizo», como dicen los de la tierra de María
Santísima, con un pobre diablo más cuatrero
que otra cosa, más aficionado á las caballerías
que á las encrucijadas y á los apostaderos,
,con un ser, en fin, que no merecía la pena
de ocuparse de él; que era famosa en Andalucía,
no por lo que tuvo de facineroso, sino por lo
que tuvo de desgraciado; y la tradición, fraccionada en un millón de cuentos que se refieren á él, ha conservado su historia entera,
tal vez algo alterada por la compasión y la
simpatía, pero interesante siempre.
Diego Corriente tenía en 1778 veinticuatro años,
y era un muchacho honrado en toda' la extensión
de la palabra, pero triste, melancólico, indispuesto con su suerte y reducido ya» al hastío y á
la soledad del alma.
El era gañán del cortijo del Almendralejo,
carca de Utrera.
La pobre madre vivía en un casuco á un
extremo de la villa, en la calle de la Zarza.
Diego no podía atender á la subsistencia de
su madre con su escaso salario ,que le entregaba sin embargo por completo, viéndose muy
apurado para atender á los pobres gastos, de su
campesino de paño burdo, de sus camisas de
estopilla y de su calzado, que consistía' en unas
gruesas alpargatas.
Todos los sábados por la noche llegaba Diego
al casuco materno, trayéndose algunas provisio-
CORRIENTE
nes aunque escasas, debidas á la caridad) de la
capataza, que sabia la necesidad de su madre,
y algunos cuartos .resultado de la gratificación
que después de mantenerle le daban por sis
trabajo.
Diego besaba á su madre .cenaba pobremente
con ella, y después de haberse afeitado por
dos cuartos casa del tío Rebentones, que vivía
en la vecindad, y de haberse puesto una camisa
limpia que le tenia lavada, recosida y estirada
su madre, porque planchadas no había que pensar en ello, porque no había dinero para planchas ni para carbón, se metía en el interior
de la villa, y en la calle de Porras se echaba
contra la puerta de una gran casa, y se ponía
á mirar el último balcón de la derecha de la
fachada de la otra gran casa que había enfrente.
Acontecía que yendo generalmente á las ánimas á ponerse en su apostadero Diego, unas
veces aquel balcón se abría pronto, otras el
balcón permanecía cerrado durante una hora ú
hora y media, y otras, en fin, no se habría hasta
después de muy pasada la media noche.
En estas largas esperas Diego se veía obligado más de una vez á dejar el marco de la
puerta con que so cubría y a alejarse en paso
rápido y furtivo pegado á la pared, y con tal
rapidez y silencio, que se le hubiera tenido
por una sombra.
Era que había visto luz á lo largo de la
calle, ya por un extremo, ya por otro, y había
oído ruido acompasado de la marcha de algunos
hombres, lo que significaba que se acercaba la
ronda del corregidor don Vicente de Salcedo y de.
Salazar, gran señor, mayorazgo, muy afincado
en la tierra, soberbio y vanidoso, que trataba
muy mal á los vecinos cuando los cogía e n
alguna licencia, y que si hubiera cogido á Diego
en su apostadero, le hubiera llevado ái la cárcel,
porque Diego no hubiera sabido decirle por¡ qué
estaba allí, sino dieiéndole que estaba esperando
á su novia, y como su novia era hija única
de uno de los potentados del pueblo, del señor
marqués de Rodovílla, había que guardar el secreto, porque de no, capaz hubiera sido el marqués de echar á pr¡esidió á Diego' Corriente por el
atrevimiento de
puesto los ojos en su
ilustre hija, y de haber metido á su desatentada hija en un convento por la avilantez de haber
manchado los nobilísimos blasones de su preclara
ascendencia, rebajándose hasta tal punto de amar
á un gañán.
haber
Así, pues, Diego excusaba que el corregidor
le atrapase.
Corría hacia la inmediata esquina, la doblaba, se alejaba, esperaba que pasase la ronda
y volvía de nuevo á su apostadero/;
Lo mismo hacía cuando sobrevenía algún transeúnte, lo que no era común, porque en los
pueblos y en aquellos tiempos, á las horas en
que Diego rondaba, nadie andaba por las calles
MANUEL
FERNÁNDEZ
sin una gran urgencia; lo primero, porquer no había para qué, y después, porque eran respetables, aquellas calles, completamente obscuras,
estrechas, tortuosas, desempedradas y surcadas
por profundos carriles.
Pero esperase mucho ó poco Diego Corriente,
se abría al fin el balcón, se) recortaba sobre la
claridad rojiza producida por la luz del interior una deliciosa y esbelta sombra de mujer,
se abrían sin producir ruido las vidrieras, avanzaba sobre la balaustrada el cuerpo que había
producido aquella sombra, y caía una llave, á la
calle.
Diego la recogía, adelantaba á lo largo* de la
fachada de la casa y de una larga tapia que
en ella se apoyaba, llegaba á un estrecho postigo, le abría, entraba y volvía á cerrar.
Diego adelantaba por un huerto enmarañado
de árboles, de arbustos, por un sendero tortuoso
y llegaba á una glorieta de madreselva, sostenida
por una vieja armazón de madera.
En aquella glorieta había cuatro bancos rústicos, y en el centro una mesa' rústica también.
Todo de una respetable antigüedad, porque las
maderas estaban secas, abiertas por la intemperie
y ásperas, como es áspero todo lo que es viejo.
Diego se sentaba con el corazón agitado, en uno
de aquellos bancos, y esperaba con una impaciencia infinitamente mayor á aquella con que
había esperado en la calle, á pesar de que
nunca tardaba más que algunos minutos la, persona que con tanta ansia era esperada por Diego.
Se llamaba Dolores, Jenía veinte años, era
alta, esbelta, mórbida, rubia, blanca, con los
ojitos azules.
Era, en fin, la hija única del señor marqués
de Rodovilla.
Algún tiempo antes iba el marqués con su
hija á Sevilla en una carroza, escoltado por cuatro criados en quienes tenía una gran confianza.
Saliéronle al camino cinco hombres; uno que
hacía el amo ó el-jefe de¡ los otro cuatro por lo
superior de su aspecto, de su traje y de su
montura.
Este hombre llevaba puesta una careta, y en
la mano un retaco que se tiró á la cara, plantando su caballo frente al tiro de la carroza,
y apuntando al mayoral que detuvo el tiro temeroso de que si no se detenía, el encubierto
hiciese fuego y le enviase á la eternidad.
Los cuatro que á éste, al parecer bandido,
acompañaban, se arrojaron sobre los cuatro criados haciendo fuego, y los pusieron á los otros en
fuga.
Dueño ya de la situación el del antifaz, intimó á Dolores y á su padre á que bajasen.
Obedecieron estos aterrados, así como el mayoral y el zagal, ataron al marqués á una rue-
Y
GONZÁLEZ
81
da, al mayoral y al zagal á otra, y apoderándose de Dolores, la pusieron sobre el caballo del
del antifaz, que la rodeó la cintura y dio á
correr con ella seguido de los otros cuatro de á
caballo.
Por lo que había hecho, reducido todo al
robo de una hermosa joven, por la facha de
aquellos cuatro hombres y de su jefe, podía
afirmarse que no eran bandidos, sino algún hombre principal, rico y enérgico, que con cuatro
criados se había atrevido á aquella fechoría.
La situación en que había quedado el marqués y su zagal y su mayoral era verdaderamente
terrible, porque si les daba la gana de echar
á andar á las locho poderosas muías enganchadas
al pesadísimo coche de camino, los atados debían
sufrir el martirio de la rueda.
Pero no aconteció esto afortunadamente, porque el mayoral y el zagal eran más brutos que
las ocho muías que tiraban;, y aunque estas, hicieron una tentativa, de tal manera sujetaron la
rueda á que estaban atados, que no teniendo
estímulo, las muías cedieron y permanecieron
inmóviles hasta que bien pasada una hora, llegó
un arriero con tres burros, desató al marqués
y á sus criados, y pudieron volverse á todo
el correr de las muías á Utrera á' buscar gente
con que perseguir á los raptores de la joven.
Pero aconteció que cuando el marqués con el
corregidor y el alcalde y un sargento de miguetes con alguna fuerza y muchos criados armados
de escopetas, á pie y á caballo, iban echando
venablos por el camino, para alcanzar si podían
y daban con su rastro, á los malhechores, vieron venir hacia ellos 'sobre un magnífico caballo,
á una joven y á un hombre.
El caballo cojeaba gravemente de la mano
derecha, á pesar de lo que adelantaba con rapidez.
Cuando estuvieron cerca, el marqués reconoció
á s u hija.
En el hombre que la acompañaba á un hermoso
joven, aunque de humilde estado, porque parecí?
mozo de labranza.
Al ver Dolores á su padre se arrojó del caballoal suelo y corrió á abrazar al marqués, que
había echado pie á tierra.
— | 0 h padre de mi alma!—exclamó Dolores—:
gracias á Dios y á ese joven que vuelvo á ver
á usted.
Ya en aquel tiempo el vuesamerced se había
convertido en usted, y había cesado el tratamiento
de vos.
Dolores contó apresuradamente á su padre de
una manera incoherente y cortada, por el estado
de sobresalto en que se encontraba, como había,
sido salvada por Diego Corriente.
El suceso había acontecido de esta mane**..;
Avanzaba- el raptor al galope de su caballo
seguido de cuatro hombres, por la carretera, en
DIEGO
CORRIENTE
busca de un camino de traviesa que estaba algo
distante, cuando de improviso unos escopeteros y unos soldados de á caballo que conducían
una cuerda de presos rematados para presidio,
ge echaron encima apareciendo por una revuelta
del camino.
Al verlos Dolores, que era una joven de ánimo varonil, empezó á dar gritos y á pedir socorro, y por pronto que su raptor le tapó la
boca, no pudo impedir \que aquellos gritos fuesen
oidos por los que conducían los presos.
Destacáronse ocho soldados de á caballo cargando al trote sobre aquellos hombres, y su
setñor 'ó su jeftej, revolviendo el caballo, sel lanzó
por un sendero que se metía por las' tierras de
labor, siguiéndole los oíros cuatro á la deshilada.
Penetraba á poco el sendero por una alamedilla, y al entrar por ella, el que llevaba á Dolores en su brazos, gritó:
—Seguid vosotros derechos y nada temáis,
que yo os sacaré de donde os metan.
Y torciendo sobre la'derecha entre los árboles,
escapó solo con Dolores, que no podía gritar,
porque su raptor, alargando las riendas del caballo, espoleándole y dejándole romper á la ventura, la tapaba fuertemente la boca con la mano
izquierda, mientras la retenía fuertemente con el
brazo derecho.
Los soldados de caballería á quienes mandaba un cabo, se engañaron.
Siguieron á los cuatro hombres que no habían
dejado el sendero, les dispararon algunos pistoletazos dándoles el alto, y al fin se detuvieron y los soldados los prendieron, pero se
encontraron c¡on que el que llevaba la mujer
había desaparecido y no se le veía por ninguna
parte.
Entretanto nuestro hombre seguía corriendo á
campo traviesa con gran fatiga del caballo,
porque los barbechos son el peor terreno por
donde un caballo puede correrse.
Había vuelto á recoger las riendas, porque
le importaba ya poco que Dolores gritase.
Estaba en una especie de desierto.
Loe caseríos se veían muy lejos, y no había
ni un árbol, ni una mata, ni una piedra, ni
una accidentación del terreno.
Llano, llano hasta- los horizontes.
Dolores, en un momento de lucha, cuando
la tapaba la boca aquel hombre, le habíat arrancado la careta y había dado un gritoi'de espanto.
Aquel hombre era nray hermoso, pero con una
hermosura terrible, con la hermosura que pudiera suponerse en un espectro.
Era blanco y su blancura estaba aumentada
pon una palidea de cadáver.
Su frente revelaba por su tersura, por su
prominencia, por su elevación, por sus cejas casi
rectas, un carácer y una firmeza de hierro.
Stns. ojo» negros y grandes teran ineontrastabtes,, d-arosy sombrío», pero de una excesiva be-
lleza de forma, como su nariz recta y enérgica
y su boca de un corte admirable, que parecían
arrebatadas á una estatua griega.
Llevaba el cabello negro y "rizado, recogido
en una coleta.
!
Sombrero redondo de fieltro negro y una especie de capote de paño pardo muy fino, en el
que iba envuelto.
En sus manos se veían guantes de ante con
manoplas.
Calzaba botas de montar, como las que usaban
los dragones de entonces, con espuelas de plata,
y de plata el hebillaje del porta-espuela.
Colgaba además de su costado izquierdo una
espada de tirantes con vaina de cuero y conteras de acero, y al arzón de la silla francesa
llevaba un retaco y largas pistolas en las pistoleras.
'
^
Tenía además esta figura una marcada acentuación militar, por la disposición del negro y
sedoso bigote que cubría su labio superior.
:
Dolores había reconocido al marqués de Vadoclaro, coronel del regimiento de Dragones del
Rey que estaba de guarnición en Sevilla, primo
suyo y enemigo irreconciliable de su padre, á
causa de un ruidoso pleito que había existido
entre las dos familias.
Dolores además sentía una repugnancia invencible, una antipatía imponderable hacia sü primo, que por el contrario testaba ebrio, loco de
amor por su prima Dolores y era capaz' de todo
por obtenerla.
Avanzaba el coronel á buen paso por u n
sendero que había encontrado sobre su marcha,
y por él marchaba ya mucho más desembarazado su caballo.
Distraído en las agrias réplicas en que había
entrado con él su prima en el momento en que
le había conocido, no reparó en que se metía,
siguiendo el sendero por el portalón de trnt cercado dentro del cual pastaban los toros de? una
famosa ganadería, progenitora de la que ha \hgado hasta nuestros días conocida pot la del
Barbero.
P i r o de improviso el caballo dio un resoplido,
se encabritó, se revolvió sobre sus piernas dando un bote, que A no ser tan buen jinete el
coronel, le hubiera desarzonado, y ganando de
nuevo la salida, s*> lanzó al escape y á campe
traviesa.
Uno de esos toros que se pican y buscanla ocasión de escapar del cercado para irse al
camino, había visto entrar á aquel grupo, compuesto de un caballo, de un jinete f de una
mujer, se había alzado de sobre el pasto, había
mirado con atención encampanado y fijo, había
humillado luego la < erviz, había resoplado, escarbando primero con la mano derecha, luego con la
izquierda y haciéndose atrás, y de improviso
se habla lanzado como una flecha Irvcia el ji-'
•w
MANUEL
FERNÁNDEZ
:;nete, bramando sordamente con ese bramido tenue del toro que representa el exceso de su
cólera.
El caballo volaba, impulsado por su instinto de
conservación.
El toro iba ganando terreno.
De improviso resonó un chasquido, y una piedra rebotó en l a s astas del toro.
Se detuvo éste un momento, sacudió la cabeza
y de nuevo emprendió la carrera.
Sonó un segundo chasquido, y el toro se
detuvo, lanzó un bramido de dolor, se mantuvo
difícilmente sobre tres de sus remos, y el otro,
una mano, quedó moviéndose como una péndola.
La piedra le había alcanzado la rodilla y se
la había roto.
A lo lejos había una yunta parada.
A .alguna distancia de la yunta un joven galán, que por un momento miró atentamente al
toro, v i o que estaba inutilizado, se rodeó á la
cintura la honda de cuero de que había usado
y se volvió lentamente "hacia su yunta para continuar su trabajo.
Ni se le había ocurrido .ir al encuentro de
aquellos á quienes había (salvado, para pedir una
recompensa ó para dar ocasión de que se la
ofreciesen.
Era hermoso y altivo, y su pobre traje de
gañán parecía en él postizo.
Nuestros lectores han adivinado ya quien era
este hombre, mejor dicho, ^ste joven.
Era Diego Corriente.
No se detenía el que por él había sido salvado.
> >
: i
—I Qué importa ! — dijo tristemente Diego—,
vaya con Dios; he hecho Jo que he debido
hacer.
• ¡
,'
Pero al llegar á su yunta, al poner la mano
en la mansera, al arrimar la ijada á los bueyes
para continuar, le llamó de nuevo la atención
un agudo grito de mujer
Diego se detuvo de nuevo, dejó la yunta: y se
'encaminó al distante lugar de donde había partido
el grito.
Era v. rdader, mente una c. sualidad que Di< go
se encontrase allí.
Terminaba el mes de Septiembre y Diego había ido con su yunta á probar el terreno, á ver
si podía ya ser arado ó había que esperar á
que le reblandeciesen algo más las lluvias.
De otro modo no hubiera estado^ allí ó no
hubiera estado solo, porque en Andalucía cuando se ara van cien yuntas, la una detrás de la
otra.
El caballo había dominado el freno á impulsos
del terror, y no obedecía ya á la mano del
jinete.
El sendero por donde corría se cortaba' bruscamente en una pequeña accidentación del te-
Y
fatuta
GONZÁLEZ
rreno, pero con una tajadura de dos metros á
lo menos.
El caballo cayó arrastrando á su jinete y á
Dolores.
El coronel se había desvanecido del golpe.
Dolores había quedado de pie.
El caballo se había levantado sin más accidente que una desolladura y una contusión
en la rodilla derecha.
Diego avanzaba corriendo con una rapidez maravillosa, lo que demostraba su fuerza.
Llegó al fin á Dolores que le salía al encuentro.
—¿Es usted mozo de este cortijo?—le preguntó.
—Sí, sí señora—respondió Diego mirando con
asombro á la .joven, fascinado por su maravillosa
hermosura.
Dolores le miraba á su vez de una manera
intensa.
—Ese hombre—dijo vivamente Dolores— ; ese
hombre que está insultado por el golpe que
ha recibido—, me ha robado á mi padre, puede
volver en sí y es terrible; sálveme usted, apárteme usted de aquí, lléveme usted á Utrera y
tiene usted hecha su fortuna.
—Creo que mi fortuna la he hecho ya—contestó tristemente Diego—; pero en fin, vcamo
como está este caballo.
Y montó en él de un salto, recogió la rienda,
le probó y v i o que ei caballo calentándole podía
aguantar desde allí á Utrera, que estaba cerca,
Dolores, á pesar de su situación, reparó en
que aquel joven campesino era un jinete excelente.
Parecía que había nacido para andar á caballo.
, ; ; ; ! ' • ! •
;
i
; .
Había una gallardía excesiva en su posición,
una gran soltura, una gran costumbre.
Tomó delante de sí á Dolores, y montando
la accidentación del terreno, ganando de nuevo
el sendero, dejando accidentado aún al marqués
de Vadoclaro, obligó á ponerse al trote al caballo á pesar de su contusión, le calentó y á
s g ida le puso a" gilope.
.,
Cuando llegaba cerca del toro v i o que los
vaqueros le estaban degollando.
—¿Has hecho tú esto, Dieguete?—dijo uno
de los vaqueros.
Diego sin detener el caballo contestó:
—Pues qué ¿antes de que atronareis al toro,
no os dijo quién le había puesto* así? Yo qué sé.
Y siguió apretando al caballo.
Muy pronto, conocedor del terreno, por sendas y trochas entró en el camino, real, y ya
allí conociendo que el caballo no podía más
le puso al paso.
El bicho cojeaba de 'una manera grave.i
Diego no había dicho, [por respeto, ni una
sola palabra á Dolores, (desde que la había tomado sobre el caballo, (ni Dolores por turbada
había dicho una palabra a Diego.
v
84
DIEGO
' —¿Sabe su merced, señora—dijo Diego—, porque notaba que el caballo empezaba á vacilar,
que puede ser que sea menester que vayamos
á pie hasta Utrera? pero bien, que ahí cerca
está el ventorrillo de Pedrotas ú la revuelta,
y ahí se puede quedar su merced y yo iré á
avisar á Utrera á quien su merced me diga.
Pero como revolviesen entonces, vieron venir
por el camino una gran tropa d e jinetes y gentes
de á pie, al frente de los cuales vio Dolores
á su padre.
El marqués de Rodovilla, cuando hubo acabado de su hija de contarle lo que nosotros
hemos contado de una manera más completa
á nuestros lectores, se volvió seco y duro á
Diego Corriente, y le dijo:
—Eres un hombre de bien, muchacho, y! no se
dirá que me has servido sin q u e te recompense:
toma:
Y dio cuatro onzas á Diego.
Este alzó la cabeza con una altivez infinita,
y dijo:
—Se paga por lo que hacen las manos, por
arar, por cavar, por trillar; por lo que hace
el corazón no se paga, y cuando' se paga, el corazón tira el dinero.
Y arrojó las cuatro onzas en medio del camino, se volvió, echó á andar por detrás del
ventorrillo, se metió en las tierras de labor,
desapareciendo á poco entre unos árboles.
El marqués no hizo ni dijo nada por algunos
momentos, porque le había dejado mud»> é inmóvil
la cólera.
Un gañán, un pobre demonio, un hombre que
debía haber visto por primera vez en sus manos
oro, le había mirado frente á frente y le había
tirado., como quien dice, aquel dinero á la cara,
alejándose después erguido y soberbio como un
rey.
—Vaya con Dios—di'o don Silverio Quintanilla,
alcalde pedáneo de Utrera—: en mi vida he visto
y t r u n a sobarbada semejante: esto se va volviendo
bórondanga de negros, señor marqués; van echando los pobres unos humos...
—¡ Bah! no hablemos más de esto—dijo el
marqués, que en medio de todo era un caballero,
y que no pudo desconocer que aquel gañán soberbio había salvado á su hija; no se hable
más de esto, vaya en paz, y puesto que por
tan hombre se tiene y tan sin necesidad de
protección, que se las componga como pueda,
que no he de exponerme yo á que me falte
otra vez al respeto por favorecerle.
Y montó á caballo.
—Vamos, señor don Silverio, hágame usted
el favor de hacerle estribo con lasi manos á mi
niña para que monte, y vamonos, que me tarda
ya verme en mi casa.
J Tal fué el conocimiento de Diego con la her-
CORRIENTE
mosa é ilustre hija del señor marqués de R o dovilla.
Como hemos visto por las citas que en el'
jardín de la casa del marqués tenían Diego y
Dolores, ésta se había encargado de recompensarle, y como la recompensa había sido cosa
del corazón, Diego con el corazón la había aceptado.
Hay amores que brotan del choque de uñar
mirada y se apoderan de las dos almas q u e
han animado aquel'as miradas; mejor dicho, e s e
amor es el único que puede llamarse amor; el
que crece en el recuerdo, el que se alimentade ilusiones, el ipie de ilusión en ilusión llega
hasta la pasión, amores eternos, indestructibles,,
infinitos, dominadores, que todo lo avasallan,
que se sobreponen á las convenciones sociales y que hacen un solo ser de dos seres e n teramente distintos por su situación social; y esque Dios ha establecido la igualdad de las almas*
semejantes entre sí, á pesar de toda la obra:
social convenida |»or los hombres.
;
1
Ni Diego habla olvidado á Dolores, ni Dolores había olvidado á Diego.
Las circunstancias de su encuentro habían sido
demasiado extraordinarias.
Diego había salvado á Dolores, apartándola
de un hombre á quien á pesar de su hermosura y de su rango, aborrecía instintivamente.
Diego, obedeciendo á su corazón, había acudido al socorro, primero, de los perseguidos por un»
toro, inutilizando ni bravo animal; después conduciendo á una joven robada á poder, de su padre.
Esto le había producido una amargura al verse fría y altivamente recompensado, y un enemigo en el marqués de Vadoclaro, que al volver
en sí, recogido en el cortijo, enterado de que»
Diego había llevado á Dolores á su padre, en una
sola mirada l e había anunciado un odio d e
á muerte.
Diego había contestado á la mirada dej amenaza del coronel con una mirada de' desprecio, y s e
había ido á trabajar con su yunta.
Antes de que obscureciese , llegaron uno después;
del otro dos criados del marqués de Rodovilla
al cortijo del Alniendralejo.
El uno llevaba el caballo del coronel y u n a
carta de su tío el marqués de Vadoclaro, que1
contenía lo s i g u i r n t e :
«Si no fueras mi sobrino, lo cual es para
mí una desgracia, iría á buscarte para que nos;
diésemos de estocadas, pero esto no puedo ser;
á más de que estoy enfermo y viejo; pero>
te advierto que si hoy, salvada milagrosamente
mi hija de tu atrevimiento, desprecio el ultraje que me has hecho, si intentas repetirlo,
haré que te arrepientas, tratándote como sej debe-,
tratar á un mal caballero; renuncia á¡ toda esperanza de ser jamás esposo de mi hija: aprovecho el tener que enviarte tu caballo parav.
1
85
MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ
'manifestártelo. A d i ó s : me alegraré mucho de que
el golpe que te ha hecho recibir, la Divina Providencia no sea cosa de cuidado.—Tu amoroso
lío, «Marqués de Rodovilla».
—Veremos si me caso ó no me caso con
.tu hija—dijo el marqués guardando esta carta
en un bolsillo interior de su casaca después de
haberla leído.
E inmediatamente, haciendo pusiesen su montura á otro caballo de los del cortijo, que compró por lo que le pidieron, y encargando curasen
su caballo y se lo enviasen á Sevilla al cuartel de Dragones cuando estuviese curado, montó
en el jamelgo cortijero y se fué á Utrera, aposentándose casa del corregidor, que era una, persona neutral, colocada entre los dos marqueses,
>é igualmente amigo del uno y del otro, porg u e los dos tenían su casa solar en Utrera.
El otro criado no iba de parte del marqués
'de Rodovilla, ni había dicho de parte de quien
iba; era un hombre rústico, pero de estos que
'bajo su rusticidad ocultan una grande inteligencia, una trastienda infinita, á la que. se llama
•con suma propiedad gramática parda.
Parecía u n pobre hombre, una cualquier c o s a :
tenía l a apariencia perfecta del campesino, y, en
l a casa del marqués de Rodovilla desempeñaba
e l cargo de jefe de las caballerizas..
Este llegó al cortijo mucho después que el
otro, cuando y a obscurecía, y coscándose y rascándose el cogote, y con la facha del hombre
.más infeliz del mundo, se entró por el cortijo con un Dios guarde á la buena gente, y
.pidió que le diesen una poca agua, porque tenía mucha sed.
—De modo y manera—le dijo la capataza—,
>que si te diéramos cuatro tragos de vino antes
•que tres de agua, te vendría bien.
—Es que no hay que tratarme á mí así como
un cualquier cosa—dijo Hormiguilla—, porque
aquí donde ustedes me ven, soy hombre que
puedo pagar cena y cama, y más que fuera.
Púsose un poco hosca la capataza, y contestó :
—Esto no es ventorrillo, hermano; y aquí
do que se da, se da de buena voluntad y por
Dios á quien lo pide, que cuando lo pide le
hará falta.
—Perdone usted, nostrama—dijo Hormiguilla—;
que s.o lo he dicho y o para que usted lo tome
;á mal, ni esto quiere decir que y o soy rico
sino que andando por el caminito vi y o que
•entre el polvo relucía una cosa, y me agaché
y me encorvé, y me encontré... ¡ v a y a ! me encontré cuatro onzas.
Diego Corriente, que estaba sentado á la puer'ta, dijo:
—Pues cuando uno se encuentra algo, es que
se le ha perdido á otro; y el que se guarda
Uo que se encuentra, lo roba,- porque claro está
-
que no siendo suyo lo que se ha encontrado
es de otro.
—¡Anda, anda—dijo Hormiguilla—, y qué cosas que tienes tú, muchacho 1 ¡ cómo que si
tú te encontraras cuatro onzas irías á buscar
al que las perdió para dárselas!
—Cuatro onzas y cuatrocientas las tiro y o
sin que me duelan las tripas—contestó con impaciencia Diego Corriente.
Entretanto, Hormiguilla le miraba, y para esto,
como que ya era obscuro, se había acercado
para que no le engañase la luz de la luna
y había reconocido al gañán cuyas señas le
había dado su señorita, esto es. Dolores.
—Vaya—dijo Hormiguilla—; eche usted para
acá, nostrama, ese poquito de vino y ese poquito de agua, que en matando yo la sed, sigo
mi camino, que no quiero yo cansar á nadie.
L a capataza se metió para adentro, y á poco
salió trayendo en una mano un botillo con vino,
y en la otra una alcarraza con agua.
—¿Son ustedes servidos?—dijo Hormiguilla limpiándose la boca con el revés de la mano después de haber escupido.
—Anda, anda, bebe y lárgate—dijo con acento de mal genio Diego Corriente; que eres un
poquito pegajoso, compadre.
Bebió Hormiguilla primero el vino, luego el
agua, dio las gracias con grandes encarecimientos á la capataza, y al irse se inclinó hacia
Diego Corriente, y le dijo en voz baja.
—Tú no me dices á mí pegajoso más que
aquí, porque hay gente; pero no me lo dirás
tú eso á mí fuera del portalón del cortijo.
—Pues anda, y aguárdame allí, que ya lo
veremos—dijo Diego Corriente.
— V a y a , murmuró alejándose Hormiguilla—; y a
tenemos al «gaché» fuera.
Y se alejó.
—Oyes, ¿qué te ha dicho á tí ese, Diego?—
preguntó al joven la cortijera, que le miraba
con muy buenos ojos.
—Me ha dicho que si yo le digo, que si no
le digo aquí ó en otra parte.
—Pues anda, muchacho, y suéltale un par
de gaznatones, que no me gusta á mí ni «meaja»
ese tío, y me parece que á lo menos que ha
venido él ha sido á beber a g u a ; no tengamos
que ser espolique de algunos perdidos y tengamos que hacer.
—Eso no—contestó Diego—; que ahora no hay
más gente por ahí que la de Riovano, y anda
por Archidona, y ese no se mete con nosotros,
porque sabe que aquí hay quien, si él dice
dos, responde doscientos, y se aguanta por la
buena, y cuando vienta, viene con muy. buenos modos; pero no importa; iré á ver quien
es ese.
•
Y se levantó, se arregló la fajilla que estaba
bien traída y bien llevada, y echó á andar.
— ¿ P o r qué no llevas algo, hombre?—dijo la
cortijera.: ¡ j
i I i i •
¡'¡
;
;
1
8 C
DIEGO
CORRIENTE
—¿Y para qué?—contestó con desprecio Diego.
Y se alejó hacia el portalón de la cerca
"iel «orujo.
Esta cerca era de tierra con espinos.
Hormiguilla estaba esperando en una pequeña rambla, por donde corría un arroyo.
—Échate, échate más para afuera—dijo Hormiguilla á Diego en cuanto le vio.
Y enderezó hacia un matorral que se extendía al lado del arroyo.
Diego se fué para allá.
—No riñamos—dijo Hormiguilla—, que no se
trata de eso—; pero yo tenía que decirte una
cosa muy buena y no te la quería decir delante de gente.
—Pues di—contestó con acento de hombre que
aguanta poco Diego.
—Oyes: ¿eres tú uno que esta mañana estropeó á un toro y que luego le trajiste en un
caballo cojo á u n a señorita hacia Utrera, y te
encontraste en el camino con mucha gente al
señor marqués de Rodovilla, que es el padre
de la señorita ?
—Bien: ¿ y qué?—dijo creciendo en mal humor Diego, que creyó que le enviaban aquel
hombre para obligarle á aceptar una recompensa.
—¡Pues, malas pulgas tienes, hijo 1—observó
Hormiguilla—: vaya, ¿te gusta á tí la señorita?
—¿Qué es lo que estás tú ahí diciendo, mal
hombre—preguntó Diego—, que con eso que me
has dicho me ha dado un vuelco el corazón?
—Vaya, hombre, bien, no te atosigues; la señorita me ha dicho que venga y te busque y que
te diga que te agradece con toda su alma lo
que por ella has hecho, y que se alegraría mucho de volverte á ver.
—¡ Jesús 1—dijo Diego Corriente—: ¡pues si por
volver á ver á la señorita daría yo lo que
no tengo 1
—Pues, compadre, cuando dos tienen una misma voluntad, malditos sean los inconvenientes:
¿tienes tú que irte esta noche á la calle de
Porras, á una casa muy grande que hay que
tiene las rejas y balcones y dos columnas encima de la puerta, y encima un balcón muy
grande, y allá arribota, en una piedra, las armas del señor marqués? ó mira: para que ne
te equivoques, hay tres cabezas de moro, muy
propias, con sus turbantes, en las armas, ¿estás tú?
—Sí, sí, ya sé; pero ¿ á qué tengo yo que ir?
—Si vas te esperas, que la señorita abrirá un
balcón, y entonces te arrimas tú, y así que
la señorita se entere que estás allí, bajará á
una reja y hablará contigo.
—Es que yo no puedo ir hasta el sábado—
dijo Diego Corriente—; cuando voy á afeitarme.
—Pues, hombre, el sábado es mañana.
—Bueno, pues mañana iré.
—Pues quédate con Dios, hombre: ¿y á qué
hora vas á ir?
—¡Toma! al O/WXSXSMSZ; eu cuanto haya dejado arregladas las yuntas.
—Al obscurecer es temprano.
—Pues iré á las ánimas.
—A las ánimas es temprano también; pero
no le hace, hombre, yo estaré esperándote y
nos iremos á haci-r hora á la taberna, y luego
allá tarde tú irás á esperar á que la señorita
se asome. Con que de aquí á mañana, buen
mozo, y otra vez no te pongas tú con los
hombres de bien tan así como te has puesto
conmigo.
—Ea, anda con Dios, y hasta mañana—acontes*tó Diego.
Hormiguilla se fué hacia el camino, y Diegose volvió al cortijo.
—¿Qué era?—le preguntó la capataza.
—Nada, un tonto; le he dado un par de reveses, y allá se ha ido echando demonios.
Y Diego Corriente se tendió á lo largo de
uno de los poyos de piedra de se extendían
á la puerta del cortijo.
Asi empezaron los amores de la hija del marqués de Rodovilla y de Diego Corriente.
I I
Don Tadeo, como sabemos, se había embarcado en Oporto, escapándose de las garras de
don Francisco de Bruna, y llevándose consigo
á Isabel, y á Cecilio Corriente.
Este era ya un verdadero proscripto; no podía volver á España sino cuando pasase mucho
tiempo, y encubriéndose: don Tadeo, que llevaba consigo dinero bastante, sacado del tesoro
que tenía en el fondo del pozo de su cortijo
del Nido de la Cigüeña, se fué con los dos
jóvenes y con ocho ó diez de los hombres
que le servían, ó más bien de sus bandidos,
á las Azores, donde v i n o en una completa inercia durante cuatro años.
En estos cuatro años Isabel se había puesto
hermosísima.
Podía casarse, y don Tadeo la casó con Cecilio, que tenía ya diez y siete años y aparentaba en lo fuerte y robusto, mucho más.
Una vez casados los jóvenes, don Tadeo se
propuso volver á España, y lo verificó en efecto con Isabel, Cecilio, Caliche y otros tres de
los de su banda, porque los restantes se habían
emancipado.
Desembarcó en Gibraltar, antiguo refugio de
contrabandistas y de gente huida, soltó á Caliche para que tonmge lenguas y le dijese comaandaban sus negocios en los tribunales, y Caliche, tomando el campo de San Roque adelante, disfrazado de gitano muletero, se plantó en
Sevilla, y en cas« del baratillero Propercio, que
todavía no se había muerto, y le regaló, le
sedujo, y le obligó, por la cuenta que le tenia,.
MANUEL
FERNÁNDEZ
á que tomase lenguas acerca de lo que don
Tadeo quería saber.
El resultado de estas pesquisas hechas por
Cleofás, aquel alguacil cabo de la ronda de
don Francisco de Bruna, fué que no se sabía
dónde doña Isabel estaba, y que en punto á
los procesos se había sentenciado á muerte en
rebeldía á don Tadeo y á Cecilio Corriente;
pero que estos procesos se habían archivado
y nadie se acordaba ya de ellos.
Volvió con estas noticias á Gibraltar Caliche,
y don Tadeo, emprendiendo el camino de noche y
ocultándose de día, gracias á las buenas relaciones que mantenía en la Tierra Baja, llegó
cerca de Utrera, se metió en el ventorrillo del
Mico con su gente, esto es, con los dos jóvenes
esposos y con sus cuatro bandidos, y mandó
buscar al señor Lucas el escribano, que acudió
en cuanto le dijeron quién le llamaba.
Don Lucas era una completa ave de rapiña
embutida en una casaca mísera, cubierta por
una peluca blanca apelillada y liada en una
capa vieja de paño pardo.
Pero era un personaje por su oficio y por
su influencia, al que todos respetaban en Utrera.
Inútil es decir, que siendo escribano de una
villa y en aquellos tiempos, don Lucas conocía
& todos los bandidos, á toda la mala gente
aunque no fuesen ladrones, y los protegía, no
por caridad ni por afición, sino por provecho.
Cuando vio á don Tadeo se fué para él, y
le abrazó como si hubiera visto á su mayor
amigo.
—¿Qué es eso, señor conde?—le dijo—: ¿vuecencia por aquí ?
—Qué conde ni qué alcaparras—dijo don Tadeo—: el conde de Pinorrey se hizo humo;
ahora el conde de Pinorrey es un fatuo que
vive allá en la corte sin acordarse de mí; no
hablemos de eso ni cometáis imprudencias, don
Lucas, ni me echéis á perder mi farsa de muerte
aparente: hace sus veinte años que yo pe re -í
en un incendio, y que sólo quedaron algunos
huesos míos y mis armas, por lo que se vino
№ conocimiento de que era yo quemado: así
№ engaña al mundo, y así, al cabo de muchos años, es imposible identificar á las personas;
don Carlos el Frondoso, conde de Pinorrey, está
tan muerto como mi abuela; don Tadeo Ledesma, que fué el verdadero muerto, no tiene
Dada que ver con el que no fué difunto; y os
advierto que no me andéis con imprudencias,
porque os liquido, don Lucas, y os perdéis
eomo se perdió el conde de Pinorrey.
—Corriente, señor don Tadeo, corriente; nadie está más interesado que yo en guardar el
secreto, porque antójaseme á mí que bien pu;
diera ser que me prendieran por don Tadeo
Ledesma, si yo dijera qpe el que ahora don
Tadeo Ledesma se llama, no es otro que don
Carlos el Frondoso, conde de Pinorrey.
Y
GONZÁLEZ
87
—Pero como ya os vais poniendo viejq,, don
Lucas, podéis dar en las chocheces y couiprometerme.
—Descuidad, señor don Tadeo, descuidad; pero
sepamos: ¿ á qué soy venido yo aquí ?
—Vos conocisteis á doña Catalina de Mendoza y de Bracamonte, marquesa de Becerril.
—¡ Bah! callad, don Tadeo, callad; esa es
una historia muy llena de espinas, muy delicada.
—Sí, ya sé que doña Catalina fué querida
de Felipe V.
—Es verdad.
—La casaron, para cumplir un compromiso de
la marquesa, con un exento de guardias del
rey, con don Julián de la Sagra.
—Cabalmente, eso es—dijo don Lucas.
—Vos erais una especie de buscavidas en Madrid, y fuisteis á dar en ayuda de cámara de
don Julián.
—Vaya, bueno, ¿y qué? que busqué el veneno que quitó de en medio á doña Catalina,
y que de resultas de esto huí y cambié de
nombre y me vine á Utrera y compré una escribanía y me hice escribano.
—Perfectamente.
Y siendo escribano serví en vuestros negocios.
—Eso es.
—Y cuando os visteis perseguido y sentenciado á muerte, yo os procuré aquel pobre don
Tadeo á quien le pusimos vuestras armas y á
quien quemamos en el cortijillo Hondo en el
momento en que los migueletes avisaron que
venían á prenderos: todo eso está muy bien,
señor don Tadeo, pero vamos al negocio.
—¿Qué encargo os dejó don Julián para si
alguna vez se os presentase su nieto Cecilio?
—Que le contase la historia de su familia
que le dijese que era hijo de la marqítesa de
Becerril, y que le diese unas ropitas de niño,
y unas señas y unos papeles que lo probaban.
—Pues todo es inútil—dijo don Tadeo—; porque
como ya sabéis, la marquesa de Becerril murió
asesinada hace cuatro años en su quinta de los
Olivares de las Tórtolas, y esas pruebas de
nada servirán no habiendo quien las reconociese,
tanto más, cuanto que el marquesado de Becerril
ha pasado á unos parientes laterales de doña
Juana d'e Dios, que están en Méjico, que no
piensan venir por aquí, y que por no tener
nada en España, han obtenido gracia del rey
para desvincular el mayorazgo de la marquesa
y venderle, creando allá en Méjico otra vinculación para sostenimiento del título; de modo que
los de Becerril se han acabado por acá: ¿y
no os dijo más don Julián acerca de lo que
debíais decir al muchacho si se os presenta
ba algún día?
—Nada más, señor don Tadeo.
—Pues entonces, amigo mío, no os necesito
para otra cosa sino para que hagáis empadron a r á un mozo que me acompaña, con el nombre
BlEÜS SORRTFNTÉ
de Juan del Salto, y á su mujer con el de
Catalina de Somovilla, naturales de Almería.
—Bueno, bien, don Tadeo, se hará lo que
queráis.
—Y yo os pagaré lo que hagáis tan á gasto vuestro, que estaréis deseando siempre que
yo os mande mucho para servirme.
Se hizo así.
Cecilio Corriente bajo el nombre de Juan del
Salto, é Isabel bajo el de Catalina de Somovilla, con aspecto ambos de personas decentes
y ricas, se fueron á vivir á un antiguo .casaron situado á la entrada de Utrera, en la calle de la Zarza.
Aquella casa fué comprada, restaurada y hecha habitable, porque era un viejo casaron ruinoso.
Don Tadeo estaba seguro de que el escribano don Lucas no sabía la existencia de un
inmenso tesoro, en un pozo situado en un corral de aquella casa.
Por lo mismo, don Tadeo había comprado
aquel casaron por lo que le habían pedido, y
antes de proceder á exploración de ninguna especie, había hecho poner, no sólo habitable,
sino también decente la casa.
No podía don Tadeo ocultar á Cecilio que
en aquella casa estaba todo el dinero que había poseído don Julián, porque si don Tadeo
lo sabía, era por medio de Cecilio, á quien
lo había dicho don Julián.
Así es, que apenas se fueron á habitar aquella casa, teniendo por servidumbre á Caliche y
á los otros tres bandidos, una noche, Cecilio
y don Tadeo bajaron al corral con Caliche,
que llevaba una piqueta en la mano, le descolgaron al tondo del pozo, que estaba seco, y
Caliche se puso á cavar y don Tadeo y Cecilio á sacar la arena.
Pero en dos noches que emplearon enteras
en esta maniobra, nada encontraron.
Al fin, á la tercera noche la piqueta rompió
una olla de barro.
Se había dado ya con parte del tesoro.
Se siguió cavando y en cuatro noches se
sacaron del pozo, en onzas de oro y alhajas,
valores por cuatro millones de reales.
A poco de residir en Utrera los dos esposos,
dio á luz Isabel á Diego, á quien se puso tal
nombre porque nació en el día de aquel santo, y empezaron las murmuraciones porque al
bautizarle él cura párroco, que era muy rígido, exigió la partida de desposorio de los
padres.
Presentóse ésta, pero no pudieron presentarse las partidas de bautismo de los dichos padres,
y Cecilio tuvo una conferencia, bajo secreto,
en confesión con el cura.
Este se espantó porque Cecilio había sido
franco, guardó el secreto, pero hizo aparecer
en su partida de bautismo á Diego como hijo
natural de Cecilio y de Isabel, hijos ambos de
padres desconocidos.
Faltaba en la partida el apodo de Cecilio,
que hubiera podido comprometerle, porque Ce*
cilios los hay á centenares y á miles, pero
Cecilio Corriente, que por sus fechorías se había hecho célebre, no había más que uno.
Hubiera cundido la noticia, y como Cecilio
Corriente estaba pregonado, se hubiera visto obligado á huir, ó hubiera dado, una vez preso,
en la horca.
Durante dos anos después del nacimiento de
Diego, don Tadeo estuvo ausente sin saberse dónde; pero su presencia se sentía en la Tierra
Baja.
Había aumentado el número de los malhechores, de los cuales, como sabemos, había logrado
hacer una limpia don Francisco de Bruna, poniéndose personalmente en su persecución.
Don Tadeo andaba perfectamente desconocido
y encubierto por los alrededores de Sevilla, y
en vano había pretendido averiguar la existencia
y el paradero de doña Isabel; tan oculta la
tenía don Francisco de Bruna.
Acontecióle entonces á don Tadeo lo que antes le había acontecido al oidor, es decir, que
al encontrar tan semejante la hija á la madre, y si cabe más hermosa, desesperando de
encontrar á la mía, pensó en la posesión de
la otra.
Pero para llegar á esto era necesario quitar
de en medio á Cecilio Corriente, que era tal
y tan bravo, que el mismo don Tadeo, que
era un demonio, le había cobrado miedo.
Cecilio, rico y joven, satisfecho del amor de
Isabel, se había entregado á una vida de crápula y de escándalo que hacía sufrir de una
manera infinita 4 la pobre Isabel, que le adoraba.
Pasaba las noches enteras fuera de su casa,venía ebrio, no podía resistírsele, y á pesar
de esto, amaba con toda su alma á Isabel,
y era tan celoso, que le estorbaban hasta las
sombras.
Más de una vez había estado preso por excesos, y aun había quien decía que le había
visto á caballo en el punto tal ó cual del
camino real, metiéndose con los viandantes.
Pero esto no se probó bien, ó el escribano
don Lucas atajó la prueba por dinero, porque
¿qué le importaba á nadie lo que hacía ó no
hacía el señor Juan del Salto, que así seguía
llamándose Cecilio Corriente, si nada le importaban sus operaciones á la justicia?
Con tal vida, era muy fácil quitar de en
medio á Cecilio; y en efecto, una noche le
encontró la justicia en una callejuela de Utrera, muerto á mano airada.
En vano se pretendió averiguar quién hubiese
sido el asesino, por más que Isabel, desesperada,
ofreció montes de oro al escribano don Lucas.
MAÑUEC FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ
89
i "Se enterró al muerto, y el matador se quedó
impune.
Atribuyóse esta muerte, no sabemos si de
buena fe ó con malicia, á un buen mozo que
había dicho por todas partes, es decir, por toldas las partes adonde concurría, á saber, la
barbería, la taberna y el juego de trucos y
tas rejas de la cárcel, que no pararía hasta
•que Isabel le quisiese, aunque para esto tuviera que matar al marido.
Pero resultó que á Quirico el Feo, que así se
Slamaba aquél á quien se atribuía la muerte,
le habían metido en la cárcel el día de la
noche en que aconteció la muerte por la mañana, y en la cárcel estaba cuando la justicia encontró al muerto, lo que no impidió que
s e dijese que Quirico el Feo se había« conchavado» con Lesmes el Largo, alcaide de la cárcel, que era muy camarada suyo, y aun decían
que pariente, que le había dejado salir para
hacer la muerte, y que hecha* ésta se había
vuelto á meter en la cárcel; y que aquella
prisión, á la que había dado poco lugar Quirico, llamando mastín y largo de garra al alguacil del corregidor, había sido buscada y convenida con Lesmes el Largo.
Si así fué, hay que confesar que Quirico el
Feo había sabido procurarse una excelente coartada, porque ¿cómo suponer que un preso matase á un libre, y á la larga distancia de la
«árcel en que se encontró el cadáver?
A nadie se le ocurrió que don Tadeo pudiese ser el matador y á la par el autor de
la calumnia que había hecho creer á todo el
mundo que Quirico el Feo, aunque preso, había
matado á Juan.
ban sus negocios, y dejó á Isabel sola con
Caliche, otros tres criados y una criada.
Durante tres días nada aconteció; pero por la
mañana del cuarto, Isabel notó que había un
gran silencio en la casa; llamó y no la respondió nadie: se levantó, recorrió la casa y
á nadie encontró: abrió los muebles y los arma^
rios en que había ropas, alhajas y dinero, y
se encontró con que había sido completamente
robada; no la quedaba más ropa que la pues^
ta, ni más alhajas que unas arracadas de diamantes que tenía en las orejas, una cadena de
oro con una cruz de diamantes también, en la
garganta, y cuatro cintillos de bastante valor
en las manos.
Su hijo entonces tenía dos años.
Tenía también un librito de los cuatro Evangelios con tapas de oro y diamantes, y en la
cintura, junto al cuernecito de asta de ciervo
que se le pone á los niños para que no les
hagan mal de ojo, otra cruz de diamantes.
En una cómoda que tenía el mismo dormitorio,
respetado por los ladrones, había bastante ropa
blanca,
El mueblaje, que era rico y de valor, había
sido respetado, así como algunos buenos cua^
dros al óleo.
Isabel llamó á los vecinos, les contó lo que
la había sucedido, se dio parte al corregidor, y
éste dio las órdenes oportunas para que se
prendiese á los ladrones; pero éstos se habían
perdido como gota de agua que cae al mar.
Hasta las caballerías que había en la cuadra se las habían llevado.
Tal vez habían cargado en ellas el dinero y
las alhajas robadas á Isabel.
Enterróse con gran pompa á Cecilio.
Se le hicieron unos ostentosos funerales al
fin del novenario, vistióse de los pies á la
cabeza de luto don Tadeo, como si hubiese
sido hijo ó pariente suyo el muerto, y la pobre Isabel, que apenas tenía quince años, estuvo peligrosamente enferma, y aunque escapó,
no dio muestras de que se consolaría jamás.
Don Tadeo hubo de renunciar á los amores de
Isabel, ó mejor dicho, del retrato inocente de
su madre, sin necesidad de declararse, de exponerse á un desaire y de predisponer á
Isabel.
Don Tadeo comprendió que nada alcanzaría de
ella, y se propuso sacar todo el partido que
podía, esto es, apoderarse de los cuatro millones de reales que había dejado don Julián por
herencia á su nieto Cecilio.
Esto no era difícil.
Los criados que servían á doña Isabel eran
bandidos de los que se había llevado consigo
don Tadeo cuando abandonó, huyendo de la
activa persecución del señor Bri*na, el Nido de
la Cigüeña.
Don Tadeo se despidió de Isabel con el pretexto de un viaje á Portugal adonde le llama-
Esta obró con una prudencia superior á sus
pocos años.
Comprendió que aunque se prendiese á los
ladrones, sería muy raro, casi milagroso, se
encontrase el robo.
Había, pues, que reducirse á la más rígida
economía.
Vendió todos los muebles, excepto los necesarios para un pequeño casuquillo que alquiló
en uno de los extremos de la villa, pero que
tenía un pequeño y alegre huerto con un emparrado, un lavadero, una fuente y algunos árboles frutales.
Isabel quería este huerto para su hijo.
A los niños les gusta el verde, los pájaros
y el agua corriente.
Los muebles y los cuadros habían producido
una pequeña cantidad á Isabel, ocho mil reales,
aunque valían diez veces más, porque se habían
vendido en almoneda de mala fe y habían sido
como quien dice quemados.
Del árbol caído todos hacen leña.
Y una pobre viuda, y á más de esto de
quince años y con un hijo, es harto débil para
que nadie la respete.
MANUEL
FERNÁNDEZ
-r-Estos ocho mil reales—dijo la pobre Isabel—,
han de durarme tres años. Cuando se acaben
iré vendieavdo mis alhajas; viviendo con .una
rígida economía, puedo criar á mi hijo y hacerlo hombre.
Pero Isabel no contaba con la huéspeda.
En un año sufrieron la madre y el hijo tres
peligrosas enfermedades, y en ellas se gastaron
los ocho mil reales.
•Había necesidad de empezar á vender las
alhajas.
El pueblo no era ,lugar á propósito para esto,
porque en los pueblos se quiere comprar todo
por nada.
Se conoce á las- personas y se abusa de su
necesidad.
Isabel se convino con el corsario de Utrera
á Sevilla, que montada en un burro con su
hijo en brazos, la llevó á aquella ciudad.
Bien sabía Isabel que sólo con preguntar dónde" vivía don Francisco de Bruna, y con presentarse á él, había salido de miserias.
Pero la hubiera sido necesario presentarse con
su hijo, y que hubiera sabido el señor Bruna
que aquel niño, por una reunión de circunstancias fatales, era hijo de un bandido sentenciado á muerte, pregonado, y que si no había sido denunciado y preso, consistía en que
había cambiado de nombre y nadie le conocía
en Utrera.
Isabel sintió un miedo exagerado á la severidad del señor Bruna: temió que le quitase su hijo y la encerrase en un convento, y
rechazó llena de horror la idea de recurrir á
él. Aun le pareció que estando mucho tiempo
en Sevilla se expondría á encontrarle, á ser
vista por él y reconocida, y se metió en una
posada; mejor dicho, no salió de la posada
adonde la había llevado el arriero, y entregó
á éste sus- arracadas de diamantes para que
las vendiese.
—Pues si no habéis venido más que á esto,
doña Isabel—dijo el arriero, que era un hombre honrado, bien podíais haberos excusado el
•iaje.
•
Y tomó las arracadas, salió y volvió á poco
rayendo seis mil reales á la joven.
Aquella tarde se volvieron á Utrera.
Los seis mil reales duraron á Isabel año y
medio.
No se podía estirar más.
Porque además de que habían estado cuatro
veces enfermos en aquel año y medio ella y
su hijo, no había querido Isabel que su hijo
comiese mal ni careciese de esos caprichos que
tanto estiman los niños.
Una vez muerto Cecilio, habiendo desaparecido el peligro, puesto que un muerto no podía
ser ahorcado, Isabel no quiso que su hijo apareciese '•orno h "'» natural ni que dejase de llevar
cu a^ "'ido de su padre.
5
Y
GONZÁLEZ
Ya sabemos que Cecilio, que no había . podido ser reconocido por la marquesa de Becarril»
no tenía más apellido que un apodo, pero aquel
apodo lo había llevado su padre.
Isabel se presentó al corregidor, exhibió su
partida de desposorio fechada en Oporto, y entonces se supo que aquel don Juan del Salto
que tanto había figurado en su ^¡tentación y
sus gastos, por su belleza y por la de su e & i
posa, era ni más ni menos que el bandido pregonado Cecilio Corriente, cuya captura se había
recomendando tanto á las .justicias de todas las
villar y lugares de la Tierra Baja.
En vez de perder con esto, Isabel ganó, pero
solamente en la consideración de los buenos
vecinos, sin que la ganancia se convirtiese en
nada de provecho.
El hijo de Isabel y de Cecilio, que antes
se llamaba Diego del Salto, á los cinco años
empezó á usar del nombre con que le conoce
la historia de los tribunales, con el de Diego
Corriente.
Para abreviar, diremos que con la venta de
todas las alhajas que habían quedado á Isabel
pudo mantenerse con su hijo, y cada vez con
más economías, diez años más.
Diego había crecido, se había desarrollado y
era todo un hombre.
No eran ya los muchachos los que le temían, sino los mozos más bravos de Utrera.
Diego, demasiadamente mimado por su madre,
había adquirido una gran voluntariedad, un grande espíritu de libertad, unido á un desmesurado orgullo, hijo de la viuda independiente que
con su madre había hecho, sin verse nunca
reducido á una posición servil y acostumbrado
y podíamos decir que formado su carácter, por
la seria altivez de su madre.
Llegó al fin un día en que esta altivez tuvo
que doblegarse.
No había qué comer ni de donde sacar el
dinero.
Isabel nada dijo á Diego; le ocultó las lágrimas; se hizo fuerte.
Pero Diego comprendió que ninguna posición
podía ser más baja para él que la de un mendigo ó la de un buscavidas de mala especie:
además de que en lo* pueblos pequeños no es
fácil buscarse la vida fuera de los trabajos del
campo, sino lanzándote á un camino y haciendo el oficio de salteador.
Nada había por entonces más lejos que esto
de la imaginación de Diego Corriente.
Se fué á ver al corregidor, y le dijo:
—Señor, mi madre y yo perecemos: ruego
á usía me procure colocación de mozo de labor
si no en sus propiedades, en alguna de las
de sus amigos.
Conmovióse el corre idor, y le envió de mozo
á su cortijo del Alniendralejo, en donde des
K
DIEGO
CORRIENTE
pues de nueve años, al cumplir Diego los veinticuatro le hemos encontrado.
III
Cuando Diego contaba quince años, la Sebastiana eontana veintiséis.
Tenía esta Sebastiana el apodo de la Cariblanca, porque era blanca como la nieve, levemente sonrosada, con los cabellos negros, y los
ojos negros, y en el labio superior un ligero
bozo que la hacía muchísima gracia.
No era lo que podía llamarse una hermosura,
porque no era delicada, pero sí una real hembra, alta, gruesa, con la garganta, más mórbida
del mundo, con las formas más redondas y con
bis protuberancias más incitantes.
Se peinaba con castaña de lazo, llevaba al
cuello un rosarito de azabache, lo que hacía
resaltar su blancura, un pañuelo de algodón, de
talle, menos blanco que su garganta, los brazos
desnudos en el verano y cubiertos con unas
mangas de mezclilla franciscana en el invierno;
de la cintura para abajo, enagua de percal de
colores muy vivos hasta media pierna, sin ahuecadores de ninguna especie, lo que dejaba ver
sus formas.
Por último, tenía los pies y las manos muy
pequeñas, calzaba media de hilo muy blanca
'y zapato descolado, sobre cuyo descote se veía
un delicioso rollo de carne.
Este pedazo de moza se encendió, con un
incendio que no podían apagar todos los bomberos
del mundo, en cuanto vio á Diego.
Pero Antón Zurriago, su marido, capataz del
cortijo del Almendralejo, en armonía con su
apodo, era muy bruto, tenía muy malas pulgas,
y además de esto la Cariblanca tenía un hermano no menos bruto que su marido, más feo
que un susto, y con el alma de punta en fuerza de atravesada.
Este era mayoral de la yeguada del corregidor y vivía en el cortijo.
Se llamaba Colasín Pelote.
Los cuatro mozos ó gañanes eran también
gente que por celos no hubieran consentido en
tapar á Diego para que se comiese un bocado
tan rico como la Cariblanca.
Aguantóse ésta su amor, de miedo, y para
disimularle mejor se puso á tratar al pobre mozo
de una negra manera, no mirándole nunca á
derechas, ni diciéndole nunca palabra que no
fuese desabrida, ni hartándose de mirarle cuando nadie veía que ella miraba á Diego.
La pobre Cariblanca estaba pasando el sino,
devorando un amor no comprendido de nadie, pero
por lo mismo que estaba comprimido, más violento.
A la Cariblanca todo se volvía sacar el pescuezo y hacerse aire con el soplador, porque
se ahogaba.
En cuanto á Isabel, no bastando el salario
del muchacho, más que para pagar la casa y
para que Diego se vistiera, porque no pasaba
el salario de diez ducados al año, se había dedicado á coser, á lavar, á planchar, á asistir
á los enfermos, á una condición, en fin, af >
tivamente servil á que no estaba acostumbrau-,.
Y cuenta que á Isabel la acosaban pretendientes, espesos, como los dedos de la mano porque
no podía darse nada más hermoso, á pesar
de que á sus treinta años las penas y los trabajos la habían puesto flaca y pálida.
Pero Isabel estaba consagrada á un recuerdo y á una esperanza: al recuerdo de Cecilio,,
cada día más candente en su alma, á la esperanza cada día más ardorosa de ver á su
hijo hecho un hombre y en una posición, aunque
humilde, asegurada.
No se podía sufrir más que lo que sufría la
pobre Isabel.
Diego Corriente, á medida que pasaba el tiempo, se iba haciendo mejor mozo, y cuando echó
sus grandes patillas negras, cortadas á la manera de las que se llaman de chuleta, fué ya
una especie de Adonis, de Endimion, de ser
sobrenatural por las muchachas del campo y
de la villa.
Sobre todo, cuando Diego cogía una guitarra y la rasgueaba y cantaba, era cosa de
ver los ojos que ponían y lo que se las mudaba
el color y lo que se las agitaba el pecho á
las muchachas que le escuchaban: particularmente, cuando por las noches á la puerta del cortijo
armaba una música consigo solo Diego Corriente, la Cariblanca no hacía más que beber agua,
no dormía en toda la noche; el Zurriago se
la había atravesado en el tragadero, y por verse ella viuda, por supuesto sin buscarlo porque era muy mujer de bien, hubiera dado su
terrible mata de pelo, que era la prenda que
más estimaba, por supuesto después de Diego
Corriente.
Pasaron así años y años.
Isabel cada día más flaca, más pálida y más
enferma.
Diego cada vez mejor mozo.
La Cariblanca, á cada minuto más enamorada, aguantándose á la capa sin decir esta boca
y estos ojos son míos, sin que nadie conociese el incendio voracísimo que la consumía, porque no se veía el humo.
Pero aconteció que á los ocho años de estar en el cortijo Diego Corriente, le dio un
tabardillo al Zurriago, se desesperó porque dijo
que el médico era un bruto que no le entendía
la enfermedad, dijo que él iba á curarse, y
como otras enfermedades se las había curado
con aguardiente, pidió un cuartillo, que nadie
se atrevió á negarle, porque el Zurriago, aún
enfermo, por sus puños y por su brutalidad, era
hombre de mucho respeto, se lo bebió, y á las
92
DIEGO
CORRIENTE
•dos horas reventó, ó lo que es lo mismo, dio
un berrido, un estirón y se quedó inmóvil, á
beneficio de una apoplejía fulminante que podía llamarse voluntaria y artificial.
Pelote, que era sobre poco más ó menos tan
bruto como el difunto, dio tres ó cuatro patadas
en el suelo, con cada una de las cuales hizo
un hoyo, se santiguó cuatro puñetazos de tan
buena calidad, que se puso la cara como un
melón, soltó una cáfila de blasfemias, y luego
se metió en un rincón y se puso á berrear
que no sabía el angelito llorar de otra manara.
En cuanto á Cariblanca, empezó á dar gritos, pero ni se lastimó la cara ni se mesó los
cabellos; y luego, metiéndose en otro rincón,
soltó el trapo á llorar, pero de una manera
tan dulce, tan copiosa y tan sin hipo, que el
menos observador hubiera comprendido que lloraba de alegría.
Ya le importaba á ella tres pitos lo que soviniese, porque aunque era verdad que Pelote
tenía malas pulgas, y á él venía el capatazgo
por la muerte de su cuñado, y no había de gustarle que un gañán fuera el ojito derecho do
la capataza, Diego Corriente tenía las manos tan
pesadas y tan mal genio cuando llegaba el caso,
y tan prevenido era, como que no se le caía
del bolsillo una navaja guifera de á palmo,
que la Cariblanca estaba segura de que su hermano le guardaría el aire al buen mozo, que
tenía ya dadas tales pruebas de poder, que
no había quien le tosiera en seis leguas á la
redonda.
Diego estaba en la puerta del aposento mortuorio, serio y grave.
Cuando Zurriago entregó su alma á Dios en
su último berrido, permaneció allí algún tiempo
rezando en voz baja, y al fin, como vio que
era menester hacer algo, adelantó, tocó con la
yema de un dedo la cabeza inclinada de la
Cariblanca, y ésta, alzándola, miró con los ojos
velados por las lágrimas á Diego, que se hizo
•dos pasos atrás porque había salido un Vesubio de los ojos de la capataza.
—¿Adonde voy, nostrama—le dijo Diego—. á
Utrera ó á Sevilla?
—Cállate tú, hombre—dijo la capataza—¿adonde te quieres ir tú?
—Como que será menester una caja del muerto y una mortaja—contestó Diego—, y usted,
nuestra ama, es rica y no querrá que á su
marido le entierren como á cualquier pelón,; digo
y o que no sería malo ir á Sevilla por la caja
y por el hábito, que siempre seránt mejores allí
que aquí en Utrera.
—Pues tienes razón, hombre: y á más, que
será menester que me traigas unos zarcillos! negros y un pañuelo negro de seda y otro de
lana, y pañuelos negros para el cuello y fajas
negras para mi hermano y los mozos, que no
se ha de decir que yo no\ pago los lutos. Vaya¿
hombre, ven, que te voy á dar el dinero.
Y se levantó y echó á andart jhacia otro cuarto.
Pelote se quedó berreando en su rincón.
La Cariblanca llevaba ya los ojos enjutos.
—¡Ay, Dios mío, que no sé lo que rae pasa!—
dijo la Cariblanca apenas hubo entrado en el
cuarto con Diego—¡Ay, Dieguillo, hijo mío, que
no sabes tú 1 o que á mi me sucede! ¡ Ay,
que me he estado consumiendo nueve años!
—¿Qué está usted ahí diciendo, nostrama?—
contestó Diego con utl retintín que le sonó á
glforia á la Cariblanca
—Anda, tunante, que ya me entiendes tú—
dijo ella— ; y me parece á mí' que tú has conocido que si yo te hablaba agrio y r,o te miraba
á derechas, era porque no lo conociera.
—Mire usted, nostrama, que puede ser que
no esté muerto el tío Zurriago—dijo Diego con
ese acento que se llama «quedón» entre los
andaluces.
—No me lo cuentes, no me lo, digas, ¡válgame
Dios!—saltó poniéndoHc de pie, porque se había
inclinado para abrir .1 arca, la Cariblanca.
—Deje usted, nostrama—contestó Diego—, que
me parece que no luí y cuidado.
—¿Pero tú que dices, chiquillo?—le preguntó
mirándole ansiosa la capataza.
—Ya estoy diciendo que sí hace cinco mil
domingos—¡contestó Iticgo—; y si yo no le he
acusado á usted las cuarenta, ha sido porque mi
madre me enseñó á temer á Dios,' y respeto yo
mucho los diez mandamientos, y no codicio lo
que no es mío.
—Pues ya ves tú, Diego—dijo la Cariblanca
abriendo el arca—, que ya nadie tiene que ver
conmigo, y que pitido hacer lo que me de
la gana, entiendes tú? Toma, ahí tienes; toma
el dinero que quieran, que eso y la persona y
hasta las pestañitas de mis ojos son tuyas, porque sí.
:
—¡Vaya! agradeciei do y papando—dijo Diego.
—¿De verdad, por tu «salucita, chaval»?—dijo
la Cariblanca poniéndose amarilla como la cera.
—Con las entrafiitftj y con el corazón y hasta
con lo negro de las uñas, moza,, ¿entiende usted?
—¡Ay, Dios mío, que yo me voy á morir!—
dijo la Cariblanca—: que una alegría tan grande
y tan de golpe y porrazo no* se puede aguantar.
—Oye usted, que se calle usted, y que no
arme usted escándalo y que tenga usted pecho
y aguante, que si algo da Dios, es tiempo, y no
hay necesidad de que aquí se arme un lío de
chismes y enredos, y tenga yo que) meter mano
y cortarle á alguien l «fila», empezando! por el
hermanito. Usted lo que tiene que hacer es ver,
oir y callar, y ambir por donde le manden,
¿usted entiende? que ¡ t e d quiere y á usted la quieren, y conio si dos quieren, las palabras están^de más, «sonsi» y prudencia, que
no está decente que una viuda se enrede és-*
tando de luto, y á mi no me gustan indecencias,
a
s
u s
MANUEL
FERNÁNDEZ
y venga la «mosca», que le voy» á echar la albardilla al Chivo y á llevarme del ronzal al macho rucio para que traiga la caja,.* y lo que es
antes de la tarde estoy yo de vuelta.
—Mira, llévate todo eso, y gasta y triunfa, y
cómprate un vestido nuevo con botonadura de
plata, que bastante tiempo has andado remendado
y recosido.
—Si me vuelve usted á decir á mí otra razón
como esa—contestó Diego entornando los ojos y
adelantando y comprimiendo las ventanillas de
las narices—, la suelto á usted un gaznatón que
cada cosa se la va á usted por su parte y es
menester acudir con una espuerta; que usted
no sabe quien soy yo, que yo no he nacido
para ser cariño de arrendamiento, ni para que
me diga á mí la moza que me quiere, que si
fuma ella me compra el tabaco, y que si bebo
ella me ha dado el dinero para la taberna, y
que si ando majo de las costillas le han salido
las galas. Con que vengan dos onzas, que es
lo que creo que será la cuenta y sobrará, y
yo traeré apuntado el gasto, y lo' que no se haya
gastado se lo volverá usted á echar en la faltriquera. ¿No oye usted, cristiana? que so me ha
quedado usted embobada como los santos de
Francia. ¡ Uy, qué hembra tan rica! ¡ Y qué
fatiguillas que he pasado yo por ella sin que lo
supiera nadie [ Vamos, tomaré yo el «trigo», porque usted no va á volver en sí en diez años.
Y Diego Corriente se inclinó, y tomó de un
bolso verde que la Cariblanca había puesto sobre la ropa que llenaba el arca, dos onzas,
y salió.
•
.
—Vaya usted con Dios, nostramo—le dijo uno
de los gañanes que estaban en la cocina.
Diego se detuvo, echó mano á la chaqueta al
insolente, le tiró hacia adelante y le apretó un
puntapié tal en el coxis, que el zurrado lanzó
un graznido que llegó al cielo, y cayó.
—¿Qué es eso?—dijo saliendo asustada la Cariblanca.
—Nada, nostrama—contestó Diego; sino que
Miraflores se me ha puesto delante, tropecé, con
él y se ha caído.
—Vaya, pues que se levante, y si se le ha
lastimado algo que se lo unte con saliva.
Diego se fué á caballo á Sevilla llevando
del diestro un macho, compró un ataúd! del largo
que le pareció á propósito para Zurriago, un
hábito capuchino, los pañuelos negros y las fajas,
y sin gastar en comer ni enj beber, aunque tenía
apetito, se volvió al cortijo del Almendralejo,
y dio fielmente su cuenta á la; Cariblanca, aunque ésta no quería tomarla.
Pero puso tan mala cara Diego, que la tomó.
Pasaron días y días, y Diego, que era una
especie de don Juan Tenorio campesino, sel arregló con l a Cariblanca, pero con tal prudencia
y discreción, que el arreglo quedó tan secreto,
01
Y
93
GONZÁLEZ
que no se apercibieron de él ni los otros gañanes ni Pelote; solo sí notaron que la Cariblanca
estaba más lucida, más gorda, más fresca, respirando salud y alegría.
Se cumplió al fin el luto, y Cariblanca dijo
á Diego en un sotillo del cortijo, una noche
al obscurecer.
—Mira, tú: ¿ á qué esperamos que no nos
casamos ya ?
—Vaya, nostrama—la dijo Diego, que seguía
tratándola respetuosamente aun á solas, por temor de equivocarse si contraía la costumbre
de hablarla de tú y echaba á rodar el secreto—
¿no oye usted que todavía es menester guardar
algún miramiento para que no digan que estaba
usted rabiando porque se acabara el luto, y al
otro día le pedia usted al padre la partida
de bautismo para casarse otra vez? pues ¿y
qué le hace á usted falta, corazón, para que
quiera usted andar tan de prisa?
—Lo que á mí me hace falta es que tu
y tu madre os deis buena vida y gastéis y
triunféis con lo tuyo, porque aunque no me h a s
querido tomar ni un ochavo, ni un mal regalo de un escapulario, todo lo que yo tengo
tuyo es; pues quien da el alma que es lo
principal y lo que más vale, ¿no ha de. dar
su hacienda ?
—Vaya, pues á mí no me corre prisa ninguna, y hágame usted el favor de irse, que yo
Voy á d a r la vuelta, que Miraflores y Trespalmos
andan que beben los vientos por si huelen algo,
y yo no quiero tener historias, porque n o ; y en
lo de casarnos, ya veremos, que eso. será según
y como, que para enredo todas las mujeres son
buenas, pero para casarse, Dios tiene guardada
una, y no l a ha echado todavía; al mundo.
—¿Y no te casas tú, Diego, hasta ver sí
Dios hecha al mundo esa mujer y te casas
tú con ella?
*
1
—Pues mire usted, puede ser que sí.
—Me estás quitando la vida, Diego.
» —¡ Calle usted por Dios, que si morirse es
estar como usted está, quiero yo estarme muriendo siempre!
—¿Pues porque yo tengo buena estrella, no he
de querer tenerla mejor.
—Ea, cariño, que lo poco agrada y lo mucho•
enfada; vaya usted con Dios, que ya, nos veremos
luego cuando salga el lucero, y lugar tendremos
de hablar.
Cariblanca se volvió hacia la casa del cortijo
suspirando, y Diego dio la vuelta y vino á sentarse á la puerta del cortijo con la guitarra, y
se puso á tocar y á cantar.
En tal estado estaban los amores de Diego con
su capataza, y no decimos que sus primeros
amores, porque Diego había tenido ya m u c h o s ;
icomo que era el .gallito de los hombres y
el deseo de las mujeres!
Cuando conoció a l a hija del marqués d e
DIEGO CORRIENTE
Jlodovilla, entonces fué cuando, por decirlo así,
cayó Diego Corriente.
Todas las otras mujeres habían sido para
él entretenimientos: con ninguna había cambíal o rinás- que amor, pero un amor de temporada,
por aeoirle así, porque hasta encontrar á Dolores no había visto Diego ninguna mujer que
.le dominase, que llenase su alma entera.
I V
Hormiguilla se llevó á Diego á la taberna,
-se sentó con él en u n banco, pidió un jarro
de vino, s e lo trajeron c©n un vaso encima, y
empezaron á beber.
r - P u e s mira, muchacho—de dijo Hocmigiñlla—:
-es menester que no bobas mucho, porque á la
señorita no Lo, gus.«a. que los hombres beban vano,
•djgp, los que ttónpn que hablar con ella, y puede
ser que te hable á ti. tan de cerca que te huela más que á otros.: mira, muchacho, lo mejor será que no lo cates para que no huelas
ni,.poco ni mucho, aunque me parece á mí que
lo mejor para que ~rno huelas, sería que nos
fuéramos, porque en estando aquí dos minutos,
se pone uno apestando.
—¿ Sabe usted que es usted un tío maulón,
compadre ?—dijo Diego.
—¿Maulón? i que si quieres! ¿ y por qué soy
yo maulón ?
—Porque si no había de ser que yo bebiera
vino, ¿ á qué habíamos de venir á la taberna?
—Vaya, hombre, para que bebiera y o : porque
mira tú, yo, como no tenga una «gótica», no
sé lo que me digo, ni hablo con concierto,
ni aprovecha.
—Vaya, hombre, pues ya se ha bebido usted
un jarro.
I
i—A bien que no lo tienes tú que pagar.
—Y dice usted bien, .porque todavía no he
sido yo «primo» de nadie; conque eche usted
de ese pecho y dígame usted para qué me
llama la señorita?
?—¿Pero serás tú tonto, muchacho? ¿no tienes tú un cacho de espejo? ¿ni siquiera te has
mirado en la fuente cuando vas á abrevar los
bueyes? ¿pues si e r e B tú un mozo que deben estar las mujeres saltando por ti. bribón?
| y » e preguntan que qué es lo que quiere la
señorita! la verdad es que si el marqués se
» entena y sabe que yo he venido con estos recados, á mí me desuella y á ti te echa á
presidio por el delito de haber mirado á se
hija* y á su hija la mete en un convento por
•el delito de habeete querido á ti: ¡pues bonito
es, el señor! ¡como si no estuviera ahí su sobrino, primo de la señorita, el señor marqués
•da Vadoclaro, todo un coronelnzo de Dragones, que mete miedo de buen mozo que es,
y no se la quiero dar! de tal manera, que
el maxqués, desesperado, se salió al camino,
sabiendo que el señor y la señorita iban á Sevilla, y «se la quitó, y si no es por tí, se
la lleva, y á estas horas estaría casado con
ella. Vaya, hombre, ¿y sabes tú por qué no
quiere el marqués mi amo que se case su
hija con el marqué» su sobrino? pues todo
ello es por un gato de lanas.
—Hombre, tío suyo, que le voy á dar á
usted una coca que le va á saber á usted á
almendras, «so guasón»: ¿conque por un gato
de lanas andan de punta los dos marqueses?
—Hombre, yo le digo al gato gato de lanas,
porque las tenía; pero la verdad es que doña
Sinforosa, que así se llamaba la mujer del señor marqués mi amo, decía que el gato de
«mangóla», un demonio de un bicho que todo
lo ponía pringando y todo lo ensuciaba, y que
olía á chotuno, y crwi una cabeza muy gorda,
y así, de color de .atón, con pintas blancas,
que se llamaba «Mistigrís», que yo le tenía
una corajina, que cuando le pillaba á «sotaviento», le arrimoba un puntapié que estaba bufando diez años, porque se metía el Mistigrís en
la leñera, detrás de una gata morisca* que había en la casa, y no parecía, y salía doña
Sinforosa con aquella voz de flautín roto que
Dios la había dado, diciendo por toda la casa:
—¡Mistigrís! ¡Mistigrís!
Ya estábamos todos los criados, ellas y nos?
otros, machos y hembras, que no nos llegaba
la camisa al cuerpo, temblando de que no parecía el gato, y de que el marqués, que no
hacía más que lo que su mujer quería,- nos metiera á todos en la cárcel y nos sucediera
algo malo: ¡cállate, hombre, que aquello no era
vivir! Pero yo no s é qué ángel-de Dios hizo
que viniera de Madrid doña Eustaquia, mujer
del marqués de Vadoelnro, hermano del mar?
qués de Rodovilla mi amo, y se enamorase
de Mistigrís, pero ¡de qué manera!... que la
señora, que estaba como Dios quería, dijo que
á ella le iba á pasar una desgracia si no se
llevaba á Mistigrís á su casa, y doña Sinforosa dijo que aunque supiera que su concuñada había da echar al mundo tres diablos
cojos por no llevarse ú Mistigrís, no había de
dárselo; y como el marqués de Vadoclaro era
un tiote que quería mucho á su mujer, y que
no se paraba en barras y que todo lo echaba por la tremenda, como que si su hijo
es ahora coronel de Dragones él era entonces general de arlillvla, se dejó de ruidos
y cogió á Mistigrís drthajo del capote, y echó
á correr y se le llevó á su casa, de lo que
resultó que doña Sinforosa montó en cólera y
embistió con doña Enstuquia , y la llamó bribona
y ladrona y perdida y vieja y bruja, y doña
Eustaquia se accidentó de rabia, y fué- menester
meterla á puñados en un coche y llevársela
á su casa; ¡y anda, nuda! mi amo* que tampoco era rana, se fué á casa del marqués y
exigió que le diesen el [-ato, porque de lo contrastó tomaría una providencia enérgica; y su
herma»©, el marqués de Vadoclaro lo envió enhoramala, que, no le daba la gana de darle
•
MANUEL
FERNÁNDEZ
el gato, que era suyo, puesto que él lo había tomado, y que por lo que su cuñada le
había dicho á su mujer de fea y apestosa y
vieja y bruja y borracha, ya que no podían
reñir los dos porque eran hermanos, lo iba á
demandar de injuria, basta que por maldiciente y bestia y picara y sinvergüenza metiesen á. la marquesa de Redovilla en la cárcel.
Hicieron el uno y otro testigos de lo que
se habían dicho los unos á los otros, se espetaron en Sevilla, mi amo puso al marqués
d e Vadoclaro pleito por el gato, y se querelló
contra él por injurias á su mujer y á sí mism o ; el marqués de Vadoclaro soltó contra él
otra querella, falsificaron los unos y los otros
papeles para probar que el gato era suyo, resultaron los papeles falsos, y salieron testigos
falsos; y tal escándalo armaron los dos marqueses, y tanto se rió todo el mundo de todo
aquello, que los señores de la Audiencia de
Sevilla, determinaron que las injurias de la una
marquesa se fuesen por las injurias de la otra,
y quedasen en paz; y en cuanto al gato, porque se había averiguado bien que era de la
señora marquesa de Rodovilla, sentenciaron que
al marqués de Rodovilla se le entregase el gato,
y que los dos marqueses pagasen las costas
del proceso, que ascienden á algunos miles de
reales, lo cual importó muy poco á mi amo
con tal de recuperar el gato y quitarse el erre
que erre continuo de doña Sinforosa, que no
se la podía sufrir: pues ve tú ahí que muy
armado de casaca, de peluquín y de espadín
y con mucha chorrera y con muchas hebillas
de diamantes y mucho sombrero de tres picos
con pluma y un bastón más largo que la necesidad de un pobre y en la carroza de gala,
se fué mi amo casa de su hermano, muy acompañado de escribanos y muy cargado de papeles, para que le entregasen el maldito gato de
«mangóla» y llegado que hubieron, el marqués
de Vadoclaro los recibió muy bien, y el escribano
le notificó la sentencia, y el marqués dijo que
acataba lo mandado por los señores oidores de
Sevilla, y que al momento iba á hacer la entrega de Mistigrís, y no tardó mucho, que volvió con el gato colgado de la cola y la cabez a cortada, que sólo se le tenía de un hilo: |María Santísima! quien no vio á mi amo cuando
volvió á su casa, no ha visto cosa buena;
FIN
DEL
Y
GONZÁLEZ
95
cuando supo doña Sinforosa que á Mistigrís le
habían cortado la cabeza, como estaba en mala
disposición y le entró la basca, soltó al mundo
á la señorita Dolores antes de tiempo, y la otra
reventó lo que tenía en el cuerpo, porque el
marqués de Vadoclaro mató el gato sin decírselo, á ella, que fué lo mismo que matarla, porque
de resultas de la sofoquina la enterraron á ella
al otro día; y aquí fué ella: volvió el mar>
qués mi amo á su pleito, y el marqués de
Vadoclaro entabló querella criminal contra su
hermano, porque decía que á causa de aquel
gato había muerto su mujer con lo que tenía'
dentro; y no sabes tú lo que duró el pleito
y qué negros se vieron los señores de la Audiencia de Sevilla para sentenciarlo: en fin, por
el gato de «mangóla» se gastaron un dineral
los dos marqueses, se murió una marquesa, se
quedó lastimada la otra, y se enemistaron de
tal manera los dos hermanos, que á pesar de
que años atrás se murió el marqués de Vadoclaro, mi amo no ha perdonado á su sobrino,
y dice que no quiere la gloria que le venga
de su m a n o ; y que si no se da de estocadas con él, es porque no puede ser por el parentesco: en fin, muchacho, ya ves tú cómo se
habrá puesto la cosa, cuando el actual marqués de Vadoclaro, que es todo un caballero,;
se ha arrojado á robar á su prima, porque sabe
,que de otro modo no puede casarse con ella.
—Diga usted, compadre—dijo Diego—: ¿y¡
quién le dijo á ese señor marqués que la señorita iba á salir ayer de Utrera con su padre?
—Si se lo dijeron, alguien se lo diría; lo
que es yo no fui.
—Me parece á mí, compadre, que usted hace
á dos caras, y lo que es eso no puede ser,
porque como yo me entere lo dejo á usted
sin ninguna.
—Quítate allá, chiquillo, que no sabes tú lo
que te dices; y deja andar la burra, que ya
sabe el camino; y vente conmigo, que puede
ser que ya sea hora.
Y el tío Hormiguilla pagó quince cuartos que
había hecho de gasto, y los dos, atravesando
á obscuras á Utrera, se fueron á la casa del
marqués de Rodovilla, se metió en ella Hormiguilla, se fué á ver si su señora había venido ya de sus visitas con su padre, y Diego
Corriente se quedó esperando.
TOMO
SEGUNDO
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL
Se ha publicado el quinto tomo. Historia de la República
Romana, por Míchelet; El Imperio .Romano, por Víctor Duruy.
é Historia de la Literatura Romana, por A. Pierrón- Numerosísimas ilustraciones. Láminas y mapas en color. La Historia
más moderna y más completa del mundo. CINCO pesetas
tomo en rustica y SEIS pesetas encuadernada en tela.
mesonero Romanos,
42.—CDADR1D
MAGNIFICAS
TAPAS
en t a l a p a r a e n c u a d e r n a r c u a t r o ó cinco v o l ú m e n e s d e la N O V E L A I L U S T R A D A . T a p a s e s p e c i a l e s p a r a e n c u a d e r n a r .
L a s n o v e l a s d e Víctor H u g o , e n 2 t o m o s . L a s d e T o l s t o v , e n u n tomo.—/-o» tret Motqutttr ot y Veinte años de»pué», e n u n tomo.— El Vivonde de
liragelonne, e n u n t o m o . — E l Conde de Montecristo, e n u n tomo.—Atctnio y Lat Do» Diana», e n un tomo.—El paje del Duque de Sabaya, El Horóieopo,
y la Reina Margarita, e n u n t o m o . — L a Dama de Montoreau y los Cuarenta y cinco, en u n t o m o . — Rocatiihole, e n o c h o tomos.—Memoria* de un Médico
en u n t o m o . — E l Collar de la Reina, e n u n tomo.—El Tribunal de la Sangre, e n d o s t o m o s . - E l Siglo de la» tiniebla; en dos tomos.
U
N
A
P
E
S
E
T
A
F o r m a n u n h e r m o s o tomo d e l u j o , e n c u a d e r n a d o á l a i n g l e s a .
P e d i d o s : M e s o n e r o R o m a n o s , 1 2 , y á l o s c o r r e s p o n s a l e s en provincias d e l a NOVELA I L U S T R A D A .
Grabador en metales.
Novísima Geografía Universal
POR
O a é s i m o
y
E l í s e o
R e c l ú s .
Traducción y prólogo de V. Blasco Ibáñez.
S e i s v o l ú m e n e s en 4 . ° , c o m p a g t a lectura, m á s d e 1.000 g r a b a d o s d e
D o r é , R e l n a u l t , V i e r g e , e t c . N u m e r o s o s m a p a s en c o l o r e s .
4 p e s e t a s e l tomo.
Elegantemente encuadernado
LA
L a
OBRA
Española
N O V E Li A
por
MUNDO
V I C E N T E
Americana.
B L A S C O
I B Á Ñ E Z
Tres pesetas en todas las librerías.
M e s o n e r o Romanos, 42, M a d r i d .
LA CIENCIA PARA TODOS
H i s t o r i a de Europa.—El P o l o Á r t i c o y s u s
7
Los Muertos Mandan
en t e l a , c i n c o p e s e t a s .
M A S B A R A T A * DEL
Editorial
PUENTES,
MANUALES CIENTÍFICOS. LOS M A S
PRÁCTICOS, LOS MAS ECONÓMICOS
m i s t e r i o s . — E l m u n d o de l o s
microbios-Agricultura
c i e n t í f i c a . —La V i d a i n t i m a d e l o s g r i e g o s y l o s r o m a n o s .
N u m e r o s o s g r a b a d o s . E n c u a d e r n a d o s e n p a s t a . UNA
JStas nomías
óeí éziactiva
por JÑ. Conan
PESETA
VOLUMEN.
SiñarlooR
sXolmes.
J)oyle.
Un crimen extraño.—El perro de Baskeville—La marca de los cuatro triunfos de
Sherlock Holmes.—Nuevos triunfos de Sherlock Holmes.—Policía fina.—El Problema
final.—La resurrección de Sherlock Holmes. Una peseta volumen.
LtLK.Fa muuU-i.• ùon-Mû de CordobcoH-JI/Sadríds.