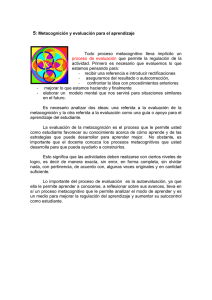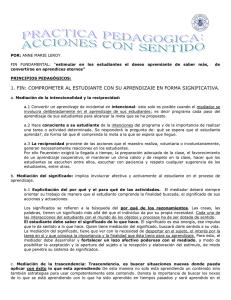- Ninguna Categoria
aprender a aprender
Anuncio
¿Qué cosa es `aprender a aprender´? Escribe: Hugo M. Castellano Maestro Normal Nacional especializado en el uso educativo de las nuevas tecnologías. Co-fundador y webmaster de Nueva Alejandría. Ha publicado numerosos artículos en revistas pedagógicas y en la Web. Uno de los lugares comunes más fatigados en la pedagogía moderna es el de “aprender a aprender”. Está en boca de todas las maestras, los directivos y un grueso sector de los teóricos de la enseñanza, y como los medios de comunicación han reconocido de inmediato en él ese ritmo contagioso de los buenos eslógans, en los últimos tiempos se ha incorporado incluso al vocabulario de todos los padres con hijos en edad escolar, que lo aceptan y lo repiten sin saber muy bien de qué se trata. Algunos autores sostienen que el término fue acuñado por William Kaye Estes, un psicólogo estadounidense -nacido en 1919- que enseñó en Indiana, Stanford, Harvard y otras afamadas universidades, autor de una teoría mecanística del aprendizaje que define el “aprender a aprender” como “la tendencia de los aprendices a volverse crecientemente efectivos en la resolución de problemas” en la medida en que resuelven más y más. Otros, en cambio, lo atribuyen a Jerome Bruner –también psicólogo y norteamericano, nacido en 1915 y considerado el “padre” del cognitivismopara quien el aprendizaje es “un proceso activo de construcción de nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento previo o actual”. “Instruír a alguien (...) no es conseguir que guarde resultados en la mente. En cambio, es enseñarle a participar del proceso que hace posible el conocimiento. No enseñamos una materia para producir bibliotecas vivientes sobre el tema, sino para conseguir que el estudiante piense matemáticamente por sí mismo, para que considere los asuntos como lo haría un historiador, para que sea parte del proceso de adquisición del conocimiento. Conocer es un proceso, no un producto”. (J. Bruner,1966) El concepto de “aprender a aprender” está fuertemente asociado a la idea de la metacognición, esto es la conciencia activa sobre los mecanismos que conducen al conocimiento, lo hacen posible y lo sostienen. Lo que se sugiere es que el estudiante aprendería mejor si la pregunta “¿cómo aprendo?” formase parte sustancial de su búsqueda. Conociendo los mecanismos que regulan el aprendizaje debería resultarle, al menos en teoría, mucho más sencillo aprender cualquier cosa. Estos postulados se han propagado con gran rapidez en el mundo de la educación. Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Hong Kong creó un “Proyecto Aprender a Aprender” con el objetivo de “desarrollar metodologías y recursos para responder a las necesidades (individuales) de los estudiantes de aprender a aprender, y evaluar su eficacia”, en lo que representa apenas uno de los innumerables casos de instituciones educativas de todo el planeta que en los últimos años han incorporado el eslógan a sus programas de estudio. En Inglaterra, una “Campaña por el Aprendizaje” define el término como “un proceso de descubrimiento sobre el aprendizaje”, que “involucra un conjunto de principios y habilidades que, bien entendidos y usados, ayudan a los aprendices a aprender más eficazmente y a volverse aprendices de por vida. En su núcleo está la creencia de que el aprendizaje es aprendible” (Campaign for Learning: 19 Buckingham St., Londres WC2N 6EF). Y así en tantos otros lugares. A pesar de su popularidad, no es difícil advertir una cierta endeblez conceptual en el fraseo del “aprender a aprender”. Si realmente se tratase de un “descubrimiento sobre el aprendizaje”, tal vez hubiera sido más llano plantearlo como un “aprender sobre cómo se aprende”, lo cual echaría luz sobre el verdadero sentido de la metacognición. Si fuese en verdad una “tendencia a resolver mejor los problemas”, cabe preguntarse si no habría sido mejor aplicarle la Navaja de Ockam simplificándolo como mero “aprendizaje”. Por último, y para cubrir los ejemplos dados hasta aquí, si de lo que se tratase es de hacer al alumno partícipe activo del proceso de aprendizaje –como propone Bruner- entonces el lema podría haberse limitado a establecer la necesidad de “aprender a involucrarse” en dicho proceso. Sin embargo, “aprender a aprender” posee una sonoridad tan especial que hace muy difícil combatir sus inconsistencias con argumentos tan simples. Pero antes de continuar consideremos unos pocos casos más. También tiene su propio programa “Aprender a Aprender” el Boston College, de Chestnut Hill, Massachusetts (EEUU), aunque allí los objetivos empiezan a aparecer algo mezclados, al punto que se establece como misión del programa “asistir a los estudiantes necesitados, noveles o con dificultades académicas, brindándoles un conjunto de servicios que les permitan matricularse exitosamente en (nuestra) Universidad. Estos servicios incluyen asistencia académica, consultoría individual o grupal, consejos sobre ayuda financiera y programas de enriquecimiento cultural, así como un curso sobre teoría del aprendizaje”. Una lectura rápida de esta declaración nos deja pensando si el “aprender a aprender” –tan jerarquizado por ser el propio nombre del programa- no termina resultando al fin demasiado subsidiario de otros objetivos, no despreciables pero sin duda menos afines con la metacognición. Asimismo, se han escrito incontables libros que llevan el lema en su cubierta o que adornan el capítulo central con él. Por citar uno solo, en la contratapa de “Aprender a Aprender”, de Carolyn Olivier y Rosemary Bowler (Simon & Shuster, ISBN 0-68480990-7) se puede leer que las autoras discuten “en lenguaje corriente, la naturaleza del aprendizaje y cómo procesamos información (...) y describen cómo las técnicas de enseñanza que tienen en cuenta los distintos modos de aprender han abierto las puertas del éxito académico (para muchos)”. Ahora bien, el sentido de este párrafo pone de cabeza todo lo que hemos venido presuponiendo hasta ahora, ya que claramente alude a una didáctica (privilegio del educador) y no a una habilidad o a un conocimiento metacognitivo (propio del estudiante). Pero tal vez quien delata con mayor candidez que la expresión puede ser interpretada de modos muy diferentes del que previeron sus creadores es una instructora que tomó el curso del Boston College y comenta en su página web: “(el programa) además de permitirme aprender valiosas técnicas de estudio, me ha llevado a acrecentar mis habilidades de liderazgo para tutorear a los estudiantes de mi clase”. En la misma vena podríamos catalogar como un acto fallido lo que proclama en sus primeras páginas un popular libro de texto de Lengua y Literatura para alumnos argentinos de séptimo grado, al anticipar al lector la inminencia de un capítulo titulado “Técnicas de estudio: una sección para ‘aprender a aprender’, con estrategias y formas de acercamiento al material de estudio”. El entrecomillado, sin lugar a dudas, denota que la expresión no debe ser tomada literalmente, detalle que no parece menor en un libro fuertemente constructivista. Por último, la sensación de estar ya frente a una confusión de proporciones se acrecienta si consideramos la cita con que la “Campaña por el Aprendizaje” inglesa mencionada más arriba- encabeza la sección de su sitio web titulada “¿Qué es aprender a aprender?” (http://www.campaign-for-learning.org.uk) : “Desde que no podemos saber qué conocimientos serán más necesarios en el futuro, carece de sentido tratar de enseñarlos por adelantado. En su lugar, deberíamos tratar de producir personas que amen tanto aprender, y que aprendan tan bien, que sean capaces de aprender cualquier cosa que haga falta ser aprendida”. (John Holt) Lo curioso es que este John Holt (ver http://www.holtgws.com) -un maestro neoyorquino nacido en 1923 y criado en Nueva Inglaterra- es un conspicuo defensor de la escuela hogareña y por ende acérrimo enemigo del sistema educativo formal, al que considera inapropiado para los niños e “imposible de reformar”. Su visión se sintetiza en el siguiente párrafo, extraído de una entrevista que le hiciera Robert Gillman en 1984, para su libro “The Way of Learning”: “Pronto se volvió aparente para mí que los niños son, por naturaleza y desde el nacimiento, muy curiosos sobre el mundo que los rodea, y muy enérgicos, hábiles y competentes para explorarlo, descubrirlo y dominarlo. En breve, mucho más dispuestos a aprender, y mucho mejores para aprender, que la mayoría de los adultos” (el subrayado es nuestro). Suena evidente que Holt no consideraría razonable enseñar a los niños a aprender a aprender, siendo que –según él- ya saben hacerlo mejor que sus mayores. De hecho, esa es exactamente su filosofía, basada en el postulado de que la escuela efectivamente anula la curiosidad infantil y provoca a los estudiantes a desear no aprender antes que a hacerlo (o a hacerlo mejor). Salta a la vista que los impulsores de esta “Campaña por el Aprendizaje” no tienen ni idea de cómo piensa de verdad este señor al cual se han tomado el trabajo de citar en su página web, para quien el desafío más grande a que se enfrentan los padres que no desean enviar a sus hijos a una escuela ordinaria es “confiar en ellos, aprender que no tienen que ‘hacerlos aprender’” porque “el viejo lema que dice que los niños van a la escuela a aprender a aprender no tiene ningún sentido. ¡Ellos son mejores en eso que nosotros!”. Aún pasando por alto la curiosidad de que se cite en defensa de una idea justamente a quien la rechaza, algunos hechos nos tientan a dar la razón a Holt. Para la edad de cinco años, un niño típico ha aprendido a caminar, a reconocer olores y sabores, a manipular objetos tridimensionales y a identificarlos por su color, tamaño o textura; a dibujar, a cantar, a hablar, e incluso a escribir y a calcular sin haber pisado una institución donde se lo eduque formalmente. Eso sin contar otras habilidades, como las de reconocer personas y lugares, distinguir sentimientos e intenciones, apropiarse de un código de valores, decir la verdad, mentir, actuar con generosidad o con egoísmo en las circunstancias correctas o en las más convenientes. Además ha aprendido a comportarse en situaciones sociales, a resolver problemas concretos, a plantear y plantearse áridas preguntas filosóficas; ha aprendido numerosos juegos (y aun ha inventado otros por sí mismo), junto con técnicas y estrategias de diversa índole, y se ha hecho de un vocabulario tan extenso que los lingüistas y los psicólogos todavía no alcanzan a discernir el portentoso mecanismo de su adquisición. Lo maravilloso de todo este aprendizaje infantil es la velocidad con que se adquieren los conocimientos. Con frecuencia, al niño le basta un solo ejemplo para apropiarse del significado de un término, para adquirir un hábito o para volverse experto en una técnica. Y más sorprendente aún es que todo ese aprendizaje es alcanzado sin intervención de la volición ni la consciencia, ya que a edades tempranas no hay una voluntad manifiesta por aprender porque no se tiene todavía noción de estar aprendiendo con algún propósito o finalidad, mucho menos se poseen las herramientas intelectuales para alcanzar una comprensión profunda de los procesos cognitivos que hacen posible adquirir conocimientos. Pongámoslo de otro modo: si bien suele decirse que el niño pequeño “busca satisfacer su curiosidad”, es un hecho que esa búsqueda no está dirigida por la consciencia. Ningún niño de tres o cuatro años se levanta por la mañana y establece que su objetivo del día será aprender diez o veinte palabras nuevas, descubrir por qué van en fila las hormigas o indagar sobre la naturaleza de las nubes. Su monumental aprendizaje es informal y espontáneo, dictado apenas por el azar de las circunstancias y una presión innata. En este proceso automático, la presencia de educadores –sean maestros, los propios padres o personas del entorno- tiene un valor relativo. Por cierto, el estímulo que proporcionan y su guía y explicaciones ayudan mucho, pero si esos educadores no existiesen –y de hecho no están activos la mayor parte del tiempo- el niño aprendería igual, aunque sólo fuese llenando autónomamente el vacío de explicaciones. Si recordamos el postulado de Bruner cuando dice que aprender es “un proceso activo de construcción de nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento previo o actual”, notaremos que no se hace mención alguna a la veracidad o pertinencia de esos conceptos. El cerebro aprende tanto al hacerse de la idea de que “las nubes son vapor de agua” como al concluir erradamente que “las nubes son copos de algodón”. Según Bruner, aprender es construir una idea o concepto nuevo, pero no importa si el concepto es una estupidez o si la idea es limitada o perniciosa, en tanto no se comprometa la supervivencia inmediata del individuo. No obstante, debemos enfatizar que esta definición tan clásica y aceptada está incompleta, porque también se aprende a hacer, e igualmente se aprende a apropiarse de ideas y conceptos ajenos por imitación o memorización. Estrictamente hablando, toda modificación más o menos permanente de los patrones neuronales del cerebro representa un aprendizaje, de modo que la visión idealizada del cognitivismo resulta ser insuficiente para dar cuenta de todo lo que aprendemos los humanos. Otra visión más realista del aprendizaje, tal como la que se nos ofrece al considerar al cerebro como un órgano dedicado a adquirir y procesar información, apunta a confirmar que la capacidad de aprender es innata, parte constitutiva de nuestra “máquina informática” sin la cual la misma existencia de un organismo tan complejo como el humano sería imposible. ¡Hasta los cordados más primitivos pueden aprender con unos pocos ganglios neuronales! Por otro lado, la metacognición sobre el aprendizaje no parece ser tampoco una condición necesaria para aprender. Como ya dijimos, hasta una cierta edad ese recurso ni siquiera está disponible para el aparato intelectual, pero en cuanto se hace posible... ¿qué tanto se lo usa? ¿Cuál es la diferencia entre el que aprende sin saber cómo y el que reflexiona sobre los procesos que lo llevan a aprender? En infinidad de situaciones cotidianas nos vemos directamente impedidos de controlar nuestro aprendizaje. Pongamos por caso que un amigo nos traiciona, y de inmediato nos decimos “he aprendido a no confiar en la gente”. Este aprendizaje empírico, impensado y muchas veces hasta indeseado, es uno de los más habituales en la vida de todas las personas. ¿Cambiaría algo que nos pusiésemos a analizar cómo es que hemos aprendido eso? Tal vez una persona inteligente cuestionaría (siempre a posteriori) la exagerada conclusión de su aprendizaje considerando que fue hecha bajo la influencia de una emoción fuerte, y al cabo de unos instantes decidiría que la traición de su amigo no amerita tratar a todos los demás humanos como potenciales traidores. Esta elaboración racional, no obstante, no opaca el hecho de que –lo quiera o no- quien es traicionado ha perdido su “estado de inocencia” y ya nunca podrá confiar en los demás con la misma ingenuidad de antes. Así vemos que con mucha frecuencia aprendemos sin quererlo y sin control sobre el resultado, pese a efectuar todos los análisis correspondientes. Y cabe mencionar en este punto que, ante situaciones como la presentada, una metacognición previa a los hechos es virtualmente imposible: nunca podemos estar preparados para ciertos aprendizajes. No aprender está fuera de nuestro alcance, en tanto “aprender a aprender” presupondría que las personas no saben hacerlo y deben ser enseñadas. En esta acepción básica, entonces, el famoso eslógan carece de lógica. Por ejemplo, cuando se pide que la escuela “enseñe a aprender a aprender”, resulta contradictorio proponer que alguien que no tiene la capacidad de aprender pueda aprender algo que es al mismo tiempo herramienta y objeto, causa y efecto de sí mismo. Esto sería como construir un martillo con un martillo ¡sin tener uno para empezar! Se nos antoja evidente que al menos otras herramientas deberían ser incluídas en el proceso. Por ende, parafraseando a Bruner, “aprender es un proceso, no un producto”, y la condición axiomática es poseer de antemano la capacidad para el aprendizaje. En torno de la metacognición se nos presentan paradojas similares: no parece posible reflexionar sobre lo que no conocemos. Si de algún modo es viable la metacognición del aprendizaje es porque de hecho estamos aprendiendo todo el tiempo, porque conocemos “el aprender” mucho antes de ponernos a pensar sobre él. No podríamos pensar sobre “el aprender” si no supiésemos de qué se trata, y en el mejor de los casos deberíamos aprender primero a aprender qué es aprender, antes de ser capaces de la metacognición. Esto contradice la idea de que “aprender a aprender” es “aprender sobre el aprendizaje”. Estas dos expresiones no pueden ser equivalentes; a lo sumo una debe preceder a la otra, lo cual impide toda sinonimia. Como se ve, el eslógan que nos ocupa puede ser criticado a este nivel con bastante éxito, pero debemos reconocer que no es el que por lo usual se le asocia. Normalmente se lo aplica a los aprendizajes escolarizados, a la instrucción formal que brindan las instituciones del sistema educativo, a la acción profesional de los docentes o al acto voluntario y consciente de los aprendices. En esta acepción, sin embargo, también pueden presentarse algunos reparos. ¿Qué es “aprender” para el alumno de una escuela, o para aquel que está sometido a algún procedimiento de instrucción formal? Primero que nada, admitamos que es una carga. Segundo, aceptemos que pocos alumnos se interesan por el tipo de aprendizaje que les propone la escuela. Tercero, hagámosnos a la idea de que casi ningún estudiante tiene consciencia de qué es lo que está aprendiendo en el salón de clases. Estos tres elementos están relacionados por un factor común: la escuela pretende brindar a sus alumnos una serie de conocimientos que comienzan por lo básico, por los principios propedéuticos que luego van a hacer posible lo que Bruner llama “la espiral” de la currícula, donde los temas son tratados una y otra vez con creciente complejidad y adaptados a las también crecientes aptitudes del estudiante. Para todos (no sólo para los niños) es penoso tener que recorrer las primeras etapas de este camino hacia el conocimiento y aprender cosas que parecen muy alejadas del objetivo final. Pero para los niños es más arduo todavía porque ellos, a diferencia de los adultos, no pueden comprender del todo cuál es ese objetivo final que les exige tanto trabajo. Este sentimiento hace que pierdan el interés –o no lo tengan, directamente- cuando los conocimientos que deben aprender no guardan relación aparente con nada concreto o aplicable a su vida diaria. El maestro sabe qué es lo que necesitan aprender para después –mucho más tarde- poder comprender ciertas cosas que les serán verdaderamente útiles, pero transmitir ese saber del maestro es casi imposible por la propia naturaleza de los niños, su corta experiencia del mundo y por la inmensa distancia temporal subjetiva con que ellos perciben el futuro. Siendo una carga difícil de comprender, que no provoca mucho interés, el aprendizaje escolarizado se realiza de un modo automático, sin que la consciencia intervenga para controlarlo o analizarlo. De hecho, casi todos los niños responden “nada” cuando los padres preguntan “¿qué has aprendido hoy en la escuela?”. Esta contestación tan común revela, además, que tampoco son conscientes de todos los demás aprendizajes informales que protagonizan a cada minuto, porque bien sabemos que el niño hoy ha aprendido que la bibliotecaria es malhumorada, ayer aprendió que si le pega a la pelota muy abajo el disparo sale alto, y anteayer que la compañerita no aprecia un buen tirón de trenzas, entre una infinidad de otras cosas. El asunto cambia un poco cuando la pregunta se transforma en “¿qué has estudiado hoy en la escuela?”. Y es que este verbo, puesto en lugar de “aprender”, marca toda una diferencia para el pequeño: estudiar es lo que hace en el colegio, no aprender. ¿Y qué es estudiar? Simplemente ejercitarse para entender o conocer algo; aplicarse metódicamente a comprender o memorizar un tema. Visto así, el estudio es una actividad eminentemente voluntaria aplicada a lo conceptual. No se estudia “salto en largo” o a nadar estilo mariposa. Tampoco estudiamos cómo ser buenos u honrados. Esas cosas “se aprenden” o “se practican”. En cambio estudiamos historia, matemática, geografía, lengua... materias en las que hay que recordar datos, relacionarlos y finalmente comprenderlos (si todo va bien). Así lo entendió la instructora del Boston College, a quien se la preparó para “aprender a aprender” pero llegó a la conclusión (correcta) de que lo que había aprendido eran “técnicas de estudio”. Todo estudio implica un método, aunque sea uno torpe y empírico, aunque sea tan simple y primitivo como leer cinco veces un párrafo para recordarlo. ¡Y eso sí que impresiona a los alumnos, porque los fuerza a encarar una tarea que va contra toda su experiencia sobre el aprendizaje! Efectivamente, si volvemos a considerar la increíble cantidad de cosas que un niño aprendió en sus primeros años de vida sin método alguno, es fácil ver lo incomprensible que debe resultarles tener que “ponerse a estudiar” el Teorema de Pitágoras o las conjugaciones irregulares, cosas que “no sirven para nada” en lo inmediato y que parecen pensadas sólo para obligarlos a perder el tiempo cuando podrían estar ocupándolo en asuntos mucho más importantes en lo existencial, como saltar, correr, jugar o ver televisión. A pesar de todo, el tipo de conocimiento propedéutico que ofrece la escuela no puede ser aprendido sino a través del estudio. Aprender a aprender esas cosas es aprender cómo estudiarlas. Es descubrir o hacerse del conocimiento sobre cuáles son las mejores vías para entenderlas o conocerlas. Cuando un adulto declara “me tengo que aprender este libro para el examen” lo que en realidad está diciendo es “debo ponerme a estudiarlo”. Es indudable que, si está en posición de hacerlo, utilizará el método más apropiado para las circunstancias, el tema, el tiempo disponible y sus propias aptitudes como aprendiz. Uno tomará apuntes y diagramará cuadros sinópticos; otro recurrirá a la memoria o a la lectura en voz alta; otro pedirá que alguien que ya sabe sobre la materia le explique los puntos oscuros. Habrá quien ponga la radio mientras lee, o quien se proponga un sistema práctico para aprender en situaciones reales. Todo depende, en estos casos, de la voluntad y del grado de conciencia que el estudiante tenga sobre los procedimientos sistemáticos que lo llevarán a aprender el asunto en cuestión. Es aquí donde la metacognición cobra un papel relevante y se vuelve esencial para mejorar todo el proceso y hacerlo más eficiente. En suma, aprender no es aprendible; lo que se aprende es a estudiar. Por eso es curiosamente revelador que la “Campaña por el Aprendizaje” inglesa sostenga que su método está basado en “la creencia” (the belief) sobre la “aprendibilidad” del aprendizaje, siendo que resulta imposible encontrar evidencia de ello y sólo un artículo de fé permitiría sostener que las personas no nacen con la capacidad de adquirir autónoma y espontáneamente una plétora de conocimientos y habilidades. Entonces cabe preguntarse a qué viene tanta insistencia con el “aprender a aprender”. Aquí ya se nos acaban los argumentos racionales. Habría que admitir que hay frases “pegajosas” y que por más que hayan sido mal pergeñadas terminan prendiendo en el público tan fuerte como una canción de moda o una superstición, siempre fuera de toda lógica. Tampoco podemos desdeñar la idea de que hay detrás de ellas un cierto esnobismo presuntuoso que se solaza en pronunciar este tipo de frases sin sentido, pero con la apariencia de profundas verdades. Por más superficiales que sean estos motivos, no deja de ser alarmante que los expertos recurran a expresiones como “aprender a aprender”, por dos razones. La primera es que al hacerlo demuestran carecer de una de las principales virtudes del pensador crítico: la claridad conceptual. O no tienen bien definido el concepto de “aprender”, o eligen utilizarlo erradamente como sinónimo de “estudiar”, lo cual habla muy mal de su profesionalismo. La segunda razón es tal vez más importante: no perciben la confusión con que estos términos falaces o mal definidos son recibidos por el público en general, y aun por sus destinatarios directos (en este caso los alumnos y los maestros), o bien percibiendo esa confusión generalizada no hacen nada por remediarla, con lo cual se vuelven irresponsables en la formulación de unos objetivos pedagógicos que crean falsas expectativas en la sociedad. Quizás, a modo de cierre, podríamos imaginar una tercera causa para la amplia difusión de un eslógan tan vacío como el que hemos venido discutiendo: decirle a los alumnos que deben aprender a estudiar es bastante antipático y sin duda quien lo proponga no será muy popular entre ellos. Sin embargo, el deseo de aparecer como "políticamente correcto" no es excusa para el engaño, y mejor sería sincerarse de una vez y proclamar al estudio –que no representa otra cosa que la cultura del método y del esfuerzo en el aprendizaje- como materia obligatoria de todas nuestras escuelas, y responsabilidad ineluctable de cada niño y joven que aprende en ellas.
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados