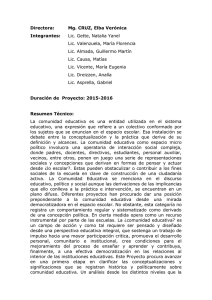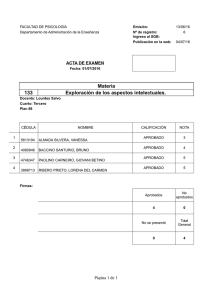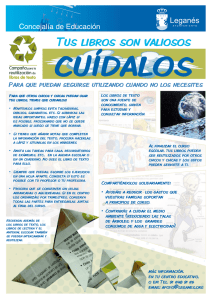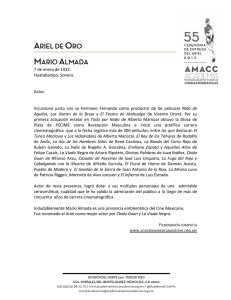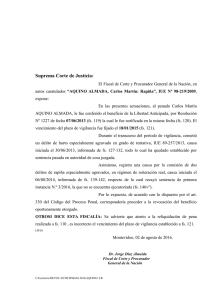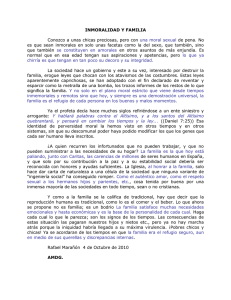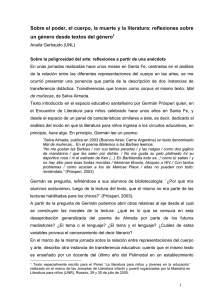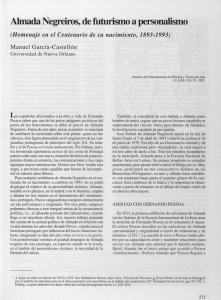CHICAS MUERTAS, de Selva Almada
Anuncio

IdZ Julio | 47 CHICAS MUERTAS, de Selva Almada Bs. As., Literatura Random House, 2014. Laura Vilches Lic. en Letras. El título anticipa la dimensión del flagelo que Selva Almada va a reconstruir en sus tramas íntimas. El genérico “chicas muertas” no es solo la denominación en los expedientes consultados por la autora; da cuenta de que, solo en Argentina, el asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo, se materializa en cifras escalofriantes: una muerta cada 30 horas en el último año; 1.236, en los últimos 5. Serena, Nora, María Soledad, Wanda, María de los Ángeles, Paulina, María Luisa, Andrea, Sara… o Selva. “Tengo cuarenta años y a diferencia de ella y de las miles de mujeres asesinadas en nuestro país desde entonces, sigo viva. Solo una cuestión de suerte”. Esta obra no ficcional, de la ya consagrada autora entrerriana, se basa en el relato de una investigación hecha por ella misma, sobre tres casos de jóvenes asesinadas en los años ‘80, aún impunes. Andrea Danne, “Sarita” Mundín y María Luisa Quevedo son las “chicas muertas” cuya historia presenta Almada. La primera, entrerriana como ella, asesinada de una puñalada en el corazón mientras dormía. Una joven cordobesa y pobre, Sara, atrapada en las mafias de los prostíbulos que desapareció en 1988. Y la tercera, una chaqueña de 15 años, violada y estrangulada, a poco de conseguir su primer trabajo como empleada doméstica. Al mismo tiempo, la autora va a colocarse, como mujer, en el centro de la trama y ocupando un lugar que lejos está de pretenderse neutral u objetivo. Así, el relato se configura desde la propia experiencia que –como la frase citada– da cuenta de una marca: ella, una joven de un pueblo del interior, es testigo epocal del asesinato de Andrea Danne y si hoy puede contarlo, es casi por simple azar. Este ida y vuelta entre la historia personal y la de las muchachas articula el texto, a la par de la propia historia de esta investigación infructuosa. De allí sabemos que la autora “habla” porque el caso de Andrea estuvo siempre cerca y “volvía cada tanto con la noticia de otra mujer muerta”. Dar con el derrotero de las otras dos chicas, en cambio, será casual o deliberado. A María Luisa, la encontrará recordada en un diario chaqueño a 25 años de su asesinato; a Sara Mundín, la buscará como otro botón de muestra de una situación generalizada, cuando aún en la Argentina, “desconocíamos el término femicidio”. La tensión siempre latente entre lo real y lo literario, característico del género al que diera origen Rodolfo Walsh, sustenta este trabajo que se perfila como uno de los mayores aportes al género de no-ficción en los últimos tiempos. De este modo, Almada cuenta la historia de estas mujeres (que podría ser la historia de todas, de muchas de nosotras) intercalada con anécdotas recogidas durante su infancia, juventud e inclusive, en el presente de la escritura, cuando la investigación estaba desarrollándose. Mientras cuenta cómo era la vida de estas jóvenes y cómo fue su muerte, se despliega su propia historia. El texto está inundado de relatos, recuerdos y anécdotas narrados en primera persona, que bien podrían constituir un repertorio de experiencias “femeninas”: la de jóvenes hijas de trabajadores que van a estudiar a otra ciudad y hacen “dedo” para viajar barato, quedando expuestas al acoso de los conductores; la de mujeres sometidas al maltrato verbal de sus parejas en la calle y a la vista de todo el mundo; la de una madre amenazada por el marido con el amague de un cachetazo y la respuesta brava de la mujer, clavándole un tenedor en la mano. “Mi padre nunca más se hizo el guapo”, sentencia Almada, para luego agregar: “No recuerdo ninguna charla puntual sobre la violencia de género ni que mi madre me haya advertido alguna vez específicamente sobre el tema. Pero el tema siempre estaba presente”. Lo estaba en los comentarios familiares sobre vecinas que se suicidan porque el marido le pega; sobre esposas de carniceros violadas no por un desconocido, sino por propio marido (ante una sorprendida Selva de 12 años); o sobre un “Cachito” que “sacudía las siestas con los escándalos que le hacía a su novia”. Son éstas las escenas que “convivían con otras más pequeñas: la mamá de mi amiga, que no se maquillaba porque su papá no la dejaba. La compañera de trabajo de mi madre, que todos los meses le entregaba su sueldo completo al esposo para que se lo administrara (…) La que tenía prohibido usar zapatos de taco porque eso era de puta”. Se devela entonces, lo que intuimos como tesis central de un trabajo que se solapa con el ensayo: el femicidio es el último eslabón de una cadena de violencia cotidiana, ejercida sobre las mujeres. Ésta se asienta sobre los prejuicios que laten en las anécdotas contadas. Imágenes que se vuelven potentes a la hora de plasmar la denuncia sobre una sociedad patriarcal que se perpetúa bajo este sistema y hasta nuestros días. La mención de los casos de Paulina Lebbos, Nora Dalmaso, Ángeles Rawson, por citar los más resonantes de los últimos tiempos están allí, en el recuento de Almada, para dar cuenta de la realidad de las mujeres en pleno siglo XXI, tres décadas después de los hechos investigados, y a pesar de que el término femicidio tenga plena vigencia. El testimonio y la investigación no alcanzan a la autora para “hacer justicia” frente a la impunidad que sobrevive a las “chicas muertas”. Sin embargo, se niega a callarse frente a la violencia machista y su naturalización. El bello y terrible fragmento del poema de Susana Thénon que abre la obra, daría cuenta de esa necesidad: esa mujer ¿por qué grita? andá a saber mirá que flores bonitas ¿por qué grita? jacintos margaritas ¿por qué? ¿por qué qué? ¿por qué grita esa mujer? Pero no es allí donde enmudece Almada. También esboza una crítica a las instituciones sociales cómplices de sostener tanta violencia e impunidad. Sarita Mundín, una adolescente iniciada en la prostitución, será “rescatada” por Olivera, cliente devenido amante y protector, principal sospechoso de su desaparición. Así, mientras narra, dispara: “De yirar en la ruta, pasó a tener una cartera de clientes del Comité Radical. Ella y su amiga Miriam García eran militantes del partido, dos muchachas jóvenes y lindas que enseguida llamaron la atención de los señores mayores, de buena posición social y doble discurso”. La crítica estará dirigida también, hacia una justicia que actúa con letargo como en el caso de María Luisa; mientras asoma, en algunas oportunidades, lo que pareciera ser una visión de clase: Suárez, el joven con quien ven a María Luisa por última vez, y su patrón, son sospechados del asesinato a pesar de que los testigos, curiosamente, cambien sus declaraciones contra el influyente patrón de pueblo. Mención aparte merece el personaje de una tarotista que guía a Selva Almada en este descenso a los infiernos, viendo lo que ella no puede ver sobre estas chicas muertas. En ese trayecto que Almada desanda buscando las pistas sobre las muertes será guiada como Dante por Virgilio, por “la Señora”. Ella será sus ojos y sentirá lo que sintieron esas chicas antes de ser asesinadas. Es “la Señora” quien nos acerca a los miedos de esas niñas, a los miedos de la narradora, a los miedos propios. Y son estos miedos, recuerdo permanente de un oprobio milenario, los que alimentarán el odio, que transformado en fuerza y voluntad de combate, servirá para que estas historias de “chicas muertas”, no hayan sido contadas en vano.