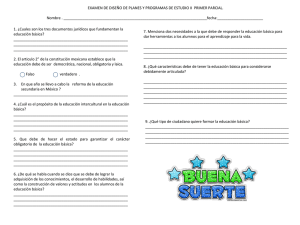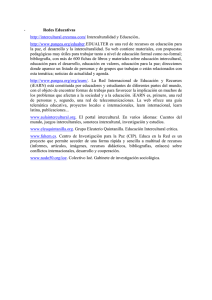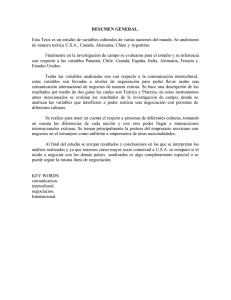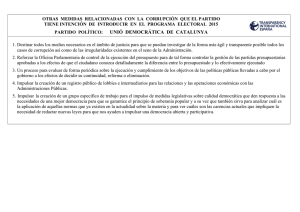ciudadanía intercultural - Segundas Lenguas e Inmigración
Anuncio

CIUDADANÍA INTERCULTURAL José Antonio Pérez Tapias Universidad de Granada 1. EL FANTASMA POSTMODERNO DEL “CHOQUE DE CIVILIZACIONES” Hay razones para pensar que a través de la retórica de la postmodernidad se apunta a una situación culturalmente nueva que afecta a todos, por más que también opinemos que en los últimos años se abusó de dicha retórica para nutrir nuevos encubrimientos ideológicos. La postmodernidad, como fase de cambio epocal todavía impreciso, pero no por ello menos perceptible, presenta sus peculiares “signos de los tiempos”. Es indudable que uno de ellos es la crisis de la idea de progreso, denunciada como mitología moderna por excelencia, y que otro es la desconfianza respecto a la razón, tal como la había pensado la modernidad como razón “fuerte”, con pretensiones universalistas de validez en todos los terrenos, desde el campo científico hasta el ámbito político. Podemos estar de acuerdo en que también es identificativa de la postmodernidad la nueva escala en la que nos situamos, la escala planetaria de un “sistema-mundo” en el que todos nos encontramos simultáneamente implicados, pues nada queda fuera, aunque paradójicamente se cuenten por millones los excluidos. La llamada “revolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”, más el capitalismo financiero que sobre ellas se aúpa, pasan a ser elementos decisivos del “sistema-mundo” conforme al cual se configura la sociedad planetaria en los nuevos tiempos de la globalización en curso 1 . Éstos se nos han revelado como tiempos de violencia 2 , la cual trata una y otra vez de ocultarse tras la elaboración ideológica del “globalismo”, el cual cabe definir como el enésimo intento por convencernos de que íbamos hacia el mejor de los mundos posibles. Tras los señuelos de la economía global se insiste en que está naciendo una inmaculada sociedad de la información y que con ella emerge un mundo distinto que encuentra en Internet su simbología adecuada. En medio de los actuales “signos de los tiempos” encontramos síntomas preocupantes y hechos a cuyo través percibimos que los riesgos se convierten en amenazas. De entre los síntomas, hay uno sobre el que merece la pena concentrar la atención. Nos referimos a la enorme difusión y éxito mediáticos alcanzados por el libro del sociólogo norteamericano Samuel P. Huntington, aparecido hace unos años con el título El choque de civilizaciones 3 , y que se ha convertido en libro de cabecera de muchos políticos y analistas, para desde ese “lugar privilegiado” funcionar como el más potente foco de producción ideológica contemporánea -quienes dijeron que habíamos llegado al “final de las ideologías” se situaron, en el mejor de los casos, en el autoengaño, y en el peor, trataban de engañarnos-. La ocasión la proporcionaron los descomunales atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los 1 Hablamos de “sistema-mundo” como lo hace Immanuel Wallerstein para referirse a la “economíamundo” capitalista que hoy es de alcance global, sin tener aún el correlato de una estructura política mundial, lo cual es factor que intensifica sus contradicciones y redunda en la profundización de su crisis (sobre ello puede consultarse el libro de I. Wallerstein, El futuro de la civilización capitalista, Icaria, Barcelona, 1999, especialmente 20-30). 2 Puede verse, como provisional balance significativo, por más que geográficamente acotado, la obra de los economistas argentinos A.A. Boron, J. Gambina y N. Minsburg (comps.), Tiempos violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina, Eudeba, Buenos Aires, 1999. 3 S. P. Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial [1996], Paidós, Barcelona, 1997. cuales, con su inusitada crueldad, sacaron a muchos del dulce sueño de una opulencia inconsciente: ni la tecnología es omnipotente, ni nuestras sociedades son invulnerables, ni la seguridad es infalible -pero muchos más ya sabían que el sueño de unos era la pesadilla de otros, pues para ellos el mundo del mercado global nunca ha dejado de ser un mundo de violencia y de injusticia, asentado sobre una Tierra dolorida cuya esquilmación no la detienen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: triste e injustificable es el final de todas las víctimas inocentes-. No nos confundamos: está claro que los atentados del nuevo “terrorismo global” no son un síntoma, sino hechos brutales de todo punto injustificables, pero en relación a los cuales se desata una recién nacida “solidaridad del miedo” que se manipula descaradamente para convocar a cerrar filas ante lo que se anuncia como “choque de civilizaciones”. Ese anuncio y su eco es el síntoma que nos preocupa, máxime cuando los altavoces que por todos lados se le ofrecen a visionario tan ilustre como falaz no hacen sino preparar el camino para la verificación de su pronóstico, como caso paradigmático de la profecía que induce su autocumplimiento. Así se puede apreciar especialmente en lo que se refiere al proclamado antagonismo entre Occidente y el mundo islámico, punto fuerte del planteamiento conservador y etnocéntrico de un Huntington que se presenta como el más leal defensor de los valores superiores de nuestra civilización. Pero lo terrible de la cuestión es que, a la vista de los hechos, todas las voces de signo opuesto que se alzan para decir que no estamos ante un “choque de civilizaciones” no acaban de ser creíbles y Huntington amenaza con llevar razón. Está claro que el cumplimiento de su pronóstico avecina una espiral de violencia en la que se incrementará la siempre escandalosa lista de víctimas que padecen el quebrantamiento de su dignidad y el truncamiento de sus vidas. Además de ese síntoma, hallamos otros más recientes y en contextos más inmediatos que de suyo hay que considerar como algo más que síntomas, por cuanto implican significativos pasos en la consolidación de las situaciones patológicas que ellos delatan. Nos referimos ahora a la inesperada “victoria” del ultraderechista Le Pen -ingenuos que somos- al quedar como segundo candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones para la Presidencia de la República celebradas en Francia el pasado 21 de Abril de 2002. Más allá de la debacle de una izquierda fragmentada que ve cómo el socialista Jospin, presentándose como candidato siendo primer ministro en ejercicio, queda excluido de la segunda vuelta, lo grave en el fondo es el apoyo que da un porcentaje de electores próximo al 20% a los planteamientos xenófobos e intolerantes, antieuropeístas y ultranacionalistas que constituyen la ideología fascistoide representada por Le Pen. Éste, utilizando demagógicamente el tema de la inseguridad ciudadana, para conectarlo con una inmigración que se demoniza como causa del aumento de la delincuencia, ha logrado la movilización pánica del electorado que huye ante el magnificado fantasma del “choque de civilizaciones”. Los franceses, además de reaccionar con todos los recursos democráticos disponibles para frenar el avance de fuerzas claramente antidemocráticas, tienen que hacer la digestión de ese mal trago que ha alterado la placidez en que se hallaba su conciencia republicana, desde la que juzgaban distante lo que les pasaba a otros con Haider en Austria, o con la tríada Berlusconi-Bossi-Fini en Italia. Ya sabemos nosotros qué decirnos en estos casos, aunque la dificultad para extraer conclusiones de hechos que tienen lugar tan cerca se ve reforzada por la tozudez con que se impone el dicho de que nadie escarmienta en cabeza ajena. No podemos pensar que el nuevo fantasma que recorre el mundo para nada nos afecta, sino que, por el contrario, hemos de preocuparnos por qué hacer para ahuyentarlo. En el marco de una ambigua globalización que efectivamente no está generando por ahora las condiciones adecuadas para la convivencia de los humanos en nuestra frágil nave planetaria, nos preguntamos cuáles han de ser las tareas de la educación para contribuir a que en nuestras sociedades no se agudicen hasta el extremo las diferencias culturales, sino que, por el contrario, podamos articularlas para hacer viable en su seno la convivencia democrática. Somos conscientes de que no se puede confiar todo a la educación; también sabemos que todos los esfuerzos fracasarán si ella falla. Por ello, la problemática educativa la hemos de enmarcar en el proyecto político encaminado a promover la ciudadanía intercultural que se perfila como clave de la democracia que necesitamos en nuestras sociedades complejas. Para ver desde qué supuestos y condiciones hemos de pensar y realizar una acción educativa que sea tan radicalmente democrática como efectivamente intercultural, y mediante ella abrir vías de humanización hacia las sociedades mestizas a las que nos encaminamos y hacia la democracia planetaria que estamos necesitando, hay que clarificar qué entendemos por esa ciudadanía intercultural. Hay que argumentar a favor de esta nueva forma de entender y practicar la ciudadanía como la más consonante con el exigible respeto incondicional a los derechos inviolables de todos y cada uno, y que incluye el mayor respeto a las legítimas diferencias con las que cada cual se identifique desde las respectivas tradiciones culturales. Así, la ciudadanía intercultural, y de manera especialmente relevante la educación que prepare para ella, será la clave no sólo para hacer frente al amenazante riesgo del “choque de civilizaciones”, sino, además -dicho en positivo a la vez que recordamos a aquel Roger Garaudy que ya hablaba de ello hace tres décadas 4 -, para hacer efectivo el “diálogo de civilizaciones” del que ya depende la supervivencia y la dignidad en las sociedades mestizas de nuestra aldea global. 2. LA PLURALIDAD COMPLEJA DE SOCIEDADES MULTICULTURALES 2.1. El poder de la identidad En mayor o menor medida, el presente de nuestras sociedades ya es multicultural 5 . Esa multiculturalidad, nueva forma de pluralidad social, se halla estructuralmente vinculada a los procesos del mercado global y reforzada por las posibilidades telemáticas de la “sociedad de la información”. Globalización y multiculturalidad no son, por tanto, fenómenos aislados: los movimientos migratorios a gran escala, inducidos por el empobrecimiento de individuos y pueblos enteros que generan los procesos económicos del mercado global, son factores decisivos de la multiculturalidad creciente de las sociedades contemporáneas. No debe sorprender que las diferencias culturales se presenten conflictivas, dado que se ven entrelazadas con fuertes desigualdades, agudizadas en un mercado muy competitivo 6 . No es nuevo el hecho obvio de la pluralidad cultural, pero sí su intensidad actual y nuestra consciencia respecto a lo que exige la mayor y más patente diversidad cultural de nuestras sociedades. Ya no es verdad que a cada sociedad corresponda una sola cultura. El multiculturalismo como hecho -lo que llamamos multiculturalidad- significa que culturas diferentes comparten un mismo espacio social. A esta situación nos referimos al hablar de “pluralidad compleja” de las sociedades multiculturales: al pluralismo intracultural generado endógenamente se añade una diversidad de 4 Cf. R. Garaudy, Diálogo de civilizaciones [1977], Edicusa, Madrid, 1977. Sigue siendo clarificador el artículo de A. Touraine, “¿Qué es una sociedad multicultural?”, Claves de razón práctica, 56 (1995), 14-25. 6 Interesante J.L. Kircheloe y S.R. Steinberg, Repensar el multiculturalismo [1997], Octaedro, Barcelona, 1999, cap. I: “La importancia de la clase social en el multiculturalismo”. 5 procedencia exógena, la cual redunda en mayores dificultades para encajar socialmente las diferencias y articularlas en el ámbito político. La pluralidad compleja se ubica en medio de la tensión entre universalismo y particularismo. La globalización en ciernes juega a favor del universalismo, pero de un universalismo fáctico que, por la hegemonía occidental, sigue siendo impositivamente etnocéntrico. El capitalismo financiero unifica el mundo como “mercado sin fronteras” -lo único en verdad sin fronteras, además del nuevo “terrorismo global”-, mas sin unirlo en términos políticos y sin lograr interrelaciones respetuosas en clave cultural. Tal universalización economicista produce vértigo, sobre todo a quienes, lejos de los beneficios de la nueva economía, ven desmanteladas sus tradiciones culturales. Ante el vacío de sentido que así se produce hace eclosión la reivindicación de la diferencia, llevada muchas veces al distorsionante extremo de afirmaciones identitarias exacerbadas que alimentan fundamentalismos religiosos y políticos. Se pretende entonces comunidades fuertes y cerradas que afirman el nosotros frente a los otros que se excluyen. Reforzando esas identidades de exclusión es como se abre la puerta al fantasma del “choque de civilizaciones”, cuyo espectro sobrevuela nuestro mundo, para que penetre en todas las sociedades de la mano de un desquiciado “poder de la identidad” 7 . El ambivalente “poder de la identidad” incrementa la ambigüedad de la pluralidad multicultural. Ésta puede convertirse en pluralismo humanizador o derivar hacia un conflicto deshumanizador de difícil salida. Para esa transformación de la pluralidad fáctica en pluralismo ética y políticamente valioso es decisivo el papel de la educación, pues dicha transformación sólo será viable mediante instituciones preparadas para ella y cuando los protagonistas que han de promoverla y asumirla desarrollen actitudes idóneas para que sea posible. Hace falta un exigente compromiso de ciudadanía para una democracia radicalizada, para todo lo cual la educación aparece como eslabón imprescindible. Es el eslabón crucial para recomponer la cadena de un nuevo concepto y una nueva realidad de la ciudadanía: la ciudadanía intercultural. A través de ella, mediando lo que tiene que ser proceso de aprendizaje tanto individual como colectivo, podrá conjugarse el pluralismo de las diferencias y las exigencias universalistas de respeto igualitario a la dignidad de todos y cada uno. 2.2. Pluralidad cultural y problemática educativa Es evidente que educar se ha hecho difícil en un mundo más complejo. De ahí el desconcierto que reina en torno a la educación, con diferentes síntomas en cada uno de los sectores implicados 8 . Así, por ejemplo, sabemos que educar no es sólo socializar, pero implica necesariamente socialización. Mas hasta eso que va de suyo como necesario se ha puesto complicado en sociedades muy segmentadas expuestas a procesos regresivos de “tribalización”. Por otro lado, la transmisión de conocimientos, sabiendo siempre que educar es más que instruir, también se ha hecho problemática ante un cúmulo imponente de saberes muy especializados pero fragmentados; no es tarea fácil traspasar el umbral de la información para arribar a una formación genuina que permita disponer de los conocimientos de manera crítica y fructífera. Si educar, además, es formar actitudes, también esa tarea aparece desdibujada cuando no está claro en función de qué principios y valores. El “politeísmo axiológico” vaticinado por Weber nos ha metido en un atolladero pedagógico para el que hay que buscar nuevas salidas. 7 Sobre los diferentes tipos de identidades en conflicto y el poder de la identidad, puede verse M. Castells, La era de la información. Economía, sociedad y cultura , vol. 2: El poder de la identidad, Madrid, Alianza, 1998. 8 Cf. S. Cardús, El desconcierto de la educación, Ed. B, Barcelona, 2001. Pero, con todo, la cuestión de fondo es que en este laberinto hemos perdido el hilo, es decir, falla en última instancia la educación como transmisión de sentido, tanto en lo que se refiere a la historia en la que todos nos hallamos inmersos como en lo que afecta a la biografía de cada cual. Nos hemos quedado sin relato, dicho en términos narrativistas, y eso no se arregla con nuevas tecnologías, con más sobrecarga de información ni mayores dosis de racionalidad instrumental9 . Resulta, por tanto, que unas prácticas educativas muy cuestionadas tienen que hacerse cargo además de educar en la diversidad para preparar una ciudadanía a la altura de la pluralidad compleja de nuestras sociedades. La tarea que hay que asumir es enorme, pero necesaria. La situación no es trágica, pues no estamos aún en el punto en el que lo necesario es imposible. Pero desde el ámbito de la educación hay que moverse con agilidad, coordinadamente y exigiendo a las demás instancias sociales que por cada lado se asuman las responsabilidades respectivas. Es importante que los actores involucrados en la educación respondan con su buen hacer y entender a la situación planteada, pero eso no es suficiente. No lo es porque la problemática educativa desborda a los individuos uno a uno tomados y es un problema estructural. Es el sistema educativo como tal el que se halla en una situación crítica, y no sólo por lo que falla desde dentro, sino por todo lo que viene desde fuera. Las contradicciones del “macrocosmos social” se reflejan, a veces agudizando los síntomas, en el “microcosmos escolar”. Cuando la realidad se encuentra colmada de desigualdades, de masificación e individualismo, de “anomia” -dicho con fórmula de Durkheim- y de tensos conflictos identitarios, todo lo cual es un elenco completo de semilleros de violencia, no podemos esperar que las escuelas sean remansos de paz. La crisis de autoridad que tanto se menciona se debe en el fondo a que el sistema como tal se ve “desautorizado”, incapaz de funcionar como vía de promoción social en el contexto del mercado actual, y desbordado a su vez por una realidad política muy distinta de la de los Estados nacionales de sociedades relativamente homogéneas para las que se pensaron las estructuras del sistema que hasta ahora hemos conocido. No debe extrañar, por tanto, la crisis del sistema educativo si se repara en el lugar crucial que ocupa en el entramado institucional de nuestras sociedades, en la encrucijada entre la coordenada societaria que forman el Estado y el mercado, por una parte, y la coordenada comunitaria que se dibuja entre las familias y las iglesias u otras comunidades funcionalmente equivalentes. Cuando sólo el mercado goza de “buena salud”, pero el Estado se ve con dificultades de legitimación , así como la familia y las iglesias, igualmente rebasadas por la realidad social, por fuerza hemos de hallar en crisis un sistema educativo que fue diseñado y desarrollado en función de esos ejes. La crisis es más acentuada además si, como señala el pedagogo Luis Rigal desde la dura realidad argentina, comporta la precariedad y deterioro de la escuela en un contexto de políticas sociales muy deficitarias por parte de un Estado débil 10 . En cualquier caso, a todo ello hay que sumar que ese sistema fue pensado y puesto a funcionar durante siglos en clave “monocultural”. No estaba previsto para hacerse cargo de la diferencia, y menos de una diferencia cultural acusada; ha sido monológico y uniformizador, desde un etnocentrismo muy arraigado. Salta a la vista que son necesarios cambios profundos 9 Un análisis del déficit simbólico de nuestras prácticas educativas lo encontramos en J.-C. Mèlich, Antropología simbólica y acción educativa, Paidós, Barcelona, 1996, 67 ss. y 131 ss. También F. Bárcena y J.-C. Mèlich, La educación como acontecimiento ético. Natalidad, narración y hospitalidad, Paidós, Barcelona, 2000. 10 Cf. L. Rigal, “La escuela crítico-democrática: una asignatura pendiente en los umbrales del siglo XXI”, en F. Imbernón (coord.), La educación en el siglo XXI: los retos del futuro inmediato, Graó, Barcelona, 1999, 154. desde los diseños curriculares hasta la organización escolar para que el sistema educativo y las prácticas que en él desplegamos sean los adecuados para una educación intercultural. Para avanzar hacia ella es necesario tratar los problemas respecto a cómo educar, pero hay que ir más allá hasta cuestiones básicas relativas a para qué educar y qué transmitir. Hoy, clarificar esas cuestiones para trazar adecuadamente nuestros objetivos pedagógicos incluye abordar el tratamiento adecuado que ha de darse a la pluralidad cultural en términos políticos para, en consonancia con ello, definir las líneas básicas de la acción educativa. 3. DEL MULTICULTURALISMO A LA INTERCULTURALIDAD: CIUDADANÍA INTERCULTURAL Y RADICALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA 3.1. Ciudadanía intercultural: más allá de los límites del multiculturalismo La multiculturalidad es una situación de hecho que hay que enfocar normativamente para llevar la pluralidad hacia un pluralismo valioso que potencie la convivencia democrática. Para la articulación de esa realidad plural se han presentado diversas estrategias multiculturalistas. Hablamos en tal caso del multiculturalimo como corriente que formula propuestas políticas en ese sentido. En ese campo hay propuestas muy matizadas, como son las elaboradas por Taylor, Walzer o Kymlicka, que avanzan nuevas formas de entender la ciudadanía y la democracia compatibles con la “igualdad compleja” a la que hay que abrir paso para recoger respetuosamente las legítimas diferencias 11 . Pieza clave para ello es el reconocimiento de “derechos colectivos” con el que se propone “complementar” la reconocida prioridad de los derechos individuales 12 . Mas también conocemos posiciones multiculturalistas rígidas, con enormes riesgos y fuertes contradicciones desde que se presentan aliadas con formulaciones extremas de relativismo cultural, induciendo el repliegue sectario de las comunidades sobre identidades colectivas fuertes, absorbentes respecto a los individuos, con merma de su autonomía y recorte de sus derechos 13 . Incluso se puede ir a parar a formas de “racismo culturalista” y reediciones de regímenes de apartheid, con pretensiones de legitimidad bajo distorsionadas reivindicaciones de la diferencia 14 . Es aquí donde salen a la luz las insuficiencias del multiculturalismo, al promover una compartimentación estanca de la sociedad, debilitando la convergencia en el espacio público sobre el que tiene que girar la convivencia. De aquí la complementariedad en que de hecho se ven tales planteamientos multiculturalistas con propuestas neoliberales de “Estado mínimo”, que sólo ve en éste una empresa de servicios comunes 15 . El problema de fondo que presentan las estrategias multiculturalistas, con sus enfoques antiuniversalistas, es el rechazo a reconocer una “zona de confluencia” axiológicamente relevante y políticamente eficaz entre las diferentes comunidades coexistentes en una sociedad. Con tal recusación queda bloqueada la necesaria 11 Cf. Ch. Taylor y otros, El multiculturalismo y la política del reconocimiento [1992], FCE, México, 1993; W. Kymlicka, Ciudadanía multicultural [1995], Paidós, Barcelona, 1996; M. Walzer, Moralidad en el ámbito local e internacional [1994], Alianza, Madrid, 1996. 12 Respecto a esta problemática, J.A. Pérez Tapias, “¿Identidades sin fronteras? Identidades particulares y derechos humanos universales”, en P. Gómez (coord.), Las ilusiones de la identidad, Cátedra, Madrid, 2000, 55-98. 13 Autores y obras destacables en ese terreno de un multiculturalismo extremo son N. Glazer y P. Moynihan, Beyond the Melting Pot [1963]; M. Novak, The Rise of unmeltable Ethnics [1971]; y R. Gambino, Blood of my blood [1975]. 14 Un buen trabajo al respecto es el de J.L. Solana, “Identidad cultural, racismo y antirracismo”, en P. Gómez (coord.), Las ilusiones de la identidad, Cátedra, Madrid, 2000, 99-126. 15 Cf. R. Nozick, Anarquía Estado y utopía [1974], FCE, México, 1988. convivencia democrática. Por ese camino, a las instituciones democráticas se les agota el indispensable aliento de una ciudadanía comprometida con lo que ética y políticamente se entiende como valiosamente en común. De ahí la necesidad de un serio “diálogo intercultural” como ingrediente fundamental de la dinámica cívica de una sociedad que ha de afrontar la renovación y profundización de su sistema democrático. Se impone transitar desde la multiculturalidad (fáctica) hacia la interculturalidad (propuesta) -desde la pluralidad cultural como hecho al pluralismo como valor- 16 . Hemos de reconocer que el debate sobre el multiculturalismo, aunque un tanto condicionado en nuestros contextos concretos por la traslación inmediata a ellos de propuestas normativas y estratégicas elaboradas en contextos anglosajones muy proclives al diferencialismo etnicista, ha servido para sensibilizar en relación a las diferencias culturales, algo que históricamente ha sido descuidado por los enfoques democráticos de cuño liberal. Pero una vez reconocido que lo que se presentaba en los Estados Unidos como solución para la problemática de las minorías o la cuestión racial no es solución adecuada para estas latitudes -tampoco llega a serlo en la sociedad estadounidense, como evidencia el racismo que perdura respecto a la población negra, por ejemplo-, es necesario avanzar hacia posiciones distintas, idóneas para dar respuesta a las exigencias de reconocimiento de la diferencia, pero sostenidas desde otros presupuestos más coherentes con la lógica de la democracia. Una vez que el debate en torno a todo ello se sitúa en una órbita más serena, a lo cual contribuye el esclarecimiento terminológico para erradicar confusiones -por ejemplo, entre “multiculturalidad” y “multiculturalismo”-, se puede también observar, frente a lo que a primera vista puede parecer, que la asunción del multiculturalismo no viene reclamada tanto por el contacto con culturas inmigrantes, sino más bien por una interesada “mutación ideológica” ocurrida en países o regiones con determinadas estructuras antropológicas profundas (v. gr. familiares) que inclinan a diferenciar desigualmente a los individuos. En este punto, hay que conceder al sociólogo francés Emmanuel Todd su parte de razón cuando pone en guardia hacia la supuesta solución multiculturalista para nuestras sociedades de inmigración. La “ilusión multiculturalista” juega malas pasadas a la población receptora y aún peores a los colectivos inmigrantes, pues induce a pensar en una inserción que en el fondo no se da 17 . Vencida la “ilusión multiculturalista”, lo que procede es implementar la vía intercultural hasta darle toda la concreción política necesaria. La idea de ciudadanía implica el reconocimiento de derechos en un ámbito político determinado, derechos que se ven recogidos constitucionalmente y salvaguardados legalmente, dando con ello traducción particularizada a la exigencia universalista de reconocimiento de derechos universales. En el horizonte de nuestra época contamos ya con la idea de una democracia planetaria -su concreción institucional no ha de ser la de un Estado mundial, sino otra de nueva planta-, que se corresponde con la de una ciudadanía mundial que 16 Sobre la distinción entre pluralidad y pluralismo, aunque cediendo al prejuicio anti-islámico acerca de que los inmigrantes musulmanes ponen en peligro el pluralismo de las democracias liberales, puede verse G. Sartori, La sociedad multiétnica, Taurus, Madrid, 2001. 17 Cf. E. Todd, El destino de los inmigrantes. Asimilación y segregación en las democracias occidentales [1994], Tusquets, Barcelona, 1996, 89 ss. y 343 ss. Todd insiste en que el multiculturalismo no es solución desde el momento en que la ideología diferencialista que entraña es un “factor de anomia”, para los autóctonos, que se ven metidos en dinámicas antiuniversalistas que repercuten en la cohesión social, y aún más para los inmigrantes. Éstos quedan perdidos en una “tierra de nadie” antropológica -lo cual se corresponde con el vaciado del “espacio público” que fomenta el multiculturalismo-, en la que el aparente “derecho a la diferencia” retrasa una toma de conciencia más lúcida y transformadora, dejándolos muy desarmados para encarar lo que de verdad funciona de forma latente: las reglas antropológicas y sociales del medio receptor (cf. ibid., 345). sería la plenamente coherente con la vigencia de derechos humanos universales. Pero en el largo recorrido hacia ese horizonte lo que está en el orden del día es dar paso a la ciudadanía intercultural como la nueva forma de ciudadanía moralmente exigible, políticamente viable y socialmente necesaria que necesitamos ya en todos los países democráticos, pluralmente complejos a la vez que insertos en la sociedad planetaria de la que formamos parte. Como es fácil entrever esta nueva ciudadanía intercultural convoca a nuevas formas de construcción de la identidad, en la interrelación dialéctica entre lo colectivo y lo individual, en lo que se refiere a su vertiente política. La ciudadanía intercultural ya no lleva aparejada como inseparable una determinada identidad nacional, si entendemos “nacional” como algo que se ve acompañado indisolublemente por elementos etnicistas. La lealtad y participación ciudadanas se disocian de la nacionalidad en la que se apoyó la ciudadanía en los Estados de sociedades relativamente homogéneas, como eran las nuestras en el pasado. En la nueva situación y desde otros parámetros políticos y éticos, es obligado pensar la ciudadanía intercultural como “meta-nacional”, queriendo indicarse con ello que la identidad compartida a la que comporta adhesión no se ubica ya en los sentimientos nacionales. Esto no supone desconsideración respecto a tales sentimientos o motivos identitarios, sino su relativización, desde que ya no son los decisivos como referentes comunes de la sociedad políticamente organizada. En este sentido, “más allá de lo nacional” no significa “antinacional” ni “al margen de lo nacional”, como tampoco se quiere dar a entender que lo nacional sea algo rebasado sin más -que es quizá lo que sugieren expresiones como “identidad postnacional”-, sino que la expresión apunta a una reubicación de lo nacional en el marco de una nueva ciudadanía. Podemos coincidir en que la ciudadanía intercultural es la ciudadanía consonante con democracias intensamente pluralistas, dado que su pluralismo incluye la diversidad cultural. Supone el recíproco reconocimiento igualitario de todos como sujetos de derechos (vertiente liberal de la ciudadanía) y capaces de participación política (vertiente republicana). A la vez conlleva la asunción compartida, desde las diferentes tradiciones de origen y comunidades de pertenencia, de los valores de la democracia como valores comunes, y la confluencia en el espacio público como espacio de todos sobre el que gravitan las instituciones de la democracia. Esa asunción compartida de valores democráticos y el compromiso con el sistema democrático, incorporando sus exigencias de lealtad y participación al modo de vida en cada caso propio, se sostiene a su vez sobre el enmarcamiento del reconocimiento de cada individuo como ciudadano dentro del reconocimiento de las legítimas diferencias culturales (las que no alimentan desigualdades antidemocráticas). También este reconocimiento adquiere formas políticas a través de la salvaguarda de derechos colectivos relativos a las distintas comunidades. Pero es cuestión de principio entender estos derechos colectivos como refuerzo y complemento de los derechos individuales, que son en todo caso prioritarios y es en función de ellos, toda vez que la autonomía de los individuos no se puede entender al margen de sus identidades, como se reconocen los colectivos -en complementación análoga a la que en su día impulsó la tradición socialista con los derechos sociales (de “segunda generación”) para que fueran realmente efectivos para todos los derechos civiles y políticos (de “primera generación”). La prioridad de los derechos individuales junto al reconocimiento de derechos colectivos, el acento en la autonomía de los individuos, tanto en el sentido de autonomía privada como en el de autonomía pública, la defensa de un espacio público común sobre el que estamos convocados a participar, son todos ellos rasgos que perfilan la ciudadanía intercultural de manera que de ningún modo es redundante o superflua respecto de lo que se ha entendido por ciudadanía multicultural. Esta interculturalidad política es la forma en que se puede dar concreción creíble al universalismo que entrañan la democracia y los derechos humanos que postulamos para todos, pero como universalismo que se sostiene “desde abajo”, no contra las diferencias ni al margen de ellas, sino desde y a través de ellas, es decir, un universalismo ético-político que efectivamente deja de ser etnocéntrico a la vez que, con el reconocimiento de la particularidad que implica, no alimenta las reacciones relativistas. Una vez esclarecida la noción de ciudadanía intercultural, podemos hablar respecto a la interculturalidad que hay que promover hasta hacer realidad la propuesta de diálogo cultural que lleva consigo, de exigencias de civilidad democrática que conllevan, como ha señalado Raimon Panikkar, un insoslayable “imperativo intercultural”. Éste consiste en la obligación moral de activar el diálogo entre los culturalmente diferentes, abriéndose cada cual a la alteridad diversa, para confluir en el reconocimiento de un núcleo común de valores compartidos sobre los que asentar la convivencia: los valores de la democracia susceptibles de ser aceptados por todos -universalizables, por tanto-. Mas esta confluencia requiere como condición de posibilidad ganar previamente la confianza mutua, puerta de entrada al no siempre fácil entendimiento intercultural18 . Si el diálogo intercultural es necesario, de ningún modo su buen resultado está garantizado; tampoco el logro de sus mínimas condiciones iniciales. Teniendo en cuenta que a la interculturalidad nos conduce la radicalización de la democracia, en la misma medida en que la democracia requiere de ella, es oportuno recordar que tanto las personas como las culturas democráticas no nacen, sino que se hacen. Nuestra humanidad no cuenta con “genes democráticos” y eso significa la necesidad insoslayable del aprendizaje individual y colectivo de la participación democrática. A estas alturas hemos de asumir, dada la vinculación entre democracia e interculturalidad en las sociedades de pluralidad compleja, que por fuerza han de ir juntas la educación para la primera y la educación para la segunda. Es más, la manera más coherente de entender la educación intercultural es plantearla como “educación democrática radicalizada”. Es esencial a la democracia política la dinámica ética del recíproco reconocimiento igualitario de la dignidad de todos, y lo que supone la interculturalidad es profundizar en ella, por mor de la inclusividad de la lógica democrática, para que ese reconocimiento llegue a los culturalmente diferentes. Diálogo, educación y democracia en función de la interculturalidad que se plantea como necesaria tienen pleno sentido si la ciudadanía democrática la pensamos y realizamos en los términos de una nueva ciudadanía intercultural. 3.2. Objetivos, condiciones y medios del diálogo intercultural: cuestión de justicia El diálogo intercultural hay que acometerlo a diferentes niveles, teniendo en cuenta las características y posibilidades de cada uno de ellos. No se puede proceder de la misma manera en el nivel del “macrodiálogo” político -cabe recordar la noción de “democracia deliberativa” de Habermas19 - que en el “microdiálogo” de las relaciones interpersonales o intercomunitarias. Es importante no perder de vista las diferencias entre esos niveles y a la vez poner en relación lo que en cada uno puede lograrse. Pero es crucial tener claro cuál es el objetivo de los acuerdos que buscamos. A través del 18 Cf. R. Panikkar, “El imperativo intercultural”, en R. Fornet-Betancourt (hrsg.), Unterwegs zur interkulturellen Philosophie, IKO-Verlag für Interkulturellen Kommunikation, Frankfurt, 1998, 20-42. 19 Cf. J. Habermas, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho [1992/1994], Trotta, Madrid, 1998. diálogo entre individuos y colectividades diversas -así es siempre en democracia-, pero aún pretendiendo mayor tino cuando la diversidad supone diferencias culturales, la búsqueda del acuerdo ha de cifrarse en torno a lo imprescindible para la convivencia democrática que nos dignifica. Eso es lo que todos podemos entender como lo justo, más allá o más acá de lo que desde las distintas apreciaciones individuales y comunitarias (“morales de máximos”) se considera bueno en otros ámbitos de la vida humana. Así, lo justo es la parte de lo bueno que todos podemos reconocer como obligante para cada uno. Significa un punto de confluencia desde las particulares concepciones de lo bueno - lo que Rawls llamó “consenso entrecruzado” 20 -, ocurriendo que todas pueden darse razones para que sea así, dando pie a ese universalismo que se configura transculturalmente respecto de las diferencias21 . El diálogo desde las diferencias ha de encaminarse, por tanto, al reconocimiento compartido de “lo que es de justicia”, a lo que nos debemos unos a otros por razones de dignidad, al reconocimiento de lo que en relación a todos y cada uno es condición éticopolítica indispensable de la humanización que pretendemos en nuestra “vida en común”. Pero hay que reparar en que la justicia se sitúa en el centro de una constelación axiológica en la que no pueden faltar la paz, la libertad y la igualdad, entendidos como “valores de la vida digna” que -desde un punto de vista normativo- van en la entraña de la democracia como sistema político. Son los valores que encuentran su expresión más universalista en los derechos humanos, pero que en todo caso reclaman una traducción en normas jurídicas y políticas -vertiente objetiva de las instituciones-, a la vez que una interiorización como actitudes -vertiente subjetiva de los individuos-. De este lado son valores democráticos que se refuerzan con otros que podemos considerar sus “reversos motivacionales”, tales como la tolerancia, la responsabilidad, la participatividad y la solidaridad, los cuales completan el cuadro de los “valores de un carácter democrático” a los que debe apuntar la educación para la ciudadanía 22 . Los valores de la democracia, con la justicia como clave de bóveda, constituyen el “núcleo ético común” sobre el que la democracia ha de asentarse. La interculturalidad complejifica la convergencia en ese núcleo común, exigiendo afinar más en lo que, a través de las diferencias y en un proceso dialógico de relativización de fronteras culturales, podemos entender como justo. El diálogo intercultural supone y corrobora precisamente que el entendimiento entre gentes de culturas diversas es posible, que no es cierto que entre ellas se levante el muro epistémico de una “inconmensurabilidad de paradigmas culturales”. No obstante, el diálogo intercultural conlleva condiciones necesarias para que pueda llevarse adelante. Son las condiciones éticas del reconocimiento moral, las epistémicas que abren a un conocimiento sin prejuicios del otro, las económicas y sociales que permiten condiciones dignas de vida y las políticas que salvaguardan la simetría que se deben quienes pretenden tratarse como interlocutores, en este caso ciudadanos con derechos inviolables. Cierto es que tales condiciones son a la vez objetivos que en el mismo diálogo aparecen como metas de unas instituciones y prácticas políticas efectivamente democráticas. La pretensión de diálogo intercultural ha de verse acompañada, si se quiere honesta y eficaz, de una “política de la interculturalidad”. Si no es así, el diálogo queda bloqueado y condenado a ser deseo de imposible cumplimiento. 20 Cabe citar, por ejemplo, J. Rawls, El liberalismo político [1993], Crítica, Barcelona, 1996. Es el caso del universalismo de unos derechos humanos que ha de generarse en la “interacción transcultural” (cf. L. Olivé, Multiculturalismo y pluralismo, Paidós, México, 1999, 17). 22 Sobre los “valores de la vida digna” y “de un carácter democrático”, nos remitimos a J.A. Pérez Tapias, Claves humanistas para una educación democrática, Anaya, Madrid, 2000 (2ª) e Id., “Los valores compartidos de la educación y la democracia”, Razón y Fe, 1225 (2000), 303-313. 21 3.3. Necesidad política y razón moral del diálogo interreligioso en sociedades secularizadas Junto a las condiciones necesarias para un diálogo que permita consensos entre los diferentes en torno a lo justo, se pueden considerar otras condiciones convenientes. Hay que tener en cuenta que el consenso axiológico mínimo que la democracia requiere necesita bases motivacionales para que sus resultados se asuman y desarrollen -por ejemplo, en una legalidad democrática que todos aceptamos-. Para que arraiguen en cada uno de los implicados las razones del consenso procedimentalmente logrado, esas razones deben llegar a ser -dicho pascalianamente- “razones del corazón”, es decir, razones a través de las cuales se expresa el sentido profundo de la normatividad que acordamos y de los compromisos de justicia contraídos. Ese sentido es el de nuestra humanidad compartida que a través de todo ello busca su realización solidaria, el cual es susceptible de comprenderse desde una racionalidad dialógica, hermenéutica, crítica y autónoma, abierta a la verdad del sentido que, más allá de conceptos y demostraciones, se expresa a través del lenguaje simbólico 23 . Ahora bien, las referencias para expresar ese sentido vienen dadas por muy diferentes vías. Para muchos, y más aún en perspectiva histórica dadas las matrices míticas de las tradiciones culturales, tales referencias permanecen vinculadas a tradiciones religiosas, y de ahí la conveniencia de un efectivo diálogo interreligioso como elemento decisivo para conseguir un diálogo intercultural serio. El objetivo en este caso es esclarecer un espacio común de entrecruzamiento de tradiciones en torno al sentido de la existencia humana, desde el cual se contribuya al sostenimiento del acuerdo sobre cuestiones de justicia. Es decir, se trata de reforzar el núcleo ético común, al que puede llegarse desde ideologías y cosmovisiones diversas, con el descubrimiento de un núcleo ecuménico compartido en torno a lo que significa ser humano. El supuesto de fondo es que cada tradición, en lo mejor de sí misma, apunta desde su particular acervo mítico y simbólico, a la primacía de la justicia, y que desde ella el compromiso con la justicia es criterio ético de validez de las mismas tradiciones religiosas. A la vista de los más duros conflictos de nuestro mundo se puede coincidir desde una posición laica con el teólogo Hans Küng cuando dice que “no hay paz sin paz religiosa” 24 . El hecho religioso sigue teniendo gran peso en nuestras realidades socioculturales y políticas. Esto, con todos los matices, también es válido respecto de una cultura secularizada como la occidental, en la cual, por una secularización a medias y no siempre bien resuelta, como se evidencia a cada paso por multitud de “síntomas”: una mal enfocada nostalgia de lo sagrado, la ausencia de símbolos que malamente se compensa con rituales vacíos de experiencia, la demanda consumista de servicios religiosos, el peso sociológico y político de la Iglesia o de las iglesias como “poderes fácticos”, el déficit en cuanto a laicidad del Estado, las tendencias integristas y fundamentalistas que afloran en el campo religioso, acusando sus pretensiones en el terreno político, etc. De manera más que frecuente es muy chirriante, como señala el antropólogo Gerd Baumann, “la paradoja del Estado-nación que dice ser secular pero que sólo es secular-ista respecto a las religiones no estatales” 25 . Todos ellos son síntomas que delatan que lo religioso ha sido más reprimido que suprimido, y como 23 Sobre la “verdad del sentido”, puede verse J.A. Pérez Tapias, “Alcance y límites de nuestros acuerdos. Verdad y sentido desde el pluralismo cultural”, en J.A. Nicolás y Mª. J. Frápolli (eds.), Verdad y experiencia, Comares, Granada, 1998, 363-396. 24 Cf. H. Küng, Proyecto de una ética mundial [1990], Trotta, Madrid, 1991, 93 ss. y 133 ss. 25 G. Baumann, El enigma multicultural. Un replanteamiento de las identidades nacionales, étnicas y religiosas [1999], Paidós, Barcelona, 2001, 101. todo lo reprimido retorna de la peor manera: con nuevas “resacralizaciones”, en amplia gama que va desde la nación hasta la tecnología. En cualquier caso, todas las tradiciones tienen sus vectores abiertos y humanistas, y no sólo los rígidos e intolerantes. El diálogo interreligioso no se puede pretender con interlocutores representativos de esta segunda vertiente, pero afortunadamente ninguna tradición religiosa se agota en las corrientes fundamentalistas e integristas a través de las cuales ella misma se ve pervertida. En el diálogo interreligioso se hace patente que sólo lo pueden emprender, como apunta Amin Maalouf, las personas “fronterizas”, capaces de relativar las fronteras y de hacerlas porosas para que sea posible el encuentro 26 . Lo que ocurre en tales casos es que se es consecuente con una condición epistémica de todo diálogo: la renuncia a pretensiones de verdad absoluta y, en consecuencia, al monopolio de la verdad. Nadie tiene acceso a verdad absoluta alguna y nadie puede monopolizar ninguna verdad, y menos la verdad del sentido que se expresa en cada una de las tradiciones religiosas mediante su bagaje simbólico. Pero tal renuncia no es sólo cuestión epistémica, sino también ética: hay que renunciar a toda pretensión de verdad absoluta -que nos deshumaniza-, para abrir paso a exigencias morales incondicionales -que nos humanizan-. Éstas, en definitiva, son las que formula cualquier otro humano -ese sí “absolutamente otro”, como subraya el filósofo Emmanuel Levinas-, cuya dignidad se nos manifiesta inviolable, que nos interpela exigiendo justicia y que al convocarnos imperativamente a la responsabilidad “revela” lo infinito de nuestra humanidad. Desde la prioridad ética de la justicia se clarifica además la cuestión teológica: en el diálogo interreligioso no se trata de que todos se pongan de acuerdo sobre qué decir del “Dios verdadero”, sino de acuerdo sobre cómo combatir los dioses falsos, es decir, todos los ídolos que exigen que seres humanos les sean sacrificados27 , negando con tal “profanación” el sentido de la humanidad. Si encontramos lo sagrado en la humanidad de cada individuo -“fin en sí”, como lo formulaba Kant, santidad del otro que el filósofo Levinas identifica como su “inviolabilidad ética” (dignidad) 28 -, el punto de convergencia del diálogo interreligioso es ese núcleo moral que, en otra órbita, lo es también de todo diálogo democrático en términos seculares. Lo religioso, de esta forma, no aparece confrontado con la secularidad, sino asumiéndola, porque no se le opone, sino que hasta predispone a ella si la religión no se sacraliza como ídolo. El diálogo interreligioso puede hacer descubrir incluso la necesidad del compromiso de las religiones para salvaguardar para lo político un espacio laico, ámbito adecuado para la interculturalidad, que -por cierto- no llegan a percibir en todo su valor las estrategias multiculturalistas. El diálogo interreligioso, con su motivación moral y sus logros políticos, llevando la lógica ecuménica hasta el final, conduce a que las tradiciones religiosas redescubran dimensiones de sí mismas que su propia dinámica, la ambigüedad de su trayectoria y la ambivalencia de sus potencialidades, han ido ocultando. Ni que decir tiene que todo ello se aborda mejor crítica y hermenéuticamente cuanto más se recupere “una visión laica de lo religioso”, desde la que se libere lo religioso del confesionalismo y el clericalismo que bloquean, entre otras cosas, la asunción creativa de la secularidad de nuestra realidad sociocultural y política. Desde la primacía ética de la justicia también respecto de la religión -la práctica de la justicia es criterio de validez de la religión, como establecen las mismas tradiciones religiosas desde lo mejor de ellas-, destacan, pues, las posibilidades del 26 Cf. A. Maalouf, Identidades asesinas [1998], Alianza, Madrid, 1999, 15 y 50. Inevitable referencia a E. Fromm, Y seréis como dioses [1966], Paidós, Buenos Aires, 1976, 47-48. 28 Cf. E. Levinas, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad [1961], Sígueme, Salamanca, 1995, 209. 27 diálogo interreligioso, incluso para llevar a término adecuadamente la secularización de nuestras sociedades en lo que a la configuración de su espacio público se refiere, reafirmando sin reparos el compromiso con un Estado laico, por razón de exigencias democráticas de participación de todos sin exclusión ni discriminaciones. Mas no hemos de ocultarnos que las cosas no se presentan fáciles para la común defensa de un Estado laico desde una realidad social en la que quepa una valoración adecuada de las tradiciones religiosas presentes en ella, desde el respeto de unas hacia otras. Las objeciones de todo tipo saltan enseguida y, como es de comprender, no es el momento de abordarlas todas, sino de emprender un largo camino de diálogo serio y operativo. Pero, ante la realidad de nuestras sociedades de inmigración, en las que una de las comunidades más numerosas es la islámica -sobre ella recaen fácilmente prejuicios infundados y generalizaciones abusivas-, sí se impone hilvanar algunas reflexiones que prolongan con más concreción lo expuesto acerca de interculturalidad, diálogo interreligioso, secularización y pluralismo como condiciones de la política democrática, etc. 3.4. El Islam y la problemática de la secularización Es obligado recordar en primer lugar algo tan elemental, pero que se olvida bajo la presión de los prejuicios respecto al “moro”, como que el Islam no constituye una tradición monolítica ni es fundamentalista per se. Respecto a lo primero, no basta con reparar en el hecho palmario de la existencia de distintas ramas en el Islam, al modo como también encontramos, por ejemplo, diversas confesiones dentro del cristianismo, sino que además hay que hacer notar que en cada una de esas ramas , como es usual, hay una notable pluralidad. Tanto entre chiítas como entre sunníes, pongamos por caso, se dan personas abiertas e individuos retrógrados, tolerantes e intransigentes. Y en cuanto a lo segundo, el fundamentalismo no tiene patente musulmana, por más que efectivamente haya fundamentalistas islámicos, y con elevado grado de fanatismo. No es cuestión de tapar el fundamentalismo islámico aduciendo los casos de fundamentalismo cristiano o las versiones del “fundamentalismo político” (funcionalmente religioso) que se dan en el mundo occidental, sino que lo importante es abrirse sin idealizaciones al hecho de que hay un Islam tolerante y dialógico, en la actualidad y no sólo en los contextos medievales, tan distintos de los nuestros. Hay que recordar que cristianismo e Islam son religiones explícitamente emparentadas a tenor del texto fundacional del segundo, que subraya el común carácter, junto con el judaísmo que les antecede, de “religión abrahamánica”. Hay diferencias notables, pero también semejanzas inocultables, en su configuración como religiones monoteístas de salvación, de carácter inicialmente profético y de pretensiones universalistas. Por lo demás, en momentos en que el fundamentalismo islámico acapara la atención, no es inoportuno repasar la historia de las cruzadas, que bien pueden considerarse como exponente de “fundamentalismo cristiano medieval” -hasta otras recientes “cruzadas” de triste memoria-, en tiempos en que el Islam daba de sí desarrollos religiosos y despliegues culturales de signo opuesto. Con todo, no se escapa al más ponderado juicio que el Islam -hablamos en general- no ha resuelto después airosamente la separación entre ámbito político y ámbito religioso que del lado del cristianismo sí se ha producido, aunque con las limitaciones ya señaladas, a lo largo de un complejo proceso histórico de secularización. El punto crucial, entonces, también para el diálogo interreligioso e intercultural de cara a la asunción común de la democracia y sus valores liberales y republicanos, es que la cultura de raíz islámica no ha producido una sociedad secular. Sin embargo, eso no implica que no pueda producirla, que es la cuestión que hay que subrayar -tampoco el cristianismo medieval se hubiera imaginado algo semejante-. Y además hay que hacer hincapié en que el mundo islámico puede generar su propio proceso de secularización desde dentro de su tradición, movilizando sus propios recursos, como ya se encargan de plantear pensadores musulmanes, por más que aún estén en minoría. Ahí tenemos los casos de Alamah Muhammad Iqbal, tratando de reconstruir el pensamiento religioso islámico desde coordenadas contemporáneas29 , o del tunecino Mohamed Charfi, que en su magnífica obra sobre Islam y libertad argumenta a favor de las posibilidades de superar el bloqueo histórico que se produjo en la cultura islámica, procediendo ahora a una activa reinterpretación de la propia tradición para articular Islam y modernidad. Su explícita pretensión es reformular lo religioso musulmán para hacerlo compatible con la secularidad que desde su misma órbita se configure: “Ha llegado el momento -escribede cambiar radicalmente de actitud y de liberar el Estado del Islam y el Islam del Estado” 30 . Charfi, de cara a esa transición hacia un Islam compatible con la modernidad que viene de un Occidente que en su génesis debe mucho al mundo islámico, recuerda al respecto algo necesario: retomar el hilo perdido de Averroes, precisamente el filósofo musulmán al que más debe lo que después se ha conformado como cultura occidental31 . Sin duda, el pensamiento del filósofo hispano-árabe influyó en Tomás de Aquino, atravesando la Baja Edad Media para llegar en su alcance hasta la modernidad europea. Mucho debe la secularización de ésta al pensador cordobés que, empeñado en articular crítica y abiertamente razón y fe, distinguió entre las verdades de distinta índole que desde una y otra se formulan: verdad de la fe (verdad del sentido, como la hemos llamado aquí), expresada en el lenguaje de los símbolos, y verdades de la razón, dichas en el lenguaje conceptual del discurso argumentativo -distinción sostenible y necesaria, que no se deja encerrar en la teoría de la “doble verdad” con la que se ha identificado reductivamente la filosofía de Averroes-. Todavía hay mucho que esperar de un Islam que se reinterprete cogiendo, entre otros, ese cabo suelto de un Averroes a su vez revalorizado en el seno de su propia tradición, para conjugarlo hermenéuticamente recuperado con otras herencias 32 . Es importante destacar lo que piensan autores musulmanes como Charfi acerca del diálogo del Islam con una cultura occidental cuya modernidad como herencia no es patrimonio exclusivo suyo. Haciendo ver que el Islam puede y debe asumir, y enriquecer desde su tradición, la universalidad de los derechos humanos -punto crucial de la herencia de la modernidad-, Charfi señala la vía más transitable para profundizar interculturalmente en la democracia de los países occidentales, receptores de una inmigración a la que hay que incluir en una ciudadanía que ha de replantearse para que llegue a todos sin exclusión33 . En nuestras sociedades de inmigración es ineludible replantear la ciudadanía, en la triple dimensión de estatuto formal, vínculo de identidad y título de poder en cuanto derechos, para que rebasando la autoidentificación del demos en términos étnicos, quede expedita la vía para la inclusión democrática de todos. Es más certero hablar de “inclusión” que de “integración”, pues esta última noción, aunque suele utilizarse con frecuencia, por su notable polisemia puede arrastrar connotaciones excesivamente asimilacionistas. Desde la propuesta de una ciudadanía intercultural, el objetivo político moralmente justificado es la inclusión de todos en la dinámica democrática de los 29 A.M. Iqbal, La reconstrucción del pensamiento religioso en el Islam, Trotta, Madrid, 2002. M. Charfi, Islam y libertad. El malentendido histórico [1998], Almed, Granada, 2001, 222. 31 Cf. Ibid., 153-154. 32 Cf. M.A. Yabri, El legado filosófico árabe [1980], Trotta, Madrid, 2001. 33 Cf. J. de Lucas, “Inmigración: El test de la ciudadanía”, Éxodo, 58 (2001), 41-47. 30 derechos civiles y políticos, socioeconómicos y relativos a la solidaridad y al respeto a la diferencia 34 , pero sabiendo que la inclusividad no comporta la exigencia de asumir elementos particularistas de la sociedad receptora, sino la de compartir los elementos universalizables que en ella misma justifican su ordenamiento constitucional35 . Nos referimos así, si hablamos en términos de valores, a los valores universalistas de la democracia que constituyen el núcleo ético común que postulamos como “lugar” de encuentro intercultural. Si es conveniente promover el diálogo interreligioso es para avanzar hacia la inclusión democrática, reforzando las posibilidades de convergencia intercultural al entroncarlas con lo que desde las mismas tradiciones particulares trasciende como universalizable. El diálogo ecuménico libera a las diferentes comunidades de las trabas particularistas, sin suponer el abandono de su propia particularidad. Pero al mostrar la posibilidad de confluencia desde procedencias distintas capacita también para percibir mejor los obstáculos para la asunción compartida de valores democráticos, una vez eliminado el velo ideológico de insostenibles justificaciones vinculadas a determinadas interpretaciones dogmáticas de lo religioso. Se puede captar así que, entre Islam y cristianismo, por ejemplo, vividos con espíritu ecuménico consecuente con la asunción del pluralismo religioso 36 , es posible y deseable el entendimiento y que, si hay problemas de inserción de inmigrantes musulmanes en sociedades occidentales, es más bien por la colisión entre vectores muy profundos de sus respectivos “sistemas antropológicos”, que se expresan a través de la religión, que por antagonismo entre las respectivas tradiciones religiosas. Éstas, en todo caso, refuerzan o modelan esos factores antropológicos que funcionan en registros muy hondos, como es determinada estructura familiar y, con ella, el status de la mujer en la red de parentesco de cada comunidad -como ocurre en las poblaciones árabes o arabizadas, que refuerzan las interpretaciones del Corán en función de esa estructura-. Una vez que se liberan las conciencias de la intransigencia religiosa quedan mejor dispuestas para asumir transformaciones en su modo de vida, evolucionando hacia pautas más compatibles con valores igualitarios y universalistas que con frecuencia expresamos en términos de derechos humanos. Por ello, forma parte del diálogo intercultural y de sus condiciones de posibilidad el generar caminos transitables para, por ejemplo, que las mujeres musulmanas, sin dejar de ser musulmanas, evolucionen con sus propias familias hacia exigencias más conformes con exigencias universalistas de dignidad, asumibles desde su tradición, porque no obligan a abandonarla, sino a transformarla creativamente modificando un modelo familiar contingente y reformulando un marco religioso del mismo que venía históricamente condicionado. Y al favorecer desde fuera esa transición es lo menos tener en cuenta, por ejemplo, que el patriarcalismo no es exclusivo de lo que ha sido de hecho la tradición islámica, sino que también ha estado y sigue estando muy presente en las pautas culturales de las sociedades de impronta cristiana. El diálogo, que convoca a la evaluación crítica de pautas culturales que no han de sacralizarse, tiene su garantía de autenticidad en la capacidad de autocrítica y, por tanto, de relativización de antietnocéntrica, de todos los que en él pretenden intervenir como interlocutores, máxime si se hace desde las posiciones ventajosas propias de la sociedad receptora. 34 Cf. A. Touraine, “¿Qué es una sociedad multicultural?”, Claves de razón práctica, 56 (1995), 14-25. Cf. J. Habermas, La inclusión del otro. Estudios de teoría política [1996], Paidós, Barcelona, 1999, 118. 36 Interesante al respecto, por ejemplo, J. Dupuis, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso [1997], Sal Terrae, Santander, 2000. 35 3.5. La educación intercultural como educación democrática radicalizada La preparación para este diálogo intercultural e interreligioso que planteamos es el objetivo de la educación intercultural, que es cierta y creíble como “educación democrática radicalizada”. Se trata, pues, de educación en los valores democráticos señalados, puesta la clave pedagógica en el “sentido de la justicia”. De ella depende el logro de una formación cívica para una ciudadanía crítica, activa y solidaria, lo cual ha de conseguirse desde ese nuevo nivel de apertura que implica el reconocimiento del otro, incluido el otro culturalmente diferente al que debe llegar la “lógica inclusiva” de las sociedades democráticas37 . Lo que vemos, por tanto, es que esa ciudadanía democrática intercultural requiere formar sujetos profundamente dialógicos, imprescindibles para dar los pasos necesarios hacia sociedades democráticas abiertas, propias de una humanidad más igualitariamente plural y conscientemente mestiza. En esta perspectiva bien merece la pena hacer hincapié no sólo en las funciones del sistema educativo en su conjunto y en las concretas prácticas de los educadores, sino en el papel insustituible de la escuela como ámbito educativo, como espacio simbólico de una comunidad interpersonal que se define como “comunidad educativa”. Es fundamental, a tenor de lo expuesto, que en nuestras sociedades culturalmente plurales la escuela sea de verdad “escuela inclusiva” 38 , organizándose y funcionando como “comunidad intercultural para la sociedad democrática”. En este sentido, bien puede considerarse la escuela como el lugar más fértil para el “cruce de culturas”, donde pueda llevarse a cabo una recreación de las mismas abierta en todos los casos a la alteridad 39 . Se puede pronosticar que social y políticamente no se logrará una democracia interculturalmente modulada si no somos capaces de que nuestras escuelas sean focos efectivos de encuentro intercultural40 . Es así además como ellas podrán ofrecer marcos adecuados para una reconstrucción dialógica de las identidades en la que, más allá de las pertenencias comunitarias de cada cual, se pueda conformar una “identidad postconvencional”, cuyos ingredientes universalistas le permitan ser incluso “postnacional” 41 -lo que, como ya dijimos, no significa antinacional-, abierta a nuevas formas de ciudadanía mundial. La otra alternativa, regresiva en dirección opuesta a una “sana” convivencia democrática, es que las escuelas se conformen según criterios etnicistas, comunitaristas o marcadamente confesionales: con ella se está anticipando una sociedad estructurada en compartimentos estancos donde los lugares de encuentro brillan por su ausencia. En esa lógica, el ámbito político como esfera pública de encuentro ciudadano irá quedando cada vez más vacío, despojado de funciones relevantes, devaluado en el pacto tácito entre un neoliberalismo que exalta lo privado denigrando lo público y un comunitarismo particularista que induce al repliegue sobre las propias filas, desentendiéndose de todo lo demás. ¿Quién apuesta entonces por la democracia tomada en serio, es decir, por la justicia que nos debemos? 37 Recomendamos la síntesis ofrecida al respecto por W. Kymlicka en “Educación para la ciudadanía”, recogido en F. Colom (ed.), El espejo, el mosaico y el crisol. Modelos políticos para el multiculturalismo, Anthropos, Barcelona, 2001, 251-283. 38 Cf. J. Gimeno Sacristán, Educar y convivir en la cultura global, Morata, Madrid, 2001, especialmente 151 ss. 39 La idea de “la escuela como cruce de culturas”, expuesta, por ejemplo, por Ángel I. Pérez Gómez (La cultura escolar en la sociedad neoliberal, Morata, Madrid, 1998, 16 ss.), en relación a ciertas subculturas que inciden en la práctica educativa (crítica, académica, social, institucional y experiencial), hay que ampliarla y llevarla a relación entre las distintas culturas presentes en nuestra realidad social. Para todas ellas, la escuela debe operar como lugar de “recreación” a partir de la crítica y el diálogo (cf. Ib., 273 ss.). 40 Una interesante defensa de la escuela pública por esas razones es la que hace N. Postman, El fin de la educación. Una nueva definición del valore de la escuela [1995], Octaedro, Barcelona, 1999. 41 Significativa al respecto es la obra de J. Habermas, Identidades nacionales y postnacionales [1988], Tecnos, Madrid, 1989. 4. EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA UNA SOCIEDAD MESTIZA Hemos apuntado argumentos éticos, políticos y pedagógicos para revalorizar la escuela como espacio de verdaderas comunidades educativas interculturales. Ese ámbito escolar que hay que reganar y renovar es elemento decisivo para la educación intercultural que necesita una política democrática capaz del tránsito del multiculturalismo a la interculturalidad 42 . Es lo que viene exigido por razones de justicia, e incluso por motivos de supervivencia, de cara a poner nuestras democracias a la altura de las sociedades mestizas que estamos constituyendo. Por esto es pertinente hablar de “una escuela para el mestizaje”. Pero, ¿a qué mestizaje nos estamos refiriendo? ¿Y en qué sentido, para no vernos presos de las trampas ideológicas de un mercado omnívoro que todo lo atrapa para comerciarlo, incluida la noción de mestizaje? 4.1. El mestizaje como interrelación fecunda de las diferencias La noción de “mestizaje”, en el contexto actual de mercado global, migraciones, conflictos identitarios, etc., se ha convertido en noción polémica. Es imposible usarla con pretensiones meramente descriptivas, pues inevitablemente afluyen connotaciones valorativas. Encontramos que no hay posiciones neutras al interpretar el mestizaje que de hecho se ha dado y abordar el que hoy se produce, como tampoco al plantearse qué debe hacerse para asumir humanizantemente esa realidad de nuestros mestizajes 43 . Al abordar nuestras realidades humanas se impone explicitar lo obvio: podemos decir, sin retórica vacua, “somos mestizos” porque todos venimos del mestizaje de alguna manera. Después de millones de años de evolución no hay ninguna “raza pura” entre los humanos; como tras miles de años de historia no hay cultura alguna que pueda considerarse originaria, “auténtica” e incontaminada. No; afortunadamente las culturas son mestizas, como nosotros, que las producimos -a ellas, que nos hacen como somos-. Pero si eso es cierto, no lo es menos que el recorrido de la humanidad mestiza ha tenido lugar en el hegeliano “calvario de la historia”. Es decir, los caminos del intercambio que nos ha hecho mestizos no han sido con frecuencia los del parentesco que se amplía, el comercio pacífico o la ventajosa difusión de pautas culturales; por el contrario, mezclas de poblaciones e hibridaciones culturales han tenido lugar de la mano del dominio de unos sobre otros, de guerras imperialistas y expansiones coloniales. Cuando se ha sobrevivido, para las víctimas de culturas y poderes hegemónicos, el mestizaje ha supuesto tremendos “desplazamientos culturales” -así lo subraya Todorov44 - por medio de duros procesos de “aculturación” al precio de la “desculturación” respecto de la tradición propia. Tal es en gran medida el mestizaje que se ha dado en todas las latitudes y tiempos, llevando la marca de la ambigüedad de nuestros procesos históricos, la cual se muestra fuertemente paradójica en los casos en que el legado de los vencidos, aun desde la misma represión ejercida contra ellos, acaba contaminando a los vencedores y dando lugar a inéditos frutos históricos. Asumiendo críticamente todo ello bien podemos decir como aquel personaje de Ernesto Sábato en Sobre héroes y tumbas cuando, respondiendo a alguien que mantenía quimeras puristas, le espetaba: “¿Qué, quieren una originalidad total y absoluta? No existe. En el arte, ni en nada. Todo se construye sobre lo anterior. No hay pureza en nada humano. Los dioses griegos también eran híbridos y estaban infectados (...) de religiones orientales y egipcias”. 42 De entre la amplia bibliografía se puede destacar A. García Martínez y J. Sáez Carreras, Del racismo a la interculturalidad: la competencia de la educación, Narcea, Madrid, 1998; y VV.AA., Ciudadanía e interculturalidad, Revista Anthropos, 191 (2001). 43 Nos remitimos a J.A. Pérez Tapias, “Elogio del mestizaje”, La mirada limpia, 2 (2001), 70-75; y a los trabajos recogidos en H.C. Silveira (ed.), Identidades comunitarias y democracia, Trotta, Madrid, 2000. 44 Cf. T. Todorov, El hombre desplazado [1996], Taurus, Madrid, 1998, 26-30. Asumida críticamente la herencia de nuestros mestizajes fácticos queda moralmente pendiente alentar un mestizaje futuro de signo humanizador que, por eso mismo, sea capaz de realizarse sin la barbarie que tanto nos ha deshumanizado. Es más, ese “mestizaje humanizador” que proponemos entender como interrelación fecunda de las diferencias -distinta de lo que sería una “hibridación heterónoma” 45 -, es el que permite culturalmente hacer frente de manera activa a toda forma de discriminación, a sutiles reediciones de “racismo culturalista”, a nuevas formas de apartheid. Se opone a quienes quieren a cada comunidad en su “nicho social”, sin contaminar y sin contaminarse, estrategia para legitimar el dominio bajo discursos “políticamente correctos” en defensa de la diferencia. Así entendido, el mestizaje que proponemos desde un punto de vista normativo, como “lo que debe darse”, se presenta como práctica activa de la interculturalidad bajo la orientación del principio de justicia. En función de él hablamos de una “escuela para el mestizaje”, para una sociedad mestiza cabalmente democrática. En ella, supuesta la educación en la práctica del diálogo, con todo lo que conlleva, pues en el diálogo interpersonal ya emergen los valores que luego reconocemos como democráticos en el ámbito político, hay que insistir en algunos puntos que señalamos a continuación: 4.2. Pautas para una educación dialógica intercultural a) Formación crítica para la erradicación de prejuicios Es condición para avanzar interculturalmente una formación crítica que enseñe a ver el mundo con ojos liberados de prejuicios. No es fácil, porque éstos, que los llevamos muy hondos en nuestro inconsciente cultural, son el reverso de nuestras mitificaciones etnocéntricas: a mayor mitificación de lo propio, mayores prejuicios en relación a lo ajeno, que operan desde el imaginario colectivo bajo el insostenible supuesto de que nosotros encarnamos lo humanamente valioso frente a los otros. Se trata de “ilustrar” críticamente a nuestros alumnos y “reilustrarnos” autocríticamente para relativizar las cosas, poniéndolo todo en un horizonte más amplio que el de nuestro inmediato contexto cultural -lo cual de ninguna manera se contradice con el hecho de que siempre tengamos que movernos desde un horizonte cultural determinado-. Es fundamental liberar de prejuicios para abrir cauces de diálogo intercultural e, incluso, de diálogo interpersonal entre individuos de culturas distintas. b) Acuerdos sobre principios y normas Es necesario en toda educación democrática e intercultural capacitar para la búsqueda dialógica del acuerdo en torno a lo justo. Dicho consenso ha de concretarse en torno a normas que nos comprometemos a observar, en definitiva por respeto a los otros y por estar en juego la dignidad de todos, incluida la propia. Esta pedagogía dialógica tras el acuerdo ha de comenzar a realizarse desde edades tempranas, adecuándola a las aptitudes de niños y niñas en cada fase evolutiva. Y aun cuando desde un principio haya que señalar determinadas normas de obligado cumplimiento, con las necesarias “diferencias de escala”, ha de quedar abierto el campo del debate en torno a su justificación argumentativa, de manera que sean susceptibles de ser ratificadas en el futuro por quienes de inmediato ya tienen que atenerse a ellas. Es cuestión de moverse honestamente con una especie de aplicación diferida de la exigencia ética de que los implicados aprueben las normas que les afectan, habida cuenta de las peculiaridades de la relación educativa. Por lo demás, nunca hay que perder de vista que las normas que 45 N. García Canclini, aceptando hablar de “hibridación intercultural”, plantea la necesaria crítica a la “hibridación heterónoma” (cf. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad [1990], Paidós, Buenos Aires, 2001, 28). se establezcan y el clima de observación de las mismas constituyen elementos decisivos en la conformación de actitudes de autonomía personal y de respeto hacia los demás, dado que en función de ambas cosas elaboramos esas normas de convivencia escolar que han de estar impregnadas de espíritu democrático. c) Educación de los sentimientos Para la educación democrática e intercultural, que es educación moral, hay que recuperar algo tan decisivo, muy descuidado en una cultura occidental muy racionalista, como la educación de los sentimientos - mucho más que las solas emociones-. La misma razón moral, como pudimos entrever al hablar de la verdad del sentido y los símbolos por los que se expresa, se ve desecada en el divorcio entre racionalidad y afectividad. Es decisivo que revinculemos esos dos polos en nuestras prácticas educativas, pues hay que educar los sentimientos para que efectivamente movilicen las razones, desde la simpatía hasta la compasión. Si, por ejemplo, bloqueamos la compasión no hay vida moral posible, pues seremos indiferentes al otro, a su sufrimiento y demandas de justicia, y nuestro corazón permanecerá endurecido para que nunca le afecte nada que pueda debilitar la defensa a ultranza de los intereses egoístas. d) El aprendizaje del reconocimiento Para que de verdad consolidemos a la vez un mestizaje humanizador y democracias inclusivas, es necesario insistir, desde la escuela, aunque nunca sólo en ella, en que hay que “aprender a reconocernos unos a otros como humanos”. Esta dinámica del reconocimiento es fundamental en nuestras relaciones: no sólo nos conocemos, sino que nos re-conocemos, “re-conocimiento”interhumano especialmente significativo -distinto del conocimiento objetivo de las cosas-, cargado de sentido moral46 . Como expone Todorov, precisamente en su obra La conquista de América 47 , a diferencia del conocer en el plano epistémico, el “re-conocimiento” se ubica en el plano axiológico e implica consecuencias que encuentran traducción en el plano de la interacción humana. Sabemos que la democracia gravita sobre el reconocimiento político entre ciudadanos. Como “no hay genes democráticos”, hay que aprender a efectuar ese reconocimiento desde las relaciones interpersonales hasta el más complejo ámbito político. Podemos distinguir tres formas de reconocimiento, o tres etapas en el aprendizaje del mismo. Una primera etapa es la del reconocimiento de mí por el otro, indispensable para la construcción de la propia identidad. Ya Hegel hizo hincapié en ese necesario reconocimiento del otro para la afirmación de la autoconciencia 48 . Sabemos que el otro que me devuelve la mirada, me humaniza a la vez que le reconozco como humano, me permite decir yo ante un tú, forjar la propia autoestima. Comprobamos que el ostracismo, el aislamiento, todo lo que supone no vernos reconocidos por los otros, lleva a la locura, a la muerte, al sin-sentido. Se trata de una primera fase del reconocimiento que muchas veces ocurre, tanto en el plano individual como en el colectivo, incluso en contextos conflictivos que hay que llevar hacia el diálogo y la cooperación. Pero, aun en esos casos, uno se ve reconocido por el otro, al menos como existente, con un poder que se le confronta y que, de alguna manera, le pone límite. Es un signo de madurez, tanto psíquica como política, pasar del reconocimiento de mí por el otro al reconocimiento recíproco, segunda forma de reconocimiento, en la que nos reconocemos como igualmente humanos, y en virtud de ello capaces de llegar a 46 Cf. A. Honneth, La lucha por el reconocimiento. Por una gramática de los conflictos morales [1992], Crítica, Barcelona, 1997. 47 T. Todorov, La conquista de América. El problema del otro [1982], Siglo XXI, México, 1998, 195 ss. 48 Cf. G.W.F. Hegel, La fenomenología del Espíritu [1807], FCE, México, 1966, 113 ss. acuerdos y de respetarnos respetándolos. En la democracia como sistema político, “civilizando” el poder, damos concreción normativa a este reconocimiento recíproco. Pasando de que a mí me reconozca el otro a que nos reconozcamos mutuamente nos abrimos al reconocimiento universalista de todos entre sí como ciudadanos, sujetos de derechos inviolables, lo cual es entraña moral de la democracia 49 . Sin embargo, tanto la interculturalidad como la misma dinámica de la democracia con todas sus consecuencias, e incluso las relaciones interpersonales vividas con responsabilidad moral, nos llevan a radicalizar y aprender una nueva forma de reconocimiento. Esta tercera forma, a la que hay que llegar en toda educación moral merecedora de ese nombre, es la del reconocimiento del otro por mí. Es una forma moralmente prioritaria respecto de las otras, pues sin ella tanto el reconocimiento de mí por el otro como el recíproco quedan distorsionados en manos de cálculos estratégicos y en medio de conflictos de intereses. Esta forma de reconocimiento, implica -lo que afirmamos con Levinas 50 - darle una prioridad ética al otro, que me interpela, me cuestiona, me descoloca respecto de mis intereses; he de darle una respuesta de respeto incondicional y, en definitiva, reconocerle como humano, condición ética para que yo también pueda configurarme moralmente como tal. A partir de aquí queda investido de pleno sentido moral el reconocimiento de mí por el otro y el reconocimiento recíproco, lo que quiere decir también que desde el reconocimiento de la alteridad al que estamos convocados es como prestamos apoyatura moral a la política. Sin este reconocimiento radical del otro la política es pura estrategia, si no mero negocio. El reconocimiento responsable del otro por mí, en el que madura la libertad, es el que capacita para el mestizaje que éticamente necesitamos. Y reconociendo la alteridad, también la alteridad del culturalmente diferente, estamos en camino de radicalizar la democracia según criterios de justicia. Para eso tenemos que educar y la mejor referencia respecto a cómo hacerlo nos la proporcionan los derechos humanos, los cuales, a medida que efectivamente se universalizan tras el horizonte de una ciudadanía mundial, responden a una “concepción mestiza” de los mismos -bien apuntado por el profesor Silveira 51 -. Si la educación para la democracia y la educación en los derechos humanos son equivalentes, ellas no deben suponer sólo la conciencia respecto a los propios derechos, sino la conciencia respecto a los derechos, políticamente equiparables pero moralmente previos, del otro. Por tanto, una educación política moralmente asentada implica educar en esa radicalidad ética que supone partir de que los derechos del otro son prioritarios. Es necesario reinvindicar los propios derechos, pero al conseguir que se atiendan quizá no sea seguro de que con ellos vayan también los del otro; pero si ponemos por delante los derechos del otro que exige justicia, podemos estar seguros de que con ellos van los nuestros 52 . Es cuestión -cuestión moral- de cambiar el punto de vista y actuar en consecuencia, que es lo que exige una solidaridad genuina que no se vea lastrada por planteamientos corporativistas, etnocéntricos, nacionalistas... que recortan o desatienden exigencias de justicia. 49 Cf. J. Habermas, “La lucha por el reconocimiento en el Estado democrático de derecho” [1993], en Id., La inclusión del otro. Estudios de teoría política, Paidós, Barcelona, 1999, 189-227. 50 Cf. E. Levinas, Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la exterioridad [1961], Sígueme, Salamanca, 1995, 228-229; e Id., Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro, Pre-textos, Valencia, 1993, 25-51. 51 Cf. H.C. Silveira, “La vida en común en sociedades multiculturales. Aportaciones para un debate”, en Id. (ed.), Identidades comunitarias y democracia, op. cit., 11-43. 52 Para más detalles, J.A. Pérez Tapias, “Sus derechos son mi responsabilidad”, Alfa. Revista de la Sociedad Andaluza de Filosofía, 8 (2001), 25-68. La clave moral de una educación intercultural radicalmente democrática se sitúa pues, en el reconocimiento del otro y de los otros por mí o por nosotros. Sin el aprendizaje personal y colectivo del reconocimiento de la alteridad no podremos construir la convivencia democrática de sociedades mestizas. El camino para ello apunta a “una fecha profética de algo que aún está en el futuro: el olvido de sangres y de naciones, la solidaridad del género humano” -bellas palabras de Borges en “El pudor de la historia” 53 -. Pero si en los caminos de nuestra historia no nos encontramos con los otros humillados, expoliados, culturalmente menoscabados, y no ganamos para ellos el absoluto respeto de lo que su humanidad exige, entonces no haremos sino adentrarnos en un páramo de injusticia por el que quizá campee a sus anchas ese espantajo del “choque de civilizaciones”. Hay razones, y nuestros sentimientos están con ellas, para pensar que los caminos hacia la libertad son los que se abren a un futuro de justicia. Frente a los monólogos impositivos, hemos de lograr que la “polifonía de nuestros pueblos”, como gustaba decir el peruano Mariátegui, sea capaz de entonar un canto de esperanza porque el necesario diálogo entre culturas es posible. En realizar esa posibilidad nos va la vida. 53 J. L. Borges, Obras completas, II, Círculo de Lectores, Barcelona, 1992, 350.