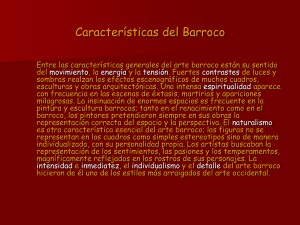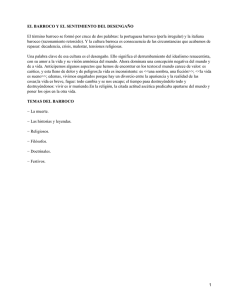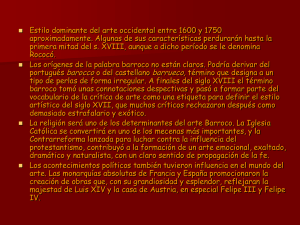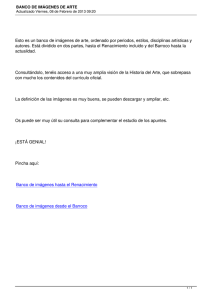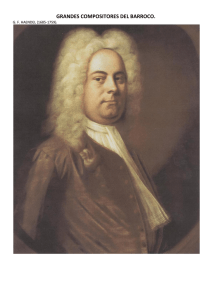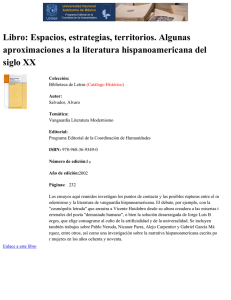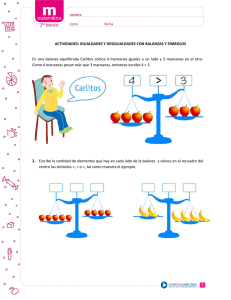Alberto Nicolini - Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
Anuncio

Estructura y usos del espacio en la ciudad hispanoamericana en los siglos XVII y XVIII Arquitecto Alberto Nicolini Universidad Nacional de Tucumán La estructura urbana y los usos del espacio público y privado de la ciudad hispanoamericana han tenido, entre sí, una relación diversa a lo largo de los tres siglos de la dominación hispánica. A comienzos del siglo XVI, en el área del Caribe y Tierra Firme, dominó una distribución funcional y estratégica de los principales espacios públicos acompañados o insertados en una estructura que tendió a ser regular pero adaptada a las circunstancias geográficas. Con la generalización del modelo cuadricular, en la cuarta década del siglo XVI, se constituyó un único espacio abierto –la plaza- como centro de las actividades esenciales: iglesia, cabildo y mercado. En la periferia, un anillo secundario concentraba los conventos y el hospital. En los siglos XVII y XVIII, se mantuvo la estructura consagrada de la cuadrícula y, al multiplicarse la variedad y cantidad de los usos públicos del espacio, se produjo el crecimiento de la densidad poblacional y una alta concentración de actividades diversas que se estudian en el trabajo. Las modificaciones estructurales que hicieron posible estos cambios funcionales fueron la extensión más allá de las rondas fundacionales en las grandes capitales, pero, sobre todo, la división de solares. 1. Estructura y usos del espacio en la larga duración La estructura urbana y los usos del espacio público y privado de la ciudad hispanoamericana han tenido entre sí una relación diversa a lo largo de los tres siglos de la dominación hispánica. En efecto, a comienzos del siglo XVI en el área Alberto Nicolini - 869 del Caribe, dominó una distribución funcional y estratégica de los principales espacios públicos insertados en una estructura que tendió a ser una traza regular pero adaptada a las circunstancias geográficas. El resultado fue una organización funcional policéntrica verificable en las fundaciones del Caribe y Tierra Firme como en Santo Domingo, La Habana o Panamá. Pero ya, a partir de 1530, e inicialmente en México, fue usual que, en el momento de concretar cada una de las fundaciones o a veces antes, se definiera la estructura urbana, es decir la particular configuración del soporte geométrico y este soporte fue una traza regular de calles rectas y perpendiculares y manzanas cuadradas divididas en cuatro partes, también cuadradas, los “solares”, todo ello, alrededor de un hueco central: la plaza. En particular, en la segunda mitad del siglo XVI, en el cono sur hispanoamericano, el tamaño de cada manzana, a partir de la fundación de Lima en 1535, osciló poco: entre 450 y 420 pies de lado y en casos excepcionales 300 y 500 pies. La cantidad de manzanas se determinó, en cada oportunidad, en función del número de vecinos y de la expectativa de crecimiento de la ciudad. La forma del perímetro de la traza -cuadrada o rectangular- fue definida por la calle de ronda y condicionada por la realidad topo-hidrográfica de cada sitio. Esta estructura centralizada predominó como tipo y se transformó en modelo para la larga duración de los tres siglos de dominio español, es decir, también para los tiempos del Barroco. 2. Los usos y su duración media Por otra parte, el hueco de la plaza definió el “centro” de los usos de la ciudad, es decir de las funciones urbanas, sustituyéndose el inicial zoning funcional especializado del área del Caribe y Tierra Firme por la concentración multifuncional en la plaza única. En ella o a su alrededor, se instalaron la sede de gobierno, la iglesia matriz, y el mercado, lo que atrajo de manera centrípeta al resto de las actividades, así fuesen permanentes o esporádicas. Algunas de estas funciones perduraron en el lugar, otras, menos significativas, pasado un tiempo, se trasladaron o fueron reemplazadas por otras nuevas. La plaza, centro de lo cotidiano, fue también “escenario de juras reales, juegos de cañas y sortijas, justas, corridas de toros y paseo del estandarte real, fue igualmente estrado de la justicia, marco para representaciones sacrales, autos y misterios, misas al aire libre, grandes procesiones litúrgicas y penitenciales, presenciadas por un concurso de verdaderas muchedumbres”. Nicolini, Alberto, La ciudad regular en la praxis hispanoamericana. En “Actas do Colóquio Internacional Universo Urbanístico Português 1415-1822”, Coimbra, del 2 al 6 marzo 1999. Edic. por la Comissão Nacional para as Comemoraçôes dos Descobrimentos Portigueses, Lisboa, 2001. Guarda, Gabriel, O.S.B., En torno a las plazas mayores, en VI Congreso Internacional de Historia de América, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1982, pp 363. 870 - Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-Americano El procedimiento que seguían los fundadores al hacer el trazado y la construcción efectiva de la ciudad, iniciándola por la plaza, sugiere que la idea de centralidad funcional fue el fundamento dominante previa, la imagen del “comienzo”, el origen. Además ésta era la imagen que proponían las recomendaciones reales como las del Rey Fernando a Pedrarias Dávila el 11 de agosto de 1513: “...aveys de repartir los solares del lugar para fazer las casas y estos han de ser repartidos segund las calidades de las personas y se han de comienço dados por orden por manera que echos los solares el pueblo paresca ordenado asi en el lugar que se dejare para plaça como el lugar en que oviere la yglesia como en la orden que tovieren las calles porque en los lugares que de nuevo se fazen dando la orden en el comienço sin ningund travajo ni costa quedan ordenados y los otros jamás se ordenan...” Además, en este primer paso de los procedimientos, surge la estructura en cuadrícula como la construcción mental previa que mejor responde a las recomendaciones regias que hablaban insistentemente del “orden” que debían tener las calles, los solares y el lugar de la plaza. 3. La corta duración de las formas del paisaje urbano En tercer lugar, hasta que cada una de las funciones urbanas no completó su instalación en edificios más o menos duraderos -proceso que ocupó los siglos XVII y XVIII- la ciudad no terminó de transformar el plano abstracto, la estructura urbana vacía trazada en el sitio en el momento de la fundación, en la ciudad construida. Recién entonces, se completó un volumen construido, definido en sus tres dimensiones. Es más, al edificarse toda la superficie de las manzanas céntricas, el conjunto de las fachadas de los edificios estableció de manera precisa el límite entre lo privado y lo público en la plaza mayor y en las calles principales. La consolidación que se produjo al construirse sus edificios ocupando las líneas de la traza, es decir el perímetro de cada manzana, fue impulsada por las políticas de los cabildos y de los gobernadores que sistemáticamente ordenaron cercar o tapiar los terrenos baldíos. Así quedó definido el paisaje urbano característico de la ciudad hispanoamericana: la manzana compacta, los grandes lienzos de muros ciegos con ornamentación concentrada en las portadas de estilo renacentista, manierista, barroco o neoclásico, los atrios de las iglesias conventuales abriendo huecos en algunas esquinas y los mojones de los campanarios y de las cúpulas asomando por sobre la edificación doméstica levantada en dos plantas y cubierta con tejas. En suma, desde 1530, la centralidad y la estructura en cuadrícula fueron los resultados iniciales de la jornada de la fundación en cada ciudad y, a partir de entonces, ambos se constituyeron en los elementos esenciales de la ciudad, que aseguraron la identidad del tipo durante la larga duración virreinal, mientras que la Morales Padrón, Francisco, Teoría y Leyes de la Conquista. Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1979, p. 91. Alberto Nicolini - 871 localización de las funciones mismas, el fraccionamiento y ocupación de los solares tuvieron duración variable, desde larga a media y hasta corta, según el mayor peso institucional y circunstancias diversas y, por último, el paisaje fue el fenómeno urbano de corta duración que acompañó a la sucesión de los estilos arquitectónicos y a las cambiantes categorías artísticas. 4. La definición funcional en las trazas del siglo XVI En el Virreinato del Perú, las fundaciones de Cuyo, Mendoza de 1561 y 1562 y San Juan de 1562, nos ofrecen la cartografía del tipo hispanoamericano en cuadrícula más antigua conservada en el Archivo General de Indias. En los tres casos, se trata de trazas de cinco por cinco manzanas que disponen a los lados de la plaza a la iglesia y el cabildo en dos solares cada uno; las cuatro manzanas de ángulo se reservaron para los conventos, el hospital y, en el plano de Mendoza de 1561, “casas de su majestad para fundición”. El resto de los solares se repartieron entre los vecinos encomenderos que, en el caso de San Juan, fueron treinta y dos y, entre ellos, los había de distintas profesiones: dos escribanos, un licenciado en letras, un funcionario, un sacerdote, dos mineros, un molinero, un platero, un herrero, un cardador y tejedor, un sastre y un intérprete. Su origen era variado también: de los 21 conocidos, quince eran españoles, cuatro americanos, uno italiano y otro alemán. Hacia el final del siglo XVI, el plano de fundación de La Rioja, en 1591, presenta un gran cambio cuantitativo: sus ochenta y una manzanas triplicaron la superficie de las fundaciones cuyanas de treinta años atrás; de ellas una manzana se adjudicó a cada uno de los cuatro conventos: franciscanos, dominicos, mercedarios y los recién llegados jesuitas. En 1580, Juan de Garay fundó la definitiva Buenos Aires según el modelo limeño de plano rectangular adosado a la costa del río, entregó sendos solares al Cabildo y a la iglesia y, también a imitación de la capital virreinal, situó sobre la costa del río las manzanas destinadas a los conventos de San Francisco y Santo Domingo. Pero en este caso también, los cuarenta y cinco años que habían pasado desde la fundación de Lima con setenta y siete manzanas - 7 x 11 – le sugieren a Garay aumentar el total de manzanas a casi el doble: ciento treinta y cinco con una traza de 9 x 15 manzanas. 5. Los traslados Las fundaciones de las primeras décadas -procediendo por prueba y error- se instalaron en lugares que con frecuencia se demostraron inadecuados, lo que deriVidela, Horacio, Historia de San Juan, Tomo I (Epoca colonial) 1551-1810. Academia del Plata, Buenos Aires, 1962, pp. 238-239. 872 - Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-Americano vó en traslados de asentamiento. En numerosos casos de traslados se tendió a reiterar la cuadrícula inicial como en el de Guadalajara, situada en Nochistlán en 1532 y trasladada al actual sitio en 1542, Concepción del Bío Bío, fundada en 1565 y trasladada en 1764 San Miguel de Tucumán, fundada en 1565 y trasladada en 1685, en la cual, además, se mantuvo en el traslado las medidas de las manzanas y solares del siglo anterior, aunque las tradujeran de pies a varas, la unidad de medida que se hizo habitual en el siglo XVII. Hubo también fusiones de poblaciones diversas en una nueva fundación como la que dio lugar a Talavera de Madrid que el Gobernador Alonso de Ribera, en 1609, fundó en el Tucumán a partir de las poblaciones de Nuestra Señora de Talavera de Esteco y de Madrid de las Juntas, reuniendo así a 119 vecinos en la nueva traza de ochenta y una manzanas. 6. La evolución en los siglos XVII y XVIII: el enriquecimiento funcional de las ciudades Ya hemos citado en el anterior Congreso de Sevilla las opiniones de Hardoy y Aranovich, Salcedo, Ortiz Crespo y Viñuales, coincidentes en que a las innovaciones asombrosas del siglo XVI les siguió la consolidación conservadora del siglo y medio siguiente...en un mundo que había alcanzado cierto grado de estabilidad, que hacia 1600 las “características de la economía habían de permanecer sin mayores cambios hasta fines del período colonial10 ...que “las poblaciones de españoles fundadas o repobladas en el siglo XVII se ciñeron en sus trazados a las tradiciones consagradas desde la primera mitad del siglo anterior“11 ...que en Quito “al haberse originado y consolidado la estructura urbana colonial desde muy tem- López Moreno R., Eduardo, La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana. Guadalajara, México, México, Universidad de Guadalajara, 1992, pp.19-28. Mazzei de Grazia, Leonardo y Pacheco Silva, Arnoldo, Historia del traslado de la ciudad de Concepción, Concepción (Chile), Universidad de Concepción, 1985, pp.15-18. De Lázaro, Juan Fernando, La traslación de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Nueva Tierra de Promisión al sitio de La Toma, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1941, p.73. Reyes Gajardo, Carlos, La ciudad de Esteco y su leyenda. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 1968, pp. 22-27. Nicolini, Alberto, La ciudad hispanoamericana en los siglos XVII y XVIII. En el “III Congreso Internacional del Barroco Iberoamericano, ‘Territorio, arte, espacio y sociedad’”, del 8 al 12 octubre 2001. Edic. Universidad Pablo Olavide, II volumen, págs. 1.287-1.302. Sevilla, 2001. 10 Hardoy, Jorge E. y Aranovich, Carmen, Escalas y funciones urbanas en América Hispánica hacia el año 1600. Primeras conclusiones, en Hardoy, Jorge E. y Schaedel, Richard P., (dir.), El proceso de urbanización en América desde sus orígenes hasta nuestros días, Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella, 1969, pp. 171-172. 11 Salcedo, Jaime, El urbanismo en Reino de Granada y Popayán en los siglos XVII y XVIII, en Gutiérrez, Ramón (coord.), Barroco Iberoamericano de los Andes a las Pampas, Barcelona, Madrid, Lunwerg, 1997, pp. 185-192. Alberto Nicolini - 873 prano, no hubo cabida para ensayos de carácter barroco en nuestro territorio”12 ... y que “es así como en la Argentina podemos hablar de un urbanismo barroco no a partir de las trazas regulares de sus ciudades sino teniendo en cuenta la vida que en ellas se daba”13. Sin embargo, el crecimiento cuantitativo de la población y, consiguientemente, de la extensión urbana y de la cantidad de actividades diversas de que dan cuenta los planos fue general aunque tuviese manifestaciones diversas en cada ciudad según el papel que cumplió cada una en el sistema económico, político y social de los virreinatos y de las circunstancias peculiares. La investigación arqueológica nos permite constatar que Santa Fe la vieja, fundada sobre el río Paraná en 1573 en forma de un rectángulo de once por seis manzanas, casi un siglo después, cuando fuera trasladada a partir de 1651 a su actual emplazamiento, poco había sobrepasado el nivel de caserío disperso de agricultores que utilizaban las tierras de sus propios solares para agricultura de subsistencia.14 En la otra punta de la escala, Lima, fundada por Pizarro en 1535, pasó de 14.000 habitantes, en 1599, a 25.000 en 1614, a 37.000 en 1700, y a 52.000 en1791, aunque hubiese sufrido la catástrofe del gran terremoto de 1687. La cartografía limeña correspondiente a esos años nos muestra una flamante muralla que rodea una superficie bastante mayor que la traza fundacional; dentro de la traza, la edificación se había compactado de manera muy densa y las referencias de los planos nos informan acerca de la complejidad funcional que había alcanzado la capital virreinal, puesto que tenía, además de catedral, cabildo, palacio del virrey y diversos edificios de administración, doce iglesias, siete conventos más once de monjas, cinco hospitales, cinco asilos, siete colegios y seminarios y el edificio de la Universidad. De manera parecida, Bogotá, la nueva capital virreinal de fines del siglo XVIII, hacia 1800 poseía: la catedral, siete iglesias, 6 conventos masculinos más cinco de monjas, dos hospicios, tres colegios, más los edificios de la administración como palacio del virrey, aduana, audiencia, ayuntamiento y cárcel, casa de moneda, dirección de rentas y administración de tabacos, dos cuarteles, dos alamedas y un cementerio. Pero además, un conjunto de edificios vinculados con la cultura: exposición botánica, observatorio astronómico, biblioteca real, imprenta, coliseo15. Representativa de la estratégica función de puerto de la Nueva España, la ciudad de Veracruz hacia 1800, mientras proyectaba el reemplazo de las murallas por Ortiz Crespo, Alfonso, Ensayos de urbanismo barroco en la Audiencia de Quito, en Gutiérrez, Ramón (coord.), Barroco Iberoamericano de los Andes a las Pampas, Barcelona, Madrid, Lunwerg 1997, pp.229-242. 13 Viñuales, Graciela, “Urbanismo en el Río de la Plata”, en Gutiérrez, Ramón (coord.), Barroco Iberoamericano de los Andes a las Pampas, Barcelona, Madrid, Lunwerg, 1997, pp. 318. 14 Zapata Gollán, La urbanización hispanoamericana en el Río de la Plata, Ministerio e Educación y Cultura de Santa Fe, Santa Fe, 1971. 15 Martínez, Carlos, Bogotá. Sinopsis sobre su historia urbana. Escala Fondo Editorial, Bogotá, 1976, pp 59-85. 12 874 - Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-Americano una flamante alameda, tenía como edificios importantes cinco iglesias, cuatro conventos, tres hospitales, la casa del gobernador y cavildo, las reales caxas, aduana, casa de correos, lotería, factoría de tabacos, tribunal del consulado, maestranza de artillería, proveeduría, almacenes y matadero 7. El fraccionamiento de los solares Los cuatro solares iniciales que se repartieron a los vecinos en cada manzana se fraccionaron rápidamente En La Plata (hoy Sucre), en el lado sudeste de la Plaza Mayor sobre el que no se habían edificado edificios públicos, entre 1560 y 1600, ya se había concretado la división de cada solar en cuatro parcelas en las que se instalaron “varias tiendas de artesanos, hay documentados un sastre, un barbero y un platero, y también se acomodaron allí algunos mercaderes. En esta cuadra estaba el Juego de Pelota y la Carnicería...se encontraban dos casas que eran propiedad del Hospital”16 8. Las nuevas ciudades del XVII y XVIII. Ya se dijo que, en los siglos del barroco, fue escasa la innovación hispanoamericana en materia urbana, al menos en el trazado. Ciudades importantes como Panamá en el siglo XVII y Guatemala en el XVIII debieron ser refundadas en nuevos sitios debido a la vulnerabilidad demostrada ante la piratería, en el caso de la primera, y por la destrucción sísmica, en el caso de la segunda. La nueva Panamá que nos muestra el plano de 1673 insinúa la posible aplicación en su traza de lo estipulado en las ordenanzas de Felipe II de 1573, pero sólo en cuanto a las calles medianas que debían salir de la plaza. El plano de la nueva Guatemala de 165 manzanas, diseñada en 1776, se puede interpretar como una extrapolación a partir de la tradicional cuadrícula mediante pequeñas variantes en el tamaño de las manzanas y la novedad de cuatro plazas adicionadas a la mayor que sigue dominando la “centralidad” funcional del sistema. Otros centros territoriales menores surgidos en la búsqueda del completamiento del control regional en el siglo XVII, como San Fernando del Valle de Catamarca en 1683 o por razones estratégicas como Concepción del Bío Bío, trasladada en 176417 y Montevideo, de 1730, todos ellos evidencian la aplicación simple del modelo de la cuadrícula. Gisbert, Teresa, Urbanismo, tipología y asentamientos indígenas en Chuquisaca, La Paz, Universidad Mayor de San Andrés, 1982, pp. 11-15. 17 Mazzei de Grazia, Leonardo y Pacheco Silva, Arnoldo, Historia del traslado de la ciudad de Concepción, Concepción (Chile), Universidad de Concepción, 1985, pp. 15-18. 16 Alberto Nicolini - 875 Un caso interesante en el que la cuadrícula resulta modificada es el de San Ramón de la nueva Orán de 1794; aquí la experiencia de dos siglos en el fraccionamiento de solares ha influido evidentemente en una división de hasta doce parcelas por manzana. Además, la plaza no está en el centro sino “desplazada”, la iglesia matriz es la que lo ocupa y, en los bordes de la traza, las manzanas de los tres conventos forman un triángulo equilátero. En las afueras, pero siguiendo la trama geométrica virtual, se colocan el hospital y el cementerio. Y, por último: como en otros casos, el cumplimiento de la recomendación del rey Fernando acerca de que los solares debían ser “...repartidos segund las calidades de las personas...” se verifica en el tratamiento de Don que reciben los vecinos a quienes se adjudican los solares cercanos a la plaza. Por último, es necesario citar el caso del proyecto no realizado de 1798, cuyo autor fue Bernardo Darquea para la ciudad de Rio Bamba, una evidente inspiración en las ciudades radioconcéntricas del Renacimiento aunque es evidente que se trató de un compromiso de un diseño radioconcéntrico con la plaza central y dos ejes medianos de manzanas cuadradas derivadas de la tradicional cuadrícula.18 9. Iglesia matriz y Cabildo o Palacio de Gobierno Una distribución que parece reiterarse sin causa evidente es la posición relativa de la iglesia y el cabildo o palacio de gobierno en los cuatro lados de la plaza; en efecto, resulta clara una tendencia de una cantidad importante de casos de ciudades en cuadrícula, en las que la adjudicación de solares para los dos edificios institucionales, religioso y civil, sistemáticamente se resolvió ni en el mismo lado ni enfrentados, plaza por medio; en lados de la plaza contiguos, se diría en posición de L. Y ello ocurre, -sin que hayamos realizado un inventario exhaustivo- en: México, Guadalajara, Veracruz, Caracas, Quito, Lima, Sucre, Sgo de Chile, Mendoza, Tucumán, Salta, Sgo del Estero... 10. La iglesia matriz cambia su posición frente a la plaza: Otra cuestión se refiere a la posición relativa entre el edificio de la iglesia matriz y el espacio de la plaza que muestra en los siglos del Barroco una sustancial diferencia respecto de lo ocurrido en las ciudades hispanoamericanas desde su fundación hasta mediados y fines del siglo XVI. En efecto, durante ese tiempo la iglesia matriz de las nuevas ciudades recién fundadas se levantó “de lado” con Ortiz Crespo, Alfonso, El urbanismo en la Audiencia de Quito, en Estudios sobre urbanismo iberoamericano, siglos XVI al XVIII, Sevilla, Junta de Andalucía, 1990, pp.225-239. 18 876 - Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-Americano respecto al espacio de la plaza, resultando de ello que el acceso preferente, es decir el directo desde la plaza al interior de la iglesia, se practicase en su muro lateral y no en la fachada de los pies como había sido habitual en la tradición cristiana desde la época constantiniana. Esto ocurrió, tanto en las ciudades de regularidad incipiente fundadas en la primera parte del siglo en el área del Caribe y de la Tierra Firme, como en las ciudades mexicanas de la década del ‘20 y en las regulares en cuadrícula que comenzaron a trazarse en toda América a partir de 1530 y creemos que dicha peculiaridad debe entenderse como urbanismo mudéjar, puesto que se trata de un fenómeno aparecido en España como resultado de la mezcla, combinación, simbiosis o integración de elementos urbano-arquitectónicos de origen musulmán con otros de origen castellano o aragonés.19 Lo que aquí nos importa es que, a pesar de que muchas iglesias matrices o catedrales hispanoamericanas continúan en la actualidad dispuestas de esa manera, puede afirmarse con certeza que los siglos barrocos utilizaron para los nuevos proyectos una disposición diferente, emplazando al edificio religioso con los pies hacia el espacio abierto de la plaza. Este cambio se había iniciado con el proyecto de la nueva catedral de México, comenzada a construir en 1562 y continuó con la nueva de Lima de principios del siglo XVII, con lo que, en el comienzo del siglo XVII, en las capitales virreinales quedó definitivamente instalado el nuevo modelo de relación entre el gran edificio catedralicio y el espacio abierto de la plaza mayor. Y ello a pesar de que, la ubicación de la iglesia “de lado” hacia la plaza formaba parte del imaginario colectivo de los hombres que habían vivido el siglo XVI hispanoamericano. Uno de ellos fue Guaman Poma de Ayala, autor de 38 imágenes de plazas de ciudades.20 En ellas queda claro cuál fue la idea de la relación entre la iglesia y la plaza que tenía un altoperuano o un español residente en el Perú a fines del siglo XVI y principios del XVII. Las plazas constituyeron el tema dibujado y, en 30 de las 38 imágenes de ciudades que se incluyen en la obra, la iglesia principal aparece “de lado”, con una torre y proporciones y aberturas que indican iglesias mudéjares de una sola nave; en cuatro casos la ancha iglesia tiene sus pies a la plaza y dos torres dispuestas simétricamente. Si tenemos en cuenta que 1615 es la fecha aproximada de terminación del manuscrito, estos últimos cuatro casos podrían estar reflejando el conocimiento que el dibujante tendría del nuevo edificio catedralicio de Lima que se estaba levantando con los pies hacia la plaza desde alrededor de 1570 y que se inaugurara parcialmente en 1606.21 Nicolini, Alberto, Urbanismo mudéjar en España e Iberoamérica. En el VII Simposio Internacional de Mudejarismo. Instituto de estudios Turolenses. Teruel, septiembre, 1996. 20 Poma de Ayala, Felipe Guaman, Nueva Crónica y Buen Gobierno. (Codex péruvien illustré). Institut d’Ethnologie. Paris, 1936. Pp. 997-1072. 21 Harth-Terré, Emilio, La obra de Francisco Becerra en las catedrales de Lima y Cuzco. En Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, Nº 14, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1961, pp. 21-23. 19 Alberto Nicolini - 877 11. Los conventos En los más antiguos planos conocidos de la ciudad en cuadrícula, los de mediados del siglo XVI, encontramos una distribución adecuada para conventos y un hospital en la periferia del cuadrado. Incluso ya en México, en dirección de las cuatro orientaciones respecto de la plaza y, en el borde de la traza de Alonso García Bravo, se habían situado conventos de dominicos al norte, agustinos al sur, franciscanos al oeste y el hospital al este. Hacia el fin del siglo, con la llegada de los jesuitas, la distribución de cuatro conventos, ahora, resultó geométricamente simple, como en el caso de la fundación de La Rioja en 1591. Cuando los jesuitas llegaron tarde, lograron instalarse en terrenos comprados o que les fueron otorgados por haber sido previamente declarados vacantes y no fue infrecuente que lograran instalarse en la Plaza Mayor, como en Cuzco, Salta, Arequipa, Mendoza o Tucumán o muy cerca, a una cuadra, como en Tarija, Buenos Aires y Córdoba. 12. Mercados La plaza mayor fue asiento preferido para el comercio; en Bogotá, el mercado público ocupaba la plaza los viernes y en La Plata, en 1639, se describía así la actividad en el centro de la ciudad: “En la plaza y calle de mercaderes, hay de treinta tiendas arriba, de mercaderes gruesos de ropa de Castilla y de la tierra, ...algunos almacenes y otros de menor porte, y por toda la ciudad cien pulperías, donde se vende pan y vino y otras cosas de comer...Pulperías de indios hay muchísimas... De todos oficios hay muchas tiendas, las más son de indios que ocupan la plaza y ocho cuadras que salen de ella por las esquinas.”22 Pero, “Cuando hay fiestas de toros en la plaza, se salen estas gateras de ellas y se van a otra que están en San Agustín, donde arman sus tiendas, adonde también se vende la cebada, paja y yerba y forraje de las cabalgaduras, cuyo pienso ordinario todo el año es paja, cebada, alfalfa,...”23 En este caso, las tiendas ocupando toda la superficie de la plaza tenían carácter temporario, pero en la plaza de la Nueva Guatemala, tal como se la documenta en el plano de 1785, los “cajones” destinados a tiendas formaban una fila completa contorneando el perímetro de la plaza en sus cuatro lados. En La Plata, hubo una recova construida para la actividad de mercado, “la Recova de La Plata, de la cual existe un plano en el Archivo Nacional; estaba frontera al convento de San Francisco...poseía treinta y seis tiendas o cuartos y una galería al fondo”.24 Ramírez del Águila, Pedro, Noticias políticas de Indias y Relación Descriptiva de la Ciudad de la Plata Metrópoli de las Provincias de los Charcas y nuevo Reino de Toledo..., transcripción de Jaime Urioste Arana, Sucre, Imprenta Universitaria, 1978, pp.38-39. 23 Ramírez del Águila, Pedro, op. cit, p. 106. 24 Gisbert, Teresa, op. cit. p. 17, 18. 22 878 - Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-Americano La disposición habitual de los conjuntos conventuales, con la iglesia en una de las esquinas de la manzana, permitió que delante de la iglesia se dejase libre un espacio a manera de plazoleta. Algunas veces, la pequeña plaza se abrió al costado de la iglesia conventual, como en La Merced de Quito, o también en la manzana que enfrentaba los pies de la iglesia, como ocurrió en la Compañía de Bogotá o en San Agustín y La Merced de Sucre. Fue frecuente que los atrios-plazoletas tuviesen usos específicos y comerciales como, en Quito, la plaza de San Francisco y su prolongación hasta la de La Merced, como en la plaza comercial portuaria de San Francisco de La Habana o la plaza de San Agustín en Sucre en la que se comercializaban forrajes. En Puebla, tres plazas secundarias tenían actividades específicas: regocijos, ferias de mulas, venta de leña y carbón.25 De todos los casos conocidos, pareciera reiterarse la vecindad del mercado, recova o simplemente el lugar de mercadeo en zonas populares vinculadas al respectivo convento de San Francisco. Ya hemos mencionado los casos de La Habana, Quito y Sucre, pero también podemos citar el antiguo caso de Valladolid en el que convergían el convento y la plaza del ayuntamiento y viejo mercado. En América, podemos añadir el convento franciscano del barrio de Getsemaní de Cartagena y el del barrio indígena de La Paz, separado de la ciudad de españoles por el antiguo cauce del Coqueyapu. 13. Tiendas esquineras (puerta esquinera) Uno de los elementos recurrentes de la ciudad y la vivienda hispanoamericana, tanto en las tierras bajas como en la zona andina, es la tienda esquinera; es decir, el local perteneciente a una vivienda que por su ubicación en la esquina de la manzana es aprovechado para la actividad comercial y que se identific8a por la doble puerta con sus hojas a 90 grados, una hacia cada calle. Este elemento arquitectónico, infaltable en las ciudades hispanoamericanas desde México hasta Chile y el Río de la Plata, fue sistemáticamente utilizado presentando rasgos comunes en todo ese inmenso territorio y variaciones escasas que no afectaron la idea esencial. Una circunstancia interesante es la ausencia de semejante dispositivo en España y, en cambio, su difusión fue notable en América. Una hipótesis explicativa razonable sería de que se trata de un resultado obtenido por un diseño americano sin ninguna precedencia española. Es nuestra opinión, por ahora, que lo que impulsa el invento de la tienda esquinera es la ciudad regular en cuadrícula que, en cada cruce de calles, define las cuatro esquinas de Gutiérrez , Ramón, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica. Madrid, Manuales Arte Cátedra, 1983, p. 96. 25 Alberto Nicolini - 879 los edificios a 90 grados y sugiere el aprovechamiento de estas encrucijadas urbanas para instalar allí la actividad comercial.26 Hasta aquí, lo que corresponde al análisis del elemento arquitectónico en sí pero creemos que, además, la cuestión pueda tener decisiva importancia en la génesis y construcción progresiva del paisaje urbano hispanoamericano. Lo que sigue es una hipótesis acerca de cómo fue desarrollándose la construcción del paisaje urbano hispanoamericano a partir de las investigaciones sobre la casa cubana de la Dra. Alicia García Santana: • Inicialmente, en la ciudad trazada, los primeros volúmenes se edifican aislados en posiciones cercanas al centro del solar; como se documenta en Santa Fe la Vieja y en “las casas” de documentos cubanos. • En el proceso gradual de ocupación con edificaciones levantadas en el límite hacia la calle, al advertirse lo apropiado de la esquina de la cuadrícula con sus cuatro ángulos para constituir un “centro comercial”, se edifican “los cuartos de casa” con taller o comercio abajo con dos puertas, una a cada calle, y habitación en 1ª planta, con o sin balcón. • Las dos puertas se yuxtaponen en el ángulo mismo de la esquina, separadas apenas por un pie derecho de madera o de mampostería. • En casos excepcionales, el hueco formado por los dos vanos se utiliza con fines no comerciales -fuente, por ejemplo, encontrada en Querétaro- función que justifica su ubicación en esquina. • El volumen aislado de los cuartos de casa se amplía desde la esquina a lo largo de la calle y hacia el centro de la manzana conformando una vivienda amplia con comercio en esquina provisto de tienda esquinera. 14. La Fiesta Los espacios públicos -plaza, plazoletas, calles- fueron el escenario de diferentes aspectos de la vida cotidiana; entre ellos, la fiesta, fiesta que, como se ha dicho, fue predominantemente religiosa: de diez y nueve fiestas que tuvieron lugar en Lima en agosto de 1632, diecisiete fueron acontecimientos religiosos.27 Poco a poco, la ciudad había ido construyendo un espacio sacralizado por los hitos de las García Santana, Alicia y Alberto Nicolini, La tienda esquinera y el completamiento del paisaje urbano de la ciudad hispanoamericana. Paper desarrollado en el “Magister en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericano”, curso “Vivienda Hispanoamericana”, Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán, 1999. 27 Gutiérrez , Ramón y Cristina Esteras, La vida en la ciudad andaluza y americana de los siglos XVI al XVIII, en Estudios sobre urbanismo iberoamericano, siglos XVI al XVIII, Sevilla, Junta de Andalucía, 1990, p. 170. 26 880 - Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-Americano iglesias principales con sus volúmenes complejos, sus atrios, sus campanarios, sus fachadas y sus portadas. Pero, además, la fiesta engalana la totalidad del espacio urbano, transformando la ciudad desnuda por medio de una abundante escenografía efímera de altares procesionales, arcos de flores y ramas, cruces, palios y tribunas, mientras los balcones se adornan con colgaduras y las procesiones organizadas por las cofradías aportan carros, estandartes, pendones y su propia vestimenta festiva. Nos quedan testimonios iconográficos muy valiosos, como los referidos a las procesiones de Corpus Christi en Cuzco o la entrada del Virrey Morsillo a Potosí, en 1716, que revelan la pompa con que se rodeaba al ceremonial contrastando de manera reveladora con la sencilla arquitectura que hace de fondo. En la iconografía urbana hispanoamericana, la transformación de la plaza de Panamá, apenas edificada, cuando, en 1748, “celebró toros, comedias y máscaras. Entre los escritos notables tenemos los de la fiesta de Corpus en Potosí en 1608 o, en La Plata, de la que nos queda una extraordinaria crónica de 1636 titulada “De las fiestas y regocijos que esta ciudad de la Plata, hizo a la buena venida del ilustrísimo señor don fray Francisco de Borja, su arzobispo” Fueron ocho días de fiestas continuas para lo cual se dispusieron “dos arcos triunfales de curiosa arquitectura... Entró su ilustrísima en los clamores de repiques de campanas, música de instrumentos, de chirimías, clarines y trompetas... estaban las calles ricamente adornadas de telas y sedas...fue pasando debajo de muchísimos arcos de flores y de verdura hasta llegar al triunfal que la ciudad le tenía dedicado y prevenido; era muy grande, hermoso y de excelente arquitectura de cantería imitada, obra dórica con los escudos de armas reales, de su ilustrísima y ciudad, muchas empresas, letras y jeroglíficos, grandes pirámides y agradable perspectiva, costó un mil pesos...pasó por los mercaderes y volvió por los senderos a llegar a las gradas de su iglesia, en cuyo remate estaba fabricado el arco triunfal que le dedicaba, suntuoso y rico, de obra muy imitadora de aquellos grandiosos testigos de los romanos triunfos; éste era muy lucido, de obra jónica...todo dorado y mucha pasamanería de oro sobre terciopelo carmesí...En otros contrapedestales de los principales del arco... hechos de madera pintados de blanco y oro, estaban los retratos de cuerpo entero de los reyes y reinas nuestros señores, Felipe 3º. y 4º...Tres o cuatro días pasaron que se ocuparon en hacer tablados, despejar y limpiar la plaza, luego de lo cual dieron comienzo las fiestas que fueron ocho; en los seis primeros se “corrieron doce toros bravos cada día y hubo juegos de cañas, palo ensebado, una quema de castillo, unos fuegos echados por la boca por “un gigante de fiera estatura, significado en Prometeo”; en el séptimo día, en la iglesia, se dieron los premios de las composiciones poéticas de una justa literaria y en el octavo se hizo a la noche “una máscara de graves y costosas invenciones con tres carros, uno de música, otro un galeón y el tercero un gran arco triunfal”.28 28 Ramírez del Águila, Pedro, op. cit, pp. 175-183. Alberto Nicolini - 881 MP Buenos Aires 10. Mendoza 1562 882 - Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-Americano MP Perú y Chile 14. Lima aérea 1687 MP Buenos Aires 244 bis. La Plata aérea.