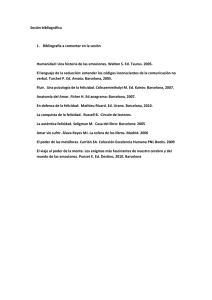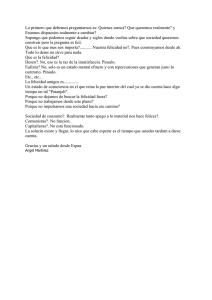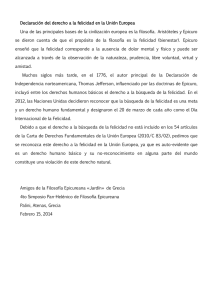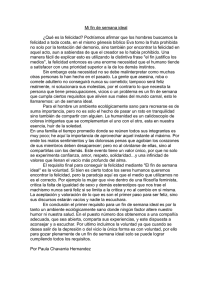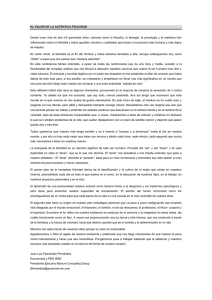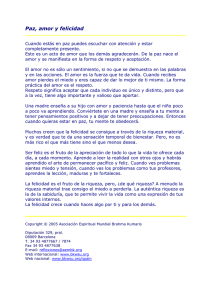- Ninguna Categoria
info document
Anuncio
Carlos L. Roser Martínez: ¡MUCHAS FELICIDADES! 10 20 30 40 50 Me llamo Juan y hace exactamente un mes cumplí 40 años, para más señas, un lunes 30 de junio. Ese día, al llegar a casa después del trabajo, abrí el buzón y me entretuve mirando la correspondencia: aparte de cartas del banco, de algunas facturas y de propaganda publicitaria, no encontré nada interesante. Sin embargo, entre las hojas de publicidad, me llamó la atención una en la que se podía leer en letras enormes y multicolores: «Por fin ahora, la felicidad soñada a su alcance». Se trataba de un anuncio de una promoción de viviendas con jardín, a las afueras de la ciudad. El mensaje daba a entender que la felicidad parecía cosa hecha con sólo comprar una de aquellas viviendas con jardín. ¡Aquel anuncio prometía nada más y nada menos que la felicidad! ¡LA FE-LI-CI-DAD! Con «F» de Francia. Pensé que la publicidad resultaba a veces indignante: promete «sensaciones apasionantes» y te venden en realidad una tónica con sabor amargo, promete «el éxito profesional» y te venden un champú anticaspa o una crema para los granos. Mentiría si dijera que soy de los que piensan que el dinero no ayuda a ser feliz (¡y tanto que puede ayudar!), pero aquel anuncio me pareció excesivo. Reducir la cuestión de la felicidad a tener el dinero necesario para disponer de una casita con jardín, me pareció el colmo del simplismo. Yo mismo vivo en una casa similar y, aunque la compramos con mucha ilusión, mi mujer y yo tuvimos que trabajar duro para hacer frente a los préstamos del banco, sin tener apenas tiempo para nosotros mismos. A veces pensamos que nos habíamos complicado innecesariamente la vida y que la casa soñada, más bien nos había alejado de la felicidad soñada. Además, ¿no era verdad aquello de que «los ricos también lloran»? Sé de gente rica que vive en lujosas mansiones y sin embargo se confiesan o se sienten desgraciados, bien porque no les gusta el tipo de vida que llevan o porque sus relaciones afectivas y personales son un asco, o bien porque no se gustan nada a sí mismos, por la razón que fuere. Hacía falta algo más que dinero y riqueza para sentirse feliz. Con estos pensamientos entré en mi casa y aterricé en mi sillón favorito dispuesto a relajarme después de un duro día de trabajo. Mi mujer y las niñas habían salido esa mañana de viaje para pasar la semana en casa de los abuelos. Aunque las echaba de menos, disfrutaba como un bendito de la paz y del silencio de la casa vacía. Entré a la cocina, me preparé una buena taza de café, volví al salón y puse mi disco favorito. Tumbado boca arriba en el sofá, con los ojos mirando al techo, mi mente empezó a volar. Nuevamente me vino al pensamiento el anuncio que prometía la felicidad y no sé por qué misterioso encadenamiento de ideas acabé preguntándome qué era realmente la felicidad y si yo mismo era feliz. En realidad, en los últimos días me habían asaltado varias veces esas mismas preguntas. Curiosamente, sólo me hago preguntas así cuando estoy a punto de cumplir años. ¿Serían estas preguntas –me dije a mí mismo– el primer síntoma de la crisis de los cuarenta y tantos, de la que había oído hablar horrorizado a algunos de mis mejores amigos? ¿Serían estos interrogantes el síntoma claro de que tal vez yo no era una persona tan feliz como creía? ¿Qué significa realmente ser feliz? Yo era en el fondo una persona normal. Tenía las cosas que la gente normal considera necesarias para ser feliz: una bonita casa, un matrimonio que más o menos funcionaba, dos hijas adolescentes que me quieren y que, como todas las adolescentes, adoran la ropa de marca y las películas americanas; un trabajo que me permite vivir cómodamente, buena salud y algunos amigos. En fin, todas esas cosas que el cine, la televisión, la publicidad y hasta mi propia familia nos han presentado, desde muy jóvenes, como los requisitos necesarios e imprescindibles para ser feliz. «Estudia para encontrar un trabajo de provecho, enamórate, cásate y ten hijos» –me decía mi padre cuando yo tenía 14 ó 15 años–. Si la felicidad consistía en eso, yo era el prototipo del pequeño burgués feliz. Y sin embargo..., a veces, tenía mis dudas. 1 ¿Era yo a mis 40 años la clase de persona que siempre he querido ser? ¿Era mi vida actual la vida que realmente deseaba para mí? Normalmente así me lo parecía, pero en ocasiones me invadía cierto sentimiento de angustia y de insatisfacción con la vida que llevaba: me gustaba el trabajo que tenía, y es lo que siempre quise hacer, pero a lo largo de los años había llegado a ser monótono; disfrutaba del afecto de mis hijas, pero algún día volarían del nido para independizarse y harían bien; quería a mi mujer, pero ya no existía la pasión juvenil que nos hacía vivir a los dos como flotando en una nube; la suerte había querido que hasta ahora no hubiera tenido que 60 enfrentarme a la enfermedad, la muerte de seres queridos o la soledad de la vejez, pero sin embargo mi suerte podía cambiar mañana mismo y, aunque no fuera así, ¿quién estaba libre de esos males? Y, ¿cómo reaccionaría yo ante ellos? Aun aceptando que yo fuera feliz, la fragilidad y la vulnerabilidad de mi felicidad actual me sumía en un estado de preocupación y de intranquilidad que hacía de esa supuesta felicidad algo sumamente imperfecto. Pensé que la verdadera felicidad, si existía, no podía ser algo así de frágil, sino algo estable, sólido y duradero. Pero, ¿qué era? En eso estaba, cuando el sonido del teléfono interrumpió de golpe mi monólogo interior y me hizo incorporarme de un salto del sofá. Era Andrés, uno de mis mejores amigos. Quedamos para salir a cenar y celebrar mi 40 cumpleaños y luego nos 70 metimos en el cine para ver una película de risa. No hablamos de la felicidad, pero pasamos un buen rato conversando y riendo. Llegué relativamente pronto a casa y, al entrar en mi habitación, reparé en un pequeño paquete sobre la mesita de noche, envuelto en papel de regalo. Junto a él había un sobre cerrado. Recordé que Ana, mi mujer, me había dicho que no me olvidara de abrir mi regalo de cumpleaños. En el sobre había una breve felicitación que decía así: «Muchas felicidades en el día de tu cumpleaños...». Al leer esta primera frase, sin quererlo, me vino de nuevo a la mente la pequeña e incompleta reflexión sobre la felicidad que había llevado a cabo aquella tarde: ¿por qué la gente felicitará los cumpleaños con la palabra «felicidades» en plural, y no con «felicidad», en singular? ¿No sonaba más contundente «Te deseo la 80 felicidad», que simplemente «te deseo felicidades»? La felicidad –pensé– es algo más permanente y fuerte que las simples y ocasionales felicidades. ¿No será que sólo existen felicidades, alegrías ocasionales y pasajeras, y que la felicidad con mayúscula no existe? ¿No será por eso que no nos atrevemos a felicitar así? ¿O tal vez es que no hay una única clase de felicidad, sino muchas clases de felicidades, en plural? Pero bueno, seguí leyendo el resto del mensaje, que decía así: 90 ...El otro día encontré por casualidad, olvidado en el último rincón de nuestra casa, el diario que escribías en la época en que íbamos juntos al instituto, y que hace algunos años te dio por buscar como si en ello te fuera la vida. Pensé que ningún otro regalo te haría más feliz. Que lo disfrutes. Te quiero, Ana. ¡Era el diario que escribía cuando tenía 16 ó 17 años! Era cierto que hacía un par de años me dio por buscarlo como un loco y que ya lo había dado definitivamente por perdido. Lo desenvolví con nerviosismo y entusiasmo, y me –tumbé en la cama para hojearlo a mis anchas. Abrí el diario al azar y –¡casualidades de la vida!– fui a dar justamente con unas páginas en las que mi mente de adolescente se preguntaba, como esta tarde, por la eterna cuestión de la felicidad. Recuerdo que en la época en que las escribí había llegado al instituto una profesora nueva de filosofía de la que, a 100 pesar de que yo salía con alguna que otra chica de la clase, permanecí colgado algunos años, hasta que por fin Ana, mi actual mujer, me salvó de aquella pasión platónica, imposible y secreta. Aunque acabé estudiando arquitectura, por aquello de las salidas profesionales, durante aquel curso nació en mí la curiosidad por la filosofía y la pasión por las cuestiones filosóficas, que, de alguna manera, aún perdura. Pero bueno, he aquí la primera página que leí: 110 Martes, 19 de octubre de 1976 Hoy ha sido un día completo, redondo: un siete en el examen de mate (ni yo mismo me lo creo). Además he arrancado de mis viejos el permiso para ir de acampada con Jorge, Carlos y José. Mi trabajo me ha costado convencerlos, so2 120 130 bre todo a mi viejo. Estoy ansioso porque llegue el fin de semana. Mañana iremos a comprar todo lo necesario: comida, bebida, aparejos para pescar, etc… Hoy he hecho una selección de mis mejores cassettes para llevarlos conmigo. La nueva profesora de filosofía se llama Alicia y es bastante joven. Hace sólo una semana que llegó y parece distinta a los demás profesores, viste de forma diferente y no suele sermoneamos como la mayoría. Sus ideas son a veces provocativas. Me gusta el entusiasmo y la pasión que pone en sus clases. Hoy hemos empezado a tratar el tema de la felicidad. No sabía que la filosofía también se ocupaba de temas como ese, pero Alicia nos ha explicado que en la Grecia Antigua fue uno de los temas importantes que ocuparon a los filósofos y que algunas de las cosas que dijeron pueden tener aún valor para el hombre moderno. Los filósofos griegos consideraron la felicidad como un cierto tipo de vida, una determinada forma de vivir; la más acorde con la naturaleza humana, con lo que los seres humanos somos realmente. Además, todos estaban de acuerdo en que existía un cierto orden natural en las cosas que hacía que la felicidad y una vida recta fueran inseparables, de modo que no podía haber felicidad sin virtud, ni virtud sin felicidad. Esto último fue tenía de discusión en la clase: ¿acaso no había gente que había alcanzado lo que deseaba y había construido su felicidad pisoteando a otros hombres o aprovechándose de ellos, o sea, con muy poca virtud moral? No quedó claro, sin embargo, si esas personas eran realmente felices. Al final, Alicia anunció que mañana hablaríamos de la idea de felicidad de un tal Aristóteles, que vivió en el siglo IV a.C., y para quien la felicidad tenía mucho que ver con el carácter De hecho, la reflexión filosófica sobre la felicidad en la Antigua Grecia se llamó Ética, y esta palabra derivaba a su vez del término griego «éthos», que significa justamente «modo de ser» o «carácter». Busqué en las páginas siguientes de mi diario y no encontré ninguna referencia a la clase en la que se supone que Alicia nos habló de Aristóteles, aunque sí había referencias a otros filósofos griegos y a su idea de la felicidad. Me prometí releer 140 esas páginas con más detenimiento al día siguiente, cuando estuviera menos cansado. Apagué la luz y me dormí casi al instante, feliz de aquel reencuentro con la filosofía y con la persona que fui a los 17 años. Al día siguiente, en el trabajo, le daba vueltas a esa idea de Aristóteles de que la felicidad tenía que ver con el carácter. No parecía una idea descabellada. De hecho el carácter predispone a las personas a determinados estados de ánimo, a la alegría o a la tristeza, al enfado, a la tolerancia, al buen humor o al malhumor, al miedo, etc... y también nos predispone a actuar de una cierta manera en relación a los demás y a nosotros mismos. Y todo eso tiene consecuencias para nuestra felicidad. Cuando salí 150 del trabajo, de camino para casa, pasé por delante de la biblioteca municipal y, como en casa no tenía nada mejor que hacer, entré para satisfacer la curiosidad que había despertado en mí esa idea de Aristóteles. Consulté varias enciclopedias y hojeé algunos libros de filosofía, y al final pude sacar en claro tres o cuatro ideas fundamentales sobre Aristóteles y la felicidad. En primer lugar, la felicidad era para él la aspiración suprema de todos los seres humanos, el fin último al que el ser humano tiende de modo natural, y aquello por lo cual deseamos todas las demás cosas. Estas ideas me parecieron de lo más elemental, pues ¿quién no quiere ser feliz? Además, estaba claro que todas las otras cosas que deseamos (la salud, la amistad, el amor, un empleo, una casa bonita, la aceptación de los demás, etc...), las deseamos justamente 160 para ser felices. Sería absurdo desear algo que pensamos que nos va a hacer infelices. Hasta aquí, todo correcto. El problema para Aristóteles surgía, sin embargo, a la hora de definir en qué consistía la felicidad. Para algunos hombres consistía en el placer, para otros en la fama, la riqueza, el éxito, etc... Para Aristóteles, en cambio, la felicidad consistía más bien en un tipo de vida, una vida basada en el ejercicio constante de lo más propio y excelente del ser humano, aquello que lo diferencia de otros animales no humanos: la razón. El secreto de la felicidad estaba en vivir discerniendo acertadamente lo que es más conveniente en cada momento de la vida. Para ello hacía falta desarrollar lo que Aristóteles llamaba la «prudencia», una especie de inteligencia práctica que 3 170 consiste en la capacidad de pensar antes de actuar y en saber elegir los medios ade- cuados que mejor conducen a aquellas cosas que deseamos, nos hacen felices y nos convierten en personas. Pero previamente era necesario desarrollar ciertas disposiciones o cualidades del carácter que surgen mediante los hábitos y la repetición de acciones, y que, una vez adquiridas, nos predisponen a querer siempre lo más conveniente, lo más positivo para nuestra felicidad. A estas disposiciones del carácter Aristóteles las llamó «virtudes del carácter». Prudencia y virtudes del carácter, eso sí, acompañadas de cierta suerte en la vida, eran las claves de la felicidad, según Aristóteles. Las virtudes eran, como he dicho, cualidades del carácter que pueden aprenderse 180 mediante el ejercicio. Por ejemplo, ¿cómo llega uno a adquirir la virtud de la sinceridad? Aristóteles lo tenía muy claro: mediante la repetición de acciones sinceras, hasta adquirir el hábito de la sinceridad e incorporar esta cualidad en su modo de ser. El carácter, pues, no era algo fijo desde el nacimiento, sino algo que uno mismo puede cambiar y moldear con el fin de mejorar sus relaciones personales, sentirse mejor con uno mismo, realizarse más como persona y, en suma, lograr una vida más feliz, humana y satisfactoria. Inmediatamente pensé en ciertos rasgos de mi carácter que no me gustaban, como por ejemplo, mi impulsividad. Sobre todo de joven, yo era, en efecto, una persona impulsiva, a veces con escaso control sobre mis emociones. Ni mucho menos podía sentirme orgulloso de ello, pues en más de una ocasión 190 eso me había llevado a reacciones desproporcionadas, a decisiones y respuestas precipitadas, y a actuaciones verdaderamente torpes, con resultados lamentables para mis relaciones personales y, en suma, para mi propio bienestar y mi felicidad. Con los años, había aprendido a dominarme algo más y a controlar racionalmente mis impulsos y emociones, y estaba satisfecho de ello. Era cierto que las cualidades del carácter influían positiva o negativamente en nuestra felicidad. Además, el reto de modelar uno mismo su propio carácter, cambiando de él aquello que no nos gusta porque nos aleja de la felicidad humana, e incorporando cualidades que nos aproximen a un modelo ideal y más racional de persona, era una tarea que tal vez abarcara toda una vida, pero merecía la pena. 200 Por la noche, al acostarme volví a retomar el diario. Encontré varias anécdotas graciosas, pero que no vienen a cuento. Sin embargo, sí que me gustaría reproducir la siguiente página, aunque sea un poco larga. 210 220 Lunes, 25 de octubre de 1976 La acampada del fin de semana no pudo salir mejor; aunque el último día lo pasé fatal. El sábado por la noche Carlos preparó su especialidad gastronómica: bocatas de tortilla con queso fundido y pepinillos cortados en finas láminas, que estaban para chuparse los dedos. Nos hinchamos a palomitas y, además de la buena mesa, disfrutamos de buena y abundante bebida, de la música selecta que con tanto esmero había escogido, y de una agradable y placentera conversación entre amigos hasta las tantas de la madrugada, hablando de lo divino y de lo humano. Sólo faltaron las chicas. Entregados a los placeres del cuerpo y del espíritu, imaginábamos que estábamos en el «Jardín de Epicuro», del que Alicia, la profe de filosofía, nos había hablado en clase hacía un par de días. La felicidad, decía Epicuro, consistía sencillamente en el placer y en la ausencia de dolor. Y no hay más. Para Epicuro, no había nada de malo en los placeres. Estaba claro: ¡Epicuro era de los míos! Por la noche, hice caso a las sabias enseñanzas de Epicuro, y me abandoné sin resistencia al placer de la bebida y de la conversación entre amigos. Al cabo de un rato, salí de la tienda y me alejé algunos metros hasta llegar a un claro en el bosque rodeado de árboles. Me tumbé boca arriba sobre la yerba y respiré el agradable aire fresco de aquella noche tibia y clara. Lejos del ruido de la ciudad, algo embriagado por la bebida, durante unos instantes que a mí me parecieron eternos, disfruté de una paz y de un silencio absolutos. En medio de la completa quietud de las cosas, era tan perfecto y total aquel silencio, que podía escucharse el ruido del mundo, el ruido que el mundo hace en su eterno ir y venir por el universo, y que sólo percibimos cuando el ruido de las cosas cesa. Era el ruido que brotaba del silencio absoluto. Me sentía intensamente feliz y en paz 4 230 240 250 260 270 280 conmigo mismo, ajeno al mundo y a los problemas. ¿Sería aquella sensación la «ataraxia» del alma de la que hablaba Epicuro? ¿O simplemente alucinaba por efecto del alcohol? Al rato volví a entrar en la tienda y me uní a la conversación de mis amigos. Seguí bebiendo sin parar hasta coger una cogorza monumental. Y, ¡ay!… A la mañana siguiente me levanté con una resaca espantosa; algo dentro de mi cabeza me martilleaba sin parar. No me sentía bien en ninguna parte ni en ninguna postura. Era la primera vez en mi vida que me pasaba y llegué a desear varias veces que se me tragara la tierra o al menos que corriera el tiempo lo más deprisa posible para recuperar la normalidad. Fue terrible. Además de la resaca, tuve que renunciar a disfrutar, con el resto de mis amigos, del placer de la pesca en un soleado día de otoño, resignándome a pasar la mañana vomitando por los rincones y a vagar de un lado para otro como un alma en pena. La culpa la tenía Epicuro. ¿Se había equivocado con aquello de que en los placeres está la felicidad? Al acabar de leer esta página algunas preguntas me asaltaron. ¿Ataraxia? ¿Epicuro? ¿El Jardín? ¿La felicidad como placer y ausencia de dolor? Todo aquello sólo me sonaba remotamente, pero nuevamente sentí deseos de conocer con más precisión qué significaban aquellas cosas, así que al día siguiente volví a pasar una entretenida y lluviosa tarde de biblioteca. No estaba muy seguro de por qué me había entrado aquella especie de fiebre indagatoria que me llevaba a devorar libros en aquella biblioteca, pero tenía la sensación de que algo muy importante estaba en juego. Tal vez buscaba en la lectura de los libros y de aquel diario algo que podría configurar mi vida y a mí mismo a partir de entonces y para el resto de mis días. Buscaba algún secreto, alguna clave, alguna receta fácil –¡qué sé yo!–, que desvelara el camino seguro de la felicidad humana, de mi felicidad. Y ciertamente una de las ideas de Epicuro que primero encontré es que nunca es demasiado tarde para buscar la felicidad, ni siquiera a mis 40 años. Aquella tarde me empapé del pensamiento de Epicuro sobre la felicidad. Parece ser que Epicuro fue un filósofo griego que vivió entre los siglos IV y III a.C. A los 35 años se estableció en Atenas, donde fundó su propia escuela de filosofía, conocida con el nombre de El Jardín, famoso no sólo por la enseñanza de la filosofía, sino también por el cultivo de la amistad y por la participación, no sólo de hombres – como era normal en otras escuelas de filosofía en Grecia–, sino también de mujeres. Epicuro tenía una visión hedonista de la vida. La palabra «hedonista» procede del vocablo griego «hedoné», que significa placer. Y, efectivamente, para Epicuro la felicidad se reducía al placer y a la ausencia de dolor. Y es que, según Epicuro, todos los seres humanos buscan mediante sus acciones lo mismo: evitar el dolor y alcanzar el placer. La prueba de que algo es bueno es que produzca placer, y la prueba de que algo es malo es que produzca dolor. Sin embargo, Epicuro reconocía que esto no era tan sencillo, pues hay cosas o acciones, como por ejemplo mi borrachera de aquel fin de semana, que pueden producir un placer inmediato, pero a la larga, pueden producir un dolor mayor. Igualmente hay cosas, como por ejemplo preparar un examen de matemáticas un domingo por la tarde, que pueden suponer dolor o sacrificio, pero que son necesarias para alcanzar un placer o un bienestar mayor y más duradero (la satisfacción de aprobar, por ejemplo, o la posibilidad de estudiar la carrera que deseo). En estos casos, ¿qué es lo que debemos elegir? Epicuro lo tenía bastante claro: hay que elegir siempre aquellas acciones que nos reporten un placer mayor y más duradero y que nos eviten la mayor cantidad posible de dolor. El secreto de la felicidad está entonces en el sabio cálculo de las consecuencias que se siguen de nuestras acciones, de cara a evitar la mayor cantidad posible de dolor y alcanzar el placer más duradero. Hay que insistir en que, para Epicuro, tan importante para la felicidad era alcanzar el placer como evitar el dolor. De ahí que, según él, «ni banquetes ni juergas constantes dan la felicidad», si no van acompañados de la prudencia, que no es otra cosa que el sabio cálculo de las consecuencias que se siguen de cada acción. Al leer esto, recordé lo que había leído en mi diario con relación a aquel funesto domingo de resaca. Era evidente que Epicuro no se había equivocado. El equivocado fui yo, al interpretar tan a la ligera lo que la profesora nos había explicado sobre el 5 290 300 310 320 330 340 hedonismo de Epicuro. Estaba claro que era yo el que no había calculado bien las consecuencias tan desagradables y en cierto modo dolorosas que iban a seguirse de aquella noche de placentera embriaguez. Seguramente –pensé–, Epicuro no habría actuado como yo, y habría bebido de forma más prudente: lo suficiente para sentirse bien sin tener que pasar por el calvario que yo tuve que pasar a la mañana siguiente. Cuando Epicuro hablaba del placer no se refería exclusivamente a los placeres materiales o del cuerpo, sino también a los placeres espirituales o del alma, tales como los que se siguen del cultivo de la amistad o de la práctica de la filosofía, que eran placeres más duraderos y por tanto más deseables que los placeres del gusto, del tacto o de la vista. Cuentan, por ejemplo, que en su lecho de muerte y en medio de fuertes dolores, Epicuro tuvo aún fuerzas para escribir a uno de sus discípulos las siguientes palabras: «Te escribo estas líneas en este día feliz que es, sin embargo, el último de mi vida. Los dolores de estómago y de riñón me asaltan continuamente, pero son compensados ampliamente por el placer del alma al recordar nuestras pasadas conversaciones filosóficas». Igualmente, al hablar de la ausencia de dolor, Epicuro pensaba no sólo en el dolor físico (una enfermedad o un castigo físico, por ejemplo), sino también en el dolor espiritual o afectivo que nace de todas aquellas cosas que alteran la paz del alma y nos hacen vivir intranquilos o insatisfechos. De ahí que, para Epicuro, la felicidad consistía fundamentalmente en alcanzar un estado de placer reposado y duradero, ahuyentando las penas y las preocupaciones que perturban nuestra paz. Por supuesto que eso no quería decir que hubiera que renunciar a los placeres de la buena mesa, del buen vino, del tacto, etc... pero sí era necesario ordenarlos y supeditarlos al máximo placer: el bienestar físico y espiritual duradero. Epicuro usó una extraña palabra para referirse a ese estado de paz y felicidad: «ataraxia». La ataraxia de la que hablaba no era ni más ni menos que un estado duradero de equilibrio, tranquilidad y serenidad del alma, de bienestar físico y espiritual basado en un placer estable y tranquilo, lejos de toda preocupación e inquietud. Al leer esto, de repente vinieron a mi mente una larga retahíla de cosas que normalmente me perturban y me hacen vivir intranquilo: las facturas a final de mes, el préstamo de la casa, el exigente de mi jefe, la educación y el bienestar de mis hijas, el cuatro latas de coche que tengo y que algún día hará «crack» obligándome a pedir un préstamo más para un coche nuevo, el miedo y la angustia ante la muerte o la enfermedad, y hasta los problemas de la política mundial. ¿Cómo conseguir eliminar las inquietudes que generan estas cosas? Sería necesario que cambiara completamente de vida. ¡E incluso de planeta! Pensé también en las cosas que me producían ese placer más o menos reposado del que hablaba Epicuro: el afecto y el cariño de mi familia, la tertulia de los viernes por la noche con mis amigos, leer un buen libro en casa cuando todos duermen, una buena comida con vino de Rioja, nadar hasta que mi cuerpo aguante (disfruto como un bestia nadando), oír canciones protesta – aunque ya estén pasadas de moda–, y dar paseos por el campo y la montaña en otoño y en primavera. Pero bueno, sigamos con Epicuro. Alcanzar la ataraxia era alcanzar la verdadera felicidad. Pero ¿cómo lograrlo? Epicuro puso la filosofía al servicio de ese fin con el objetivo de eliminar los miedos y temores que perturban el alma de los hombres y nos impiden vivir felices y tranquilos. Uno de esos miedos era, en efecto, el miedo a la muerte. Epicuro trató de combatirlo mediante un famoso argumento filosófico: «A la muerte –decía– no hay que temerla, pues cuando estamos vivos no tenemos sensación de la muerte y, por tanto, no la sentimos. Y cuando estamos muertos, no tenemos sensación alguna, y, por tanto, tampoco la sentimos». Otro de los miedos que Epicuro combatió fue el miedo a los dioses, a sus enfados, castigos y represalias. Para ello, Epicuro trató de convencer a la gente de que los dioses –si existían– eran tan perfectos que no se preocupaban por los insignificantes asuntos humanos y no influían para nada en el destino de los hombres. Epicuro recomendaba asimismo apartarse de la política y del matrimonio, que tantas intranquilidades y sinsabores reportaban. Y es que –pensé yo– eso de vivir un amor «loco y apasionado» puede estar muy bien en nuestras fantasías y es lo que todos queremos, pero en la práctica puede ocasionarnos más dolor y quebraderos de cabeza que placer y bienestar. 6 350 360 370 380 390 Sin embargo, el secreto más importante para alcanzar la felicidad (ataraxia) consistía en reducir nuestros deseos y nuestras necesidades a lo indispensable, con el fin de alcanzar la autosuficiencia y evitar todas las preocupaciones e inquietudes que nacen en el alma cuando deseamos poseer o disfrutar aquello que no tenemos o que cuesta trabajo y sufrimiento alcanzar. En realidad –pensaba Epicuro– el ser humano necesita muy pocas cosas para ser feliz, pues sus verdaderas necesidades son escasas: comida, vestido, calzado, un techo bajo el que cobijarse y afecto sincero. Epicuro lo tenía claro: no es más feliz el que más tiene, sino el que menos cosas necesita. Esta última frase me trajo a la memoria un cuento que leí de niño en la escuela. Si no recuerdo mal, el título era algo así como «La camisa del hombre feliz». Se cuenta que en un lejano reino vivían hace muchos años un rey y una reina que tenían una hermosa hija. Un día, la bella princesa contrajo una extraña enfermedad que parecía incurable. Los médicos de palacio lo intentaron todo: yerbas, ungüentos, pócimas, etc., pero la princesa se moría. Finalmente, el más viejo y sabio de los médicos dio con la solución: a la princesa sólo podía salvarla el contacto con una camisa de un hombre feliz. Inmediatamente todos los soldados del reino se pusieron manos a la obra en busca de un hombre feliz para pedirle su camisa y salvar así a la moribunda y hermosa princesa. Recorrieron ciudades, pueblos y aldeas, pero nadie se consideraba lo bastante satisfecho y contento con la vida como para declararse enteramente feliz. Encontrar a una persona feliz no era tan fácil como parecía a primera vista. Casi desesperados de su búsqueda, unos servidores del rey llegaron a una aldea donde unos campesinos les dijeron que en las montañas, cerca de aquel lugar, vivía un hombre verdaderamente feliz. Salieron a toda prisa en su busca y al fin lo encontraron. Vivía solitario en una cueva y llevaba barbas y pelo largo. Y sin embargo, parecía y era realmente feliz. ¡Por fin habían encontrado a un hombre verdaderamente feliz! Pero, he aquí que, al pedirle su camisa, el hombre feliz se extrañó sobremanera y dijo: «Yo no tengo camisa, porque jamás la he necesitado». Desgraciadamente para la princesa, el hombre feliz no tenía camisa. Pero tal vez ahí estaba el secreto de la felicidad, en no necesitar apenas cosas. Ahí lo dejé aquella tarde. En la misma cafetería de la biblioteca pedí que me hicieran un bocadillo de tortilla, queso fundido y pepinillos cortados en finas láminas. Saboreé placenteramente cada mordisco, como buscando en las sensaciones del gusto el recuerdo de aquel fin de semana de acampada de mis 17 años. Llegué finalmente a casa y enchufé un rato la televisión. Como siempre, no había nada que valiera la pena. Todo eran anuncios y más anuncios, y alguno de esos estúpidos programas concurso del tipo «Gane un millón con nosotros». Me pregunté qué pensaría Epicuro si contemplara aquel espectáculo televisivo y viviera en nuestras modernas sociedades consumistas. Era cierto que las modernas sociedades industriales habían contribuido a elevar el nivel de vida, el confort y el bienestar de muchas personas; era igualmente cierto que habían puesto montañas de productos al alcance de mucha gente. Pero, por otra parte, la sociedad de consumo ha creado infinidad de necesidades artificiales que antes no existían, y la gente parece necesitar cada vez más cosas. Cuando una necesidad está satisfecha, es preciso crear otras, y luego otras, y así hasta el infinito. Vivimos inmersos en la rueda incesante del consumo. Las modas cambiantes, por ejemplo, nos hacen necesitar artículos nuevos cada temporada, aunque los de la temporada anterior estén intactos e impecables. Desde la publicidad, la televisión, el cine, desde todas partes se nos bombardea con nuevos deseos de cosas a veces inútiles o de cosas que no siempre están al alcance de todos, pero que es necesario tener para que no te miren como a un bicho raro. Así las cosas, me preguntaba: ¿era nuestra sociedad consumista el marco ideal para alcanzar la felicidad? Pensé que en ella era difícil estar nunca satisfecho y, aún más, alcanzar la ataraxia de la que hablaba Epicuro. Me enfundé en el pijama y me fui directamente a la cama. Esa noche no leí el diario. Estaba cansado y ese día ya había tenido bastante filosofía. Dormí como un bendito, satisfecho conmigo mismo. 400 A la mañana siguiente caí en que era viernes y por la noche teníamos tertulia de amigos. Desde hacía años, un grupo de amigos acostumbrábamos a quedar los viernes por la noche para cenar en un restaurante del casco viejo de la ciudad. Luego, durante el café, conversábamos largamente sobre temas muy diversos: cine, arte, 7 política, feminismo, etc. A veces quedábamos antes de la cena para ir al cine o al teatro. Ana, mi mujer, no asistía, pues ella tenía los jueves su propia tertulia de amigos y entonces me tocaba a mí quedarme en casa con las niñas. Aquella mañana decidí llevarme el diario a la oficina y aproveché el momento del almuerzo para leerlo entre sorbo y sorbo de café. Ese día también encontré algo 410 que mereció la pena: 420 430 Viernes, 29 de octubre de 1976 Hoy ha sido un viernes negro. Un día aciago lleno de desdichas. Suspenso en química. Por si fuera poco Eva y yo hemos cortado definitivamente. Ella ha dicho la última palabra: «Lo dejamos para siempre». Sé que no volveré a encontrar a nadie como ella. Estoy hecho polvo. Lo más fuerte, sin embargo, es que a mi madre la han llamado del hospital para que se presente urgentemente el lunes en la consulta del médico. El bulto que le salió en el pecho podría ser un tumor maligno. Ella está tranquila, o al menos lo aparenta, y nos ha dicho que es sólo una posibilidad, que no hay nada confirmado. Ahora tendrán que hacerle muchas pruebas. Pero mi padre no puede disimular la preocupación. Basta con mirar al pobre hombre a la cara. ¿Y si me estuvieran ocultando algo más? Estoy asustado. Si la felicidad es placer; hoy soy muy infeliz. Siento angustia y un dolor intenso dentro de mí. Quiero desaparecer, huir. En días como hoy, de poco me sirven los consejos de Epicuro. Aprendo a ver que en la vida no todo son días de vino y rosas, y que seguramente en el futuro me aguardan otros días como éste, de incertidumbre, de angustia y de confusión. ¿Cómo luchar contra el dolor y lo irremediable? Tal vez no quede más remedio que resistir y soportar resignadamente lo que de todos modos tiene que ocurrir; seguir adelante a pesar de todo. Ahora acuden a mi memoria las sabios consejos de los filósofos estoicos, de los que nos habló Alicia el otro día: resignarse al destino aceptando que todo lo que ocurre es necesario y está bien, por terrible que pueda parecernos; fortalecer la virtud, dominarse a uno mismo, mantener la calma, para así estar preparado frente a los golpes que la vida pueda depararnos. Suena bien, pero ¿cómo lograr eso? Recuerdo muy bien aquellos días que siguieron a éste –¿cómo podría olvidarlos?–. Eva y yo no nos reconciliamos, pero con el tiempo la fui olvidando. Mi madre 440 fue operada a los pocos días. El asunto fue serio, pero podía haber sido peor. Fueron días duros, pero, por fortuna, con final feliz. Recordaba también alguna cosa de los filósofos estoicos a los que mencionaba al final de aquella página del diario, pero no pude resistir el deseo de indagar algo más sobre ellos. Así que, tras terminar el trabajo, volví a pasar la tarde en la biblioteca, que casi se había convertido ya en mi segundo hogar. Y valió la pena. He aquí algunas de las más interesantes ideas de los estoicos sobre la felicidad. El Estoicismo fue a la vez un conjunto de doctrinas filosóficas, una manera de vivir, y una determinada visión del mundo y de la vida. Se inició en Grecia en la misma época que la filosofía de Epicuro, alrededor del siglo III a.C. En los siglos 450 siguientes se extendió también por el Imperio Romano. Filósofos pertenecientes al Estoicismo fueron, por ejemplo, Zenón de Citio –el fundador de esta corriente filosófica–, Epicteto, Sexto Empírico, el cordobés Séneca y el emperador romano Marco Aurelio. Aunque trataron muchos temas de filosofía, para los estoicos, al igual que para Epicuro, la parte más importante de la filosofía fue la Ética. Para los griegos, en general, sean o no estoicos, la Ética era una rama de la filosofía que debía servir para ayudar al hombre a vivir y a alcanzar la felicidad. El Estoicismo fue una filosofía o una actitud ante la vida especialmente diseñada para tiempos difíciles, para una época de crisis política, social, cultural, como la que les tocó vivir a las personas de aquel tiempo (y –dicho sea de paso– como la que yo viví cuando escribí 460 la página del diario que acabo de reproducir). Centrándonos ya en materia, para los filósofos estoicos la felicidad no consistía en el placer y la ausencia de dolor, como para Epicuro. Si la felicidad consistiera en eso, no podría ser algo permanente y duradero, pues alcanzar el placer y evitar el 8 470 480 490 500 510 520 dolor son cosas que no siempre dependen de nosotros y, por tanto, no siempre están en nuestra mano. Además, si bien se mira, nadie está libre del dolor ni del sufrimiento. Pero, ¿qué era la felicidad para los estoicos? La felicidad consistía en la paz y la tranquilidad del alma (por cierto, esto me recordó inmediatamente a Epicuro y al concepto de ataraxia). Sin embargo, el camino que, según los estoicos, llevaba a la ataraxia no era el placer, como hemos dicho antes, sino al contrario: por una parte, había que renunciar a todo aquello que provoca en nosotros intranquilidad, como el deseo de placeres y de bienes externos que no depende de nosotros el conseguirlos o no. Por otra parte, era necesario alcanzar el dominio de las propias pasiones como el amor, el odio, la ambición de cosas, la ira, el temor, los afectos, etc... que tanto pueden llegar a perturbar la paz del espíritu. En resumen, el camino de la felicidad estaba en cierta indiferencia y desapego frente a las cosas del mundo exterior y en el control de las propias emociones y deseos. No menos fundamental para alcanzar la felicidad o ataraxia era desarrollar lo que los estoicos llamaban la virtud. Pero la virtud no era para ellos lo mismo que para Aristóteles. Para ellos la virtud consistía fundamentalmente en aceptar de buen grado el destino. Los estoicos afirmaban que todo lo que sucede en el universo, sucede de forma necesaria. En una palabra, creían en el destino. Pero, además, estaban convencidos de que todo lo que sucedía, aunque no siempre nos lo pareciera, era bueno y racional, pues el universo –decían– estaba gobernado por una Razón Universal que algunos estoicos identificaron con la Divinidad. Así, la muerte, el dolor, los golpes de la vida, etc..., todo tenía una razón de ser. En vez de lamentarnos por ello, debíamos aceptarlo y sacar provecho de las adversidades para hacernos fuertes y forjar nuestro carácter. Por eso, la virtud fundamental consistía en aceptar el destino, pensando que, fuera el que fuere, era lo más racional y lo mejor. Y es que los estoicos pensaban que era inútil rebelarse contra lo que de todos modos ha de suceder, porque todo lo que es exterior a nosotros está determinado y no podemos cambiarlo, pues no depende de nosotros. Pero sí dependía de nosotros lo que está en nuestro interior, o sea, la manera en que interpretamos las cosas que suceden; de nosotros depende que nos afecten y nos perturben mucho o que apenas nos afecten. Y es que para los estoicos lo que perturba el alma de los hombres no son las cosas que suceden a nuestro alrededor, sino la imagen que nos formamos de ellas en nuestro interior. «Lo importante –decía Séneca– no es cuánto sufres, sino cómo lo sufres». Una de las claves para ser feliz reside en la manera como nos tomamos las cosas y sobrellevamos nuestras penas. En la misma línea, el filósofo estoico Epicteto daba el siguiente consejo a uno de sus amigos: «Acuérdate de que no es el que te insulta o el que te golpea quien te ofende, sino la opinión que tienes de ellos, que te hace verlos como gente que te ultraja. No te dejes dominar por la imaginación.» (a mí esto me recordó un conocido dicho popular que dice: «No ofende el que quiere, sino el que puede». El que alguien pueda o no ofenderme depende de mí, de cómo yo lo veo y de la importancia que yo le concedo). En resumen, el secreto de la felicidad para los estoicos estaba en controlar las pasiones y en resignarse al destino, pensando que todo lo que ocurre está bien y tiene una razón de ser. La filosofía de los estoicos quedó reflejada en muchas sentencias que formularon a modo de consuelo frente a las adversidades de la vida o a modo de consejos para alcanzar el ideal de vida buena y feliz. He aquí algunas de las sentencias más interesantes que encontré aquella tarde en la biblioteca: «El dolor es soportable cuando es pequeño; cuando es excesivo ya no se siente», «La muerte, en el instante de presentarse es imperceptible por su brevedad», «La pobreza es siempre llevadera, más pobre se era al nacer», «Considera las adversidades coma un ejercicio», «Languidece la virtud sin adversario», y la última, en latín: «Abstine et sustine!» (¡Domínate y aguanta!). Si se mira bien, todas perseguían más o menos la misma finalidad: consolarnos frente a los males de la vida. Miré el reloj y se había hecho tardísimo. El tiempo se me había pasado volando. Me apresuré para llegar a la cita de los viernes. Estaba lloviendo a cántaros, pero tuve la suerte de coger un bus que paró en el mismo instante en que yo salía de la biblioteca. A pesar de eso no llegué a la hora prevista, pero tampoco era excesivamente tarde. Andrés, Héctor y Carmen estaban tomando unos vinos junto a la barra, y apenas debieron percatarse de la hora que era, pues no hicieron ningún comentario 9 530 540 550 560 570 580 sobre mi retraso. Luisa, otra amiga, habitual de la tertulia de los viernes, no iba a venir esa noche por no sé qué contratiempo de última hora. Andrés era amigo mío desde la infancia, era una persona bastante culta, a pesar de que no llegó a estudiar en la Universidad. De todos, era el más escéptico y casi nunca estaba de acuerdo con las opiniones de los demás. Carmen era una buena amiga; feminista convencida, trabajaba de enfermera en un hospital, y en sus ratos libres practicaba meditación y acudía a las reuniones de la organización feminista en la que militaba. Héctor era médico; razonaba bien, de forma tranquila, clara y pausada. Héctor era de esa clase de personas admirables que saben un poco de todo y pueden conversar sobre cualquier tema, aportando puntos de vista personales y originales. Durante la cena les conté algo sobre mis indagaciones filosóficas en torno a la felicidad, de modo que ésta se fue perfilando como el tema de la tertulia de esa noche. El primero en hablar fue Andrés: –¿Pero creéis en serio que existe eso que la gente llama «felicidad»? Pensar que existe la felicidad como algo permanente e inalterable me parece una ingenuidad y una cursilada propia de adolescentes. La felicidad no existe. Sólo hay algunos momentos de felicidad. Y esto lo saben hasta los niños. Lo que hay que hacer es vivir con intensidad el momento presente, aprovechar lo bueno que tenemos ahora antes de que el paso del tiempo y de los años nos lo quite. En una palabra, hay que seguir la famosa consigna de los hombres del Renacimiento: «Carpe Diem!» (¡Aprovecha el instante! ¡Vive el momento!). –Puede que tengas razón –dijo Carmen–, pero hay vidas en las que abundan los momentos buenos y hay vidas en las que predominan los momentos malos. Puede que la felicidad consista en aprovechar los momentos buenos, como tú decías, pero la cuestión está en cómo lograr que en una vida haya más momentos felices que infelices o neutros. Ya sé que esto depende en parte de la buena o la mala suerte, pero también depende en parte de nosotros mismos, el no dejar que el tiempo se lleve el momento presente sin darnos cuenta y sin que nos dé tiempo de disfrutarlo; de nosotros depende también conseguir que los momentos desdichados al menos no nos hundan en la desesperación, como intentaban enseñarnos los estoicos. –Sí, pero ¿cómo conseguirlo? –replicó Andrés–. Por lo que nos ha contado Juan acerca de la felicidad, parece que los griegos no se ponían de acuerdo ni a la hora de definirla ni a la hora de formular el camino para lograrla. La felicidad es un simple concepto abstracto que los hombres ni siquiera se ponen de acuerdo en definir ¿No es eso suficiente prueba de que la felicidad no existe, tal y como yo digo? –Bueno –dije yo–, a pesar de las diferencias entre los filósofos griegos creo que puede haber al menos dos semejanzas importantes. La primera es que, aunque la mala y la buena suerte pudieran tener alguna incidencia sobre la felicidad, ésta tiene que ver también con nuestro modo de ser o carácter, que va configurándose a lo largo de nuestra vida, cada vez que elegimos y actuamos. La segunda es que, si aceptamos lo anterior, tanto Aristóteles como Epicuro y los estoicos parecen querernos decir que el hombre que aspirara a la felicidad puede y debe asumir el control de su propia vida, de sus acciones, decisiones y emociones, con vistas a forjar su modo de ser, el modo de ser más conveniente para alcanzar su felicidad. Eso significa que no debemos dormimos, permitiendo que sean las circunstancias y las cosas las que conformen nuestro modo de ser, sino que debemos mantenernos despiertos, porque en cada acción y en cada decisión está en juego el tipo de persona que queremos ser. Somos nosotros mismos los que vamos haciendo y moldeando nuestro propio carácter, a la manera como un artista crea su obra. Nosotros somos a la vez el artista y la obra de arte. Y en esta tarea el asunto es nuestra propia felicidad. Carmen, que era una seguidora de la moda budista que ha invadido Occidente y que había leído mucho sobre budismo, me escuchaba sin quitarme ojo. Cuando acabé de hablar se hizo el silencio. Carmen seguía mirándome con una sonrisa de complacencia, y asentía con cortos y lentos movimientos de cabeza casi imperceptibles, como si estuviera rumiando algo nuevo. De nuevo habló ella: –A veces sorprenden las asombrosas coincidencias entre los filósofos occidentales y los orientales. Me ha llamado la atención que dijeras que para los griegos lo importante para ser feliz era «estar despiertos». También el budismo ha dado una importancia fundamental a este concepto, como condición para alcanzar la felicidad, 10 590 600 610 620 630 640 aunque los budistas hablan más bien de «tener conciencia». En pali, la lengua que se hablaba en el Norte de la India y en la que Buda predicó su doctrina, la palabra «conciencia» se dice «sati», que significa literalmente «recuerdo». Y es que para alcanzar la vida feliz y la sabiduría es fundamental estar conscientes, lo cual significa acordarnos de nosotros mismos, de que existimos, de quiénes somos, de qué sentimos en cada instante. Por desgracia, los hombres modernos vivimos siempre con prisas y no tenemos tiempo ni para acordarnos de que respiramos. Algo que hacemos tantas veces al día como respirar, lo hacemos sin conciencia, sin darnos ni cuenta. Menos aún nos damos cuenta de cuáles son nuestros verdaderos estados emocionales; a veces ni siquiera sabemos reconocer que eso que sentimos es rabia, o enfado, o alegría o tristeza, o ansiedad. Sentimos cosas y no somos capaces de ponerles nombre, porque no sabemos lo que sentimos. Acordarme de mí misma es pararme de cuando en cuando y ser consciente de mis pensamientos y emociones; es también quererme a mí misma, no ser excesivamente severa conmigo misma, regalarme de cuando en cuando con el placer de las pequeñas cosas, prestar atención al propio cuerpo, saber estar a solas conmigo misma; en una palabra, acordarme de mí misma es ocuparme de todo lo que concierne al cuidado de mí misma, de lo cual depende mi felicidad. –Todo eso me parece muy bien –dijo Andrés–, pero el ideal de felicidad de los budistas no me convence. Los budistas aspiráis a alcanzar el nirvana, la paz, la iluminación, y mientras tanto aguantáis todo lo que os echen y os resignáis a todas la calamidades que pasan en el mundo. El budismo no es una filosofía que sirva para la lucha y para cambiar un mundo repleto de injusticias. ¿Cómo puede alguien alcanzar la felicidad individual rodeado de injusticias y de infelicidad? ¿No es eso egoísmo? –Creo que te equivocas –replicó Carmen–. Los budistas no nos resignamos a nada, también nos rebelamos contra la injusticia. Pero una cosa es el contento existencial, y otra la insatisfacción con la injusticia y con lo que pasa a tu alrededor. Los budistas aspiramos a alcanzar el contento existencial, a disfrutar del mero placer de vivir por el mero hecho de estar vivos; pero en relación a las injusticias y a la marcha del mundo, hay que estar siempre insatisfecho, hay que luchar. Por otra parte, el budismo es también lucha, no resignación; es lucha contra aquellos pensamientos y estados mentales torpes que nos apartan del camino de la felicidad. Los budistas dicen que «somos lo que pensamos», que «una mente dominada conduce a la felicidad» y que, a veces, nuestro peor enemigo son nuestros propios pensamientos; dominar la mente es controlar nuestros pensamientos y estados mentales, y eso requiere, en cierto modo, luchar, no resignarse. Héctor había permanecido callado casi todo el tiempo, escuchando a unos y a otros. Yo tenía una especial curiosidad por conocer su opinión, porque, aunque era médico, había estudiado la carrera de filosofía compaginando el estudio con el trabajo en el hospital. Por decirlo de alguna manera, Héctor era el experto en la materia, de ahí mi interés en oírle hablar. Así que me dirigí directamente a él: –¿Y tú Héctor, qué opinas de todo esto? ¿Qué es para ti la felicidad? –Bueno, yo no tengo una opinión muy formada acerca de la felicidad. Casi todos los filósofos que han hablado de la felicidad, incluidos los griegos, han acabado identificando la felicidad con la autorrealización. Eso quiere decir que uno es feliz cuando llega a realizarse a sí mismo. Así, «quiero ser feliz» significa en el fondo lo mismo que «quiero ser yo». La felicidad es para mí estar satisfecho con uno mismo y con lo que uno es. ¡Sé tú mismo! ¡Llega a ser el que eres! He aquí la clave de la felicidad. –Permíteme una pregunta tonta –interrumpió Andrés, dirigiéndose a Héctor–. ¿Y cómo sé yo lo que soy? –No es ninguna pregunta tonta –respondió Héctor–. Como decía el filósofo Spinoza, uno no sabe quién es él mismo si no prueba, si no experimenta. Sólo probando y experimentando sabemos quiénes somos, qué cosas nos van y qué cosas no nos van. Según este filósofo, cada uno de nosotros es distinto a los demás; cada uno es una fuerza, una potencia que tan sólo busca crecer más y más. Pero lo que a uno le hace crecer, a otro puede hacerle disminuir. Hay cosas y personas cuyo contacto o proximidad hacen crecer la fuerza o la potencia que yo soy; ésas son las cosas que me convienen, aunque tal vez no convengan a otro; en cambio hay personas y cosas 11 650 660 670 680 690 que no me convienen porque hacen disminuir la potencia de vida que yo soy. La clave de la felicidad está en dar con aquello que me hace crecer, y en evitar aquello otro que me empequeñece. –Otra pregunta tonta –dijo Andrés–, aunque igual piensas que tampoco es tan tonta. Según Spinoza, ¿cómo puede uno saber qué cosas me hacen crecer y por tanto me convienen, y qué cosas no me hacen crecer y por tanto no me convienen? –Efectivamente, no es tan tonta y Spinoza tiene también una respuesta. Hay que probar, experimentar, entrar en contacto con las cosas y las personas, y sobre todo, hay que seguir el criterio de la alegría y del gozo que Spinoza nos propone como guía de nuestras acciones. La alegría es la prueba de que algo (una cosa, un trabajo, otra persona, una decisión) aumenta la potencia vital que yo soy, y por tanto me conviene, me aproxima a mi perfección. La tristeza, en cambio, es el síntoma de que lo que hago disminuye y apaga la fuerza vital que hay en mí y, por tanto, no me conviene porque me aleja de mi meta, que no es otra que llegar a ser yo mismo. Todo lo que me hace perseverar en mi ser es bueno –decía Spinoza–, y lo sé porque produce alegría; todo lo que me aparta de mí mismo es malo, y lo sé porque produce tristeza. –Oye, Héctor –dijo Carmen, que había seguido con mucha curiosidad la exposición que Héctor acababa de hacer sobre Spinoza–. ¿Y Nietzsche? ¿Qué piensa Nietzsche sobre la felicidad? Fue un autor que me gustaba mucho cuando lo estudiábamos en el bachillerato, aunque ahora tan sólo recuerdo que era alemán y que vivió en el siglo pasado. –Bueno, Nietzsche tiene algunos puntos en común con Spinoza. Pero no estaría para nada de acuerdo con muchos aspectos del estoicismo, el epicureísmo y el budismo. Nada más alejado del pensamiento de Nietzsche que la ataraxia de la que hablaban estoicos y epicúreos o del nirvana del que hablaban los budistas. A lo que hay que aspirar no es a la paz y al descanso, ni menos aún a la indiferencia frente al mundo y a la resignación de la que hablaban los estoicos. Sólo los que están cansados de vivir, los que no aman la vida y los mediocres aspiran a esas cosas. La vida para Nietzsche no es reposo, ni paz, ni quietud, ni descanso; por el contrario, es siempre lucha, riesgo, aventura, pasión. –¿Qué opina Nietzsche del placer y de la ausencia de dolor como meta de la vida? –preguntó Carmen con curiosidad. –No estaría de acuerdo con esa idea. Nietzsche dice con mucha ironía que «sólo los ingleses aspiran a la felicidad», entendida como placer. Sólo los que no aman la vida tal cual es, aspiran al placer. El dolor y el sufrimiento, no sólo son inevitables, sino que forman parte de la vida y juegan un importante papel en ella. La vida es placer y alegría, pero también es dolor y sufrimiento, y a pesar de ello es hermosa, digna de vivirse. –Bien, pero no te hagas más de rogar y dinos de una vez qué entiende Nietzsche por felicidad –dijo Andrés, visiblemente impaciente. –Por una parte está la felicidad a la que aspiran los cansados de vivir o los mediocres, como decíamos antes. Es la felicidad entendida como paz y descanso, como una vida cómoda y placentera, sin riesgos, libre de preocupaciones y de obstáculos. Es, por ejemplo, la felicidad a la que aspira el pequeño burgués consumista que cada uno de nosotros lleva dentro. Es también, por ejemplo, la felicidad eterna en el más allá, el descanso o la paz eterna, a la que aspiran los fieles de algunas religiones. Pero por otro lado, Nietzsche nos invita a ver la felicidad de una manera más en consonancia con lo que la vida misma es. Si la vida es para Nietzsche aventura, riesgo, ansia de superación y lucha contra los obstáculos, la felicidad está en el aumento de vida y de poder que experimentamos en esa lucha constante. La felicidad para Nietzsche es el placer asociado al aumento de la fuerza vital que hay en mí y que experimento cuando lucho contra el mundo por llegar a ser yo mismo o cuando me atrevo con obstáculos y dificultades que aplastan a otros y venzo, o cuando supero la adversidad y el dolor, cuando soy capaz de inventar y de crear nuevas maneras de ser, modos nuevos y originales de vivir y de ver las cosas, diferentes a las de la mayoría. –Entiendo la crítica que Nietzsche hace a la felicidad a la que aspiran los que él llama «los cansados y los que no aman la vida» –dijo Andrés–. Una vida cómoda sin preocupaciones ni obstáculos que superar no es la felicidad, es un aburrimiento. 12 700 ¡Y la felicidad eterna debe ser el colmo del aburrimiento! Pero debo ser muy burro, 710 720 730 740 750 porque no acabo de entender esa otra felicidad de la que Nietzsche nos habla y de la que dice que está más en consonancia con la verdadera realidad de la vida. –Bueno, podríamos decir que para Nietzsche el secreto de la felicidad está en todo aquello que me hace vivir la vida con intensidad y pasión, y hace crecer en mí la sensación de vida y de poder sobre mí mismo y sobre las cosas. Dicho con otras palabras, la clave de la felicidad está en dejar que fluya libremente en mí la fuerza vital que me empuja a vivir y a poner a prueba mi poder sobre mí mismo y sobre la realidad. A esa fuerza o instinto vital que nos anima a vivir y que busca tan sólo crecer, Nietzsche le dio el nombre de «voluntad de poder». Es esa fuerza la que nos ata a la vida y hace de la vida algo atractivo, interesante, digno de ser vivido, aun a pesar del dolor y del sufrimiento inevitables. En una de sus obras, que lleva por título «El Anticristo», Nietzsche expresa con bastante claridad la relación entre la felicidad y el aumento de la voluntad de poder: «¿Qué es la felicidad?» –se pregunta Nietzsche–. Y he aquí lo que responde: «El sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia queda superada. No apaciguamiento, sino más poder; no paz ante todo, sino guerra». Y es que, según Nietzsche, toda cosa viva, incluidos los seres humanos, busca, ante todo, descargar su fuerza, esa fuerza básica que Nietzsche llama voluntad de poder, y que quiere y desea los obstáculos para encontrar una ocasión de manifestarse, de ponerse a prueba, y de expresarse superándolos. No hay más. No existen ni la felicidad eterna ni la vida más allá de la muerte. Para Nietzsche eso son sólo invenciones de los cansados de vivir. –En mis años de adolescente –comentó Carmen– leí un precioso libro de Richard Bach titulado «Ilusiones» y en él encontré una frase que se me quedó grabada y que puede que tenga que ver con esto: «Busca los problemas y encontrarás sus dones». ¿Sería acertado decir que Nietzsche va por ahí? –En parte sí, pues para Nietzsche toda manifestación de la voluntad de poder, todo triunfo, supone siempre obstáculos y barreras que han tenido que ser vencidas. Nuestra sensación de poder y de vida aumenta sobre todo cuando somos capaces de dominarnos conscientemente a nosotros mismos o cuando luchamos contra corriente, frente al mundo y a la opinión de los demás para afirmarnos como individuos singulares, originales, libres y diferentes de los demás. La voluntad de poder se manifiesta sobre todo como instinto de ser yo mismo, de autoafirmación, de creación. –¿Y beber hasta que el cuerpo aguante para poner a prueba mis propias fuerzas y saber hasta dónde soy capaz de llegar? ¿Sería eso también –preguntó Andrés– una manifestación de esa voluntad de poder que busca siempre experimentar para poner a prueba su fuerza? –Yo diría que también –contestó Héctor–. La aventura está bien y es un aliciente para la vida. La vida misma es aventura. Aunque, cuidado, toda aventura entraña riesgos y eso hay que saberlo. Puedes acabar destrozado. –Yo experimenté una enorme satisfacción que me llenó de alegría cuando, después de muchos intentos, logré definitivamente dejar de fumar –dijo Carmen–. Fue una lucha a muerte, pero finalmente vencí y dominé. Experimenté el placer de ser dueña de mí misma y de mis actos, un placer que no cambiaría por ningún otro. ¿También eso es una de esas manifestaciones de la voluntad de poder? –Puede que sí –confirmó Héctor–. Puede valer si el placer y la alegría que experimentaste fue consecuencia de la sensación de aumento de poder sobre ti misma o sobre algo exterior a ti. El tema daba para mucho más, pero cuando miramos el reloj eran las tres de la madrugada. El local se había ido quedando vacío sin darnos cuenta y nosotros éramos los únicos clientes que quedaban. Los camareros nos miraban con cara de cansancio y esperando con impaciencia que hiciéramos el gesto de pagar. Pedimos la cuenta y nos despedimos en la puerta del restaurante. Al llegar a casa tenía un mensaje de Ana en el contestador: regresaban mañana sábado por la tarde. Ella y las niñas tenían muchas ganas de verme y muchas cosas que contar. Me alegré de tener noticias suyas y de que por fin regresaran. Esa semana había sido intensa y bastante especial. Decir que me había cambiado la vida sería exagerar, pero disfruté de lo lindo con mi pequeña indagación filosófica sobre la 13 felicidad y con el reencuentro con mi perdida adolescencia a través de mi diario. 760 Claro que no me cambió la vida, pero no estuvo nada mal eso de detenerse, parar el tiempo para plantearse de cuando en cuando qué es lo que uno desea realmente, cuál es la manera de alcanzarlo y si el rumbo que nuestra vida ha llevado hasta ahora es el que realmente hemos querido darle o no lo es. Si no completamente feliz, esa semana me sentí, al menos, más vivo y despierto. Y eso no es poca cosa. En cuanto a las conclusiones que pude extraer sobre la felicidad, pueden resumirse bastante bien: Aristóteles, Epicuro, los estoicos, el budismo, Spinoza, Nietzsche, etc..., cada uno ofrecía modelos diferentes de entenderla y caminos también diferentes para alcanzarla. Pero eso no estaba mal, al contrario. Así como hay diferencias entre individuos, así también hay diferentes maneras de entender la vida y la felici770 dad; todas las lecciones de los filósofos podían servirnos en parte y cada uno de nosotros puede tomar de ellas lo que quiera, adaptándolo a sus circunstancias personales, a la época en la que vive y a su forma de ser. Bien mirado, ningún libro ni ninguna doctrina pueden garantizarnos la felicidad. No hay recetas para eso. Cada uno tiene que pensar lo que necesita para ser feliz y qué es lo que verdaderamente quiere, aunque no esté mal oír los consejos de los filósofos. A pesar de las diferentes opiniones, sorprendía sin embargo una cierta coincidencia entre todos ellos: en general, la felicidad no era un asunto de tener esto o lo otro, sino más bien de ser de una cierta manera y de adoptar ciertas actitudes vitales frente a la vida y las cosas, día a día, momento a momento. Saber eso tampoco era poco. 780 Me acosté y retomé nuevamente el diario. Por una de esas casualidades encontré una extraña página donde sólo había escrito un poema que ni siquiera era mío, con una enigmática anotación al margen que sí era mía y que decía así: «El secreto de la felicidad para perfeccionistas y miedosos». Lunes, 22 de noviembre de 1976 790 800 810 Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido, de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menas higiénico. Correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos. Iría a más lugares adonde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida; claro que tuve momentos de alegría. Pero si pudiera volver atrás trataría de tener solamente buenas momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, sólo de momentos; no te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas; si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Y jugaría con más niños, si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Jorge Luis Borges: «Instantes. El último poema» 14
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados