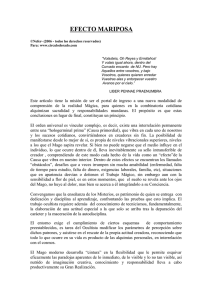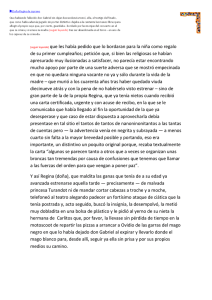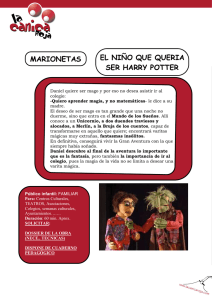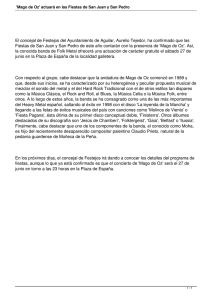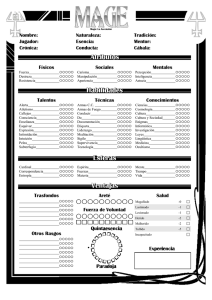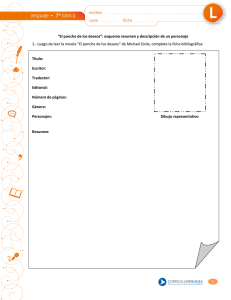Juan Jacobo Bajarlia - El manuscrito del Emperador Jefangfir
Anuncio
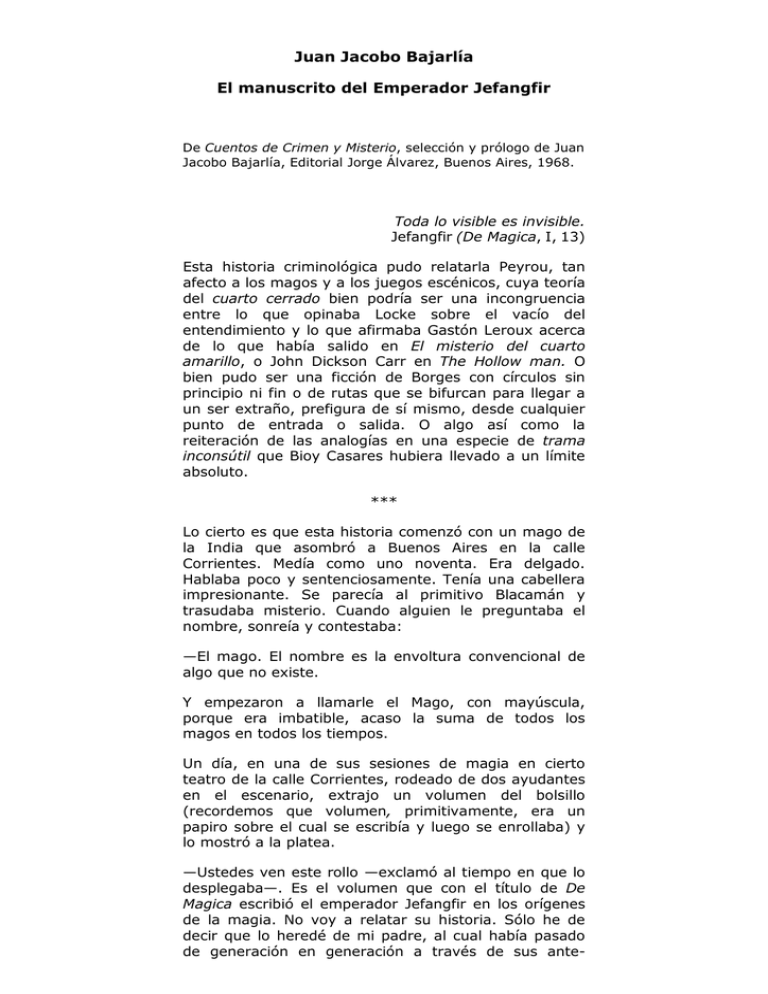
Juan Jacobo Bajarlía El manuscrito del Emperador Jefangfir De Cuentos de Crimen y Misterio, selección y prólogo de Juan Jacobo Bajarlía, Editorial Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1968. Toda lo visible es invisible. Jefangfir (De Magica, I, 13) Esta historia criminológica pudo relatarla Peyrou, tan afecto a los magos y a los juegos escénicos, cuya teoría del cuarto cerrado bien podría ser una incongruencia entre lo que opinaba Locke sobre el vacío del entendimiento y lo que afirmaba Gastón Leroux acerca de lo que había salido en El misterio del cuarto amarillo, o John Dickson Carr en The Hollow man. O bien pudo ser una ficción de Borges con círculos sin principio ni fin o de rutas que se bifurcan para llegar a un ser extraño, prefigura de sí mismo, desde cualquier punto de entrada o salida. O algo así como la reiteración de las analogías en una especie de trama inconsútil que Bioy Casares hubiera llevado a un límite absoluto. *** Lo cierto es que esta historia comenzó con un mago de la India que asombró a Buenos Aires en la calle Corrientes. Medía como uno noventa. Era delgado. Hablaba poco y sentenciosamente. Tenía una cabellera impresionante. Se parecía al primitivo Blacamán y trasudaba misterio. Cuando alguien le preguntaba el nombre, sonreía y contestaba: —El mago. El nombre es la envoltura convencional de algo que no existe. Y empezaron a llamarle el Mago, con mayúscula, porque era imbatible, acaso la suma de todos los magos en todos los tiempos. Un día, en una de sus sesiones de magia en cierto teatro de la calle Corrientes, rodeado de dos ayudantes en el escenario, extrajo un volumen del bolsillo (recordemos que volumen, primitivamente, era un papiro sobre el cual se escribía y luego se enrollaba) y lo mostró a la platea. —Ustedes ven este rollo —exclamó al tiempo en que lo desplegaba—. Es el volumen que con el título de De Magica escribió el emperador Jefangfir en los orígenes de la magia. No voy a relatar su historia. Sólo he de decir que lo heredé de mi padre, al cual había pasado de generación en generación a través de sus ante- pasados. Este volumen explica toda mi ciencia. Dice, por ejemplo, que el hombre es mera apariencia de algo que se diluye lentamente. Que todo lo que creemos visible es un engaño de los sentidos porque en realidad sólo existe la nada y que la nada es la única esencia de las cosas. El volumen es un anticipo remotísimo del falso existencialismo de nuestro tiempo. Pues bien. Este rollo enseña de qué manera, al volver a la invisibilidad puede el hombre reintegrarse a la nada de donde salió, porque sólo en ella, en esa nada, se halla el ser consigo mismo y se hace visible con su esencia. Esta noche, pues, realizaremos una demostración de este principio. Una mujer va a desaparecer. La verán entera. Su cuerpo retornará a la nada, quedará invisible. Sólo conservará la cabeza. Ustedes, por tanto, verán una cabeza. Pero no verán el cuerpo. En ese momento entró en escena el otro personaje del Mago, mientras éste, nervioso, se alisaba reiteradamente la cabellera con la mano izquierda. La derecha la tenía ocupada con el rollo desplegado. El personaje que había entrado era una mujer joven, con no más de veintidós años. Era fascinante y no parecía provenir de la India. Podría ser francesa o italiana. El Mago, a pesar de sus cuarenta y cinco años, aparentaba ser, por su desgaste, el padre de la joven. Patricio Malherbe, el criminólogo, muy aficionado a estos espectáculos, no perdía detalle desde la platea. Tenía como compañero de butaca a Eduardo Barreda, oficial de la Oficina de Homicidios, con el cual había entrado. Y el Mago prosiguió: —Aquí está Varona. (La joven se acercó al primer plano del escenario.) Es hermosa. Pero de esta hermosura sólo quedará un recuerdo porque volverá al reino de lo invisible, a esa nada de la que jamás debió salir. (Malherbe miró significativamente a Barreda.) Si hay en la sala alguna persona impresionable, la invito a salir para evitar consecuencias. El silencio era absoluto. Nadie se movió. Sobre el escenario había una mesa y una silla de tijera que el Mago colocó sobre aquella. Varona se acercó poniéndose de frente a los espectadores y de espaldas al conjunto. Uno de los dos ayudantes, treinta años y la mirada fija en Varona, se adelantó por el lateral derecho y entregó un paño negro al Mago. Éste se adelantó al proscenio y retomó sus extrañas palabras. —Los falsos magos —exclamó—, suelen presentar la última parte de esta escena. Yo, en cambio, como lo exige el manuscrito del emperador Jefangfir, muestro previamente todo el cuerpo para que no haya lugar a dudas. (Varona sonrió.) Realizo lo que él denomina la presuposición de la imagen. Y el Mago (ambidextro según observó Malherbe), extendió el paño negro por delante de Varona. Tres segundos después, algo así como la simultaneidad entre las palabras y el hecho, el Mago bajó el paño, y los espectadores vieron la cabeza viva y fascinante de Varona sobre la silla de tijera colocada en la mesa. El cuerpo había desaparecido. La mesa era alta, de cuatro patas, totalmente abierta. El milagro se había producido entre los aplausos frenéticos de la platea. —El cuerpo es corruptible —dijo el Mago—. Lo corrompe la cabeza. Pero ésta es la última en desaparecer porque lleva una chispa sagrada que tarda en extinguirse. (Malherbe, inquieto por tanta metafísica y tanta logomaquia, volvió a mirar a Barreda.) Pero el creador sabe en qué momento lo visible se torna invisible, según afirmaba Jefangfir en el capítulo 13 de su tratado sobre la magia. Y el Mago (siempre con el volumen en la mano) levantó el paño negro, rodeó el conjunto y la cabeza, y murmuró unas palabras que nadie oyó. En ese instante, Benadín (el que le había alcanzado el paño en el primer movimiento), corrió hacia la mesa y resbaló arrastrando al Mago que cayó de bruces con la mano izquierda sobre el manuscrito y la derecha sobre el paño. Simultáneamente, bajo la mesa, apareció el cadáver de Varona que manaba sangre de una herida en el corazón. La platea horrorizada, se puso de pie. *** —Que nadie se mueva —dijo Barreda. Las puertas habían sido cerradas. La policía, telefoneada por Malherbe, estaba representada, además de Barreda, por un oficial, un sargento y tres agentes. Habían llegado, asimismo, el médico forense y dos fotógrafos. —Esta mujer —murmuró el médico—, ha sido asesinada de una puñalada en el corazón. El hecho es tan claro que hasta resulta incongruente. Buscaron el arma. Revisaron al Mago y a los ayudantes. Repitieron la operación con cada uno de los espectadores. No dejaron de inspeccionar el escenario, las butacas, los cortinados. El arma homicida era un secreto. A pedido de Malherbe dejaron salir a los espectadores y volvieron a la búsqueda del arma. El resultado fue idéntico. El arma seguía siendo invisible. Sobre el escenario, muy cerca del cadáver se hallaban el paño y el manuscrito. El Mago estaba impasible, frío como una esfinge. Benadín sudaba. El primer ayudante miraba con ojos dilatados. El rostro de Varona sonreía a la muerte. El silencio era total, un alto muro que de pronto se desintegró ante la voz de Malherbe. —Este volumen es falso. Es la copia de un manuscrito apócrifo atribuido al emperador Jefangfir, y ha sido realizada en papel común. Malherbe recorrió sus fórmulas, lo examinó por segunda vez. Estaba escrito a mano de un solo lado. Luego lo enrolló y se lo puso en el bolsillo. Después revisó el paño y acercó su lupa al traje del Mago y los ayudantes. No había vestigios de sangre. Sólo manaba el corazón de Varona en cuyo pecho la sangre había hecho crecer una rosa simbólica. —Tú eres el asesino —exclamó Malherbe dirigiéndose al Mago en la esperanza de aniquilar su reciedumbre sicológica—. Tú has manejado el arma que mató a Varona. —Tengo las manos limpias —repuso el Mago imperturbable. —La asesinaste un segundo antes de caer. —No es verdad. Y además, no es posible matar a una persona con un arma invisible. Afirmar lo contrario es hacer metafísica. Barreda que asistía al diálogo, se ajustó indignado el nudo de la corbata y reconvino gritando con toda su fuerza: —¿No decías, maldito, que todo lo visible era invisible, y que eso estaba en el célebre manuscrito? ¿O ya lo has olvidado? Dio un salto hacia el Mago. Tuvo la intención de descargarle un golpe. Pero Malherbe lo contuvo. —No es necesario. Debemos interrogar a todos. En ese momento intervino Benadín espantado: —Yo no he sido el asesino. —Y aunque lo fueras —expresó el Mago intencionalmente—, nadie puede culparte si no existe el cuerpo del delito. —¿También conoces la ley? —preguntó Malherbe. El Mago no respondió. Pensó que desde ahora en adelante, lo mejor era encerrarse en el mutismo. Advertía, sin saber por qué, casi adivinándolo, que Malherbe, más concentrado que Barreda, tenía un inquietante poder inductivo. —No es imprescindible que contestes ni que declares contra ti mismo —dijo Malherbe Es un derecho que te acuerda la ley. Pero lo único que te pido es que no te conviertas en acusador de nadie. Las pruebas de cargo dirán quién es el asesino. *** Esa misma noche, el Mago y los dos ayudantes fueron conducidos al Departamento de Policía. Malherbe no se separó un solo instante de ellos. Y aquí comienza: la etapa más inusitada de este caso del arma invisible. A un acto de magia seguiría otro acto no menos maravilloso por su irrevocable realismo. Se confirmaría, por el absurdo, la sentencia de Jefangfir, según la cual todo lo visible es invisible. Sólo que el absurdo sería en esta instancia el otro lado de la realidad, la verdad inabolible. —¿Así que tú no creías en la doctrina que exponías al público de la platea? —preguntó Malherbe—. ¡Contesta! El Mago quebrantó su designio de permanecer silencioso. —No es eso exactamente. Jefangfir también enseña que las cosas de este mundo que son segregadas por apariencias, pertenecen al Espíritu del Mal, son demoníacas. Y estas cosas no son invisibles. Se hallan todas en partes como segregación de otra apariencia. —Comprendo. Ahora está clara tu contestación oficial Barreda. Si el arma que mató a Varona es una segregación de cierta apariencia demoníaca, corrupta, ella debe ser visible y estar en algún lugar. Razonas con pensamiento matemático. Y por otra parte, nadie te puede condenar sin que aparezca el arma. El Mago regresó a su silencio. Confirmó que Malherbe era un enemigo peligroso, porque él también entendía de abstracciones. De los dos ayudantes, el más joven que Benadín, un hombre sereno, de mirada limpia, nunca había dicho nada hasta ahora. Y fue a ése a quien se dirigió Malherbe después de su argumento sobre la visibilidad del arma. —¿Cómo te llamas? —Rasagore, señor. —¿Cuánto hace que trabajas para el Mago? —Veinte años. —¿Y cuántos tienes ahora? —Veintiséis. —Tu conoces el pasado del Mago, ¿no es eso Rasagore? —Sí, señor. —Pues bien. Dime qué era él cuando entraste de niño a su servicio. —Era un faquir en Nueva Delhi. Yo... —Suficiente. No quiero más. El Mago sintió que sus pulsaciones aumentaban. Malherbe extrajo el manuscrito y mandó pedir bióxido de manganeso en polvo al Laboratorio de Rastros. Luego, dirigiéndose al Mago, exclamó: —Cuando caíste de bruces, apoyaste la mano izquierda sobre el reverso en blanco del manuscrito. Previamente, durante toda la función, no hiciste otra cosa que alisarte los cabellos con esa misma mano. Ahora vas a conocer algo que se le olvidó al emperador de la magia. En ese momento entró el director del Laboratorio, un oficial más y un químico. El primero de ellos entregó a Malherbe el bióxido de manganeso. Este lo volcó sobre la parte; blanca del manuscrito y agitó la hoja de uno a otro lado repitiendo varias veces la operación. Primero fue una nube, algo así como una mancha. Después aparecieron dos o tres dedos. El pulgar, el índice, el meñique. Lentamente fue quedando impresa la mano del Mago hasta verse su palma, las líneas del destino y del corazón, los cuadrados, los signos sobre los montes. Toda la mano. El Mago comenzó a ponerse lívido. Malherbe sonreía explicando que el efecto de alisarse los cabellos daban la huella de la mano apoyada en el papel al ser tratado éste con el bióxido de manganeso. Y para evitar toda discusión se le sacó por separado otra impresión utilizando el rodillo. Luego las confrontaron. Eran idénticas. Tenían los mismos signos, los mismos surcos papilares. —Hay una diferencia, sin embargo —dijo el director del Laboratorio—. En la huella tratada con el bióxido, se ve una hendidura como de diez centímetros que va desde la base de la palma al dedo mayor, la cual no aparece en la impresión directa de la mano tomada con el rodillo. —A eso quería llegar —repuso Malherbe—. La existencia de la hendidura en la huella tratada con el bióxido indica que en el mismo instante de caer de bruces, el Mago tenía el arma que previamente había hundido en el corazón de Varona. —Habrá que buscar el arma —exclamaron al mismo tiempo el médico y Barreda. —Yo prefiero —interrumpió el director—, que Malherbe nos explique primero cómo fue el crimen. —Nadie lo vio. Es un crimen de circuito cerrado. El arma no sale del homicida y sigue en su poder, pero de manera invisible. Es fácil de explicar. —Explícalo, entonces. —Para empezar, ustedes saben cómo se realiza el truco de hacer desaparecer el cuerpo a fin de que sólo se vea la cabeza. (Todos miraban al Mago.) Cuando el ilusionista extiende el paño negro, la mujer se corre, sin ser vista por supuesto, hacia la mesa. Esta mesa tiene un doble fondo sobre el cual se pone de rodillas, plegando de esta manera sus extremidades para que no aparezcan en el espacio que se extiende entre !as cuatro patas. El busto, a su vez, queda oculto con la silla de tijera sobre la cual aparece la cabeza. Pero esta silla tiene dos espejos que dan la sensación de vacío, detrás de los cuales nadie puede sospechar la existencia del tronco. Esto es lo que aconteció con Varona. El primer movimiento fue perfecto. Se puso el paño y en tres segundos el público pudo contemplar su cabeza sin que el cuerpo apareciera por ninguna parte. El crimen se cometió en el siguiente movimiento llamado de epifanía. El Mago extendió otra vez el paño que ocultaba todo el conjunto. Varona salió de la posición en que se hallaba y se colocó detrás del paño. Pero el Mago, en vez de bajarlo inmediatamente, como solía hacerlo todas las noches, estrechó su distancia hacia Varona y sacó, con la mano izquierda, un pequeño puñal que lleva en el bolsillo del mismo lado de la chaqueta. Mientras realizaba esto acercando el pecho, sostenía el paño con el meñique y el anular. Benadín intuyó el peligro y corrió hacia Varona. Resbaló. Ya era tarde. El puñal había penetrado en el corazón de Varona. Cuando cayeron Benadín y el Mago, éste confundiendo al público con el paño y el manuscrito, ya había tenido tiempo de extraer el puñal limpiándolo sobre la misma blusa de Varona. —Pero según la huella tratada al bióxido —interrumpió Barreda—, el puñal, al caer de bruces el Mago, estaba aún en su mano. ¿Qué sucedió, entonces? Todas las miradas se centraron nuevamente en el Mago. —Este maldito —prosiguió Barreda estudiando el efecto de sus palabras— sólo va a confesar cuando le apliquemos la picana eléctrica. Las palabras, subterfugio traído adrede para doblegar la rigidez del Mago, no dieron resultado. Barreda olvidaba que se trataba de un faquir. —En vista de que el discípulo de Jefangfir no quiere declarar —dijo con sorna Malherbe—, lo haré yo mismo. La pregunta pues sobre el arma que desaparece cuando el Mago aún la tiene en la mano durante la caída, es de una respuesta muy sencilla. Al caer de bruces, el asesino acercó su boca a la mano y se tragó el puñal. El Mago dio un grito. Los demás que estaban por echarse a reír, quedaron petrificados. La reacción, sin embargo, fue rápida. Tomaron al Mago, como si fuese un objeto fungible, y lo llevaron a la enfermería. Los otros detenidos fueron conducidos a la celda. Minutos después, regresaron el director y Barreda. —Sé que eres un gran detective —murmuró el primero dirigiéndose a Malherbe—. Pero no quisiera que fracasaras… Le hemos hecho tomar a la fuerza una purga capaz de agotar a un caballo. —¿Y cómo es posible que alguien pueda tragarse un puñal sin traspasarse las entrañas? —preguntó Barreda. —Es un trabajo habitual en los faquires de la India —contestó Malherbe—. Todos los días, en lugares públicos, suelen tragar navajas, vidrios, instrumentos cortantes. Nunca mueren después de una de estas exhibiciones porque previamente ingieren una papilla de cal acompañada de abundante aserrín, para protegerse el estómago y los intestinos. Cuando dan por terminado el milagro, toman un purgante y quedan como si todo hubiera sido un juego de niños. Sobre las últimas palabras de Malherbe, entraron el médico, el químico, un enfermero y dos testigos que habían presenciado la eyección del Mago. El médico traía en una bandeja el puñal que había dado muerte a Varona. —Es usted genial —exclamó presentándole la bandeja a Malherbe—. Aquí está el arma invisible, la segregación demoníaca de un impulso que aún no conocemos —El amor. Ese es el impulso —sentenció Malherbe—. O para ser más exacto, los celos. Varona engañaba al Mago con Benadín. El Mago entonces resolvió eliminarla. Pero el instante del asesinato fue intuido por Benadín cuando el Mago repetía la lección del manuscrito. Presintió el desenlace. Lo que no sabía es de qué manera se iba a producir. La velocidad y el ambidextrismo del Mago, podían confundir al más rápido de los espectadores. Hubo algo, a pesar de todo, que aquél olvidó: una metáfora de Jefangfir que no estaba en el volumen, la número 3 del capítulo 17, donde se afirma que el Espíritu del Mal se pierde cada vez que cabalga en un círculo. Porque el círculo fue creado por el Perfecto para que el mal se bailara consigo mismo. Después de estas palabras, todos comprendieron por qué Patricio Malherbe había dicho, al comienzo de la investigación, que se trataba de un crimen de circuito cerrado.