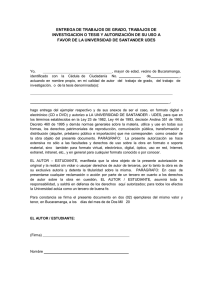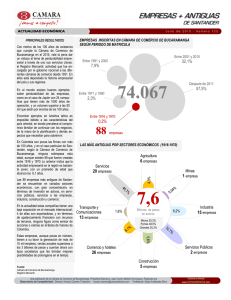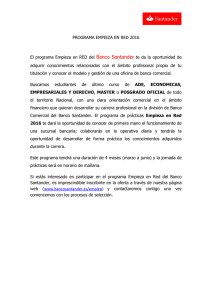geo von lengerke
Anuncio

ÁLVARO PABLO ORTIZ GEO VON LENGERKE: CONSTRUCTOR DE CAMINOS Dirección Cultural ÁLVARO PABLO ORTIZ GEO VON LENGERKE: CONSTRUCTOR DE CAMINOS Dirección Cultural Colección Temas y Autores Regionales Bucaramanga, 2008 © Universidad Industrial de Santander Colección Autores y Temas Regionales Geo Von Lengerke: Constructor de Caminos Álvaro Pablo Ortiz Dirección Cultural Universidad Industrial de Santander Rector UIS: Jaime Alberto Camacho Pico Vicerrector Académico: Álvaro Gómez Torrado Vicerrector Administrativo: Sergio Isnardo Muñoz Vicerrector de Investigaciones: Óscar Gualdrón Director de Publicaciones: Óscar Roberto Gómez Molina Dirección Cultural: Luis Álvaro Mejía Argüello Impresión: División de Publicaciones UIS Comité Editorial: Armando Martínez Garnica Serafín Martínez González Luis Álvaro Mejía A. Primera Edición: Diciembre de 2008 ISBN: Dirección Cultural UIS Ciudad Universitaria Cra. 27 calle 9. Tel. 6846730 - 6321349 Fax. 6321364 [email protected] Bucaramanga, Colombia Impreso en Colombia CONTENIDO Prólogo 13 Introducción 17 Presencia alemana en Santander 23 Lengerke y la Alemania de su tiempo 29 Hipótesis en torno a la llegada de Lengerke a Santander 39 Estética del paisaje santandereano 53 Lengerke y el tema de los migrantes alemanes en Santander 63 Intérprete y dinamizador del tesón santandereano 73 Todos los caminos conducen a Montebello 85 Hacedor de puentes y caminos 99 Auge y declive de una corteza medicinal 111 Nacidos para el coraje 122 Génesis y culminación de un conflicto 137 Propósitos similares 145 Los caminos del cuerpo 157 Dos días que estremecieron a Bucaramanga 165 5 Muerte y perpetuación de una leyenda 185 La imagen de Lengerke en el tiempo 193 Los caminos de la sensibilidad 201 ¿Lengerke inspirador del protagonista de la novela “De sobremesa”? 211 ¿Otra posible coincidencia? 219 Conclusiones 225 Bibliografia 239 AGRADECIMIENTOS La publicación de esta biografía habría sido en extremo dificultosa de no haber mediado el concurso, en diversos ordenes, de las siguientes personas con quienes tengo una deuda de gratitud permanente: Silvia Rocío Ramírez Rueda, María del Rosario García, Adriana Otálora Buitrago, Teresa Barón Wilches (+), Catherine Paola García Serrano, Gloria Pinilla, Francia Helena Ospina, Jaime Álvarez Gutiérrez, Enrique Serrano, Siegfried Striegel, Juan Esteban Constaín, Manuel Mancini y Señora, Rosalina Heilbraum, Adrián Serrano, Rafael Serrano Prada, Augusto Pinilla, Hernán González Parada, Rafael Salamanca Parada, Donaldo Ortiz Latorre, Simón José Ortiz Pinilla, Miguel Malagón, Benjamín Ardila Duarte, Pablo Serrano, Gilberto Ayala Vargas, Sergio Rafael Serrano, Camilo Bernal Kosztura y Lina María Quintero. 7 DEDICATORIA A mi tío Alonso Ortiz Lozano, quien a sus noventa años celebrados recientemente en Bucaramanga, me hizo prometerle en tono entre cálido y categórico que antes de vivir junto al todopoderoso el tiempo de la eternidad, quería ver publicada la biografía de Geo Von Lengerke. 9 “El conjunto mágico es el puente, un puente que esté en todos los caminos. El camino y el puente son lo mismo, ambos unen tierra y hombres” Pedro Gómez Valderrama, “La otra Raya del Tigre” “Canto a los hombres orgullosos de llamarse constructores de caminos. Canto a sus cuerpos casi minerales, formados por terrones y por bloques. Los canto en el Alba, con las azadas al hombro, porque ellos son el verdadero ejército. Yo os canto selva humana que avanza, postes y pilotos, generación de robles que nadie se atreve a podar. Os canto a vosotros que habeís roto el cráneo de Adán, creyéndolo una roca. Os canto librando la batalla contra la tierra obscura, que a todos os devorará con ansia, prolongando, no obstante, el plazo a los más fuertes” Aurelio Arturo “Los caminos son ríos petrificados y los ríos, caminos caminantes. Caminos humanos y ríos divinos, caminos y ríos y ríos y caminos” Rafael Ortiz González “El Camino del Opón no es dudable que podría contribuir a facilitar del comercio, dejando libertad a los traficantes para que eligiesen éste o el de Honda, según 11 les fuese cómodo, y procurándose la limpieza de aquél de las malesas en que abunda, con tambas o rancherías, cuya omisión ha sido tal vez causa de que se abandone o sea poco frecuentado” Relación del Virrey José Solis Folch de Cardona, 1760 “Caminante, son tus huellas el camino, y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar” Antonio Machado, “Campos de Castilla” 12 PRÓLOGO Escribir trae consigo su gloria y su condena. “El que lo probó lo sabe”, como dijera magistralmente don Félix Lope de Vega. Cada libro lleva consigo el alma sutil de su autor, incluso aunque éste no se lo proponga. Hay quienes sin descanso están rebuscando entre resquicios de viejos asuntos para descubrir personajes y acciones que revelan el alma de toda una época ida. Con Geo von Lengerke hay que escudriñar el espíritu oculto de los cambios que tuvieron lugar en Santander durante la segunda mitad del siglo XIX, y con el de la inmensa mayoría de los colombianos de hoy. Entre los anaqueles yacen, casi como cadáveres, libros olvidados, periódicos amarillentos y manchados de sepia que muestran huellas del feroz paso del tiempo. Fotos viejas, personajes llenos de encanto, proezas de otros tiempos que palpitan cerca de nosotros, pero que curiosamente no se ven. La ruta de los pueblos hacia sí mismos es incierta y si no fuera por la aparentemente fortuita aparición alentadora y abrupta de ciertos personajes que desentrañan tesoros, casi como arqueólogos de días idos, no lograrían traducirse en lecciones efectivas estas hazañas, sean estas buenas o malas, y sólo al cabo de muchos años refulgen con gracia nueva los oros y los tesoros. 13 Lengerke representa al hombre audaz, lleno de esperanza en el futuro y también cargado con el fardo del pasado. Un verdadero explorador de una tierra indómita, telúrica, casi primitiva, pero dotada de un potencial formidable. Esta consideración hace de la biografía de este titán germánico, un hito para nuestros días, en los que los individuos cuentan tan poco en la realización de grandes empresas, hazañas si se quiere. Álvaro Pablo Ortiz, investigador de larga experiencia en estas lides del desciframiento, ha prodigado en este libro todos los recursos para sacar a la luz la faz recóndita del aventurero alemán de prodigiosa vitalidad y espíritu visionario: un hombre, un talante, un pueblo que ya no existen, pero que existieron plena y profundamente; lo que era posible investigar sobre la figura señera de Lengerke personaje cargado de reminiscencias y de mitos relacionado con esa Colombia de antaño, ese Santander decimonónico que no comprendemos, pero que sin duda persiste en cada uno de sus hijos. Esta grandeza difunta respira a nuestro lado otra vez, como testimonio de un mundo ya demudado y sólo perceptible en los viejos cementerios, que como el de la legendaria Zapatoca, que recuerda con su estampa a quienes la habitaban y cómo se vivía en tales lejuras. Los muchos hijos de Lengerke, su descomunal voluntad de trabajo, su pericia y su tino, junto con los reclamos que en ese tiempo se hicieron por la procacidad y desafuero de sus costumbres, todo está aquí, muy bien dispuesto para el lector ávido de bellas descripciones y agudos comentarios. El libro que retrata la epopeya de Lengerke se las tiene que ver pues con esa Colombia al tiempo provinciana y telúrica de los días de la construcción de caminos, de los casi míticos ferrocarriles y planchones sobre el Magdalena, atrapada en las redes que ella misma se tendió, enclavada 14 entre el aislamiento y la mojigatería, para mostrar una sorprendente historia de audacia y de valor, y también la precariedad en la que cada cosa respiraba el aliento de una atronadora autenticidad. Lengerke tiene ecos que se traducen en efectivas realizaciones y obras de trascendencia colectiva que resultaron decisivas para el Santander y la Colombia de aquellos años distantes. Las empresas, la audacia de poner en escena obras gigantescas, las desmesura de las mismas, el vigor psicológico y la tenacidad necesarias para sacar prácticamente de la nada tales proezas son los testimonios principales que ha dejado el paso de este personaje sui generis por nuestro paradójico país. Curiosamente, estos personajes suelen ser hombres signados por un trágico destino, cosa que se ve clara también en la biografía que Álvaro Pablo Ortiz ha escrito y que le da a su libro un valor de testimonio extraordinario y pertinente. Lengerke tiene tanto que decir a los colombianos de hoy, y no sólo por cuanto hizo, sino por lo que significó en un momento en el que un halo de timidez y de torpeza llenaba con su vaho las instituciones nacionales, halo que no se habría despejado del todo con el tiempo. En la línea de los héroes de Thomas Carlyle, el hombre de acción, el avezado soñador que apresta los medios para realizar al menos una parte de sus sueños es, tal vez, el arquetipo que aquí queda reseñado con mayor fuerza. Dificultades para su obra si hubo y muchas, pero el impulso de este hombre supo deshacer entuertos y superar obstáculos que se creían invencibles o que ni siquiera habían sido previstos. En verdad, esta tenacidad legendaria ya estaba en el pueblo santandereano de aquellos días, y lo que hizo Lengerke fue despertarla, aprestarla para metas más ambiciosas, desatarla del nudo rural y provinciano en el que palpitaba 15 oscuramente su corazón por entonces. Fue de este modo como se pudo hacer patente el Santander republicano, las desestabilizadoras ideas liberales del siglo XIX, en un mundo tan marcadamente conservador, y también sus ecos posteriores, que se sintieron con fuerza en la Guerra de los Mil Días y en la historia convulsiva de Colombia entera en el siglo XX. Esta biografía magnifica, llena de gracia por su tema, está -además de todo lo dicho- admirablemente escrita, en un español claro y profundo, con la coloquial cercanía del buen cronista y la seriedad y prolijidad del magnífico erudito. Se trata, a todas luces, de un libro de excepcional valor histórico, pleno de luz y de buen tino sobre un bello mundo que parecía perdido, pero por virtud de nuestro autor, recuperado de sus tinieblas. ENRIQUE SERRANO 16 INTRODUCCIÓN El año pasado, el Departamento celebró los ciento cincuenta años de la creación de la Constitución del Estado Soberano de Santander, configurando así un ideal colectivo en torno –como lo afirma el historiador Armando Martínez Garnica-, a un gran proyecto de región. Durante los casi veinte años de vigencia de esta Constitución, un hombre, un alemán para ser más precisos, formó parte importante de una sociedad que se debatía entre el aislamiento a la manera de una fuerza centrípeta y una actitud proclive a fuertes gestos de modernidad, es decir, apostándole al fenómeno de las fuerzas centrífugas. A estas últimas se adhirió el extranjero, condición ésta que se fue minimizando, en la medida en que demostró en grado sumo su profundo afecto por una tierra que en la acertada expresión de Carlos Nicolás Hernández Camacho, “antes que una geografía es un territorio del alma”. Pero además, a la luz de una hospitalidad franca y abierta, consignaba y lo sigue haciendo hasta el presente aquello de que “todo el que pise suelo santandereano es santandereano”. Treinta años vivió Geo Von Lengerke amando, enfrentando y transformando una “topografía llena de soberbia”. Su impronta fue de tal magnitud, que son pocos los santandereanos que se han negado en el tiempo a hacer de las ejecutorias comerciales, empresariales u de infrae17 structura vial realizadas por el germano, las veces de un referente obligado. Por el contrario, la lista es numerosa. Abundantes ensayos y artículos sobre la parábola vital de Lengerke así lo testimonian. Artículos y ensayos, unos de alto rigor historiográfico y otros, como suele suceder en nuestro medio, plagados de lugares comunes hasta llegar a una insistencia casi enfermiza, en donde por lo mismo, la retórica, la diletancia y la pedantería, reemplazan la disciplina investigativa que conlleva al manejo de procesos de interacciones, de actores y factores concatenados, en lo que debe ser una decantadora revisión de los modelos interpretativos y propuestas historiográficas recientes, partiendo de una reflexión sobre la relación de la historia con las ciencias sociales y las humanidades. En últimas, el derrotero a seguir debería ser el siguiente: coherencia analítica e intención de intelección que deberá balancear la narrativa, sea cual sea la temática historiográfica a seguir. En esa línea de conducta intelectual, y frente al personaje que nos ocupa, merecen entre otros destacarse los siguientes nombres propios: Mario Acevedo Díaz, Juan de Dios Arias, Benjamín Ardila Díaz, Enrique Otero D’Costa, José Fulgencio Gutiérrez, Horacio Rodríguez Plata, Simón S. Harker, Roberto Harker Valdivieso, Gustavo Otero Muñoz, Luís Serrano Gómez, Eduardo Rueda Rueda, Carlos Arturo Díaz, Martiniano Valbuena, Alfred Liévano, Rodrigo de J. García Estrada, Carlos Dávila Ladrón de Guevara, Amado Antonio Guerrero Rincón, Jacques Aprile-Gniset, Isaías Ardila Díaz, David Church Jonson, Ernesto Volkening, el ya mencionado académico Armando Martínez Garnica, Enrique Biermann, Aida Martínez Carreño, Marina González de Calá, Alberto Escovar, María Fernanda Duque Castro y desde luego, Pedro Gómez Valderrama. En efecto, inspirado en la mejor tradición de la novela histórica con cultores del género como Stendhal, Balzac, Flaubert, Walter Scout, pasando 18 por Thomas Mann, Augusto Roa Bastos, Miguel Otero Silva, Ramón J. Sender, Gabriel García Marquez, etc. Gómez Valderrama logró un formidable equilibrio en su novela “La otra raya del tigre” entre la historia y la ficción, al punto que ambas, como si de hermanos siameses se tratara, quedaron férreamente unidas. Esto para no hablar del poder descriptivo advertido en cada página del texto de la recreación que hace del protagonista central, Geo Von Lengerke ubicado, asumido, proyectado y perfilado desde un manejo circular del tiempo, en donde el pasado es un eterno presente, hasta hacerle sentir al lector sensible e imaginativo, que Lengerke no ha muerto; que sigue –como el alucinante paisaje santandereano-, de cuerpo presente; que nunca ha cesado de construir puentes y caminos, que su voz varonil sigue resonando por los amplios corredores de sus haciendas, que su obsesión por los embarques de la Quina sigue vigente; que su exaltación del alcohol y del sexo continúan; que sus abismos interiores son también los nuestros, lo mismo que sus contradicciones; que su mundanidad, que sus escisiones emocionales traducidas en exquisito refinamiento y desaforada sordidez, nos tocan de cerca, por la condición humana que los afirma y los reafirma en una suprema dualidad inarmónica. Bajo estos antecedentes, no ha sido asunto fácil escribir o mejor, reescribir sobre un personaje tan multifacético como lo fue Geo Von Lengerke. Un personaje al que en modesto concurso y sin excluir limitaciones y vacíos de diversa índole, hemos querido abordar de manera crítica y contextualizada, privilegiando y posicionando en este proceso lo significativo y coyuntural, en un esfuerzo por establecer vasos comunicantes entre los diferentes actores, factores y circunstancias que contribuyeron a tejer y también a destejer el proyecto del liberalismo radical al interior de lo que se denominó el Estado Soberano de 19 Santander. Se trata pues, con otras palabras, de abordar las ejecutorias de un hombre que consecuentemente o no, actuó al lado de una franja relativamente amplia de migrantes alemanes como él, creando industrias y contribuyendo en medida nada despreciable a la articulación del comercio con los centros internacionales de la época, mediados por un afán modernizador, librecambista y cosmopolita. Suele afirmarse que la historia está constituida por hechos –tal y como lo proclaman los abanderados de la historia positivista- lo cual no es absolutamente cierto. La historia –y es lo que pretendemos desarrollar y demostrar en las páginas que siguen-, de acuerdo con la temática y periodización escogidas, se constituye en procesos que son los que otorgan sentido a la realidad. Los hechos existen, pero a condición de que estén relacionados entre sí, constituyendo un discurso histórico que es, en últimas, el que da significado a los hechos, entrelazados entre sí, otorgando a la realidad una razón, un sentimiento, una conciencia, un acervo ideológico y una proyección en el tiempo. No es posible insistimos, acercarnos a la historicidad concreta a través de mecanismos descarnados, de una historia sin rostros, sin risas, sin llantos, sin pasiones, sin profundizar en lo cotidiano y lo permanente, al mismo tiempo. La apuesta por un “todo coherente”, es también la nuestra. Apuesta planteada en su momento por Fernand Braudel, Bloch, Labrousse, Lucien Febvre y en nuestro medio con historiadores como Jaime Jaramillo Uribe, Germán Colmenares y Margarita Garrido. De ahí entonces, la necesidad de estudiar y comprender a Lengerke en su temporalidad histórica, en su “situación epocal”, sin la cual no es posible, destacar las actitudes burguesas, europeizantes, asociativas, que configuraron 20 a la postre hasta hacerlos tangibles, una serie de actos propositivos bajo el trasfondo de una escenografía colectiva revestida en más de una ocasión frontal, temeraria y crucial, de una fascinante y trágica complejidad, como la santandereana. 21 PRESENCIA ALEMANA EN SANTANDER Leo S. Koop con los socios de Bavaria: Crónica Mujica, Emil Koop, Carlos Castello, Leo S. Koop y Pablo Lorent (Fotografía de Isaías Canano, 1886) Tomado de: Boletín Cultural y Bibliográfico. Banco de la República, Santafé de Bogotá, Colombia. 1993. p.47. 23 ¿ Fue Lengerke el primer alemán en pisar suelo santandereano? Ciertamente que no. Hacia atrás y concretamente bajo el reinado de Carlos V, un factor económico, permitió en virtud del mismo, una serie de concesiones que el emperador le hizo a los mayores financistas de la Europa del momento, que valga la aclaración, se hallaban en la órbita política de la casa de Austria. Estos financistasestaban representados por la casa comercial alemana más conocida como la casa Fugger de Ausburgo, emula la de los Welter. En síntesis apretada, el monarca (dado el precario estado en que se encontraba la hacienda imperial), dependía de estos banqueros alemanes en términos de préstamos y transferencias de dinero. Estas concesiones arriba mencionadas, que el emperador les hizo a tales prestamistas en América, eran la compensación y el estímulo a dichos aportes económicos. Lo anterior, explica que una cuota de poder germánica de la casa Welter, protegida y legalizada por la corona española y para el caso que nos interesa, descubrieron los llanos orientales y parte de las tierras de la cordillera oriental. Estas exploraciones tuvieron en Ambrosio Alfinger al más representativo y protagónica alemán quien inicialmente llegó a la Isla de Santo Domingo y posteriormente (1529), entró a la ciudad de Coro (Venezuela), de la cual fue gobernador. En una expedición hacia el interior llegó a las selvas del Valle de Upar, más adelante, continuó el 25 viaje remontando el Río Lebrija. En esa correría, no exenta de dramatismo y penurias, Alfinger, exploró a Cacotá y bajó por el río de oro, montando su campamento militar en la meseta en que años más tarde (1622), Bucaramanga iniciaría su lento proceso fundacional, al punto que durante dos siglos este núcleo permaneció sin experimentar desarrollos notorios, como sí los tuvieron poblaciones vecinas como Girón o Matanzas y a mayor escala Vélez y Pamplona. Su condición pues, durante muchos años, fue la de un simple caserío.1 Finalmente Ambrosio Alfinger extendió su radio de acción a los páramos y las tierras que hoy forman parte de la provincia santandereana de García Rovira. En 1533 el alemán sufrió una muerte trágica a manos de los indomables indios Chitareros2 muy cerca de Chinácota. Una 1 Así es Bucaramanga. Dirección editorial, María Paz Amaya, Asesoría editorial, Aida Martínez Carreño, Dirección Artística, Mónica Bothe. Ediciones Gamma S.A., Bucaramanga, Colombia, 1997, p.19. 2 Las comunidades indígenas más caracterizadas que poblaban el territorio santandereano eran las siguientes: los Carares, Opones y Yarigüíes, quienes habitaron los márgenes del Río Magdalena; los Guanes de cuyo talante altivo y guerrero han dado fe numerosos estudios, se habían hecho fuertes en la región central, vale decir, en lo que hoy serían el municipio de los Santos, parte del municipio de Piedecuesta, con presencia también en Barichara, San Gil, Socorro, Charalá, Oiba y otras regiones vecinas. El conquistador español Martín Galeano (quien fundó la población de Vélez hacia 1539), junto con sus tropas, realizó numerosas expediciones punitivas contra este grupo aborigen, dada su tenaz resistencia al invasor extranjero probada y demostrada en la modalidad de la guerra irregular, o guerra de montañas, de sombras y montañas, que por cierto y valga la coincidencia, fue también constante histórica de largo aliento en la península Ibérica. Modalidad ésta que a la manera de un lastre ha perdurado en nuestro medio hasta el presente. Por estar y otras razones, los santandereanos registran con íntimo orgullo la memoria de la belicosidad de los Guanes, llegándose a afirmar que éstos, inspirados desde “la ciega religión del coraje”, se suicidaron en masa para no subsistir a la implacable dialéctica de los vencedores y los vencidos. Entre la 26 lúcida visión de conjunto sobre el impacto germánico en los primeros años de conquista en suelo firme americano, la trae Germán Arciniegas al sostener lo siguiente: El imperio español en América, en realidad, no lo hace Carlos V llamando a los Welter y los Fugger: lo hace el pueblo. Aquí no triunfan los comerciantes ni los banqueros, ni en Venezuela se hace nada convirtiendo a los soldados en deudores de los comerciantes tudescos y recurriendo a las astucias que enriquecieron en Europa a los creadores del capital mercantil. Lo que aquí triunfa es el capital humano. No comercial: pelear. No llevar libros de contabilidad: poblar. Federmann, no obstante la vastedad de sus campañas, terminó siempre reduciendo sus conquistas a una Victorio comercial. No le importó despoblar a Maracaibo: lo que quería era acuñar moneda a imagen y semejanza de lo que hacían los Fugger en todo el imperio europeo de Carlos V. los conquistadores alemanres que han cenido a América en el Siglo XVI no representan sino las armas y el dinero, no son sino soldados y banqueros, son la expresión brutal de ambiciones sensuales que se queman en su propio fuego. Que distancia más numerosa literatura existente sobre el tema, recomendamos por su juiciosa confrontación de fuentes primarias y secundarias, el texto de Isaías Ardila Díaz, El pueblo de los Guanes, Raíz gloriosa de Santander. (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1986), y la original interpretación de esta etnia, fruto de largas horas de estudio y de dispendiosos análisis comparativos, contenida en la obre de Jaime Álvarez Gutiérrez (que ha merecido como suele suceder en nuestro medio, tan hostil y mezquino ante los triunfos en franca lid, del otro, más elogios a nivel internacional que nacional), Los Guanes, con el código, las claves, los glifos y la revelación de su increíble calendario. (Editorial Cabra Mocha, Bucaramanga, Colombia, 2004). El otro grupo, el de los Chitareros, tuvieron su principal zona de asentamiento en el nordeste, entre el río de oro y la ciudad de Pamplona. De estos grupos nos detendremos especialmente, cuando corresponda, en los Yarigüíes. 27 grande la que separa el espíritu de un Alfinger3, un Welter o un Federmann, del espíritu que representará siglos más tarde un sabio liberal y comprensivo como Humboldt, para quien el destino de América habría de ser su libertad y su independencia. En este vastísimo teatro de Venezuela, que ha visto surgir y desaparecer a Alfinger, Federmann, Seissenhofer, Hohermuth, a que sus sombras se confundan con las sombras de la muerte o del olvido para que empiecen a formarse esas humildes ciudades españolas, de barro y paja, con sólo una casa blanca de adobe y teja: La Iglesia y una o dos campanas que muchas veces cuelgan de las ramas de un árbol. Ciudades humildes, que van siendo el crisol en donde se funde la nueva raza, el nido de donde surge el nuevo mundo.4 3 Si bien las excepciones son en el fondo la confirmación a la regla, habría que hacer una salvedad con Ambrosio Alfinger. En el documentado cubrimiento que hace el historiador santandereano Enrique Otero D’Costa, afirma que “la figura de Alfinger (léase también Dalfinger), estudiada y analizada con detención e imparcialidad, es muy potra de la que hasta hoy himos conocido; en vez de aquel guerrero borrascoso que nos han descrito las crónicas, surge el capitán prudente, en vez del soldado cruel, el hombre compasivo y considerado con sus semejantes. En él se reunían la dualidad del guerrero y el estadista, del aventurero y el práctico burgués, del soldado precavido, más arrecido y temerario cuando las circunstancias lo exigían. Es bien sabido, por otra parte, que le establecimiento de los alemanes en Venezuela no fue bien mirado por los conquistadores españoles; las medidas comerciales de aquellos, tendientes a monopolizar cierta clase de negocios, sus astucias de mercaderes finos, su falsa posición de advenedizos, y aún sus puntos luteranos, les atrajeron grandes prevenciones y malquerencias”. (Enrique Otero Dacosta, Cronicon Solariego, Editorial Vanguardia, Bucaramanga, Colombia, 1972, p. 432). 4 Germán Arciniegas. Los Alemanes en la conquista de América. Editorial Losada, S.A., Buenos Aires, Argentina, 1941. pp. 258-259. Para una sustancial complementación de este tema véase la monumental obra en dos tomos, de Ramón Carande, Carlos V y sus banqueros,Editorial Crítica, Barcelona, España, 1990. 28 LENGERKE Y LA ALEMANIA DE SU TIEMPO Tarjeta Postal de la casa de la familia Lengerke en Dohnsen, Alemania. Tomado de: Boletín Cultural y Bibliográfico. Banco de la República, Santafé de Bogotá, Colombia. 1993. p.50. 29 Copia de la partida de nacimiento de Geo von Lengerke quien nació en Alemania, el 31 de agosto de 1827. Tomado de: Boletín Cultural y Bibliográfico. Banco de la República, Santafé de Bogotá, Colombia. 1993. p.48. El certificado de bautismo de Lengerke reza así: Extracto del libro de bautizados de la congregación evangélica luterana Hale- dohsen, año 1872. Nombre de Familia. Von Lengerke. Nombre: Georg Ernst Heinrich (Jorge Ernesto Enrique). Nacido el 31.3.1827 en: Dohnsen. Nombre, profesión y dirección de los padres: Von Lengerke, Abraham, comerciante y Emilie Lutterlob, de treinta dos años. Nombre Profesión y dirección de los testigos de bautismo: 1.Julio Georg Bierbaum, comerciante en Braunschweig, 2.Georg von Lengerke, comerciante en Bremen, 3.Señora Henriette Charlotte, Wilhemina, Rudolphina Geller nacida en Lutterlch en Braunschweig. Escrito y extracto 3.451. Halle del 10.6.1982. Señora escribiente del juzgado de la ciudad: Ernestina Heder, nacida: Lütterlich en Hannover.5 Para la fecha en que nace Lengerke, Dohnsen, cerca de la ciudad de Bremen, pertenecía a la antigua provincia de Bodenwerder, lo que posteriormente, y durante la vigencia de la “Guerra Fría” se llamó la Alemania Federal, bajo el reinado de Federico Guillermo IV. Fue Lengerke, el penúltimo de siete hijos, nacido y crecido en el seno de una familia noble y acomodada de Alemania, donde 5 Datos suministrados en la década de los ochenta por la Embajada de la República Federal Alemana en Bogota. 31 la vocación y la práctica del comercio, que sin duda lo heredó Lengerke, eran una constante. Por cierto, la casa donde nació Georg Lengerke (conocido más adelante en Santander como Don Geo), en Dohnsen, aún existe y tiene el nombre de casa Von Lenkerke. Su padre falleció el 22 de agosto de 1831, cuando el penúltimo de sus hijos contaba con escasos 4 años de edad, quedando como era y sigue siendo de rigor en estos casos, su madre como cabeza de hogar, procurando darle las mejores costumbres y la mejor educación a sus siete hijos. Geo Von Lenkerke, al parecer, no fue inferior a los esfuerzos de su madre. Desde muy niño dio muestras de una inteligencia superior, que para su entorno doméstico y social, auguraban hacia futuro, un destino brillante. Estudió Ingeniería, carrera que en Alemania lejos de ser inusual, era una profesión recurrente, que en esa variable, no hace sino confirmar el profundo arraigo, vinculación y afecto, que los alemanes profesan por las ciencias exactas y por el pragmatismo como actitud de vida. Comparativamente hablando, estos rasgos, han pecado por su ausencia en la Península Ibérica, donde el verbalismo, la retórica, los saberes especulativos, y en donde las aspiraciones a nivel de estudios medios y superiores se reducían –como condición además de ascender en el escalafón social-, a sacar legiones de gramáticos, abogados y en muy alto porcentaje, teólogos maestros en artes (léase filosofía). Esto sumado a la obsesión por la “limpieza de sangre”; a demostrar por vía de la realidad o del subterfugio, antecedentes nobles o de Hidalguía, hacían que la elites miraran con suicida desdén lo que ellas denominaban la práctica de “oficios bajos y viles”, que expresado con otras palabras, se traducía en un rechazo contundente a toda forma de oficio manual, en donde a la luz de estos criterios, incluso en un momento dado, el oficio de cirujano se asimilaba al oficio de Barbero. 32 Estos patrones “modélicos” los reforzaban en sus Colegios Mayores españoles y en los que fundaron en sus provincias de ultramar. Esto para no hablar de la exclusión en estos planteles educativos de “los judíos, los judíos conversos, los judíos marranos, los moriscos, los gitanos y demás razas infames”. De manera tal, que la curiosidad científica no ha sido pese a excepciones notables, plaza fuerte de la cultura española y sí por el contrario de Alemania. Estudiosos de esa proyección anímica sociocultural de España en nuestro medio como Emilio Yunis Turbay, Germán Puyana García y Enrique Serrano, sin desestimar pese a la vigencia de la leyenda negra la profunda “Marca de España” que ha quedado entre nosotros, en orden a una serie de legados más sustanciales y positivos, han subrayado, no obstante, en distintos contextos interpretativos, por vía de la genética, la sociología o la novela histórica, nuestra inveterada propensión a reproducir los esquema arriba señalados. Los dos primeros de los citados, ven en nuestra proverbial tendencia a la impuntualidad, a la indisciplina individual y colectiva, a una sociedad que aún ostenta rezagos feudales; en una sociedad donde la investigación científica no es ni mucho menos la primera de las prioridades, nuestra propensión al paisanaje, al compadrazgo, a la compincharía y al clientelismo, en detrimento de la meritocracia y el sentido asociativo; nuestra propensión a abrazar como diría Miguel de Unamuno, “un sentimiento trágico de la vida”, amainado en parte por un sentido del humor rayano muchas veces en la ironía y el sarcasmo; nuestra tendencia a polarizar actos, circunstancias y realidades no matizadamente como debería ser, sino en blanco y negro, de acuerdo a la fórmula “al pan, pan y al vino, vino”; el culto a la muerte, nuestro regionalismo a ultranza, nuestro provincialismo mental en consecuencia, nuestra oscilación entre el servilismo y la soberbia; el desaforado uso y abuso de los diminutivos; 33 la envidia, el arribismo, la tendencia a la rotulación, a la descalificación, o por el contrario, a la genialización del otro; nuestra condición mesiánica y la falacia de decirnos, sentirnos y pasar como un conglomerado de seres felices ante propios y extranjeros. El último de los citados, Enrique Serrano demuestra en su última novela “Donde no te conozcan” en medio de un lenguaje impecable y unos soportes históricos muy bien fundamentados, los aportes, esos sí científicos, empresariales, enmarcados por pensadores de primera línea y por cultores de las prácticas higienistas y de la sutileza, como fue el caso de las Españas Moriscas y Sefardíes, y de las cuales Serrano está convencido de que ellas constituirían y explicarían “las raíces secretas de nuestra nacionalidad”; raíces provenientes de moriscos y judeos conversos que podrían aclarar aún más actitudes culturales y de vida, en regiones tan definidas por lo caracterizadas como Antioquia, Nariño y Santander. No es gratuito, entonces, que la ya aludida novela, empiece en las Españas de los Siglos XI al XV y culmine el la villa de Zapatoca, en “el año del Señor de 2006”. De otra parte, quien escribe estas líneas, está íntimamente convencido, al igual que Enrique Serrano, que uno tiende a detestar lo que se le parece demasiado. En ese sentido y más por vía del sentido común y del análisis comparativo, que de la exploración de fuentes documentales, Colombia es uno de los países hispanoamericanos que temperamentalmente, en palabras, hechos y talantes, afortunados o desafortunados, más se parece a las Españas. Guardadas proporciones, una relectura del “Lazarillo de Tormes” y en general, de la picaresca española, permite comprender mejor al “vivo”, al “avispado” colombiano de ayer y de hoy, al que ha hecho de la expresión “¡Aproveche!”, “¡Aproveche que nadie lo está viendo!”, no sólo la asimilación de una condición ladina, sino de una razón de ser, moldeada y enmarcada por el 34 ocultamiento, la simulación, o por la apuesta a jugar a un bajo perfil, a medrar de “agache”, a “tirar la piedra y esconder la mano”, a no dar “papaya”, etc. De no presentarse la posibilidad de una especie de mesa de negociación histórica con las Españas, nos seguirá siendo bien difícil, reconstruir con sensatez un pasado común, una historia colectiva, mientras nos resistamos entre otras cosas, a aceptar que el patriciado criollo santafereño y payanés al matar a su padre español quedaba ya hecho desraizado y desmemoriado del pasado, sólo podremos vivir de verdades a medias. Decir que el hombre nuevo americano, en este caso el colombiano, nace con la independencia, toda vez que en virtud de ella “cesó la horrible noche”, es simulación institucionalizada, a la que ya es hora de ponerle punto final. Pero volvamos a Lengerke. En esa Alemania que cobijó 25 años de su vida y en la que se produjo el tránsito de Federico Guillermo IV a Otto Von Bismarck, políticamente hablando; se sabe que estudió ingeniería y que dominaba con propiedad aparte del idioma materno, el inglés, el francés, el italiano, y que al menos conocía los rudimentos del griego y el latín. Estos mínimos datos están de hecho admitiendo una de las más serias limitaciones con las que han tropezado los estudiosos del personaje en cuestión: la de no haber podido establecer por diversas razones, una relación puntual, cronológica y detallada de los avatares de Lengerke en su madre patria. Limitaciones que a modo de compensación, intentan subsanar estos vacíos rodeando de misterio al alemán, y del misterio al mito y a la leyenda, sólo hay un paso. Dos Alemanias, decíamos, lo tuvieron por fuerza, sin embargo que tocar: la de Federico Guillermo IV, Rey de Prusia y la del “Canciller de Hierro”, Otto Von Bismark, 35 estando ya posicionado en su condición de migrante en el Estado Soberano de Santander. La primera de ellas, asimila con un vigor no exento de idealismo, las características principales del Siglo XIX. En efecto el Siglo XIX es el Siglo de la conciencia histórica; también de la filosofía y las ideas, en donde los nombres y los audaces planteamientos de Marx, Hegel, de Dilthey, de Enrique Heine, de Hölderlin, desde luego el de Göethe, el “Júpiter de Weimer”, el de Kleist y el de Novalis, en el terreno de la renovación poética y literaria, convivirán con una sociedad industrial sin corazón, al punto que podría pensarse, que las máquinas y el tren de vapor, eran más importantes que el alma de las gentes. Cada nación europea, incluida la que nos ocupa, vivirá en mayor o en menor grado, un estado de constante agitación en la que se materializa el enfrentamiento entre dos fuerzas que no quedaron ni mucho menos resueltas luego de la restauración napoleónica de 1814. Vale decir, el fervor revolucionario que todavía duerme con sobresaltos en los corazones románticos, y el conservatismo que aspira a la tranquilidad que otorga la continuidad de las instituciones6. Revoluciones y contrarrevoluciones, discursos y manifestaciones obreras, exigencias cada vez más crecientes de industria y comercio, fuerte flujo migratorio a norteamérica, luchas a favor de la democracia y luchas a favor de una revolución social de fondo (tal la frustrada revolución de 1848), se suceden casi sin tregua. Búsqueda afanosa, casi desesperada de alternativas políticas acentúan el clima de inestabilidad por el que atraviesa Alemania. Hay los que piden entonces a gritos, la perpetuación de la Monarquía, los que por el contrario, abogan por un régimen republi6 Juan Esteban Constaín, La formación del mundo contemporáneo, Universidad del Rosario, Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, D.C., 2005. pp. 63-64. 36 cano, por un sufragio escalonado o paritario; no podían faltar tampoco los partidarios del anarquismo o de la autocracia, los panfletarios, los progresistas, los radicales, etc. Pugnas y tensiones que abonan también el terreno para la publicación de noveles históricas y la presentación de obras de teatro privilegiando una temática urbana, política y social, burgués o proletario, de oposición, en síntesis: al retomar nuevamente la que a la postre fue la abortada revolución de 1848, tenemos que afirmar de entrada que su artífice, que el hombre de esta revolución fue el Rey de Prusia Federico Guillermo IV, que aspiró sin conseguirlo, a la reconciliación entre el Estado de Prusia y tradicionales elementos políticos de Alemania. Valga el símil, Prusia era la pequeña Alemania. Prusia estaba vinculada directa o colateralmente a todas las regiones alemanas, con la excepción de Baviera. ¿Sería capaz, era la pregunta, el Rey Federico Guillermo IV de llevar a feliz término la reunión de Prusia y Alemania? ¿Sería el hombre adecuado para lograr que entre otras cosas, Prusia pudiera concentrar una vinculación federativa con los reinos de Sajonia y Hannover, moviendo luego a los demás Estados a que se sumaran a ella y concluir una unión con la monarquía austriaca, haciendo de este acto una federación indisoluble basada en el derecho internacional? No. No era el hombre para tamaña hazaña política. Bismarck, en cambio se hará vocero del pasado alemán hasta lograr actuar en su nombre, con el ánimo de dinamizarlo. ¿Cuál fue la estrategia de fondo que a la postre lo llevó a la consolidación de resonantes victorias militares y sobre todo, diplomáticas? Con alta dosis de realismo político comprendió que dos tendencias antagónicas habían impedido el sueño dorado de la unidad alemana: la de 1848, de corte liberal, tolerante, “Republicana de espíritu y socialista de corazón”; y 37 la otra tradicional en grado sumo, monárquica, fiel a las coordenadas trazadas por la Santa Alianza. El secreto: combinar las dos tendencias a favor de Prusia. ¿Cómo? Separando poco a poco a Prusia de la Santa Alianza, ponerla a continuación como el norte de un vasto movimiento nacional, previa eliminación de Austria. Enemigo de toda confederación, quería por el contrario y en sus propias palabras, “que el águila prusiana extienda sus alas protectoras y domine desde Memel hasta Donnersberg”7. Con relación a la revolución de 1848, la que de haber triunfado prometía en la mente de sus principales gestores, la instauración de “un paraíso terrenal”, es preciso subrayarla una vez más, puesto que con ella y desde ella, comienza a tejerse una de las primeras hipótesis que explicarían y justificarían la huída de Lengerke a lejanas y extrañas latitudes, como quiera que se supone, que participó activamente en la misma. 7 Valentín Veit. Historia de Alemania. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 1947. pp.460-462. 38 HIPÓTESIS EN TORNO A LA LLEGADA DE LENGERKE A SANTANDER El vapor en el Río Magdalena Tomado de: Archivo personal 39 A esta primera hipótesis se adhiere sin reservas Ernesto Volkening8, a quien también sin reservas, no dudamos en 8 Abogado Renano –con estudios de derecho en las universidades de Hamburgo, Francfort, Berlín, Heidelberg y Erlangen- Ernesto Volkening (1908-1983), arribó a Colombia en 1934 al iniciarse la primera gestión presidencial de Alfonso López Pumarejo, más conocida como “La Revolución en Marcha”. Durante su larga permanencia en el país y hasta su muerte, cumplió como acertadamente lo explica el coordinador de letras y filología hispánica de la Universidad de Antioquia, Juan Guillermo Gómez García, un papel que desde su atipicidad “no es difícil de calificar de modesto. Pues si bien no se sumó al carnaval de los profetas de todas las tendencias que empezaron a hacer su agosto ideológico en la profunda crisis que se vivió en las décadas posteriores, lo cierto es que Volkening prefirió mantenerse al margen de la formación institucional de la vida académica del país” (Juan Guillermo Gómez García, “Los pasos perdidos de Ernesto Volkening”, artículo entre otros incluidos en el texto de su autoría bajo el título: Colombia es una cosa impenetrable” Ediciones Ántropos Ltda., Bogotá D.C., Colombia, 2006, pp.305-329). En ese sentido su caso fue diametralmente opuesto al de un Ernesto Guhl, al de un Juan Friede, al de un Paul Rivet, al de un José María Ots’capdequi, o al de un Pablo Vila, o un José Prat, o un Luís de Zuleta, para no hablar de Clemente Airó, de un Francisco de Abrisqueta, de un Victor Frankl, o de un Antonio Trias Pujol, quienes sí participaron activamente y con espíritu innovador en diversas plazas académicas del país. Volkening se limitó por el contrario, a llevar –sin perder en ese gesto ni el decoro, ni un pudor intelectual llevado al extremo-, una existencia signada por la marginalidad y las angustias económicas. Si de dineros se trata, los pocos ingresos que percibía este intelectual independiente, al que no le faltaron detractores de turno, se derivaban de sus colaboraciones en la Revista Eco, editada y auspiciada por Don Carlos Buchholz, y sobre todo, de otra actividad poco rentable en el país de ese y otros momentos: la traducción. El caso de Volkening, que no es desde luego el último, patentiza a modo de dramático recado y advertencia, el desamparo tradicional del intelectual en nuestro medio. 41 calificar como uno de los más lúcidos interpretes de la magistral novela de Pedro Gómez Valderrama, “La otra Raya del Tigre”. A bocajarro, Volkening ve en Geo von Lengerke, a un hombre que padece, si así se puede decir, el síndrome del refugiado, de aquel que como una suerte de Ulises emprenderá un azaroso peregrinaje, una odisea casi a ciegas, sin tener como aliciente, que si lo tuvo el mítico griego, una Penélope esperando más temprano que tarde su arribo a buen puerto, al de Ítaca por supuesto. Un refugiado, bastante sui generis, de acuerdo a los rasgos psicológicos y temperamentales que se le han atribuido y que lo acompañan en su errancia y que ya nunca lo abandonarán jamás: soñador de largo aliento y también pragmático a ultranza, hiperactivo a marchas forzadas y también víctima de lo que hoy denominan los especialistas como una personalidad bipolar; bebedor compulsivo, mujeriego de tiempo completo, lector empedernido de Hölderlin, Kleist y Novalis, y también de densos manuales de ingeniería; predicador de valores típicamente luteranos o calvinistas como el ahorro, la previsión, la austeridad y el trabajo elevado a la dignidad de un sacramento, pero dilapidador y propiciador de ambientes cortesanos, -y ya radicado en Santander-, trascendiendo como principal protagonista, a “Guarapo, Champaña, Vino Blanco y Enaguas”; proclive en ocasiones a la tolerancia y en otras a la psicorrígidez; virtuoso del piano y excelente conversador; emotivo, y a la vez calculador, encantador y sombrío al unísono. Oscilando siempre entre mareas de altas y bajas intensidades, como si se tratara de un electrocardiograma, o mejor como si Apolo y Dionisios, pugnaran por apoderarse simultáneamente de su voluntad, unas veces de hierro y otras frágil como la que más. 42 El señor Geo von Lengerke es un refugiado, en tal calidad, marcha a la larga procesión de aquellos que en el transcurso de los últimos cuatro siglos tuvieron que abandonar sus solares por la mala suerte de profesar un credo religioso o adherir a una concepción política diferente de la oficial) o por ambos motivos a la vez, como sucedía cuando el soberano aún le dictaba el catecismo al súbdito); los calvinistas flamencos bajo el régimen de Felipe II, los hugonotes franceses a raíz de la revocación del Edicto de Nantes, los Nobles de Francia en los días del terror jacobino. Los revolucionarios alemanes, austriacos, húngaros e italianos que en 1849 fueron derrotados por los ejércitos de Prusia, de los Habsburgos y del Zar Nicolás I. Sea que al correr de los años se torna cada vez menos probable el anhelado derrumbe del régimen que obligó al rebelde a buscar refugios en otros países, llega inevitablemente el momento en que la necesidad de hacer cara al hic et nunc se impone a la esperanza de regresar. Quiéralo que no, una fase de su existencia que, al principio parecía un estado transitorio, tiende entonces a convertirse en estado definitivo. Cabe suponer que las consideraciones de esa índole habrán influido en su decisión de quedarse, de echar raíces en tierra ajena. Sicológicamente, esa solución es la más plausible, la que mejor se ajusta al temperamento de un hombre inquieto, lleno de energía, hecho para la pelea, la acción, las grandes obras. Geo von Lengerke, sin embargo, también es un soñador a su manera, pero de sueños que claman por tornarse realidad y ser llevados a la práctica sin demora, ya, ya. Y al soñador que hay en él le aventaja el merchant adventurer de hiperbórea estirpe, mitad mercader, mitad pirata, un tipo astuto, batallador, mujeriego, bebedor consuetudinario, de pocos escrúpulos y propenso al sibaratismo. La revolución de 1848, le 43 daría la libertad, el espacio vital indispensable para el desenvolvimiento de sus talentos, un campeón de acción a la medida de su estatura. Así lo esperaba Don Geo, sin sospechar que habría de encontrar todo eso en pocos años después, en Zapatoca.9 La otra hipótesis, que por recurrente termina siendo sospechosa, es la que pretende justificar la llegada del tudesco a Santander, dado que “un día su altivez, su decoro y valentía le obligaron a trabar duelo a sable, deporte muy común entre los jóvenes de Alemania, con un rival a quien la muerte se encargó de ahuyentar del combate, sin que Lengerke mancillara culpablemente su acero, que sólo brillaba con desnudez desafiante en las fiestas imperiales”10. Esta hipótesis, la del duelo, nos parece de acuerdo a nuestra interpretación, que sí ha calado tanto, hasta volverse lugar común, es porque ésta coincide y empata con ciertos rasgos socioculturales, de fuerte y arraigada influencia hispánica, de los que el santandereano se siente profunda e íntimamente orgulloso. En ese sentido, suelo y honor están estrechamente conectados. El duelo presume la defensa de la honra, de una honra cimentada y traducida en orgullo de casta y de religión. Honor, que al faltar en un individuo, índica que se trata de un “mal nacido”; por el contrario el honor hace las veces de presea de todo “bien nacido” y se asume incluso con vehemencia extrema, como una virtud de orden interior, espiritual; como un estado permanente de dignidad consciente con la que el hombre puede presentarse sin mácula y sin 9 Ernesto Volkening. Evocación de una sombra. Editorial Ariel S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1998, pp.126-129. 10 Bejamín Ardila Díaz, en el prólogo del Libro Lengerke de Luis Serrano Gómez, Imprenta del Departamento, Bucaramanga, 1948, p. 111. 44 sombra de duda y sin menoscabo de todo el conjunto de su integridad, primero ante Dios, luego ante sí mismo y posteriormente, en ese proceso de concatenación, ante sus semejantes, o mejor, ante sus iguales. Esta triada, llevada hasta sus últimas consecuencias, en escenarios plenos de externalidad, hacían que el que era ofendido en su honra o dignidad y no tomaba el desquite, no era digno de vivir, de hacerse a un concurso social favorable, o bien, tenía que optar por uno de estos dos caminos: la venganza a ese su honor ultrajado en materia grave, y con la venganza su rehabilitación “ante el qué dirán”, o la muerte. Derecho al desquite, pero bajo la condición de un desquite frentero, cara a cara, anteponiendo siempre el pecho, para evitar a toda costa “cicatrices en la espalda”. Este culto al sentimiento del honor, decíamos, forma parte sustancial del “ethos” santandereano. Forma parte de su idiosincrasia, es la voz de la sangre que tiene en este pueblo singular fuerza de naturaleza, de paisaje, proclive como es, al imperio de la justicia y de la rectitud. Es más, al propio Lengerke le convenía, en un escenario como el santandereano, presentarse de entrada, fuese o no cierto, como el hombre que vengó en duelo determinadas ofensas que amenazaban con vulnerar su honor. Ese culto al honor, es a su vez un culto a la hombría, una reafirmación de la estructura patriarcal santandereana. Vistas así las cosas, bajo una sumatoria de suposiciones, la leyenda del duelo favoreció pues, al germano. Venía precedido de una fama de guapo, de valiente, de “arrecho”, para ser más precisos. Buena parte del folklore santandereano, trasunto fiel del hispánico, es una copla memoriosa de esa concepción del sentido del honor, de ese espíritu arriscado del santandereano. Veamos algunos ejemplos: 45 “Las patas pa’ dar patadas; las manos pa’ manotear; los dedos pa’ persinarse y el machete pa’ matar!” “El valor de mi compadre es valor tan de lo jiero que cuando se topa solo él mesmo se tiene miedo” “Yo soy claro como el agua de firme como el acero; que palabra que yo diga de no cumplida me muero” “A fiestas a Guavatá yo no dejo de venir, vusté dice que me matan: yo nací para morir” “Mi mama se llama hacha, mi taita machete jué; hijo de hacha y machete: qué buena finca seré”11. El sentido del honor constituye entonces, uno de los más insoslayables hechos sociológicos en Santander. Con motivo de las invasiones arábigas, la expansión semita y la reconquista, una nueva dinámica que llega hasta nosotros, se siente en España. El honor está ligado a valores de pureza de sangre, de transmisión de linaje, ranciedumbre en la creencia religiosa “cristiano viejo” que la Inquisición agitó 11 Juan de Dios Arias. Folklore Santandereano. Imprenta del Departamento, Bucaramanga, 1942, pp. 168-169. 46 exitosamente segregando la comunidad peninsular y que luego repunta en Santander con las luchas políticoreligiosas. Honras y deshonras de un antepasado antiguo, se proyectaban en forma positiva o negativa sobre sus descendientes de manera indefinida, generando distinciones o derechos, “honores” heredados y discriminaciones por igual razón. Así jugaron confrontándose para clasificar a cada individuo, pureza contra impureza de sangre, nobleza frente a villanía, cristiano viejo versus cristiano nuevo, etc. Versiones que vivieron y aún se transmiten las ciudades y grupos más tradicionales en Santander. A los estímulos positivos que fuerzan al Ego a mantenerse dentro del código de honor, se añaden mecanismos que colaboran en defender las afrentas de la honra, puntillo, amor propio, vergüenza etc. Que puede sufrir un santandereano por obra de otros. Estas afrentas, agravios, insultos, menoscabos de la honra, mancilla del honor, etc., tienen una reglamentación para sancionar al culpable y devolver intacta la honra a quien la ha perdido por la lesión. Van desde la muerte del ofensor, hasta castigos personales, o resarcimientos económicos. Un “mentís” puede significar la más grande ofensa para un hombre de honor, o de “palabra” como se dice y la cultura varonil santandereana, así lo consideraba dando derecho al ofendido a matar a quien de este modo lanzaba semejante ignominia a la cara. El miente en Santander es un reto, que exige la reacción violenta del cuestionado. En Santander, como se trataba de personalidades más practicantes de los principios del código de honor y como rezago de las contiendas bélicas, los hombres siempre iban armados, condición que facilitaba la respuesta inmediata y mortal. Se recuerda en un pueblo 47 de provincia que hace unos pocos años, un señor de las altas clases se vio en el apuro de “sacar la cara y el pecho” por la honra de su hermana, había tenido relaciones prematrimoniales con agravantes de embarazo, siendo el padre de estrato bajo. Al saberlo, el hermano ofendido salió ostensivamente a la plaza mayor del pueblo revólver en mano, gritando a todo pulmón que iba a “lavar la honra” de su hermana matando al seductor, buscándolo pública y ostensivamente por todos los recodos posibles. Con esta publicidad, el pueblo se dio cuenta que tenía ante sí a un hombre de honor; que tenía vergüenza y vengaba la afrenta recibida y la de su hermana. Después de hacer pública su denuncia y la decisión de sancionar la falta, se llegó a la casa del seductor que trabajaba inadvertido. Le dio muerte y expulsó luego a la pariente del hogar. La sociedad vio que había vengado la honra familiar, la suya y la de la muchacha seducida y aplaudió a rabiar su conducta. Aunque acusado formalmente, fue absuelto unánimemente por los jurados de conciencia. Se impuso a la ley la cultura del honor y se aprobó el acto homicida. Afrentas de la naturaleza como la anteriormente expuesta, hacen que el código del honor encuentre incentivos para hacer efectivos los principios de clara procedencia hispánica de “valer más”, o de “valer menos”. Expresiones como “defienda sus derechos”, “póngase bien los pantalones”, no “sea pingo”, “haga valer los suyo”, “pelee por lo suyo”, “tiene que responder por su mamá y por sus hermanas”, confirman lo anterior. Todavía, en más de una vereda campesina, se perfilan imágenes varoniles rayanas en algunos casos en lo mítico, en donde se desbordan las cara- 48 cterísticas agresivas. Se mantiene en ellas un estado permanente de alerta, de inestable equilibrio que se pierde al menor roce y desata la agresividad.12 Ahora bien, al margen del poco asidero de esta hipótesis, no hay duda de la aureola de romanticismo, espíritu aventurero, caballerosidad y pasión, que gravita alrededor del duelo, sea con sable o con espada. Esta práctica, era común en los ámbitos académicos alemanes. ¿Era entonces inusual, inaceptable que Lengerke hubiese participado en esta actividad y más con los presuntos antecedentes nobiliarios que lo rodeaban? Como en Inglaterra, también en Alemania el derecho a llevar armas era originariamente un privilegio reservado a la nobleza dado que eran los militares por excelencia. Pero ya en la Edad Media este privilegio se había extendido a los miembros de la Universidad y fue defendido obstinadamente por los estudiantes en épocas posteriores siempre que las autoridades estatales, municipales y universitarias trataron de reprimirlo o de limitarlo. De hecho, los duelos constituían un elemento fundamental en esa “libertad académica” que los estudiantes alemanes del Siglo XIX seguían proclamando para sí. El arma equivalía a un símbolo del modo de ser de los estudiantes alemanes y de un honor viril sin tacha. Ese honor estudiantil establecido por las corporaciones tenía un carácter estamental y se parecía demasiado al concepto del honor –altamente individualizado y escasamente fundamentado desde el punto de vista teórico- que caracterizaba a las “asociaciones de antiguos estudiantes” formados por burgueses (ilustrado). A la vista de estas motiva12 Virginia Gutiérrez de Pineda y Patricia Vila de Pineda, Honora, Familia y Sociedad en la Estructura Patriarcal. El Caso de Santander. Universidad Nacional de Colombia, 1992, pp.54-56. 49 ciones basadas en instituciones e ideologías, no es sorprendente que los académicos formaran junto a los oficiales, el contingente más numeroso en las estadísticas de duelos y así algunas diferencias de opinión en el terreno jurídico, o científico acabaron por traducirse en desafíos. También algunas diferencias de orden político fueron si no dirimidas, sí resueltas de forma honorable en algún claro de bosque al amanecer.13 Otra de las hipótesis que puede revestir asideros exentos de leyenda, es la que formulamos a continuación, orientados nuevamente por el sentido común y el análisis comparativo que no por vía de una documentación inexistente o inexplorada hasta la fecha. La hipótesis es la siguiente: Geo von Lengerke, y su caso no fue ciertamente el único, decidió lanzar su mirada hacia América, con el propósito en modo alguno descabellado (a no ser por la dosis de romanticismo que la antecedía), de ensanchar sus horizontes mentales, emocionales y económicos. Su caso, decíamos, no era excepcional. En ese sentido, al barón Alexander von Humboldt, lo sucedieron –y la lista no es corta- una serie de viajeros que se dieron a la tarea de explotar el territorio colombiano durante el Siglo XIX. Bajo esta perspectiva, exploradores, científicos, comerciantes, diplomáticos, aventureros, ingenieros militares, hasta pasar a contrabandistas o estafadores extranjeros dejaron por escrito con mayor 13 Joseph María Fradera y Jesús Millán (Editores). Las burguesías europeas del siglo XIX, sociedad civil, política y cultura. Colección Historia – Biblioteca Nueva – Universidad de Valencia, España, 2000, p. 392. como un valioso refuerzo documental alrededor de la historia del duelo, véase la obra de Richard Cohen. Blandir la espada (Ediciones Destino, Barcelona, España, 2002), que se puede leer como una historia social alternativa de occidente, toda vez que aborda los grandes temas inherentes a la caballerosidad, a la necesidad de competir en franca lid y esa elusiva cualidad de lo que los hombres llaman “honor”. 50 o menor objetividad, según su grado de elaboración intelectual, sus impresiones del clima, los hombres, las regiones colombianas, las ciudades y las costumbres. En orden a la relevancia de sus autores, tenemos que destacar los relatos del francés Jean Baptiste Boussingault; el del ingeniero militar Agustín Codazzi; el del francés Eliseé Reclús; el de otro francés de alto vuelo, Pierre d’Espagnat; el del suizo Ernst Röthlisberger; el del argentino Miguel Cavé; los alemanes Alphins Stübel y Wilhem Reiss, etc. A los anteriores nombres, es preciso agregar los de una serie de colombianos de primera línea que de acuerdo a experticias, se preocuparon en ofrecer no sólo una descripción geográfica de las regiones que recorrieron, sino también de establecer un enjuiciameinto de su estado social, económico, cultural y moral. Nombres como los de Joaquín Acosta Pérez, Tomás Cipriano de Mosqueera, Ezequiel Uricochea, José María Samper, Rufino José Cuervo, Florentino Vezga, José Joaquín Borda, Medardo Rivas, Salvador Camacho Roldán, Carlos Cuervo Márquez, Santiago Pérez Triana, Aquileo Parra y en lugar privilegiado Manuel Ancizar, quien en su peregrinación de Alpha por las provincias del norte de la Nueva Granada (1851), recorrió a profundidad las regiones de Zipaquirá, Ubaté, Chiquinquirá, Saboyá y poblaciones que guardan relación estrecha con la temática que hemos ido abordando, como las de Vélez, Socorro, Barichara, San Gil, etc. Aparte de los intentos estadísticos, de las líneas preparatorias para un diccionario geográfico, de serias reflexiones etnográficas, el libro parece sobre todo destinado a la divulgación de su credo político y económico (que en más de un punto coincide con el del propio Lengerke): La lucha contra la superstición y la idolatría y el estímulo de las actividades benéficas y los oficios productivos que eleven el estado 51 pauperizado de algunas de esas regiones, a una mejor calidad de vida14. ¿Por qué aceptar entonces, no sin ciertas reservas esta última hipótesis: la de un hombre, la de un alemán, que con el estigma del refugiado político o no, con un presunto homicidio a cuestas, llega a tierras santandereanas impulsado por otros móviles, entre otros los de buscar la conexión con las metrópolis europeas, para el intercambio comercial; por qué no insistir, sin desconocer otras ecuaciones de su parábola vital, que su preocupación –muy alemana, por cierto- es pragmática y que por serla lleva la postulación implícita de un ethos del trabajo como presupuesto de la conquista del paisaje, sin que necesariamente esta visión técnica-empresarial, lo prive del derecho al ensoñamiento? ¿Por qué no volver a subrayar que la tierra a donde llegó también le dejó una fuerte impronta? El hecho, ese sí histórico, es que a sus veinticinco años Geo von Lengerke llegó a Colombia, haya sido o no por la ruta del Catatumbo a través del río Zulia, o por el río Magdalena, y que en 1852 ya está pensando en alternativas de progreso para Santander15, previa subyugación y arrobo ante la topografía que estaba dispuesto a dominar y transformar. 14 Ver: Alberto Gómez Gutiérrez, Al Cabo de las Velas. Expediciones Científicas en Colombia Siglos XVIII , XIX y XX. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Santafé de Bogotá, 1998. 15 Serafín Martínez González, La imaginación liberal: hipótesis para una lectura de “La otra raya del Tigre”. Instituto Caro y Cuervo, Santafé de Bogotá, 1994. 52 ESTÉTICA DEL PAISAJE SANTANDEREANO Cañón del Chicamocha Fotografía: Camilo Bernal Kosztura, 2001. 53 Cañón del Chicamocha Fotografía: Camilo Bernal Kosztura, 2001. 54 Sin incurrir en el error de apostar a favor de la tesis del determinismo geográfico, hoy afortunadamente revaluado, y que en su época de mayor “boom” hizo que en nuestro medio Francisco José de Caldas, escribiera su texto sobre “El influjo del clima sobre los seres organizados”, en donde a manera de dogma, sostenía que el clima y los alimentos influyen directamente sobre los vicios y también sobre las virtudes de los hombres, no podemos negar, sin embargo, su condicionante influjo. No es lo mismo nacer y crecer teniendo a la costa Atlántica o Pacífica como escenario de fondo, que haber nacido y crecido frente a un paisaje sometido a un compás que da el ritmo a la combinación por ejemplo, de las montañas y llanuras, en términos de distancias y horizontes, sol y colorido. Dígase lo que se diga, el paisaje para aquellos que todavía poseen sensibilidad y un sistema nervioso central evolucionado, es una bella escena que la naturaleza ofrece a los sentidos, para apaciguarlos o exaltarlos, para invitarlos a la extroversión o a la introversión, al goce o a la nostalgia, a la sensualidad o al estoicismo, a la contemplación desinteresada, o a la contemplación utilitaria. Nadie en todo caso, puede negar su realidad física, que se impone con el imperativo de su presencia. Cuando el paisaje, el que sea, el circundado por el mar o por cadenas montañosas, o por valles y sabanas o por desiertos, hace “química” con el hombre; con los Lengerkes, para no perder el hilo propuesto, penetra en él por las ventanas de unos ojos con capacidad de 55 asombro, por lo oídos, logra inquietar su imaginación, produce estremecimiento o sensación de serenidad, o de provocador y tentador desasosiego. Cuando el grado de compenetración hombre-paisaje es intenso y visceral, tendríamos que afirmar que ésta interrelación lo que en verdad está generando es un estado del alma, un estado de conciencia. ¿Sabría Georg Ernst Heinrich von Lengerke en 1852, lector voraz de Göethe, Novalis, Schiller, Hölderlin, Kleist y Hoffman, que otros teutones, “vistiendo el coleto de cuero de los Espira, los Federmann, los Hohermuth y sobre todo los Dalfinger” como los pinta Volkening, tres siglos y medio atrás, habían transitado por estas mismas tierras santandereanas que en definitiva y en lo sustancial y en lo representativo de ellas, parecían y siguen pareciendo al observador sensible e imaginativo en términos de topografía como un desesperado grito hacia Dios desde la soledad? ¿Habría sentido en efecto Dalfinger y el resto de su expedición que contaba entre sus filas también con españoles como Esteban Martín, en una sucesión de ires y venires hacia la región del Coro, Venezuela, la tentación de posesionarse de estas tierras ariscas, tal como él, Lengerke lo estaba sintiendo ahora en 1852, con el egocéntrico propósito de “domesticarla”, de “civilizarla”, de subordinarla al “ideal de lo práctico”, de empeñarse a fondo como de hecho se empeñó para sacarle provecho tangible a este desolado pero imponente y alucinante rincón terrestre, hacia esa verticalidad convertida en roca; hacia ese paisaje que a la luz del Génesis recuerda al mundo en el tercer día de su creación? ¿Habría sentido Ambrosio Dalfinger, caballeroso él, pero no tan caballerosa la tropa a su mando, al recorrer esta geografía, amotinada, austera y brusca, que de las impresiones emanadas del mundo circundante nacen sensaciones que se transforman en sentimientos de las más variadas posibilidades? Supiera o no supiera de los 56 Alfingers, de los créditos rayanos en el agiotismo que los Welser y los Fugger le facilitaron a Carlos V emperador de España, lo cierto es que Don Geo, se estaba preparando para aceptar el reto que impone esta topografía. ¿y quién que se respete no es idealista, entusiasta y emprendedor a los 25 años? ¿Quién puede resistir y más cuando se proviene de un país proclive a la acción, el voto de confianza que una naturaleza como la que estamos describiendo parece extender –previa condición- sólo a los que “en palabras y en actos parecen igual que el hierro”, para establecer a continuación una tregua? Sobre el paisaje santandereano, habitado por una casta de hombres austeros y laboriosos, hechos a medida y semejanza de la inclemencia del clima y a una pobreza “digna y limpia”, se han pronunciado mediados por la vivencia, la literatura, la poesía, la fotografía y la pintura, los exponentes más esclarecidos de la inteligencia santandereana, con admirable y entrañable persistencia. Comprende la geografía física del departamento de Santander una superficie de 30.537 Km2.16 Los cinco factores substanciales de todo paisaje ambiental –forma, situación, extensión, riqueza y clima- han generado dentro de la imagen tradicional del hombre santandereano una propensión casi adictiva a la reciedumbre, al sentido autonómico, y por qué no decirlo, a un aislamiento altanero. Colombia, y Santander no se escapa a esa condición, ha sido un país fragmentado por la geografía. La afirmación no quiere expresar que estemos condenados por ella; tan sólo que la geografía ha actuado para desunir comunidades antes que para facilitar su unión. Esta grandeza, y si se quiere, esta suerte de imperativo Geológico por parte de 16 DANE, Censo de 1985. 57 una naturaleza como la santandereana, parece invitar por dura, abrupta, desolada y generosa en rocas minerales como el plomo, el uranio, el sílice y las calizas, al inconformismo y al desarrollo de una fuerza anímica que todavía no ha logrado, por y a consecuencia de su radical individualismo, proyectarse con sentido asociativo. Esta estética geográfica de belleza insensual, apabullante por lo brutal, se advierte en escenarios naturales como el cañón del Chicamocha o a través de las estrechas cuencas de San Joaquín y Onzaga, o en el expresivo páramo de Guantiva o en los dominios turbulentos de los ríos Sogamoso, Fonce y Suárez. De esta manera, y en palabras de José Manuel Prada Sarmiento: El aislamiento impuesto por las ásperas breñas ha producido el hábito en el santandereano de valerse sólo y le ha infundido confianza en el propio esfuerzo creador. La región arriscadas, de escasas planicies y abundantes serranías, no da lugar al habitante sino de extasiarse un segundo en la profunda y ardiente hoya de sus ríos o de cuando en cuando, en las faldas de las cordilleras para asentar un pueblecito en un recodo. Semejante bravura de la tierra ha contribuido a la recta personalidad de sus gentes, al amor a la pequeña y mediana propiedad que da autonomía económica, base de la autonomía personal, arraigo a la tierra mientras más ingrata más querida, y un gran amor a la libertad.17 Esa geografía singular, que tanto ha contribuido a afirmar y a reafirmar un talante que se resiste, por lo mismo a acogerse la ley del mínimo esfuerzo, a mirar al piso o a 17 José Manuel Prada Sarmiento, Ensayos en torno al hombre.Bogotá, Colombia, 1790. p.45. 58 los lados, a tolerar cualquier demostración de genuflexión, es llevada “pecho adentro” por todo santandereano que se precie de serlo. Escuchemos en este sentido a Alfredo García Cadena, economista visionario y quien fuera Gobernador de Santander, cuando decía: Dentro de las breñas santandereanas, una raza de trabajadores ha sabido vencer con tozudo empeño aragonés y con la enseña de recias tradiciones navarras y asturianas18, las aristas y los obstáculos de una topografía abrupta y agresiva, indócil al brazo 18 García Cadena al igual que muchos otros santandereanos, han afirmado que las corrientes de sangre española que más predominaron en el departamento, fueron de asturianos, aragoneses, navarros y en menor proporción catalanes y andaluces. Una lectura del grupo regional asturiano lo describe como fuerte, sobrio, ágil, laborioso, celoso de sus derechos y conservador de las tradiciones. Su lealtad, su honradez y su franqueza le son proverbiales. El aragonés por su parte, es sobrio, altivo, incansable, laborioso, sincero, tenaz y amante de la independencia. Parecidos rasgos socioculturales presentan los navarros. En lo que tiene que ver con los catalanes, éstos tienen fama bien ganada de ser excelentes trabajadores, ahorrativos, serios y secos en el trato y con instintiva repulsión por el servilismo, y marcadamente individualistas. Sobre una probable penetración andaluza a Santander, habría que reconocer que en no pocas ocasiones es fuertemente notoria la concurrencia de tipos y apellidos de origen morisco, revaluadotes de alguna inmigración mudéjar, aún no puesta en claro, pero de la cual dan prueba elocuente, entre otros muchos, los Benavides, en Vélez, los Albornoz en el Socorro, y en otras áreas rurales y urbanas, los Albarracín, los Rincón y los Medina; los Galán, los Almanza, los Cediel, los Alcantuz, los Almonacid y los Arcila. De otra parte, el amor santandereano por los buenos caballos, por las armas de fuego y por las llamadas armas blancas, por el culto a la jardinería, a la cultura del agua, a la higiene personal, serían otras tantas características heredadas del árabe español. No se puede desdeñar así mismo, el ancestro extremeño. Apellidos detectados en esa caracterizada región de la Península Ibérica, coinciden con los más comunes apellidos de viejas y raizales familias santandereanas, como Mantilla, Plata, Pinzón, Tapias, Silva, Franco, Sarmiento, Peralta, Santos, Quijano etc. Independientemente de los vacíos documentales existentes a ese respecto, es innegable el alto grado de influencia española –incluido el judío converso- en el grupo étnico santandereano. 59 esforzado del hombre de la montaña; duro el duro suelo a la labor del arado; pobre la capa vegetal de formación rocosa; aislados hasta ayer los centros de producción nacional y extranjero por el tajo cortante de sus cordilleras; trágica la lucha de sus hombres en busca de una convivencia que encontrara formas a los anhelos de libertad y a la interpretación de una democracia capaz de traducir en fórmulas concretas el mejoramiento colectivo. Surgida la industria de hondas raíces terrígenas que han hecho su ambiente a la vocación popular, desde el tiempo de la colonia, ante la topografía despeñada de nuestro suelo y la aridez de la mayor parte de nuestras tierras, los pobladores de Santander canalizaron sus esfuerzos hacia las industrias manuales, que convirtieron en centros fabriles a las provincias del sur. Dentro de ese ambiente de laboriosidad, la industria unicelular ha seguido alimentando el trabajo popular y afirmando el recio individualismo que caracteriza todas las manifestaciones de nuestra cultura, convirtiéndose muchas veces en obstáculo de nuestro progreso o en motivo fundamental de derrota colectiva ante el desplazamiento que han sufrido nuestras industrias locales en la concurrencia nacional. Así la Quina movilizó la ambición de una fuerte estirpe de luchadores, muchos de ellos provenientes del exterior, que desafiaron la inhospitalidad de la selva virgen en busca de la corteza amarga, cuyo producto impulsó nuestro desarrollo económico; industria que un día amaneció desplazada, en franca bancarrota por la competencia técnica de los ingleses en las Indias orientales. La tierra de Santander, no obstante, es por fortuna, para noble orgullo de nuestra estirpe de rudos, solitarios y a veces ciegos luchadores, baluarte invencible de un concepto de democracia que jamás permitirá allí atentar contra los detentadores de sus derechos, sencillo y 60 viril ante sus conductores, digno más que ningún otro en las relaciones con la autoridad, guarda como una tradición la vieja consigna aragonesa para proclamar a su Rey: “nosotros, cada uno de los cuales vale tanto como vos y que unidos valemos más que vos” .19 Estas reflexiones que hemos ido desarrollando en torno al influjo recíproco entre “fuerza telúrica” y “fuerza anímica”, cobran una hondura casi metafísica en la atormentada prosa de Tomás Vargas Osorio. Escuchemos a Vargas Osorio nacido en Oiba en 1908 y fallecido en Bucaramanga en 1941: El drama del alma santandereana es este: la aspiración a la medida. Repulsión de lo sobrante y de lo accidental que, como en el paisaje, se confabulan y amotinan contra lo que es ser puro y por lo tanto puede vivir de sí mismo en soledad. Hemos escrito la palabra “soledad”. La soledad es el acento predominante en este paisaje. Acaso resida aquí la causa del peculiar modo de ser y de conducirse en la vida el santandereano. El santandereano es en su vida material de una sobriedad ascética que contrasta con el soberbio lujo de su vivir interior. No existe tal vez un tipo humano civilizado y culto que profese al confort un más profundo desdén: que todo esté limpio y basta; en cambio, tratándose de su vida espiritual su ascetismo se trueca en un insatisfecho anhelo de riquezas y esplendores que llega, las más de las veces hasta las refinadas voluptuosidades del sibaritismo, la tierra seca y pobre lo induce a buscar en su vida interior la compensación de los que la naturaleza, avara, le negó, y de ahí que 19 Alfredo García Cadena, Unas ideas elementales sobre problemas colombianos. Preocupaciones de un hombre de trabajo. Publicaciones del Banco de la República, Imprenta del Banco de la República, Bogotá, Colombia, 1956, pp. 78-79. 61 en Santander la cultura sea una auténtica necesidad, casi podríamos decir que de carácter biológico.20 Paisaje que deja honda impronta, no sólo en propios sino también en extraños. Tal el elocuente ejemplo de Lengerke, al que el escritor Pedro Gómez Valderrama -reafirmándose una y otra vez en su tesis de que la historia se reescribe siempre como una búsqueda de claves humanas o en la postulación de otra lógica que permite descubrir nuevos sentidos alternativos-, pone a reflexionar y a cuestionarse, como si esas reflexiones e interrogantes se hicieran al unísono con el paisaje que el alemán tiene antes y luego de 1852 ante los ojos: Después de haber visitado otros sitios, piensa ¿por qué se quedó en Santander? No fueron sólo la quina, los sombreros, el tabaco. Fue la cordillera, fueron los riscos. Fue esa estructura furiosa, fue el deseo de abrir caminos y puentes en una topografía llena de soberbia. Soberbia, piensa. Aquí las gentes dicen “soberbia” para significar cólera. La cólera se equipara al orgullo satánico. Pero la verdadera soberbia es la naturaleza misma. Le parece que los espíritus de las gentes son, también como la tierra y que también ha logrado abrirles caminos y establecerles puentes. Ha nacido otra vez en este cerro.21 20 Tomás Vargas Osorio; Segundo Algevis. Santander: Alma y Paisaje. Editorial UNAB, Bucaramanga, Colombia, 2001, pp. 1617. 21 Pedro Gómez Valderrama, La otra raya del Tigre. Siglo XXI Editores, Colombia, 1977, p.113. 62 LENGERKE Y EL TEMA DE LOS MIGRANTES ALEMANES EN SANTANDER Caja Fuerte de Geo von Lengerke Fotografía cortesía del Dr. Jaime Álvarez Gutiérrez, Bucaramanga 63 De entrada, tenemos que afirmar en este punto, que en Colombia no existe migración, luego de la época colonial, organizada, dirigida, que obedezca a un plan preestablecido o coyuntural, sino una limitada entrada al país de elementos extranjeros que por regla general ingresan de manera espontánea e individual. A esto se debe agregar, el hecho de que las leyes nacionales vigentes que regulan la entrada al país son en extremo inadecuadas para atender los complejos problemas inherentes a la migración, entre los que se deben tener en cuenta factores de orden político, sociales y económicos. Esto no significa de ninguna manera que la nación se haya caracterizado por tener sesgos xenofóbicos. En mirada retrospectiva y a modo de paréntesis necesario, de los mandatarios colombianos del siglo XX, Eduardo Santos, quien rigió los destinos del país de 1938 a 1942, fue el que más atención y visión a futuro le prestó al tema de la migración extranjera, y particularmente, a la que se desprendió del éxodo republicano por y a consecuencia de la Guerra Civil Española (1936-1939). Gracias a su trayectoria diplomática cumplida en Europa y a sus simpatías ideológicas por la España que había instaurado la denominada Segunda República, alrededor de cuyo contexto se había aglutinado una nómina de españoles de primera línea tanto en el campo de la ciencia como en el de la pedagogía, la literatura, el arte, vislumbró la posibilidad que para el desarrollo cultural, científico y educativo de Colombia, tendría la captación de esa inteligencia en 65 el exilio. Importante sentido coyuntural si tenemos en cuenta, como ya se expresó, que a Colombia no puede considerársela como una nación abierta estatalmente al fenómeno migratorio. Esta política, en el fondo, no hace cosa distinta a seguir la secular tradición del país de no favorecer en el ámbito del Estado la migración extranjera. Desterrando entonces otro lugar común, lo correcto es afirmar que el presidente Santos fue proclive a auspiciar espacios favorables a los transterrados republicanos, desde una serie de gestos estrictamente personales, admitiendo, recomendando y auspiciando españoles en nuestro medio, con quienes tenía, aparte de lazos de amistad, afinidades ideológicas. De ahí, entonces, a luz de las anteriores consideraciones, que al constatar la llegada a Santander en las postrimerías del Siglo XIX; de cerca de cincuenta alemanes, nos parezca no una “minicolonia”22 como lo expresa Enrique Biermann, sino una cifra astronómica. Adicional a ésto, y volvemos a Biermann, es importante subrayar, que si bien la presencia alemana en Colombia no ha sido en modo alguno numerosa, como si lo ha sido en otras áreas del continente americano como Brasil, Paraguay, Uruguay y desde luego, Argentina o Chile, si ha sido de hondo impacto desde una perspectiva no cuantitativa sino cualitativa, por sus actividades en el comercio, la industria, la educación, las ciencias, las artes, etc.23 Bien avanzado el Siglo XIX se desplazó a Bucaramanga una formidable inmigración, anhelante de novedosas experiencias. La mayoría de sus integrantes 22 Enrique Biermann. Distantes y distintos. Los emigrantes alemanes en Colombia 1939-1945. universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Bogotá, D.C., Colombia, 2001. p.79. 23 Enrique Biermann, Op. Cit, p.80. 66 provenían del imperio alemán. Todos ellos iniciaron su aventura sin vínculos previos con los colombianos. Mantenían ilusiones sobre un país privilegiado, con tierras de promisión, con dos mares, corrientes fluviales y consolantes esperanzas para encontrar el futuro de sus hijos y de posteriores generaciones. Los alemanes siguieron entrando esporádicamente a Bucaramanga porque sus coterráneos establecidos con fortuna les comunicaban la bonanza. Bonanza como la de la Quina. Esos árboles con la corteza medicinal nacían libremente en nuestros bosques y en sus alrededores empezó a erguirse una corriente de comerciantes alemanes ávidos del progreso percibido. Pablo G. Lorent inauguró bodegas para la compra de quina en Bucaramanga, Vélez y el Socorro y desplazó a los cosecheros hasta Barrancabermeja y lejos de los bordes del Opón para arrancarle a los árboles el ropaje que cubría sus esbeltos troncos. También financió la construcción de caminos de penetración. Su empresa no se detuvo ante ningún obstáculo. En ella murieron incontables hombros con la fiebre amarilla y la esperanza naciente. El sacrificio comprometió a los trabajadores y fue la ofrenda colombiana al comercio de París y de las principales ciudades de Alemania. Y también la prueba de una riqueza de pan coger que atrajo hacia nosotros a Koppel y Scholls, a Lorent, a Lengerke, y a muchos otros alemanes, exportadores de Quina y después empresarios agrícolas al amparo de la adjudicación de baldíos, iniciada antes de 1870 cuando las autoridades miraron hacia las selvas cercanas. Es preciso reconocer además, que desde lejanas épocas Bucaramanga y en general Santander, ha ligado parte con la vilculación de los alemanes. Ambrosio Alfinger, Humboldt, Carlos Uterman, contratado en 1871 en la misión pedagógica que trabajó en Santander y Alberto Blume, pedagogo quien llegó a nuestro territorio en 67 1872 para fundar la Escuela Normal de Varones, Koop, Joopel, Müller, Breuer, Umbreit, Schrader, Gast, Reeder, Bletz, Langebach, Hederich, Goelkel, Wiesner, Bluhm, Fritsch, Keller, Wessels, Trebert, Hoffman, Stünkel, Strauch, son una muestra entre otros tantos apellidos de origen alemán. Algunos de estos alemanes llegaron con sus esposas, pero la mayoría contrajeron matrimonio con santandereanas, de ahí los numerosos descendientes que forman hoy parte sustancial de la santandereanidad.24 En efecto, otros germanos antes y después de la llegada de Geo von Lengerke, se instalaron en Santander. Menos propensos a la leyenda y a los mitos fundacionales, fueron importantes hombres de empresa y recios trabajadores. Así en San Gil se fundó en 1874 una sociedad, que encabezada con el nombre de Biester y Strauch, se dedicó no sólo a actividades mercantiles y comerciales, sino que además estableció una fábrica de sulfato de quinina, aprovechando las bondades medicinales de la corteza de la Quina, y cuyos productos fueron bien acogidos en los mercados del exterior. Esta importante empresa fue abandonada hacia 1880. De otra parte, la más grande hacienda cafetera de Santander fue creada por una parte del flujo migratorio alemán, en el municipio de Rionegro. Nombres como el de Germania o el de la Hacienda Prusia, aún resultan familiares para los pobladores de San Vicente de Chucurí y de Zapatoca. Pero además, la extensa región de páramos y planadas, ubicada en la cima de la cordillera oriental entre Pamplona y Bucaramanga tomó desde el Siglo XIX y hasta el presente, el nombre de Berlín. No era para nada ni extraño ni inusual que, en un momento determinado, los 24 Roberto Harker Valdivieso, Bucaramanga, los inmigrantes y el progreso, 1492-1992. s.e., si., s.f., p.46-47. 68 santandereanos hablaran de Bremen, Hamburgo, Prusia y Berlín, con la misma familiaridad con que se referían a Vélez, Socorro, San Gil o a Barichara. Es de dominio público que la fábrica de cerveza Bavaria se inició en el Socorro, gracias al decidido concurso de los hermanos Leo y Emil Koop. A estas alturas podemos afirmar que tanto Lengerke como la gran mayoría de los alemanes que pisaron suelo santandereano, más que la pretensión de ser terratenientes (aunque también lo fueron), tuvieron el indiscutible acierto de haber abierto los ojos del santandereano de finales del Siglo XIX hacia el mundo exterior. En ese orden fueron unos lúcidos mediadores en su afán de lograr el tránsito de una mentalidad de aldea a una mentalidad universal, impulsando como lo hicieron el comercio, la industria, el refinamiento, las vías de comunicación y la educación. Sobre el notable desarrollo alcanzado por esta última variable, se pronunció el historiador Horacio Rodríguez Plata: Fue el Estado de Santander el que durante la Federación llevó a mayor desarrollo la educación entre todos los del país. Toda una generación que fuera orgullo de ese Estado y deshecha aciagamente dentro del remolino de la política y de las luchas de partidos, pero que llegó a colocar el nombre de Santander entre los primeros de la República, se formó entonces en tan esclarecidos claustros. Pero las guerras civiles, que han sido factor de atraso de nuestro pueblo, pronto dificultarían los auxilios oficiales, despedirían a los maestros, harían emigrar a los alumnos de sus pueblos a empuñar las armas fraticidas y por último arrasarían toda la inmensa y costosa obra educativa llevada a cabo con tantos sacrificios. Sería imperdonable no recordar que a ella quedaron eternamente vinculados al lado de los profesores alemanes, dos 69 eximios educadores, quienes sucesivamente ocuparon la Superintendencia de Instrucción Pública del Estado: Don Dámaso Zapata y el doctor Daniel Rodríguez Pinzón. A su meritoria e infatigable labor se debe en inmensa parte el éxito cultural de aquellos tiempos que la historia local y nacional reconoce con el justo apelativo de la “edad de oro” en la educación del Estado de Santander.25 Indudablemente, esta migración germana, se preocupará, en el territorio de la “Otra raya del tigre”, por desarrollar actividades previstas para resistir el paso del tiempo, para traer una cultura cargada de sentido universal, para vivir en tierras llenas de privilegios pero también de adversidades, la “dignidad del peligro”, para desarrollar oficios, para rediseñar la arquitectura urbana, para someter la topografía al progreso, para propiciar una “ascesis” del trabajo transformador, sin renunciar en estos gestos, ni al ideal de la belleza ni a la capacidad de asombro, incluida también la frivolidad, la mundanidad y el sibaritismo. En el fondo, estos hijos del Imperio Alemán, partidarios a favor o en contra del más agresivo de los nacionalismos (en el cual se exaltaba el poder el Estado, el autoritarismo, el derecho al expansionismo u el militarismo de corte prusiano), quisieron demostrar en pleno auge del liberalismo radical en Santander, su fe en la razón, la ciencia y el progreso, su testimonio ante las nuevas innovaciones técnicas y científicas, su compenetración y participación activa con “la cultura de los ferrocarriles”, con la de las “máquinas cosechadoras”; con la de “la navegación a vapor”, en medio de la “disciplina y el orden”; rasgos típicos de una nación conformada tradicionalmente por soldados, ingenieros y filósofos racionalistas. 25 Horacio Rodríguez Plata. “La Primera Escuela y el Colegio del Socorro”, en: Revista Estudio, Bucaramanga: Centro de Historia de Santander, números 108-111, 1941, p.79. 70 En la constatación histórica de estos hechos tangibles, de estos aportes de un núcleo humano trabajador por esencia y por excelencia, hay que evitar sin embargo, presentar una “leyenda rosa” con relación a la migración, sea la de los alemanes, o la de otras áreas occidentales, sin desestimar otras geografías. Bajo este contexto, y el tema ha ido cobrando hoy por hoy enorme vigencia, la migración supone también “una antropología de los sentimientos”, en donde la soledad, la pérdida de la autoestima, la depresión, la nostalgia, el desarraigo, el empezar de cero, también tienen su propio y aterrador espacio. No toda migración conlleva necesariamente a la “búsqueda de el dorado” o a la imagen Roussouniana entre ingenua y perversa privilegiando al “buen salvaje americano”, los lugares incontaminados, vírgenes, paradisíacos, ni tampoco aquello de que “vuestra civilización es vuestra enfermedad”, en el decir de “Poetas Malditos” como el formidable Rimbaud. No. La migración como proceso de realidad social, implica también desde esta perspectiva, un entrecruce de relaciones y sentimientos encontrados de odios y amores, de dependencia y libertad, de esperanzas y desesperanzas, alegrías y tristezas, certezas y frustraciones etc., obviamente que toda migración obedece a la necesidad de un cambio, a empezar en otros lugares una nueva existencia, sí, de acuerdo, pero no un cambio de tal impacto que no sólo pone en evidencia, sino también en riesgo los fundamentos del propio ser. La migración en sus aspectos más sombríos implica el síndrome “de dejarlo todo atrás”; personas, objetos, lugares, idioma, cultura, costumbres, clima, alimentación, en ocasiones pérdida de la profesión, del status alcanzado, de tener que recodificar realidades, afectos y sentimientos no ya en la cercanía de, sino en la lejanía de… La migración en sus aspectos más negativos es sinónimo de exilio, y el exilio es “el dolor que queda después del arrancamiento”, del desmembramiento, de la taxidermia de lo entrañable. Hay 71 quienes logran construir en la lejanía como Lengerke un “segundo hogar” y “una segunda oportunidad sobre la tierra”, en donde los contrastes, lejos de ser un choque brutal que amenaza con fracturar lo más significativo y valorado, son un motivante, un equilibrio entre lo que uno fue y lo que uno es ahora. Lengerke, lo hemos ido percibiendo, sucumbe y se deja arrastrar ante la seducción misteriosa de un paisaje y de un conglomerado humano, con el que logra unos bien altos niveles de empatía. Pero no todo migrante, logra arribar a buen puerto, o en su defecto a “la tierra prometida”. No todos los alemanes tuvieron en Santander la misma buena suerte de Lengerke –como se verá más adelante- y si en feroz contrapartida, unas experiencias de vida traducidas en un bagaje de ilusiones perdidas.26 26 Sobre las experiencia potencial y explícitamente traumática que puede producir el fenómeno de la migración y la diferenciación y similitudes desde una perspectiva psicoanalítica entre emigración y exilio, véase el texto de Leo y rebeca Grinberg, Psicoanálisis de la migración y del exilio, Alianza Editorial, Madrid, España, 1984. 72 INTÉRPRETE Y DINAMIZADOR DEL TESÓN SANTANDEREANO Sello en la papelería comercial de Geo von Lengerke Archivo Personal 73 Lengerke había llegado, decantando toda clase de impresiones, incluidas las peripecias de su azaroso viaje, pleno de expectativas, había llegado desde Bremen, había llegado a un territorio que poco tiempo después, en consonancia con disposiciones constitucionales, sería más conocido como el Estado Soberano de Santander. Otras ocho regiones27, organizadas antes en Departamentos, cantones o distritos, merecían la misma denominación. ¿Qué tipo de coordenadas políticas y socioculturales le servirían para orientarlo en su ya visible deambular por las calles de Bucaramanga y más adelante, iniciándose la década de los sesenta, radicado ya en Zapatoca? Repitámoslas en atención a una mayor profundización: las de una sociedad caracterizada por un rígido “Código de honor”, fundamentado a su vez, en el trípode tierrasangre-filiación política. Las características de los Guanes no fueron de sometimiento, razón por la cual fueron disminuidos prontamente; el español es el grupo mayoritario quien impuso su cultura; buena parte del territorio no es fértil si se compara por ejemplo con el Valle del Cauca o con el altiplano cundiboyacence, entonces, el espíritu de trabajo surge de domar esas breñas y aprovechar las regiones fértiles; no fue el actual Departamento 27 Esos otros ocho Estados Soberanos fueron los de Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolivia, Cundinamarca, Cauca, Tolima y Panamá. 75 de Santander, una región de grandes haciendas, sino todo lo contrario, planteándose desde el principio un régimen de pequeña propiedad en donde en muchos casos el campesino no llega a ser propietario, situación que genera una diferenciación social muy marcada con pocos accesos de ascenso social para el campesino raso que trabaja en el cultivo de tabaco o de la caña de azúcar; generando a su vez que la mujer y los hijos se vean obligados a trabajar fuertemente el campo y las artesanías. Se polarizan entonces las clases sociales, una alta, rica, en términos de Santander jerarquizada, digna y distante; y una pobre, sometida y dependiente en más de un caso. La defensa de sus ideas y de su territorio ha sido permanente, su proceso migratorio fue tardío, selectivo y aportativo en alto grado. El elemento formativo es Santander, fue dado por las parroquias, quienes impartieron normas, control y orden social. De donde por lo mismo, se generaron patrones de autoridad y poder; jerarquización en cabeza del párroco, autoridad y control sobre la población; patriarcalismo, normas y ética fundamentadas en la religión católica, honor y deber, y una sociedad estratificada donde a la cabeza estaba el blanco. Por este motivo, la fecha de erección de una parroquia es un evento importante e imprescindible para la ubicación histórica de cualquier municipio en Santander, justamente porque demarca una etapa.28 Contrastan con este quietismo, con este ordenamiento cultural cerrado y férreo, los nuevos ordenamientos constitucionales, que apuntan a un discurso declarativo que venciendo la tentación tan propia entre nosotros por lo mediático, perfila el sendero por que la sociedad 28 Patricia Vila de Pineda, Aspectos culturales. Estudio de Impacto Ambiental para la Línea de Transmisión Sochagota – Guatiguaía, Bogotá, ISA – Consultoría Colombiana, 1996, pp.3-4. 76 –con un sentido creativo y un espíritu moderno- debía encaminarse. Esa constitución del Estado Soberano de Santander puso en el horizonte la razón de unos ideales republicanos y democráticos, una concepción de la ciudadanía cimentada en las libertades individuales y en la aseveración de su autonomía; una secularización de las costumbres, una estrategia de integración con el mundo vivió del comercio internacional a través de la construcción de caminos y ferrovías que rompieran los obstáculos del aislamiento. Es de advertir que una novela ejemplar de nuestra cultura como es la “Otra Raya del Tigre” del escritor Pedro Gómez Valderrama, tome su aliento épico de estos ideales de la cultura política del Siglo XIX y consiga en su entramado narrativo dar expresión estética a las fuentes de sentido que con seguridad abrevan en el universo semántico de la Constitución del Estado Soberano de Santander. Ahí está prefigurada la épica de modernidad en la hazaña de abrir caminos y colonizar tierras, en la empresa comercial que se abría paso por entre las más duras dificultades, en la intensa penetración de una proeza secularizadora de la vida social.29 A pesar de la probada hospitalidad santandereana, que no siempre se advierte en primera instancia dados los rasgos temperamentales de sus moradores que se resumirían como bien lo señala Aída Martínez Carreño en la “inexpresividad de los afectos, la cortedad del lenguaje emocional y el temor al ridículo ante la más mínima manifestación 29 Álvaro Beltrán Pinzón, “Santander: nuestra vocación de identidad” en: Santander la aventura de pensarnos, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 2005, p.12. 77 de debilidad”30, lo cierto, es que de acuerdo a imágenes estereotipadas que en nuestro medio pululan, el forastero, despierta inicialmente más recelo y prevención que no la política de brazos abiertos. Si además ese forastero ya ha sido calificado de “Luterano”, como quien dice de “Protestante”, pronto a nombre de las más caprichosas ecuaciones, esa postura religiosa se hará sinónima de ateísmo, de anticlericalismo, de herejía, de transgresión en últimas. El problema de otra parte, tiende a agudizarse aún más cuando ese foráneo, busca dentro de una gran sentido de la iniciativa, introducir otros esquemas, otras visiones del mundo, que al principio, pese a la novedad (y todo lo novedoso y lo llamativo, termina más temprano que tarde en ejercer un efecto talismánico), amenazan con alternar un orden establecido, sustentado más desde la tradición y lo consuetudinario, que no por audaces propuestas personales o constitucionales. Si algunas, o muchas de esas propuestas están además justificadas a favor del lujo, no es difícil pensar que la constante práctica de la austeridad por parte del santandereano, sufrió un choque, por cuanto que eso, el lujo, más que asimilarse a crecimiento en términos de calidad de vida, puede y de hecho sucede, hacerse sinónimo de artificios, de excesos y de vanidades. En un medio como en el santandereano, y no sólo en éste, en que la Parroquia como ya lo manifestábamos, hacía las veces en lo social de un eje gravitacional, es fácil proseguir con la retractación, toda vez, que en sus manifestaciones más extremas, el lujo resta sencillez, fuerza interior, arrastra a los hombres a los “falsos placeres”, al “debilitamiento del alma, la mente y el cuerpo”; así 30 Aída Martínez Carreño, “Mitos e interrogantes sobre los atributos propios de las gentes de Santander”, en: Santander la aventura de pensarnos, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 2005, p.30. 78 como las cosas, el lujo es, por añadidura, responsable de la corrupción de las costumbres y del hundimiento moral de pueblos y ciudades.31 Bajo este contexto, sólo habría derecho a un lujo, al lujo sagrado, en oposición al lujo profano; al lujo advertido a nivel de toda la ornamentación en capillas, iglesias y catedrales. Lujosas las vestiduras talares. Lujosas la mitra y el báculo. Lujosos los cálices y los copones. Lujosos tanto el despacho como la casa parroquial. Lujosas las casullas, cíngulos y bonetes. Lujosos los retablos. Lujosos el púlpito y el altar mayor. Y no necesariamente nos acompaña la ironía en esta reflexión. Para propios y extraños la arquitectura religiosa santandereana sigue siendo motivo de admiración. Lo que queremos volver a subrayar, es que ante la austeridad asumida como un estilo de vida, las iniciativas comerciales de lengerke, chocaron, lo cual es plausible y razonable, con el imaginario colectivo. Antes de su loable obsesión por trazar puentes y caminos, Geo von Lengerke, había establecido casas comerciales en Bucaramanga, en donde a modo de miscelánea, o de bazar Persa, se vendía desde lo pensado hasta lo impensado; machetes, cuchillos, pantalones de dril, pasando por vajillas de impecable diseño y textura, porcelanas chinas, perfumes, linos de Irlanda, licores de las más afamadas marcas de la época, vestidos para mujeres, pianos, muebles de mimbre, sillas inglesas de montar, armas, pólvora, jabones, artículos de tocador, almendras, nueces, caviar, salmón, paté, quesos, jamones, especias. Se vendían también reproducciones de obras famosas (que fueron por su temática piedra de escándalo): 31 Sobre la evolución histórica del concepto del lujo, y sobre sus efectos benéficos o disolventes en el ámbito de lo colectivo, véase a Pilles Lipovetske y Leyente Roux, El lujo eterno. De la era de lo sagrado al tiempo de las marcas. Editorial Anagrama, Barcelona, España, 2003. 79 pinturas de Rubens, de Rembrandt, de Botticelli32; eran y valga el símil, estas casas de comercio, especies de “Home Centers”, de “Pepe Gangas”, de “Almacenes el Éxito”, etc. casas, que venciendo resistencias y acusaciones, como aquellas en las cuales los autores de los dramáticos sucesos de 1879, “miniguerra” civil entre los abanderados del librecambismo y los sectores artesanales, y sobre los cuales se hará un abordaje cuando corresponda, les hacían un enjuiciamiento ético al núcleo comercial germánico, en el sentido de “haber irrespetado a las costumbres y a la moral, de tener sus casas llenas de láminas obscenas, de haber propagado el alcoholismo en Bucaramanga, de tener concubinas, de realizar orgías y, finalmente, de ser protestantes unos y ateos los otros”33. Antes de lo que en verdad, serían trágicos sucesos, Geo von Lengerke –en nuestra interpretación-, haciendo uso de un gran sentido táctico-estratégico, se fue haciendo merecedor de amplios votos de confianza por parte de las elites locales, respecto de sus gestiones comerciales. Elites, que por otra parte, ya habían estado de cuerpo presente en plazas fuertes europeas, o estadounidenses.34 32 Armando Martínez Garnica. “Guarapo, Champaña y Vino Blanco. Presencia Alemana en Santander en el Siglo XIX”, en: Boletín cultural y bibliográfico, Biblioteca Luís Ángel Arango, Volumen XXIX, Número 29, 1992, pp.45-46. 33 Mario Acevedo Díaz, La cultura Pico de Oro: Historia de un conflicto social, Bogotá, Colcultura, 1988, p.245. 34 Las elites colombianas, los letrados, los notables, los adscritos a la “República de los cuñados”, los gramáticos, o como se les quiera calificar, siempre tuvieron la tentación de lo extranjero, o si se prefiere, la inclusión de su acervo cultural, de un ideario cosmopolita. En la larga etapa colonial, cuando España era considerada potencia mundial, era una constante verificable documentalmente, que el español americano, mal llamado “criollo”, tenían que ir a la propia Península Ibérica para complementar su formación; la militar, la intelectual, la clerical, la jurídica, etc. 80 Fenómeno que fue relativamente común también a otras elites regionales. Ese voto de confianza extendido no sólo a Lengerke –al que siempre hay que mirarlo dentro de una medida de conjunto- sino a otros alemanes, y a otros migrantes extranjeros, tendrá como su extensión más generosa, la creación del Club del Comercio. Analizando la composición de los socios del club en cuestión, se advierte casi de inmediato, que este club refleja “la síntesis de la unidad en la diversidad y la pluralidad en la diferencia”, en el acertado decir del filólogo e historiador Carlos Nicolás Hernández Camacho. En efecto, a los Por España pasaron, entre otros españoles americanos, Simón Bolívar, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Villavicencio, Sucre y bajo otras circunstancias mucho menos amables, Antonio Nariño, Sinforoso Mutis, etc. Cuando ya no eran las Españas sino Inglaterra la que dominaba el escenario mundial, las elites buscaban afanosamente por cuenta de la intriga o de la meritocracia, cargos diplomáticos en Londres o en Liverpool, estableciendo, por otra parte, contactos y convenios comerciales. Obviamente, dentro de este periplo, en este tránsito de la periferia al centro de Francia y Estados Unidos, estaban igualmente previstos en la Agenda. Este flujo se acentúa todavía más durante la vigencia del liberalismo radical. Casi sin excepción las personalidades más representativas de este controvertido y largo período político, accedieron al exterior. Tales los casos de Tomás Cipriano de Mosquera, del General Rafael Uribe, de Carlos Holguín, de Rafael Núñez, de José María Samper, etc., que buscaran en los centro europeos mencionados, fuentes de modelos políticos viables para su aplicación en nuestro medio, empeñado como estaba, en la labor de construcción del Estado-Nación. Así las cosas, Europa se constituye en lo político, en escuela del liberalismo, en reafirmación republicana, en influjos educativos, en asumir los viajes al exterior, como “viajes civilizadores”. Viajes que a la luz sobre todo del ideario liberal, serán más positivos en la medida en que las ciudades europeas sean efectivamente modelos de tolerancia religiosa, cosmopolitismo, industria, comercio, luz, fábricas, ferrocarriles, con la intención de fondo, de transplantar al país dichos modelos, para ponerle fin a la larga noche colonial. Barcelona, Marsella, Burdeos, y Bruselas, Suiza y Alemania, serían entonces para estas elites, referentes también obligados en el intento de crear una “cartografía” liberal. Para este tema, el de la cultura cosmopolita de las elites políticas colombianas, se recomienda la lectura imprescindible del texto de Fréderic Martínez, El nacionalismo cosmopolita, Banco de la República, Bogotá, Colombia, 2001. 81 comerciantes de filiación política liberal o conservadora los aglutina un mismo y apetecible objetivo: “Poner la ciencia y la tecnología al servicio del Estado Soberano de Santander, creándose a continuación una dinámica de comunicación” con Bogotá, que por variadas razones y factores, permite un enriquecedor ejercicio de emulación, sin desatender en este otro proceso, y como otros importantes vasos comunicantes en lo social, lo industrial y lo comercial, a Venezuela y Barranquilla. Inmigrantes como Geo von Lengerke, prontamente exploraron el comercio, invirtieron considerables sumas de dinero en propiedad raíz, construyeron bodegas y locales, constituyeron firmas comerciales para la importación y exportación de productos. Los resultados del proceso económico, el contacto iniciado con el exterior, fortalecido en grande a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y su rápido desarrollo ocurrido en un periodo aproximado de 25 años, se reflejará no obstante previas resistencias, casi inmediatamente en las costumbres y en los gustos de los bumangueses. Los inmigrantes trajeron consigo, además de métodos modernos para efectuar transacciones comerciales, nuevas costumbres y modalidades de sociabilización, un ejemplo de lo anterior es la casa “El Tívoli”35, construida por el alemán Geo von lengerke en Bucaramanga durante la década de 1850. Ubicada en la sexta cuadra de la calle Real, tenía un gran salón 35 Estimamos de gran valor en este punto, el juicioso estudio de la arquitecta y poeta Liliana Rueda Cáceres. En cuerpo y alma: casas bumanguesas 1778-1966. Editorial UNAB, Bucaramanga, Colombia, 2005; por cuanto que en éste, aparte de ofrecer una visión retrospectiva de la arquitectura doméstica en Bucaramanga, establece con hondura los modos de vida de las personas que en ellas habitaron y los factores socioculturales relacionados íntimamente, “desde el alma”, con el contexto arquitectónico donde se desenvolvieron. 82 con dos juegos de bolo, sala de billar, cantina, jardines y un patio con dos trapecios. La influencia alemana manifestó igualmente en el gusto por la cerveza y el brandy servido en las nuevas tabernas que surgieron en la ciudad, las cuales invitaban a sentarse apaciblemente, a diferencia de la costumbre colombiana de quedarse parado detrás del mostrador para apurar su bebida. La influencia se hace sentir también en la fotografía y en el vestuario. En el primer caso, los santandereanos posaban ante telones de inspiración francesa, objetos y muebles importados habían reemplazado las jipijapas de Girón por los cubilotes parisienses. Se retrataban con la mirada perdida en el vacío; posan sentados o de pie, sostienen el sombrero en la mano, o se apoyan elegantemente en un bastón extranjero. Los inmigrantes fueron bien recibidos por los comerciantes bumangueses, orgullosos en todo momento de sus genealogías que los emparentaban con familias de claro origen español. La fisonomía, el acento, las costumbres y ante todo, el conocimiento de nuevas normas de comercio, facilitaron a los forasteros ser tratados con amistad y la posibilidad de compartir su vida social y familiar. En gesto recíproco, estos extranjeros, comenzando por Lengerke, asimilaron pronto los conceptos y las costumbres de la vida santandereana, aprendieron el idioma e introdujeron expresiones muy propias de la región36 en su lengua aunque fueron instruidos en la religión católica, recibiendo educación “a la colombiana”. Igualmente, adoptaron el vestuario de la región: la ruana y los zamarros fueron prendas de uso diario y con ellos posaron orgullosos ante la 36 Véase Luís Flórez, El Español hablado en Santander, Imprenta Patriótica del instituto Caro y Cuervo, Bogotá, Colombia, 1965. 83 cámara fotográfica. La mayor riqueza trajo también mayores comodidades, mayores exigencias. El gusto y el lujo se hacían sentir y transformaban gradualmente el sistema de vida de todas las clases sociales.37 37 Marina González de Cala, El Club del Comercio y Bucaramanga, 125 años de Historia. Club del Comercio de Bucaramanga S.A., 1997, pp.19-21. 84 TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A MONTEBELLO Interior de la Hacienda Montebello de propiedad de Lengerke, en Zapatoca. Tomado de: Boletín Cultural y Bibliográfico. Banco de la República, Santafé de Bogotá, Colombia. 1993. p.56. 85 A inicios de los sesenta, alternando simultáneamente con sus actividades comerciales en Bucaramanga, Lengerke se encuentra instalado en Zapatoca. En relación con esta población, todo parece indicar que su prosperidad económica durante el siglo XIX, sumada su vocación educativa, religiosa y colonizadora, la hizo significativo baluarte, con ecos que aún resuenan con vigor en el presente. Fue fundada el 13 de octubre de 1743 por Franco Basilio de Benavides, cura vicario del pueblo de Guane, en compañía de otros notables como Melchor de la Prada, Cristóbal de Rueda, Antonio Rueda Ortiz, José Serrano Solano, Isidro de Acevedo y Salvador Gómez. Cuna de educadores, sacerdotes, historiadores, ingenieros, periodistas, médicos, agrónomos y ganaderos, Zapatoca ha hecho de la tradición un concepto dinámico y de su espíritu austero, previsivo, ahorrativo y empresarial, un propósito colectivo. Por estas y otras razones, nos parece que este núcleo humano merece, justamente por su singularidad, una serie de reflexiones. A primera vista, llama en efecto la atención, su severa y organizada disciplina municipal y de parroquia, de escuelas y colegios, de una consagración total y sin desmayos al trabajo, al punto de convertirlo en “la medida de todas las cosas”, y de un expansionismo, en donde combatir lo “férreo” con una educación igualmente “férrea”, parecía ser el “ábrete sésamo” de su dinamismo histórico. 87 Cultores a muerte de la practicidad, su concepto del sentido de la riqueza, su actitud ante las propias ganancias, su actitud ante la competencia, su temperamento empresarial –agudo, perspicaz e ingenioso-, su espíritu emprendedor, la propensión a la “racionalización y metodificación” de la vida, exaltación de la templanza, cerrar honesta y rectamente “el trato” comercial desde luego, hace que apunte pese al honroso calificativo de “la ciudad levítica” como también se conoce a Zapatoca, a otro trasfondo, que mediante ejercicio asociativo, recuerda los valores y virtudes inherentes al protestantismo en general, y al calvinismo en particular; o en el sentir del escritor Enrique Serrano, a una “Zapatoca hebrea”, sefardita, vale decir, judeo conversa. El temperamento del converso de ser discreto, de llevar una doble vida para no generar sospecha, caracteriza al colombiano que siempre carga una especia de provisional moralidad para que nos dé crédito. ¿Documentación? Cómo van a haber documentos si es una historia de renegados, de personas que buscaban una nueva vida con una identidad nueva. Lo que menos querían era dejar huella. Deseaban lavar el pasado, y esto fue tan efectivo que ahora ni siquiera nos preguntamos sobre esta situación. A nuestros historiadores poco les ha importado conocer realmente de donde venimos. Es aterrador pensar que nunca ha sido prioridad el conocer nuestro origen.38 Un hijo ilustre de la región y actual director del diario “El Frente” de Bucaramanga, Rafael Serrano Prada, resume con vehemencia y orgullo, los principales rasgos socio38 Sergio Villamizar, “Enrique Serrano, el novelista de los orígenes de Colombia” en: Macondo Revista Dominical, Santa Marta, 2 de septiembre de 2007, p.5. 88 culturales de esta población santandereana, que le fue tan entrañable a Lengerke. La vocación por el ahorro, la tenacidad en el trabajo, la perseverancia en la lucha, por unos ideales, han despejado caminos que muchas familias de origen humilde han recorrido hasta llegar a las más altas dignidades del Estado, con el orgullo de la honradez que ha sido la principal virtud de esta raza laboriosa. La capacidad creativa de los zapatocas se destaca en Colombia porque son gentes inteligentes, con una inmensa vocación por el trabajo y la productividad. Bajo la filosofía de que “los grandes capitales nacen de las pequeñas economías”, nuestros paisanos son metódicos y ahorrativos. En las principales ciudades de la costa norte de Colombia, en Bogotá, en Barrancabermeja y en muchas otras latitudes, han surgido empresas industriales y comerciales que se han hecho a base de esfuerzo y sacrificio teniendo siempre en cuenta que “el que ahorra en la juventud asegura su futuro para la vejez”39 En su ya clásico texto, “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, Max Weber, afirma entre otras cosas: Cuando se pasa revista a las estadísticas profesionales de aquellos países en los que existen diversas confesiones religiosas, suele ponerse de relieve con notable frecuencia un fenómeno que ha sido vivamente discutido en la prensa y la literatura católicas y en los congresos de los católicos alemanes: es el carácter eminentemente protestante tanto de la propiedad y empresas capitalistas, como de las esferas superi39 Rafael Serrano Prada, Cuando Zapatoca Despierta! Sistemas y Computadores Ltda., Bucaramanga, Colombia, 1998, pp.173174. 89 ores de las clases trabajadoras, especialmente del alto personal de las modernas empresas, de superior preparación técnica o comercial. Conviene tener en cuenta un hecho que hoy vuelve a ser olvidado: la Reforma. La Reforma protestante que no significaba únicamente la eliminación del poder eclesiástico sobre la vida, sino más bien la sustitución de la forma entonces actual del mismo por una forma diferente. Más aún: La sustitución de un poder extremadamente suave, es la práctica apenas perceptible, de hecho casi puramente formal, por otro que había de intervenir de modo infinitamente mayor en todas las esferas de la vida pública y privada, sometiendo a regulación onerosa y minuciosa la conducta individual atendiendo a su fisonomía económica.40 ¿Suena disparatado, pensar entonces, que Lengerke percibió en el sector regional santandereano al que nos hemos venido refiriendo, parte al menos de los valores, virtudes y estereotipos que han tipificado al alemán de ayer y del presente? ¿Acaso laboriosidad, practicidad, diligencia, olfato comercial y espíritu empresarial, no formaban parte de su propio programa de vida? Ya se dijo que Lengerke era Luterano por tradición y por formación de hogar. Pero eso no constituye en Alemania ningún misterio. Es obvio. Para la Colombia parroquial, y también es obvio, el luteranismo de Lengerke, como el de sus otros coterráneos, como el de las misiones pedagógicas germanas, fue motivo de satanización. Pero eso no invalida la argumentación; entre los zapatocas y los alemanes, al margen del antagonismo entre creencias, había un “acuerdo en lo fundamental”. Lengerke representa en su primera versión de viajero-peregrino-refugiado, la noción de “movimiento”, en un entorno de quietud y de letargo generalizados 40 Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Ediciones Península, Barcelona, España, 1969, pp.28-29. 90 en nuestro país. La gran excepción a esta letargo (como otros la advirtieron en Antioquia) la halló en el espíritu emotivo y laborioso de la gente de Santander, contra cuya laboriosidad conspiraba sin embargo el “estado crónico de la guerra regional”. Su luteranismo, volvamos al punto, era más fachada que realidad. Lo apropiado sería afirmar que Lengerke, más que luterano, era un librepensador, más aún: “fue carbonario en Alemania y masón en Colombia”41. Para un país de “mayoría abrumadoramente católica”, eso era más grave, o por lo menos equivalente a Luterano. El grueso de la población era católico; la parroquia lo dominaba y lo controlaba todo. En otras palabras, la nación la hicieron los curas. La determinaron, la registraron, la estudiaron e influyeron sobre ella. Tuvieron 250 años para hacerla antes de que cualquier autoridad política de una importante envergadura lo hiciera. Esta es una nación derivada de factores eclesiásticos. Este hecho, tuvo como contrapartida a la dirigencia del liberalismo radical, que sin excepción, estaba adscrita a esta forma de “secretismo” a esta fraternidad de corte internacional, a esta sociedad velada, que inculcaba y que sigue inculcando entre sus miembros, la tolerancia, la prudencia, el rechazo frontal, a todo tipo de fanatismo, sea político o religioso. Su ideal supremo: la libertad. Su culto: el de la razón: su aristocracia: la de la ciencia. Su objetivo principal: fomentar el progreso espiritual y material del ser humano. Masones fueron entonces42 José Hilario López, José María Melo, José María Obando, Tomás Cipriano de Mosquera, Manuel Murillo Toro, entre otros, y dentro del contexto que nos interesa, masones fueron Eustorgio Salgar, Solón Wilches, Aquileo Parra, Dámaso Zapata, 41 Pedro Gómez Valderrama, La otra raya del tigre”, Op. Cit., p.266. 42 Véase Américo Carnicelli, Historia de la Masonería en Colombia, dos tomos, Impreso en los talleres de la cooperativa nacional de artes gráficas Ltda., Bogotá, Colombia, 1970. 91 amén de la mayoría de librecambistas y renombrados comerciantes santandereanos43. Núcleo éste con el que 43 María Fernanda Duque Castro, historiadora de la Universidad del Valle, ha advertido con indiscutible acierto el fenómeno de formación de redes de familias notables para el caso específico de los comerciantes de Bucaramanga en las postrimerías del Siglo XIX. En orden a este factor, sobresalieron dos clanes principalmente: por un lado, el que se generó entre los liberales David Puyana, Ulpiano Valenzuela y sus parientes cercanos, y por otro, el que formaron conservadores como Adolfo Harker, Juan Crisóstomo Parra, Obdulio Estévez y Reyes González entre otros. En el caso concreto de Don David Puyana, éste mantuvo vínculos cercanos con extranjeros, sobretodo alemanes e italianos, privilegiando siempre en este proceso los nexos familiares prueba fehaciente de ello es que no sólo si hija Isabel contrajo nupcias con Gustavo Wolkman, socio de Lorent, Keller & Cía., sino que se unió en sociedad con su hijo José y con frecuencia trató de congregarse con sus parientes por línea materna. De esta manera, junto a su tío David Figueroa, importaba artículos extranjeros; con Luis Francisco Ogliastri, su tío político, constituyó en 1867 la compañía Puyana & Ogliastri; y con Raimundo Rodríguez, su otro tío político, se asoció para explotar los estancos de aguardiente de algunos distritos. En este punto, de acuerdo con la legislación del Estado Soberano de Santander, a excepción de los licores que tenían como base el aguardiente o alcohol destilado de caña de azúcar, todos los demás eran de libre introducción. De modo tal, que aprovechando con fino olfato económico las posibilidades que este ramo ofrecía, algunos extranjeros dedicaron parte sustancial de sus energías y capitales a la importación de brandy, vinos y champaña. Retomando a Lorent, éste sobresalió como uno de los extranjeros más meritorios de la localidad, ocupando altos cargos como el de cónsul alemán en Bucaramanga y gerente del Banco de Santander. Pariente de Lengerke, fundó la compañía Lengerke y Lorent. Antes, Geo von Lengerke había realizado una serie de transacciones con George Göelkel, siendo además, durante muchos años su apoderado. Bien por nexos familiares o bien por la interacción de intereses económicos, lo cierto es que tanto los comerciantes bumangueses como los extranjeros, realizaron importaciones en forma conjunta como un gesto estratégico para superar con éxito el tema de los altos costos de capital requerido y la fluctuación del costo de las aduanas. Con otras palabras, los nexos familiares con migrantes extranjeros fueron frecuentes y actuaron como elementos de cohesión no sólo de las redes familiares del grupo, sino de los negocios. Se trataba de una relación simbiótica. Este encadenamiento de intereses económicos, de juegos de poder, de matrimonios mixtos, de aceptación social, etc., quedaría incompleto, de no advertirse como sí lo ha hecho la ya mencionada académica María Fernanda Duque 92 Lengerke se interrelacionaba de tú a tú. La ya comentada Constitución de 1857, es de inequívoca filosofía masónica de acuerdo a la consagración de los siguientes derechos: la vida, la libertad personal, la libertad de cultos, la libre asociación, la libre empresa, la propiedad, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de educación. Sin esa mano extendida al “hermano masón”, Lengerke para más señas, es probable que sus “macroproyectos” y Montebello fue uno de ellos44, hubiesen sido irrealizables. Montebello, a medio camino entre una concepción feudal y renacentista del mundo, pretendió ser por parte de Lengerke, la simbiosis afortunada entre romanticismo y pragmatismo. La Hacienda, en ese orden de ideas, no fue inspirada para el aislamiento que medrara un “lobo estepario” sino como un verdadero centro de irradiación en lo cultural y lo comercial. Montebello se constituye así en el otro norte –mundano y secularizante-, que competirá en mecanismos de control cohesión y expansión, con el otro norte, que ya hemos subrayado: el de la parroquia. Evoque o no Montebello reminiscencias feudales, la hacienda tenía unos propósitos muy definidos, como eran entre otros, el haberla diseñado no para darle la espalda a Santander, como han pensado algunos, sino todo lo contrario: habitar en Montebello era estar en Santander, con Santander y para Santander. Más de uno, Castro, el papel que esta unión de liberales y extranjeros como Lengerke, desempeñó la masonería, que “se convirtió en el báculo mediante el cual pudieron ensanchar sus relaciones con poderosos comerciantes o compañías comerciales de masones localizados en Venezuela, las Antillas, Norte América y Europa”. 44 Si bien nunca alcanzó la categoría de municipio, es innegable la influencia económica y social que para la época representaba la hacienda en la región, sosteniendo un diálogo activo con Zapatoca, Bucaramanga y el resto del Estado Soberano de Santander. Actualmente, el territorio que otrora se encontraría ocupado por los vastos terrenos de la Hacienda de Lengerke, constituyen la vereda de Montebello, adscrita al municipio de Betulia. 93 sin embargo, podría argumentar en gracia de discusión, y en base a la personalidad ciertamente compleja, dual y contradictoria del alemán, que Montebello, fue pensado y construido, para que este pudiera vivir a sus anchas la condición despreciativa y arrogante de un “ave solitaria”, o bien, para consolidar una imagen diametralmente diferente: la de un águila rampante que desde Montebello se propone abrazar y predicar además desde el ejemplo, el camino de la “occidentalización” en su forma burguesa, cosmopolita y liberal. Podría pensarse también que esta Hacienda resumía en sí misma, no sólo las complejidades de su principal fundador, sino también las que se vivían a nivel local y nacional para la época, como era constatar las numerosas guerras civiles que marcaron a Colombia del Siglo XIX, dadas entre otras causas y actores, por los conflictos entre las elites respecto a la organización de la sociedad y a la repartición del poder político y económico, existiendo confrontaciones, y no sólo verbales, y diversos ensayos, con sus teorizantes de turno, que se debatían en torno a las fórmulas de centralismo y federalismo, clericalismo y secularismo, régimen presidencial o parlamentario, librecambio y proteccionismo económico. No nos parece entonces, aunque no subestimamos la posibilidad de un Montebello pensado, soñado y concretado para el desarrollo de un ideal contemplativo; más bien queremos ver en dicha hacienda, ubicada en las riberas del río Chucurí o Sogamoso, y que acto seguido, por medio de una trocha de herradura, se comunicada precariamente con el todavía inadvertido en su prometedor potencial, dada su realidad para ese momento, de infeliz rancherío; de ahí, la necesidad de establecer una finalidad perfectamente clara: el trabajo como uno de los elementos nucleadores de un proyecto modernizador; el trabajo como ideal, no únicamente en el sentido de una formación que proporciones unas experticias técnicas, sino también como modelador de actitudes morales y éticas –volvemos al tema 94 de una ética más de corte protestante-, correspondiente a la sociedad capitalista y su ideal de hombre productivo: disciplinado, formalizado, para quien “el tiempo es oro” y con capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. En otra y ya aludida perspectiva, Montebello será sinónimo de refinamiento, de espacios propicios a la ensoñación, pero también a la practicidad; a la voluptuosidad, al goce de los sentidos, al “¡¡Hurra a la carne!!”; al galanteo, la seducción, al escándalo, al comentario, al chisme… a los “sinvergüenza” reemplazando a la “vergüenza”. Lengerke quiso hacer de Montebello un espacio a su imagen y semejanza. En esa intencionalidad, la mejor biografía de este migrante es pues, su propia casa, su propia hacienda, Montebello. Suma de esperanzas y desesperanzas, de noches nombrables e innombrables, de rendirle pleitesía según las oscilaciones anímicas, a Apolo por largas temporadas y a Dionisio por otras tantas. Pero casa “con alma”, con el alma desgarrada que le imprimió Lengerke. Oswald Spengler, el controvertido autor de la decadencia de occidente, sabía a ciencia cierta lo que a nivel físico, simbólico y humano, significa la casa, entendida en últimas, como “morada primordial del ser”; como prolongación de una corporeidad y de una memoria; de ciclos vitales ininterrumpidos o interrumpidos; de modeladora, según las circunstancias de fisuras, inconsistencias y readecuaciones de distinta índole, o bien, como formadora de un carácter, que se torna aún más recio y sólido, porque sólidos y recios, son los cimientos, los muros y las paredes de esa casa. Casas coherentes y consecuentes con un discurso, con una historia pretérita, con una composición étnica determinada, con una genética y unos códigos ancestrales convertidos por otras vías en amplios ventanales, en corredores infinitos, en zaguanes; de solares y caballeriza y capilla y muchas habitaciones y muchas voces y risas 95 de muchos niños. Casas con huerta, con patios interiores, casas inmensas. Patios con fuentes y aromas enervantes, que emulaban en su diseño arquitectónico consciente o inconscientemente, ese legado del “árabe español que todo lo ganó y todo lo perdió”. La casa es la expresión más pura que existe de la raza. A partir del momento en que el hombre, haciéndose sedentario, no se contenta ya con un simple abrigo, y se construye una habitación sólida, aparece esa expresión que dentro de la raza “hombre” –elemento del cuadro biológico- distingue una de otras las razas humanas en la historia universal propiamente dicha, corrientes de existencia, preñadas de significación mucho más anímica, psíquica. La forma primaria de la casa es algo que el hombre siente que con el hombre crece, sin que éste sepa nada de ello. Como la concha del molusco, como la colmena de las abejas, como el nido de los pájaros, posee la casa su evidencia interior: y todos los rasgos de las primitivas costumbres y formas de la existencia, de la vida conyugal y familiar, de la estructura colectiva, se hallan reproducidos en la planta de la casa y sus principales partes plenas de sentido: vestíbulo, pórtico, atrio, gineceo. Basta comparar la planta de la antigua casa sajona con la de la casa romana y otras casas, para comprender que el alma de aquellos hombres y el alma de sus casas son una y la misma.45 Montebello tenía alma, alma para la ensoñación, y alma para la acción; alma para contemplar u alma para transformar; alma asumida como pura fuerza de ser y alma asumida como arrolladora fuerza expansiva. Alma inundada en ocasiones de sencillez y austeridad y otras de 45 Oswald Spengler, La Decadencia de Occidente, Tomo II, Editorial Espasa-Calpe, S.A., Madrid, España, 1983, p.145. 96 boato, cortesía, lujo y erotismo. Alma para la molicie y alma para la productividad. Hay un hecho singular en su existencia (la de Lengerke): La fundación de Montebello. Cuántos dineros invirtiera en un sueño que no pudo realizar, no lo sabemos. Quiso fundar una ciudad, proyectó una capilla como el gran solitario de Ferney, ya que otras eran sus filosofías y creencias… Lengerke importó para montar en Montebello una de las más grandes maquinarias de ese entonces, aspirando a la fabricación de azúcares y chocolates, a la destilación en grande escala de alcoholes de todas clases, pilanza de arroz y de café, molida de toda especie de granos, aserrías de madera, etc. etc., en Montebello se formó pronto una numerosa población urbana, con capilla católica, cementerio general, hospital, hostería, tiendas, cantinas y muy buen mercado público. Mantenía Lengerke en esa hacienda unas trescientas mulas para movilizar la numerosa carga de mercancías extranjeras con que provenía a sus depósitos y almacenes de Zapatoca, San Gil, Socorro y Bucaramanga, a la vez que para conducir a Barrancabermeja, en vía para el exterior, sus grandes cargamentos de tabaco en rama, sombreros de jipijapa, café, tagua, cacao, anís, añil, otros tintes vegetales y la corteza de la Quina, etc. como puede verse, en un tiempo récord, Geo von Lengerke, le está ofreciendo a Santander una opción de vida en la tierra y no de guerra en el desierto. La ofrece porque en su naturaleza hay una necesidad vital de Santander, que fue el mundo escogido por él, entre toda la América a la que el varón Alexander von Humboldt señaló como futuro de la humanidad. Ahora, parafraseando al poeta y novelista Augusto Pinilla, desde la hacienda 97 de Montebello, él, Lengerke, se había convertido en el “candelabro que iluminaba todos los rincones de Santander”.46 46 Benjamín Ardila Díaz en el prólogo al texto Lengerke de Luís Serrano Gómez. Op. Cit, p. 112. 98 HACEDOR DE PUENTES Y CAMINOS Camino de Lengerke Tomado de: Boletín Cultural y Bibliográfico. Banco de la República, Santafé de Bogotá, Colombia. 1993. p.55. 99 Independientemente –y el problema por su importancia ameritaría un estudio- de si el comercio y otras expresiones laborales han sido para los santandereanos una “necesidad”, un “modo de vida”, o un “fin en sí mismo”, Lengerke las abordará con un entusiasmo rayano en lo febril, bajo la premisa de involucrar al santandereano tanto a nivel de mentalidad como en la práctica en las nociones de progreso y de modernidad. No nos parece descabellado entonces, volver a suponer que Lengerke pondrá todo su concurso para que la gran fuerza anímica tan propia del santandereano se movilice –previa toma de conciencia de la misma- a favor de la incorporación efectiva de recursos técnicos en la región. ¿Si ese hombre, que como el santandereano es esencialmente “carácter”, y desde ese carácter, es a manera de un acto reflejo, un hombre fuerte; de “valor”, cómo hacer, parece preguntarse Lengerke y el resto de alemanes que lo secundan en sus proyectos, para que pueda surtir de su trágico aislamiento individual y colectivo? La respuesta a ese dilema la dará el propio Lengerke: construyendo puentes y caminos, con el fin de que ese “carácter”, ese “valor” y esa estrecha relación “hombre-naturaleza”, se irradien desde la externalidad. Sin puentes y caminos, al santandereano le había tocado durante la rebelión comunera pronunciar la famosa frase “pero el Rey está muy lejos”, y ahora en las postrimerías del complejo y 101 contradictorio Siglo XIX, le tocaba decir: “El Estado está muy lejos”. En todo cambio, en toda alteración de una parte o de todas las partes de un orden establecido, se gana, pero también se pierde. Vencer “resistencias”, implica muchas veces fracturar una tradición. Eso explica que el autor de “La otra raya del tigre”, ponga al principal protagonista a reflexionar a partir de una serie de sentimientos, que por encontrados desgastan y torturan: Dijo Lengerke antes de salir de una de sus largas peregrinaciones, que le descorazonaba tener que romper, a veces, los caminos de los españoles, y cortarlos con su propio camino cuando no lograba seguirlos en la misma dirección. No sabía por qué, pero le parecía estar cortando un ser vivo, un depósito de recuerdos de todas las gentes que lo transitaron. En cada uno de los caminos hay acumuladas todas las vidas de un pasado. Caminos con alma, con vida, que una buen día se ven interrumpidos. Lo mismo que de pronto las vidas se suspenden. Fueron muchas las ocasiones en que los recorrió, mirando el corte preciso, el punto de donde debía desprenderse el ramal hacia un destino nuevo. Cuando emprendía el camino iba siempre pensativo, se hubiera dicho que buscando la manera de herir menos ese ser casi vivo. Como va ahora, hasta que se le encienda, casi como un deseo, la urgencia de trazar la línea nueva.47 Los caminos para Lengerke, son caminos “civilizadores”. No obstante, lo indómito parece permanecer siempre en la tierra-mater y en los indios, o en sus palabras y no sólo suyos, en los “salvajes” que nacen de la misma, y esto 47 Ibidem. P.107. 102 hasta cierto punto lo entiende el alemán. Porque no es sólo el hecho escueto, de ingeniero avezado o improvisado, de abrir caminos, es abrirlos en una topografía en estado de amotinamiento. El criterio de fondo que mueve el de negarse a concebir la democracia y el pensamiento libre, sin entrada en la modernidad. Porque él, como hijo legítimo del discurso histórico que le tocó vivir, participa de una noción burguesa de democracia fundamentada y soportada en el desarrollo del “capitalismo”. En Santander, como en el resto del país, y sin desconocer los esfuerzos del liberalismo hacia esa dirección, la noción de democracia en el sentido moderno del término, era poco menos que desconocida. La vida según este alemán y, de otros alemanes incluido su propio sobrino Paul G Lorent, son los caminos. El peligro que en su sentir obstaculiza este ideal tendiente a amplificar horizontes culturales y comerciantes era el de “las Guerras crónicas”, que estancan el progreso, ya que degradan la estima de la propia existencia. Por otra parte, el indígena no entiende el orden conceptual que justifica la ampliación de la infraestructura física. El indígena no necesita de caminos para atravesar la selva, las espesuras, en este caso, del Opón y del Carare de lado a lado. El nativo está inmerso dentro de una serie de categorías mítico-mágicas opuestas franca o veladamente a las típicas categorías lógico-racionales del mundo occidental. Para el individuo precolombino la concepción del tiempo no es lineal sino circular. Para el “hombre primitivo”, la naturaleza no es un “ello” como sí lo es para el occidental, sino un “tú”. Lengerke se empeñará durante treinta años en mostrarle y demostrarle al santandereano lo que él concibe como el verdadero sentido del comercio, esto es, entenderlo no tanto como el afán de la riqueza por la riqueza, sino 103 también como la posibilidad, además de real, de poder “disfrutar” de una serie de productos provenientes de casi todo el orbe, de practicar un ideal autonómico, pero a condición de que esa autonomía no se siga confundiendo con aislamiento. La vida no se concebiría, no sería razonable, si faltase la posibilidad de “tener algo que organizar” y algo en “donde dejar huella”. Pero Lengerke, no es sólo la fría y calculadora mirada de un pragmático. No. El fondo romántico que se apoderaba también de su ser, le hacía pensar que los caminos conservan una perpetua cordialidad con el hombre y una especie de incitación y de esperanza y de ofrecimiento, por encima de sus condiciones primarias, de su vialidad tradicional o innovadora, y de todas las dificultades que pudieran interrumpirlos. Los caminos hablan, esperan, hipnotizan, son tan variados como los sentimientos y tienen personalidad como el hombre que los transita. Muchos son amables, atrayentes, apacibles, como si hubieran sido abiertos exclusivamente para el paso lento de los enamorados y no para la sandalia curtida del caminante, otros se desenvuelven entre vegetaciones paralelas que los enjuncarían de nuevo, si ya no fuera tan claro, tan inconmutable el cumplimiento de su destino. Pero lástima grande, de los caminos colombianos sólo hay veloces apuntamientos, algunos discursos inaugurales, copias de leyes, ordenanzas y contratos, citas sin importancia o sin detalle, páginas fugaces en fin, que no pueden configurar siquiera una síntesis biográfica, mucho menos una historia completa, seria, documentada, a pesar de que todos los caminos, los sobrevivientes, los abandonados y los ya desaparecidos, están estrechamente ligados a la historia colombiana que de todos ellos se sirvió de una manera o de otra al configurarse. El camino, cualquier camino, que algo lleva y algo trae, establece y encadena profundos vínculos, distiende el 104 calor de la hermandad, moviliza un sin fín de motivos nacionales, y ya que resulta un acto mental común recordar el sistema circulatorio del organismo humano al hablar de la función de los caminos. Todavía los hay en las montañas y en las serranías, torcidos, estrechos, ondulantes, con un movimiento tan irregular como el de las nieblas viajeras de cuyo encuentro helado y transparente no siempre suelen librarse, pero que en ningún caso afecta la persistencia con que cumplen su destino, la servicial y perpetua obligación que tienen de enlazar las distancias o de separar lo que parezca inseparable, de mediar en fin, bien o mal en el desarrollo de la vida humana.48 Entendía Lengerke, a riesgo de hacernos fatigantes en la reiteración, que Santander, y no sólo Santander, vivía encerrado dentro de sí mismo y con la mirada puesta hacia el interior como hacia un foco convergente. Esta confluencia de todo el potencial humano y económico hacia el interior, impedía el posicionamiento de “fuerzas centrífugas”, sobre la mirada técnica, sobre el gesto progresista, sólo reforzaba la lamentable tendencia a enrutar el destino individual y colectivo bajo el mandato de “fuerzas centrípetas”. De ahí, la obsesión casi patológica, por hacer caminos. ¿Cuáles? Lengerke no sólo intervino directamente en la construcción del camino entre Bucaramanga y Barrancabermeja sobre el río Magdalena, sino que igualmente importante fue el contrato firmado por el teutón con el ayuntamiento de Zapatoca en 1860, para mejorar y rectificar la vía entre la ciudad y el sitio conocido como el Naranjito, pasando por San Vicente de Chucurí. Tres 48 Alberto Montezuma Hurtado, Introducción a la Historia de los Caminos Colombianos. Impreso en la sección de artes gráficas – Cafam, Bogotá, Colombia, 1983, pp.22-23. 105 años después obtuvo el privilegio del gobierno santandereano para construir el camino de Zapatoca a Bucaramanga. Con posterioridad construyó los caminos entre Bucaramanga y el Puerto de Botijas sobre el río Lebrija, el de Girón a la Ceiba, el que unió el camino de Sogamoso con el de Bucaramanga, el de Girón al Puerto de Marta en el río Sogamoso, que incluyó un puente sobre el mismo río y otro puente sobre el río Suárez que llevó el nombre de su constructor y que funcionó hasta 1946. el gobierno de Santander vio la necesidad de dar salida a productos como el café, el tabaco, la quina y las artesanías, entre otros, por el río Magdalena para ser transportados por barco hacia el exterior del país. En marzo de 1864 el empresario extranjero Francisco Grelett inició las gestiones para abrir un camino hacia el río Magdalena a través de la ciénaga de Paturia, en atención a una licitación publicada derivada de la Ley 5 de octubre de 1858. el contrato firmado por Enrique Coop. Representante de Grelett y Eliseo Ramírez, subsecretario de Hacienda, concedía una serie de derechos de exclusividad, cobro de peajes, la concesión de tierras baldías49, exención 49 Víctor Manuel Patino presenta una breve recapitulación de la asignación de tierras baldías en Colombia como parte del fenómeno de colonización promovido desde el mismo Estado. La gran virtud de Geo von Lengerke, y debemos recalcarlo aquí, fue su empecinada obstinación por la construcción de caminos, los cuales además de permitirle hacer uso de sus conocimientos de ingeniería le permitieron un ascenso vertiginoso en los negocios, así como generaron un escenario de prosperidad económica para el entonces Estado Soberano de Santander: “En 1834 se dictó la Ley 838 de 6 de mayo sobre colonización y reparto de baldíos (Correa, op. cit., 38). En 1842 el decreto legislativo del 27 de mayo asigna doce fanegadas a cada una de las personas que atendían en los tambos o posadas a los caminantes (Ibíd., 40). De allí en adelante son docenas las disposiciones sobre colonización, que al parecer no tuvieron efecto visible. Muchas personas se abstuvieron de aceptar sólo tierras solitarias y selváticas, para acceder a las cuales no había cami- 106 de impuestos y servicio militar obligatorio a sus trabajadores, a cambio de construir, en tres años, con su propio peculio, un camino que comunicara a Bucaramanga con el río Magdalena partiendo desde el punto el Naranjo, en jurisdicción de Girón (hoy caserío de Lebrija), hasta llegar a la ciénaga de Paturia.50 En un meritorio artículo en que la fuerza expresiva e incluso poética ocupa más de una página y que para nada riñe con las nutridas y serias fuentes documentales que lo sustentan, el arquitecto Alberto Escovar, para fortuna del lector inquieto, amplía de manera minuciosa los anteriores datos. Desde su hacienda Montebello, que abracaba las tierras baldías otorgadas por el Estado Soberano de Santander en 1862, Lengerke soñó con su red de caminos. En este lugar también construyó su refugio que erigió y decoró a la manera de un “castillo alemán” y en donde se acuñaba moneda propia, la cual permitía realizar transacciones internas. Así mismo, se izaba la bandea alemana, se cantaba el himno y se nos. Algunas tierras fueron asignadas en regiones periféricas como Caquetá y Casanare, a donde muy pocos se atrevían a establecerse. La colonización sólo se dio en forma consistente, cuando con la división de los resguardos quedó mano de obra libre (caso del Valle del Magdalena) o cuando la presión de la población sin tierras (caso de la colonización antioqueña), se buscaron nuevas oportunidades de trabajo. Sin ser tan espectaculares como esas o la de Santander con Geo von Lengerke, en otras regiones de los países ecuatoriales empezó el proceso a mediados del siglo XIX, pero se hizo más acelerado y destructivo a partir de la 3ª década del presente, por las causas que se puntualizaron en los capítulos XXI y XXII”. Víctor Manuel Patiño, La Tierra en la América Equinoccial. Biblioteca Familiar Presidencia de la República, Imprenta Nacional, Colombia, 1997. p.254. 50 Rodrigo de J. García Estrada. Los extranjeros en Colombia, su parte en la construcción de la Nación (1810-1920). Editorial Planeta, Colombia, S.A., Bogotá D.C., 2006, pp. 137-138. 107 disparaba un cañón que Lengerke había hacho traer de Europa. Fue desde aquí que quiso comunicar a Santander con el río Magdalena y por consiguiente, con el mar y el resto del mundo. El 31 de diciembre de 1863 Lengerke firmó con el gobierno del Estado Soberano de Santander, el contrato par ala apertura del camino desde Zapatoca hasta el puerto fluvial de Barranca. La idea era que abierto este camino se podría construir un puente sobre el río Suárez, para reemplazar el método de la cabuya. Sin embargo, este proyecto tuvo que prolongarse hasta 1868, cuando finalmente la asamblea del Estado contrató a Lengerke para la construcción del puente. Lengerke estaba obligado a construir el camino en cuatro años; tenía que edificar una bodega en el puerto y unos tambos a lo largo de la vía, y se comprometía a tenerla transitable por veinticinco años. Luego de este plazo las obras revertirían de manera inmediata al Estado. A cambio recibía un privilegio, también de veinticinco años, para cobrar peaje sobre las importaciones y exportaciones que circularan por el camino. Así mismo recibía una suma de dinero y 12.000 hectáreas de tierras baldías. Dentro de las obras de Lengerke merece mencionarse especialmente la construcción del puente sobre el rió Suárez, en el sitio conocido como de los Ruedas, que permitiría la fácil comunicación entre Guane y Zapatoca a través de una estructura colgante de “cables de alambre”. Este puente debía tener “dos metros veinticinco de ancho, sin llevar en su construcción más trabajo de madera que las tablas del piso… sujetas con tornillos, para facilitar su relevo” tenía un plazo de dos años para su construcción y recibía como beneficio un privilegio de veinte años para explotarlo, así como un “máximun de pasaje por el puente” igual al del puente de sube (que todavía se conserva). La inauguración se realizó en 1872 y contó con la presencia del presidente 108 del Estado Soberano de Santander, Solón Wilches, quien durmió para la ocasión en Barichara. Por otra parte, el camino a Barrancabermeja fue concluido en 1867. En este punto es necesario aclarar que Lengerke, por encima de las razones prácticas que lo llevaron a construir sus caminos, estaba también interesado en la inmediata valorización de las tierras recibidas por la apertura de éstos, así como en la reventa de los terrenos a colonos atraídos por el comercio de la vía, y también en el cobro de los derechos de peaje a los usuarios. Sin embargo, y diez años después de haber culminado la construcción del camino a Barrancabermeja, Lengerke tuvo que sucumbir ante unos enemigos que defendieron su tierra a sangre y fuego: los Yariguíes. En efecto, para 1878 el camino estaba completamente abandonado.51 Esa fecha, 1878, comienza a anunciar el ocaso de Lengerke. Sólo le quedarían cuatro años más de vida. Cuatro años, que darán fe de un hombre quebrado psicológicamente, perdido para sí mismo y para la externalidad, y en donde ahora sus enemigos no serán los Yariguíes sino la insoportable sensación que le toma su cuerpo y su alma por asalto, haciendo que todo le repugne: el dinero, su gloria, sus empresas, sus recuerdos, el desprecio, el hastío, el cansancio de la vida; un hondo remordimiento de estar vivo; un profundo pesar de no estar muerto. 51 Alberto Escovar, “La cicatriz de Lengerke”, en Barichara, 300 años de historia y patrimonio, Letrarte Editores Ltda., Bogotá, D.C., Colombia, 2005, pp.120-124. 109 AUGE Y DECLIVE DE UNA CORTEZA MEDICINAL Cinchona Oblogifolia Var α (Bis) Tomado de: Revista de la academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales. Volumen II, año 1938, número 7, agosto, septiembre y octubre. Editorial de la litografía colombiana, Bogotá. P. 395. 111 Cinchona Oblogifolia Var α (Bis) Tomado de: Revista de la academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales. Volumen II, año 1938, número 7, agosto, septiembre y octubre. Editorial de la litografía colombiana, Bogotá. P. 395. Lengerke no fue el único en asumir con criterio utilitarista y por ende, comercial, las bondades medicinales de la Quina. Entre otros antecedentes, el de José Celestino Mutis, pareciera tener al respecto luz propia. Fiel como el que más al discurso ilustrado español que propugnaba, aparte de otros gestos reformistas, la necesidad de implementar y fomentar el “conocimiento útil”, lo hará extensivo no sólo al campo educativo, sino también al de la minería, y por supuesto, -como director que fuera de la Real expedición de 1783 a 1808 (años de su muerte), a la ubicación de plantas “útiles”, que por lo mismo, permitieran reflexiones comerciales. Con otras palabras, el gaditano buscaba: “el honor de la nación, la utilidad de lo público, la extensión del comercio, la ventaja de las ciencias, la riqueza del erario y la gloria de los gobernantes que tales empresas prohijaran”52. De hecho, el primero en emprender el cultivo de la Quina y en demostrar, en nuestro medio, sus bondades medicinales, fue Mutis. A ese efecto, en Mariquita, sede que fuera de la expedición Botánica durante largo tiempo, había grandes plantíos de este árbol. Un dato importante, no suficientemente puntualizado y que respondió a otros intereses económicos, fue la presencia del sabio en territorio santandereano entre 1767 y 1770. Esta estadía se fundamentó en el deseo de Mutis de explorar nuevas posi52 Memorial a su majestad Carlos III / Santafé, 20 de junio de 1764). En: Guillermo Hernández de Alba (1947:15) 113 bilidades en el área de la mineralogía. Para ese propósito, se desplazó al “Real de la montuosa Baja en las Vetas de Pamplona”. Si bien en ese momento la Baja y las Vetas dependían de la provincia de Pamplona, posteriormente, hacia 1841, los feligreses de la capilla de Vetas solicitaron al gobernador de Pamplona su desagregación y su erección como distrito parroquial independiente. Pese a esta condición de autonomía, la Ley 25 de 1869 del Estado Soberano de Santander, fusionó a las aldeas de Baja y de Vetas en una sola, que se denominó California, disfrutando en la actualidad de su estatus de municipio. A principios del Siglo XX llegaron a esa región una serie de financistas franceses que crearon una compañía minera con sede en París llamada la Francia Gold. Con motivo de la primera guerra mundial, la mayoría de estos empresarios regresaron a Europa, permaneciendo, sin embargo, algunos apellidos como los Pallié, que se entronizaron y se prolongaron en Santander. Japoneses, canadienses y alemanes, se dieron cita más adelante en esta zona inmensamente rica en yacimientos de oro y uranio. En la hora presente, los canadienses han vuelto nuevamente a explorar la zona. Este aspecto específico, el de la minería en Santander, amerita una investigación pormenorizada y concluyente, que hasta la fecha no se ha realizado, y que permitiría en otro escenario y en otro tipo de análisis, establecer el impacto sociocultural, como resultado de este flujo extranjero, en las zonas mencionadas. En 1907, llegaron a la región de la Baja y Vetas los ingenieros mineros Edmon Brochon y F. Pincan quienes ya habían trabajado en las minas de África del Sur. Al mes de estar investigando los terrenos 114 por cuenta de la Francia Gold, el primero retornó a París, con un informe técnico y Pincan, entre tanto, encontró una magnífica veta a unos seis kilómetros de “llano redondo” y que él bautizó con el nombre de “la Francia”. Al finalizar el año volvió Brochón con 28 técnicos franceses más: calculistas, geólogos, químicos, mineralogistas, dibujantes, etc., y clavaron sus toldas en llano redondo. De Francia traían desde el agua destilada y los palillos, hasta la pesada maquinaria. Esta la subieron desde Barranquilla, río Magdalena arriba hasta las bocas del Lebrija y luego ésta hasta Puerto Santos. Allí los negros la recibían y la ponían en los cajones que unas gruesas mulas traían trocha arriba por las vegas del río Suratá, hasta las plantas que los franceses montaban en California. Por cierto, las humildes gentes que vendían víveres y algunas mercancías a los franceses, o merodeaban en los alrededores, se escandalizaban de cosas muy ingenuas. De noche se congregaban en el salón principal, los ingenieros, técnicos y capataces, y bebían buen vino galo y si celebraban alguna fiesta grande, eran aún más alegres y cantaban canciones de su patria. Los que lograron traer sus esposas vivieron allí con ellas, y mantuvieron relaciones de amistad con algunas matronas de Bucaramanga. En los archivos existen cartas, por ejemplo, de la esposa de don David Puyana, dueño de la hacienda de “Bábega” en la Matanza, quien invitaba a la señora de Brochon a visitarla (Don David le arrendaba a la compañía los potreros de su hacienda para más de cien bestias). Años después, empezaron a pintarse los ranchos y los caminos con rubias y bellas cabezas de muchachos y muchachas. Un nuevo mestizaje se estaba cumpliendo, como años atrás sucedió en las regiones de las quinas y de los sombreros de nacuma, cuando la migración de 115 alemanes se cruzó de nuevo con la mestiza sangre de los arios que Ambrosio Alfinger y sus soldados habían hecho en la invasión a las tierras de Santander.53 Volviendo sobre los pasos de José Celestino Mutis, un hermano suyo, Manuel, recabará en suelo santandereano en 1768, casándose poco tiempo después en Bucaramanga con Ignacia Consuegra, dejan numerosa descendencia que aún hoy forma parte sustantiva y entrañable del departamento de Santander. Aunque Mutis no era muy dado a proporcionar noticias detalladas sobre sus hermanos y familiares más cercanos (con la excepción de sus sobrinos y particularmente, de Sinforoso), se conoce un oficio del virrey Pedro Messía de La Cerda, con fecha 14 de diciembre de 1769, en donde comunica que a su hermano Manuel se le ha otorgado la Alcaldía Mayor de Bucaramanga. Siete hijos tuvo Manuel Mutis Bosio: Sinforoso, José, Facundo, Dominga, Justa, Bonifacio y Micaela. Con motivo de la muerte de Manuel, ocurrida en la población de Mompox el 24 de octubre de 1786, José Celestino se hizo cargo de sus numerosos sobrinos acudiendo a su propio peculio para educarlos y para inculcarles “Respeto a Dios y al Rey”, subrayamos además que durante su estadía en Santander, el sabio “descubrió” (1769) a un inteligente y prometedor joven que con el correr del tiempo habría de ser el catedrático, sacerdote, botánico y naturalista Juan Eloy Valenzuela y Mantilla, a quien llevó consigo a la capital del Virreinato, matriculándolo, en 1770, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 54 Además de su desempeño burocrático, Manuel Mutis se dedicó a actividades comerciales, adquiriendo con frecuencia 53 Flaminio Barrera, Narraciones de Provincia, Imprenta del Departamento, Bucaramanga, 1965, pp.23-24. 54 Álvaro Pablo Ortiz, Reformas Borbónicas, Mutis catedrático, discípulos y corrientes ilustradas 1750-1816, Centro Editorial, Universidad del Rosario, Bogotá, D.C., Colombia, 2003, p.31. 116 mercancías en Cartagena de Indias.55 En concordancia con el triunfo del libre comercio, amplios sectores de la economía santandereana, orientaron sus intereses hacia la explotación de aquellos productos agrícolas, o en su defecto, silvestres que disfrutaban de mayor demanda en el mercado internacional. En el Siglo XIX las exportaciones regionales se inclinaron hacia el tabaco primero y posteriormente, hacia la quina y el café. Los ciclos de bonanza de estros tres productos se podrían sintetizar así: - 1848-1875: Auge del tabaco. - 1860-1882: Auge de la quina. - 1865-1930: Auge del café. Con relación a la quina, su proceso fue más fugaz y traumático que el del tabaco y el café. Una verdadera fiebre, la “fiebre de las quinas” asoló las hasta entonces inexploradas selvas del Valle del Magdalena entre 1860 y 1882. Y aunque el Estado Soberano de Santander se vinculó tardíamente a la explotación de esta corteza medicinal, ya producía en 1880 el 60% de las exportaciones nacionales, estimadas en unas 15 mil toneladas de cascarilla. Sin embargo, la quina, como ya había ocurrido con el tabaco, tenía sus días contados. Efectivamente, tal y como había ocurrido con el tabaco, las tecnificadas y sofisticadas plantaciones de las colonias inglesas la borrarían muy pronto de las estadísticas del comercio mundial. 55 Sobre las actividades comerciales de Manuel Mutis, y en general de la llegada y vida de la familia Mutis en Santander, resulta de interés el trabajo de Simón S. Harker. “Los Mutis”, Revista Estudio. Órgano de la Academia de Historia de Santander. Edición Especial sobre “los Mutis en el Territorio Libre de Santander”. Año LII, No. 293, Bucaramanga, julio a septiembre de 1984, pp.14-15. 117 Pero entre tanto, y durante más de veinte años, la quina santandereana llegó a movilizar hasta siete mil trabajadores que devastaron las selvas del Opón y Carare, en un concurso colectivo que contribuyó a enriquecer a los exportadores regionales y extranjeros asentados en Bucaramanga y en otras poblaciones santandereanas. Este espíritu, “el espíritu de filo-exportismo” en que estaba empapado el país encauzaba hacia la producción para la exportación las energías que buscaban ocupación distinta a las de la rutina agrícola o minera, o de la política. El auge del cultivo del tabaco había sido el primer éxito efectivo de los que querían que el país tomara ese camino. En él influyó de la manera más inmediata la política económica. En los demás casos –añil, quinas, café- no hay esa conexión tan directa entre cierta forma de política económica y el vuelo de una producción determinada, pero la tendencia general de la política económica, toda la tendencia de la vida nacional en ese momento, favorecía (como venía favoreciendo desde años antes) la producción para la exportación. Cuando, como es el caso de estos nuevos montajes agrícolas, se trata de pocas empresas, cada una relativamente grande, hay que hacer una parte especialmente importante a las ideas corrientes en la comunidad sobre lo que a ella le conviene en materia de producción, a la simpatía con que se miran ciertas actividades y a los que a ellas se dedican, a la opinión y los actos de los hombres salientes. Cuando la política pro-exportista gozaba de auge y se tomaban medidas para favorecerla (en particular, inclinado hacia esa finalidad el sistema viario del país) encontraban especial acogida entre los que querían ser bien vistos en su grupo, las actividades que tendían a ayudar a ello: sembrar tabaco “quinear”, “tancar” añil, poner 118 cafetadas, eran ocupaciones que tenían gran “prestige value”.56 Ahora bien, y tal como lo señala Alberto Escovar, la explotación de la Quina en Santander se dio de dos maneras. Por una parte, estaban los quineros que hacían sus negocios de manera individual y le vendían la corteza a un comerciante exportador. Y por otra, existía el negocio organizado desde una empresa de explotación. En este caso el trabajador era pagado a destello y hacia parte de una cuadrilla de “cascarilleros”, bajo las órdenes de un capataz o como asalariados de la compañía. Ésta fue la modalidad de explotación más frecuente en Santander y estuvo principalmente en cabeza de dos compañías, la primera de ellas propiedad de Geo von Lengerke, y la segunda, de Manuel Cortissoz, con el que el primero tendrá, como se verá más adelante serios enfrentamientos, por y como consecuencia de la adjudicación de tierras baldías. No hay duda, entonces, que Lengerke vivirá en sí mismo el auge y el declive de la Quina. Como ya se ha podido visualizar, los ingleses, a los que habría que sumar a los holandeses, se habían llevado para sus colonias la semilla de las que eran consideradas de las mejores quinas, estableciendo extensos cultivos industriales. Allí “se aprovecharon de una mano de obra barata, mejoraron científicamente las plantas y los cultivos, y terminaron por quedarse con el monopolio de la quina, eliminando el ciclo comercial de esta corteza en Santander y en nuestro país”57. No es apresurado afirmar, entonces, desde ahora, que el ocaso de Lengerke, que se cierra con su muerte ocurrida en 1882, se debió al entrecruzamiento de los siguientes factores: el vertiginoso desplome de las exportaciones de la 56 Luis Ospina Vásquez, Industria y Protección en Colombia 1810-1930, Biblioteca Colombiana de Ciencias Sociales FAES, Medellín, Colombia, 1979, pp.273-274. 57 Alberto Escovar, “La cicatriz de Lengerke” Op Cit. p.118. 119 quina en los mercados internacionales, por las razones ya expuestas; las rivalidades comerciales y por ende personales que se suscitaron entre Lengerke y Cortissoz; el desgaste que supuso para Lengerke y sus trabajadores los continuos enfrentamientos con los Yariguíes, y por último, los trágicos hechos sucedidos en el mes de septiembre de 1879 en Bucaramanga. Su hondo drama existencial, es el de un ser humano que gradualmente se va quedando sin asideros de diverso tipo. Sin asideros económicos; sin asideros locales, cuando él siempre quiso ver en el progreso de lo local la grandeza y la identidad de una nación; sin asideros emocionales. Registrando con dolor la ausencia de legítimos interlocutores, de afectos en el caso de la mujer, que trascendieran lo ocasional y lo clandestino. A modo de paliativo, y sabiendo de antemano, que el remedio resultaba peor que la enfermedad, se entregó en cuerpo y alma a la bebida, para esquivar una realidad cada vez más afrentosa. Tomaba para olvidar y tomaba para olvidar que tomaba. El espejo ya no lo reflejaba, lo culpaba. Si antes jugó a jugar la vida responsable o irresponsablemente, con diques de contención o desbordadamente, ahora jugaba a no vivirla. Tomaba seguía tomando, para planear en medio de la euforia del guarapo, la champaña, el vino blanco, el vino rojo, el brandy o la cerveza, otros horizontes, cada vez más quiméricos, más inalcanzables. Ahora lo que estaba magnificando era el punto límite, el grito, la perplejidad. Bien podría haber dicho como el poeta Alberto Ángel Montoya: “Estoy solo y yo no sé de nadie que como yo en el mundo haya estado tan solo”. La quina… cuantos sinsabores, cuantos desgastes por cuenta de la maravillosa corteza. 120 La quina… o mejor la actividad de los “quineros”, es otra historia que el departamento de Santander, en inadmisible lujo, se ha negado a asumir. ¿Hasta cuando va a postergar lo que fue una gesta regional, con los acentos épicos que tiene toda gesta que se respete? ¿Qué de la cotidianidad de esos miles de trabajadores, que desafiando vicisitudes de todo orden, se internaban en las selvas en pos de la corteza medicinal; de la “alquímica corteza”? ¿Qué de sus aciertos y desaciertos como colonizadores? ¿Cuáles eran sus referentes obrero patronales, afectivos, alimenticios, cuáles sus giros semánticos? 121 NACIDOS PARA EL CORAJE Estribos y lanza de Geo von Lengerke Fotografía cortesía del Dr. Jaime Álvarez Gutiérrez, Bucaramanga 123 Los Yariguíes, aunque ya fueron mencionados, merecen un comentario más extenso. Conquistados por Bartolomé Hernández de León hacia 1551, esta agrupación indígena nunca pudo, sin embargo, ser completamente doblegada. Era tal su grado de belicosidad que incluso la fuerza expedicionaria comandada por el alemán Ambrosio Alfinger experimentó en carne propia los permanentes asedios a los campamentos, bajo la modalidad de “la guerra entre sombras”, y la decisión irrevocable de este reducto de batirse hasta la muerte con teutones e íberos. Los ríos Opón y Carare fueron muchas veces testigos de sus encarnizados enfrentamientos con el blanco. Incluso hasta bien avanzado el Siglo XIX –y que lo diga Lengerke-, los yariguíes impidieron con sus gritos de combate, con sus emboscadas de las que hicieron un arte y con sus flechas envenenadas el avance del proceso de apertura vial que en esas zonas desarrollaba un grupo de migrantes alemanes con el primero de los citados a la cabeza. Para corroborar lo anterior es necesario retomar nuevamente “La otra raya del tigre”. En ella leemos apartes como los que siguen y que nos incumben: Para los indios, el camino era la desgracia, la total destrucción de su mundo. Vigilaban continuamente. Sus flechas diezmaban, pero la respuesta era todavía más cruel. Los arrieros armados no se aventuraban 125 sino en grandes grupos y los combates eran mortales; los trabajadores debían estar rodeados de una drástica protección, o se negaban a salir. Muchas fueron las expediciones del indio Carlos contra los trabajadores del camino de Barranca. Lengerke recordaría siempre la carta de Klaus Bridler dirigida a Apohr, viejo empleado de Montebello, y que comenzaba: “con el peón Antonio Sinuco remito a usted cincuenta y cinco flechas que yo personalmente he sacado ayer del cadáver de Máximo González, asesinado por los indios el día primero de los corrientes.58 De estos indomables indígenas, que en un momento dado vivieron en lo que hoy comprende buena parte del territorio donde está enclavada Zapatoca, sobreviven unos cuantos en estado “natural” a lo largo de las riberas de los ríos del Opón y Carare. Ya hemos advertido, que en el transcurso de la segunda mitad del Siglo XIX las contradictorias concesiones de tierras baldías, la anarquía resultante del caótico tráfico de bonos, favorecen el despegue de sociedades tanto comerciales como territoriales. Unas persiguen establecer sendas líneas de comunicación entre los centros correspondientes al eje Vélez-Socorro-San Gil-Bucaramanga y el río, para darle el escenario más apropiado a la exportación e importación mercantilista. Otras aspiran en otro giro económico, al dominio territorial para la exportación de nuevos y prometedores productos con alta demanda en los mercados europeos: tabaco, añil, la quina, el caucho o la tagua silvestres en los bosques vírgenes propios de tierra caliente.59 58 Pedro Gómez Valderrama, La otra raya del tigre”, Op. Cit. p.250. 59 Jacques Aprile-Gniset, Génesis de Barrancabermeja, 126 Ya hemos referenciado, al que de hecho es un experto en el tema urbanístico, Jacques Aprile. Pues bien, si de detractores de Lengerke se trata, este francés egresado de la Universidad de la Sorbona, es uno de los principales. De entrada califica (en consecuente tono con la corriente historiográfica del materialismo histórico), al alemán de “conquistador del Siglo XIX, en el original sentido militar de la palabra: conquista un territorio exterminando aborígenes”60. Pero las andanadas reales o tendenciales no terminan ahí. En otra panorámica ubica a Lengerke colocando a favor de sus intereses económicos (cosa que en principio fue cierta) a dos reconocidos dirigentes del Estado Soberano de Santander: en primera instancia a Eustorgio Salgar y posteriormente, a Solón Wilches. De otro lado, un alemán, traído por Lengerke al país había sido nombrado en un cargo que le cayó como anillo al dedo: Director general de caminos. “Quizá dice Jacques Aprile, gracias a estos apoyos logra dilatar y a la postre ganar sus repetidos pleitos de incumplimiento”. Los descalificativos continúan. En efecto, en lo que corresponde a toda una década, la de 1870 y 1880, ve a Lengerke ya no sólo como un “genocida” sino como un “depredador” de los recursos naturales, inaugurando en ese sentido una “época de pillaje” de dichos recursos, traducida en una economía de mera recolección de materias primas en bruto, fruto del saqueo indiscriminado de los medios naturales de producción: caucho, tagua, quina, leña, maderas de otro tipo, etc. en este contexto )¿o descontexto?), Lengerke será sinónimo de “aventurero”, de “mercader buscando en las Instituto Universitario de la Paz, Bucaramanga, Colombia, 1997, p.16. 60 Jacques Aprile, Génesis de Barrancabermeja, Op. Cit, p.18. 127 selvas del Opón y del Carare el golpe de fortuna”, de “ave de rapiña”, de marcada insensibilidad frente a la serie de avatares de los numerosos trabajadores a su cargo, etc. Enemigo frontal del espíritu librecambista, Jaques Aprile acusa a Lengerke, no sólo de adquirir monopolios y de fortalecer en Bucaramanga la posición social y política de la colonia germana, “sino que éstos, los monopolios, van arruinando las economías locales, que antes de la llegada de él, y de otros alemanes eran prósperas y florecientes. Obviamente, el historiador francés está completamente de acuerdo con la “violenta protesta social” que se desató en la ciudad de Bucaramanga, los días 7 y 8 de septiembre de 1879. Pero el tema que más obsesiona a este experto en la historia del urbanismo, es el de los yariguíes, donde Lengerke inaugura “el capítulo más vergonzoso del cuento: La historia de la conquista militar y violencia del Opón – Carare durante la República, a solicitud y en beneficio de los extranjeros, a nombre del capitalismo mercantilista europeo del Siglo XIX. Este “genocidio y su historia alrededor del mismo, está viciada para Aprile-Gniset de antemano: “la escribieron los mestizos considerándose “civilizados” y actuando en pro del progreso contra la arbarie de los indios “salvajes”61. Se trata pues de una 61 Incurre Jacques Aprile en el error de examinar el pasado con las categorías del presente, acomodando además su ideología personal en esa mirada. Hay algo en sus apreciaciones que recuerda un informe línea “American Walsh”, cuando no la inclinación, por demás válida, hacia la reflexión ecologista. Quizás incurre también en esa visión entre ingenua y romántica, que por cierto tuvo en Francia a sus principales exponentes y defensores, consistente en asumir el universo indígena, como sinónimo de lo puro, lo incontaminado, donde hombre y naturaleza son un todo. Si nos detenemos en el calificativo de “salvajes” que ciertamente utilizaba Lengerke, el resto de sus coterráneos y la dirigencia santandereana, para referirse a los yariguíes, no es exactamente para defender un proceso de satanización encarnado en el “otro”, sino para contextualizarlo a la luz de determinados antecedentes. Antes que un 128 historia escrita desde las posiciones ideológicas de los agresores, y con la doble carga racista de los europeos y de los acomplejados mestizos santandereanos”. lengerke, o que un Solón Wilches o que un Aquiles Parra, emplearan el duro calificativo, ya españoles americanos como Caldas, Pedro Fermín Vargas y otros, privilegiaban bajo el modelo ilustrado de la que Francia fue la principal inspiradora, la reflexión relativa al control del hombre sobre la naturaleza, que en últimas significaba la victoria de la razón y de la cultura sobre la barbarie. Así el primero de los nombrados, Francisco José de Caldas y Tenorio, establece en su ya subrayado texto “del influjo del clima sobre los seres organizados”, las diferencias según él, entre la civilización y el orden, por un lado, y lo salvaje y el desorden por el otro. En la presentación de estas ideas sobre la naturaleza se muestran los sujetos ilustrados y se erige una autoridad para ordenar, no sólo la naturaleza, sino, la sociedad. El punto de vista de un Caldas, no hace en el fondo cosa distinta a efectuar el desplazamiento de una representación dominante del “salvaje” esencialmente religiosa a otra, más filosófico-científica. Este punto de vista tributario de varias corrientes de pensamiento que buscaban, a partir de un modelo económico y haciendo una apología al trabajo, definir al hombre esencialmente como un productor. Aquí se aprecian bien dos de los mecanismos de “naturalización” de la diferencia cultural, legitimados por el discurso de la ciencia. El primero es la construcción de oposiciones estigmatizadas; la civilización es el polo positivo de una oposición, mientras que el lugar del “otro”, el salvaje, es considerado incompleto. Algunas de las oposiciones que define ese primer mecanismo son: racionalidad, irracionalidad, civilización-barbarie, limpieza-suciedad. El segundo mecanismo, íntimamente vinculado con el anterior, hablará del “otro” en estrecha asociación con la falta de racionalidad y con lo que sería una “humanidad improductiva y por añadidura, disminuida”. De esta manera, el “triunfo de la nación civilizada, europea y mestiza en la mente de los ciudadanos colombianos se logró mediante la más completa estigmatización del ser indígena y de su cultura”. Para esa temática, se recomienda especialmente el conjunto de ensayos que el historiador cartagenero Alfonso Múnera, agrupa en su texto denominado: Fronteras Imaginadas. La construcción de las razas y de la geografía en el Siglo XIX colombiano. Editorial Planeta Colombiana S.A., Bogotá, Colombia, 2005. en su obra Múnera revela cómo a lo largo de un siglo, y con reflejos que perduran hasta el presente, se diseñó un modo dominante de pensar un proyecto de nación en términos profundamente racistas, por cuenta de las elites regionales, que por lo mismo, colocó en estado de cuarentena a gran parte del colectivo nacional. 129 Más que un progresista que luchó incansablemente para sacar al santandereano de su tradicional tendencia al individualismo a ultranza y a la insularidad, Jacques April ve fundamentalmente en Geo von Lengerke, a un organizador de expediciones punitivas contra los yariguíes, con la intencionalidad explícita de borrarlos de la faz de la tierra. No vamos, desde luego, a negar el hecho de un Lengerke que obtiene para sí y para sus trabajadores un armamento que además se lo proporciona el propio sector gubernamental del Estado Soberano de Santander. Lo que sí se observa, y no sin cierta preocupación, es la lectura tan horizontal y reduccionista que April hace de este episodio en concreto. ¿Por qué no admitir, sin justificar el hecho en cuestión, que Lengerke en su duro proceder contra los yariguíes fue consecuente con un discurso, que aparte de suyo era el de toda una época? Influenciado, como ya se expresó, por una ética protestante, que por sus características permite pasar con relativa facilidad de un discurso religioso a uno económico y a otro de corte racista. De ahí que el aborigen que se coloca en contravía de los ideales de ciencia y progreso, sea tratado como una especie de “Filisteo” indeseable al que es lícito, incluso exterminar. ¿No fue acaso lo que le sucedió al nativo que ocupaba las grandes praderas de la actual Norteamérica, al sufrir como sufrió los rigores del discurso calvinista que previamente había conquistado a la otrora católica Inglaterra? ¿Cómo negar lo que en términos generales fue la irrupción de un capitalismo a secas que impulsó toda la reforma protestante sin más posibilidades que el estigma de lo nuevo? El triunfo del asentamiento puritano, la extensa prosperidad material, el rápido crecimiento territorial y la presencia de blancos y negros, todo ello dio una cualidad especial a la manera en que los Estados 130 Unidos recibieron u desarrollaron el pensamiento racial de la Europa occidental. Y sin embargo, el pensamiento racial norteamericano también fue peculiarmente británico. Como colonos ingleses, los nuevos americanos se sintieron herederos de una larga tradición anglosajona-teutónica. En los siglos XVII y XVIII, mucho antes de que surgiese un concepto anglosajón específicamente racista los norteamericanos compartieron con los ingleses una fe en las libertades políticas e individuales del periodo anglosajón. De ahí que no fuera motivo de extrañeza el ataque científico al indio como inferior y prescindible, que abundó entre 1830 y 1850. La posición científica predominante, en el decenio de 1840, era que los indios estaban condenados por causa de su inferioridad innata, que estaban sucumbiendo ante una raza superior y que esto era para bien del país y del mundo. La impotencia del gobierno federal ante las matanzas de indios en California durante los años cincuenta y sesenta ha de considerarse ante la difundida “opinión intelectual y popular de que el remplazo de una raza inferior pero una superior no era sino el cumplimiento de las leyes de la ciencia y de la naturaleza. Aunque la idea de trasladar a los indios a tierras del oeste, lejanas y copo codiciables, se había sugerido después de la compra de la Lousiana en 1803, esta sugerencia originalmente incluía a los indios que desearan conservar su modo de vida. Los indios que se oponían a la asimilación a veces eran invitados a trasladarse más allá del Mississippi, pero los que daban señales de aceptar las formas externas de la civilización blanca fueron alentados a perpetuarse en las tierras, trabajarlas, legarlas a sus herederos y transformar su modo de vida. El traslado de los indios tal y como se desarrolló entre 1815 y 1830, fue un rechazo de todos los indios como indios, no simplemente un rechazo de los indios 131 no asimilados, que no podían aceptar el estilo de vida norteamericano. Qué poco guardaban de aquellos que estaban dispuestos a afirmar no sólo que los indios eran capaces de mejorar, sino que en el estado en que existían eran espacialmente felices. Esta idea había existido en cierta forma desde la época de los primeros contactos, pero en el Siglo XVIII la idea del indio como noble salvaje que revelaba en su espléndida simplicidad las debilidades y los vicios de una Europa caduca, llegó a ser tema importante de los literatos europeos. Aún más, esta imagen del indios como noble salvaje se debía también admirar e incluso emular.62 No desechemos, pese a la innegable ferocidad de los yariguíes, que ésta, en más de una ocasión hubiese sido utilizada a modo de una cortina de humo o como práctica distractiva, para justificar fracasos comerciales y empresariales, el mismo Lengerke pudo haberse servido de este tipo de argucias, tal y como se desprende de la siguiente carta que escribió de su puño u letra el 5 de julio de 1878: … yo no estoy en posesión actual del privilegio que se me concedió para la apertura de aquel camino: ¿y por qué? Porque los salvajes de los desiertos que habitan en los bosqiu4es que atraviese el Camino, se han apoderado de el y en el han sacrificado a pasajeros y jornaleros, razón por la cual desde enero del presente año no he encontrado ni a peso de oro jornaleros ni arrieros que quieran trabajar ni conducir arrías por aquel camino, por temor de ser sacrificados por las felchjas de los salvajes. De tales hechos es sabedor tanto el gobierno ejecutivo del Estado como el legis62 Reginal Horsman, La raza y el destino manifiesto. Orígenes del anglosajonismo racial norteamericano, Fondo de Cultura Económica, México, 1985. pp.263-164. 132 lativo, de quienes he recabado con razones poderosas el auxilio de gente armada para darles garantías a los jornaleros y arrieros y la única contestación que he recibido ha sido su profundo silencio. (…) Si el comercio de Zapatoca está sufriendo de aquel camino, yo sufro mucho más que él, porque considero perdido todo el capital que pasa de doscientos mil pesos ($200.000), que se han invertido en la apertura y establecimiento de él, aparte de los valores de los tambos, que han sido destruidos por los salvajes (…) Como el gobierno por su parte no ha cumplido con el deber que ha tenido de darme garantías y seguridades, para el sostenimiento del camino que conduce al puerto de Santander, hoy me veo en la imprescindible necesidad de renunciar, como formalmente renuncio, al privilegio que tengo en el camino. (…)63 Diezmados, por no decir, exterminados por completo, los yariguíes a nombre del progreso, cuando se opusieron con valor temerario a la apertura de caminos y a la explotación de la quina en sus zonas de influencia, desaparecieron por añadidura, en dato que estremece, de “los atlas de etnología colombiana”. ¿Cuándo se extinguió esta etnia indígena, que nunca pudo ser subyugada? ¿Fue Lengerke realmente el “abadón exterminador” de la mismas? ¿Cuándo desapareció, volvemos a preguntar, este grupo de origen caribe que en la época colonial había enfrentado al capitán Juan de Angulo, a Benito Franco, a Martín Gómez, y a don Juan de Borja? 63 Archivos de la Gobernación de Santander. 133 Los indios estuvieron tranquilos en sus refugios hasta la época de las quinas, durante la cual hubo actividad en estas regiones. Un alemán llamado Geo von Lengerke fundo una hermosísima hacienda llamada Montebello, situada en la falta oriental de la cordillera de la Paz, en donde tenía la excentricidad de domesticar un caimán, con el que ocasionaba terribles pánicos a sus visitantes. Construyó un camino que partía de Zapatoca, pasaba por su finca, cruzaba los cerros de la Paz y el Omir, pasaba por la Vizcaína, antigua localización de la ciudad de León; seguía por la Mesa de Caballeros e iba al puerto de Peña de Oro, sobre el río Oponcito. Por este camino se exportaban grandes cantidades de Quina. Entonces hubo algunos choques con los indios, pero no de consideración, pues las quinas se recolectaban en los climas templados, en las partes altas de estas regiones, y los indios siempre han ocupado las bajas. Pasada nuestra última revolución de tres años, el entusiasmo de los zapatocas, la raza de espíritu más expansionista de Santander, consiguió la construcción de la trocha de Barranca a San Vicente, y que atravesaba por el corazón de la región ocupada por los últimos rastros de los yariguíes. En años de 1920 bajaba quien este escribe por el río Oponcito y paso frente al campamento de Carlos, último cacique de los yariguíes. Dos indias estaban en el puerto, una llamada Guare y la otra María. Al dirigir la proa de nuestra canoa hacia la orilla, una de ellas huyó hacia el interior, y la otra nos esperó. Desembarcamos; le preguntamos a la que esperó, por el indio Carlos, y ella nos contestó: “Indio malo murió”. Entramos al interior del pequeño descubierto, y allí en la casa estaba la otra mujer, la que nos informó que Carlos había sino mordido por una culebra verrugosa. Preguntamos en donde había sido enterrado, y nos llevaron a un extremo de la roza, en donde se veía todavía la tierra 134 removida. Allí nos descubrimos ante la tumba del último yariguí.64 Lengerke, personaje multifacético, se preocupó hasta donde pudo, por estudiar las costumbres y el dialecto de estas irreducibles comunidades aborígenes que habitaban el occidente de Santander. Muchas de estas indagaciones que remitía a modo de comunicados con regularidad a Alemania, lamentablemente se perdieron, no así, algunas palabras del dialecto de estos grupos del Opón y del Carare, que fueron publicadas en 1878, en la Revista Zeitzchrift für Ethnologie de Berlín. Ese vocabulario indígena fue recuperado por el historiador nariñense Sergio Elías Ortiz, y ampliado posteriormente por los sociólogos Roberto Pineda Giraldo y Miguel Fornaguerra, al igual que el Fundador del Instituto Etnológico Nacional, Paúl Rivet. Gracias al concurso del Presidente Eduardo Santos, Rivet pudo radicarse en Colombia, en la década de los cuarenta; encontrando en nuestro medio, una suerte de oasis, que lo salvó de “la persecución que su francesismo y su amor sin límites a la libertad le acarrearon de parte del nazismo invasor de su patria.65 64 Francisco Andrade “El último yariguí”, en: Boletín de Historia y Antigüedades, Volumen XXXI, Bogotá, Colombia, mayo – junio de 1944, Números 355 – 356, pp.573-574. 65 Véase, Homenaje al profesor Paúl Rivét, Editorial ABC, Bogotá, Colombia, 1958, p.15; pp.63-67 y pp.192-201. 135 GÉNESIS Y CULMINACIÓN DE UN CONFLICTO Atribuida a GAVASSA David Puyana Figueroa s.f. Tomado de: Fotografía en el Gran Santander. Desde sus orígenes hasta 1990. Banco de la República, Departamento Editorial, Bogotá, Colombia, p.87. 137 Ya se han venido puntualizando factores de orden externo, que poco a poco disminuyen “el poder de pequeño potentado tropical” como califica Ernesto Volkening a Lengerke. No sólo es, y retomamos la temática, la vulnerabilidad de la quina frente a las oscilaciones del mercado mundial donde crece la oferta de la corteza y bajan los precios, hasta arrojar como fatal resultado, que afecta terriblemente al empresario y comerciante alemán, un desastre económico de proporciones mayúsculas, que sin exagerar lo hiere de muerte, acelerando su inminente final. Ya no podrá seguir contando con el “hambre de la materia prima”, como coyuntura a su favor, y que le permitió exportar la corteza medicinal a gran escala, para descargarla a continuación en los grandes puertos, línea Londres, Amberes, Ámsterdam, Copenhague, Hamburgo y Bremen. Ya su lucha, hasta resultar infructuosa no es solamente con las incontrolables operaciones de la bolsa internacional. Ahora tendrá que vérselas además con un despiadado competidor Manuel Cortissoz66. ¿Cómo llegó este judío de las Antillas a Santander, y cómo igualmente, 66 Si bien ya se ha hecho mención de Manuel Cortissoz, no sobra señalar que entre los comerciantes extranjeros radicados en Bucaramanga, disfrutó de gran fama y prestigio, a la que sin duda contribuyó el hecho de formar parte estrecha de la casa barranquillera A. Wolff & Cía. que en 1877 estableció la sociedad en Comandita M. Cortissoz & Cía. Plenamente establecida y consolidada la sociedad, y aprovechando el notable incremento que entre 1877 y 1881 alcanzó el precio de la quina, Cortissoz se involucró a fondo en la producción y exportación de dicha corteza medicinal. 139 llegaron él y su familia a Colombia? La historiadora barranquillera Adelaida Sourdis Nájera explica muy bien el tránsito de estos hebreos de Curazao hasta llegar a ejemplificar a la elite de comerciantes judíos radicados en Barranquilla promediando el Siglo XIX. Jacob Cortissoz Pinto y su hijo Ernesto Cortissoz Álvarez-Correa, fueron líderes connotados de la comunidad y pioneros e inspiradores de importantes iniciativas que impulsaron el desarrollo de la ciudad portuaria y del país. En efecto, además de los negocios bancarios y de producción de cerveza, los Cortissoz incursionaron en otras actividades no menos lucrativas: fabricación de fósforos, aserríos, y dos importantísimas iniciativas: el acueducto de Barranquilla emprendido por Jabob y el transporte aéreo que inmortalizó a su hijo Ernesto. No sólo emprendió Jacob Cortissoz iniciativas de negocios. La vida social de la comunidad (en este punto – la afirmación es nuestra- encontramos sorprendentes coincidencias con Lengerke), fue también preocupación suya. La moda de los clubes como espacios de socialización entre hombres –se trataba de una sociedad machista- nació en Inglaterra y en Francia, en el Siglo XVIII, y en Barranquilla tuvo gran acogida entre los comerciantes y hombres de negocios. En 1870 se había fundado el Club del Comercio por iniciativa de Martin Wessels. En 1882 Jacob organizó junto con 34 conciudadanos el segundo Club Social de la ciudad, el afamado “Club Barranquilla”, que perduró durante cerca de un siglo. Familiares y amigos muestran a Jacob como padre amante y preocupado, dueño de profundas convicciones morales, en donde se descubren los valores hispánicos de la honra y el honor, y la ética burguesa del ahorro, la frugalidad, la tolerancia y la seriedad en los negocios. 140 No podemos dejar pasar otra coincidencia, o mejor otra constante. Una relectura de la Barranquilla de finales del Siglo XIX permite advertir lo que ya habían advertido los Cortissoz, esto es que en esa Barranquilla, las dos colonias de migrantes más importantes y posicionadas eran la sefardita y la alemana. Gran número de germanos establecidos en la ciudad, se dedicaban con energía y entusiasmo al comercio y los negocios. Lejos de lo que pudiera pensarse a nombre de los lugares comunes, hebreos y alemanes coexistían en medio de la mayor de las cordialidades. Colombia, en el decir de más de un estudioso, era un país germanófilo y más Barranquilla o Santander. En Bogotá, por el contrario, había más empatía con Inglaterra y Francia. Tercera constante: los Cortissoz, incluido Manuel, fueron como Lengerke, simpatizantes, y no sólo simpatizantes, sino miembros activos de la masonería. Sea el momento de afirmar que las logias masónicas más importantes del país han sido las de la Costa Atlántica y Santander. Cuarta constante: si bien los Cortissoz eran judíos provenientes de las Antillas, se educaron con alemanes, viajaron a Alemania y particularmente a Bremen (tan cercano a Lengerke), y tuvieron muchas amistades con gentes oriundas de esa nación. En lo que respecta a Manuel Cortissoz, éste se estableció en Santander, se casó en Bucaramanga y tuvo una familia numerosa. Pero todos ellos se dispersaron después.67 En enfrentamiento posterior entre “el judío curazaleño” y Lengerke puede resumirse en síntesis apretada de la siguiente manera, teniendo el problema de la quina como telón de fondo, y acudiendo para ellos, una vez más a “La otra raya del Tigre”: 67 Hilda Strauss Cortissoz y Miguel García Bustamante, Ernesto Cortissoz, Conquistador de Utopías, Talleres de Lerner Ltda., Bogotá, Colombia, 1994, p.30. 141 El secreto de la explotación, la habilidad del manejo, las granes extensiones concedidas por el Estado de Santander, eran de Lengerke y Cía. Parecía en aquel momento que todo el poder estaba reunido en manos del alemán, que desde Montebello manejaba el imperio. Pero la política conspiraba. Como en los años del virreinato, se mezclaba con la cabeza febrífuga: el poder central, desdeñoso y desconfiado de la soberanía de los Estados, daba sus pasos para asegurar sus fines. Un buen día, se supo en el Socorro que el gobierno de Nuñez ya había entregado la inmensa concesión de treinta mil hectáreas a la compañía formada de la noche a la mañana por Manuel Cortissoz, venezolano de nacionalidad y judío curazaleño o portugués, venido tiempo atrás a las tierras de Venezuela, y ahora afianzado en Colombia con brillantes conexiones en la secretaría de la Hacienda de la Unión. Manuel Cortissoz había establecido casa en Bucaramanga, frete a la de Lorent, el cónsul alemán. Y reclutando quineros arruinados, vagabundos vencidos, gentes desarraigadas por las guerras civiles, había puesto en las áreas de su concesión un ejército de peones armados que pisaban los terrenos de Lengerke, su concesión desconocida por el gobierno nacional. Por el camino de barranca circulaban los peones pendencieros; se trababan en guerrillas con los indios y con los hombres de Lengerke. Confiscaban los bultos de quina, cerraban los caminos, mataban y asolaban.68 Ésta que bien podría denominarse la “guerra de la quina”, desgastó a la larga a los dos competidores a nivel más de tradición oral que de otro tipo de comprobación, se comentaba que Lengerke estaba dispuesto a enfrentarse 68 Pedro Gómez Valderrama, La otra raya del tigre”, Op. Cit.. p.223. 142 a duelo con Cortissoz; duelo69 que este cobardemente rehuyó. A lo largo de toda esta problemática Lengerke contó con el apoyo incondicional del General Solón Wilches. Finalmente, esta “guerra” la perdieron ambos, no por lo que anticipadamente se pensaba sería una guerra política entre el Estado Soberano de Santander y el Gobierno de la Unión, sino por virtud del declive de la quina en los mercados internacionales, como ya lo habíamos expresado. El enfrentamiento, pues, había sido provocado a modo de detonante por la demanda externa de un producto, la quina, y se extinguió cuando se presentó la “sensible decaída del precio de la corteza”70. Fueron estos indicadores internacionales los que se impusieron fría y contundentemente sobre los intereses comerciales del sector empresarial germano-santandereano, antagónicos con los intereses económicos de los negociantes bogotanos, más inclinados a promover fábricas de loza y de paño, fábricas de cerillas, además de fábricas de vidrios y de papel. 69 Dentro de la dualidad leyenda-realidad que sigue envolviendo la parábola vital de Geo von Lengerke, el tema del duelo y las motivaciones para llevarlo a cabo: dejar a paz y salvo el honor, que ha sido afrentado y mancillado, necesariamente tendría fabulada o realmente que contar con un espacio en Santander, para ese efecto, en donde él, Lengerke debía demostrar enarbolando su virilidad como la mejor de las preseas, su perfil de triunfador. No solamente, se le atribuye desde esta perspectiva el inconcluso duelo con Manuel Cortissoz, sino con David Puyana, acaudalado comerciante, de “mezcla inopinada de irlandés y judío”, que logró grandes beneficios económicos, primero cuando obtuvo la renta de los aguardientes y más adelante, cuando funda su primera hacienda, cuando a la vez construye la enorme casa de la Cabecera del Llano, en los Altos de Bucaramanga, desde donde se divisan el cerro de Palonegro y el Alto de Girón y Ruitoque. Ambos, Lengerke y Puyana se detestaban profundamente. 70 Jacques Aprile, Génesis de Barrancabermeja, Op. Cit., p.23. 143 PROPÓSITOS SIMILARES Familia Solón Wilches y sus hijos Copia en albúmina 13X19cm s.f. Propiedad: Familia Barón Wilches, Bucaramanga. Tomado de: Fotografía en el Gran Santander. Desde sus orígenes hasta 1990. Banco de la República, Departamento Editorial, Bogotá, Colombia, p.80. 145 Primer Ensayo de Fotograbado Por: J.M. Ramírez M. Málaga. Tomado de: Corona Fúnebre del General Solón Wilches, 1894. Tip. Mercantil de Bucaramanga Esta afirmación, la de una identificación en los propósitos, es la que mejor permite tipificar los nexos de amistad y de otro tipo, entre Lengerke y el General Solón Wilches en la población del cerrito (1835), ubicada en le corazón mismo de la provincia de García Rovira, y que con el transcurrir del tiempo se convertirá en la figura más protagónica y carismática del Estado Soberano de Santander. Realizó el futuro caudillo liberal, estudios de ciencias políticas y de jurisprudencia en los severos y exigentes claustros de San Bartolomé y del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, sonde asimiló con dedicación ejemplar, que sin el acatamiento y el respeto por la ley, es imposible garantizar la noción del bien común y de salud social. Como gobernante regional y como administrador, el General Wilches da muestras de estar fuertemente imbuido de un espíritu visionario y progresista en el marco de la ideología liberal. Al igual que Lengerke, Solón Wilches, conocido también como “El León del Norte”, entendió con claridad, que entre las regiones que configuraban a Colombia, existía un intercambio –como bien lo analiza Lázaro Mejía Arango71- de bienes y personas especialmente limitado, y cada una de tales regionales, por el aislamiento era independiente y obligadamente autosu71 Lázaro Mejía Arango, “Verdades e inexactitudes sobre el radicalismo”, en Economía Colombiana, Revista de la Contraloría General de la República, Edición 315-316, Bogotá, D.C., Colombia, julio-octubre de 2006, p.135. 147 ficiente. Por ser el espacio regional tan extenso y estar, además internamente fragmentado por accidentes geográficos, en muchos casos, y Santander no fue la excepción, existía una marcada situación de insularidad entre zonas al interior de la misma región. Las condiciones derivadas del gran distanciamiento geográfico entre áreas y poblaciones, se veían agravadas por la inexistencia de caminos o vías apropiadas de comunicación y, de esa manera la circulación de productos resultaba muy restringida. Como resultado forzoso de esa condición, coexistieron en todo el país muchos mercados, la mayoría de los cuales no alcanzó siquiera la dimensión regional. La inexistencia de un mercado nacional fue el lamentable efecto de esta situación: sin mercados consolidados en los niveles nacional y regional y ausente de competencia en le nivel global, la agricultura apenas creación débilmente, sin el aliciente de la productividad, y la mayoría de las veces con productos de baja calidad. Así las cosas –captadas por Lengerke y Solón Wilches-, solamente la posibilidad de productor para el exterior era favorable. En ese “salir hacia fuera”, la alternativa de transporte a vapor por el río Magdalena “arteria que fuera de la Patria”, aseguraba costos razonables. La oferta de transporte para enviar los productos era creciente, con la posibilidad de fletes económicos que aprovechaban carga de compensación. El tabaco, la quina, el añil y el algodón, tan propios de la región santandereana, no eran productos de lo que los economistas denominan “productos de acelerada perecibilidad” ni exigían condiciones de producción, cosecha, tratamiento, empaque y transporte especialmente dispendiosos. Las condiciones del mercado internacional en las postrimerías del Siglo XIX, estaban pues, servidas en bandeja de plata para los productores colombianos y extranjeros, si pensamos, como estamos pensando en Santander, su desaprovechamiento habría sido a todas luces imperdonable. 148 Consecuentemente con estos esquemas, el camino de García Rovira a Casanare, el ferrocarril de Cúcuta, el ferrocarril de Bucaramanga al Magdalena (que se denominaba por aquel entonces el “ferrocarril de Soto”), fueron el resultado de su profundo conocimiento de la realidad local. Enfrentando no pocos obstáculos, derivados en gran arte de una mentalidad como la colombiana poco dispuesta en general a aceptar planes a mediano y a largo plazo y sí a secundar la cultura del “ya”; del “sírvame rápido el almuerzo”; del “lo necesito para ahora”; del “para mañana es demasiado tarde”, logra que en julio de 1881 el pueblo de las riberas del Magdalena conocido como “Monte Cristo”, que servía de punto de partida del ferrocarril; fuese bautizado solemnemente por el entonces jefe departamental de Soto, don Francisco Ordóñez, con el nombre de Puerto Wilches. El General Solón Wilches Calderón dirigirá los destinos del Estado Soberano de Santander en 1870 y posteriormente, en 1878 hasta 1884, época en que fue también candidato a la presidencia de la República. Su lema: “Escuelas y caminos, respeto a Dios y a la Constitución”. Fue un lema revolucionario para el momento. Lo es, porque desde éste, se apostaba a facto del “conocimiento útil”, de una democracia entendida como tolerancia y sana controversia, y sobre todo, un lema que buscaba materializarse en una impresionante red de comunicación vial. Este despliegue pragmático se demoró sin embargo, medio siglo72 para poder cantar victoria. Vicios del ayer y que persisten todavía en el hoy, conspiraron contra el proyecto: las contiendas civiles, el regionalismo a ultranza, el caos administrativo, la envidia (que en Santander asume las veces de 72 Una relación de los pormenores, que explican las décadas de atraso del ferrocarril de Wilches, es la que proporciona Gustavo Arias de Greiff, en su obra La Mula de Hierro, Carlos Valencia Editores, Bogotá, Colombia, 1986. 149 una pandemia), los trámites burocráticos, el conformismo reinante, la inercia y la incomprensión, bloquearon una iniciativa que sólo se hará realidad ¡hasta 1932! Solón Wilches, lo mismo que Geo von Lengerke, soñaba con un Estado Soberano de Santander intercomunicado a plenitud con otras regiones, bien nutrido, pleno de una auténtica educación para la democracia, superando las pugnas fraticidas, garantizando ese su ideal, por legiones de ingenieros, agrónomos, técnicos, agricultores, industriales y, por educadores de perfil laico, exentos de cualquier tipo de fanatismo. Su amistad con lengerke fue un hecho cumplido, como también lo fue su respaldo incondicional a los proyectos comerciales y empresariales del alemán. Ante los ojos tenemos una carta que por sí sola, corrobora lo anterior: 1880. Socorro, septiembre 15. Señor Geo von Lengerke, Zapatoca. Muy distinguido amigo: Acaba de llegarme su apreciable de ayer que me apresuro a contestar, como lo hice con su telegrama de la misma fecha. Ví las castas adjuntas, las que en lugar de hacerme ver motivos de alarma, creo que lo que hay es preocupación por parte de los competidores en la especulación comercial. Ellos están temiendo ataques del Gobierno y por eso manifiestan aprestarse y tratan de intimidar para sacar lucro de sus amenazos. La especie con relación á Avendaño es inexacta, porque él ha llegado á esta ciudad, con le fin de ver peones que debían haberle ido y que ya no le irán, y así serán las demás especies que se propagan. Lo que nosotros necesitamos es mucha cordura en nuestros procedimientos y mucha actividad para darle ensanche á las operaciones de la empresa, y evitar a 150 todo trance procedimientos de violencias, pues con el ejercicio del derecho que tiene la “compañía industrial de Santander” y las influencias legales y morales que habrá de ejercer, habrá combatido con justicia toda competencia indebida. Si los competidores cometen abusos, tanto peor para ellos, entonces se obrará como se debe ejercitando el derecho que la ley establece. Mientras estén pendientes las reclamaciones con el Gobierno Nacional, es cuerdo no situar fuerza armada en Zapatoca, porque con la actitud amenazante comprometeríamos el éxito de nuestras reclamaciones, pues ha de saber usted que el Gobierno Nacional le han informado que el Gobierno del Estado y ellos lo que quieren es cometer abusos y atacar todo derecho, y ante todo, debemos justificarnos para moralizar la empresa procurándole apoyo en la opinión pública y que su impulso sea irresistible, usted comprende perfectamente, que una vez que el Estado se penetre como está sucediendo ya del objeto laudable que se propone el Gobierno en la avocación con la casa de usted, dándole trabajo á todo el mundo, ensanchando la industria y la riqueza y sacando recursos para realizar la redentora empresa del ferrocarril, no habrá quien la pueda combatir, y todo el que lo haga se desprestigiará; además que el Gobierno Nacional se convencerá de nuestro buen proceder y nos apoyará decididamente. Ahora mismo acabo de recibir telegrama de Bogotá en que se me participa que el secretario de hacienda está vacilando en punto á sostener la adjudicación á Granados y González y que aguarda determinación del Dr. Núñez, para atender á la revocatoria pedida por el Gobierno del Estado; lo cual quiero decir tácitamente reconoce que esta solicitud del Gobierno es legal y justa, pues sino fuera así, él habría resuelto ya confirmando la adjudicación; una vez que él mismo fue quien dictó la resolución. 151 Con tino, pues, todo lo obtendremos, por ahora lo que debemos hacer es aumentar mucho los trabajadores, para lo cual sepa usted que se me han ofrecido muchos de todas partes, y especialmente de García Rovira, de donde vendrán pronto con sus respectivos jefes. Nada debemos temer, no hay qué preocuparnos por nada, tener mucha fé y calma para obrar con energía en le momento preciso y para no dejarnos sorprender con artimañas; hay por tanto que comunicar valor y confianza á todos los miembros de la empresa. Mandaremos un posta o un comisionado inmediatamente donde el Dr. Rafael Núñez, á quien ya le telegrafié. Saludo atentamente á todos los miembros de su casa y al Sr. Serrano y quedo aguardando sus órdenes. Con la estimación de su muy adicto amigo, Sólon Wilches. Es urgente probar, como ya se lo dijo Antonio, la efectividad de las minas de carbón que existen dentro de los terrenos de la adjudicación a Granados y González, vean el artículo 1.121 del Código Fiscal Nacional.73 Una carta, con la extensión de la que hemos reproducido, no es exactamente una carta protocolaria o una fórmula de cortesía, en ella, con un gran sentido diplomático, Solón Wilches, unas veces tácitamente y otras explícitamente, demuestra la incondicional defensa de los intereses económicos de Lengerke, que en el fondo, son también sus propios intereses, en el marco de una sólida amistad. En ese contexto, el documento reviste gran valor, pues aunque no se menciona franca y categóricamente una lectura entre líneas, nos remite una vez más al tema de las quinas, y a la controvertida, por no decir arbitraria concesión hecha por el gobierno de la Unión a Manuel Cortissoz, a Miguel Díaz Granados y a Nepomuceno González, de veinte mil 73 Archivo Personal. 152 hectáreas que en buena parte se superponían a las tierras de Lengerke. De las meritorias ejecutorias del General Wilches, da fe su nominación a la candidatura presidencial por cuenta del radicalismo liberal en 1883. El otro candidato, y quien fue finalmente el triunfador, era Rafael Núñez que contó además con el respaldo de los conservadores. Cobró tal fuerza la candidatura de Wilches, que el mismo Núñez, con quien el General había tenido diferencias en el pasado inmediatamente anterior, lo felicitó en los más cálidos y elocuentes términos. Esos giros insospechados del “Regeneracionista”, no hacían sino reflejar un temperamento impredecible, polémico, que en lo ideológico hará un tránsito igualmente insospechado, al pasar de su condición de secretario de hacienda de Tomás Cipriano de Mosquera, y que de acuerdo a las funciones inherentes a dicho cargo, fue el firmante del famoso decreto de desamortización de los bienes de manos muertas, a establecer mucho más adelante, una alianza táctica-estratégica con Miguel Antonio Caro, indiscutible y formidable “eminencia gris” del conservatismo. Frente a ciertos matices “utópicos” del radicalismo liberal, Núñez fuertemente influenciado por la tesis del “realismo político” del sociólogo Herbert Spencer, la hará efectiva, sobre todo, en el tema de la Iglesia Católica a la que privilegió en la carta magna de 1886, asumiéndola como antes lo haría Bolívar, “como uno de los más importantes resortes políticos, y por ende, de poder”. He aquí el tono de la misiva: Señor General Solón Wilches, Bogotá, octubre 26 de 1884. Estimado General y Amigo: Terminadas que han sido las elecciones de ese Estado (el de Santander), me es grato saludarlo y felicitarlo pro la parte importante que usted ha tenido en el 153 término de las desavenencias que allí ocurrieron. El Señor General González tiene encargo mío de hacerle una visita, y de hacerle verbalmente también esta misma sincera y expontánea manifestación. Si usted viniese al Senado próximo, tales sus antiguos amigos procuraríamos contribuir á que su permanencia en esta ciudad le fuese muy agradable. Reciba usted estas líneas como expresión sincera de los íntimos sentimientos de su antiguo amigo y compatriota que lo estima de veras, Rafael Nuñez.74 Más sorprendente es la carta que le envía el payanés y conservador Sergio Arboleda, al General Wilches, con fecha noviembre 30 de 1882, cuando este todavía era Presidente75 del Estado Soberano de Santander, y de la cual, transcribimos los párrafos que en nuestro parecer son los más dignos de ser tenidos en cuenta. En primer lugar, querría que usted me dijera con la franqueza propia de su tierra, si no tiene inconveniente para ello, cómo procedería usted en el caso de que, 74 Archivo Personal. 75 Los gobernantes del Estado Soberano de Santander, han sido los siguientes en estricto orden cronológico: 1857 octubre, Dr. Estanislao Silva; 1858 octubre, Dr. Manuel Murillo Toro; 1858 febrero, Dr. Vicente Herrera; 1859 enero, Dr. Manuel Murillo Toro; 1859 enero, Dr. Vicente Herrera; 1859 marzo, Dr. Evaristo Azuero; 1859 abril, Gerenal Eustorgio Slagar; 1860 noviembre, Dr. Ulpiano Valenzuela; 1860 enero, Dr. Antonio María Pradilla; 1860 febrero, Dr. José M. Villamizar; 1860 febero, Dr. Marco A. Estrada; 1860 septiembre, General Leonardo Canal; 1861 agosto, General Eustorgio Salgar; 1861 septiembre, General Santos Gutiérrez; 1862 diciembre, General Pedro O. Jácome; 1864, Dr. José M. Villamizar; 1864, Dr. Victoriano D. Paredes; 1864 junio, Rafael Otero Navarro; 1864 Dr. Narciso Cadena; 1868, General Eustorgio Salgar; 1869, General Solón Wilches; 1872, Dr. Narciso Cadena; 1874 octubre, Dr. Germán Vargas; 1876 mayo, Dr. Marco A. Estrada; 1876, Francisco Muñoz; 1878, General Solón Wilches; 1884 septiembre, Dr. Narciso González L.; 1886 marzo, Dr. Antonio Roldán. 154 aceptada su candidatura por los independientes, el partido Radical que no tiene en mira principios sino hacerse de cualquier modo con el poder, le prestara su apoyo. Además, me sería muy satisfactorio poder decir á mis amigos cuáles serían las ideas cardinales y la política de usted sobre los puntos siguientes: instrucción pública primaria y profesional, mejoras materiales por cuenta de la nación, arreglo del crédito público; inteligencia y aplicación del artículo 91 de la Constitución en casos de guerra civil, reforma de la ley actual de orden público y de la orgánica de fuerza pública en cuento autorizan indirectamente la violación de las garantías personales, maneras de poner término a los conflictos que han surgido de la cuestión impropiamente llamada religiosa y al abuso de conceder á los Estados, con mengua de su soberanía, auxilios del tesoro de la Nación para sus necesidades especiales y á los particulares gracias, donaciones y pensiones que agravan de día en día las contribuciones y fomentan la miseria general.76 Así se haya valido Sergio Arboleda de la carta a Wilches como excusa para someter al radicalismo liberal a un juicio de responsabilidades, no menos cierto es que el payanés veía en Wilches a un probable Presidente de la República. Cosa, que como se sabe no sucedió. Hasta la fecha, el único santandereano que ha logrado conquistar esa dignidad ha sido Aquiles Parra. Lo cual dentro de la fatalista visión del mundo que se le atribuye al santandereano, sería una muestra más (nosotros preferimos afirmar que es otro lugar común, o al menos una verdad parcial), del “sino trágico de la inteligencia santandereana”. Solón Wilches Calderón, en virtud de su vida y ejecutorias, constituye sin lugar a dudas para el Departamento y para el 76 Archivo Personal 155 resto del país, paradigma de virtudes civilistas, castrenses y republicanas. Instantes antes de morir el 14 de octubre de 1893 en la población de Concepción (Provincia de García Rovira), expresó así el ideario de lo que fuera una existencia puesta al servicio de los otros: Me voy donde el Todo poderoso, donde no hay intrigas ni traiciones. Mis enemigos se quedan abajo y yo los perdono.77 Inicio de la Construcción del Ferrocarril de Wilches Archivo Personal 77 Raúl Pacheco Blanco, El León del Norte. General Solón Wilches y el Constitucionalismo Radical. (SIC) Editorial Ltda., Bucaramanga, Colombia, 2002, p.257. 156 LOS CAMINOS DEL CUERPO Desnudo Fotografía: Camilo Bernal Kosztura, 1994. 157 Más que el Lengerke empresario o hacedor de caminos o enfrentado a indomables comunidades indígenas, lo que ha prevalecido a nivel del imaginario popular y no popular, han sido sus presuntas o verídicas proezas sexuales, a tal punto, que ha terminado por rayar en la morbosidad y en el amarillismo. Numerosas afirmaciones pretenden dar fe con inevitables signos de admiración, de lo que sería una sexualidad desbordada, compulsiva, que como cualquier fuerza totalitaria que se respete, dominaba jerárquicamente a Lengerke, se apoderaba de su yo, invitándolo a la transgresión y al desmandamiento. En sociedades de corte patriarcal y también en las que no lo son, este vigor genésico, primitivo, liberado de toda capacidad de autocontrol, que nos hace recordar en otra variable la fuerza primigenia, demoníaca, subterránea, advertida en las pinturas y los dibujos de un Luís Caballero, lejos de reducir al ostracismo al protagonista, es privilegiado por el entorno. No es exagerado aseverar entonces, que evocar a Lengerke equivalía a evocar a un semental. Expresiones como las siguientes, así sea en tono velado, lo dan a entender: “Nunca se casó, pero tuvo muchas amantes, generalmente, mujeres del pueblo”. Pero las de la elite tampoco se salvan: “estuvo enamorado de la bella Manuela Martínez, quien luego sería esposa de David Puyana”. “Su fama de Galán era tan grande, que ninguna mujer visitaba sola su 159 almacén, ni soltera ni casada”. “Tuvo más de 500 hijos naturales”. “Tuvo innumerables concubinas”. “Realizaba orgías en su hacienda de Montebello”. Incluso al clero le costaba disimular su admiración por quien era “todo un macho (¿O un toro?) reproductor”: Mejorará la raza”. “A la larga que importa si no es católico, si es un buen trabajador”. “Se decía que en la parte residencial de la casona de Bucaramanga las paredes estaban llenas de peligrosos cuadros de mujeres desnudas, escenas escabrosas, pinturas obscenas; que casi todos los vinos, la champaña, el brandy que importaba, estaban destinados a su casa y a las terribles saturnales: sus cenas, eran cenas adánicas”. “Hacía “escalas” sexuales en Zapatoca, Socorro, San Gil, Barichara, Vélez… pero también las hacía a nivel internacional, en Bremen, en Munich, en Viena, en Praga, en Hamburgo”. “Cantaba y libaba, y reía y fornicaba”. Los demás alemanes también fueron merecedores de admiración por la eficiencia de sus arrestos varoniles. “En diez años la cabalgata colmó las provincias de Soto y del Socorro, de los hombres silenciosos y rubios que procreaban infatigablemente, regando ojos azules, y matas de pelo dorado sobre la población”. La leyenda o la realidad del ejercicio desbocado de su sexualidad, como puede apreciarse, perduran. En un medio como el nuestro, sobreinformado en lo frívolo y superficial y desinformado en lo esencial, es preciso recordar, ese vergonzante seriado que fue llevado a la pantalla chica por “RCN-Televisión”, en donde un galán digno de mejor causa, Guy Ecker, en su papel de interpretar a Lengerke, privilegió para satisfacción de la audiencia, capítulo tras capítulo, la sexualidad del alemán, traducida en unas formas de mujer, de muchas mujeres, de verdaderas legiones de mujeres. Esa es, instintos, la desafortunada y arraigada imagen que ha predominado: la de quien penetró en las zonas cerradas al hombre del 160 común, en lo abismal y orgiástico, en lo oscuro y excitante, al lado de la exaltación del alcohol. Cabelleras y manos y ojos de mujer y champaña. Siempre dispuesto a copular. Esa el la imagen prevaleciente: Sexo y vino, vino y sexo. ¿La mujer? Un simple instrumento de placer, una realidad hecha carne, esperando seducir e igual ser seducidas por el empresario germano. Esa actitud tendenciosa que magnifica una sola faceta y desestima otras, produce otra de tantas descontextualizaciones a las que nuestro país es tan pagado. A nombre y a favor de una visión de conjunto debemos preguntarnos: ¿Bajo qué influencias y modelos ideológicos y socioculturales ejercía Lengerke su derecho a la sexualidad? ¿Cómo aborda Pedro Gómez Valderrama esta problemática? En “La otra raya del tigre”, el erotismo se inscribe también en el horizonte del difusionismo liberal, a partir del cual es refigurado el protagonista Geo von Lengerke, este colonizador, es decir, el portador y portavoz en Santander de la civilización burguesa la compulsión liberal que determina su voluntad de conquista, ubica el erotismo en le eje de poder. El amor auténtico tiende a la reciprocidad. Es, entonces, la más profunda experiencia de la comunicación, que sólo se da en el encuentro dialógico de esas dos historias que se aproximan en la sensualidad del erotismo hacia la profundidad de la vida. Pero, cuando se la resitúa en el eje del poder, todo se malogra como un solitario ejercicio de la autoridad. Precisamente, uno de los términos que más se reitera en dicha novela para referirse a la sexualidad es la palabra posesión, la cual, como verbo o como sustantivo, actualiza preferentemente el sentido de apropiación que, por supuesto, corresponde a la investidura colonial con la que ha sido configurado Lengerke. Es concomitante también con el marco del difusionismo liberal en 161 cuyo interior Geo von Lengerk impone un proceso de penetración que es conquista territorial y erótica a un mismo tiempo, desbragada colonización que abre caminos como mujeres “porque las mujeres y los caminos tienen el poder de conducir a los hombres”, y así mismo, porque el progreso es también la civilización del cuerpo, ese non castus embellecimiento de la raza que avaló veladamente el obispo de Pamplona. Pero, abordado desde una perspectiva masculina, el amor es entendido como posesión del cuerpo escindido del espíritu, sólo espacio corporal para la satisfacción de las urgencias elementales para las cuales una mujer siempre es accidental; el cuerpo como trofeo del aventurero y del mercader, o, simplemente, como el objeto para el derecho de pernada, pero que la novela en mención describe como el homenaje de las campesinas que lo poseían como si fuera un dios. Es entonces la colonización del cuerpo la que subyace temáticamente bajo la coartada del erotismo. Hay, no obstante, otras variantes en el desarrollo de este tópico, como la que propugna por el ejercicio de la libertad erótica, con un sentido contestatario, que subvierte esa cultura de catecismo en la que se sustenta el orden señoril.78 Otro lugar común de largo aliento, y que nos hemos propuesto desterrar como ya lo hemos hecho con otros tantos, es el que tiene que ver con la sobreestimación del aporte nórdico –a lo Lengerke- en Santander. Sin negar una parcial y además visible impronta, compartimos las apreciaciones de la ya citada socióloga Patricia Vila de Pineda. 78 Serafín Martínez González, La imaginación liberal: hipótesis para una lectura de “La otra raya del tigre”, Op. Cit, pp.104.105. 162 Por otro lado, la herencia en los rasgos físicos de los santandereanos, ojos claros, pelo mono, que se achaca a los alemanes, proviene de migraciones tardías de españoles que habían llegado de la región de Cantabria y las montañas de Burgos. Al acabarse la mano de obra indígena, este fue un migrante que llegó como agregado a laborar directamente la tierra; trajo su familia y también trajo animales domésticos, siendo uno de ellos la “china” que utilizaban para carga, comían su carne y tomaban su leche este ejemplo muestra cómo llegan estso migrantes con su grupo familiar consolidado y se aíslan a trabajar en las tierras santandereanas y encajan perfectamente en el sistema establecido previamente por la religión católica en la cual muchos de sus representantes provenían también de la madre patria.79 El reconocido genetista Emilio Yunis Turbay, establece por su parte, la siguiente consideración: Lengerke y el grupo de jóvenes galantes y solteros, que llegaron en búsqueda de riquezas y algo más, diseminaron sus genes desde Santander hasta el Valle de Tenza en Boyacá. La vigencia de esos genes la demuestra la genética, con marcadores específicos en la región, zonas donde se multiplicaron y cuyo rastro se puede seguir con claridad; por otra parte, una observación elemental registra fenotipos propios que combinan rasgos típicamente indígenas en menor proporción al lado de rasgos mayoritariamente hispánicos.80 79 Patricia Vila de Pineda, Op. Cit., p.13. 80 Emilio Yunis Turbay, ¡Somos Así! Editorial Bruna Comercializadora, Bogotá, D.C., Colombia, 2006, p.100. 163 DOS DÍAS QUE ESTREMECIERON A BUCARAMANGA Anónimo Asesinos del 7 y 8. 12.5X17cm. 879c. Propiedad: Leonor de Rangel, Bucaramanga. Tomado de: Fotografía en el Gran Santander. Desde sus orígenes hasta 1990. Banco de la República, Departamento Editorial, Bogotá, Colombia, p.86. . 165 La historiografía nacional de corte más tradicional ha emitido tanto en textos como en ensayos un juicio inquisitorial adverso al fenómeno del libre cambio apoyado por los liberales radicales a lo largo de casi veinte años. Muchos analistas han coincidido en señalar que tanto la eliminación como la rebaja sustancial de los derechos de importación produjo un impacto negativo en la industria potencial del país –como guardadas proporciones había sucedido otro tanto en las postrimerías de las colonias con la apertura comercial de España auspiciada por el reformismo borbónico-, y echó en saco roto la posibilidad de contar con un desarrollo manufacturero que habría sido, en el sentir de los analistas, la redención de la economía nacional. De otro lado, estos detractores de la libertad comercial, al establecerse un modelo económico favorable en exceso a los importadores, se estaba, en virtud de esta política, renunciando de hecho y de derecho a la soberanía económica del país y permitiendo que fueran los países extranjeros, entre los que Inglaterra contó con los espacios más privilegiados, productores de las mercancías importadas por Colombia, los que tuvieran todos los beneficios de producción y definieran en cierta medida los avatares de la economía nacional. Por último, y aquí ya podemos empezar a referirnos directamente a Santander, las opiniones adversas al librecambio, palabras más, palabras menos, señalan que la apertura comercial puesta en práctica por los radicales, con defensores acér167 rimos de la misma, cuando no como pioneros, como el santandereano Florentino González, fue la causa del atraso y la pauperización de ciertas regiones colombianas, especialmente, las de la zona oriental. No obstante, a través de una nueva y más decantada lectura, los exponentes de las nuevas corrientes académicas han rechazado la demonización de que ha sido objeto el librecambismo, preconizado por los Radicales y han defendido sin visceralidades, como única alternativa posible de desarrollo económico en sus reflexiones gubernamentales y constitucionales, la adopción de dicha práctica. La onclusión general de estos estudiosos81 es que la nación 81 Estudiosos como Roberto Junguito, Miguel Urrutia, Rudolph Hollmes, etc. han adoptado a partir de la década de 1990 una postura en pro del libre cambio y de la internacionalización de la economía, como una alternativa de política económica y de desarrollo para el país. Siguiendo el análisis historiográfico de Jesús Antonio Bejarano, es de resaltar que “Las relaciones colombianas con Gran Bretaña y aún con Alemania, que fueron tan esenciales al menos hasta la Primera Guerra Mundial, no han sido todavía estudiadas. Por lo que hace al comercio exterior, especialmente e invaluable trabajo de José Antonio Ocampo abre perspectivas completamente nuevas sobre la segunda mitad del siglo XIX: el tabaco, la quina, el café, en fin, los aspectos sustantivos del modelo exportador de este período reciben un tratamiento analítico y empírico de inigualable rigor. A ello habría de agregar que se ha producido un replanteo, empíricamente bien fundado, de las hipótesis más corrientes sobre el comercio exterior colombiano, que conduce a nuevas perspectivas de análisis”. Jesús Antonio Bejarano. Historia Económica y Desarrollo. La Historiografía económica sobre los Siglos XIX y XX en Colombia. CEREC, Santafé de Bogotá, 1994. pp.141142. Por su parte, y remitiéndonos directamente al trabajo de José Antonio Ocampo en su obra Colombia y la economía mundial, 1830-1910, Afirma que “La primacía de las exportaciones en el desarrollo colombiano del Siglo XIX no fue resultado de una decisión de la burguesía colombiana, ni de una (política económica) que se escogiera entre una serie de alternativas posibles, como algunas interpretaciones históricas lo sugieren, sino de condiciones objetivas, tanto internas como externas. La ideología librecambista que surgió para expresar esta primacía del desarrollo exportador fue, así, el resultado de condiciones materiales concretas; es decir, una ideología históricamente necesaria y no una política económica errada”. José Antonio Ocampo en su obra Colombia y la economía 168 colombiana, en el atardecer del Siglo XIX, no tenía opción distinta que implantar una economía abierta y establecer como base del crecimiento doméstico el modelo de las exportaciones agrícolas. Si hacemos el ejercicio de despojarnos de visiones que oscilan entre la ingenuidad, el romanticismo o “los gritos libertarios” sacados de contexto, no podemos menos que aceptar, así sea a regañadientes, que el país en uno de los periodos más complejos de su historia, no podía en medio del fragor de las guerras civiles – que por sus características y el escenario rural en que se desenvolvieron, si condujeron al atraso y la miseria-, no podía darse el lujo de desestimar unas condiciones de producción y de transporte favorables a las exportaciones del campo, sobre todo, en una coyuntura en la que los mercados mundiales demandaban constantemente los productos de la oferta exportable nacional y estaban dispuestos a pagar por ellos un buen precio. Argumento éste, que no logran ni quieren asimilar los detractores del libre cambio. De ahí, la andanada descalificadora contra sus exponentes y la magnificación del bando contrario, el de los artesanos. Desde esa óptica, el mundial, 1830-1910, Tercer Mundo Editores – Fedesarrollo, 1984, p. 25. Finalmente, en un valioso trabajo de comprensión de la economía desde una perspectiva histórica, Oscar Rodríguez realiza una crítica al determinismo histórico que implica tal reflexión, argumentando en su trabajo que buena parte de la política librecambista se efectuaba como consecuencia de la política comercial de naciones que como Inglaterra, los países Bajos (y en el caso de Lengerke, Alemania), quienes promovían el mantenimiento de una balanza comercial positiva como estrategia para la generación de una mayor riqueza. Así, a mediados del Siglo XIX Colombia recibe en su política económica la influencia del pensamiento clásico, adoptando como resultado de tal reflexión la libertad de comercio y libre cambio, “la corriente principal en materia de teoría económica para esa coyuntura histórica estaba representada en las tesis librecambistas”; situación que sin embargo, convirtió a Colombia en un socio comercial abastecedor de materias primas. (Oscar Rodríguez. Estado y Mercado en la Economía Clásica. Universidad Externado de Colombia, Santafé de Bogotá, 2000.) 169 mencionado Florentino González, sería sin más “un comerciante proimperilista”, en cambio el sastre Ambrosio López, se convierte en “escuela de lucha política”, eso para no hablar de la iconización del General José María Melo, “el golpe del 17 de abril del 1854 no fue una aventura militarista ni una jugada egoísta y autoritaria de Melo y sus soldados. Fue una valiente lucha política llevada a cabo por la coalición de diversos sectores populares, que unidos a algunos militares de ancestro también popular, decidieron defender sus intereses y sus derechos, de los ataques y de los privilegios del sector dominante compuesto por la oligarquía comerciante-importadora radical y terrateniente conservadora”. ¿Quién ha dicho que el proteccionismo por sí solo tenía la virtud de hacer desarrollar una industria? ¿Se han detenido los detractores del libre cambio a reflexionar en este hecho primario a saber: que el proteccionismo concedía privilegios que permitían a los nacionalistas producir y vender sin el esfuerzo de mejora continua que exige la competencia industrial, obligando a los consumidores a pagar altos precios por los productos? ¿Cómo podía pretender el país vender sus productos al exterior si a su vez no adquiría e importaba bienes de los países extranjeros? En síntesis, el radicalismo liberal pretendió equilibrar (y aceptamos, que no siempre con éxito, como también aceptamos que hay competencias económicas que desde sus motivaciones son por esencia desleales y desventajosas), el desarrollo de las exportaciones agrícolas con la complementaria apertura de las aduanas para los productos provenientes del exterior. Entendemos, que el conflicto entre artesanos y librecambistas, tuvo en Santander sus más graves consecuencias. Lo entendemos, porque ya desde finales de la colonia, Santander ofrecía un arquetipo 170 muy definido de lo que es un desarrollo regional cimentado en un modelo comercial-artesanal. Este malestar que venía incubándose de tiempo atrás, estallará con furia incontenible en la ciudad de Bucaramanga los días 7 y 8 de septiembre de 1879. Los protagonistas de esta furia popular fueron los miembros de la sociedad democrática más conocida como “la culebra pico de oro”. Esta sociedad, que también llegó a actuar desde la clandestinidad, atribuía, y en toda acusación hay verdades completas, a medias, o ninguna, atribuía a la red de comerciantes alemanes y bumangueses, el monopolio de la riqueza. Los hechos escuetos fueron los siguientes: en 1878, año en que debían llevarse a cabo las elecciones para elegir al Presidente del Estado Soberano de Santander, para el bienio 1878-1880, bajo los lineamientos constitucionales de 1863, las urnas le otorgaron el triunfo al General Solón Wilches, candidato de los “independientes” y por añadidura de los artesanos. Extraña postura política si se tiene en cuenta su indisimulable apoyo a los librecambistas alemanes, empezando por Lengerke. Sin embargo, el General comenzó mal su mandato al designar a Pedro Rodríguez E. como nuevo jefe o prefecto de la provincia de Soto, cuya capital era Bucaramanga. El nuevo prefecto era compañero de armas del General Wilches y simpatizante de la sociedad de la culebra pico de oro. Aprovechando estas circunstancia, designó como Alcalde de Bucaramanga a Pedro Collazos Puyana, con malos antecedentes en las misma sociedad. El nuevo funcionario, si bien pertenecía a una de las familias más distinguidas de la ciudad, tenía un carácter violento y profesaba poca o ninguna simpatía hacia los comerciantes y la clase alta. Así quedó demostrado entre otras cosas en su posesión como Alcalde, cuando nombró entre sus 171 colaboradores a miembros tan controvertidos como Juan de la Cruz Ruilova para director de la cárcel y a Antonio Navarro como comisario de Policía y en un homenaje que ofrecieron en su honor anunció que en su mandato tendría por objeto limpiar la ciudad de Bucaramanga de los elementos corrompidos del comercio y de los alemanes.82 Estos cuatro personajes: Rodríguez, Collazos, Ruilova y Navarro, serán los responsables de los graves sucesos por acontecer. En efecto, el detonante primero correrá por cuenta de Pedro Rodríguez, cuando Alberto Fritsch, de nacionalidad alemana lo confrontó para exigirle el pago de una deuda, que llevaba cerca de un año sin cancelarle. Lejos de asumir con ponderación lo que era un justo reclamo, Rodríguez, procede a agredirle físicamente a Fritsch, para amenazarlo de muerte a continuación. No contento con la golpiza propinada al alemán, Rodríguez cínicamente acepta un igualmente cínico homenaje de desagravio ofrecido por sus áulicos. Allí retoma sus andanadas antigermánicas al expresar que “…los alemanes eran unos limpios que habían venido a hacer fortuna; que el comercio no sabía lo que era una pueblada pero que muy pronto lo sabría”. Guillermo Schrader, cónsul alemán en Bucaramanga, reaccionó rápidamente contra las ofensas verbales y físicas de que fuera objeto su coterráneo. En lo que siempre se ha llamado una paradoja, el cónsul, sabiendo que Rodríguez detestaba a los alemanes, pero sabiendo también que era el prefecto de la provincia de Soto, no le quedaba más remedio, que solicitarse –gesto estéril- protección para la colonia alemana. En su petición de garantías para 82 Enrique Gaviria Liévano, El liberalismo y la insurrección de los artesanos en contra del librecambio, Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Bogotá D.C., Colombia, 2002, p.198. 172 sus paisanos, Schrader recibió como contra respuesta de Rodríguez evasivas, mentiras y promesas falsas. Los acontecimientos se precipitan. Son ahora crónica de una muerte anunciada”. Se pierde la perspectiva; súbitamente Bucaramanga reemplaza “la tibieza de su clima”, “el desparpajo y hospitalidad de sus gentes”, “la posibilidad de formar a su amparo una riqueza, atrayendo gentes de todas las latitudes”, para convertirse en una versión del “Far West”. Ha llegado el 7 de septiembre. Dentro de la diferenciación que hacían los romanos de la antigüedad entre días fastos y nefastos, éste, sin duda, es un día nefasto. 7 de septiembre. Día programado para darle vía libre a las elecciones para el consejo municipal en las que los miembros de la “pico de oro” habían concentrado todo su interés. Ello explica la elaboración de un listado compuesto casi en su totalidad por representantes de la sociedad de artesanos en cuestión. Como contraparte, la elite comercial bumanguesa, presentó también otro listado en la que tenían cabida, con nombres propios las tres facciones políticas más posicionadas: los radicales, los conservadores y los independientes. Luego de una serie de amenazas, que más pronta que lentamente iban enrareciendo el ambiente, y que arrojó como un primer resultado el retiro de los jurados que estaban prestos a velar por la pureza del sufragio del listado de los comerciantes. Avanzada la tarde, triquitraques y voladores anunciaban con estruendo la victoria de la lista correspondiente a la sociedad de la culebra pico de oro. Al margen de todos estos insucesos, el Coronel Obdulio Estévez, de filiación política conservadora, regresaba de su hacienda, y cuando atravesaba el atrio de la principal Iglesia de la ciudad hacia un lote en busca de pasto para su cabalgadura, se encontró frente a frente con los amotinados. La respuesta de éstos ante su presencia fue arrebatarle la vida por medio de un 173 disparo que se le incrustó en la espalda. Moribundo fue llevado al Cabildo. Allí expiró ante las expresiones soeces e la multitud arremolinada. Ya muerto, su cuerpo fue escupido y profanado. Declaraciones posteriores confirmaron que el asesinato de Estévez corrió por cuenta de Juan de la Cruz Delgado Ruilova. 8 de septiembre de 1879, año que partió en dos la historia de la que ya era la pujante ciudad de Bucaramanga. Según relatan las crónicas de las época, a las cuatro de la tarde la Iglesia de San Laureano estaba dispuesta para las honras fúnebres del Coronel Obdulio Estévez. Obviamente los “notables” de la ciudad, sin descartar uno que otro artesano, se congregaron para seguir con devoción o sin ella, la solemnidad de los oficios litúrgicos previstos para estos trances. Al interior de la Iglesia muchas personas estaban armadas. La tensión se hacía por momentos insoportable. Todos los concurrentes, armados o no, esperaban la más mínima coyuntura para protestar airadamente por el vil asesinato (¿y qué asesinato que se respete no es vil?). lo que sobrevendrá a continuación, confirma una vez más, que bastan en ocasiones unos pocos minutos para que la existencia individual y colectiva dé un giro de 180 grados. Los oficios se desarrollaban en latín del más puro acento. Durante la ceremonia entró al templo el alguacil Cecilio Sánchez quien llevaba debajo de su manta una lanza. Desde la puerta del templo el Alcalde Delgado Ruilova le hizo señas con el de que se aproximara hasta el sitio en donde se encontraba José María Valenzuela, uno de los más prestigiosos bumangueses allí presentes. Alguien le gritó entonces a Valenzuela que lo iban a asesinar. Un movimiento ágil lo salvó. Se atrincheró entonces cerca al cura oficiante, Santiago Mantilla, y cuando fue a disparar su revólver se hirió 174 en una mano. Sonaron luego varios disparos dentro del templo. Uno de ellos hirió mortalmente a Sánchez. La confusión fue terrible. Por la puerta que hoy permite la salida hacia la calle 37, partieron el cura y los vecinos de la villa en busca de protección mientras que por la principal hacían su entrada los integrantes de la “culebra pico de oro”. La Iglesia había quedado vacía. Sólo estaba el cadáver del Coronel Obdulio Estévez que permaneció hasta el día siguiente. En la casa de Bolívar, antes propiedad o residencia de Alberto Fritsh, penetraron en presurosa carrera algunos de los Mutis, de los Bretón, Ernesto Müller, José María Valenzuela y otros personajes fatigados por la carrera y atemorizados por la insolencia de sus perseguidores. El histórico palacio que antes había sido morada del Libertador Simón Bolívar fue asegurado desde adentro por los refugiados que disparaban sus armas en busca de la legítima defensa frente a los integrantes de la “culebra pico de oro”. Pero los artesanos fueron superiores en armas y esfuerzos. Penetraron al interior de la casa mientras Luís Eduardo Mutis y Ernesto Müller seguían disparando sus armas para permitir que Valenzuela y los demás saltaran las paredes hacia las casas vecinas. Aquellos se salvaron. Pero Mutis escondido en una pieza vio cuando derribaron la puerta. Entonces una bala de Remington le atravesó la pierna derecha. Al siguiente día falleció ante el lamento de la sociedad que tenía en él un ejemplo de virtudes. Los miembros de la “culebra pico de oro” mantenían el fragor de la asonada. Le dieron luego un tiro en el estómago al joven Samuel Gómez Padilla. Las gentes armadas recorrían la aldea. El licor era repartido en le propio recinto municipal. Varias casas fueron saqueadas. Los alemanes Christian Goelkel y Germán Hederich, ancestros de familias que honran a Santander, cayeron asesinados cuando trataron de impedir el saqueo a 175 la casa de la señora Luisa Valenzuela. El cadáver de Goelkel quedó tendido en la calle toda la noche. La madrugada del 9 tampoco fue grata a los habitantes de Bucaramanga. En las calles había cadáveres. Las familias seguían huyendo en busca de protección. Los revolucionarios estaban tirados en las calles víctimas del exceso de licor. En la hacienda de don David Puyana, allá en la “cabecera del llano”, en Rionegro y en otros sitios cercanos al vecindario, los del comercio se habían concentrado después de su éxodo y estaban armados para su defensa. Así le notificaron al jefe de Soto. El 10 de septiembre entró a la ciudad el General Wilches. Al final el General destituyó a Rodríguez y nombró en su reemplazo a su pariente cercano, don Marco Aurelio Wilches. También ordenó el traslado de un contingente militar acantonado en Pamplona para reemplazar a los comprometidos en los sucesos del 7 y 8. Luego regresó al Socorro para instalar la Asamblea del Estado.83 Una pregunta ineludible surge: ¿Cómo vivió Lengerke, e igual, cómo fue su participación en las lamentables jornadas de 7 y 8 de septiembre? Todo indica que el alemán no vivió en carne propia, por encontrarse en Zapatoca, el desbordamiento de la ira popular. Nos resistimos, sin embargo, a aceptar que no estuvo de cuerpo presente en el lugar de los acontecimientos. Esta vez, en su derecho como novelista a contar con la ficción, Pedro Gómez Valderrama, tampoco soporta que Geo von Lengerke haya brillado por su ausencia, en un escenario que le permitía acrecentar su leyenda, reafirmando una vez más su fama de “arrecho”, de cojonudo, de macho bien bragado. No. En verdad sí estuvo. Claro que estuvo. Las gentes lo vieron haciéndose fuerte y poniéndole el pecho 83 Gaceta del Socorro, septiembre 11 de 1879. 176 a los amotinados artesanos. Siempre estuvo ahí. Es más, todavía hoy sigue ahí. Lengerke está atrincherado en su almacén, acompañado de Strauch, Müller y Manuel Otero. En la zarabanda de la Iglesia, salió al atrio al oír los primeros disparos; sin apresurarse les dijo a los demás alemanes que hicieran otro tanto; dentro de la Iglesia; entre gritos de mujeres y revuelos de faldas. En el atrio, le atacaron tres mozos desconocidos, dos tiros le rozaron la cabeza roja. Alzó la mano y fríamente los puso fuera de combate, cada uno con una bala en el cuerpo. Alcanzó luego a evitar dos o tres desmanes de los democráticos; vio luego cómo ante la huida de los del comercio, la pelea se desplazaba hacia las casas cercanas, y resolvió organizar un contraataque eficaz. Con sus dos compañeros cabalgó por las calles aterrorizadas, y se atrincheraron en el almacén.84 Ya no la ficción, sino la historia, es la que menciona a Lengerke, y también lo vuelve a hacer con Manuel Cortissoz, pero dentro de consideraciones colaterales alrededor de lo que fueron los episodios del 7 y 8 de septiembre. La noche (testimonio de un testigo que no quiso revelar su nombre), la pasamos saltando tapias de casa en casa para reunirnos amigos y desconocidos; pero ávidos todos de acordar algún plan para salir a defender a nuestras familias, llegamos a reunirnos como unos treinta hombres en esa primera noche y entre ellos el señor Santiago Samper B., quien propuso que fuésemos por los solares hasta la casa en que tenía su almacén el señor Manuel Cortissoz (de origen judío) para pro84 Pedro Gómez Valderrama, La otra raya del tigre”, Op. Cit. p.207. 177 ponerle compra de ochenta carabinas85 “Winchester” bien dotadas, que tenía ese señor (en aquel, tiempo había libre comercio de armas). Con trabajo logramos llegar a las tapias del patio del señor Cortissoz y el señor Samper, comisionado por todos, le propuso compras por las carabinas, pero dicho seños le dijo que no podía venderlas porque no le convenía que esas gentes (los artesanos) supieran que él había facilitado armas, pues en ese momento estaban tomando champaña en un almacén y consideraba su situación muy delicada. Tuvimos pues, una gran decepción porque todos estábamos resueltos y deseábamos salir a dar un combate para libra la población de aquel vandalaje y rescatar o amparar a nuestras familias porque estábamos convencidos que con las ochenta carabinas habríamos despejado en poco tiempo las montoneras que se habían ido formando en las calles atraídas por el pillaje y que según cálculos, eran más de ochocientas personas. El resto de aquella aciaga noche y parte del día siguiente, lo pasamos en grande angustia pero combinando una salida, para reunirnos a los peones del comerciante alemán muy acaudalado, señor Geo von Lengerke, que sabíamos debían llegar armados en protección de los habitantes; pero como ese plan podía desarrollarse en la segunda noche, dadas las distancias, yo no pude contener mi impaciencia y salí disfrazado de artesano, de casa del señor Koppel, en busca de mi 4espada, la cual había dejado en casa del doctor Rudesindo Otero, en compañía de mi cuñada y de aquel benemérito ciudadano. … Al fin llegó la noche 85 La afirmación es cierta, debe recordarse que la Constitución de Rionegro (1863) en uno de sus articulados, permitía la compra y el libre tráfico de armas en el territorio nacional, lo cual produjo una proliferación de ejércitos particulares. En la parte correspondiente a la sección segunda, garantía de los derechos individuales, se lee en el artículo 15: “La libertad de tener armas, municiones, i de hacer comercio de ellas en tiempo de paz”. 178 con todos sus horrores; los que pudimos salir de la ciudad nos reunimos con la gente de Lengerke y entramos a la población librando un combate del cual resultaron trescientos bandidos presos y encarcelados.86 Mal haríamos, en presentar una visión unilateral de los hechos acaecidos en Bucaramanga. Por lo mismo, y a nombre de la otra cara de la moneda, no se puede ni se debe desestimar la versión e los artesanos. En efecto, varios de los principales responsables capturados pro las autoridades, y que fueron procesados y reducidos a prisión, pretendieron justificar su accionar a través de una extensa hoja volante, en la cual, luego de establecer los antecedentes de la llegada de migrantes europeos a la ciudad de Bucaramanga, pasan acto seguido, a hacer un enjuiciamiento moral, político y económico a dicho sector, incluido el de los comerciantes bumangueses. Desde luego, esta diagnosis desde el punto de vista de la clase artesanal, no esconde lo que tradicionalmente se denomina una lucha de clases; un odio de clases entre explotados y explotadores. Este último, y la historia abunda en ejemplos, fue el principal detonante. De esa especie de “memorial de agravios”, que lleva la firma de los principales implicados como Pedro J. Collazos, Juan de la Cruz Ruilova, Juan de Jesús Quiroz, Antonio Navarro, Alejandro Pradilla, Clímaco Rueda, Marcelina Vega, y otros, transcribimos por su importancia, los siguientes apartes: …No es que seamos enemigos sistemáticos de los europeos. Fuera de nosotros semejante pensamiento, porque bien sabemos lo útiles que son para el desarrollo del comercio, de las artes y de toda mejora material. Tampoco nos quejamos de la inmigración 86 Mario Acevedo Díaz, La culebra Pico de Oro, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, Colombia, 1978, pp.238-239. 179 alemana que ha tomado puesto en Cúcuta, el Socorro y otros puntos del Estado; sus costumbres privadas han sido muy diversas de las de los alemanes de esta ciudad, á los cuales sí ésta les debe mucho de su ornamento y de su prosperidad, es á semejanza de las galas de la ramera apocalíptica, que las ostentaba a costa de su honor. … Pues bien, por ese odio justo que el pueblo honrado les ha profesado á estos corrompidos alemanes y su secuaz el comercio (se refieren al club del comercio), ellos nos han apostrofado llamándonos guaches, canallas, plebe; y tratando de ocultar la verdadera causa de nuestra división, la imputan a envidia por ser ellos ricos, nobles, caballeros, gente decente… …José María Valenzuela, flagelador de arrieros, peones y criados y cargado de dinero como un señor feudal. …No os pese lo sucedido, oh santandereanos desnaturalizados! Porque si bien es cierto que vais á echar de menos las infernales orgías y bacanales con que os obsequiaban esos “gentleman”, el foco de infección que devoraba a Bucaramanga se acabará. Otros extranjeros vendrán de mejores costumbres, sobrios, no dados al alcohol ni al mosto; recatados, no lascivos y lujuriosos, industriosos, no entregados a la molicie.87 Quien ignoró el papel de fiscales de la moral pública que se arrogaron los artesanos, acusando con vehemencia suma a los alemanes de ser los principales transgresores de la misma, e ignorando igualmente como lo afirma David Church Jonson, que varios de ellos eran asiduos lectores del “Girondino” y deseaban que se implantara el 87 Sucesos de Bucaramanga, Socorro, Imprenta de Sandalio Cancino, 1879, pp.3-4. 180 socialismo88, pensaría de acuerdo a los párrafos trascritos arriba, que está escuchando o leyendo la más enardecida e intolerante de las pastorales, de las homilías, plenas de celo apostólico; lo mismo que también podría pensar, con ingenuidad o en retorcida lógica, que Bucaramanga, era toponímicamente hablando, otro de los nombres para designar a Sodoma y Gomorra. Lo que no se puede negar, despojando a los sucesos de septiembre de su inevitable lastre retórico y conjetural a que somos tan dados los colombianos, es que había dos clases socales en conflicto, en donde los intereses económicos de los alemanes y de la elite Bumanguesa se oponían a los de los artesanos. Sin desconocer datos como los que trae Salvador Camacho Roldán, en el sentido de que en Santander en la década de los setenta se consumía más de 1,5 millones de pesos89 en mercancía extranjera, en donde por ende, y a modo de ejemplo, los “sombrereros” poco o nada podrían hacer en términos de competencia frente a los mercados internacionales, estamos en el fondo, ante un fenómeno que bien podría calificarse de “contrareformismo antirradical” por parte de los artesanos, así como en el pasado, la rebelión de los comuneros, también había tenido un fuerte acento contrareformista.90 Aunque ninguna circunstancia es igual a otra, en ambos casos, concurrieron factores que interrumpieron el libre curso de las economías tradicionales. 88 David Church Jonson, Santander siglo XXI, cambios socioeconómicos, Carlos Valencia Editores, Bogotá, Colombia, 1984, p.200. 89 Salvador Camacho Roldán, Escritos varios. Tomo I, Bogotá, 1892, 1893, 1895. p.619. 90 Para un recuento detallado del primer caso consúltese el texto de John Leddy Phelan, El pueblo y el rey, donde demuestra que uno, por no decir que el principal factor que condujo al alzamiento comunero, fue su rechazo frontal a la noción de un Estado dinámicamente intervencionista como promotor de la prosperidad económica tanto en la Península Ibérica como en las provincias de Ultramar. 181 La consecuencia inmediata y también hacia futuro como resultado de los enfrentamientos entre los “pico de oro” 91 y los empresarios y comerciantes germanos y bumangueses, fue la de un visible atraso en las actividades comerciales que afectó a todas las partes. Por lo pronto y como solución mediática, más de un comerciante emigró, como el varias veces mencionado José María Valenzuela, quien vendió sus propiedades y con su esposa Concepción Mantilla Orbegozo se radicó en Bogotá. Otro tanto hizo Guillermo Schrader con su esposa Isabel Valenzuela, mientras que sus hijos optaron pro radicarse en Alemania; caso también el de Leo Koop, el de Santiago Samper Brusch, el de los hermanos Mariano y Federico Tovar, etc. eludiendo la trillada y anacrónica retórica marxista, con sus lecturas planas y su mesianismo velado o explícito, su tendencia al reduccionismo, en donde el pobre es bueno por el sólo hecho de ser pobre, y el rico malo por el sólo hecho de ser rico; de ahí la necesidad de propugnar por el triunfo, como objetivo “salvífico” de un redentor colectivo llamado el proletariado; lo cierto es que Bucaramanga vivió en carne propia el choque entre tradición y modernidad, entre lo que “siempre fue así” y lo que debería ser, entre fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas. Se ha olvidado además, en lo que sería a la vez gesto de arribismo, tan 91 Sea el momento de explicar el apelativo. Este corresponde a la habilidad que se le atribuía a este sector artesanal para expresarse verbalmente. Esta habilidad, que no empieza ni se agota con esta sociedad artesanal, y frente a la cual, lo más producente sería calificarla de “cultura verbalista”, es propia de nuestra idiosincrasia y es la que permite explicarnos por qué en nuestro país tendemos a endiosar, a cualquiera que hable bien o que hable largo o inclusive que hable largo aunque no lo haga bien. Esta “incontinencia palabrera” es herencia hispánica. No en balde, se ha dicho que cuando un español no habla es porque está muerto. Pero una cosa es la verbosidad; utilizar al otro como excusa para escucharnos a nosotros mismos, y otra muy distinta, nuestra vigilancia lingüística, que nos hace –aunque no seamos muy conscientes de ello-, hablar el mejor castellano de Hispanoamérica, superando además con creces, al castellano que habla el peninsular promedio. Vigilancia lingüística que también cobija al pueblo raso. 182 común a todo colombiano que se respete de serlo, que los pico de oro, como lo advierte Marina Cala de Gonzáles, tenían posiciones aseguradas dentro del ejecutivo local y regional, sólo les bastaba adquirir dominio en el cabildo de Bucaramanga, oportunidad que se les presentaba en las elecciones de septiembre de 1879.92 Atraso pues, o a modo de consuelo, un receso largo en el tiempo en las actividades comerciales. Las consecuencias de los sucesos de septiembre, fueron incalculables: la ciudad se vio entregada a un movimiento fatal de retroceso; los negocios se paralizaron; las empresas de todo género decayeron considerablemente; las familias que contaban con facilidades pensaron en domiciliarse en otros lugares, y algunas lo hicieron así; el Banco Santander acordó llevar a cabo su liquidación; y lo propio hicieron algunas casas de comercio importantes; los trabajadores no encontraban nada en qué ocuparse, y todo quedó entregado a la inacción. Vino el inevitable proceso de las recriminaciones que en breve tiempo motivó el que muchos alemanes, solteros todavía, determinaran regresar a su patria y otros se trasladaron a vivir en la capital de la República y en la ciudad de Barranquilla. Una inmigración alemana, aún más numerosa, que se estaba organizando en Berlín, según se da cuenta en documentos que reposan en nuestro Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, quedó definitivamente suspendida. El mal se habría podido conjurar, si se hubiera puesto, de una y otra parte, el contingente de la moderación y de la cordura. Más, por desgracia, una y otra cosa fal92 Marina Cala de González. El club del Comercio y Bucaramanga. 125 años de historia. Club del comercio de Bucaramanga S.A., Bucaramanga, Colombia, 1997. p. 37. 183 taron a todos, no excusando ocasión para zaherirse.93 Enconadas las pasiones, y colocados en la pendiente de dos bandos, fue imposible impedir que rodaran al abismo.94 Por y a consecuencia de esta noche émula a escala micro de “Waalpurgis”, se desató todo un escándalo diplomático, que en honor a la verdad, fue tan desproporcionado, rozando incluso, los límites de la cursilería, como los condenables hechos de septiembre. En el plano internacional, el Estado Soberano de Santander fue acusado y a la vez condenado por los actos y omisiones de funcionarios públicos conforme a la denominada responsabilidad internacional del Estado. El asesinato de los súbditos del Imperio alemán Christian Goelkel y Hermann Hederich y las heridas de que fuera objeto Ernesto Müller, le significaron al país a manera de indemnización, tenerle que pagar a sus herederos la suma de setenta y cinco mil pesos, a la vez que se exigió izar la bandera imperial alemana, al tiempo que se disparaban veintiún cañonazos. Sin embargo, ese acto, el de rendirle honores militares a la bandera de una nación extranjera, bajo presión, fue rechazado silenciosamente por la sociedad bumanguesa en pleno, que como un solo haz de voluntades, se negó a concurrir al evento, y es que en circunstancias como éstas, todo se puede perder, menos la dignidad; todo se puede negociar menos los principios. Sobre la “razón de Estado”, se impuso la del código del honor, la del carácter, y la del repudio visceral a todo aquello que se traduzca en injusticia y conformismo. 93 Si los comerciantes alemanes y bumangueses calificaban de plebe, guaches, ignorantes y canallas a los artesanos, éstos por su parte, periódicamente, se dedicaban a colocar en las paredes de las casas comerciales letreros tales como “Muerte al cónsul alemán”, “Muerta a los extranjeros”, “Viva el 8 de septiembre”, “Viva Pedro Collazos y los inocentes que lo acompañaron”. 94 Marina Cala de González. El club del Comercio y Bucaramanga. 125 años de historia. Op.Cit. p.50. 184 MUERTE Y PERPETUACIÓN DE UNA LEYENDA Calle de Lengerke en Zapatoca, Santander. Fotografía Cortesía de Silvia Rocío Ramírez Rueda. 185 Tumbas de Lengerke en Zapatoca Fotografía cortesía de Sergio Rafael Serrano Prada. El cuatro de julio de 1882, falleció Lengerke en una antigua casona de su propiedad, rodeado de un reducido número de amigos. Antigua casona que más adelante fue demolida para edificar el Colegio Salesiano Santo Tomás, que independientemente de su alto nivel académico, es un monumento al mal gusto, a la “estética del horror” y el resultado de un crimen arquitectónico más, entre otros tantos, que nuestro medio ha cometido. Poco antes de su deceso, quiso escriturar sus bienes muebles e inmuebles a su sobrino Paul Lorent, tal como se desprende del Instrumento Público No. 239 de la Notaría de Zapatoca, del 18 de agosto de 1880. Aparecen relacionados en la escritura en cuestión: una casa ubicada en la segunda cuadra debajo de la plaza pública, avalada en $2.000 de ley; la Hacienda de Montebello, en el distrito de Betulia (hoy municipio), en la cual hay 200 mulas. Hacienda valorizada en $40.000; los potreros que quedan a uno y otro lado del camino a Barrancabermeja con sus casas en la jurisdicción de Betulia, o sea, para ser más precisos, la hacienda “El Florito”, valorizada en “10.000 de ley; los derechos y acciones derivados del denominado “Puente Lengerke” y estimados en $3.000. Si al momento de su muerte, había poca gente, no fue así como suele suceder, al día siguiente. Se habla entonces, de un “desfile reverente” que cruzó por el costado sur de la población, llevando sus restos mortales a la cumbre 187 que por el occidente enmarca la hispanizante villa. No se oyeron “dobles de campanas, ni responsos”. La razón: Geo von Lengerke nunca se convirtió al catolicismo. Lo cual no fue obstáculo como lo anota Armando Martínez Garnica95, para los despliegues de generosidad, el respeto y las buenas relaciones que mantuvo con el estamento religioso. ¿No hizo traer acaso la imagen del Señor de los Milagros de Girón? Geo von Lengerke fue sepultado en lo que hoy se conoce como el cementerio antiguo de Zapatoca; en el lugar reservado para los suicidas, o como en su caso, para los no creyentes. Bajo una losa de mármol, de carrara para más señas, enviada por su madre desde Alemania, reposan los restos de quien en sus últimos años daba visibles muestras de ser un derrotado por la vida, una derrota producida en gran medida por el desplome de los precios de la quina y por el uso y abuso de las bebidas alcohólicas. Dice Alberto Escovar: El fragmento de camino que comunica las poblaciones de Guane y Barichara, en su momento parte de esa ruta soñada y construida por Lengerke, que unía al Socorro con Barrancabermeja, con el río y luego con el mar, fue restaurado en 1996. Habían pasado entonces 129 años desde su culminación y el recuerdo de este mítico alemán se encontraba tan presente en ese momento como cuando decidió emprender su construcción. pocos sabían con certeza qué lo había llevado a abandonar su patria para internarse en las selvas santandereanas. De su experiencia comercial así como de la explotación de la quina ya nada se sabía; tampoco se hablaba de 95 Armando Martínez Garnica. “Guarapo, Champaña y vino blanco. Presencia Alemana en Santander en el Siglo XIX”, En: Boletín Cultural y Bibliográfico, Biblioteca Luís Ángel Arango, Volumen XXIX, Número 29, 1992, pp. 37-46. 188 los yariguíes cuyo nombre ahora sólo se utilizaba para anunciar locales comerciales. Resulta increíble pensar que después de tanto tiempo el espíritu del camino también estaba intacto, y quizá esto levó al entonces director general del Instituto Nacional de Vías, Guillermo Gaviria Correa (19622003), a liderar su conservación y recuperación física. En el fondo él sabía, como Ulises, Lengerke o cualquier caminante de todas las épocas, que ese trozo de camino representa al mismo tiempo el viaje y la vida. Y que éstos sólo terminan cuando se inicia ese último viaje, el de la muerte. Gaviria Correo murió temprano, en la mitad del viaje, y fue enterrado bajo un árbol a la orilla de ese camino que se empeñó en recuperar y mantener activo, sin saber que se convertiría en su último compañero. Lengerke fue sepultado en Zapatoca, bajo una sencilla cruz de mármol, y su tumba se encuentra cercada por una reja de hierro decorada con sus iniciales.96 1882. En ese año, moría un hacedor de caminos, de industrias, de casas comerciales, una especie de Rothschild. Un hombre que en vida, cuando todo parecía sonreírle, se había tratado de tú a tú con los más altos representantes del clero, la política y el ejército. Un hombre que demostró con creces, aún en momentos de profundo desaliento, que también hace parte estrecha de un territorio no quien nace en él, sino quien muere en él. Sus restos mortales no han conocido aquello de “Dale señor del descanso eterno”. Un permanente fluir de gentes se detiene a diario, respetuosa y en actitud reverencial ante su tumba, como si el que yaciera en ella hubiese sufrido un proceso de santificación. Velas rojas, muchas velas rojas, la circundan a la manera de una guardia de corps. Para nada importa 96 Ibídem, pp.128-129. 189 en este ritual cotidiano que esté enterrado en el terreno reservado a los suicidas, los protestantes o los masones. Se dice que el alemán hace milagros, que Dios está de su parte. Diariamente, zapatocas y no zapatocas, le piden una serie de favores. Los primeros, piden que a través de su mediación, sus negocios sean prósperos, que los acreedores, de haberlos, dilaten al máximo el cobro de las deudas, que el agua se transforme en brandy, vino blanco, champaña, o en el peor de los casos, en guarapo. Que las solteras puedan conquistar marido, y los solteros puedan conquistar esposas, que los hijos puedan estudiar ingeniería, contabilidad o derecho, a condición de que una vez haya concluido el pregrado, se curse una especialización en derecho comercial, en derecho tributario o en derecho financiero. Que esos restos mediante alguna señal audible o inaudible le otorgue más bravura futura a la ya innata bravura advertida en cachorros doverman, al colocarles nombres recios, secos, talismánicos y contundentes: Kaiser, Junker, Bismarck, Rommerl, Fritsh, Lengerke… La vida de un hombre como la de Don Geo, sujeta al ritmo del hacerse y del deshacerse, en constante claro-oscuro, unas veces elevada y renovada y otras aniquiladas desde la base misma, reclama por un guión cinematográfico97, diferente a los que con mayor o menor fortuna, para no hablar de los que hacen sentir “pena ajena”, en donde un director al estilo Herzog, Saura o Almodóvar, y el protagonista, ojala del corte de un Clauss Kinsky, den fe de ese ser humano de excepción, que enfrentó su paso por el mundo bien con espíritu romántico, bien con pragmatismo sumo, bien con sobrevaloración del “Eros” y del “Thanatos”, 97 Entre los intentos más afortunados está el documental “Lichtverlonerer Wege. Die Kolumbianische Legende Geo von Lengerke” (“Luz de caminos perdidos. La leyenda colombiana de Geo von Lengerke”), Anita av Produktión, Berlín, 1997, un film de Mechthild Katsorke. 190 bien con euforia o con desazón suprema, escindido en su personalidad hasta parecer camino y túnel, claridad y encrucijada, boyante en lo económico, y deudor moroso, entablando pleitos judiciales y demandado pro igual motivo, corajudo como pocos y roto emocionalmente, al mismo tiempo. ¿Será que así de dispares, indelebles y contradictorias en su impronta y en sus cicatrices son también las “rayas del tigre”? Allá en Zapatoca están sus huesos. En una de las más formidables expresiones del territorio santandereano. Tierra, paisaje y alma colectiva, que él Georg, Ernst, Heinrich von Lengerke, hijo de Abraham y de Emile, amó hasta el “delirium tremens”. 191 LA IMAGEN DE LENGERKE EN EL TIEMPO Geo von Lengerke a los 16 años Tomado de: Zapatoca una imagen de la provincia colombiana. Litocamargo Ltda., Bogotá D.E., 1985, p.8. 193 Geo von Lengerke a los 35 años Tomado de: Zapatoca una imagen de la provincia colombiana. Litocamargo Ltda., Bogotá D.E., 1985, p.9. El cronista José Joaquín García describe así sus impresiones sobre Lengerke: Era persona de agradable trato y de fisonomía distinguida y simpática; cortés y amable, al par que obsequioso y de genio alegre, supo con sus buenas prendas captarse la estimación general. Sobresalía en las reuniones por sus buenas ocurrencias, y daba marcadas muestras de cultura, particularmente por el respeto que siempre manifestó en actos públicos por la religión dominante, que no era la que él profesaba, lo que le atrajo muchas simpatías. Fue también introductor: fundó una respetable casa comercial que aún subsiste (1896) hoy bajo la razón de Lorent y Wolkmann; construyó varios edificios y contribuyó en mucho a dar impulso al progreso material de la localidad.98 Otro tanto hace el ya varias veces citado Benjamín Ardila Díaz: Atraído por la belleza y prodigalidad de Girón, se dio a la tarea de fundar un pueblo en su hacienda “El corregidor”. Cuando transitamos por aquellos parajes que han dado a Santander la riqueza del oro, del tabaco y del cacao, vemos una antigua casona sobre cuya portada aún leemos sus iniciales como grabadas en la 98 José Joaquín García. Crónicas de Bucaramanga, Imprenta del Departamento, Bucaramanga, Colombia, 1944. p.28. 195 perpetuidad de un escudo: GVL. Los años se fueron escurriendo en inundaciones y realidades hasta que tropezamos con él en Zapatoca por 1858. ignoramos por qué su dinamismo buscó un oasis en la placidez de la aldea. Zapatoca le atrajo y lo sedujo. Pero en el olvido del burgo, su espíritu inquieto, ambicioso de conquistas, oteó el horizonte y se entregó a recorrer las selvas, a buscar riquezas por todos ignoradas. Por montes de San Vicente descubrió la quina, la tagua, el caucho, y a los mercados extranjeros llegaron sus envíos que pro acá pagaba con holguras y larguezas. Numerosas peonadas trepaban los caminos con materiales para el puente que él tendiera sobre el Suárez. Las fiestas populares se animaban con la bohemia elegante de aquel señor que tenía un sentido inteligente del dinero; en los hogares en antes entregados a la oración y al reposo, las manos de nuestras mujeres tejían la blancura de los sombreros, que llegaron a los mercados del exterior; por las hondonadas del Suárez se cultivaba el tabaco, y Lengerke era un creador de industrias en un pueblo que le amaba y le admiraba aún en la alegría y despreocupación de sus perdonables orgías. Atacado por dolencias del cuerpo y del alma, se retiraba a las plazas del Suárez, junto al “puente de Lengerke” y allá estrangulaba el fastidio de las horas con la lectura y la meditación. Eduardo Rueda Rueda, brillante abogado que conoció en su niñez a Lengerke, escribió más adelante, sus impresiones sobre el alemán: Entiendo que Lengerke dominaba muy bien el piano y recuerdo que un día me sentó en sus piernas y ensayó cantar, acompañándose en el piano, un aire alemán que los circunstantes le aplaudieron. Revelaba en todas 196 partes una cultura social exquisita y admirada. Era apenas de regular estatura, pero bien formado, musculazo y esforzado. Su tez era blanca, su cabello rubio oscuro, bien poblado y ya algo cano en sus temporales. Circuló siempre y sin reservas, la especie de que una conocida, hermosa y arrogante señora, poseída de extravagantes antojos por el estado de gravidez en que se hallaba, le había pedido a su marido que obtuviera permiso adecuado para darle ella a Lengerke en su ancha y tersa nuca, por debajo del nacimiento de su ondulante cabello, un prolongado beso; a lo cual éste accedió gustoso, sólo que tuvo que ostentar por largo tiempo las huellas de un intenso mordisco que la dama, para satisfacer ampliamente su ardiente deseo, le propinó salvajemente. Tuve sobrada ocasión de verlo, tratarlo y conocerlo, puesto que mi padre –don Abdón Rueda Otero- le administró algún tiempo su hacienda de Montebello y allí murió en el año de 1878. Después en Zapatoca, iba yo casi a diario a su casa, en amistad con sus hijos impúberes, Federico y Guillermo, mis compañeros de escuela y que fallecieron tempranamente. Me obsequiaba juguetes y bagatelas y me levantaba a pulso en sus manos. Murió en Zapatoca en su propia gran y hermosa casa de oficina y habitación, a la edad de unos cincuenta y cinco años. Expiró a las tres de la tarde del día cuatro de julio de 1882. Esa fecha y luctuoso acontecimiento se han mantenido muy presentes en mi memoria, tanto por el afecto infantil que le profesaba a Lengerke, como porque para mí fue hondamente sensible, a la vez que incomprensible, que al cadáver de un personaje que en vida se codeó con las más altas potestades y dignidades eclesiásticas, civiles y militares, que fundó templos católicos y santuarios, que magnánimo derramó a 197 manos llenas la filantropía, la caridad y la humanidad sin distingos de ninguna clase, que en fin, colmó de favores a Santander, como ningún otro antes ni después lo haya hecho, hubiera sido prohibido rotundamente, bajo pena de pecado mortal, acompañarlo a su última miserable morada. ¿Por qué? Por su credo cristianoprotestante aunque inocuo y no practicante.99 Los recuerdos de Eduardo Rueda nos invitan a dos grandes reflexiones: la que tiene que ver con el tema del entierro de Lengerke, por un lado, y la que tiene que ver con el tema del piano por el otro. La muerte siempre se enmarca en un complejo conjunto de representaciones (sistemas de creencias y de valores, esquemas simbólicos, relaciones jerarquizadas), y genera comportamientos (ritos, conductas) colectivos más o menos codificados según las particularidades de la cultura, los lugares y las épocas. Lengerke no escapó, no podía escapar a este hecho cultural. Su condición de librepensador, ya lo sometía de hecho, a un proceso de exclusión. No importaba que vida hubiese sido generoso, respetuoso del estamento católico y benefactor del mismo. Ahora era una figura fuera de la ley, un alejado de Dios. Alejar al máximo su cadáver de las imágenes santas, era impedir que esas imágenes y que esos santos intercedieran por su alma. El suyo era un cadáver en cuarentena, sometido a hambre y sed de reliquias. Colocarlo en pie de igualdad con los suicidas, era negarle el derecho al refugio, al confort, y a la esperanza, derivadas de las facultades taumatúrgicas que siempre se la han atribuido a las reliquia, a las imágenes. 99 Eduardo Rueda Rueda. “El suroeste de Santander y Lengerke”, en Revista Huellas Históricas, No. 9, Bogotá, Colombia, abril de 1954, pp.-23-24. 198 Por el sólo hecho de profesar otro credo, o de no profesar ninguno, no merecía ser enterrado en “suelo santo”. Debía ser enterrado entonces, como efectivamente así se hizo, en “suelo profano”. Había que hacerlo, dado que su incredulidad en materia religiosa lo convertía en un “desvalorizador del más allá”, al que sólo le cabía merecer en suerte el “más acá”, o sea, el hundimiento inexorable en la nada. Su cadáver no había contado con el visto bueno de la Parroquia. Y la parroquia en Santander lo era todo, con curas, que hicieron su labor calladamente, eficazmente, durante largos siglos. Que con transigencia o intransigencia le dieron a las poblaciones un soporte basado en patrones de carácter religioso, con base a una pertenencia muy cercana a lo que podríamos llamar una armonía o una búsqueda de armonía esencialmente teológica. Queramos o no aceptarlo, esos 250 años nos hicieron como somos y explican, en gran medida, lo que hemos sido. Geo von Lengerke Tomado del libro de Horacio Rodríguez Plata, La inmigración alemana al Estado Soberano de Santander en el Siglo XIX, Editorial Kelly, Bogotá, D.E., Colombia, 1968. 199 Erasmo M. del Valle Geo von Lengerke Copia en albúmina 9X5.3cm.1869 Tomado de: Fotografía en el Gran Santander. Desde sus orígenes hasta 1990. Banco de la República, Departamento Editorial, Bogotá, Colombia, p.86. LOS CAMINOS DE LA SENSIBILIDAD Piano de Lengerke Tomada de la Película: “Luz de Caminos Perdidos: La Leyenda colombiana de Geo von Lengerke”, Dirigida por la cineasta alemana Mechthild Katzorke, Anita AV Produktion, Berlín, Alemania, 1997. 201 Piano Fotografía: Camilo Bernal Kosztura, 2008. El piano… trátese del piano cuadrado o del piano vertical, trátese de su doble vida: instrumento musical y un elemento del mobiliario, trátese del piano de cola o del piano de concierto, lo cierto, es que este sólido instrumento musical se ha caracterizado por formar parte entrañable de la sensibilidad burguesa y aristocrática. Serafín Martínez González ha quien hemos venido siguiendo de cerca dice: La copresencia en la cotidianeidad burguesa, quizás por la versatilidad de su teclado y por el pedal de resonancia, el piano ofrecía mejores posibilidades técnicas para la expresión de la sensibilidad burguesa; por esta contigüidad con los ámbitos privados y culturales, el piano asume tales dimensiones expresivas y se resemantiza como uno de sus grandes símbolos, aparte de las consabidas de distinción y refinamiento. Por esa vía se pueden establecer otras valencias de significación que se adhieren a su complejo semántico; la sugestión de los nocturnos románticos, los rituales eróticos que se registran como una evocación metonímica de los claroscuros salones intimistas. Vistas así las cosas, el piano se inscribe y se prodiga también en las filosofías del progreso; es otros elementos civilizatorio; está hecho para educar la sensibilidad y los sentidos; es una conquista más del eurocentrismo. Así 203 el piano, y el que tocaba Lengerke era marca playel, se convierte en mensajero de cultura y redención.100 No se necesita hacer un gran esfuerzo mental, para advertir que Lengerke tenía y mantenía con el piano unos intensos canales de comunicación. En ese orden de ideas, intérprete e instrumento se convierten en una sola entidad, se funden. Lengerke, y valga el símil, “le hacía el amor al piano”. Este instrumento musical le permitía darle salida a su mejor yo, a sus pasiones más refinadas. Pero además, en esta intimidad del teclado, como si de otro camino se tratara, el piano hace las veces de un “médium” evocándole voces, parajes, vivencias infantiles, agradables unas, traumáticas otras, de su Alemania de origen. En efecto, el piano además de otra forma de camino, era sobre todo, el puente que unía a este migrante con su tierra natal. No cabe duda, si aceptamos que Lengerke era un virtuoso del piano, que cierto tipo de mujeres, -las que usualmente son consideradas de clase alta-, se sentían literalmente subyugadas al oírle cantar y tocar a un mismo tiempo. Nos parece estarlo viendo… sus manos acarician las teclas. Su voz se permite en este delicado ejercicio una mezcla entre lo sagrado que es la melodía y lo profano que es su humanidad pugnando por sublimizarse. Puesto a escoger entre la glorificación teórica y práctica del trabajo y la glorificación del piano, optó en periodos de gran soledad, por esta última. Al tocar, se sentía con más conciencia de arraigo, puesto que unía dos mundos. Al tocar, se sentía como un “hombre de poder”, dado que al interpretar y reinterpretar melodías, el creador y el recreador, se anteponía al “homus economicus”. De otro lado 100 Serafín Martínez González, La imaginación liberal: hipótesis para una lectura de “La otra raya del Tigre”. Instituto Caro y Cuervo, Santafé de Bogotá, 1994. 204 el piano, entre otras simbologías, es símbolo de solidez, de noble sedentarismo; inseparable como objeto de las casas con alma, cuando las casas tenían alma. Por lo mismo, el teclado es un camino de ida y vuelta, pero más de vuelta que de ida. El piano era, su complemento obligado en el aislamiento. El piano le acrecentaba la condición que él más amaba: la de ser libre. Prosigamos evocando el recuerdo de Lengerke en el tiempo, Horacio Rodríguez Plata, cuyo texto le sirvió a Pedro Gómez Valderrama en gran medida para la fundamentación histórica de su novela, inscribe la imagen del alemán en el siguiente contexto: Un hecho interesante, que muestra muy bien el amor de Lengerke por su patria lejana y su voluntad adoctrinadora de moderno conquistador, se manifiesta en haber traído desde Alemania101 hasta su haciendo de Montebello, un obús que había servido en la batalla de Sedán. Todos los domingos, después del pago de los numerosos peones de aquel verdadero y próspero latifundio, los reunía para izar la bandera alemana en la carraleja fronteriza y cantar el himno del Imperio. En esa ceremonia, me lo refirió quien fuera testigo, se disparaba con pólvora de fogueo el artefacto bélico. El dueño de la hacienda había traído igualmente una perra salchicha (dachs-hund) a la que tenía especial cariño y era su compañera inseparable. En uno de esos domingos, el animal se introdujo a dormir en la boca del Obús, y al dispararlo el señor Lengerke, tuvo la pena de ver a su adorada perrita “en átomos 101 Al menos en dos oportunidades Lengerke retornó a Alemania, presumiblemente para adelantar contactos y convenios comerciales, pero sobre todo, para visitar a su madre a la que profesaba, como todo hijo que se respete, el más profundo y devoto de los afectos, abrumándola con los regalos más inverosímiles: pieles de jaguar, flechas, vasijas y momias indígenas. 205 volando”. Mi informante me decía que este para él doloroso episodio, le aumentó aún más su afición a la bebida y le causó un serio trauma psíquico. Muchas cosas más podrían decirse de la accidentada vida de este hombre singular y emprendedor, tales como la muy curiosa de que trajo a su hacienda un inmenso caimán, al que domesticó, cuál no sería la sorpresa de los visitantes cuando el peligroso saurio entraba a la sala o a la cocina como si fuese un perro casero. En un gran estanque vecino pasaba el resto de su tranquila y bien alimentada existencia.102 Martiniano Valbuena, a su turno dejó esta semblanza del fundador de pueblos constructor de puentes y caminos, así como pleno de curiosidad científica y antropológica. Era un hombre de excelente buen humor, de trato agradable, cortés y amable, y bien visto en sociedad. Tocaba el piano y el violín con mucha maestría y era generoso hasta el derroche. Su mesa era abundante y espléndida, pero sus comensales tenían que estar alerta, porque se preparaba unas salsas en que el ají estaba listo a das su más desesperante picor, que a veces mezclaba hasta en el chocolate. En sus famosos cocteles reunía todas las capas sociales, pues en una totuma grande vertía el rubio champán, el rosáceo cognac, los exquisitos vinos del Rhin y el indígena y popular guarapo. Amaba entrañablemente a su madre, pero ella tampoco se libraba de los sobresaltos que le daba, enviándole pieles de culebras, de tigres, etc., y artefactos hachos por los indios, fotografías de estos y de los bosques, para decir a la buena y angustiada señora que su vida 102 Horacio Rodríguez Plata, La inmigración alemana al Estado Soberano de Santander en el Siglo XIX, Editorial Nelly, Bogotá, D.E., Colombia, 1968, pp.106-107. 206 corría entre tales seres. La gran dama le llamaba con afán en sus cartas, pero el genial germano estaba muy amañado en nuestro país, que sólo dejaba por cortas temporadas para visitar el suyo y sus familiares. Remata por el último Rodríguez Plata con esta anécdota enmarcada en lo trágico-cómico: Como epílogo un tanto melancólico de aquella masiva inmigración, refiero una anécdota que oí de labios del ilustre historiador santandereano don Enrique Otero D’costa, y que pinta al mismo tiempo el cierto respeto reverencial que se le tuvo a los alemanes y la decadencia física y moral de muchos de ellos que, atraídos por algo primitivo, aún existente entonces en la tierra que los acogió, se dedicaron con inusitada frecuencia al consumo de bebidas alcohólicas, especialmente de las que entonces fabricaban con tanta abundancia nuestras clases populares. Un día del año de 1895, encontrábase profundamente dormido, en estado lamentable, tendido en el piso de tierra de una chichería en Bucaramanga, uno de aquellos inmigrantes. Con todo, veíasele rastro noble, ojos azules, barba semiroja y vestido que debió ser limpio y elegante., dos cigarreras que entraron al destartalado ventorrillo, se quedaron contemplándolo. Una de ellas preguntó intrigada_ -¿Quién será ese señor? Y la otra respondióle nostálgicamente: -ahí donde lo ves, este caballero era un alemán.103 Finalmente contamos con le testimonio de Mario Acevedo Díaz, que junto con Ernesto Volkening, son quizás los únicos en extender un manto de duda razonable, sobre 103 Horacio Rodríguez Plata. “La Primera Escuela y el Colegio del Socorro”, en: Revista Estudio, Bucaramanga: Centro de Historia de Santander, números 108-111, 1941, p.79. 207 las hipótesis que todavía se siguen manejando, en injustificable ausencia de interpretación, en torno a la llegada de Lengerke a Santander: Un buen día del año de 1852 hizo su entrada en Bucaramanga un alemán que habría de tener gran influencia en el desarrollo de la región en las décadas siguientes: era el ciudadano Geo von Lengerke, quien estableció desde su llegada negocios de exportación de cigarros, tabaco en rama y sombreros de jipijapa. Proveniente de una familia noble de la ciudad de Braunschweig, había tenido que emigrar de su país por causas que nunca fueron bien dilucidadas, aunque se cree que ha consecuencia de un duelo a sable, común entre los estudiantes alemanes, y en el que había herido mortalmente al hijo del duque gobernante de dicho Estado. Otras versiones sobre su exilio y traslado a América se dieron entonces y se han repetido ahora, inclusive en una novela muy afamada sobre su vida, pero ellas pertenecen más bien al género de la leyenda. La presencia y la actividad múltiple de este alemán, así como la ley del librecambio que favorecía el desarrollo de la actividad comercial, vendrían a ejercer profunda influencia en la región y especialmente en el centro natural de ella, que lo era la hasta entonteces modesta aldea de Bucaramanga y pronto (1857) elevada a la categoría de capital del Estado Soberano de Santander, recientemente creado. Lengerke inició desde un principio una inusitada actividad en el ramo comercial estableciendo negocios con firmas del puerto hanseático de Bremen, a donde exportaba los productos de la región., este comercio se realizaba en un principio por la vía más expedita al mar, que lo era la ruta de Cúcuta por el río Zulia hasta la ciudad de Maracaibo. Lengerke apreció rápidamente las dificultades del transporte a través de una ruta internacional que resultaba ilógica teniendo 208 cercana la vía fluvial del río Magdalena. Así fue como este alemán, con ojo avizor, descubrió muy pronto que el progreso de estas zonas interandinas estaba estancado, mientras no se superaran los obstáculos que producían su aislamiento. La única solución a estas dificultades era promover la construcción de vías de buenas especificaciones que conectaran los aislados centros del interior con la ruta fluvial. La actividad comercial que se inició entonces transformó a Bucaramanga, en el curso de pocos años, en uno de los centros más importantes del país. A cambio de nuestro comercio de exportación, se llegó a la importación de toda clase de artículos hasta entonces exóticos en nuestro medio. En un periódico de la época encontramos este anuncio que da una idea de la variedad de artículos exóticos que hoy desconocemos: “En este acreditado establecimiento se encuentra abundante surtido de Salmón de Morton, Columbia River, en aceite y en tomate, ostras, langostas en dos salsa, pasteles de hígado de ganso, lampreas, bacalao. Vino tinto saint emilien tres clases. Vino madeira en damajuanas y en cajas. Ginebra de Holanda. Revólveres Smith y Wesson finísimos y cápsulas. Vino de quina. Cigarrillos legitimidad (de Cuba), frescos. Mil cosas más…”104 104 Mario Acevedo Díaz, La culebra Pico de Oro, Op.Cit, pp.27-28. 209 ¿LENGERKE INSPIRADOR DEL PROTAGONISTA DE LA NOVELA “DE SOBREMESA”? Carátula de la Primera Edición de la Obra De Sobremesa de José Asunción Silva 211 Hay quienes, que como nosotros, han sostenido que Lengerke bien podría ser el inspirador del personaje central, José Fernández, de la novela “De sobremesa” escrita poco antes de su muerte por José Asunción Silva. Antes de establecer dicho paralelo, nos parece que si de coincidencias se trata, y llama la atención que el hecho haya pasado desapercibido, son las que existen entre el propio Silva y Lengerke. Veamos: si Lengerke asume la tripleta comerciante-empresario-colonizador, José Asunción se identifica en la primera faceta. Su padre Ricardo Silva, de origen santandereano, tuvo un almacén comercial que conoció épocas de esplendor, y que tenía como objetivo de fondo aportarle a Bogotá iniciativas de progreso. A su muerte, su hijo asumió las actividades comerciales de su progenitor, montando un almacén al estilo europeo, que recuerda por los productos que allí se vendían a los que Lengerke ofrecía en Bucaramanga: artículos de arte para regalo; muebles dorados de fantasía; láminas y espejos, sobretodos y jerseys; calzado de salón y para el campo; cortes famosos para traje; medias de seda y de hilo de Escocia; géneros para muebles, perfumería etc.105 Poco antes de su trágico final, el poeta estaba empeñado en instaurar en la capital la cultura del baldosín, de los azulejos, de los mosaicos. Para tal efecto, montó una fábrica que fracasó estrepitosamente. 105 Enrique Santos Molano, José Asunción Silva, El corazón del Poeta. Planeta Colombiana Editorial S.A., Bogotá, Colombia, 1966, p.749. 213 Pero ahí no terminan las coincidencias. Si Lengerke es antes y después de su llegada a Santander; Silva en proceso inverso, y a nombre del cosmopolitismo, será antes y después de su estadía por espacio de dos años en París. Si Lengerke hizo de Montebello un centro de irradiación cultural y empresarial, ya no Silva, pero sí dos tíos suyos pretendieron hacer de la Hacienda del “Hato Grande” (hoy residencia campestre de los Presidentes de la República), una especie de Montebello sabanero. Si Lengerke en sus últimos años de vida, quedó sumido en la bancarrota económica, más dramático fue en ese sentido lo que el autor del “Nocturno” tuvo que afrontar, como quiera que sobre él pesaban a la manera de una espada de Damocles, cualquier cantidad de juicios ejecutivos, de multitud de acreedores, y de una serie de embargos como resultado de estas acciones judiciales. El infortunio comercial de Silva fue de tal magnitud, que llegó incluso a tener un escenario kafkiano, cuando su propia abuela, Mercedes Diago Gómez, estuvo a escasos centímetros de meterle pleito, aparte de tratarlo de la peor manera. Si Lengerke era de origen noble, Silva formaba parte estrecha de la aristocracia bogotana. Si lengerke fue socio fundador del club de Soto (más adelante Club del Comercio), José Asunción Silva figuraba como uno de los primeros socios del Jockey Club. Si en el club del comercio se reunía y se sigue reuniendo la elite santandereana, en el Jockey lo hacía y lo sigue haciendo la elite bogotana. Si Lengerke se empeñó a fondo para “universalizar” a Santander, otro tanto pretendió José Asunción Silva con su ciudad de origen. Si a Don Geo y al resto de migrantes alemanes los acusaron de atentar contra la moral pública, a Silva, en infamante y maldiciente especie que subsiste hasta el presente, velada y soterradamente (por aquello de que “a mi no me consta, pero cuando el río suena piedras lleva”), lo acusaron de prácticas inces214 tuosas. Si Lengerke en vida ya era una leyenda, Silva lo será después de muerto. Si Lengerke hablaba y escribía correctamente el castellano, el autor de “Sobremesa”, leía y hablaba francés, inglés, italiano y gracias al concurso de Baldomero Sanín Cano, aprendió alemán –gracias a la intimidad intelectual- que los unía.106 Si Lengerke fue tildado de descreído, frío e indiferente en materia religiosa, al poeta le endilgaron el mismo calificativo. Si Geo von Lengerke, fue enterrado en lo que hoy se conoce como el cementerio antiguo de Zapatoca, a modo de un “Apartheid” en el lugar reservado a los suicidas y a los de credos religiosos diferentes al catolicismo, Silva, por las circunstancias que motivaron su muerte, fue enterrado en le lugar del cementerio previsto y destinado para los suicidas, por cierto, muy cerca del basurero. Sólo treinta y dos años después (Silva había muerto en 1896), para vergüenza de vergüenzas, y en ceremonia clandestina, fueron exhumados sus restos y trasladados al cementerio central, en donde reposan hasta la fecha en el panteón de las familias Silva Fortuol y Silva Gómez, junto a su abuelo paterno, a sus padres y a sus hermanos. Si la tumba de Lengerke es una de las más visitadas, la de José Asunción, no se queda atrás. Si Lengerke se debatió a lo largo de su existencia entre mareas de alta y baja intensidad, Silva pasaba, igualmente de la euforia al más invencible de los hastíos. Lengerke refinado, Silva también. Lengerke mundano, Silva también. Si Lengerke tocaba con maestría el piano, ya no el poeta, pero sí su hermana Elvira, tenía fama de ser una virtuosa de este instrumento musical. Lo que sí está claramente establecido es que el autor de “Gotas Amargas”, de “Día de difuntos”, de “Don Juan de Covadonga”, de “los maderos de San 106 p.540. Enrique Santos Molano, José Asusnción Silva, Op.Cit. 215 Juan”, entre otros poemas de sutil e impecable textura, importaba pianos de cola, en donde las marcas alemanas llevaban la delantera. Si el alemán chocó en más de una ocasión contra la mediocridad del ambiente, al bogotano le correspondió otro tanto. Finalmente ambos, en sus respectivos escenarios, experimentaron la conciencia de vaciedad, de tedio, el sentimiento de incomunicación y amenidad ante una realidad no siempre amable, y sí mediocre y ruin, pacata y mezquina, envidiosa y plana. Establezcamos ahora, si es que las hay, las coincidencias entre Lengerke y “José Fernández”. La siguiente y extensa cita permite afirmar sin necesidad de glosarla, que efectivamente sí las hay: Llegará el día en que el actual déficit de los balances sea un superávit que se transforme el caminos, en carreteras, en ferrocarriles indispensables para el desarrollo de la Industria, en puentes, muchos puentes, que crucen los ríos torrentosos, en todos los medios de comunicación de que carecemos hoy, y cuya falta sujeta a la patria, como una cadena de hierro y la condena a inacción lamentable. Logrado esto, se hará conocer la tierra nueva y desbordante de riquezas en los mercados europeos gracias a agentes fiscales que los recorran y a los esfuerzos de una diplomacia sagaz, ampliamente renteada y escogida entre la flor y nata de los talentos nacionales. Los bonos depreciados antes serán una inversión tan segura como los consolidados ingleses, y colosales empréstitos lanzados por los Hutk y los Rothschild y suscritos en condiciones favorables permitían completar los resultados perseguidos en la constante labor. La inmigración atraída por el precio mínimo a que se 216 harán las adjudicaciones de baldíos en los territorios hoy desiertos, afluirá como un río de hombres, como un amazonas cuyas ondas fueran cabezas humanas y mezclados con las razas indígenas, con los antiguos dueños del suelo que hoy vegetan sumidos en oscuridad miserable, con las tribus salvajes, cuya fiereza y gallardía nativas serán potente elemento de vitalidad, poblará hasta los últimos rincones desiertos, labrará el campo, explorará las minas, traerá industrias nuevas, todas las industrias humanas. Para atraer esa inmigración civilizada, colosales steamers de compañías subvencionadas por el gobierno con sumas que permitan reducir a un mínimun, suprimir casi, el costo del pasaje, cruzarán el Atlántico e irán a recoger a los tripulantes, ansiosos de nueva vida, en los puertos de la vieja Europa. La capital transformada a golpes de pica y de millones –como transformó el Barón von Haussman a Parísrecibirá al extranjero adornada con todas las flores de sus jardines y las verduras de sus parques, le ofrecerá en amplios hoteles refinamientos de confort que le permitan forjarse la ilusión de no haber abandonado el risueño home.107 La dimensión sexual que como ya se manifestó ha sido sobrevalorada cuando de Lengerke se trata, no puede, sin embargo, dejarse de lado en éste, atentos como estamos, a establecer una serie de analogías. ¡Hurra a la carne! ¡Afuera voz de mis tres Andrades sedientos de sangres, borrachos de alcohol y de sexo, que tendidos sobre los potros salvajes, con el lanzón en la mano, atravesábais las poblaciones incendiadas 107 José Asunción Silva, Poesía y Prosa, Edición a cargo de Santiago Mutis Durán y J.G. Cobo Borda, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, Colombia, 1979, pp.177-178. 217 atronándolas con nuestro grito: “¡Dios es pa reírse dél, el aguardiente pa bebérselo, las hembras pa preñarlas”. Grita, voz de mis llaneros salvajes: “¡Hurra a la carne”. …”cuando rendidos ambos de lujuria y de cansancio, borrachos de champaña helada, la Rousset comenzaba a adormecerse con la hermosa cabeza sobre los almohadones blandos, una furia inverosímil me crispó de pies a cabeza, al pensar, con toda excitación del alcohol en el cuerpo, en los insultos groseros que nos habíamos prodigado en la hora anterior, entremezclándolos de caricias depravadas y en mis planes de vida racional y abstinente, deshechos por la noche de orgía.108 108 José Asunción Silva, Poesía y Prosa, Op.Cit. p.188. 218 ¿OTRA POSIBLE COINCIDENCIA? Carátula de la Primera Edición de la Obra Pax de Lorenzo Marroquín 219 Si en la novela De Sobremesa, que José Asunción Silva escribió a marchas forzadas creemos haber encontrado, actuando y viviente bajo otro nombre a Lengerke, bien en su faceta, que es la que más hemos querido destacar, de comerciante y empresario, en donde su talento práctico iba de la mano de un refinamiento cultural y de una visión romántica del mundo –y sabido es que todo romántico que se precie de serlo, termina, y no podemos menos que recordar en ese sentido, la imagen que el Griego tenía del destino, de ese “Fatum”, contra el que el hombre nada puede y que sobre todo, parece ensañarse contra los espíritus más depurados y selectos –termina a la larga en naufragio u tragedia; creemos haberlo encontrado de “carne y hueso”, en otro tipo de devenir bajo la histórica figura del Conde Bellergade, formando parte sustancial del eje narrativo bajo el cual se mueve la novela Pax escrita por Lorenzo Marroquín (Bogotá 1856- Londres 1918) en 1907, y de la cual se han hecho cualquier cantidad de reediciones. Lorenzo Marroquín, al igual que otra serie de colombianos, en un fenómeno que todavía no ha sido lo suficientemente estudiado, como tantos otros episodios de la historia nacional, que vislumbraron en el afuera, la posibilidad de superar la cortedad de miras y la tendencia al enclaustramiento, a la “antigrecia”, que a principios del Siglo XX y aún bien avanzado éste, vivía el colombiano medio, inmerso aún dentro de una mentalidad de aldea, y dentro de un conformismo no exento de soberbia, que 221 le hacía sentir y proclamar a los cuatro puntos cardinales que este era el mejor de los mundos posibles. Si bien Marroquín, y eso no es ni mucho menos un deshonor, hizo suyo un fuerte ideario católico y tradicionalista, también es cierto, que era un hombre de formación enciclopédica,, presto siempre a darle salida a sus múltiples inquietudes intelectuales, a las cuales les quiso dar cabal respuesta a través de múltiples viajes. Esa condición, la de viajero infatigable le ha sido reconocida tanto por sus apologistas como por sus detractores. Defensor a ultranza de los fueros de la tradición nobiliaria hispánica y no hispánica, es la que nos permite advertir el interés del autor por resaltar a personajes como el Conde Ballagarde, “el hombre de las grandes empresas y de la inmensa energía”, que en el seguimiento de coincidencias y analogías que nos hemos impuesto, y en donde la música Wagneriana ácere hacer las veces de un derrotero a seguir, dentro de una atmósfera intelectualizada y obsesionada por el problema estético. …¿Y su empresa?... - Como te dije anoche, Bellergade tiene una idea salvadora, un producto colosal: la canalización del Magdalena, y la colonización de todas las selvas que baña el río; y el contrato con el gobierno ya quedó firmado. La Nación aprenderá al fin a conocer a esos hombres, a desconfiar de ellos. Nosotros, guiados por el General Ronderos, desplegaremos doble energía contra esos bárbaros y contra la naturaleza salvaje… es preciso que la empresa se lleve a cabo, y se llevará. - ¡Bah! Yo iré a esas selvas; echaré los caimanes del río, haré un gran puerto; donde braman los tigres, pitarán las locomotoras, y donde hay selvas espesas, levantaré ciudades. Y siguieron así, embriagándose con sus propias ideas, discutiendo todos los pormenores, escrutando el por- 222 venir, esbozando sus sueños de lucha, de prosperidad y de progreso; sí realizarían la conquista de esas selvas inmensas, enmarañadas, cubiertas ahora de pantanos, pobladas de fieras; el río, convertido en un canal profundo, permitiría el tránsito de buques de alto bordo, que subirían con las muchedumbres de inmigrantes y bajarían con los productos de esas fecundas regiones; vendría el despertar de un mundo descubierto, adivinado, pero no conquistado todavía; y de ese mundo virgen, intacto, e incalculables riquezas ocultas en la sombra de los bosques, saldría luego un rumos de vida y un himno de resurrección, el clamoreo de las campanas y los yunques en las aldeas nuevas; la agitación, el hervor gozoso de las ciudades que surgirían en medio de los plantíos risueños; y entre el estrépito de la industria, la barahunda del comercio y el rodar del oro, millones de hombres felices, ricos, gozando de la paz, bendecirían, aclamarían a los fundadores de esa prosperidad y esa grandeza.109 Hasta aquí las coincidencias, que nos hacen sentir, aunque sean sólo eso, coincidencias, a un hombre, Lengerke, que en vida contó con un dilatado horizonte mental, invitando a la navegación, a la conquista, a la aventura; que tuvo el acierto de producir ideas pragmáticas y la capacidad para desarrollarlas y propagarlas, a conquistar y colonizar vastos territorios, a avanzar siempre, aún en contra de su propio temperamento, con un poder de irradiación, con el que quiso dominar los cuatro puntos cardinales, y que para poder apreciar y valorar el carácter del pueblo santandereano en toda su magnitud, no dudó en marchar hombro a hombro con él. 109 Lorenzo Marroquín, Pax, Editorial Bedout, Medellín, Colombia, 1971, pp.67-668. 223 CONCLUSIONES 225 Si algo captó Geo von Lengerke a su llegada a tierras santandereanas –hecho que por demás lo atrajo era, que bien el Estado Soberano de Santander era parte sustancial de la patria, también se hacía singular en la diferencia, actuando como una unidad específica, como individualidad que en el devenir histórico nacional –debido a sus marcadas diferencias con el resto del país- se ha aislado en más de una ocasión de éste, incluso de manera “voluntaria”. Los problemas que afectan al departamento son los mismos problemas generales que afectan al todo, pero son asimilados y procesados de una manera peculiar por la santandereanidad, por el espíritu y el alma y el código de honor del hombre santandereano que busca encarnar hacia el futuro aquello que lo “diferencia” en alto grado del resto de los colombianos. Y es que el hombre santandereano es “carácter”; “pura fuerza de ser”. En la fortaleza de su carácter y de su voluntad, estriba su esperanza, y en la malversación instintiva, visceral de la misma, sus contradictorios virajes, sus inexplicables o explicables retrocesos. Es cierto que lo anterior ha impedido en muchos aspectos, y más cuando nos situamos en las postrimerías del Siglo XIX, el desarrollo del departamento, pero también es cierto que un espíritu de lucha, con el que Lengerke se identificó a fondo, planteado desde sus más remotos orígenes, desde la misma y estrecha relación hombrenaturaleza indómita, ha hecho del hombre y de las mujeres 227 nacidos en el territorio de “La otra raya del tigre” unos hombres y unas mujeres recias, de “valor”. Sin embargo, durante mucho tiempo, este “más valer” de clara raigambre hispánica, previsto para proteger la honra de la deshonra, la fama de la infamia, la vida de la muerte (entendida esta muerte, más que física, como muerte civil, social y moral)110, permaneció durante mucho tiempo actuando bajo el modelo de unas fuerzas, ya varias veces mencionadas: las fuerzas centrípetas. En ésto, sumado a otros factores, lo que hace que Lengerke y otros migrantes alemanes se preguntasen: ¿Cómo lograr que este elemento humano de excepción, sobre conciencia individual y colectiva de dicha fuerza, es decir reemplazando la fuerza centrípeta por la “fuerza anímica”, o sea, cobrando plena conciencia de sí mismo? ¿Cómo lograr sin fracturar la tradición hispánica, de la cual la tradición libertaria) de acuerdo con el llamado “derecho de resistencia”, tan sólidamente argumentado por un Palacios Rubio, o un Montesinos, como el padre Mariana, o un Francisco Suárez), es connatural a la primera? ¿Cómo lograr que el culto al honor tan exaltado por el santandereano, hasta llevarlo a situaciones límites, pueda derivarse también en la costumbre de unos pactos comerciales, de una cultura de compraventa, evitando precisamente desde el honor, las imputaciones de actos e intenciones que eventualmente, pueden lesionar el buen nombre, la reputación y la honra? ¿Cómo y bajo que modelos se podría lograr que todo lo que históricamente honorable que se encuentra en el santandereano, y que es mucho, se pueda colocar a la “altura de los tiempos” mediante la apuesta por el progreso material, entendido éste como la mejor solución al fenómeno del aislamiento, la insolidaridad y 110 J.G. Peristiany, El concepto de honor en la sociedad mediterránea, Editorial Labor, S.A., Barcelona, España, 1968, p.81. 228 el individualismo, evitando esa movilización empresarial y de recursos técnicos, no se constituya en una forma de disolución de toda una filosofía de la vida? Lengerke entendía que la falta de tradición debilita a los pueblos. Pero tradición no es tradicionalismo. Tradición es una acumulación de pasado que domina el presente y que lleva en sí misma una potente capacidad de renovación. De esta manera Lengerke, y no sólo él, actuó dentro de la “dinámica de la tradición”. El resultado: el influjo y flujo de una corriente agroexportadora e importadora. Buena parte de esta inserción del Estado Soberano de Santander en el horizonte internacional, se debió al impulso de Lengerke y de otros alemanes, partidarios desde luego, de la era de la libre concurrencia que había expandido la economía del capital a nuevas alturas y hacia nuevas fronteras111, en donde Inglaterra, era el epicentro de las revoluciones productivas y Bremen y Hamburgo, pro su parte, las plazas fuertes de la corriente agroexportadora y manufacturera. Agroexportación que inseparable de nombres y apellidos típicamente teutones, Geo von Lengerke, Pablo Lorent, Alexander Koppel, Guillermo Schrader, Guillermo Müller, los hermanos Koop, etc. contribuyó a generar una dinámica económica de doble vía: aumentaron los flujos del mercado interno y se elevaron las importaciones y las exportaciones. Ya vimos, sin embargo, que una orientación republicana, no exenta de haber sido libérrima y anticlerical en demasía, impulsó como nunca antes lo había registrado hasta ese momento, el devenir histórico de la nación colombiana, el desenvolvimiento de las actividades productivas, generando una reactivación económica, cultural, arquitectónica y 111 Carlos Nicolás Hernández, Alfredo Camelo, Aguachica, Historia de un Camino. Unidad Editorial Universidad Incca de Colombia, Bogotá, Colombia, 1990, p.138. 229 estética de alta significación histórica para el proceso de modernización material, e institucional del país. Logros indiscutiblemente, pese a nuestro inveterado “Espíritu de facción”, que en lo que más le concierne al presente texto, conoció episodios de alta tensión, como los que tuvieron que ver con círculos de artesanos exaltados que bajo la dialéctica del resentimiento, el ataque verbal, los puños, el machete y el revólver, y que sin negar la validez de varias de sus demandas, reprobaron el libre comercio, imbuidos en un “odio hirviente”, exigiendo prerrogativas para las producciones domésticas.112 Según como se mire, los artesanos apuntaban con menor o mayor beligerancia a una apropiación, que nos atrevemos a denominar “micro”, del espacio geográfico y a un control económico y político del mismo. Los alemanes y la elite empresarial santandereana, buscaban esa apropiación geográfica, económica y política, pero desde una visión “macro”. Una pregunta, sin embargo, nos sigue asaltando, a pesar de los intentos por contestarla en páginas anteriores: ¿Qué tan extensa e importante era la red de comercio durante la vigencia constitucional del Estado Soberano de Santander?; ¿Qué intereses concretos existieron tras el trazado de caminos, puentes y ferrocarriles? O bien, ¿Qué grupos y personas se opusieron a su desarrollo y por cuáles razones? Si Lengerke se convirtió en el prototipo alemán del progreso en Santander, bien podríamos afirmar lo mismo de Don David Puyana, minimizando para dicha reflexión sus roces permanentes con el primero, y sin restarle méritos a otros migrantes germanos y a otros empresarios santandereanos. 112 Carlos Nicolás Hernández, Alfredo Camelo, Aguachica Historia de un camino. Op.Cit. p.133. 230 Don David, bumangués de pura cepa, y con mucho de judío, sin embargo, por la línea de su madre doña Ramona Figueroa, descendiente de familia hebrea de curazao, los D’Costa, se trazó un vasto programa de acción, iniciado con la exportación de sombreros de Jipijapa (paja de nacuma o toquilla), y al efecto, partió con un cargamento, vía Maracaibo, hacia la Habana, en donde pagaban altos precios pro esa mercadería, aparte de que más adelante, emprendió en grande explotaciones agrícolas. Como un jefe militar que acomete una campaña de fondo, comprendió que se necesitaba en su campamento un sitio que fuese el cuartel general y centro de operaciones (el otro Montebello decimos nosotros) y se entregó a la tarea de descuajar el monte que estaba al oriente de Bucaramanga, donde edificó una casa que en su sencillez hace pensar en un palacio, y que por su amplitud estaba destinada a ser la morada de una familia tan numerosa como una tribu. A la casa se entra por un zaguán, hasta llegar al patio enorme y claustreado, que es un jardín a la usanza terrígena, provisto de cuartos espaciosos, acá, la gran sala de recibo, y allá, el gran comedor. Más adentro, el segundo patio, con la cocina, las habitaciones de la servidumbre. En la planta baja, un cuarto de proporción suficiente para los galápagos, las herramientas de labranza, los aperos. Y hacia abajo el llano y el sendero de la villa, que a poco no más se tropezaba con el tejar, en cuyos hornos se cocieron los pisos, techos y acueductos de la hermosa morada, campesina y palatina a la vez. Como salida del talento de un hombre que, sin saberlo ni imaginarlo, era a un mismo tiempo un patriarca bíblico y gentil hombre a la moderna. Así se levantó la casa señorial que se conoce con el nombre de la “Cabecera del Llano”.113 113 Aurelio Martínez Mutis, Biografía de Helena Mutis, o un país alrededor de una mujer, Bogotá, Imprenta Nacional, 1954, pp.132-133. 231 Lengerke… el alemán que se enamoró del pasado glorioso y de la dura vida del santandereano. Lengerke… el hombre que logró colocar a favor del progreso al legitimación del poder establecido, el hombre que recreó y revalidó y rediseño una imagen colectiva. El hombre que le apostó no a la aventura vil, sino a la noble aventura. El hombre que le puso otros muros de sostén al Santander, esta vez como oxigenación de la tradición y propugnando por hacer a punto de puentes y caminos, un nuevo cañón del Chicamocha de aquí hasta la eternidad. El hombre que pudo haber dicho además sin la menos dosis de arrogancia en la expresión: “Nada de los humano me es ajeno”. En todo lo que hizo, se involucró hasta el fondo. Si alguien vivió intensamente el acierto y el desacierto fue él. No dudó jamás en entregarse al conocimiento de los seres y de las cosas, con vital desenfreno. De ahí el interés de muchos por detenerse única y exclusivamente en sus “odiseas eróticas”. Contaba para ello, con la voluptuosidad del oído, la de la vista, la del tacto, la del olfato y la del gusto. Sin negarse a la serenidad, a la comodidad y al sosiego, fue también clamor de abismo. Nunca miró los toros desde la barrera; nunca contempló el mundo a través de una vitrina. Supo de amores y desamores, de risa franca y llanto compulsivo. Tenía el encanto de los impredecibles y los contradictorios. Por eso, unas veces lo encontramos fuerte, otras exaltado, y no pocas, derrumbado. Supo de triunfos y fracasos, de pleitos judiciales que entabló114 y que le entablaron. Lector voraz, nunca hubiera 114 Pleitos como el entablado contra Francisco Gálvis, que le adeudaba a Lengerke la suma de mil doscientos ochenta y tres pesos con setenta y cinco centavos, por concepto de la compra de una mercancía. En su alegato, del que posteriormente desistió, el alemán argumenta que “el señor Galvis tiene el deber de la hombría de bien i la honradez i la lei le imponen de pagarme”. (Archivo Personal). 232 leído, si se nos permite esta transposición de tiempo, modo y lugar, manuales de autoayuda, por la sencilla razón de que aún bordeando como bordeó los límites de la locura, tuvo siempre conciencia de su propia valía; cuando fue violento, tuvo el suficiente cuidado, de no traducir esa violencia, en violencia del alma contra sí mismo. Es más todo su ser se hubiese rebelado contra aquellos que siempre están “divinamente”, a los que todo les sale bien, a los que nunca se enferman, a los que desconocen, o dicen desconocer, el sudor frío, hermano del miedo y del terror; y largas noches de insomnio, dado que duermen a pierna suelta, que no saben lo que es sentir la voz entrecortada ante una situación que se sale de las manos. Este estar permanentemente bien; este suplantamiento de la vivencia, en la cual la sordidez también está contemplada, por las llamadas leyes del éxito, las que sean, nos suscita prevención, rechazo, sospecha y desconfianza. En cambio, el poema de Porfirio barba Jacob intitulado “Un hombre” parece hecho a la medida de un Lengerke y en general, para los que han asumido su condición humana descartando de antemano la victoria fácil, la aureola de la genialidad y la impostura, para improvisar el gesto, el ademán resuelto, y la “fuerza anímica” que el destino les negó de plano. …los que no sentís el gusano de una cobardía que os roce sin cesar las raíces del ser, los que no merecéis ni un honor supremo ni una suprema ignominia. los que gozáis las cosas sin ímpetus ni vuelcos… … los que no habéis gemido de horror y de pavor, como entre duras barras, en los abrazos férreos de una pasión inicua, mientras se quema el alma en fulgor iracundo, muda, lúgubre, vaso de oprobio y lámpara de 233 sacrificio universal, ¡vosotros no podéis comprender el sentido doloroso de esta palabra: Un hombre!.115 Si algo fascina entonces de Lengerke, es que fue y se comportó como un ser humano en el sentido más radical del término. Ahora sí entendemos la inspiración que desde la fascinación llevó a Pedro Gómez Valderrama a escribir “La otra raya del Tigre”, obra de la que no quisimos prescindir como referente, ni en lo histórico por razones más que obvias, ni en lo literario, por el recio acento varonil, entre otros acentos, que su lectura depara. Obra que por decantada, por interesante, por mantenernos en cada una de sus páginas pensativos, intrigados y alterados a un mismo tiempo le hacen justicia en primer lugar a Santander, que más que un territorio es una “condición del alma” y en segundo lugar, para gloria de las letras nacionales. En realidad, el escritor siempre es un coleccionista de recuerdos. Naturalmente, en el caso de “La Otra Raya del Tigre”, son vivencias que quedaron muy impresas en mí desde que era niño. Yo oía a mi padre que contaba de todas esa cosas, y, naturalmente, se refería mucho a mi abuelo. Mi abuelo estuvo a punto de que lo fusilaran en Zapatoca, en una de las invasiones de los conservadores. Eso, naturalmente, me hizo vivir muy de cerca los acontecimientos. Además, en esa época yo iba a Zapatoca frecuentemente. En realidad creo que el pueblo no había cambiado nada desde la época de su fundación, a mediados del siglo pasado, la época de Lengerke, y conservaba su ambiente, las viejas casas, las viejas tradiciones, todo, exactamente como había sido, eso me facilitó mucho reconstruir los hechos y, también desde luego, la tradición oral; 115 Porfirio Barba Jacob, Obras Completas, Ediciones Académicas Rafael Montoya y Montoya, Medellín, Colombia, año de MCMLXII, pp. 244-245. 234 mi padre, mis tías, las conversaciones de familia, todo eso iba aumentando el caudal y, naturalmente, completé mis materiales con estudios y con una serie de investigaciones.116 Ahora también, aceptamos por acertado, el balance final que Horacio Rodríguez Plata hizo de este alemán, que entre las victorias fáciles y el camino del dolor, escogió a este último. Geo von Lengerke buscó en una parte de Colombia el destino de su propia alma, creyó encontrarlo, escrutó su cielo, recorrió sus selvas, navegó sus ríos, construyó vías, tendió puentes, estimuló el comercio, sintió el hálito vivencial de una raza más hispana que indo-hispana, se fundió física y espiritualmente con ella y trató de despertarla de un letargo ancestral y multi-centenario. Cuando se es verdadero hombre, y Lengerke lo era, y no se puede morir por la tierra de origen solamente, se va a morir por otra que igualmente identifica sus propios sueños. Acá llegó para vivir nuestras tragedias, las guerras civiles, para solidarizarse con nuestros esfuerzos, para hermanarse con nosotros. A esa tierra que lo acogió, le quitó el velo que la cubría, la conquistó y la poseyó. A la tierra y a las gentes hay que llegar así. No a la ventana sino al recinto. Hombre soberbio, no le importaron los límites artificiosos que le imponía una sociedad pacata, ni tampoco lo detuvo la conformidad ambiental, chocó contra una tradición y sin violentarla pudo modificarla en gran parte. Hizo contratos, sí, pero siempre los cumplió. Para él, como para las gentes santandereanas de su 116 Entrevista a Pedro Gómez Valderrama realizada y publicada por Margarita Vidal, Entre Comillas, Planeta Colombiana Editorial, S.A., Bogotá, Colombia, 1999. p.125. 235 tiempo, la palabra valía más que una escritura pública. A las tremendas dificultades que tuvo que afrontar, clima, asaltos de aborígenes, selvas, competencia, resistencia social, fanatismo, opuso una indomable voluntad, una energía y una generosidad que hacían proselitismo, y murió en la briega como todo un hombre. Por tanto, no hay que mirarlo desde el punto de vista mercantilista, sino como al extranjero gallardo y generoso que vino a servir, sirviéndose a sí mismo, pero dejando una huella tan positiva que hoy salta a la vista u que no podrá jamás desconocerse. Fue un romántico, no de los que expresan su alma en los versos, sino en la acción. Él continúa a los grandes germanos que vinieron acá en otros tiempos, como Humboldt en primer lugar, para ser descubridores no tanto de una geografía física ya más o menos conocida, cuando para convertirse en divulgadores de las posibilidades promisorias de una comarca y de un pueblo.117 A la cepa hispánica que llegó a Santander con sus variables de judaizantes y de moriscos118, hay que agregar pues, la marca germánica, más que la de las huestes de Alfinger, la de Lengerke y otros coterráneos. Pedro Gómez Valderrama retrata, en medio de un poder descriptivo que no tiene nada que envidiarle a un Balzac, a un Faulkner, a un Dumas, a un Stendhal, la llegada triunfalista, a galope tendido, de estos alemanes a Santander; “hambrientos de materias primas”, de aventuras, de sexo, de porvenir. 117 Horacio Rodríguez Plata. “La Primera Escuela y el Colegio del Socorro”, en: Revista Estudio, Bucaramanga: Centro de Historia de Santander, números 108-111, 1941, p.79. 118 De sumo interés resulta la lectura que se desprende del primer capítulo del trabajo de María del Rosario García, “Construcción de la Identidad durante la ocupación y gobierno hispánico del territorio”, que forma parte del texto igualmente de su autoría, Identidad y Minorías Musulmanas en Colombia, Editorial Universidad del Rosario, Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, Bogotá, D.C., Colombia, 2007. 236 El abuelo ve pasar la cabalgata de rubios tudescos, los ve rebasar las vegas de Girón y comprometerse en el descenso hacia el Suárez. El grupo canta, van todos con la carabinas en bandolera, con revólveres al cinto, y algunos con instrumentos musicales. Varios traen esas mujeres altas, de largos huesos, de cabello pajizo, de nostálgico mirar azul, pero los más se proveerán de lo que da la tierra; no una sino muchas veces han corrido y correrán peligro por la mujer del prójimo. Requiebran con galanura, con decisión, acostumbrados al asentimiento. La cabalgata produce un soberano estruendo. Llegará a Zapatoca, donde ya Lengerke ha establecido la casa de comercio. El ruidoso grupo bebe brandy, van poco a poco saliéndose de sus cabales…119 Geo von Lengerke (1827-1882). Paz en su tumba. Paz en la de Pablo Lorent. Paz en la de Strauch. Paz en la de Goelkel, en la de Hederich, en la de Leo Koop. Paz en la de Ernesto Müller. Paz en la de Guillermo Schrader. Paz en las tumbas de Abraham y de Emilie, los progenitores de un hombre al que procuraron educar ellos y Alemania, en la “dignidad del peligro”; el resto de esa educación, correría por cuenta de la proverbial franqueza, del hondo sentido hospitalario, de la cultura del trabajo, de mirar siembre de frente y de “profundizar la mirada ante el adversario”, inherentes al santandereano de ayer, hoy y siempre. Inherente a un pueblo que todavía cree en el ademán resuelto, en la palabra “empeñada y sin regreso”, en rostros graves y adustos, que justamente por graves y adustos, son sabios; y en corazones firmes; dueño intransigente de su destino individual y colectivo. Un destino hecho a la medida exacta de “los altos, los duros, los broncos estoraques”. Un destino para dotar al 119 Cit. Pedro Gómez Valderrama, La otra raya del tigre”, Op. 237 hombre de una fe, desterrando desde ella, en un combate cuerpo a cuerpo, toda tibieza; sabiendo que el valor es la cualidad que transforma una posibilidad en realidad, un razonamiento en acción. Asimilando este proceso también al del amor, que no se explica sin la acción de un encanto inexplicable. 238 BIBLIOGRAFÍA 239 FUENTES PRIMARIAS - ANÓNIMO. “Decreto de honores al señor Geo von Lengerke”, en: Gaceta de Santander, Socorro, viernes 7 de julio de 1882, año XXIV, No. 1580, p.1. - ANÓNIMO. Gaceta de Santander, Socorro, jueves 10de diciembre de 1868, p.894. (En donde la Asamblea del Estado finalmente contrató a Lengerke para la construcción del puente “Lengerke”, proyecto que había contado con el aval del gobierno del Estado Soberano de Santander desde el 31 de diciembre de 1863, en que las partes firmaron el contrato para la apertura del camino desde Zapatoca hasta el puerto fluvial de Barranca). - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección “República”, Fondo “Gobernaciones”, Tema “Lengerke”, Tomo 23, folio 378. - Carta de Geo von Lengerke al Señor Jefe Departamental desistiendo de la demanda contra Francisco Galvis, Bucaramanga, 11 de febrero de 1865 (Archivo Personal). - Carta de Rafael Núñez al General Solón Wilches, Bogotá, octubre 26 de 1884 (Archivo Personal) 241 - Carta de Sergio Arboleda al General Solón Wilches, Bogotá, noviembre 30 de 1882 (Archivo Personal) - Carta de Solón Wilches a Geo von Lengerke, Socorro, septiembre 15 de 1880 (Archivo Personal). - Carta de Solón Wilches a Rafael Núñez, Socorro 8 de noviembre de 1884 (Archivo Personal) - VON LENGERKE, Geo. “Palabras del dialecto de los Indios del Opón. Palabras indias dictadas por un indio de la tribu de Carare”. Seitschrift für Ethnologie, T. 10, p. 306, Berlín, 1878. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA - ACEVEDO DÍAZ, Mario. La culebra pico de oro. Instituto colombiano de cultura, Bogotá, Colombia, 1978. - ACUÑA, Luis Alberto, Santander y Antioquia, 1948. - AMAYA CADENA, Miguel. Geografía e historia de Santander. Librería Stella, Bogotá, Colombia, 1959. - AMAYA, María Paz (Dirección Editorial); MARTÍNEZ CARREÑO, Aída (Asesoría Editorial); BOTHE, Mónica (Dirección Artística). Así es Bucaramanga. Ediciones Gamma S.A., Bucaramanga, Colombia, 1997. - ANÓNIMO. Libro Azul de Colombia. J.J. Little y Ives Compang, New York, 1918. 242 - ANÓNIMO. Presencia alemana en Colombia, Bogotá, Mayr y Cabal, 1993. - ANÓNIMO. Sucesos de Bucaramanga, Socorro, Imprenta de Sandalio Cancino, 1879. - ANÓNIMO. Zapatoca, una imagen de la provincia colombiana. Litocamargo Ltda., Bogotá, Colombia, 1985. - APRILE-GNISET, Jacques. Génesis de Barrancabermeja, Instituto Universitario de la Paz, Departamento de Ciencias Sociales, Bucaramanga, Colombia, 1997. - ARANGO CANO, Jesús. Inmigración y colonización en la Gran Colombia. Talleres Editoriales de Librería Voluntad S.A., Bogotá, Colombia, 1953. - ARCINIEGAS, Germán. Los alemanes en la conquista de América. Editorial Losada S.A., Buenos Aires, Argentina, 1941. - ARDILA DÍAZ, Isaías. El pueblo de los Guanes, raíz gloriosa de Santander. Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1986. - ARDILA DÍAZ, Isaías. Zapatoca, Ariel Ltda. Impresores – Editories, Bogotá, Colombia, 1988. - ARIAS, Juan de Dios. Folklore santandereano, Imprenta del Departamento, Bucaramanga, Colombia, 1942. - AYALA OLAVE, Hernando. Caminos de historia en el Carare-Opón. Bogotá, Colombia, 1999. 243 - BARRERA, Flaminio. Narraciones de Provincia. Imprenta del Departamento, Bucaramanga, Colombia, 1965. - BIERMANN STOLLE, Enrique. Distantes y distintos. Los inmigrantes alemanes en Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Bogotá, Colombia, 2001. - CAMACHO ROLDÁN, Salvador. Notas de Viaje. Librería Colombiana Camacho Roldán y Tamayo, Bogotá, Colombia, 1905. - CARANDE, Ramón, Carlos V y sus banqueros. 2 Tomos, Editorial Crítica, Barcelona, España, 1990. - CHURCH JOHNSON, David. Santander. Siglo XIX. Cambios socioeconómicos, Carlos Valencia Editores. Bogotá, Colombia, 1987. - COHEN, Richard. Blandir la espada. Ediciones Destino S.A., Barcelona, España, 2003. - COLOMBIA. Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia sancionada el 8 de mayo de 1863. Bogotá, Imprenta y estereotipía de Medardo Rivas, 1871. - CONSTAÍN, Juan Esteban. La formación del mundo contemporáneo. Universidad del Rosario, Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá D.C., Colombia, 2005. - DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA, Carlos. (Compilador), Empresa e historia en América Latina. Un bal- 244 ance historiográfico. Tercer mundo editories, Bogotá, Colombia, 1996. - DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA, Carlos. (Compilador). Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX. 2 Tomos, Grupo Editorial Norma, 2003. - DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA, Carlos. El empresariado colombiano. Una perspectiva histórica. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Estudios Interdisciplinarios, Bogotá, Colombia, 1986. - ESCOVAR, Alberto. “La cicatriz de Lengerke”, en: Barichara 300 años de historia y patrimonio, Alberto Escovar y María Soledad Reyna Editores, Talleres de D’Vinni Ltda., Bogotá, Colombia, 2005, pp.103-129. - FLÓREZ, Luís. El español hablado en Santander. Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, Colombia, 1965. - FRANDERA, Joseph María; MILLÁN, Jesús. Las burguesías europeas del Siglo XIX. Sociedad civil, política y cultura. Colección Historia, Biblioteca Nueva, Universidad de Valencia, España, 2000. - GALVIS, Simón F. Monografía de Barrancabermeja, Imprenta E. Salazar, Bucaramanga, Colombia, 1965. - GARCÍA BUSTAMANTE, Miguel, Ernesto Cortissoz, conquistador de utopías. Bogotá, Colombia, 1994. - GARCÍA CADENA, Alfredo. Unas ideas elementales sobre problemas colombianos. Publicaciones del Banco de la República, Bogotá, Colombia, 1956. 245 - GARCÍA ESTRADA, Rodrigo de J. Los extranjeros en Colombia. Editorial Planeta Colombiana S.A., Bogotá D.C., Colombia, 2006. - GARCÍA, José Joaquín, Crónicas de Bucaramanga, Imprenta del Departamento, Bucaramanga, Colombia, 1944. - GAVIRIA LIÉVANO, Enrique. El liberalismo y la insurrección de los artesanos contra el librecambio. Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia, 2002. - GÓMEZ GUTIÉRREZ, Alberto. Al Cabo de las Velas. Expediciones científicas en Colombia Siglos XVIII, XIX y XX. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Santafé de Bogotá, Colombia, 1998. - GÓMEZ PICÓN, Rafael. Magdalena río de Colombia. Editorial Antena Ltda., Bogotá, Colombia, 1948. - GÓMEZ VALDERRAMA, Pedro. La otra raya del tigre. Siglo XXI Editores de Colombia, Bogotá, Colombia, 1977. - GONZÁLEZ DE CALA, Marina. El club del Comercio y Bucaramanga. 125 años de historia. Club del comercio de Bucaramanga S.A., Bucaramanga, Colombia, 1997. - GUASSA V., Edmundo. Reminiscencias del comercio bumangués, Papelería América Editorial, Bucaramanga, Colombia, 1983. - GUTIÉRREZ DE PINEDA, Virginia; VILA DE PINEDA, Patricia. Honor, familia y sociedad en la estructura 246 patriarcal. El caso de Santander. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 1992. - HARKER MUTIS, Adolfo. Mis recuerdos. Biblioteca “Santander”, Vol. No. XXIII; Bucaramanga, Colombia, 1955. - HARKER VALDIVIESO, Roberto. Bucaramanga. Los inmigrantes y el progreso, 1492-1992. s.e., s.i., s.f. - HERNÁNDEZ, Carlos Nicolás; CAMELO, Alfredo. Aguachica, historia de un camino. Unidad Editorial Universidad Innca de Colombia, Bogotá, Colombia, 1990. - MARTÍNEZ CARREÑO, Ayda; MARTÍNEZ GARNICA, Armando; HERNÁNDEZ, Carlos Nicolás; GUERRERO, Amado Antonio; GARCÍA QUINTERO, Felipe. Santander: la aventura de pensarnos. Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 2005. - MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Serafín. La imaginación liberal: hipótesis para una lectura de “La otra raya del tigre”, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, Colombia, 1994. - MARTÍNEZ MUTIS, Aurelio. Biografía de Elena Mutis o un país alrededor de una mujer. Bogotá, Imprenta Nacional, 1954. - MARTÍNEZ, Frédéric. El nacionalismo cosmopolita. Banco de la República, Bogotá, Colombia, 2001. - MEDINA, Arístides. (Director). Leyes del Estado Soberano de Santander, compiladas en el año de 1878, Socorro, Imprenta del Estado, 1878. 247 - MONTEZUMA HURTADO, Alberto. Introducción a la historia de los caminos colombianos. Impreso en la sección de Artes Gráficas – CAFAM, Bogotá, Colombia, 1983. - MORENO DE ANGEL, Pilar. El Daguerotipo en Colombia, Fondo Cultural Cafetero, Bogotá, Colombia, 2000. - MORENO GÓNZÁLEZ, Leonardo. Espacio político, territorio y guerra entre los yariguíes según fuentes etnográficas de los Siglos XVI – XVIII. Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Barrancabermeja, 2000. - OSPINA VÁSQUEZ, Luis. Industria y Protección en Colombia, 1810-1930. Biblioteca Colombiana de Ciencias Sociales FAES, Medellín, Colombia, 1979. - OTERO D’COSTA, Enrique, Cronicón solariego. Editorial Vanguardia, Bucaramanga, Colombia, 1972. - OTERO MUÑOZ, Gustavo. Wilches y su época. Imprenta del Departamento, Bucaramanga, Colombia, 1936. - PACHECO BLANCO, Raúl. El león del Norte. El general Solón Wilches y el constitucionalismo radical. Sic Editoria Ltda., Bucaramanga, Colombia, 2002. - PERALTA DE FERREIRA, Victoria, Bosquejo Histórico del Comercio en Bogotá. FENALCO – Bogotá – Cundinamarca, Laudes Editores, Bogotá, Colombia, 1988. - PERISTIANY, J.G. El concepto del honor en la sociedad mediterránea. Editorial Labor S.A., Barcelona, España, 1968. 248 - PRADA SARMIENTO, José Manuel, Ensayos en torno al hombre. Bogotá, Colombia, 1970. - RODRÍGUEZ PLATA, Horacio. La inmigración alemana al Estado Soberano de Santander en el Siglo XIX, Editorial Kelly, Bogotá, D.E., Colombia, 1968. - RUEDA CÁCERES, Liliana. En cuerpo y alma: Casas bumanguesas 1778-1966, Editorial UNAB, Bucaramanga, Colombia, 2005. - RUEDA GUARIN, Tito Edmundo, Santander Estado Soberano del Alma, Impresión y Diseño, J.A.S. Impresores, Barranquilla, Colombia, 1999. - SÁNCHEZ SANTAMARÍA, Ignacio. Geografía comercial y económica de Colombia y los países con los cuales negocia. Bogotá, Colombia, 1925. - SERRANO BLANCO, Manuel, El libro de la raza. Imprenta Departamental, Bucaramanga, Colombia, 1941. - SERRANO GÓMEZ, Luis. Geo von Lengerke. Imprenta del Departamento, Bucaramanga, Colombia, 1946. - SERRANO PRADA, Rafael. ¡Cuando Zapatoca despierta!. Sistemas y Computadores Ltda., Bucaramanga, Colombia, 1998. - SERRANO, Eduardo. Historia de la Fotografía en Colombia, Museo de Arte Moderno de Bogotá, OP Gráficas, Ltda., Bogotá, Colombia, 1983. - SOMBART, Werner. El burgués, Alianza Editorial, S.A., Madrid, España, 1972. 249 - SOURDIS NÁJERA, Adelaida. El registro oculto. Los sefardíes del caribe en la formación de la nación colombiana, 1813-1886, Academia Colombiana de Historia, Bogotá, Colombia, 2001. - SPENGLER, Oswald. La decadencia de Occidente. 2 Tomos, Editorial Espasa-Calpe S.A., Madrid, España, 1983. - VALBUENA, Martiniano. Memorias de Barrancabermeja, Editorial El Frente, Bucaramanga, Colombia, 1947. - VALDERRAMA BENÍTEZ, Ernesto. Real de Minas de Bucaramanga 1547-1945. Imprenta del Departamento, Bucaramanga, Colombia, 1948. - VALENTÍN, Veit. Historia de Alemania. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 1947. - VARGAS OSORIO, Tomás; ALGEVIS, Segundo. Santander, alma y paisaje. Editorial UNAB, Bucaramanga, Colombia, 2001. - VARIOS. Fotografía en el Gran Santander. Desde sus orígenes hasta 1990. Banco de la República, Departamento Editorial, Bogotá, Colombia, 1990. - VILA DE PINEDA, Patricia. Aspectos culturales. Estudio de impacto ambiental para la línea de transmisión Sochagota - Guatiguaía, ISA. Consultoría Colombiana, 1996. - VOLKENING, Ernesto. Evocación de una sombra. Editorial Ariel, S.A., Bogotá, Colombia, 1998. 250 - WEBER, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ediciones Península, Barcelona, España, 1969. - WILLS, Guillermo. Observaciones sobre el comercio de la Nueva Granada. Bogotá, 1831. - YUNIS TURBAY, Emilio. ¡Somos Así!, Editorial Bruna, Bogotá, Colombia, 2006. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA - ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA. Homenaje al Profesor Paul Rivét. Editorial ABC, Bogotá, Colombia, 1958. - ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, Jaime. Los Guanes, con el código, las claves, los grifos y la revelación de su increíble calendario. Editorial Cabra Mocha, Bucaramanga, Colombia, 2004. - AVERBACH, Erich. “La cicatriz de Ulises”. En: Mimesis. Fondo de Cultura Económica, México, 1979. - BEJARANO ÁVILA, Jesús Antonio. Historia Económica y Desarrollo. La historiografía económica sobre los Siglos XIX y XX en Colombia. CEREC, Bogotá, 1994. - CALDAS, Francisco José. “Estado de la geografía del virreinato en cuanto a la economía y el comercio”. En: Semanario del Nuevo Reino de Granada, Fondo Popular de Cultura, Bogotá, Colombia, Tomo I, 1942. 251 - CARNICELLI, Américo, Historia de la masonería colombiana. Tomo II, 1833-1940. Cooperativa Nacional de Artes Gráficas Ltda., Bogotá, Colombia, 1975. - DE VARGAS, Pedro Fermín. Pensamientos Políticos Siglo XVII y Siglo XVIII, Procultura, Bogotá, Colombia, 1986. - DE ASTIGARRA, Luís. “Discurso sobre el medio más asequible de fomentar el comercio activo de éste Reino, sin prejuicio del de España”. En: Correo curioso, erudito y mercantil de la ciudad de Santafé de Bogotá, Bogotá, Imprenta Patriótica, Núm. 41, 24 de Nov., 1801. - GARCÍA, María del Rosario. Identidad y minorías musulmanas en Colombia. CEPI, Centro de Estudios Políticos Internacionales, Facultades de Cienica Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales. Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 2007. - GÓMEZ GARCÍA, Juan Guillermo. Colombia es una cosa impenetrable. Ediciones Ántropos Ltda. Bogotá, Colombia, 2007. - HOSSMAN, Reginald, La raza y el destino manifiesto. Orígenes del anglosajonismo radical norteamericano. Fondo de Cultura Económica, México, 1985. - LIPOVETSKY, Guilles; ROUX, Elyette. El lujo eterno. De la era de lo sagrado al tiempo de las marcas. Editorial Anagrama S.A., Barcelona, España, 2004. - MARROQUÍN, Lorenzo. Pax. Editorial Bedout, Medellín, Colombia, 1971. 252 - MEJÍA RIVERA, Orlando. La muerte y sus símbolos. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 2000. - OCAMPO, José Antonio. Colombia y la economía mundial, 1830-1910, Tercer Mundo Editores – Fedesarrollo, 1984. - ORTÍZ, Álvaro Pablo. Reformas Borbónicas, Mutis catedrático, discípulos y corrientes ilustradas 17501816. Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 2003. - PALACIOS, Marco; SAFFORD, Frank. Colombia. País fragmentado, sociedad dividida. Editorial Norma, Bogotá, Colombia, 2002. - PATIÑO, Víctor Manuel. La Tierra de la América Equinoccial. Biblioteca Familiar Presidencia de la República. Imprenta Nacional, Colombia, 1997. - PHELAN, John Leddy. El Pueblo y el Rey. Carlos Valencia Editores, Bogotá, Colombia, 1980. - PORTER, Roy. “Historia del Cuerpo Revisada”. En: Formas de Hacer Historia, Alianza Editorial S.A., Madrid, España, 2003. - PUYANA GARCÍA, Germán. ¿Cómo somos? Los colombianos, reflexiones sobre nuestra idiosincrasia y cultura. Quebecor World. Bogotá S.A., Bogotá, Colombia, 2000. - RODRÍGUEZ Oscar. Estado y Mercado en la Economía Clásica. Universidad Externado de Colombia, Santafé de Bogotá, 2000. 253 - SANTOS MOLANO, Enrique, El corazón del poeta José Asunción Silva. Planeta Colombiana Editorial S.A., Santafé de Bogotá, Colombia, 1996. - SERRANO, Enrique. Donde no te conozcan. Editorial Planeta Colombiana S.A., Bogotá, Colombia, 2007. - SILVA, José Asunción. Poesía y Prosa. Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá D.E., Colombia, 1979. - VIDAL, Margarita. Entre Comillas, Planeta Colombiana Editorial S.A., Bogotá, Colombia, 1999. PUBLICACIONES PERIÓDICAS - ANDRADE, Francisco, “El último Yariguí”, En: Boletín de Historia y Antigüedades, Volumen XXXI, Bogotá, Colombia, Mayo-junio de 1944, números 355-356, pp.563-574. - DÍAZ PIEDRAHITA, Santiago. “El trayecto colombiano de Humboldt”. En: Credencial Historia. Bogotá, Colombia, febrero de 2000. - DUQUE CASTRO, María Fernada. “Comerciantes y empresarios de Bucaramanga (1857-1885): Una Aproximación desde el neoinstitucionalismo”. En: Historia Crítica, Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, No. 29 – Enero – Junio 2005, Bogotá, colombia, pp. 149 – 185. 254 - HARKER, Simón S. “Los Mutis”, Revista Estudio. Órgano de la Academia de Historia de Santander. Edición Especial sobre “los Mutis en el Territorio Libre de Santander”. Año LII, No. 293, Bucaramanga, julio a septiembre de 1984, pp.14-15. - MARTÍNEZ GARNICA, Armando. “Guarapo, Champaña y vino blanco. Presencia Alemana en Santander en el Siglo XIX”, En: Boletín Cultural y Bibliográfico, Biblioteca Luís Ángel Arango, Volumen XXIX, Número 29, 1992, pp. 37-46. - MEJÍA ARANGO, Lázaro. “Verdades e inexactitudes sobre el radicalismo”. En: Economía colombiana. Revista de la Contraloría General de la República. Edición 315-316, julio-octubre de 2006, pp.130-145. - RODRÍGUEZ PLATA, Horacio. “La primera escuela y el colegio del Socorro”. En: Revista Estudio Bucaramanga. Centro de Historia de Santander, Números 108-111, 1941. pp.65-79. - RUEDA RUEDA, Eduardo. “El Suroeste de Santander y Lengerke”. En: Revista Huellas Históricas No. 9, Bogotá, Colombia, abril de 1954, pp.18-25. - SAFFORD, Frank. “Empresarios Nacionales y Extranjeros en Colombia durante el Siglo XIX”. En: Anuario colombiano de historia social de la cultura. No. 4, Bogotá, Colombia, 1969, pp.87-111. - TRIANA Y ANTORVEZA, Humberto. “Los Artesanos en las ciudades neogranadinas”. En: Boletín Cultural y Bibliográfico. 10:2, Bogotá, Colombia, 1967, pp.332339. 255 - TRIANA Y ANTORVEZA, Humberto. “Los Extranjeros y grupos étnicos en los gremios neogranadinos”. En: Boletín Cultural y Bibliográfico, 1965, Bogotá, Colombia, pp.24-32. - VILLAMIZAR, Sergio. “Enrique Serrano, el novelista de los orígenes de Colombia”. En: Macondo Revista Dominical. Santa Marta, 2 de septiembre de 2007, p.5. 256 Colección Temas y Autores Regionales - Santander: La aventura de pensarnos - El mundo Guane: Pioneros de la arqueología en Santander - Historia oral del sindicalismo en Santander - Luis A. Calvo. Vida y Obra - Juan Eloy Valenzuela y Mantilla (Escritos 1786 - 1834) - De literatura e Historia: MANUELA SÁENZ entre el Discurso del Amor y el Discurso del otro - Agenda Liberal Temprana - Historia de la radiodifusión en Bucaramanga (1929 - 2005) - La Alianza Nacional Popular (Anapo) en Santander 1962 - 1976 - Cultura, Región y Desarrollo - Ensayos críticos sobre la obra de Elisa Mújica - José Antonio Galán Episodios de la guerra de los comuneros - La óptica del camaleón y otros relatos - Demasiados jóvenes para morir Cuentos de la generación del abandono - Emociones de la guerra Relato de la guerra de los mil dias en el Gran Santander