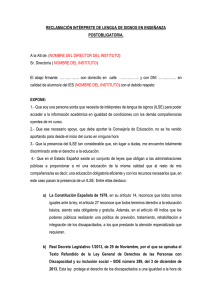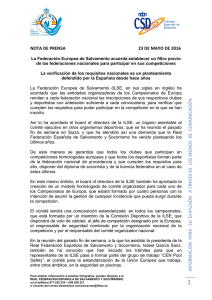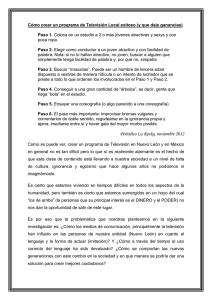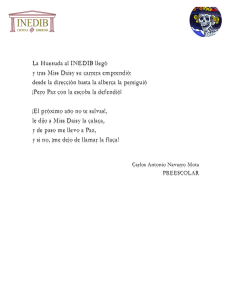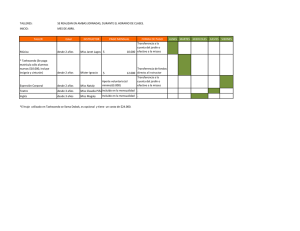1 Harol Gastelú Palomino La piscina
Anuncio

Harol Gastelú Palomino La piscina 1 ÍNDICE La piscina………………………………………………………………………………..4 La rosa negra…………………………………………………………………………….8 El otro…………………………………………………………………………………..11 Sirenas………………………………………………………………………………….14 La pianista………………………………………………………………………………19 Mala noche……………………………………………………………………………..23 Agonía………………………………………………………………………………….27 Camionero……………………………………………………………………………...33 El fantasma……………………………………………………………………………..36 La mano………………………………………………………………………………...37 2 a mis amigos de aquí y de allá 3 LA PISCINA La vi llegar desde el torreón. Alta, delgada, los cabellos negros, ondeados y largos con mechones rojos, la piel pálida, los ojos cubiertos por lentes oscuros, el vestido floreado. Entró a cambiarse y salió enfundada en un bikini azul. Untó su piel con crema protectora. Se echó sobre su toalla de cara al sol. Sus senos pequeños apuntaban hacia el cielo como queriendo derribar al astro rey. Tenía tatuada una rosa negra entre el ombligo y el pubis cuyo tallo espinudo se perdía debajo de la ropa de baño. Se dio la vuelta para tostarse la espalda, esa espalda que parecía un vasto desierto dividida en dos por la hendidura de la columna vertebral. La piscina rebosaba de bañistas. Era uno de los días más calurosos del último verano. Un rato después, se sacó los anteojos, se puso de pie y se arrojó a la piscina. Chapoteó de un extremo a otro, pataleando demasiado, como si no pudiera coordinar muy bien sus movimientos; buceó hasta agotar el aire de sus pulmones. Salió chorreando agua. Parecía Venus naciendo. Se puso las gafas y fue al quiosco. Compró una Pepsi. Bebió media botella en el trayecto de regreso. Se echó otra vez sobre la toalla para que el sol siguiera tostando su piel. Un niño resbaló mientras escapaba de sus amigos. Fui en su auxilio. Nada de importancia. Les pedí que no jugaran a la chapada en el piso mojado. La chica se quitó los lentes, se puso otra vez de pie y caminó en dirección al trampolín. Empezó a subir: un peldaño, otro peldaño y otro hasta casi tocar el cielo con las manos. Allá en lo alto parecía la estatua de alguna diosa marina echa por las manos de Miguel Ángel. El sol refulgía en sus cabellos negros, parecía traspasar su traslúcida piel. Estiró los brazos, arqueó el cuerpo y se lanzó en picada como uno de esos clavadistas de Acapulco. Me distraje un segundo siguiendo con la mirada a una despampanante mujer con un aire a Vanessa Tello. Los gritos de los bañistas rompieron el encanto: ¡la chica se estaba ahogando! Salté del torreón y me arrojé a la piscina. La saqué desfalleciente. Se había golpeado la cabeza. Tuve que hacerle respiración boca a boca. Arrojó toda el agua que había tragado. Rompió en llanto cuando volvió en sí. –Ya pasó –le dije, consolándola–. No fue nada. Pero igual seguía asustada, con el miedo dibujado en sus ojos, unos ojos verdes e inmensos enmarcados por unas largas pestañas y tupidas cejas. Me pidieron que la acompañara a su casa. Vivía en La Realidad. –No debí de arrojarme del trampolín –me dijo, en el trayecto, aún con temblor en la voz, una voz de aires infantiles. –Son cosas que pasan sin prever, Sherina. No fue culpa tuya. –Fue una imprudencia de mi parte, ¿no crees, Agustín? Mis padres se iban a volver locos si me moría. 4 –Caramba, Sherina, ya no te estés atormentando por gusto –le dije–. Incidentes así pasan todos los días en la piscina. –Es que no debí hacerlo sabiendo que no sé nadar muy bien, ¿no crees? –Pero ya pasó. Si quieres, puedo darte lecciones de natación –le dije, para levantarle los alicaídos ánimos–. Ven al club todas las veces que quieras. –En casa tenemos una piscina. –Mucho mejor entonces. Mañana mismo empezamos, ¿te parece? Los lunes descanso. –Claro. Gracias. Bajamos en el paradero, cruzamos la pista, fuimos Álamos arriba, doblamos a la derecha y llegamos a los Eucaliptos 141. –¿Entonces vienes mañana, Agustín? –Sí, Sherina. –Gracias por acompañarme. –No tienes de qué. Nos despedimos con un beso en las mejillas. Las suyas estaban tan frías como si recién acabara de sacarla del agua. Al día siguiente estaba yo ante esa misma puerta. Hice sonar el puño de bronce que había de aldaba. No acudió nadie. Golpeé otra vez un poco más fuerte. Nadie. Quizá aún dormían. O habían salido. Era lunes, los padres de Sherina habrían ido a trabajar. Insistí por última vez. Cuando ya me iba a marchar, la puerta se abrió con un ruido de goznes oxidados. –¿A quién busca, joven? –me preguntó una anciana de rasgos similares a los de Sherina, pero estragados por el paso inclemente del tiempo. Le calculé unos ochenta años, o quizá más. –A Sherina, señora. –¿A Sherina? –repitió. Vi asombro en sus ojos. –Sí, a Sherina. ¿Está? –Pasa, pasa –me dijo. Será su abuelita, pensé. Estaba toda encorvada y se ayudaba con un bastón–. ¿Cómo así la conociste? –En La Portada del Sol. Fue a bañarse y… –callé. Quizá Sherina no le había contado nada y podría darle un infarto de la impresión. ¡Se la veía tan frágil! –Por lo visto, su alma sigue penando –dijo la anciana, con voz compungida–. Ya no sabemos qué más hacer para que pueda descansar en paz. ¿Su alma sigue penando? ¿Descansar en paz? –¿Qué dijo, abuela? –Sherina murió ahogada hace setenta años, un veinte de febrero como ayer. La miré, incrédulo, pasmado. –No tendría por qué mentirte –me dijo, mirándome con sus ojos velados por la edad–. Era mi única hija. Siempre se le aparece a los salvavidas por estas fechas. Será que murió ahogada, ¿no? A esta viejita le falta un tornillo, pensé, ya repuesto de la sorpresa. Me pidió que la acompañara. La seguí. Cruzamos un jardín devorado por la madreselva y la buganvilla que habían crecido sin control. En cualquier momento se aparecería Sherina y me diría Agustín, no hagas caso a las tonterías que dice mi abuelita, la pobre sufre de demencia senil, compréndela, ¿sí? Llegamos a un claro donde había una piscina de agua estancada al borde del cual estaba sentado un anciano que no contestó mi saludo. El abuelo sordo, la abuela loca de remate; bonita familia. Yo no soportaría vivir un solo instante en semejante compañía. 5 –Está así desde que Sherina se ahogó –dijo la viejita–. Se pasa las horas mirando ensimismado la piscina como si quisiera escuchar los gritos de auxilio de nuestra hijita para salvarla como no lo hizo hace setenta años –añadió, con los ojos arrasados por el llanto. Se ha tomado en serio lo de la hijita ahogada, me dije. Debe haber sido actriz en su remota juventud, ¿no? –Franz, ayer Sherina se le apareció a Agustín –le dijo la viejita, tocándole los hombros. El anciano apenas hizo un movimiento para mirarme con unos ojos glaucos carentes de expresión alguna. Eran los mismos ojos de Sherina. Hedía. ¿O serían las hojas podridas de la piscina que despedían un olor tan desagradable? –Hasta se ha olvidado de hablar –dijo la viejita–. Su vida es estar sentado al borde de la piscina. Par de viejos locos. Qué terrible es la edad. La vida de Sherina sería un infierno en este pequeño manicomio. ¿No tendría otro lugar para pasar el verano? –¿Y cómo estaba Sherina, Agustín? –Linda, alta, delgada –decidí seguirles la corriente hasta que apareciese Sherina y me dijera mis abuelitos te están tomando el pelo, Agustín, no les hagas caso. –Era una niña muy preciosa –dijo la viejita–. Parecía un angelito. Por eso se iría al cielo a tan corta edad, ¿no crees? –Ajá, abuela, en el cielo siempre hacen falta los angelitos. –Eso es lo que nos decimos Franz y yo todos los días para mitigar el dolor de su pérdida, ¿no, Franz? El viejo asintió, soltó una lágrima como para hacer más verás la farsa. Seguro así se solazaban para no morir de tedio ante la falta de otro divertimento. –¿Quieres ir al cuarto de Sherina, Agustín? Suspiré, aliviado: al fin los viejos se habían cansado de jugar a las almas en pena que van arrastrando cadenas… –Por supuesto, señora –acepté. Sherina aún estaría durmiendo. La sacaría de su cama, le jalaría las orejas por no mandar a ese par de chiflados al Larco Herrera–. ¿El abuelo se queda? –Sí, de allí nadie lo mueve hasta que Sherina lo llame pidiéndole ayuda y él acuda en su auxilio y la salve de las garras de la muerte como no lo hizo hace setenta años. Ya cánsate de ese cuento, vieja loca, tenía ganas de decirle, pero me contenía pensando que Sherina se podría molestar ante mi falta de paciencia para con sus abuelitos cuyas mentes habían sido estragados por la senectud. Algún día también estaré así, pensaba. Volvimos a cruzar el jardín. En lugar de estar sentado como Buda, hurgándose la nariz para comerse los mocos como una criatura, el viejo debería desbrozar la maleza siquiera. Cuando la hojarasca los sepultara a los dos, recién abrirían los ojos y dejarían de hacerse los graciosos. La viejita metió la llave, de esas antiguas, redondas, en la chapa, la hizo girar y la puerta se abrió con un chirrido. Entramos a una habitación de niña que olía a encierro y cuyo tapizado había sido descolorido por el tiempo. Las paredes estaban llenas de fotos en blanco y negro ya amarillentas. Reconocí a la chica, a quien salvé la vida el día anterior, con muchos años de menos. Había muñecas de trapo, cochecitos, cocinitas, mesitas. Todo estaba cubierto por una capa de polvo. 6 –No hemos movido nada desde que Sherina cayó a la piscina –dijo la viejita–. Pensamos que solo es un mal sueño y que un día despertará y seguiremos siendo una familia feliz. Me señaló una cama pequeña donde yacía la momia de Sherina que yo creí, en un principio, era una muñeca de porcelana de piel verde. –¿Y cómo así se ahogó Sherina, señora? –Era bien traviesa. Mientras fui al mercado, se subió al trampolín y se tiró a la piscina como lo hacía su papá, pero ella no sabía nadar. Franz dormía y no escuchó nada. Cuando nos dimos cuenta, ya era tarde. –Lo siento mucho, señora. Abandoné esa casa todavía incrédulo. 7 LA ROSA NEGRA –Señor, ¿podría prestarme la escalera? Miré hacia abajo. La chica era agraciada. Llevaba un vestido negro algo anticuado para su edad. Tenía el rostro cubierto a medias por un velo. Sostenía un ramo de rosas tan rojas que parecían negras. –Ahorita termino, señorita –le dije. –Ya –dijo ella–. Espero. Estaba visitando a mi madre. Era el atardecer del 31 de octubre. Al día siguiente el cementerio se iba a convertir en una feria. Detesto las aglomeraciones, la música estridente y las muestras de euforia en un lugar que yo considero para el recogimiento y la paz. No comprendo por qué las autoridades permiten, incluso alientan, que la gente beba, baile y coma hasta “morir” en los camposantos en un día tan especial. –Chau, mamá, pasado mañana vengo –murmuré, acariciando la imagen de mi madre grabada en la lápida. Bajé–. La escalera es suya, señorita. –¿Podría ayudarme a llevarla hasta el nicho de mi difunto? –me pidió. Tenía la voz suave como el susurro del viento entre las flores del cementerio. –Claro. No faltaba más –acepté, como todo caballero–. ¿A qué pabellón? –Al San Judas Tadeo. Me puse la escalera sobre el hombro izquierdo y eché a andar tras ella. Ese pabellón estaba en el otro extremo, en la parte antigua del cementerio. El ceñido vestido dibujaba la figura estilizada de la chica. Una estela de perfume añejo, parecía una mezcla de ropa guardada y rosas marchitas, se desprendía de ella. ¿Quién se te murió?, solía ser la pregunta con la cual empezaba yo a tantear el terreno cuando alguien me interesaba en el cementerio. Me refiero a una mujer viva, no a una difunta. Había obtenido buenos resultados en un par de ocasiones. Generalmente en los cementerios las féminas están con ánimos de compartir sus pesares después de haber sufrido una pérdida y necesitan oír unas palabras de consuelo. ¿Quién se te murió, amiga? Pero esta vez se me hacía difícil emplear mi fórmula. Temía que notara mi apresuramiento. Poco a poco se llega al cielo, Harold, me dije. Llegamos al San Judas Tadeo. Habíamos recorrido medio cementerio. Tenía los hombros adoloridos. Así debió de estar Cristo después de cargar su cruz camino al Gólgota, pensé. ¿Quién se le habría muerto? El San Judas Tadeo estaba a punto de venirse abajo, literalmente. Era un pabellón viejísimo. El tarrajeo estaba desconchado, las lápidas de algunos nichos se veían flojas. Un sismo, y los difuntos volverían a ver el sol como llamados por las trompetas del Juicio Final. –Mi finadito está allí –dijo ella, señalando un nicho de la última fila–. ¿Podría sostener la escalera mientras subo, por favor? –Claro, señorita. No faltaba más. Le iba a decir si quiere subo yo, pero temía acabar en el suelo: se la veía tan frágil que mi peso la vencería. ¿Por qué construirán pabellones tan altos? ¿Para que las almas lleguen más rápido al cielo? Empezó a subir uno a uno los peldaños hasta llegar a la última fila. El nicho estaba cubierto de polvo y tela de araña. Por lo visto, al difunto lo venían a visitar solo en el 8 día de los muertos. En cambio, yo venía todos los domingos a visitar a mi madre. El primer año de su muerte venía casi todos los días, me quedaba hasta tarde para compartir mis penas con ella. Levanté la vista: un esqueleto había en lo alto. Me miró con sus cuencas vacías. Parecía sonreírme con sus dientes amarillos, largos. ¡Dioses! Tuve un vahído, quise gritar, pero no lo hice, ningún sonido brotó de mi garganta. –¿Le pasa algo? –escuché que me preguntaba la chica. No era una voz del más allá, como dicen que tienen los fantasmas. Abrí los ojos: allí estaba ella, mirándome con sus ojos grandes, luminosos, oscuros. Me restregué los ojos y volví a mirar: me sonreía. Debe haber sido una mala jugada de mis sentidos, me dije. ¿No había escuchado hace unos años el aullido de un perro y el arrastrarse de unas cadenas? ¿Mi padre no había creído ver a mamá en dos ocasiones? En los cementerios pasan algunas cosas que escapan a la razón. –No. Nada –dije. ¿Contarle lo que acababa de ver para que me tildara de loco?–. No se preocupe. Bajó con los floreros. Contenían unas rosas resecas. Volvió a subir escobita en mano para limpiar el nicho. El polvo que se levantó casi la asfixia. Creo que lo mejor es que a uno lo incineren y arrojen sus cenizas al mar o al río o lo guarden en un rincón de la casa para no causar más molestias a los vivos, ¿no? Bajó y volvió a subir con un trapo y una botella de agua para terminar de limpiar el nicho. La lápida estaba hecha de mármol negro. Así me gustaría que sea la mía: solo mis nombres y las fechas de mi nacimiento y muerte. Una lápida sobria. Bajó. Tenía la cara tiznada de polvo. Se la lavó. Le ayudé a limpiar los floreros. Los pétalos de las rosas se hicieron polvo al tocarlas. –¿Quién se te murió? –Mi abuelito –dijo, con voz compungida–. O mi tío abuelo más bien. Crió a mi padre y a otro tío como si fuesen sus hijos y nunca se casó. Mi papá y mi tío siempre lo venían a visitar, hasta que se murieron y ahora lo hago yo, aunque una vez al año nomás por falta de tiempo. Pensé en Nacho y Diego: ¿me vendrían a visitar cuando yo muriera? Los había criado como a mis hijos, como se lo había prometido a mamá en su lecho de muerte. –¿Y usted? –A mi madre. –Lo siento mucho. Le sonreí. ¿Qué más se puede hacer ante la muerte después de haber llorado tanto? Los floreros quedaron limpios. Al tratar de quebrar el tallo de una rosa, era demasiado larga para el nicho, me pinché un dedo con una espina. –¡Oh, se ha lastimado por mi culpa! –dijo ella, con pesar, tomando mi mano. Sus manos eran pequeñas, blancas hasta la transparencia, se notaban las venas azul verdosas que la recorrían. Se mancharon con mi sangre. Sacó de su escote un pañuelito de seda y me envolvió el dedo herido. El pañuelo blanco se tiñó de rojo. ¿Tanta sangre brotaba de un pinchazo? Por fin la sangre cesó de manar. Subió a colocar los floreros. Rezó, se persignó y bajó. Oscurecía. Los últimos deudos abandonaban el camposanto. –¿Nos vamos, o se queda? –me preguntó, con una sonrisa. –Nos vamos –le dije–. Ya llegará el día en que me quede para siempre. Salimos del cementerio. 9 –¿Vienes mañana a visitar a tu mamá? –me preguntó. Le iba a decir que no, ¿no te parece patético que la gente se emborrache, cante, baile perturbando la tranquilidad de los muertos?, pero no lo hice. –Sí. Un rato. ¿Y tú? –También –dijo–. Tempranito. Hay menos gente a primera hora. A ver si nos encontramos. Nos despedimos. Al día siguiente la esperé inútilmente durante todo el día soportando el barullo de la gente, el llanto desconsolado de los que se acuerdan una vez al año de sus seres queridos. ¿Le pasó algo? ¿Por qué se desanimó? ¿Y si era un fantasma?, me pregunté. ¿No había visto un esqueleto en lo alto de la escalera? Ni le había preguntado su nombre. Estaba solo en el pabellón San Judas Tadeo. Era un pabellón tan antiguo que no había deudos visitando a sus difuntos. Allí estaba la escalera aún, al pie del nicho del tío abuelo de la chica. Subí. Los floreros contenían unas relucientes rosas tan rojas que parecían sangre. Harold Gastelú Palomino: 06 junio 1868 – 22 julio 1913, decía en la lápida. Recuerdo de sus sobrinos. Yo era Harold Gastelú Palomino. 10 EL OTRO a Lisette La primera vez que me confundieron con otro, fue hace años. –Lindo Machu Picchu, ¿no? –me dijo Guido. ¿Lindo Machu Picchu? Yo había estado visitando a mis padres, lejos del Cusco, como todas las vacaciones. La ciudadela incaica solo la conocía en postales. –Uno te pasa la voz, y tú ni te das por enterado –continuó mi amigo–. Provecho con tu gringa, brichero. –Gracias –dije, por presumir: ni en sueños iba a tener una rubia como la que describía Guido. Pensé: mi amigo está loco. Años más tarde, cuando ya había olvidado lo de Guido, fui confundido por segunda vez. En esta ocasión, en Máncora. –Con que ahora veraneas con otra, ¿no? –me dijo Rocío, una colega–. Guapa la rubia. Hice un gesto de no saber de qué me hablaba. –No te hagas el tonto, Harold –me espetó Rocío–. Si Valentina se entera, lo vas a lamentar mucho, amigo mío. ¡En Máncora y con una rubia! Ni mi mujer iba a creer ese cuento. Para ella yo no era capaz de conquistar a otra. –Hay que disfrutar del verano, ¿no? –decidí seguirle la corriente a mi amiga–. Y si es con una rubia, mucho mejor. La tercera vez, quedé atónito. Una señora me detuvo en mitad de la calle. Guido fue testigo. Pueden preguntarle para saber que no miento. –Gracias por sus enseñanzas, profesor Gastelú –me dijo, abrazándome y llenándome de besos–. Gracias a usted mi hija ha ganado una beca para estudiar música en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Esta mujer esta loca, pensé, azorado, perplejo, confundido. –De nada, señora –atiné a decirle mientras recordaba las veces que me habían confundido Guido y Rocío. Tres confusiones ya eran demasiado. ¿Tenía yo alguien parecido a mí? ¿Tenía yo un doble? Lo tenía. Cuando todavía no me había repuesto del abrazo y de los besos de la señora, un domingo, al volver de la panadería, lo vi. Iba por la vereda opuesta, concentrado en su periódico. Fue como verme en un espejo a la distancia: ese era yo. YO. Lo seguí hasta verlo entrar a una casa de blancas paredes coronada por un cerco de buganvillas. Allí me quedé, agazapado detrás de un ficus, incrédulo, preguntándome si esa visión había sido real o un producto de mi mente enferma. ¿Iba yo camino a la locura? Un par de horas después, la puerta se abrió y lo vi salir en compañía de una mujer rubia, joven, atractiva y de dos niñas lindas como querubines. Era la mujer que siempre había soñado tener, eran las hijas que el vientre yermo de Valentina me había negado. Los seguí hasta el cercano parque donde se pusieron a jugar felices, alegres. ¿Alguna vez Valentina volvería a reír así? ¿Alguna vez vería a mis hijas corretear con tanto gusto por el pasto, mecerse felices en el columpio? ¿Alguna vez disfrutaría yo de esa dicha? 11 Lo dudaba. Tuve que volver a casa muy a mi pesar. Valentina estaba insoportable, con un humor de perros como siempre. No fue suficiente explicación el que le di (Me encontré con un amigo y estuvimos charlando sin darnos cuenta de la hora que era). Nunca le había contado lo de las confusiones. Como casi todos los días desde hace unos meses, peleamos. –Si quieres almorzar, cocínate –me espetó. Antes, yo me ponía el mandil y ocupaba su lugar. Esta vez no me importó. –Muérete de hambre tú –le respondí–, o búscate otro estúpido que aguante tus berrinches de menopáusica. Salí a la calle otra vez, volví a merodear la casa de mi doble. Siempre agazapado detrás de los árboles, escuché el sonido de un piano. Esa era La marcha turca de Mozart. Me vi a mí mismo tocándolo, siempre había querido ser pianista pero, por circunstancias de la vida, había terminado como profesor de flauta dulce en un colegio de mala muerte. Imaginé sus manos diestras sobre las teclas del piano, imaginé las sonrisas felices de su mujer y de sus hijas escuchándolo con deleite. Lo imaginé feliz, dichoso, algo que yo nunca sería. Regresé a casa cuando ya había oscurecido. Un día te dejaré, pensaba, mientras respiraba las ventosidades de Valentina. Tantos años había llevado esa cruz. Qué fácil sería levantarla en peso, abrir la ventana y hacer que se estrellara en la vereda. Qué fácil sería taparle la cara con la almohada hasta que sus pulmones explotasen como una granada. ¡No, no, otra tenía que ser la solución! La muerte era demasiado regalo para todo lo que había tenido que soportarla. El que sobraba en esa casa era yo. Al día siguiente, pretextando una indisposición, falté al colegio. Me aposté en la calle de mi doble. Desde mi lugar de vigilancia lo vi partir a su trabajo. Enseñaba en el Conservatorio. Me convertí en su sombra. Tenía una vida más interesante que la mía. La idea de sustituirlo se fue apoderando de mi mente. Ocupar su lugar. Ser él. ¿Él no era yo? ¿No lo habían visto en MI lugar? ¿No éramos iguales? Teníamos los mismos gustos, solo que los míos, por esas cosas de la vida, por culpa de Valentina principalmente, habían quedado relegados, postergados. Ser él. Sustituirlo. ¿Sería posible eso? Hice la prueba con las niñas. Un día, a la hora del recreo, como vi que algunas veces hacía él, me presenté en el colegio de las criaturas. –¡Papá, papito Harold! –las niñas se alegraron al verme. ¡Papá, papito! Esas palabras eran música celestial para mis oídos. Me llenaron de besos, de abrazos. No sospecharon nada, ni su profesora. –Qué gusto tenerlo de nuevo por acá, señor Gastelú –me dijo, con una amplia sonrisa–. Felicitaciones por tener unas niñas tan inteligentes y encantadoras. Le sonreí: ni se ha dado cuenta que yo no soy el otro, pensé. Otro día –mientras él estaba en el trabajo– fui más atrevido y me presenté en su casa con la excusa de haber olvidado unas partituras. Su mujer me recibió con efusión. Tampoco se dio cuenta que yo no era él. –¡Oh, mi amor! –exclamó, emocionada. Me besó de una forma que yo ya había olvidado. Me besó de una forma en que Valentina nunca más me volvería a besar. Por lo visto, sería fácil ocupar su lugar. ¿Pero qué hacer con él? ¿Qué? Me rompía la cabeza pensando qué hacer con él. 12 Llegué a una conclusión: desaparecerlo de la faz de la tierra. Esa era la única solución posible. No había otra. No podía correr el riesgo de volver otra vez al infierno cuando estar en el paraíso dependía nada más que de mí. Había visto que los fines de semana, temprano, se iba de pesca a la playa. Allí lo esperaba yo, agazapado entre las rocas. Cuando me vio, su sorpresa fue mayúscula, pero no le di tiempo a reaccionar. De un solo golpe lo puse fuera de combate. Enterré su cuerpo en la arena. Regresé a su casa, que ahora sería mi casa, con dos enormes pescados que compré en el muelle pues todavía no sabía pescar. Nadie se dio cuenta que yo no era él, sino el otro. Preparé un rico ceviche que disfrutamos en familia. ¡Hace tanto que no era feliz que ya casi lo había olvidado! La noticia de mi desaparición (del marido de Valentina, quiero decir) ni se supo. No fue un hombre importante. Hoy vivo feliz. Mi mujer está esperando nuestro primer hijo, o el tercero, porque ahora yo soy él. Ah, y ahora puedo pasarme horas y horas tocando a Mozart, a Chopin, a Vivaldi, a Beethoven ante el regocijo de mi mujer y mis hijas. Ninguna se ha dado cuenta que yo no soy yo, sino el otro. Solo tengo una preocupación: hace unos días, unos alumnos me dijeron que el profesor Fernández me había visto con una rubia en Puerto Viejo. 13 SIRENAS en recuerdo a esa visita a Ica el 2007 Llegamos a Ica un domingo de febrero de espléndido sol después de cruzar Chincha y Pisco. –Ahora a La Huacachina –dijo Ilse, ya en el hotel, dándose aire con las manos–. ¡Qué calor, dioses! Quiero darme un chapuzón. Estoy que me sancocho. –La van a confundir con una sirena, tía Ilse –le dijo Nacho–. Y van a querer que se quede para siempre en La Huacachina y a nosotros nos va a doler el corazón. Ilse sonrió, halagada. –¿Les gusta esta ropa de baño, chicos? –preguntó, blandiendo en el aire un diminuto bikini–. ¿Creen que me quede? –Esa pregunta ni se pregunta, tía –le dijo Nacho–. A usted le queda todo. –Mejor no te pongas nada –le dije–. Se te van a ver hasta los quistes que tienes en los ovarios. Ilse hizo una mueca de disgusto. –Ay, flaco, tú siempre tan aguafiestas. –Búsquese otro que la admire en su justa belleza –le dijo Nacho. –Eso es lo que haré, Nachito –le dijo Ilse, mirándome de reojo. En una esquina de la Plaza de Armas tomamos un taxi. –¿Es verdad que en La Huacachina habita una sirena, maestro? –le preguntamos al chofer. –Efectivamente –dijo el taxista, serio como en un velorio–. Cuidado con ella que sale en las noches de Luna llena para embrujar al hombre del cual se ha enamorado. Apenas disimulamos la risa. ¡Creyendo en sirenas en pleno siglo XXI! –Y justo hoy es noche de Luna llena –añadió el hombre, clavándome los ojos, unos ojos oscuros de pobladas cejas que le daban un aire medio terrorífico. –¿Es cierto eso, maestro, o es puro cuento chino nomás? –le preguntó Ilse. –No es cuento chino, señorita. La sirena existe y embruja con su canto a los hombres –dijo el chofer, con una voz de narrador de cuentos de terror–. Hay varios que han desaparecido misteriosamente en los últimos años. Los chicos, Ilse y yo nos miramos: este hombre está loco de remate, nos dijimos con los ojos. –Ojalá me embruje –dije–. Ica es un buen lugar para vivir: mujeres hermosas, buen vino, radiante sol, aire puro. Ilse me pellizcó. –Bromeaba, tonta. Las sirenas solo existen en La Odisea. –Y en La sirenita –añadió Diego. –Ojalá que te lleve –me dijo Ilse–, para ser libre como el viento y las palomas. –Si al tío Harold se lo lleva la sirena, ¿yo puedo ocupar su lugar, tía Ilse? –le preguntó Nacho. –Claro, Nachito, ¿por qué no? –le dijo Ilse, desordenándole los cabellos. –Además, yo estoy en mejor forma que el tío Harold –añadió Nacho, sacando punche. –Este Nacho no pierde tiempo –dije. –Es más terrible que su tío –dijo Ilse–. Donde pone el ojo, pone la bala. 14 Risas de nuevo. El único que no reía era el taxista. –Parecen las dunas de La leyenda del rey errante –dijo Diego, señalando las montañas de arena, blancas como la nieve, que hay alrededor del oasis. –¿Podemos subir después, tío? –me preguntó Nacho, quien anda siempre en busca de aventuras. –Debe ser bacán llegar a la cima de una duna –añadió Diego. –Claro, chicos. Para eso hemos venido: a divertirnos y a vivir nuevas experiencias. –Y a conquistar chicas y sirenas –dijo Nacho, mirando a Ilse. –Ajá –dije yo–, que una no es ninguna. –Tonto, ¿quieres que te pellizque de nuevo? –me amenazó Ilse. –Bromeaba, tonta. Mi chica y mi sirena eres tú. –Más te vale. Risas. –¡Wao, parece el desierto de Bagdad! –exclamó Ilse, extendiendo los brazos–. Me voy a sentir la princesa Scherezada. –Y yo podría ser el sultán Schariar –le dijo Nacho. –Es una buena idea, Nachito –le dijo Ilse–. Nos podemos divertir bastante. –Lástima nomás que se nos hayan muerto los camellos –dijo el taxista, con pesar–. ¿Se imaginan ustedes todo esto lleno de dromedarios? –Sirenas, camellos, dunas, palmeras, un oasis –dijo Ilse, con euforia–. ¡Wao, vamos a estar como en Las mil y una noches! –Yo podría ser el genio de la lámpara mágica –dijo Nacho. –Claro, claro –dije–. Soñar no cuesta nada. –Ay, flaco, tú siempre tan aguafiestas –me dijo Ilse–. Mejor te hubieras quedado en el hotel. –Eso, eso –dijo Nacho. Al fin llegamos a La Huacachina. Parecía un domingo en la playa: chicas en ropa de baño, gente tomando sol, comiendo helado. –Yo leí que esta laguna se formó con las lágrimas de una princesa inca –dijo Diego, el chancón de la familia–. Su novio murió en la guerra y ella lloró tanto que formó la laguna. –Las mujeres somos así por naturaleza: lloramos por todo –dijo Ilse. –Y por nada –añadí. –Tonto –Ilse volvió a pellizcarme. –Por eso existe la llorona y no el llorón –dijo Nacho–. Porque los hombres somos bien machos y no lloramos por gusto, menos por el amor de una pelada. Todos reímos, excepto el taxista; el hombre seguía serio como un cachaco. Se despidió de nosotros con un cuídense mucho, sobre todo usted, caballero, en un tonito que no me gustó nadita. Sé cuidarme muy bien, viejo loco, tuve ganas de decirle. Si era una princesa inca, como decía Diego, ¿por qué era la estatua de una sirena la que nos daba la bienvenida?, me pregunté. –¡Wao, qué calor! –exclamó Ilse–. Vamos a bañarnos de una vez para no achicharrarnos. –Póngase su bikini, tía Ilse, para ver si es cierto o no que el tío Harold tiene buenos gustos –le dijo Nacho. –La tía Ilse es más bonita que la tía Valentina –dijo Diego. –Eso está por verse –le dijo Nacho–. ¿Te acuerdas de la tía Nayareth Alejandra? –Era fea –le dijo Diego–. Tenía las patas flacas como un grillo. –Cómo que fea si hasta se parecía a la Vanessa Tello –dijo Nacho, dibujando con las manos un trasero imaginario–. Pero la tía Ilse está mucho mejor, ¿no crees? 15 –¿Qué apostamos? –le retó Diego. –Si tú pierdes, pagas los deslizadores –le dijo Nacho–. Si yo gano, la tía Ilse me da un beso en los labios, ¿ok? –Trato hecho –aceptó Diego. –Graciosos –les dijo Ilse, haciéndose la molesta, pero halagada con los piropos de los chicos–. ¡Wao, qué calor, esto es un horno! –Compra helados, tío Harold, sino la tía Ilse se va a deshidratar –dijo Diego. –Y se va a poner súper fea como la Laura Bozzo y la Magaly Medina juntas – añadió Nacho. –Ay, chicos, ustedes son la muerte –les dijo Ilse, dándoles un beso a cada uno. Fuimos por unos helados. –¿Estas aguas son medicinales como las de Churín, señora? –le preguntó Ilse a la heladera. –Ya no, señorita. Antes eran, pero como la laguna se está secando, traen el agua en cisternas, así que de medicinales no tienen nada –le dijo la vendedora. –Oh, qué pena –dijo Ilse–. Pensaba curarme de mis males. –¿Qué males si usted está súper bien, tía Ilse? –le dijo Nacho, mirándola de arriba abajo–. ¿Verdad, Diego? –Ajá –asintió Diego, escudriñando a Ilse–. Demasiado bien, diría yo. Hasta la vendedora se rió de las ocurrencias de los chicos. –¿Y es cierto que en las noches de Luna llena sale una sirena, señora? –pregunté. –Así dicen, joven –dijo la señora, con la misma seriedad del taxista–. Y se lleva al hombre del que se ha enamorado. –¡Wao! –exclamó Ilse–. Mejor nos vamos, flaco, no quiero quedarme viuda antes de nuestra boda. –Tía Ilse, recuerde que a rey muerto, rey puesto –le dijo Nacho. –Gracias por recordármelo, Nachito. Reímos todos, menos la señora. Aquí la gente es muy seria, pensé. –¿Y usted sabe algo de la princesa inca que perdió a su novio en la guerra y lloró tanto que formó esta laguna? –le preguntó Diego. –Esa es una de las versiones del origen de la laguna –dijo la señora–. Se llamaba Huacachina, y no era una princesa, sino una chica común y corriente. Su amado era Ajall Kriña. Ella vivía en Taucaraca, más allá, cruzando las dunas –añadió, señalando con el índice detrás de las montañas de arena–. Ajall Kriña vivía en Pariña Chica, por allá –su índice apuntó al otro extremo–. Un día lo llamaron para sofocar una sublevación contra el inca. Lamentablemente murió en combate. Al recibir la noticia, Huacachina, presa de la desesperación, corrió y corrió hasta caer exhausta en este lugar, que está a mitad de los dos pueblos. Aquí lloró y lloró hasta formar esta laguna. Pero hay todavía otra versión –siguió diciendo la señora. Nos señaló con su índice un lugar no muy lejos de donde estábamos–. Allí hay un poema de José Santos Chocano que habla de una princesa, también llamada Huacachina, a quien un mirón descubrió bañándose. Tenía un espejo. Al huir despavorida, se le cayó y rompió, formando la laguna y ella se transformó en sirena. Según el poema, Huacachina significa la que hace llorar. –¿La sirena no será la princesa que llora a su amado? –conjeturó Diego. –Quizá, niño –le dijo la señora–. No sé… Fuimos a leer el poema de Chocano. Los versos hablan de una princesa que se bañaba desnuda a la sombra de un algarrobo. Termina de bañarse, sale y se cubre con una sábana. Se contempla en un espejo. Pero en el espejo no está solo su imagen, sino también el de un hombre que la mira con ojos lascivos. Huye espantada. La sábana con 16 la que se cubría se enreda en un zarzal y la princesa cae. El sátiro se acerca a grandes zancadas. Es entonces cuando el espejo se convierte en laguna, la sábana en arena y la princesa en sirena. –Interesante historia –dije. –Leyendas son leyendas –dijo Ilse. Añadió, dándose aire con las manos–. ¿Nos bañamos, chicos? ¡Me muero de calor! –Ya era tiempo –dijo Nacho–. Quiero ver una sirena de carne y hueso y no una de los cuentos. –Pucha, pero yo no sé nadar muy bien –se lamentó Ilse–. ¿Y si me ahogo? No quiero morir tan joven y sin haber amado lo suficiente. –Yo le enseño a nadar, tía Ilse –se ofreció Nacho–. Y gratis. Así que métase al agua nomás que nada le pasará. –Gracias, Nachito –Ilse le estampó un beso en las mejillas–. Tú siempre tan amoroso. –Si se ahoga, ¿le puedo hacer respiración boca a boca para revivirla, tía Ilse? –Claro, Nachito, por mí no hay ningún problema, ¿verdad, flaco? –me preguntó Ilse. –Por mí puedes ahogarte todas las veces que quieras –le dije–. Total, por aquí debe estar la sirena esperándome. –Tonto –Ilse me pellizcó. –Bromeaba, monga. –Más te vale. Nos metimos a la laguna. Yo pensaba en Huacachina, me la imaginaba recibiendo la infausta noticia, corriendo desesperada sobre la arena caliente, cayendo postrada en este lugar, llorando a lágrima viva la pérdida sufrida, muriendo de amor. También pensaba en la princesa transformada en sirena por culpa de un mirón. Nadamos, almorzamos y nos pusimos a descansar bajo la sombra de una palmera mientras los chicos se deslizaban en las dunas. Una chica, bonita, de largos y negros cabellos, con un aire a Kim Kardashian, nadaba en medio de la laguna. La contemplé a mis anchas aprovechando que Ilse dormía a pierna suelta. Ella también me miró y, a la distancia, me sonrió. Wao, tengo mi jale, pensé. Ahoritita le saco plan, me dije. A reina muerta, reina puesta… ¿Qué?: la chica tenía cola de pescado. Caracho, ¿me habré vuelto loco o qué?, pensé. ¿Estaba viendo visiones? Me restregué los ojos y volví a mirar: sí, era una sirena, en lugar de piernas tenía cola. –¡Ilse, mira: una sirena! –sacudí a Ilse hasta despertarla. –Y mira allá, hay un genio que está saliendo de su lámpara mágica –me espetó ella, de mal humor, como siempre que interrumpen su siesta–. ¿Por qué no le pides una sirena si tanto deseas una? –En serio. Mira –apunté hacia el centro de la laguna donde la sirena seguía nadando. El sol reverberaba en su cola dorada de pescado–. Allí está. –Seguro se ha enamorado de ti, pues –bufó Ilse–. Anda, enséñale a nadar y, si se ahoga, hazle respiración boca a boca, tienes mi permiso. Seguía sin creerme. Insistí. –Me parece que te has excedido con el vino durante el almuerzo, flaco –me dijo Ilse, ahora sí molesta de verdad–. ¿Me dejas descansar? Tengo la panza llena y quiero dormir un rato. ¿Por qué no nadas un poco para que te despejes la cabeza, ah? Se tapó con la toalla y me dio la espalda. Fui a buscar a Nacho y a Diego. –¡Hay una sirena en la laguna, chicos! ¡Vamos a atraparla! 17 –¿Cuál sirena, tío Harold? –dijeron, escudriñando la laguna. –¡Esa, la que está allí! –¿Cuál, tío? –La única sirena que veo es a la tía Ilse –dijo Nacho. –Esa que está nadando en el medio. ¡Miren su cola de pescado! –La “colita” de la tía Ilse está mejor que el de la Vanessa Tello, ¿verdad, Diego? –Ajá –asintió Diego. Insistí. –¿Por qué no descansa un rato en la sombrita, tío? –me dijo Nacho–. Demasiado sol hace daño, ¿verdad, Diego? –Ajá –dijo Diego–. Te calienta el cerebro y te hace ver visiones. –Así como a los que se pierden en los desiertos –añadió Nacho. Ellos tampoco me creían. –¿Quién llega primero a la punta, Diego? –¿Qué apostamos, Nacho? –Si yo gano… Me metí a la laguna. Allí estaba la sirena: el cabello negro, largo y lacio, los ojos medio achinados, la boca roja como una fresa, sus senos, unos senos medianos de rosados pezones, se dejaban entrever por entre la cabellera que le caía como una cascada de oscuras aguas. La atraparía y los incrédulos me creerían. Nadé hacia ella pero, cada vez que me le acercaba, se alejaba. Desistí de mi propósito. Quizá todos tenían razón y el vino y el sol me estaban haciendo ver visiones. Llegó la hora de regresar a la ciudad. Esa noche, mientras dormía, estaba solo, Ilse y los chicos se habían ido a bailar, me despertó un extraño canto. Una voz que nunca había escuchado cantaba melodías que parecían venir de mundos lejanos, perdidos, de fantasía. Salí del hotel y caminé en dirección a La Huacachina siguiendo esa voz. Llegué al oasis. Las aguas estaban quietas, como sumidas en un profundo sueño. Las dunas y palmeras proyectaban sus enormes sombras sobre la laguna. Por detrás de las montañas de arena empezó a salir la Luna llena, amarilla como una yema. Se reflejó en las aguas como en un espejo. ¿Desde hace cuántos siglos estarían las dunas contemplando la laguna, reflejándose en ella? Y allí estaba Huacachina, nadando suavemente como una barca sobre un mar en calma. Cantaba. Nos miramos. Movió las manos, llamándome. Empecé a caminar en dirección a las aguas. 18 LA PIANISTA a la memoria de mi madre Harold lanzó una maldición. Todos sus intentos por prender el motor resultaron vanos. Afuera la lluvia arreciaba. ¿Dónde encontrar un mecánico a esas horas? Las casas de La Realidad estaban todas con las luces apagadas. El alumbrado público apenas iluminaba lo indispensable como para saber que ahí, al frente de la carretera, existía un pueblo. ¿Habría al menos un hotel abierto? ¿Quedarse a dormir en el auto? Era una posibilidad pero, si el cielo seguía vaciándose así, pronto habría otro diluvio y, precisamente, su carro no era, ni de lejos, el arca de Noé. A un par de metros, en el otro margen, discurría el río Rímac arrastrando en su fiero y lodoso caudal piedras, árboles arrancados de raíz y sabe Dios qué cosas más. En cualquier momento podría desbordarse y allí sí lo lamentaría. La carretera estaba solitaria, ni un vehículo a la vista, ni siquiera un grifo donde pedir ayuda. Seguro había caído un huayco en las alturas interrumpiendo el paso. Cómo saberlo si la radio no funcionaba y no tenía señal en su celular. Lo más recomendable era buscar un lugar para pasar la noche antes que las cosas se pusieran color hormiga. En el pueblo debía de haber aunque sea un rincón donde estar seguro hasta el día siguiente. Bajó del vehículo y se dirigió al pueblo bajo la copiosa lluvia. Las calles estaban convertidas en un lodazal, el agua se metía a sus zapatos y ni una sola casa con las luces encendidas. Fue por una calle y por otra y otra. Todo el mundo parecía dormir. No debió de haber viajado tan tarde, debió haber esperado el día siguiente, pero cómo iba a saber él que iba a llover de esa manera. Era una lluvia inusual para julio. Mañana era veintidós de julio. Treinta años atrás, su madre todavía estaba viva. Era la víspera de su muerte. Le había esperado con la cena y un café caliente. Hasta mañana, mamá; hasta mañana, hijo. Hubiera sido mejor un hasta siempre, mamá. Cruzó la plaza y vio un resplandor entre las ramas de un árbol de la vereda. ¡Una ventana iluminada! Se alegró. Era la única con las luces prendidas en ese pueblo que parecía ser fantasma. A ella se dirigió de prisa sintiendo cómo el frío le calaba los huesos. ¿Beethoven? Alguien tocaba el piano. En medio del golpeteo de la lluvia y el rumor del río reconoció La patética. Cuántas veces la había tocado su madre. Se abrió una puerta en su memoria y vio las manos expertas de largos, finos y ágiles dedos de su madre cayendo como esta lluvia sobre las teclas del viejo piano que ahora estaría llenándose de polvo en algún rincón de la antigua casona familiar. Abrió la verja y cruzó un jardín lleno de geranios. Los Eucaliptos 141, leyó en la placa que había sobre la puerta de madera. Vaya coincidencia: era la misma dirección de su casa. En todos los pueblos había una calle llamada los Eucaliptos, por lo visto. En lugar de timbre había un reluciente puño de bronce. Llamó. Nadie acudió. Insistió. Tampoco obtuvo respuesta. ¿Y si alguien se había quedado dormido escuchando un disco de Beethoven? 19 La lluvia se intensificaba. Llamó otra vez, golpeando el puño más fuerte. Dejaron de tocar el piano, o apagaron el tocadiscos. Escuchó pasos acercándose. La madera crujía. Pisadas de mujer, pensó. De mujer de edad. Como los pasos cansinos de su madre. –¿Quién? –preguntaron detrás de la puerta. Era la voz de una mujer madura. –Mi auto se ha malogrado cerca de aquí, señora –dijo–. No sé si podría… –Espere un momentito. Los pasos se alejaron. ¿Estaría yendo a consultar a su esposo o a sus hijos? Regresaría y le diría en tal calle hay un hotel. No debió emprender viaje tan tarde. ¿Pero quién sabía que iba a llover? Escuchó los pasos de nuevo. Menos mal. ¿Pero si le decían en tal calle hay un hotel? Abrieron la puerta. –Buenas noches, señora. Disculpe que la moleste tan tarde, es que mi auto… –Pase, joven, pase, antes que se empape más –le dijo la señora, con amabilidad. Había bondad en sus ojos. Así miraba su mamá–. Fui por las llaves. –Gracias, señora. Ella lo condujo a una salita. En la chimenea ardían los leños iluminando y llenando de calor el ambiente. En un rincón había un piano. Se parecía al de su madre. –¿Era La patética lo que tocaba? –preguntó, mirando el piano. –Sí –dijo la señora. Tenía una belleza serena, un aire de distinción. Las lenguas de fuego matizaban de rojo su albo rostro surcado de tenues arrugas–. Para no aburrirme en una noche como esta. –Terrible la lluvia. La señora asintió. –Vuelvo –dijo. Desapareció en un pasillo sumido en la semipenumbra. Harold se acercó a la chimenea para secarse. ¿Tendría esposo la señora, hijos? ¿Qué hacía despierta a estas horas en una noche como esta? Tendría unos sesenta años, o un poquito más. Tenía los cabellos grises y ondeados. Pensó en su madre: hace treinta años que no la veía, que no hablaba con ella, que no miraba sus ojos, que no sentía el calor de sus manos. –Le he conseguido una camisa y estas alpargatas –dijo la señora, al regresar–. Póngase cómodo mientras le preparo un café. –Disculpe por la molestia. –¡Oh, no es nada! –sonrió ella. Se volvió a ir. La camisa parecía recién planchada y el cuero de las alpargatas tenía la textura del uso cotidiano. Se las puso. Escuchó el ruido de tazas, platos y cubiertos. Se acordó del ruido que hacía su mamá en la cocina de la casa. Siempre lavando un plato, una taza que ensuciaban los chicos, siempre preocupada por Nacho y Diego, por él. El aroma del café le llegó y lo aspiró profundamente. Siempre preparándole un café cuando llegaba tarde o se desvelaba escribiendo. –Sírvase –le dijo la señora, alcanzándole una bandeja donde humeaba una taza de café y había panecillos con mermelada de guayaba. Parece mi mamá, le iba a decir, pero no lo hizo. Se madre se desvivía por él. Hasta ahora conservaba el último pantalón que le planchó para que se fuera a trabajar elegante. La prenda también se habría llenado de polvo como el piano. 20 –¿Qué hacía a estas horas en la carretera? –le preguntó la señora, sentada frente a él. –Iba a mi pueblo. –¿Pero tan tarde? –Salí tarde del trabajo –dijo, bebiendo un sorbo de café–. Mañana son treinta años de la muerte de mi madre y quería estar en la casa familiar. –Lo siento mucho –dijo la señora. Alguien empezó a toser en un cuarto cercano. –Es mi hijo. Está con una fuerte tos –dijo la señora. Se puso de pie–. Ya vuelvo. Permiso. Desapareció otra vez en el pasillo. Afuera, la lluvia no tenía cuándo acabar. Las ventanas eran golpeadas por las gruesas gotas. A lo lejos el río bramaba como un animal furioso. Qué sería de su auto. Menos mal que no se quedó a dormir en el vehículo. Qué suerte había tenido al encontrar esta casa. La única casa en todo el pueblo que parecía estar habitada. La señora regresó. –Mamá también tocaba el piano –dijo Harold–. Y tocaba La patética. Al escucharla me acorde de ella. La señora sonrió. –Me gustaría escucharla –le dijo Harold, después de comer un panecillo–. Claro, si no es abusar de su hospitalidad. –Al contrario –dijo la señora. Se puso de pie, echó otro leño al fuego, y se puso al piano. Sus dedos, largos, diestros, de uñas recortadas y bien pulidas y sin pintar, empezaron a caer sobre el teclado como la lluvia sobre ese extraño pueblo–. Casi nunca tengo oyentes. –¿Die schöne müllerin? –preguntó Harold, reconociendo las notas iniciales. Ella asintió. –Schubert. –Mamá solía tocarlo siempre –dijo Harold. Cerró los ojos para disfrutar mejor de ese instante tan especial. Vio a su madre tocando el piano en la sala de la casona familiar. Casi no recordaba su rostro, el tiempo lo había difuminado en su memoria. Sus manos sí las recordaba con toda claridad como si nunca las hubiera dejado de ver. Y también recordaba las canciones que tocaba. ¡Mamá! Después de tanto tiempo iba a visitar su tumba. Se sintió culpable de tenerla olvidada, de no llevarle ni un ramo de flores en tantos años. Esa pieza era Das wandern, el lied favorito de su madre, y el suyo también. Cuántas veces lo había tocado mamá. Si no hubiese muerto tan temprano, seguramente él también hubiese sido pianista y ahora estaría dando un recital en algún lugar del mundo y no se hallaría en este pueblo perdido de perpetua lluvia. ¿Tanta agua había en los cielos? Pero bien valía la pena un chapuzón el estar aquí escuchando a esa señora cuyas bien cuidadas manos seguían danzando sobre el teclado como una ballerina. Se miró las suyas: no, esas no podían ser las manos de un pianista. Eran feas, sus dedos eran gruesos, torpes. Ahora la señora tocaba Nouvelles pièces fruides. Satie. Otra vez su madre. Volver a la infancia, estar junto a mamá, escucharla tocar todas las tardes, repetir las lecciones hasta que ella lo interrumpía con sus aplausos y le daba un beso en la frente como premio. Se arrepintió de no haber seguido sus pasos. Él era un músico frustrado. Claro de Luna. Vuelta Beethoven. Ese era el primer movimiento. Otra vez su madre. Afuera el cielo seguía derramando sus lágrimas sobre La Realidad. Los rugidos de ese animal furioso que era el río cada vez se hacían más fuertes. 21 Volvieron a toser. –¡Dioses, ya es tarde! –exclamó la señora como si recién se diese cuenta de la hora que era–. Debes estar muriéndote de sueño. Harold asintió aunque no tenía ganas de ir a dormir. La señora lo condujo a la habitación de huéspedes. Mientras el sueño lo vencía, volvió a escuchar La patética como hace treinta años. Beethoven, las manos diestras de su madre cayendo sobre el teclado como la lluvia sobre La Realidad. *** Dos días después, esta vez de día, un día hermoso lleno de sol y sin lluvia, Harold estaba de vuelta en La Realidad. Buscó los Eucaliptos 141. Se sorprendió al encontrar una casa antigua y desvencijada. Los geranios a duras penas sobrevivían en el jardín devorado por la mala hierba. ¿Esta era la casa donde había sido acogido en esa noche de infernal llovizna? Quizá se había equivocado de dirección, pero allí decía, sobre la vetusta puerta de madera, que estaba a punto de desprenderse de sus goznes, los Eucaliptos 141. Hizo sonar el herrumbroso puño de bronce. Nadie acudió. Insistió. –Nadie vive en esa casa hace años –le dijo una señora sacando la cabeza desde la casa vecina. –¿Nadie, dice? –Así es, joven. Hace años vivía una viejita, viuda ella, que tocaba el piano. Pero se murió y desde entonces nadie vive allí. Decía que tenía un hijo, pero parece que el hijo se murió antes que ella porque nunca le vino a visitar. 22 MALA NOCHE Don Gastelú aguzó los oídos: sí, alguien lloraba. El llanto salía del 5º A, el salón de miss Mirtha. Era un llanto lastimero, como el llanto de una criatura, de una pobre criaturita abandonada. Miss Mirtha ha dejado a una alumnita encerrada, pensó, mientras iba hacia la última aula del pabellón. El llanto se intensificó. Pobre niña, estaría asustada de estar solita. –Ya voy, niña, no te asustes –dijo el guardián, yendo lo más rápido posible que le permitía su baldado pie izquierdo. ¿Cómo pudo miss Mirtha olvidar a una alumna dentro del salón? Seguro por salir apurada. Quizá tendría una cita. Dicen que estaba saliendo con el profesor Miguel. ¿Sería cierto? ¿Ya había olvidado al papá de Chabelita y al profesor de arte? El lunes la directora la iba a mandar de frente a la Ugel. Era bien fregada la tía Alina. Otra vez el llanto. –Ya voy, niña, no te asustes, ahorita te abro –dijo, buscando en el manojo de llaves que llevaba consigo el del 5º A–. Espera un segundito. ¿Dónde diablos se había metido esa llave? La niña estaría muriéndose de miedo. ¡Qué tonta miss Mirtha para olvidar a una niña en el salón! El lunes las madres de familia la iban a linchar. Eran bien jodidas las viejas del Josefa. ¿Qué alumna sería? Las más traviesas del 5º A eran Aracelly y Marfe, el famoso dúo terremoto. Volvieron a llorar. –Ya voy, niña –repitió don Gastelú, mientras luchaba con la cerradura. Justo ahora la puerta no se abría. En qué momento se tenía que malograr la chapa. ¡Puerta de mierda!, maldijo. La iba a emprender a patadas, pero pensó que así asustaría más a la niña. Se acordó que los fluorescentes de ese salón se habían quemado hace tiempo y hasta ahora no los habían cambiado. La pobre niña estaría temblando de miedo en la oscuridad. ¿Y si era una niña malcriada? Por gusto tampoco se castigaba a las alumnas. Aracelly era demasiado traviesa, por ejemplo, y Marfe, peor. Y ni hablar de las otras: Yeca se paraba escapando, Evelyn llegaba siempre tarde, Nuria le robaba los panes a las otras niñas. ¡No sé cómo las soportaba la pobre miss Mirtha sin volverse loca de remate! Había que ser Santa Rosita de Lima para aguantar a esos demonios. Pequeñas brujas. Cómo se burlaban de él, de su pobre pie izquierdo. Don Gastelú, usted es el próximo campeón de los cien metros planos, Usain Bolt, le decían. Usted es como el dólar: sube y baja. Ah, y también como el barril de petróleo. Y él calladito nomás, aguantándose las ganas de meterles su cocacho a esas traviesas. El llanto se intensificó. –Ya voy, niña, no te asustes. Un momentito. La directora iba a explotar de cólera. Era bien jodida Chinchón de elefante. Podía jurar que iba a poner a la pobre miss Mirtha a disposición de la Ugel, o esperar a fin de año para declararla excedente. Pitufa era capaz de cualquier cosa con tal de quedar bien con las madres de familia. ¿Temía que la sacaran como a la exdirectora? A la pobre la habían sacado como a cualquier cosa, y eso que fue ella quien implementó el aula de innovación pedagógica, gestionó el comedor para las pobres niñas de escasos recursos 23 económicos. Miss Mirtha ni se imaginaba lo que le esperaba el lunes. Chaturri era peor que un perro con rabia cuando se enojaba. Otra vez el llanto, agudo, penetrante. –Ya voy, niña, espera un momentito. Pobre criatura, se habría quedado dormidita y cuando despertó en un lugar extraño y oscuro como la boca del lobo feroz cómo se habrá asustado. Al fin la puerta se abrió. El llanto cesó. –No te asustes, niña, soy don Gastelú –dijo, hablándole a la oscuridad y al silencio–. Ven para llevarte a tu casa. Nadie le respondió. Ese silencio daba miedo. Hasta él, que se jactaba de no temerle a nada, estaba un poco asustado. La niña estaría peor. Dio un par de pasos en la oscuridad, lanzó una maldición al chocar con una carpeta. –¿Aracelly? Silencio. –¿Marfe? Silencio. –¿Wendoline? Silencio. –¿Xenia? Silencio. –No te asustes, niña. Don Gastelú será medio cojito, pero no come. ¿Cómo te llamas, ah? Silencio. –Ven, niña, vamos a tu casa –dijo, con voz amable–. Tus padres deben estar preocupados. Ya es tarde. Silencio. –Niña, soy don Gastelú, el guardián del colegio. ¿No me reconoces? Nadie le respondió. Escuchó un ruido por el escritorio de la profesora. ¿Y si era miss Mirtha? Se acordó que la profesora lloraba bastante cuando estuvo mal de la cabeza por haber sido abandonada por el padre de su hijita Chabela. Hasta estuvo internada un par de meses en el pabellón psiquiátrico del Rebagliati cuando le dio depresión. De repente había sufrido una recaída. Quizá se quedó a corregir exámenes y el cansancio la venció y se quedó dormida y doña Cristina le echó llave sin darse cuenta y despertó en la oscuridad, y vuelta su locura. –Miss Mirtha, soy don Gastelú. Silencio. –Soy el guardián del colegio, miss Mirtha. Avanzó en la oscuridad hasta la esquina donde estaba el escritorio de la profesora y no encontró a nadie. ¿Y si era Chabelita? A veces miss Mirtha la traía cuando no tenía con quién dejarla en casa. Escuchó unos pasos que se alejaban de prisa por el corredor. Diablos, la niña, ¿o miss Mirtha?, se le había escabullido. Salió del salón, vio una sombra doblando hacia la salida del pabellón. –¡Hey, niña, espera! Salió al patio principal. Oteó cada rincón del colegio devorado por la semipenumbra inútilmente. ¿Se habría escondido donde guardaban las carpetas viejas donde algunas alumnas se escondían cuando se escapaban de clase? Llamó sin obtener 24 respuesta. Estaría asustada la pobrecita. Quizá le tenía miedo a él. ¿Miedo a él? Al contrario, se paraban burlando de su defecto impunemente. –¡Para llevarte a tu casa, niña! Nada. Nadie. –¡No estoy jugando a las escondidas, por si acaso! Silencio. De noche el Josefa parecía un cementerio, el castillo del Conde Drácula. Eran las alumnas quienes le daban vida con sus gritos y juegos. Aunque algunas se pasaban demasiado de la raya. A las malcriadas habría que mandarlas urgente al psicólogo para que se corrigieran antes que contaminaran a las otras. ¿No sería mejor avisar a la directora?: miss Mirtha ha dejado encerrada a una de sus alumnitas, señora directora. ¿Y recién a estas horas me avisa, don Gastelú? Es que recién me he dado cuenta cuando se ha puesto a llorar, señora directora. Pero si era una alumna, ¿por qué no habían venido sus padres a buscarla? Eso era lo primero que hacían los papás cuando sus hijas no regresaban a casa a la hora acostumbrada. Seguro que era miss Mirtha. Tal vez se había tomado un diazepam para calmar sus nervios y se pasó de dosis y se quedó dormida como un tronco y despertó en la oscuridad y vuelta su locura. Pobre miss Mirtha, quién aguantaba a esas mocosas sin perder la chaveta. Escuchó otra vez el llanto, un llanto que le taladraba los oídos. Paró las orejas: ahora lloraban en el baño de profesoras. Sí, de allí salían los gemidos, no tenía la menor duda. Seguro era miss Mirtha: se quedó corrigiendo los exámenes bimestrales, el cansancio la venció y se durmió, la señora Cristina le echó llave sin darse cuenta, despertó en la oscuridad y se asustó y vuelta sus nervios, su depresión, su locura. Hace tiempo le había aconsejado que se tomara unas buenas vacaciones, que no trabajara tanto, ¿para qué romperse el lomo si al final ni las gracias le iban a dar?, que viajara, que se fuera aunque sea a Chincha o a Huancayo, que pidiera a las mamás para que contrataran a una auxiliar que la apoyara, sino, iba a terminar encerrada en el Valdizán. Seguro que era ella, por eso ninguna madre de familia había venido a buscar a su hija. En casa de la miss estarían pensando que había ido con sus colegas a alguna reunión y ya llegaría en cualquier momento. Era fin de mes, los profesores siempre salían a divertirse cuando cobraban. –Ya voy, miss Mirtha. Se dirigió al baño de profesoras. Uff, cansaba caminar. ¿No sería mejor dar aviso a la directora de una vez para que ella se encargara? Podría meterse en problemas. De repente miss Mirtha lo acusaba de algo en su locura como hizo con el profesor de arte a pesar que él fue el único que le dio una mano cuando estuvo enferma. O alguna madre podría reclamar si veía salir del colegio a la miss a altas horas de la noche. Con que don Gastelú tenía su encanto, ¿no? Bien guardadito se tenía lo de la miss. Pero mejor no, Pequeña Lulú era bien jodida, ahora que estaba a cargo de la dirección se le habían subido los humos. Mejor que miss Mirtha se fuera a su casa calladita nomás para que la pulga no la pusiera a disposición de la Ugel. –Miss Mirtha, soy don Gastelú –llamó desde la puerta de los servicios. Nadie le contestó. –Para acompañarla a su casa, miss Mirtha. Su familia debe estar preocupada por usted. Ya es bien tarde. Escuchó que orinaban. –Miss Mirtha, no estoy jugando. Se va a meter en problemas con la directora. Usted sabe cómo es Pitufa. Silencio. –¿Acaso quiere usted que la pongan a disposición de la Ugel, ah? 25 Silencio. –Voy a entrar, miss Mirtha, así es que súbase el calzón. Menos mal que allí sí había luz. Buscó en los compartimientos pero no encontró a nadie. Mierda, la profesora se estaba pasando de la raya, estaba bien que uno fuera cojito, pero nadie tenía derecho a burlarse de su prójimo. En una taza había restos de sangre. Agg, encima de loca, la miss era una cochina. Jaló la cadena y salió de los servicios justo en el instante en que el colegio se sumía en la más completa oscuridad. –¡Diablos, han volado los plomos! Ahora no se veía absolutamente nada, todo estaba cubierto por un manto negro. Esa oscuridad sí daba miedo, escalofrío. Lo mejor era avisarle a la directora antes de meterse en mayores problemas: creo que miss Mirtha se ha quedado dormida en el colegio, señora directora. Parece que de nuevo le ha dado su locura porque está llorando como una criatura y jugando a las escondidas. Todavía escuchó el llanto cuando estaba por el portón de salida, pero no le hizo caso. Estaba llegando a la curva, cuando vio venir a un grupo de personas. Eran los profesores. Seguro que se habían ido a bailar y tomar ellos solitos nomás marginando a la pobre miss Mirtha. Con razón le había dado su recaída: ella también tenía derecho a divertirse, ¿no? ¿Por qué eran tan malvados con su colega, ah? El mundo daba vueltas… Cuando estuvo a un par de metros del grupo, reconoció a la profesora del 5º A. Miss Mirtha parecía mareada y reía feliz. –¿A dónde va el futuro campeón de los cien metros planos a estas horas? –le dijeron a modo de saludo. Dijo que a la farmacia porque le dolía un poco el estómago. –Lo que a usted le hace falta es un diazepam de un millón para que duerma como un angelito, campeón. Don Gastelú se limitó a sonreír y continuó su camino arrastrando su baldado pie izquierdo. Hasta sus oídos le llegó la risita burlona de miss Mirtha. 26 AGONÍA a J, por esas vueltas clandestinas por Chacla Te revuelcas en la cama presa de los ardores que abrasan tu piel, de esas punzadas insoportables en tu vientre y te arrastras hacia el baño, te dejas caer en el water, un olor nauseabundo taladra tus fosas nasales, sientes ganas de vomitar asqueado por tu propia podredumbre. Tienes el cuerpo lleno de excoriaciones, de llagas hediondas, supurantes. Tu cuerpo es un castillo de huesos, piel muerta, heridas que no cicatrizan, a punto de derrumbarse. Llegará el día en que ni podrás dar un paso más. Tienes las mejillas hundidas, los pómulos salidos, los ojos marchitos, la piel macilenta. Abres la ventana en busca de aire puro. Si estuvieras en el último piso no dudarías en saltar. ¿Cuánto demorará la caída; cinco, diez segundos? Diez segundos a lo mucho: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y se acabaría este infierno. En una noche como esta la conociste: llena de lucecitas y villancicos despidiendo el año viejo. Y ya han pasado diez años. –¿Tienes hora? –su voz detuvo tus pasos. No lo hubieras hecho, piensas ahora, ahora que lo sientes navegando en tu torrente sanguíneo en pos de los territorios ignotos de tu cuerpo para seguir burlando tus defensas, tu sistema inmunológico. –Las diez y cuarto. –Gracias –te dijo, apartando el mechón de cabellos que le cubría medio rostro, un rostro pálido que el maquillaje apenas atenuaba. Tenía un aire infantil en la voz. Vestía todo de negro: minifalda, corsé, mallas y botas–. Ideal la noche para caminar, ¿no? Asentiste. Sus cabellos negros, lacios y largos le llegaban hasta la altura de la cintura. Era delgada. Parecía frágil, una copa de cristal a punto de romperse. –¿No quieres compañía? –te propuso–. ¿O prefieres ir de excursión solo? –¿No esperas a nadie? –preguntaste. Ella negó con un movimiento de cabeza. Qué suerte la mía, pensaste. No todas las noches uno encuentra en su camino una chica que se te manda con todo, ¿no?: ¿puedo acompañarte? Y todavía te reta: ¿o prefieres ir de excursión solo? Firmaste tu sentencia sin saberlo–: Bueno, acompáñame si gustas. Echaron a andar a lo largo de los Cedros. Sacó una cajetilla de cigarros y un encendedor de su escote, se llevó uno a la boca y lo prendió. Aspiró larga y profundamente. Exhaló el humo por boca y nariz. –¿Gustas uno? –te ofreció la cajetilla. –No, gracias –dijiste–. Fumar produce cáncer a los pulmones. –Creyendo tonterías –soltó una carcajada que lastimó tus oídos–. Mi abuelita Rosa y mi tío Luis Miguel fuman como chimeneas y están más vivos que nosotros. –¡Hasta que se mueran! –Todos tenemos que morir, ¿no? –Parece que tú no le temes a la muerte. –¿Por qué le voy a temer si todos tenemos que morir algún día? –volvió a chupar su cigarro–. ¿O tú quieres vivir para siempre como el Conde Drácula, ah? –Sería lo ideal –dijiste–. Hay tantas cosas que hacer en la vida que me gustaría vivir por lo menos doscientos años. Rió. Su risa se mezcló con el ruido que hacían sus botas en la vereda. –¿Te transformo en vampiro para que vivas eternamente? –te dijo, haciendo una mueca y mostrándote los dientes blancos y parejos. 27 –¿Acaso eres la mujer vampiro de La Realidad? –Soy la Viuda Negra de Taiwán –dijo. –¿La Viuda Negra de Taiwán? –repetiste. –Fue una mujer que conoció Fantomas en Taiwán –dijo, apartando el mechón de pelo rebelde y achinando los ojos–. Mi tío tiene su colección de Fantomas. –Ah, qué interesante –dijiste–. ¿Hace cuánto que no te cortas los cabellos? –Uff, ni me acuerdo. Siempre lo he llevado largo. Cuando era chiquita lo tenía casi hasta el suelo. –Exageras. –En serio –dijo, alisando sus cabellos, tirándolos hacia atrás–. Después te enseño mis fotos de cuando era chiquita. ¿Y tú por qué andas medio pelado? ¿Tenías piojos o qué? –Ajá. –Los pobres se morirían de frío en esta calva –dijo, pasando una mano por tu cabeza. Aspiró su cigarro y expiró el humo formando anillos que se elevaron hasta difuminarse en el cielo–. ¡Au, hinca! Eres un cabeza de espina. Rieron. –¿Y tú por qué andas toda de negro, ah? –le preguntaste, mirándola de arriba abajo–. ¿Acaso se te murió tu gato? –Ya te dije que soy la Viuda Negra de Taiwán –dijo. Arrojó el pucho después de encender otro. Aspiró con deleite. –O sea que estoy en peligro. –Mmm –murmuró, pellizcándote. Lanzaste un ¡ay! de dolor–. Pico rico, ¿no? –Ah. Creo que me voy a morir. –Sorry –dijo. Agarró tu brazo “herido”. Te chupó la “picadura”. Aún puedes sentir sus labios calientes sobre tu piel, sus dientes hundiéndose suavemente en la carne. ¿Fue allí que te inoculó el Mal? ¿Y si fue Pía? Pero lo de Pía fue hace apenas cinco años…–. Te he succionado el veneno para que no te mueras por mi culpa. –Gracias. –De nada. Eso fue para que vayas aprendiendo que con una Viuda Negra no se juega –dijo, mostrándote las uñas, largas y pintadas de negro. –Ya aprendí la lección. –Así me gusta –en algún lugar estalló una sarta de cohetecillos–. ¿Ya hiciste tu balance de este año que se está terminando? –En eso estaba, cuando una araña me interrumpió preguntándome la hora y… Se detuvo. Sus tacos dejaron de resonar en la vereda. La sonrisa se le transformó una mueca. –¿Te pasa algo? –No… –¿Te cansaste de caminar? –No te quiero seguir interrumpiendo… Ahí la hubieras dejado, piensas ahora, ahora que ya es demasiado tarde. ¿Cuánto de fiebre tendrás?: tu piel arde como un brasero. Tomas agua hasta que la panza se te hincha como un globo pero ni aun así consigues apagar el fuego que te consume. ¿Pero quién deja a una chica bonita en mitad de calle y en Año Nuevo, ah? –Caramba, vamos. –Para hacer tu balance no necesitas compañía… –Discúlpame y olvídate del balance –le dijiste, agarrando su mano izquierda, pequeña y frágil–. Ven, vamos, acompáñame. –Bueno. 28 Reanudaron la marcha. Doblaron hacia los Sauces. Ella seguía fumando. –Tus pulmones estarán llenos de hollín como una chimenea. –No sé, nunca los he visto. ¿Y tú no tienes ningún vicio? –No, que yo sepa. –Uy, eres un hombre perfecto. ¡Congratulations! –No es para tanto. Por ahí debo tener algún vicio solitario. –Uy, provecho –soltó una risita. Doblaron hacia las Palmeras. Reventó un cohetón. Llegaron al Parque Central. Contemplaron el nacimiento de tamaño natural, el inmenso árbol navideño lleno de focos de todos los colores. Fueron a la fuente de agua a mirar los peces anaranjados. Se apoyó en la baranda como una niña traviesa y tú aprovechaste para mirarle las piernas cubiertas por pantys negros como mallas. La minifalda apenas le cubría el trasero. Tiró el pucho al agua, los peces se arremolinaron, dio una palmada y los estos desaparecieron debajo de los nenúfares. –¡Tonto, casi me haces caer! –protestó cuando la sacudiste por la espalda. –Perdón. –¿Me ayudas a bajar? La cogiste de las axilas. No pesaba nada, parecía una pluma. –Estás tela, Viuda Negra. –Siempre he sido delgada. –¿Tanto fumar no te estará chaqueteando? –No creo. Dejaron el Parque Central y fueron por el Malecón. Sacó el enésimo cigarro de la noche, se lo puso entre los labios y lo encendió. Le dio una calada y te lo ofreció. –¿En serio que no fumas? –No. Tú ya pareces Eva tentándome a cada rato. –Una Eva sin manzanas. –Pero con otros encantos –clavaste los ojos en su escote. Sonrió. –¿Y qué haces por la vida? –Estoy en la universidad. ¿Y tú? –Acabo de terminar el cole. –¡Congratulations! –le palmeaste la espalda. –Ni me felicites porque creo que voy a repetir de año –dijo, con voz compungida. –¡Plop! ¿En serio? –Sí –dijo, con la voz medio llorosa–. Me han jalado en mate y comunicación. –Pero puedes dar exámenes de recuperación, ¿no? –¿Para qué si soy peor que la Chuchi Díaz y de todas maneras voy a repetir? – soltó el cigarrillo, inclinó el rostro y empezó a sollozar. –Cálmate, Viuda Negra –le pasaste un brazo por los hombros–. Recuerda que las arañas nunca se rinden sin haber luchado hasta el final. –Es que tengo la cabeza dura…, olvido rápido lo que estudio. Pensaba postular en marzo. Ahora no sé qué voy a hacer… Si mi papá se entera, me mata… –Si quieres, yo te doy clases de recuperación… –¿En serio? –Claro, para que pases de año y dejes de llorar, porque te ves fea cuando tienes lágrimas en esos ojos tan bonitos. –Gracias, eres un ángel –te dijo, estampando un sonoro beso en tus mejillas. Aspiraste su aliento a tabaco. 29 –Pero con una condición… –¿Cuál? –Que dejes de fumar. –Pucha, qué voy a poder si fumo desde siempre. –Entonces no hay clases de recuperación. –Abusas porque me tienes en tu poder, ¿verdad? –No es eso, sino que el humo, aparte de malograrte los pulmones, mata las pocas neuronas con que la naturaleza te ha dotado. –Gracias por preocuparte por mí –dijo, con ironía. Arrojó el cigarrillo y lo aplastó con la punta de sus tacos como si aplastara a una cucaracha–. ¿Contento? –Por ti. No me gustaría que mueras con los pulmones llenos de hollín. –Tengo mi abuelita y mi tío que fuman como chinos en quiebra y… –…y están más vivos que nosotros. Salieron a la Carretera Central. Las combis pasaban veloces en una guerra contra el tiempo: el nuevo año se acercaba a pasos agigantados. Del Tropicana salía la voz de Corazón Serrano interpretando a todo pulmón Estúpido. –Luego nos colamos a la fiesta. ¿Qué hora es? –¡Chispas, diez para las doce! –Pucha, ya no llego a mi casa. –Al menos inténtalo. –¿Con estas botas? –levantó un pie–. Me caigo por ahí y me saco la mugre. –Si quieres, te cargo. –No creo que puedas. En ese instante los cohetes, cohetones, cohetes silbadores, ratablancas y demás bombardas empezaron a estallar iluminando el cielo de La Realidad en mil colores. Parecía el asalto final a Bagdad, la madre de todas las batallas. –¡Feliz Año Nuevo! –te dijo, abrazándote y besándote cerquita de los labios. Aspiraste su aliento a tabaco, sentiste la forma de sus senos. –¡De igual modo, Viuda Negra! –Más tarde te doy tu regalo. –Yo también –dijiste, pensando te regalaría una caja de Halls, un desodorante para la boca. En las calles ardían los muñecos de trapo despidiendo el Año Viejo. Pasó una pareja arrastrando una maleta. –¿Tú eres supersticioso? –No mucho. ¿Y tú? –Tampoco. –¿Y qué haces si te regalan un calzón amarillo? –Me lo pongo. Es un regalo, ¿no? –Y a caballo regalado no se le mira el diente. –Mmm. Una vez me comí las doce uvas que mi abuelita María había guardado para comérselos a medianoche. La pobre casi me mata. –Casi mueres por tragona. –Qué iba yo a saber que eran sus uvas para la buena suerte. Era chiquita. –Una inocente y pobre arañita. –Ajá. Fueron Álamos arriba. Ahora los muñecos eran solo un montón de cenizas que el viento nocturno empezaba a esparcir. Doblaron hacia los Eucaliptos. Llegaron a mitad de cuadra. –Aquí vivo. 30 Se miraron. ¿Cómo invitarla a pasar sin ser demasiado evidente? Pasa, hay pavo y champán para celebrar la llegada de este nuevo año. ¿Y si fue Karem Geraldine? Una mujer con hijos, separada, aventurera como Pía. –Tanto caminar me han dado ganas de hacer pis –dijo–. ¿Me prestas tu baño, porfis? –Claro, pasa. Solita te has metido en la boca del lobo, pensaste, mientras metías la llave en la cerradura. ¿O lo pensó ella? Cruzaron el jardín. –¿Vives solo? –Con mis padres. Pero se han ido a visitar a mis abuelos. –Y te han dejado solito. –Mmm. –Pobrecito de ti. Entraron a la sala, le señalaste el baño. Salió con los cabellos húmedos y la cara lavada. Sin maquillaje era más pálida aún. –¿No tienes nada para tomar? Estoy que me muero de sed. –¿Gustas un vinito? –Claro, para ir calentando motores antes de irnos al Tropicana a bailar Estúpido. Bien que nos vamos a ir al Tropicana, pensaste. De aquí no sales así nomás. Trajiste un Tacama con un par de copas. Empezaste a servir. –Poquito nomás… –…para empezar. Rieron. Alzaron sus copas. Brindaron. –¡Por nuestro encuentro! –¡Porque ingreses a la universidad! –Con tu ayuda. Fue una suerte haberte conocido. –Al contrario. –¿No hay música en esta casa? –La hay. –Pon algo suave –te pidió–. Ya en el Tropicana nos vacilamos rico. Pusiste Lluvia de Eddie Santiago. La tomaste de la mano. Su mano pequeña y fría, ¿lo recuerdas? Pusiste una mano en su cintura y otra en su hombro. Sentiste la forma de su cuerpo, sus curvas, sus protuberancias. La piel tibia. –¿Puedo fumar? –susurró en tu oído. –Claro que no. –¡Por favor, aunque sea el último puchito! No seas malo –se puso de rodillas. Le acariciaste los cabellos–. ¡Te lo suplico! –Eres una araña viciosa. –¡Porfis! –Bueno, solo la mitad de un cigarro, ¿ya? –Eres bien bueno, pareces un ángel. Se puso de pie y te besó. Su lengua era una culebrita que buscaba refugio en tu boca. Enredó su lengua en la tuya, mezclaron sus salivas. Tus manos empezaron a recorrer su cuerpo mientras Soraya cantaba Otras manos lo han intentado, / solo las tuyas me han encontrado. Sus ropas cayeron al suelo, las caricias y los besos se intensificaron. Tus labios abrieron surcos en su piel. Fundieron sus cuerpos en un solo cuerpo, unieron sus sangres en una sola sangre y sus fluidos en un solo fluido y sus vidas en una sola vida. 31 Eso es lo que recuerdas ahora mientras agonizas en medio de los vahos de tu propia podredumbre. 32 CAMIONERO A Sara, que siempre regresa Las potentes luces del camión parecieron traspasar su frágil figura. Estaba en medio de la intensa llovizna, antes del puente de Rumichaca. Agitó los brazos frenéticamente como pidiendo ayuda. Paré el camión. Abrí la ventanilla. –Voy para Huanta. ¿Me lleva, señor? –Claro. Sube. –Gracias, señor. Abrí la puerta y le tendí la mano para ayudarla a subir. Fue como si hubiese tocado un trozo de hielo: tenía los miembros helados. Pobre chica, pensé, cuántas horas habrá estado esperando a que alguien la lleve a la ciudad. Chorreaba agua. Le alcancé mi toalla para que se secara. Me dio las gracias. –Qué bien que vayas a Huanta. Nos haremos compañía. Dibujó una tenue sonrisa. Había cierta tristeza en ese gesto. Sus ojos grises también eran tristes. Tenía el rostro redondo, las mejillas cuarteadas por el frío de las alturas, los cabellos largos, lacios y negros. –¿Cómo te llamas? –Sara, señor. –¿Cómo la canción de Sósimo Sacramento? Me miró, extrañada. Por lo visto, no había escuchado al cochamarquino. –Hay una canción de Sósimo Sacramento llamado Sarita. –Ah, ya –dijo ella, sin mayor interés. Iba a poner el casete de Sósimo, pero me desanimé. –Pensé que me iba a quedar botada en el camino –dijo ella–. Nadie me quería recoger. –Pensarían que eras una terruca, o un fantasma. Mira la hora que es. Era casi la medianoche en el reloj del tablero. –Nadie me quería recoger –repitió. Seguía temblando de frío. –En este termo hay café caliente –le dije–. Sírvete. –Gracias, señor. –No tienes de qué. No te vayas a congelar. Otra vez sonrió con esa sonrisa triste que parecía tener grabado perpetuamente en el rostro. Sacó un par de chaplas y un pedazo de queso seco y me los dio. Le pedí que me sirviera un poco de café. La temperatura seguía bajando entre más altura alcanzaba el camión. –Mi tía es mama Juana Palomino. ¿La conoce? –me preguntó. –¿La que tiene su puesto de comida en el mercado? –Sí. Ella misma. –Siempre voy a desayunar y almorzar a su puesto. Cocina rico. El camión seguía devorando los kilómetros en su trayecto hacia Huanta. Menos mal que la Vía de Los Libertadores estaba en buenas condiciones. La chica se había quedado en silencio. ¿En qué estaría pensando? –Doña Juana no me había dicho que tenía una sobrina tan guapa –intenté sacarla de su mutismo. Apenas sonrió. 33 –Bien guardadito se lo tenía. Ni se inmutó. Parece que el frío le había congelado la alegría. –Menos mal que ahora ya no hay terrucos –dijo, por fin. –Sí. Menos mal. Porque si no, ni loco iría a Ayacucho. –Usted debe saber que a mi papá lo mataron los terrucos, ¿no? –Un poco. A tu tía no le gusta hablar de esas cosas. ¿Cómo fue? –Los terrucos tenían su campamento en mi pueblo. Mi papá había ido varias veces a Lima llevando a mis hermanos mayores para que los senderistas no se los llevaran a combatir. Eso no les gustó a los terrucos. Le hicieron un juicio popular y lo mataron acusándolo de traidor. Le metieron un balazo en la cara. Como no moría, le aplastaron la cabeza con una piedra. –Esa gente no tenía corazón. –No dejaron ni que lo lloremos. Si lloran, a ustedes también los vamos a matar, nos dijeron. Por eso mi mamá se volvió media loca. –Cuánto lo siento. –A ella la mataron los soldados. Los terrucos nos obligaban a participar en sus saqueos. Un día los cachacos llegaron a Piedranegra y encontraron en mi casa las cosas que habíamos robado en un pueblo. Se llevaron a mi mamá a Cangallo y allí la quemaron viva. –Lo siento mucho –dije. –Yo vi cómo la mataron. Los soldados nos llevaron a todos los chiquitos y nos hicieron ver cómo “castigaban” a los terrucos: había un pozo lleno de leña donde arrojaban a los presos con las manos atadas para que se quemaran. A nosotros nos daban de comer chicharrón que habían hecho con la carne de las personas que habían matado antes. Contuve las ganas de vomitar. –¿Cuántos años tenías? –Siete. –¿Y te acuerdas todavía? –Sí. Me acuerdo clarito. Todos los días me acuerdo. Mi mamá gritaba, pedía compasión, pero igualito la quemaron –dijo la chica. Silenciosas lágrimas surcaban su maltratado rostro. Yo lo único que decía era lo siento mucho, lo siento mucho. ¿Qué más podía decir? El camión seguía yendo raudo hacia su destino. Las luces de los faros se abrían paso en medio de la lluvia y la bruma. –¿Y cómo te salvaste tú? –Mi tía Juana nos fue a reclamar al cuartel. Los soldados no nos querían soltar porque decían son hijos de terrucos y hay que matarlos. Mi tía les suplicó. Si no es por ella, ahora estaría muerta. –Es triste todo lo que cuentas, ¿pero qué se puede hacer? Ya pasó, tienes que seguir adelante nomás. El camión seguía avanzando. Nunca había sentido tanto frío en la cabina. –A mi abuelita Fabiana también la mataron los terrucos –continuó la chica. Parece que quería desahogarse conmigo. –¿Cómo fue? –La degollaron. Se la querían llevar de cocinera, y como no quiso ir, la mataron. Mi primo Juancito, que era opita, salió a defenderla y también lo mataron. –Lo siento mucho. Durante todo el trayecto Sara me estuvo contando de muertos y desaparecidos. Casi toda su familia había sido exterminada por los terrucos y los soldados. 34 Con el nuevo día la lluvia cesó. A las siete de la mañana llegamos a Huanta, por fin. Nunca había escuchado tantas historias de muertos. Sara se bajó del camión para ir donde su tía. –Dejo la carga y voy a desayunar –le dije–. Dile a tu tía que me vaya preparando una patasca. –Ya, señor. A las nueve me presenté en el puesto de mama Juana Palomino. –Bien guardadito se tenía a su sobrina Sarita –le dije a modo de saludo. –¿Sarita? –Sí. La recogí anoche en Rumichaca. La pobre estaba que se moría de frío. –Sarita murió hace veinte años, Harold –me dijo mama Susana–. Los cachacos la mataron junto a su mamá. –Usted me está mintiendo, mama Juana. –Claro que no, Harold. Cuando los soldados se llevaron a su madre, también se llevaron a Sarita. Y como no se quería separar de su mamá, a las dos las quemaron vivas. Me quedé frío. ¿Entonces a quién había traído en mi camión? 35 EL FANTASMA ¿No sabes quién ganó las elecciones en los Estados Unidos? Su aliento a medicina se metió por mis narices. Levanté la vista: era una chica de rostro pálido, cabello castaño oscuro y ojos claros. Este periódico es de ayer, le dije. Estábamos en el hospital de donde yo no me había movido las últimas horas para ver la evolución de mi padre que acababa de sufrir un infarto. Como todo hospital del Estado, este tenía un viejo televisor que a duras penas captaba la señal pero, por ser de madrugada, estaba apagado. ¿A quién esperas?, me preguntó la chica. A mi papá, le dije. ¿Y tú? Pareció no oírme. No insistí. Me moría de sueño. Quería darme un baño y echarme a dormir. ¿Cómo te llamas?, me preguntó. Harold, le dije, ¿tú? Marisela. Me acordé de Marisela, la cantante mexicana. Marisela llevaba un jean celeste y una chompita verde limón. ¿No tendría frío? Parecía haber salido de una fiesta. ¿Qué música escuchas? Esa sí era una pregunta estúpida. Depende de mi estado de ánimo, le dije. La última semana me la había pasado escuchando Vivo por ella en las voces de Andrea Bocelli y Judy Weiss. A veces me gusta tanto una canción que la escucho hasta el cansancio. ¿Y tú? Otra vez pareció no oírme. Sus ojos estaban perdidos en algún punto del horizonte detrás de las lunas del hospital. Afuera garuaba, era primavera y garuaba en Lima. El día anterior había hecho un calor inusual como anunciando el verano que se acercaba a pasos agigantados. Me imaginé la vida sin mi padre. Habíamos estado juntos los últimos cuarenta años de nuestras vidas. Otra ausencia más. A veces me detendría en mitad de un pasadizo y escucharía en el silencio sus pasos firmes, seguros, como hacía para recordar a mi madre. Él ha vivido ochenta años, traté de consolarme, tú apenas vivirás hasta los setenta. Treinta años de ausencia. ¿Qué había hecho yo los últimos treinta años? Había terminado la primaria, la secundaria, la universidad, ahora vegetaba en un colegio enseñando un curso que cada día aborrecía más. Quizá había llegado la hora de cerrar las puertas y marcharme lejos de la ciudad, volver a mis raíces como lo había deseado mi madre. Un pueblo pequeño, un río, árboles. Llevaría las cenizas de mis padres conmigo. Llevaría mis libros. Leería. ¿En qué piensas? La voz de Marisela me sacó de mis cavilaciones. ¿Gustas un café? Así nomás, dijo, gracias. No tuve ánimos de ir por otro café. Quizá buscaría una mujer, tendría un par de hijos. Llegaría a la edad de mi padre y mis hijos tendrían mi edad… No, no, no quería eso. Un día, a los setenta años, me sentiría mal y entonces pondría una bala en el fusil que había pertenecido a mi padre y me volaría la tapa de los sesos. Treinta años más. Afuera la vida continuaría. ¿Por cuánto tiempo más? Quizá dentro de algunos años no habría suficiente comida para toda la gente, quizá dentro de algunos años los glaciales se derretirían… El futuro se presentaba desolador. Mientras tanto, la gente seguiría naciendo, seguiría muriendo. La muerte no es tan fea como se la pinta, dijo Marisela. Yo a su edad también pensaba lo mismo. Había visto morir a tanta gente sin inmutarme. No era mi dolor, no era mi sufrimiento. Voy a hacer pis, dijo la chica, vuelvo enseguida. Se puso de pie y echó a caminar en dirección a los servicios. La vi atravesar la puerta del baño como si esta estuviera abierta. 36 LA MANO Se prendió de mi tobillo. Fue como si hubiese pisado una trampa para fieras. Grité, aullé. Con horror, vi que era una mano la que me sujetaba el pie. Una mano de mujer, una mano que yo conocía muy bien: pequeña, de largos y delicados dedos que terminaban en unas larguísimas uñas cuyo esmalte rojo estaba descascarándose. Era la mano de la mujer a la que yo había amado como no lo volvería a hacer nunca, la mano de la mujer a la que yo había matado por culpa de unos celos enfermizos. Las uñas, como garras, se hundieron en la carne hasta chocar con mis huesos. La sangre manaba a borbotones. Grité pidiendo ayuda pero nadie acudió en mi auxilio, estaba solo en ese cementerio perdido en el arenal. Los túmulos parecían montañas que me separaban del mundo. A duras penas pude alcanzar una vieja cruz de metal y con ella golpeé esa mano que sobresalía del suelo pero, en lugar de soltarme, presionó más como un yunque, sentí que mis huesos se quebraban, astillaban, estallaban. ¡Lily, perdóname, no quise hacerlo!, rogué inútilmente. La había querido, había sido el amor de mi vida. Desde su muerte no me había vuelto a interesar en otra mujer. Cómo había luchado por conseguir su amor, qué no había hecho por hacerla feliz, pero Lily se empeñaba, no sé si en forma adrede o inocente, en hacerme dudar de su fidelidad, del gran amor que decía sentir por mí: eran muchas las veces en las que, al regresar del trabajo, no la encontraba en casa. Estuve con mi mamá, salí con mis amigas a tomar un café y se nos hizo tarde platicando, eran sus excusas, pero nunca iba donde su madre, apenas si tenía amigas. ¿No me crees?, preguntaba cuando me quedaba mirándola tragándome los celos, la cólera, el dolor, la impotencia. Las últimas semanas antes de su muerte ya ni teníamos intimidad, inventaba un dolor de cabeza, un cansancio que no aplacaba el rencor que hacia ella crecía en mí como un volcán que en cualquier momento haría erupción. Y lo hizo una madrugada cuando llegó eufórica y con la piel impregnaba de un perfume ajeno y me dijo ¿a ti qué te importa dónde estuve? cuando le pregunté a dónde había ido, ¿acaso eres mi dueño? ¡Maldita puta, no te volverás a burlar de mí!, le espeté mientras le tapaba la boca y la nariz preso de una furia incontrolable. Se retorció un poco hasta que sus pulmones estallaron. No quise hacerlo, ella me empujó a matarla, mi vida era un infierno, si seguía así, iba a terminar perdiendo la razón. Su entierro fue discreto, apenas un par de colegas míos y sus padres. Unos años después la trasladé a este cementerio en medio del arenal cansado de las misivas amorosas que siempre encontraba en su tumba y que alimentaban los celos que aún me hacía sentir a pesar de estar ella muerta. Grité cuando vi brotar otras manos que se prendieron de mis piernas arrastrándome hacia el fondo. 37