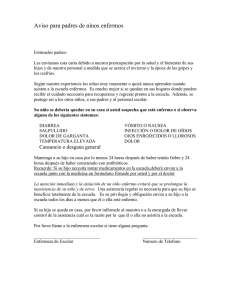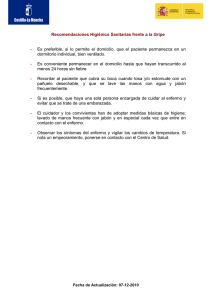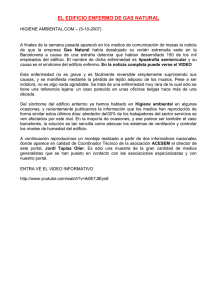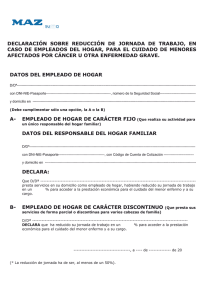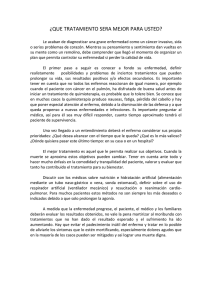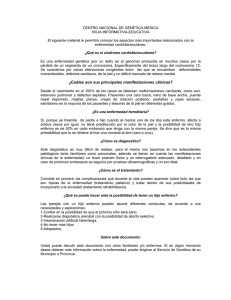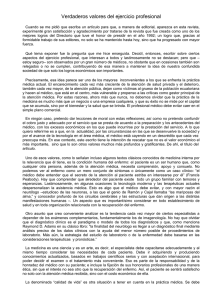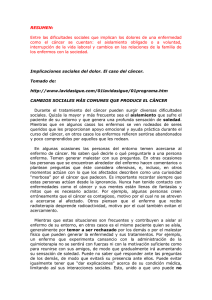Comentarios generales sobre ética médica
Anuncio

87 Comunicaciones Breves Comentarios generales sobre ética médica G. Lozano La palabra ética viene del griego "ethos", que significa costumbre. Es la "parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre", dice el Diccionario de la Real Academia Española. La moral aparece, pues, como un conjunto de reglas de conducta impuesta al hombre y fundadas ellas mismas sobre el doble criterio del bien y del mal (1). No conciernen en sí al orden jurídico sino al cultivo de unos valores espirituales que enaltecen a quienes los practican. Por algo hablamos de autoridad moral. Si hablamos de ética médica, nos referimos entonces al conjunto de normas de conducta consagradas para la costumbre y aceptadas por la gran mayoría de médicos integrantes de una sociedad; es entonces una obligación someterse a ellas en el desempeño de la profesión. La ética está influida por factores diversos: la religión, la política, la economía y el mismo desarrollo cultural de los pueblos, entre otros. Citemos un par de ejemplos. El primero, añejo en siglos: durante la edad media el cristianismo ejerce gran influencia en la vida social, como resultado de ella nace una nueva relación entre médico y enfermo: "La asistencia médica debe ser prestada a los enfermos como si en verdad se prestase al mismo Cristo", establece la regla benedictina. Este concepto de bondad y caridad dignificará la triste situación del enfermo. La cristiandad brinda al hombre enfermo una posición que jamás había tenido. La nueva religión promete la curación y la redención a toda la humanidad doliente: a los pobres, a los oprimidos, a los pecadores y a los enfermos. El cristianismo libra al enfermo del fardo que antes soportaba, Doctor Guillermo Lozano Bautista: Profesor Asociado de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional. Solicitud de separatas al Dr. Lozano. Acta M é d i c a C o l o m b i a n a Vol 1 4 N ° 2 » M a r z o - A b r i l - 1989 dejando de ser considerado inferior. En la antigua Grecia, "en un mundo de belleza y equilibrio, la enfermedad era considerada una maldición y el enfermo era un ser inferior" (2). El segundo ejemplo es de nuestra época y lo tomo del libro "Etica M é d i c a " de T o m L Beauchamp y Laurence B McCullough. Se refiere al juramento médico en la Unión Soviética. Es un juramento oficial, obligatorio desde 1971. Define "las responsabilidades morales y los deberes de un médico hacia la sociedad soviética". El último, y más importante, de los cinco puntos del juramento es el siguiente: "Juro solemnemente (...) conservar y fomentar las nobles tradiciones de la medicina de nuestra patria; ser guiado en todos mis actos por los principios de la moral comunista; recordar siempre el noble compromiso y la alta responsabilidad que tiene un médico soviético con el pueblo y el Estado Soviético". Y agregan los autores: "En la política sanitaria soviética está claro que (...) cuando tiene que decidir entre actuar en los intereses de su paciente y en los del Estado, el médico tiene, por su honor, que resolver este dilema en favor del Estado." (3). La ética médica está pues sometida a influjos sociales diversos, pero de todas maneras la obligación primordial del médico es la de buscar lo mejor y más benéfico para su paciente. Así de bió ser siempre, desde cuando el hombre primitivo se preguntó qué podía hacer por su semejante enfermo. De lo dicho hasta aquí se deduce la interrelación que surge entre medicina y legislación. Mientras se crean Códigos de Deontología Médica, es decir, de los deberes que tenemos como médicos, las leyes de los Estados Occidentales, cada vez más exigentes, establecen la "Responsabilidad Médica" en sus Códigos Civil y Penal. 88 Lo anterior justifica que miremos un poco al pasado para ver su evolución. Antecedentes históricos Dos mil años antes de Cristo, en el código de Hamurabi, que contiene 282 disposiciones que cubren las obligaciones tanto de la vida privada como colectiva de la sociedad babilónica, hay tres puntos que se relacionan con la responsabilidad médica. "(218): Si un médico, al practicar la incisión de un absceso, pierde su enfermo, o el ojo de un enfermo, se le cortará la mano. (219): si por una incisión desafortunada, pierde un paciente esclavo, reemplazará el esclavo. (220): si por una incisión desafortunada, pierde el ojo de un esclavo, pagará entonces la mitad de su valor en plata". (4). En Roma, la creación de una legislación específica llega un poco tardíamente. Durante siglos los médicos no fueron sino extranjeros, generalmente griegos o esclavos. Su protección era nula y en caso de un crimen, el médico de la víctima era siempre un sospechoso de primer orden. Posteriormente, en forma progresiva, el médico fue tomando lugar en la sociedad romana. Su ascención social da origen a cierta impunidad, sobre la cual pronto cae la crítica. Así, Plinio el Viejo dice: " N o existe ley que castigue su ignorancia, no hay ningún ejemplo de pena capital (...). Sólo los médicos tienen el privilegio de matar a los hombres impunemente". A partir de entonces surgen allí leyes que enumeran cierta cantidad de faltas médicas susceptibles de sanciones importantes. Su cabeza corría peligro cuando la falta cometida ocurría en un h o m b r e libre. Se inicia la jurisprudencia sobre la cual reposa aún la óptica contemporánea, dice un autor francés de la actualidad. En la Alta Edad Media, escribe Laín Entralgo, "aun siendo un hombre libre, el médico se halló con frecuencia duramente supeditado a la potestad y al capricho de su señor. Nada lo demuestra con tan bárbara elocuencia como la conducta de Austriquilda, esposa del rey Gontrán, con sus médicos Nicolás y Donato. Austriquilda enfermó en el año 580 y sintiéndose próxima a morir, pidió a su marido que ordenase decapitar a los dos que la habían G. Lozano asistido, porque los remedios por ellos prescritos se habían mostrado ineficaces. El deseo de la moribunda fue fielmente cumplido a fin de que la señora no entrase sola en el reino de la muerte". En el siglo XVII aparece el primer médico que se preocupa por las formas del ejercicio profesional. Se trata del medico del Papa Inocencio X, Paolo Zacchias, quien deja un cierto número de escritos sobre el tema. Hacia 1760 el médico y abogado parisiense Jean Verdier publica dos obras, una dedicada a la medicina y otra a la cirugía, sobre los deberes del ejercicio médico y sobre las faltas y crímenes de quienes ejercen la medicina. En el siglo XIX, dos publicitados procesos ocurridos en Francia, tienen una gran repercusión: el del Dr. Helie y el del Dr. Thouret Noroy. En 1825 el Dr. Helie es llamado a atender un parto distócico con presentación de hombro, que terminó dramáticamente con la amputación de los dos brazos del bebé. El padre del recién nacido lo denunció ante el tribunal de Domfront, el cual condenó al médico a pagar una "indemnización vitalicia al menor". En 1832, el Dr. Thoret Noroy practicó una sangría que originó una "tumoración dolorosa. El le formuló entonces unas pomadas. El paciente empeoró y el médico se negó a volverle a ver. Un médico diferente le vio y diagnosticó aneurisma arteriovenoso con lesión de la arteria humeral. Como complicación se produjo una "infección g a n g r e n o s a " que terminó en amputación del brazo. Entablada la acción judicial, la sentencia del tribunal terminó condenando al médico al pago de una indemnización vitalicia. Así llegamos a la época actual en que la relación medico-enfermo adquiere nuevas dimensiones gracias, entre otras cosas, a los medios masivos de comunicación. El enfermo exige más información sobre su diagnóstico y tratamiento y está m u c h o más alerta para posibles reclamaciones porsupues tas o reales faltas cometidas por el médico. En esta época la ética médica ha cobrado gran importancia, por varias razones. Laín Entralgo señala como principales: "el constitutivo carácter ético que, por su gran eficacia y también por su gran peligrosidad, poseen los tratamientos actúa- Etica médica les, tal el caso de una cura cortisónica, una intervención psicoquirúrgica o un acto operatorio a corazón abierto. Los problemas que plantean técnicas de carácter exploratorio como la coronariografía, o el riesgo que plantea la penetración en la intimidad del enfermo, lesiva a veces, que con tanta frecuencia llevan consigo curas psicoterápicas. El costo de la actual asistencia médica, carga su peso sobre la economía privada del paciente o sobre el presupuesto de la entidad aseguradora. Toda prescripción terapéutica y toda fijación de honorarios son por esencia actos morales, sea la moralidad stricto sensu o la inmoralidad el m o d o de ejecutarlos. La frecuencia con que la sociedad, movida por la variada situación de conciencia ética colectiva, p o n e al médico ante situaciones que afectan su conciencia ética personal: eutanasia, aborto, partos con riesgo de la vida materna, lucha contra la muerte en unidades de cuidados intensivos, secreto médico, certificados de enfermedad o de alta en la asistencia colectivizada, etc. (...) Al lado de ellos deben ser mencionados los dimanantes del nivel histórico en que hoy se encuentran las posibilidades de la técnica y la estimación de la actitud ante ellas: la ingeniería médica y la experimentación en sujetos humanos, muy en prim e r término. En íntima conexión con este último tema, el que la gran novedad histórica de la técnica actual - s u capacidad para crear realidades 'naturales' que antes no existían en la naturaleza o para mejorar, sin que dejen de ser naturales, las que ya existían en e l l a - ha propuesto al hombre del siglo X X . " (5). Se ha dado origen así a la Bioética. Completemos lo anterior citando a Jean Bernard, quien en 1972 dijo: "En treinta años, la medicina ha hecho más progresos que en los treinta siglos anteriores". Esta afirmación es explicable por el hecho de que en la actualidad el número de científicos vivos es superior al producido por la humanidad en todos los siglos anteriores. Estos progresos gigantescos crean nuevos problemas éticos. Citemos sólo la inseminación artificial, la maternidad subrogada y los bancos de esperma que dan al hombre la posibilidad de reproducirse después de muerto. Situaciones de esta magnitud originan una conciencia moral universal plasmada Acta Med Colomb Vol 14 N ° 2 - 1989 89 en instrumentos como son los Códigos de Etica Internacional y Nacional. CODIGOS DE ETICA INTERNACIONALES Y NACIONAL Surgen cuando las sociedades entran en crisis de sus valores fundamentales, brotan c o m o un mecanismo de defensa. Hablemos en primer lugar del origen de los códigos internacionales. Código de Nuremberg. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1947, se elabora este código. Es el momento en que en dicha ciudad se les sigue juicio a los médicos acusados de crímenes de guerra. Se establecen diez principios fundamentales para la experimentación en seres humanos. Declaración de Ginebra. Adoptada en 1948 por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, contiene una serie de principios que, entre otras cosas, inspiran el juramento que los médicos colombianos hacen el día de su grado. C ó d i g o Internacional de Etica M é d i c a . Adoptado en 1949 por la "Tercera Asamblea General de la Asociación Médica Mundial" realizada en Londres. Se consignan los deberes m á s importantes del médico (6). C ó d i g o Colombiano de Etica Médica. Antecedentes: En nuestro país las primeras normas sobre ética médica se expiden en 1954, bajo la tutela de la Asociación Nacional de Médicos Católicos Colombianos. Corresponden al llamado "Código de Moral Médica". La Ley 14 de 1962, sobre el ejercicio de la medicina, le introduce algunas modificaciones con respecto a la competencia en materia de sanciones. Se refiere a la suspensión temporal y definitiva en el ejercicio profesional que se le atribuye al Consejo Nacional de Profesiones Médicas y Auxiliares dependiente del entonces llamado Ministerio de Salud Pública. En 1981 se expide la Ley 23 consagratoria de nuestro actual Código de Etica Médica. Esta ley es demandada ante la Corte Suprema de Justicia ese mismo año. En marzo de 1982 el máximo tribunal la declara exequible, es decir aplicable. Sobre la creación de los Tribunales de Etica Médica y el establecimiento de normas disciplinarias la Corte Suprema de 90 Justicia expresó que "...un estatuto regulador de la ética en el ejercicio profesional de la medicina sin un régimen disciplinario y unos órganos de control que lo apliquen sería puramente teórico". Con relación a nuestro código, veamos algunos aspectos del "Título II" concernientes a l a relación del médico con sus enfermos, con sus colegas y el secreto profesional. Relaciones del médico con sus enfermos. En su artículo 4o. dice: "La asistencia médica se fundamentará en la libre elección del médico, por parte del paciente. En el trabajo institucional se respetará en lo posible este derecho". Constituye una buena norma la de que el enfermo escoja libremente el médico en quien confía, pues esto facilita la relación entre los dos y mejora la expectativa de un buen resultado. Aceptado lo anterior, surge un interrogante que seguramente muchos de ustedes se han planteado: ¿Qué derecho tienen algunas clínicas privadas para negar al enfermo particular el derecho a recurrir a su propio médico, con el cual frecuentemente tiene un antigua relación? Se aduce como razón la de que la clínica tiene su propio " s t a f f " - p a l a b r a que ya por sí indica el origen de esta c o s t u m b r e - y una lista especial de médicos a los cuales se debe acudir. Es fácil pensar que dentro de la situación de anarquía en que se vive, esto constituye apenas una pequeña muestra de cómo el Estado es sustituido por reglamentos elaborados por particulares. Sigamos con nuestra ética. Esta desde tiempo atrás ha venido sufriendo cierto deterioro. Hace más de 40 años, ese gran maestro de la medicina que f u e Gregorio Marañón escribió: "Una parte de la ruptura del tácito armisticio entre enfermos y médicos se debe (...) a la evolución del espíritu social en el sentido que se ha llamado materialista y fuera m e j o r decir gangsterista; porque en la vida de hoy no se trata de la apetencia de los bienes materiales, que es lo típico del materialista, sino en la falta de escrúpulos en los medios para conseguirlos, que es lo que caracteriza el gángster" (7). Aprovechemos este literal para señalar que en la relación del médico con su paciente, la procura del bien del enfermo, según Laín Estralgo, sólo será normalmente satisfactoria cuando se ajuste a G. Lozano los tres principios siguientes: lo. Principio de la máxima capacidad técnica: alcanzar ésta dentro de las dotes personales del médico y de las posibilidades que ofrezca su medio. 2o. Principio de la obra bien hecha: hacer del m e j o r m o d o posible lo que técnicamente se debe hacer. 3o. Principio de la autenticidad del bien: cuidadoso atenimiento al bien natural y al bien personal del paciente (8). Relaciones del médico con sus colegas. El artículo 27 dice: "Es deber del médico asistir sin cobrar honorarios al colega, su esposa, y los parientes en primer grado de consanguinidad que dependan económicamente de él, salvo en los casos en que estén amparados por un seguro de salud y en el de los tratamientos psicoanalíticos". El artículo 29 dice: "La lealtad y la consideración mutuas constituyen el fundamento esencial de las relaciones entre médicos". Y el siguiente se refiere a normas que tratan de evitar una serie de delicadas situaciones entre médicos. Se expresa así: "El médico no desaprobará con palabras o de cualquier otra manera, las actuaciones de sus colegas en relación con los enfennos. Será agravante de esa conducta, el hecho de que esté dirigido a buscar la sustitución del médico tratante". El decreto reglamentario complementa lo anterior así: " N o constituye acto desaprobatorio la diferencia de criterio o de opinión entre médicos que manifestada en forma prudente surja de la discusión y análisis". El secreto profesional. Constituye el pedestal fundamental de la relación médico-enfermo. Es la garantía de la confianza que el hombre enfermo deposita en su médico. No se cuentan cosas de su vida íntima para que sean luego divulgadas, bajo ninguna circunstancia. Quiero en forma respetuosa llamar la atención sobre un hecho que nos afecta directamente: la presentación de casos clínicos o de mortalidad en nuestras reuniones docentes, cuya iniciación se hace dando nombres y apellidos del enfermo, como si se tratara de la presentación de un político en trance electoral. A esto se ha l l e g a d o imperceptiblemente y hoy casi todos los asistentes lo vemos como algo normal en la actividad médica. Es preciso agregar que este dato no enriquece en nada los objetivos que la enseñanza busca. El 91 Etica médica secreto profesional es de tal significación en nuestras relaciones con el paciente que ya en el Juramento Hipocrático aparece consignado y ha seguido vigente en tiempo y espacio durante 25 siglos: " L o que en mi práctica vea u oiga, y lo que fuera de ella supiere en el trato con los hombres, no lo difundiré sino que tendré callado y mantenido secreto", dice en una de sus partes. Y en el juramento hecho por ustedes al graduarse de médicos, en su parte pertinente dice: "Guardar y respetar los secretos a mí confiados". El Código Internacional de Etica Médica ordena que "El médico debe, aun después de fallecido el enfermo, preservar absoluto secreto en todo lo que se le haya confiado o que él sepa por m e d i o de una confidencia". En Francia -tradicionalmente una fuente del Derecho C o l o m b i a n o - la legislación establece penas de cárcel de uno a seis meses, más multa en dinero para quien viole este secreto. Nuestro código de ética dice: "Entiéndese por secreto profesional médico aquello que no es ético o lícito revelar sin causa justa. El médico está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello que" por razón del ejercicico de su profesión haya visto, oído o comprendido, salvo en los casos contemplados por disposiciones legales". Se entiende, y está justificado en salvaguardia de la comunidad, que se denuncien enfermedades infecto-contagiosas, pero otra cosa es denunciar, por ejemplo, un herido que llega al consultorio. La función primordial es la atención médica, no la de delatar. Parece que el Decreto 0050 de enero de 1987 contemplara esta posibilidad, pues al hablar de la "exoneración del deber de dar noticia del hecho punible" dice en la parte final de su artículo 20 (Régimen Penal Colombiano) que nadie está obligado "a denunciar los hechos punibles que hay a conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le imponga legalmente el secreto profesional". Surgen estas inquietudes al comparar nuestra actividad con otras, la de periodista valga el caso. Este "no está obligado a dar a conocer sus fuentes de información ni a revelar el origen de sus noticias, Acta Med Colomb Vol 14 N°2- 1989 sin perjuicio de las responsabilidades que adquiere por sus afirmaciones", dice el artículo 11 del Código Penal. Este ejemplo ha venido a colación por lo sucedido recientemente entre el periodista Juan Gossaín y el Secretario General de Presidencia de la República. Puede resumirse así: El Dr. Germán Montoya le dice al periodista: - " U s t e d tiene que darme el nombre de la persona que le dio la noticia". - " L o siento mucho", responde el periodista. "Usted sabe muy bien que j a m á s logrará eso de mí". El periodista agrega en su artículo de Semana (edición 314): "Humillante, para mí, hubiera sido lo contrario: ceder ante el poder y traicionar a mis informantes. Nadie podrá esperar de mí, jamás, jamás, jamás, semejante felonía. Ni siquiera la m u j e r en cuya cama duermo. No soy sacerdote que revele los secretos que oye en el confesionario". Supongo que si un periodista concibe en esta forma la dignidad del secreto profesional, la posición del médico cuya tradición secular y autoridad científica son innegables le exige la práctica rigurosa de este deber moral. ABSTRACT The author discusses the origin and significance of the word ethics. W h e n it refers to medicine (Medical Ethics) it is understood as the group of principles of medical conduct and duties a physician owes to himself, his profession, and his fellow men. Following this introduction, a complete historical review of the main world and Colombian documents related to this topic is made. REFERENCIAS 1. B a r t h e l e m y - M a d a u l e M . Morale. Nancy Fernand Nathan Ed. 1959; 23. 2. LozanoG. Beneficiencia y medicina Bogotá: Fondo Editorial CIEC 1983; 33. 3. Beauchamp T L , McCullough LB. Etica médica. Barcelona: Editorial Labor SA 1987; 191. 4. Lemaire JF,Imbert J L. La responsabilité Médicale. París: Presses Universitaires de France 1985; 11. 5. Lain P. Historia de la medicina. Barcelona: Salvat Editores SA 1978; 675. 6. Bruno AH. La responsabilidad profesional de los médicos. Buenos Aires: Editorial Univiersidad SRL. 1987; 301. 7. M a r a ñ ó n G. Vocación y ética y otros ensayos. Buenos Aires: Colección Austral 1946; 112. 8. Lain P. Antropología médica. Barcelona: Salvat Editores 1985; 437.