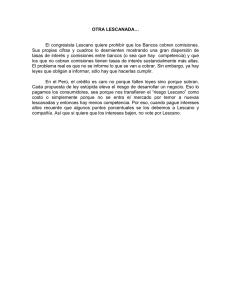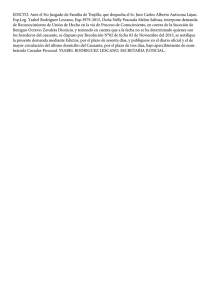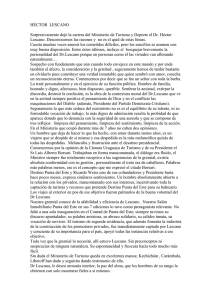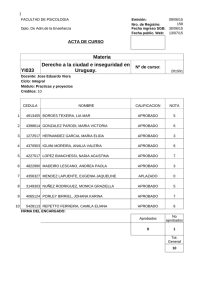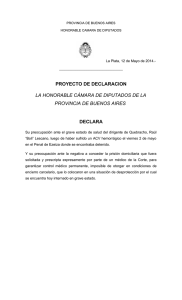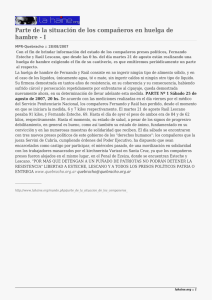El día que aparagaron la luz
Anuncio

2 0 1 5 El día que aparagaron la luz por Juan Cruz Debal Organitzadors: Col.laboradors: Edición original sin corrección ortotipográfica ni estilística. Todos los derechos de la obra y usos de la misma pertenecen a su autor quien no será hecho publico haste el momento de presentar el veredicto de las obras ganadoras. MARLEX EDITORIAL,SL no se responsabiliza del contenido de las obras que no hayan sido corregidas y revisadas por el equipo técnico editorial. EL DÍA QUE APAGARON LA LUZ Por JUAN CRUZ DEBAL El día que apagaron la luz / 1 PRIMERA PARTE El incidente El incidente ocurrió en la provincia de San Julián; un apagón que duró por días. Los periódicos de la época dieron cuenta del episodio, pero las noticias, siempre destinadas al olvido, nunca velaron los hechos que precedieron al incidente. Quizá la delicada memoria de algún anciano todavía repare en aquellos días en que la luz se apagó. Hay historias que portan la desgracia, y una crónica infeliz nunca pasa indiferente, nos detiene, nos obliga al repaso, al reparo y a juzgar el decurso de los acontecimientos. Hubo silencios, palabras de ciertos sujetos que permanecieron a la sombra y que nunca confesaron, llevándose consigo el testimonio con su último respiro. Y con razón de algún modo les comprendo, viejos que se hicieron amigos del silencio y de la lentitud luego de tanto correr cada día en una ciudad que marcha con prisa a una velocidad de luz. Ya no estoy en aquellos tiempos en que la juventud invita, estoy como tantos en la vejez que despide, y antes de que la muerte me guiñe, con estas líneas por capricho me despacho. Hoy, bajo esta lámpara que me alumbra mientras escribo, es inevitable no pensar en Augusto Rafael Lescano, al punto que, venido un corte eléctrico en la ciudad, en cierto bar, en un hospital y en cada penal he de sospechar que aún vive algún testigo de aquel incidente, donde en su recuerdo inevitable retumbe el nombre de Augusto. El Editor El día que apagaron la luz / 2 Babo He servido a la Iglesia por más de cuarenta años, varias son las confesiones que he atendido como párroco. Hoy que el secreto de confesión ha prescripto por ser historia vieja, referiré una de las más extrañas. Fue allá por el sesenta y nueve, un domingo por la mañana cuando preparaba la misa, encontré junto al sagrario una Biblia de bolsillo abandonada, era un ejemplar nuevo pero mal cuidado, cedí a la tentación de abrirla, aprecié que todas sus hojas estaban plegadas, el libro había sido mojado, pero no había secado de forma habitual, cuando las hojas ya secas toman una ondulación regular, a propósito parecía haberse pasado por agua y puesta a secar página por página, formando una mazamorra de papel envuelto en cuero negro. Para mirar el año de edición me costó despegar las primeras hojas del lomo, y en una de ellas leí en tinta, con distinguida caligrafía: “He buscado sin éxito en estas escrituras mi curación, sólo me queda fiarme a su palabra. Ruego absoluta confidencia, hoy por la tarde he tomado coraje para mi confesión, espero su presencia; firmado: La Babosa” Puede parecer risible aquel seudónimo, pero fue el comienzo de un desenlace poco feliz del cual yo fui testigo como miembro de la Iglesia; hasta se me acusó de ser partícipe de atentar contra otra religión, de inducir a un cristiano criollo a cometer un crimen contra un mormón anglosajón. Dios me libre de semejante calumnia. Poco después de que la campana marcó las cinco, el hombre entró al oratorio, vestido de verano: gorra de visera, bermudas y mangas cortas, el calor podía justificarlo pero no la solemnidad que nos dictan las santas ornamentas de un templo. Fuera del ropaje lastimoso, lo curioso eran sus manos cubiertas con guantes de látex. No bien me avistó se me vino al confesionario, adiviné que una amargura traía para despacharse, El día que apagaron la luz / 3 porque los tristes suelen venir los domingos, en contraste con los alegres arrepentidos que prefieren purgarse el sábado para estar prestos y limpios para su noche. Abotoné mi sotana, lo bendije y antes de llamarle “ hijo” me interrumpió diciendo que ya ignoraba donde buscar ayuda, que la lectura del Señor lo mantenía al menos en vía, sin tener que orillar tanta miseria y que sólo le quedaba la fe para enmendarse. Se persignó con la diestra sin sacarse el guante de látex, con la misma mano sacó un papel de su bolsillo, lo puso a mi vista y con voz afligida reveló que sus papeles se mojaban, se encogían y arrugaban, estorbándole su labor de escribiente y taquígrafo y que por ello estaba pronto a quedarse sin empleo. Dios mediante hubo un silencio, luego suspiró tomando aliento para confesar: “me apodan Babosa. Todo comenzó a mis quince en un carnaval de disfraces, de no ser por mi madre no hubiera ido, no teníamos dinero para antifaces ni caretas; ella se valió de su ingenio, la pobre me cubrió con un tapado de visón pelado, botas municipales, un viejo gorro de nutria y con su cosmética me delineó unos ojos mongoles, para luego posarme frente al espejo y expresar con entusiasmo que era un esquimal. No bien entré al baile reconocí a la niña de mis cortejos vestida de hada: bonete con estrellas, una vara y su rostro maquillado de blanco. Hoy todavía suena en mis oídos ‘rosas del sur’, ese valsecito de Strauss que me trajo la desdicha; la poseía del brazo y girábamos a ritmo, cuando al menguar el paso, descansé mi mejilla sobre la suya corriendo su maquillaje, ella reculó, se tocó el moflete hasta su cuello para pronto gruñirme que la había bañado en sudor y con impunidad adolescente agregó: ‘transpiras como babosa’. Las injurias dañan el honor pero las verdades callan la razón. No tuve palabra alguna para refutar con justicia porque lo cierto es que estaba sudando como un invertebrado baboso. “La ofensa se repartió por los contornos del baile y al promediar la semana a mis espaldas corría el motete de Babosa entre las diversiones del colegio. No tardó el El día que apagaron la luz / 4 barrio en llamarme por el mismo alias, los moradores de San Julián que abordaban el mismo colectivo, advirtieron que subía con la premura de un anciano en busca de asiento. Me era insostenible viajar parado por no poder empuñar la baranda que resbalaba por mis manos humedecidas y aceitosas; hasta no quedó comerciante del arrabal que no se quejara por haberle pagado con algún billete mojado, faltó que me acusaran de intentar lavar dinero. “Recuerdo el colegio y la enemistad con los números, dar una lección de matemáticas en la pizarra era toda una aventura, mis cálculos obligaban rapidez para que la tiza no terminara derretida en mi mano. Reprobé las instrucciones de gimnasia, nunca pude correr con ligereza porque mi andar también era lento como babosa. En los días de calor debía trotar con cautela, cuidando mis pasos para no perder un zapato que podía ceder a la transpiración de mis pies. Preservo como bello un día patrio que desfilé como buen soldado, a paso firme, gracias al genio de mi madre que tapizó por dentro mis botines con algodones y esponjas. Tal vez, todo se agravó con la muerte de mamá, ya guacho y todavía niño fui criado en el campo, bajo el sol y las ordenanzas de mi hermanastro mayor. Ya varón, no tuve que labrar la tierra para ganarme el pan con el sudor de la frente, bastó trabajar anclado en una silla de oficina para sudar todo mi cuerpo, porque hasta en invierno las gotas han corrido por mi pecho y mi espalda debiendo cuidarme de puertas abiertas y corrientes de aire para no coger pulmonías. “Hasta hoy la ciencia médica ha intentado, sin consuelo, explicar mi padecer: hiperhidrosis, una enfermedad de mi sistema nervioso, la cual origina una sobrestimulación de mis glándulas sudoríparas que generan un exceso de sudor incontrolado que, para mi desdicha, hasta hoy la medicina no ha podido revelar sus verdaderas causas. Han intentado sin éxito curarme con soluciones antitraspirantes de cloruro de aluminio que contienen la sudoración por algunas horas a costa de dolorosas El día que apagaron la luz / 5 irritaciones de piel. Me preocupa oler mal y mi aspecto seboso por el sudor a veces graso y espeso. No hay día que no haya procurado andar seco, esquivo al calor, las lluvias, las humedades y le huyo al sol como vampiro. En verano mis dedos acuosos dificultan abotonar una camisa, las cuales ya no visto por delatar mis axilas empapadas. El sudor social ha sido siempre síntoma de vulgaridad, por ello era vano gastar dinero en elegancia y me regalé a ropas obreras a pesar de mi trabajo de escritorio. “Mis capilares con frecuencia transpiran, por ello no me falta un peine a mano para alisar tirante y atrás mi cabello de un brillo mojado y aceitoso, lo que me sumó el mote de Babosa engominada. El ingenio del diablo está siempre al servicio de la burla o el humor pero nada tiene de gracia que me apoden también Babosa triste cuando el sudor de mis cejas cae por mis mejillas como lágrimas. “Con frecuencia me he preguntado por qué los apodos son habitualmente atributos de un defecto y no de cualidades como las marcas registradas en las cosas, que también son nombres puestos. Quizá porque las cosas de algún modo nos superan por ser productos que merecen ser vendidos, con etiquetas variables al antojo; no como algunos hombres que ya nacemos regalados y con un mote gratis que nos rotula hasta el final de nuestros días. Es injusto, he conocido delincuentes con apodos animales innobles de mejor suerte y coraje: ‘el cuervo’, ‘el oso’, ‘la hiena’ o ‘el gato’, empero, yo como cristiano y respetuoso de las leyes, a lo más he recibido la graciosa bondad de que me llamen El Babo. “Soy escribiente del Registro Civil. Este verano el calor ha venido fiero, mis manos han sudado más de lo frecuente y para no mojar las actas con mi palma y que no resbale mi pluma lubricada por mis dedos, he tomado el recaudo de guantearme como cirujano, mas el recaudo ha sido vano: el viernes corrió el rumor de mi despido, el Director del Registro prefiere una niña bien faldeada a una babosa disfrazada de El día que apagaron la luz / 6 enfermero. Mi santa paciencia se ha vuelto diabla, hace dos días que me sobra coraje para volarme los sesos y dar fin a esta comedia. Ayer sábado en el club de mis amigos de truco, quienes me llaman Babo, me han apartado de un torneo, ya no por mojar o engrasar las cartas, sino por la torpeza al barajar con mis guantes de látex y acusar a mi frente de sudar y delatar una buena partida. ¿Qué queda para un hombre sin el trabajo que salva el día, sin recreos y amigos que serenen el trabajo y pueblen la soledad de mi ocio? “Me deportan por impuro como a un leproso, ¿qué más puedo confesarle, Padre?”. Estaba anocheciendo, la luz de una vela se reflejaba en su mejilla, no sé si lloraba o transpiraba. Salí del confesionario, me senté a su lado y acomodé el Evangelio en mi falda instándolo a leer juntos un pasaje de San Marcos: “…Cristo compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo: queda limpio. Y al instante desapareció la lepra y quedó limpio ( MC 1, 40-41)... No juzguéis a los demás si queréis ser juzgado, el reino de tu sanación esta dentro de vosotros." Mi obligación es curar de palabra y así lo intenté por más de una hora. Lo despedí: “vete en paz, no hay pecado que perdonarte”, luego me santigüé, me imitó sacando su guante y con los nervios repuestos expresó; “miseria del hombre que busca distracción en la risa del prójimo... Gracias por su tiempo Padre, usted ha traído algo de paz a mi corazón, espero que algún día las fibras de mi alma enrudezcan para encontrar mi sanación”. Lo acompañé del brazo hasta el pórtico, le di la bendición y con voz pacífica dijo “amén”. No había pasado un par de minutos cuando escuché un fuerte disparo. A las corridas salí del templo y a mitad de calle descubrí tirado un cuerpo de traje negro con la mollera perforada junto a una bicicleta en el suelo y a Babosa con una pistola en mano; temblando grité: “¿Qué has hecho, hijo mío?”, y él El día que apagaron la luz / 7 contestó: “Padre, una cosa es que me llamen Babosa y otra cosa es que un mormón me pida un mechón de pelo para aceitar su bicicleta”. El día que apagaron la luz / 8 Declaración Como sacerdote de nuestra parroquia de San Julián y como hombre que procura la verdad, no sólo daré el testimonio de mis ojos sino también algún comentario que llegó a mi oído como sincero, vertido cara a cara, descartando palabras libradas por detrás y por lo bajo, por pecar de murmullos que mueren como rumor de vecina. Mi Santo Cielo es testigo, quedando a consideración de Vuestro Tribunal dar el valor de convicción que su más elevado criterio estime justo en esta tierra. Aquella tarde Augusto Rafael Lescano, apodado Babosa, ingresó a la capilla con el ánimo quebrado, doy fe de que su padecer era legítimo; se puede fingir lástima, se puede fingir una lágrima pero no se puede simular transpirar sin calor y sudar por demás. Sólo un alma turbada con los nervios jodidos puede lucir una frente que suda en reposo y a la sombra. Vamos a la injuria capilar vertida por la víctima:...“Rogar cabello graso para aceitar un biciclo”. Hermanos míos, ustedes me preguntan si aquella ofensa fue real o tan grave como para tener por respuesta el arrebato del gatillo y una bala a los sesos del mormón; les respondo que tengo mis serias dudas. Hay hombres que en determinados momentos de su vida están al borde del borde y saltan con un soplo, hay hombres que parecen destilar bencina y no es conveniente arrimarles una cerilla, por ende, estimo que no era momento para bromear con Lescano. Traigo mi duda al pensar que un buen mormón, amigo del prójimo y de la palabra celestial, sea capaz de jugar con el defecto ajeno soltando aquella infeliz expresión. Cristo me perdone si me desboco; arriesgo al decir que por aquella época Lescano escondía algo más que su enfermedad, escondía bronca y la masticaba en El día que apagaron la luz / 9 soledad, algo de rencor guardaba contra aquel anglosajón, tal vez se la tenía jurada, quizá por azar y por desgracia el predicador pasó aquella tarde por la Iglesia y se cruzaron. Me consta por confesión del finado Padilla que Lescano tenía cierta aversión contra los electricistas y que sin motivo aparente siempre miró con desdén a cualquier técnico de San Julián. Bien ha quedado demostrado por Vuestro Tribunal que aquel mormón, además de predicar, se dedicaba a reparar sin cargo cualquier artefacto eléctrico de alguna buena señora de San Julián. ¿Pecó aquel americano regalando cariño masculino? ¿Llegó a coquetear con alguna moza pretendida por el señor Augusto? No me consta, las conclusiones de lo aquí expuesto son vuestras. Sólo puedo afirmar que venida la tarde, rondando las cinco, el predicador cada día tomaba en bicicleta por la calle de la Iglesia camino a su pensión. Ignoro si el acusado sabía de aquella rutina, ignoro si visitó la Iglesia haciendo teatro y cronometró la salida para dar con el mormón en la calle. Cuesta creer que me haya buscado como testigo de una falsa congoja, para luego yo servirle de nuevo como fiel testigo de aquel arrebato y su emoción violenta. Mas no puedo omitir la versión del finado Padilla, la mañana que lo encontré ebrio, como de costumbre, anclado a la silla del bar de la estación: “Padre, Lescano encomendó el arreglo de un artefacto al ingenio del mormón, al tiempo le imputó su mala reparación, no le perdonó, lo culpó de un cortocircuito... No le perdonó; siempre le repugnaron los electricistas, tal vez por ser hombre mojado que le teme al cobre, que le teme a la corriente”. No indagué para no perder mi tiempo, es vano pedir detalles a las confesiones del vino; un borracho nunca miente en su primera oración, las siguientes desvarían en las burbujas y fantasías del alcohol. El día que apagaron la luz / 10 No soy yo quien debe descartar o dar crédito a las palabras bebidas de este pobre cristiano. Lástima que no esté con nosotros para aclarar; ya que poco revela Dios desde arriba, menos Padilla (quizá desde abajo). Vuestro Tribunal, hermanos míos, no tengo más que agregar. Cristo los bendiga. ________________________________________________________________ Nota del Editor: Declaración vertida en juicio por el párroco Valentín Natale. El día que apagaron la luz / 11 En prisión Conocí a Babo en el presidio, ya venía con el mote puesto y con la fama de un hombre enfermo de sudor. Corrió el mito de que sus muñecas resbalaban a las esposas o que podía frotar su cuerpo entre los barrotes y escapar como fantasma mojado. Nada de cierto, ni bien llegado intentó fugarse con torpeza, su cabeza se atascó entre dos barrotes con fractura de oreja, hombro y dos costillas; gemía de dolor como una niña cuando los guardias lo tiraron en la enfermería. Al tiempo de esta historia yo era médico del presidio, no pude entablillarlo, se retorcía en la camilla, se arqueaba del dolor y gemía. Sí, gemía, con suspiros y quejas, pero lo curioso y raro fue que no llorara, aunque ese dolor lo mereciera. Antes de firmar el alta médica, Augusto soltó una infidencia que aumentó mi curiosidad: “Doctor, ha de extrañarle que no llore pero mi lagrimal es estéril, ironía de mi carne que supura líquido por todos mis poros a excepción de mis ojos, que desconocen la lágrima. A veces pienso que un lagrimón es bálsamo, dicen que una lágrima desagota un tercio de una angustia, dicen que no hay llanto que por bien no venga...” Sin más que agregar lo llamé por su nombre, Augusto Lescano, y antes de que los guardias se lo llevaran lo despedí con un apretón de manos, y en verdad comprobé que su palma mojaba como babosa. Las fisuras de costillas no eran menores y sus dolores no menguaron. Durante varios días lo asistí con frecuencia, solían llevarlo hasta la enfermería por un analgésico intravenoso. Luego del pinchazo, ya con más calma, siempre me rogaba la jeringa descartable con su aguja y varias le obsequié. Ignoro si alguna porquería se inyectaba, ¿me arrepiento? No lo sé, mi función no era recuperar adictos, no me dedicaba a enrejar El día que apagaron la luz / 12 espíritus ni fantasías sicodélicas, considero que los muros ya son demasiada jaula para el cuerpo y la esperanza. Con el tiempo, Babo Lescano se movía con impunidad y a cualquier hora por los pasillos del penal; privilegio otorgado por los mismos penitenciarios cuando advirtieron que gracias a Lescano desaparecieron las revueltas en la población carcelaria, ya que había logrado amainar al violento y revoltoso Cabeza Contreras, que en alarde a sus apellidos desacataba cualquier orden y encabezaba con éxito de caudillo cualquier disturbio. Una noche Babo con la jeringa oculta en su axila visitó la celda de Contreras, conversaron por horas, se confesaron pasados y hasta le recitó un cuento como buen niño. Transitaba de noche, suelto de camisa, impune con una jeringa en su bolsillo, descalzo, con el andar liviano y la parsimonia de un monje. Con sus visitas carcelarias parecía evangelizar a los peores, frecuentó la celda del retorcido abusador Guzmán, cambió palabras, emociones y abrazos con el homicida Reyes y hasta compartió risotadas con el loco desquiciado de Julián. También durmió en la misma celda con desviados menores, como el nervioso inofensivo Martini o con el inocente y mal juzgado Tolosa. Pero las revueltas volvieron, porque Lescano no era un domador, porque las fieras no se educan ni aleccionan, basta un azote para que entiendan por mecánica la rutina y la obediencia. Y la obediencia también le cayó a Lescano, lo privaron de las caminatas nocturnas, de sus visitas a calabozos amigos y le secuestraron tubos de ensayo, una probeta y jeringas por doquier. Tan solo rescató algunas botadas en el baño de su celda en un cesto entre papeles higiénicos. No lo procesaron por tenencia ni tráfico de narcóticos ya que todas contenían agua y cuando lo indagaron a cuarto oscuro y a golpes, tres veces respondió: “Agua ¿y qué?”. Esta insolencia le costó la penitencia de nueve días de ayuno, sin agua y sin comida postrado en su celda. Al El día que apagaron la luz / 13 séptimo día la sed le secaba los sesos y su pellejo ya no sudaba, bebió tres veces su orina y mordía su lengua como trapo para estrujar una gota. Con el juicio nublado y forzado por la sed escrutó el cesto del baño, halló cuatro jeringas llenas, a las cuales vació de contenido chupándolas como a un biberón. Estos mililitros bastaron para hidratarlo. Esa misma noche, ya con el albor de la madrugada, encontraron en su celda a Babo Lescano colgando del cuello. El loco Julián dormía en el calabozo ladero cuando escuchó algo que tumbó, luego un quejido de garganta y el loco comenzó a gritar como histérica, un guardia corrió en auxilio, abrió la celda y lo jaló de las piernas para evitar el estrangulamiento. Me lo llevaron medio vivo con los ojos brotados por la asfixia. Ya en la enfermería, al momento de colocarle oxígeno, se negó girando la cabeza y me pidió el oído para confesar su descargo, con los labios morados y voz ronca soltó: “Doctor, nada extraño, sin malas intenciones, sólo pretendía estudiar la lágrima, las gotas del ojo que han enjuagado las miserias y emociones del hombre por siglos; a pesar de mi vida acuosa, este líquido y secreción tan importante ha sido siempre ajeno a mis mejillas. Procuré aprovechar mi estadía carcelaria para conocer el drenaje lagrimal y sus componentes, con paciencia de cirujano, con jeringa y agujas puesta en el globo ocular o en el párpado, al momento del lamento y el sollozo succioné caídas de lágrimas de distintos reclusos como muestras; pretendí estudiar a futuro y con vista empírica la constitución de la lágrima. No mentí cuando alegué que mis jeringas contenían agua, una lágrima en un noventa y ocho por ciento es agua pero nutrida por sodio, proteínas como la globulina y gran cantidad de glucosa con proporciones similares al plasma sanguíneo, hay algo de vena y sangre cuando ustedes lloran…Las lágrimas son distintas según quien las llora. Con mi química básica sólo he llegado a determinar que el llanto El día que apagaron la luz / 14 de un desquiciado tiene mayores proporciones de sales y glucosa en cotejo con lágrimas vertidas por leves tristezas, por sinceras nostalgias, por recuerdos perdidos o nobles lamentos; basta lamer una lágrima hostil para que la lengua se queme por su mayor alcalinidad. No hay pruebas sin yerros y mi error lo cometí anoche, salvando mi sed bebiendo lágrimas de angustias de un arrepentido, lágrimas de impotencia de un inocente, el llanto de soledad del infame y el lagrimón por furia de un demente; bebí un coctel de lágrimas retorcidas que me llevaron a un llanto mudo, una queja de tripas y más adentro, estropeando el instinto de supervivencia que me dictó un escape de cuerpo entero. Beber lágrimas es envenenarse con la resaca del lamento, que es peor que el lamento mismo y así tragué un surtido insoportable de lamentos en un par de sorbos”. En fin, allí terminó Augusto su explicación. Vale aclarar que yo mismo le saqué a Lescano la soga del cuello, estaba empapada, dúctil y tierna por la humedad, la cuerda resbaló por su cogote y se atascó en su mentón; no fue el guardia quien lo salvó al alzarlo, fue su transpiración, mililitros de llantos bastaron para hidratar el cogote y lubricar la cuerda; Hubo un silencio de comprensión, yo lo miré y viceversa, luego sonrió al repetir: “No hay llanto que por bien no venga”. El día que apagaron la luz / 15 Viejo soplón A mi entender, el médico del presidio pecó por ingenuo, y quizá fue víctima de la astucia de Lescano. Bah, qué sé yo, me pinta que aquel doctor tenía fama de bueno, digo bueno y no bondadoso, porque el hombre bueno se brinda a ciegas, hace el bien maquinalmente y sin mayores miramientos, cualquier queja o comentario venido de un enfermo lo toma fiel y no distingue entre lástima y enfermedad. En cambio el hombre bondadoso se brinda despacio, va por la vida regalando caridad, de tanto en tanto, según la dosis que le reclame su conciencia, y tan solo por cortesía puede escuchar una que otra palabra de lamento. Pues se me ocurre que no era el caso de nuestro médico, quien prestó demasiada oreja a Lescano, y tal vez le creyó demasiado, dejándose influenciar con aquella historia de lágrimas. Bah, no sé, usted me hace tantas preguntas… Le respondo por ser amable, pero lo poco que tengo por decir son propias especulaciones y temo desvirtuar la realidad, la compleja y a la vez simple existencia del interno Augusto, porque sabrá mi abuela qué carajo pretendía ese hombre, qué carajo de enfermedad padecía para sudar como animal cuando apenas entró y por qué al cabo de unos años encontró su cura dentro del penal.¡ Pues vaya uno a saber la verdad! Usted me llama Bernardo pero mi correcto nombre es Bernardino Benavidez. ¡Bueno, ¿Qué le puedo contar?! Por aquella época fui secretario del Director del Penal de Cerro Alto y a mis espaldas siempre me llamaron traidor. No me avergüenza decir que en algún tiempo serví a la policía como soplón o campana, fui un informante discreto, no un bocón de boca floja que ladra como perro bobo y no muerde. Un informante canta fino y por lo bajo, le canta horas y lugares al gato vigilante que espera El día que apagaron la luz / 16 con hambre al ratón. Créame, no es indigno; el soplón rinde culto a la verdad vendiendo verdades, no es pecado disfrazarse entre otros pecadores para sacarles sus pecados y entregarlos por unos cuantos pesos. Estas son las reglas cuando se juega en la misma madriguera. ¿Me explico? Pues vea usted, si me pregunta, le diré que me fue difícil relojear a Lescano, era un ratón que podía pasar por ardilla blanca. Creo que pudo ser un farsante que orquestó aquella historia de lágrimas para granjearse la estima y la escucha de los cabecillas del penal. Una historia conmovedora que yo mismo dudé con el corazón. Pero si uno tiene dos centímetros de frente y dos minutos para pensar con frialdad, puede adivinar que fue un estúpido teatro creído por nuestro médico que lo asistió de urgencia. Dudo que Augusto haya tentado a la muerte con una soga al cuello. En mi opinión, buscaba pasaje para la enfermería. No olvidemos que un médico es el único civil en todo el presidio que vela día y noche por el reo, es el curandero del barrio, por tanto su palabra es santa y qué mejor vocero que este santurrón para repetir aquella historia entre los reclusos. Este buen doctor no advirtió que Lescano lo buscó de portavoz para ganarse el afecto de medio penal en su papel de víctima y benefactor. Y es aquí, que si usted me vuelve a preguntar, yo le respondo y vuelvo a dudar, porque en honor a la verdad Augusto era un ser comprensivo y generoso con cada preso que se le arrimaba. Siempre buscó de algún modo ser aprobado y buscó el consenso. ¿El motivo? ¿Escapar? Solo no podía ¿Necesitaba de otros para pensar en una fuga? Pues mire Usted... aquí viene lo extraño, se me ocurre que no pretendía huir por un largo túnel como el Conde de Montecristo, no buscaba un escape físico y de cuerpo entero, anhelaba escapar de su propia mente, vaya saber uno de qué fantasmas, alguna vez me soplaron por ahí que procuraba huir de su pasado, allá por su niñez. Bah, no sé, El día que apagaron la luz / 17 es probable que todo esto le suene a cuento sufrido y a cuento gastado de palabra en palabra... ¡Crea Usted lo que mande su sesera! Cierto es que por aquella época logré hurtarle a Lescano un puñado de cartas, correspondencia que mantenía con su hermana. Mi querido escucha, sea amable con mi paciencia, terminemos con este monólogo, pague por lo que vino a buscar, tome y cierre la boca. No tengo más nada que decirle, soy un viejo soplón y mi lengua ya no tiene filo ni corta. _____________________________________________________________________________________________ Nota del Editor: Entrevista a Bernardino Benavidez, Secretario del Director del Penal hasta los años ’70, fallecido en 1979, de quien luego supe que sabía mucho más de lo aquí expuesto. El día que apagaron la luz / 18 La Obra Cerro Alto, 13 de Noviembre de 1971. Srta. Lucía Lescano. Querida Hermana: ¡Pura poesía nuestra carta magna, “…cárceles para rehabilitación, seguridad y no para castigo”! El encierro lastima nuestras últimas corduras, el futuro desaparece y el mañana más inmediato es el plato de comida; entre hormigón y reja sólo germina el pasado que se muestra burlón e irreversible. ¿Qué seguridad brinda quien sale libre pero odioso, antipático y extraño a un mundo que ya le es ajeno hace años? Hermana, el encierro no ha dañado mi reflexión ni mi sano juicio, pero los castigos son silenciosos, el Director del Penal ha mutilado mis lecturas de electrónica básica y por capricho marcial ha secuestrado mis libros. Apenas unas páginas de alguna obra de teatro me entretiene antes de darme al sueño, gracias a Martini quien antes de su libertad me obsequió unas resmas de borradores escritos de su puño. Ignoraba que Martini tuviese pretensiones de dramaturgo. A sabiendas de mis problemas de humedad, el Director me ha privado de sábanas y toallas, el único trapo es lo puesto, pantalón y camisola, andar seco es una aventura, con frecuencia salgo al playón en busca de tierra arenosa para untar mi piel como milanesa, pero de llegar el invierno la espalda mojada y mis pulmones jugarán con mi salud. Sé que tus tiempos son cortos, con ansias espero tu visita. Con afecto, tu hermano Augusto. PD: Algunas obras de Martini son geniales, tú como actriz las puedes poner en escena. Tengo algo en mente. El día que apagaron la luz / 19 San Julián, 19 de Noviembre de 1971. Sr. Augusto Lescano. Estimado Hermano: Lamento que aún no hayas podido calmar tus sudores. Acá fuera, sin una moneda esto también es jaula, el dinero no salda frustraciones pero serena los nervios y paga distracciones. Años que no cargo con bijouteries ni me pongo buenas telas. Las clases de teatro son lujo para niñas de academia, he abandonado los ensayos y perdí mi papel en la obra “El llanto” del club municipal. Aún trabajo en la casa de fotografías, pero poco se revela, alguna foto carnet. La ciencia invita novedades, la gente viaja hasta la ciudad para el revelado color, parece haber cansado copiar el mismo negro y gris de nuestras vidas. Te estimo y pronto estaré de visita. Cerro Alto, 29 de Noviembre de 1971. Srta. Lucía Lescano. Hermana mía: Tu carta me ha turbado, no derroches libertad. Toma mis ahorros que duermen en el Banco Provincia y retoma las clases de teatro. Mi pobre memoria ha olvidado las cifras, sólo cuento los días y muy lejos estoy de contar dinero; no obstante, más de cien pesos valen para cubrir un año de academia. He podido por lo bajo librar un cheque en blanco que pronto llegará a tu mano y buena fe. Te envío algunas obras de Martini. Prometo pronto el estreno de una obra y seré para sorpresa tu director. Acá sigue todo igual o peor. El Director del Penal continúa con saña en mi contra y mis amigos: al revoltoso de Contreras lo empacharon de sedantes y hace dos meses que no despierta, al loco Julián le quitaron la dopamina y grita sin motivos por El día que apagaron la luz / 20 los pasillos, en cuanto a Reyes le suspendieron el tratamiento psiquiátrico que tan bien le hacía para olvidar al muerto que mató. El mejor amigo del preso en sus soledades es el tabaco, el humo alivia la espera y qué mejor que pasar mis días fumando, y si el cigarro mata, qué delicada forma de irme, despacio y sin ruidos. Pero la nicotina es privilegio que no tengo, el Director ha prohibido guantearme de látex y el fumar se me complica, es por ello que ruego la bondad de visitarme con una boquilla de obsequio, para evitar que mis dedos mojen el filtro de mis cigarros y poder pitar al menos en el baño como niño de colegio. Recuerdos con cariño y te espero. Cerro Alto, 03 de Diciembre de 1971. Srta. Lucía Lescano. Querida Lucía: No gastes en pasaje, el Director ha prohibido las visitas y el envío postal, las pocas cartas que lleguen a destino será por gracia del Oficial Mayor del Penal, quien anda de a buenas conmigo por simpatizar con la hermana de mi compañero de celda Guzmán. Ha prometido mejor estadía para ambos en caso de ayudarle a que el cariño los acerque. Tu carta y la encomienda con boquillas han llegado, me contenta saber que has podido retomar tus clases de teatro. Coincidencias, la dramaturgia ha pasado a ser mi pasatiempo en este tiempo que no pasa. Por cierto, me gustaría una foto, tu busto desnudo, velada en blanco y negro, con ropa cuidada, pared de fondo, esposas en tus muñecas y otros detalles que por teléfono te adelantaré. Saludos con afecto. PD: El derecho a una llamada por semana aún no me ha sido privado, estaré al habla para darte pormenores de la obra. El día que apagaron la luz / 21 San Julián, 17 de Diciembre de 1971. Sr. Augusto Lescano. Augusto: Evita los pormenores, no quiero ofenderte con adjetivos animales, pero debo dudar de tus facultades y afirmar como torpeza mental pretender una foto de mujer suelta de almanaque para inspirar el sexo manual de tus amigos de celda. Sin más, abusas de mi afecto y abusas del vino. No obstante tu poco dinero me obliga. Cerro Alto, 09 de Enero de 1971. Srta. Lucía Lescano. Lucía: No me tomes por ebrio o trasnochado. Malentendidos, la foto procura ser la portada del libreto, el cual titulará “El grito”. Estoy bien entonado en dirigir la obra. Postura difícil mostrar tus carnes, pero a cambio pago por esa foto, toma algo de mis ahorros, creo que la imagen de tu buena pose lo vale; consciente de no ser director ni dramaturgo no obstante confío en mí y en la obra de Martini. Lamento el malentendido, espero salvarlo y hablarte pronto. Siempre con respeto, tu hermano Augusto. Cerro Alto, 17 de Enero de 1971. Srta. Lucía Lescano. Querida Lucía: La obra sigue en pie, insisto en que la representes. Imposible ha sido comunicarme contigo, sufrí un incidente, el Director me acusó de hurtar un cuadro de Napoleón colgado en el muro de su blanco despacho. Maldita hora, error mío comentarle alguna vez, cuando andábamos de a buenas, que la pintura de algún modo me era agradable y animosa: Bonaparte a caballo en una tormenta, con uniforme El día que apagaron la luz / 22 mojado, con cabellos empapados a la frente y su mirada briosa a pesar de la tempestad, a pesar de tanta agua. Por esta injusta sospecha me guardó en la celda oscura parte de la mañana, por fortuna en la tarde culparon al clavo de la pared, la vieja de la limpieza encontró el cuadro justo debajo, en el suelo y detrás del armario. El Director reparó en la injusta penitencia y menguó los rencores, ha devuelto mi libertad epistolar y los minutos de teléfono. Te necesito, hermana mía, y pronto estaré en contacto. Cerro Alto, 29 de Enero de 1972. Srta. Lucía Lescano. Querida Hermana: Como te adelanté por teléfono quiero actitud y ensayo. -Primer escena: Entras al recinto con el mejor de los humores, sonrisas. Te dejas conducir por algún caballero hasta la sala. Entras, cierras la puerta y hablas resuelta (diálogo). Silencio, no hay miradas. Te retiras del salón con el paso a desgano, semblante caído y ojos lagrimosos. -Segunda escena: Entras al recinto con la vista triste y extraviada. Como en la escena anterior un caballero te conduce hasta la sala. No bien entras se cierra la puerta, aceptas la invitación a sentarte, pides un té y emprendes el diálogo (permitido improvisar). De a ratos muñequeas controlando la hora, no más de quince minutos para quitar la vista de tu interlocutor, sacudes tu pelo hasta despeinarte y gritas con todas las cuerdas, un sólo grito, agudo, como si hubieras visto al mismo demonio. Seguidamente buscas la puerta y lloras al salir sin mirar atrás, huyendo de la gente que cruza a tu paso. PD: Apuntaré detalles por teléfono, querida mía, confío en un buen estreno. El día que apagaron la luz / 23 Cerro Alto, 13 de Febrero de 1972. Srta. Lucía Lescano. Lucía querida: la obra ha salido según lo orquestado, tu actuación se conocerá en juicio. Elegante golpe al Director. Ayer fue removido de su cargo asumiendo en su lugar el Oficial Mayor. Hubo una denuncia anónima en el Ministerio por Atentado Sexual y esquivaron problemas. El personal de admisión ya declaró, ratificaron tus dos visitas a la sala del Director, el grito de desgarro y tu rostro de gallina degollada al salir del penal. El Oficial Mayor guardó tu foto en el secreter del Director, ya fue secuestrada y será prueba máxima en el tribunal. Fue el mismo Oficial quien sacó el clavo a Napoleón por la noche, por la mañana hizo llegar el cuadro a tus manos y por la tarde volvió para ser botado detrás del mueble. Una madrugada fue tiempo suficiente para que tu buena lente simulara la perspectiva de la sala en aquella foto, tu desnudo contra la blanca pared, tus manos amarradas y detrás Bonaparte único e inconfundible. PD : El loco Julián está manso, ha vuelto a su medicina; por ser tumba es mi confidente, anoche con la luna de testigo le confesé la obra, Julián gritó como un loco, gritó de alegría, como si entendiese de justicias. Saludos. San Julián, 01 de Marzo de 1972. Sr. Augusto Lescano. Querido Hermano: en virtud de los acontecimientos, a modo de festejo propongo un cambio de título: “El grito en la sala y el grito del loco”. Saludos con afecto. PD: Tu pobre ahorro ha sido generoso, ha servido para retomar alguna clase en la academia. Eternamente agradecida. El día que apagaron la luz / 24 Cerro Alto, 17 de Marzo de 1972. Srta. Lucía Lescano. Hermana mía: soy impertinente, atento a la fidelidad de los acontecimientos el título será: “El grito en la sala y el grito del loco y la loca”. Saludo con afecto. San Julián, 29 de Marzo de 1972. Sr. Augusto Lescano. Augusto: Opino que el título es extenso, por lo demás no entiendo tu impertinencia. Pronto me voy de viaje, pero antes pasaré de visita. Saludos. Cerro Alto, 07 de Abril de 1972. Srta. Lucía Lescano. Lucía: Bien enterada de que hablo, ahora pega el grito, loca, loba pérfida y ambiciosa. Mis ahorros nada tienen de pobre, subestimaste mi memoria y mi buena fe, cobraste en mi nombre varios billetes con varios ceros. Un hombre nunca olvida su brindis al invocar la salud, al dinero y al amor. Toma tu tiempo y devuelve lo que es mío multiplicado por tres, sumado por dos y con interés variable a mi antojo. Cierra la boca, de no ser así poco importa, no tendrás juego en mi contra, pero sí viceversa, las obras son caligrafía de Martini, la foto y escenas tuyas, y estas letras sabrá el diablo a quién se las dicto para que escriba por mí, ya que la pluma resbala en mis dedos como babosa. PD: En esta luz de otro día, infinita tristeza me abate. En verdad, el dinero poco me interesa, mi salud va en desmedro y del amor sólo me quedaba un afecto, el tuyo. El día que apagaron la luz / 25 A la sombra A Lescano le agradaba la lluvia. Acostumbraba a pisar el patio del presidio sólo durante los días nublados. Evitaba el verano, le esquivaba al sol como vampiro; quizá porque de niño bastante sol aguantó su mollera cuando trabajaba a campo abierto bajo las leyes de Pedro, su hermanastro - quien cierto día se esfumó de San Julián, nunca se supo la causa, pero podía adivinarse, cargaba con varios acreedores y con fama de usurero-. Tanto la aurora y una tarde nublada le daban acaso tregua a su traspiración. Era el crepúsculo su hora elegida, ni resplandor ni tiniebla, prólogo de grata penumbra y buena temperatura para su cuerpo. Amigo de la sombra, venida la soleada buscaba descanso, sentado en el piso, al amparo de un muro. En estos contornos de sombra dados por la muralla, Augusto emprendió con ayuda de otros reclusos un sembradío de lilas, claveles, rosas, camelias, hortensias y pensamientos que se daban con bonito brote en esta media luz. Las semillas eran traídas por el monaguillo de la capilla del penal, quien traficaba desde tabaco hasta dimes y diretes que venían de afuera, era un santo con alma de alcahuete, que le debía respeto a Lescano y le hacía de chivato. A nadie podía estorbar este jardín que orillaba el presidio; flores que persistían a pesar de coger poca agua. Era un intento de echar color a tanta polvareda. Polvo que amainaba cuando caía una lluvia; lluvia bendita para Augusto y sus flores, agua que lo contentaba sobremanera. Varios lo vieron alguna vez solitario en el patio, entregado a la lluvia, empapado y danzando en el barro como buen crío y cantando al cielo como indio. Esta vez se daba al goce de sembrar a la sombra y El día que apagaron la luz / 26 de no cosechar al sol como cuando niño; jardín que le ofreció más que pasatiempo, sino pelea contra el hastío del encierro, un sentido que después tomó causa y razón. Este jardín vino de provecho, habilitó en Lescano el arte de la coquetería, ofrendaba una flor cada vez que se daba al encuentro con una mujer de paga, señoras jornaleras que las autoridades permitían entrar cada mes. Al término que varios reclusos lo imitaron; de algún modo Augusto les enseño que pagar de más con el gesto de una flor era pagar con el corazón y apostar de caballero y quien paga doble goza dos veces. No fueron todas pero alguna moza devolvió la cortesía con una sonrisa, una palabra y un té fuera del tiempo pactado sin mirar relojes. Y hasta un preso juró amor y lo cantaba a los cuatro vientos. Venido cada mes era de esperar que corriera la ansiedad entre los internos para rogar a Lescano una flor y hasta algunos trenzaron pelea por disputarse una rosa preferida. Incluso no faltó ratero de claveles blancos, “ratero fantasma” como le decían, porque era imposible el robo a la luz del día y absurdo por la noche porque todo reo dormía guardado. Jardín dadivoso que terminó castigado cuando el cura del presidio, Arnaldo Santoro, denunció a la Inspección de Seguridad que entrada la primavera Cerro Alto era un prostibulario donde Augusto Lescano jugaba de proxeneta y quien seguramente algo cobraba por aquellas flores. Los inspectores no tardaron en corroborar los encuentros florales en algunos calabozos cortinados con colchones de dos plazas; sin más, mandaron a hacer leña cada cama, desinfectar y prohibir el ingreso de toda mujer a sueldo. Aquel mismo día de clausura, como si el clima hubiese conspirado con la Inspección, cayó tanto vendaval con granizo que no dejó pétalo entero de aquel jardín, sólo recuerdo de tallos y espinas. El día que apagaron la luz / 27 Nada ni nadie quedó en aquel patio, solamente el monaguillo alcahuete que antes del anochecer entró al Penal trayendo tabaco y algo más para el oído de Lescano. El temporal persistió durante la noche desbordando el río Turbio donde el agua se coló en varias casas de la ciudad, entre ellas la antigua casona del viejo Intendente de San Julián, y fue a media noche que por gracia de un llamado telefónico de auxilio lo salvaron de ahogarse en su propio sótano. Apenas recibido el llamado, una patrulla salió en rescate del anciano que por fortuna ya había escapado por sus propio medios. Cuando llegó la escuadra, el viejo los atendió envuelto en una bata, sorprendido y con el semblante agitado, luego de un respiro los invitó a pasar y les agradeció con un coñac en su salón. Un oficial advirtió algo que le llamó la atención, el tocadiscos abierto junto a dos copas de vino, una sotana desprendida sobre un sofá, una ventana en par como si alguien se hubiera fugado y hacia el final un clavel blanco que flotaba en el agua de aquel sótano. Lo que nadie supo es que en Cerro Alto sólo funcionaba un teléfono, el de la oficina de recepción, de allí salió el llamado de auxilio, alguien durante la noche entró sin consentimiento, alguien a paso lento, con zapatos sucios de barro, con tanto barro de haber danzado en el fango bajo la lluvia como indio. ___________________________________________________________________ Nota del Editor: Esto me llegó por una persona que nunca brindó su nombre, únicamente me fió ser aquel monaguillo de esta historia. Afirmó que el cura Santoro jamás volvió a asomar por Cerro Alto y que pasaron dos primaveras para que algo de jardín volviera a florecer. El día que apagaron la luz / 28 Contrabando Por la época en que Lescano emprendió el jardín del presidio yo contaba los catorce años y ser el monaguillo de una parroquia metida entre delincuentes no fue tan mala escuela, además de darme techo y alimento que allá fuera nunca tuve por quedar guacho muy temprano. Es de entender que por mi corta edad no comprendiera las intenciones de Augusto, fue ya de mayor que vislumbré la nobleza de su empresa floral, al tiempo que hoy no puedo dejar de reparar lo dicho por Lescano alguna vez: “En cuanto está prohibido colgar un cuadro de las flores de Van Gogh, qué mejor que regalarnos color a cada paso. Paso que busco, porque afuera ya di muerte a otra vida y maté la mía; no me queda más aquí dentro que matar el tiempo y entregar mis horas a una artesana labor, dando flores vivas a este rincón que escapa al cemento y al smog”. Cuando alego buena escuela refiero que en aquel lugar no sólo conocí a Dios con su cielo que promete, sino también al hombre sin paciencia de promesas celestiales, cristiano que va por la tierra sin milagros ni horizonte, purgando su pecado, por saberse hombre de mala carne y sin ángel de la guarda. En estos muros más no queda que poner la esperanza en el otro, fiarse al cuidado de su colega de celda, donde muchos se llamaron fraternos, camaradas, sin pactos ni juramentos, con sólo acuerdos de mirada. En este tácito silencio es difícil saber hasta dónde contar aunque el tiempo haya pasado. No obstante, lo que resta de mi relato hoy poco me compromete. Sólo diré que Augusto Lescano me confundió, porque del capricho de las flores pasó a otro; dejó de darme monedas para semillas y colocó en el bolsillo de mi camisa tres billetes, a la vez El día que apagaron la luz / 29 que tocó mi hombro con afecto y me fió que debía seguir matando su tiempo. De este modo mandaba a comprar algo que me complicaba. Yo era el único civil que gozaba de entrada y salida libre por los portones del penal, sin controles ni palpados, pero esta vez la encomienda de Lescano acusaba riesgo y asustaba, por cuanto mi tráfico no pasaba de meter cigarros y licores en mi bolsa. Por ende, para no respirar peligro debía cranear una entrada quirúrgica y simulada, debía forjarme de paciencia y esperar. Esperar que la enfermería despidiese un cuerpo sin vida, cualquiera, alguno de los presos que andaba cerca del arpa. Viene a cuento aclarar que finado un interno, yo mismo era el encargado de llevar a la pompa talla y peso para encomendar el cajón, como así también de hacer ingresar al servicio hasta el interior del Penal. Así fue, al cabo de unos días, entrada la noche, un viejo que agonizaba partió del mundo sin dejar familia que reclamase velatorio ni bendiciones. Yo mismo recé por su descanso eterno y venida la madrugada orquesté con la funeraria su traslado y entierro. De esta manera se daban las condiciones para cumplir con el pedido. La mañana parecía dispuesta, todos los internos dormían y los guardias de la torre vigilaban el horizonte. Acordamos porcentaje y partimos la comisión con el chofer de la carroza y dentro del cajón metimos cuatrocientos metros de cable equivalente a cien kilos de cobre. Pasamos sin mayores controles hasta la puerta de la enfermería, donde hicimos el trueque, cobre por muerto. Descargamos el cable y lo tiramos al rincón de un muro del viejo jardín, perdiéndose de vista entre tallos y flores secas. Lo demás fue mero trámite, el chofer cumplió con lo suyo llevando al cristiano a su último reposo. Augusto pagó por cable y yo cumplí. ¿El motivo del cobre? Nunca supe exactamente, meras habladurías, dicen que dos internos bien supieron por qué Lescano quiso meter electricidad en Cerro Alto. El día que apagaron la luz / 30 La máquina eléctrica Por la mano de un padrino diputado me metí a Jefe de Mantenimiento y Limpieza del Orfanato y de la Penitenciaria Provincial. ¡A buen puerto fui por leña!...qué carancho podía saber yo en esto de "mantener y limpiar". Lo que quiero decir es que a estas alturas no debo mentirme, porque no se trataba de pasar escobas y apretar una tuerca...para no andar con rodeos: uno con el tiempo se da cuenta que para "mantener" una Institución no hay que "Lavar", sino que hay que barrer y tirar debajo de las alfombras para no ensuciar al capo de arriba y, con mucho ojo porque no vaya a ser cosa que uno mismo se manche...en fin, hay que cuidar el laburo... y así termina uno siempre, como canta el tango: “ En el mismo lodo todos manoseados”. Pero por tratarse de una historia curiosa hoy se me da la regalada gana de echar algo de lejía en las paredes de la celda 09 de Cerro Alto allá por los ’70. Voy a dar este cuento siempre y cuando se omitan mis datos y se me cambien los nombres que aquí delato…Qué más da si me tratan de gallina, no me interesa, es probable que allá fuera todavía camine algún viejo amigo de Lescano y nunca fue garantía andar hablando de sus cosas, porque todo lo que giraba en su entorno tenía olor a gato encerrado. Ni hablar cuando en estos hechos arriesgo que Babo algo tuvo que ver, quien además fue señalado y perseguido por soltar a boca de jarro una frase infeliz: “En este Penal hay fantasmas y vienen por algunos”. Si esta amenaza hubiera llegado a oídos del Clérigo de San Julián habría mandado al Tribunal de la Santa Inquisición para bendecir los calabozos y sacarle el hechizo a los dos malandras más viejos del presidio, Reyes y Vega. Porque en verdad desde aquella frase oscura de Babo, tanto Reyes y Vega aducían cada uno en su sueño El día que apagaron la luz / 31 escuchar las voces de sus muertos despachados. Pobres fulanos, daban lástima, amanecían asustados, parecían vagos endrogados, salían de la celda 09 a tranco lento como mamados, pisándose los pies, para luego voltearse a dormir en una esquina del patio. Despertaban únicamente para manyar algo a mediodía, comían con la mano y tomaban agua con desgano, de a rato rezaban en yunta y por debajo murmuraban que temían ir a las brasas porque sus muertos no callaban. En los últimos días, con poco aliento mariconeaban por un traslado a otra penitenciaría o bien que purgasen ante la cruz al brujo de Babo Lescano, quien transpiraba todo el tiempo por ser un ángel caliente que venía del infierno. Las voces fantasmales que aturdían a Reyes y Vega eran cuestionables, pero no se podía mandar al tacho su justo reclamo, cuando batían que Lescano en su calabozo ensayaba a encargo una silla eléctrica. Mala espina y amenaza jodida para ambos, condenados a perpetua por homicidio y primeros candidatos a estrenar el asiento. Sospecha venida de un cable con corriente que orillaba todo el Penal hasta la jaula de Lescano donde alguna vez notaron destellos y olor a tostado. Sí, Lescano era el único preso que tenía corriente en su celda. Me consta por boca infiel de un alcahuete creíble, de quien no daré su nombre por no imitarlo, que Augusto Lescano durante su estadía carcelaria se enroscaba los sesos buscando respuesta a dos inquietudes que no le dejaban dormir: la primera, encontrar la cura para los sudores que siempre lo tuvieron a mal traer, la segunda, meter el hocico husmeando en la corriente para "conocer la magia de aquella energía que todo lo ponía en marcha"... es lo que alguna vez dicen que dijo. Por ello, a la par, fue el intento de domar la máquina eléctrica de escribir, aquel aparato que jorobó su futuro al momento que gozaba de libertad. Sí , por ahí viene la cosa, me consta que por aquellos años el mocito Augusto era taquígrafo y escribiente y , por aquellos andares entrevió El día que apagaron la luz / 32 que la ciencia le jugaba en su contra y le jugaba fiero al parir un artefacto silencioso que escribía igual o más rápido que su puño, que permitía borrar e imprimir copias por antojo. Tan sigilosa que atrás quedaba la metralla de plomos en el rodillo de una Remington de lata. Ligero mecanismo que enterraba el arte de los signos, dejando a un muchacho tirado, entre pampas y vías, sin laburo y con la miseria de verse inútil y arrastrado por la ciencia. En estos apuros tecnológicos no pudo tan siquiera teclear unos acordes o escribir a renglón completo con su índice, ya que su yema acuosa resbalaba en la tecla plástica y nacarada. Obsesivo fue el metejón por pillar la técnica de la mecanografía, esto me consta por el mismo alcahuete, a quien Babo le batió que tal empresa era posible gracias a una buena cifra que su hermana debía depositar mes a mes, y al apego con cierta impunidad que tenía del nuevo Director por gestionar en contubernio el golpe y su asunción. Conchabo suficiente para hacer de su celda una oficina y regalarse una Olivetti eléctrica con teclado de goma tapizado a encargo. A falta de enchufe en el calabozo, con la misma clandestinidad, mandó a comprar un prolongador a medida, debido a que la única conexión nacía del despacho del Director. Venida la noche, un oficial tendía un cable de ochenta metros que bordeaba los pasillos del Penal por el piso junto a los zócalos hasta la celda de Lescano. No bien comenzaron sus clases de tipeo una mala noche se acabaron, gotas de sudor de su frente volcaron en el cabezal de la máquina mojando los filamentos del encendido, provocando un cortocircuito, un salto de térmicas y un apagón en todo el presidio, iluminado por fogonazos y destellos que salían de la celda de Babo, quien por virtud de humedad no terminó calcinado, pero bastó una tostada de pelo para que el tufo a sebo quemado rondara los pabellones, y por este olor le pifiaron orinando fuera del tarro. La misma madrugada corrió con desatino el rumor de que Lescano construía una silla eléctrica por encomienda del Director y la población carcelaria se les vino en El día que apagaron la luz / 33 contra con una revuelta orquestada por los primeros candidatos a sentarse, Reyes y Vega. De los calabozos con vista a la ciudad cuarenta reclusos colgaron sábanas blancas escritas con tomate que rezaban: “Piedad”, espectáculo que ponía en juego la vigencia del Director, quien no dudó en proteger su cuero y mandar a clausurar la oficina de Lescano. Tarde porque arrinconaron a Babo en el baño quebrándole sus muñecas con tal de que no empuñase un alicate ni tocase cable por un buen tiempo. Pero la revuelta terminó a la semana, cuando los cabecillas de Reyes y Vega se embobaron dentro de la celda; ya no invocaban la silla de la muerte sino que rogaban espantar las voces de sus muertos que por la noche escuchaban desde el cielo, un suspiro que venía de las alturas y que rondaba el techo de su calabozo acusando a uno y otro: “Disparaste a mi espalda, maricón, pronto dormirás con los ojos abiertos mirando madera”. “Tu puñal aún me arde y ardientes mis gusanos te esperan”, oraciones que escuchaban antes de conciliar el sueño ganando el desvelo hasta estropear su voluntad, porque ya no salían de su claustro, dormitaban acurrucados en su catre, en postura fetal y con algodón en las orejas. Por la noche, de a momentos se ladeaban para fijar la vista puesta en la farola de la celda y se mecían alelados con la lengua fuera como lunáticos perdidos por el brillo bálsamo de la luna. Por receta médica pasaron a un pabellón sin seguridad, trasladados sin esposas, sin sedantes e inofensivos como niños asustados, pero antes visitaron la enfermería cuando Reyes y Vega poco menos se electrocutan al pretender arrancar sin explicación la bombilla de luz del calabozo. Hoy, al paso de los años, daré mi versión de los hechos aquí narrados; estos compinches no eran tan sonsos como para meter sus manos a 220 y sacar un portalámparas sin sentido, pretendieron arrancar un pequeño altavoz acovachado en un hueco junto al farol de un techo, lo cual adivinaron los últimos días, a pesar de sus El día que apagaron la luz / 34 trasnoches, que de allí salían las voces fantasmales. A mí me encomendaron reparar y limpiar el techo de la celda 09 después del episodio: los metros de cable que alguna vez sirvieron a Babo, le sirvieron al Director para mandar metros de corriente por los caños de ventilación hasta un megáfono conectado en su despacho, desde el cual jugaba cada noche enviando mensajes apócrifos de tierra abajo. Entiendo que Babo y el Director jugaron con la magia de la ciencia y la ignorancia de dos viejos condenados que dos veces en su vida en treinta años de cárcel escucharon un radiotransmisor, y para quienes un tocadiscos o el cine eran sólo palabras y leyendas de un futuro allá fuera. Dicen que en un almuerzo Babo habría abierto su boca para decir: “La electricidad no es amiga del hombre, con ella todo se transporta, comenzaron con la luz, luego con la voz, con cuerpos animados en una pantalla y mañana con el alma”. El día que apagaron la luz / 35 Primo Lescano se valió de su máquina de escribir y de aquel episodio para cuestionar la vigencia de los artefactos eléctricos y sus peligros. Fue un domingo sin sol, en una tarde triste, de cárcel gris, con sombra de nubes y de muros en el patio del presidio, cuando Babo relató una historia un tanto particular y extraña, que llevó a varios de los internos a dejar su ánimo de suelo para levantar sus cuerpos y sentarse a orillas de Augusto. Así, con lenta palabra, libró: “No soy amigo de ciertos aparatos contemporáneos que procuran un merecido bienestar a cambio de algunas dependencias y molestias cotidianas; después del teclado a corriente evito las quemazones, por tanto, lejos estoy de intentar rasurar mi húmedo rostro con ese juguete eléctrico que limpia la jeta sin agua y jabón. Me vieran ustedes hoy por la mañana haciendo maniobras con zapatos de goma en mis manos moviendo la antena de la radio pescando buena señal. Mi enemistad con los aparatos no dista mucho de la bronca padecida por mi primo Roldán, quien dos décadas atrás sufrió de celos por culpa de un artefacto. ¿Puede un individuo sucumbir en un mar de celos por un aparato? Pues sí, mis amigos. “De esto ya hace bastante, allá por los ’50, que primo instaló en su casa una radio, que empezó a celar a su esposa. Es triste tomar noticia de que un hombre sensato pierda su seso por un transistor y una bobina. Roldán fue un compadre obligadamente modesto, a quien apodaban ‘El Flauta’, bastante delgado para intentar prepotear y con un hilo de voz demasiado infantil para querer gruñir. “En el café, los amigos de primo Roldán fueron los primeros en pillarle con otra estampa, pues de un arrebato dejó los trapos de oficina para usar sombrero, pañuelo al cuello y saco entallado de corte francés con aires de tango. Y como en una milonga El día que apagaron la luz / 36 confesó con lamento problemas de catre con su mujer y que la noche nunca los encontraba, porque dormía temprano y vestida hasta el cuello. “Otras rarezas vinieron a primo Roldán, a quien le notaron un cambio en el andar, más erguido que soldado, entrando al bar con taco firme y desafiante, como queriendo ser más varón de lo que se puede ser después de los cuarenta. Esfuerzo inútil por rescatar a su esposa, ella destilaba ponzoña con despechos de cama y algunos suspiros, poco le hablaba, al punto que una noche lo intimó a decir palabra mejor o más interesante que un anuncio de radio, caso contrario lo invitaba a callarse. “Notorios fueron los esfuerzos de primo por reconquistar a su esposa; los sábados por la tarde parecía un florero caminando a casa, con un clavel rojo a la solapa y una docena de rosas en su puño. Al mes siguiente, ya poco del original de Roldán quedaba, era una versión más viril y maleva, dejó crecer su bigote, usaba gomina al pelo y un habano entre los dedos; entraba al café con el ceño fruncido, se manejaba con la palabra justa, cortada, simulando una voz áspera con tono de arrabal peligroso para pedir una copa. Pero la elegancia y la postura vocal le duraron poco, su mujer lo echó de casa por payaso y delincuente, al ser sorprendido por un policía con una tenaza en un poste de alta tensión queriendo cortar cable. “He aquí las miserias padecidas por primo, vertidas en la mesa del bar y con una ginebra de testigo frente a dos amigos que por última vez lo escucharon: ‘Desgracia traída por la radio, mala hora llevar a casa ese aparato brujo que todo habla y todo lo sabe. Anoche mi querida señora ha burlado mi tono de flauta por regalarle un te amo con mis cuerdas de jilguero’. El día que apagaron la luz / 37 “Roldán no dudó en volver a casa con un puñal en la cintura, cuando su hija le dijo que su madre, no bien entrada la noche se guardaba en el dormitorio, a puerta cerrada, cortina baja y colchón que crujía. “En verdad, la señora se tiraba en la cama a escuchar su emisora con la radio en la almohada, su oreja puesta al parlante y una mano puesta allá abajo mientras oía la voz de roble, espartana y ronca del locutor que relataba historias de romances por frecuencia y a pedido de los oyentes. Sin aviso, Roldán entró al dormitorio, pateó la cama y pateó a su mujer, al tiempo que seguía una voz hormonal, lubricada de lujuria que salía del aparato. Tomó la radio con la zurda, empuñó con la diestra y enterró el puñal por detrás del artefacto, atravesando el plástico y tocando cobre que provocó una descarga dejando tieso su torso y pataleando hasta dejar de parpadear. “Al tiempo, mi sobrina me fió que primo horas antes habría dicho: ‘Amor radial, de pura oreja, amor a ciegas, amor sin perdón’ ”. El día que apagaron la luz / 38 Vampiros Ayer en el café, con el sol alto de la mañana, antes de entregarme a la oficina, conocí al primer vampiro contemporáneo, al primero de una serie de murciélagos urbanos que me habría de cruzar en mi vida. En principio ignoraba que se tratase de un vampiro, sólo advertí un sujeto en la mesa del fondo, atrincherado en la sombra del bar, junto a la pared y arrimado a una cortina evitando la ventana. Delataba los cuarenta, de rostro pálido, blanco y humectado como panza de sapo, con una mirada fija, vieja y cansada que posaba en sus ojeras. Mientras que todos pedíamos el café animoso para empujar la mañana, este sujeto apoyó en su mesa un vaso de agua, al tiempo que alzó la mano al mozo y sacó la lengua con gesto de sed para pedir otro vaso, lo bebió con urgencia para luego incorporarse y salir del bar con tranco ligero, orillando la vereda. Con el primer canto del gallo, cuando los cristianos desayunamos, estos lechuzos huyen a curarse el sueño al reparo de un cuarto oscuro bostezando bronca. Nuestra vigilia es su reposo y viceversa. Los vampiros andan cuando nosotros dormimos, ajenos al día no leen el diario, tampoco les queda retina lúcida para gastar en la mañana, tampoco presente que motive una noticia, porque se levantan de dormir por la tarde cuando todo periódico ya es historia. Seres que se mueven en la sombra donde el sol nunca pega, obreros textiles, operarios de máquinas, armadores de engranajes y motores que producen en la noche, porque la ley de los talleres les dicta que nada se detiene por falta de sol. Este vampiro humano se gestó al tiempo que nació la bombilla de luz, parida por un tal Edison a finales de siglo, esta lámpara cuyo filamento incandescente, que duraba más de mil horas, cambió no sólo el horizonte nocturno de parques y de calles, sino que El día que apagaron la luz / 39 habilitó galpones de siniestra claridad al servicio del trabajo, de soles apócrifos en un cielo de chapa y por doce horas sin turno rotativo. La carencia de sol les quita el humor, la falta de pigmentación los hace huraños y poco dados al diálogo, porque salvo una orden, toda palabra bonita es inútil en la bulla de una noche de galpón. Estos vampiros obran de algún modo secreto, clandestinidad impuesta por el dueño del bacalao, quien por un morlaco de más, los destina a la noche eterna de obreros fantasmas y sin registro. Es lícito aclarar que los serenos nunca fueron vampiros; los vigilantes con o sin linterna existieron antaño con su oficio librado a las bondades de la luna, caminando perímetros en silencio, con los sentidos atentos a cualquier ardilla que codicie lo ajeno. No así el vampiro humano que trabaja con el cerebro puesto en la ligereza de una cinta, aturdido por poleas y golpes de remaches, que ensamblan manufacturas por minutos bajo un centenar de luminarias que le queman la nuca. Los vampiros humanos envejecen, se oxidan mucho antes, por tanta exposición lumínica inyectada en sus retinas; la bombilla fue un ingenio poco feliz si consideramos que el fotón de la luz artificial choca con la retina afectando el ritmo circadiano y nuestro reloj endógeno, alterando procesos fisiológicos en el ser humano, así como el ciclo del sueño y la vigilia, disminución de melatonina, merma de visión , sequedad en los lagrimales -como es mi caso-, y vaivenes en la temperatura corporal que progresivamente como gillette van lastimando la salud generando un daño oxidativo en el cuerpo. Alguna de estas rarezas pueden estar jorobando mi ánimo, algo de búho negro hay en mí, desde que la oficina me demora pasada la madrugada acosado por terminar actas atrasadas, echando lupa en prolija caligrafía bajo la implacable lámpara de mi escritorio. Por tanto, poco duermo de noche, cuesta pegar un ojo en la almohada sin El día que apagaron la luz / 40 poder ahuyentar mis urgencias de oficina que me hacen sudar más de lo habitual. Por gracia de algunos insomnios es que he salido antes de casa, muy temprano de mañana para enterarme de estos vampiros que ya están de regreso. Pero hay quienes regresan de otras labores nocturnas sin llegar a ser vampiros: como el taxista que viene de pasear calles sin tránsito, distraído con la brisa de su baja ventanilla y con cuentos de pasajeros o el policía que vuelve de patrullar una prolija ciudad, pobre de malevos y tan rica de cafisos y polleras cortas de trasnoche. Estos y tantos otros no pertenecen al rubro de los búhos porque no entregan sus nervios a paredes de cemento con luces blancas que les calientan la mollera. Los lechuzos obreros se dan cada luna y por años al foco vigilante de un galpón, entre ruidos de sierras y embalajes y con las bruces puestas entre olores de azufres, aceites y solventes. No soy casto para aceptar con agrado la bombilla, que trajo la farola y con ella una meretriz en su esquina. No soy insensible para no ver la bondad en esa falsa luna que busca el borracho para dormir bajo el faro en un banco de plaza. No soy tonto en reconocer que se dio a luz al farmacéutico de guardia que alguna noche calmó un dolor de muela o mi tos de smog de tanta urbe que respiro. No soy obtuso para no ver el favor de un foco, que atrás dejó el aburrido ritual de la mecha y una vela, para ahora iluminarnos con la magia de un botón, mas el problema es que la tecla la pulsa sólo el dueño del tablero. Cuando una bombilla irradia en mi cabeza, me es inevitable pensar que por ella nacieron estos tristes búhos mecánicos que poco conocen del color de una rosa, del olor a jazmín, del rumor de un río bajo el bendito sol y que poco saben de música, de bares y de polleras, por estar empachados de tanta noche. Las bombillas de una fábrica parieron seres que respiran otro mundo bajo un sol apócrifo, tan distante del obrero alondra que trabaja bajo el sol de una siembra, pues las El día que apagaron la luz / 41 lámparas no han hecho más que distanciarnos, como el automóvil que dividió a conductores de peatones, al punto que la ley tuvo que minar las calles de carteles, luces rojas y pasos de cebras para no pisarnos. Al punto que una ley futura demarcará sendas de búhos y sendas de alondras que entran cada jornada en una misma ciudad, para evitar el choque térmico de un cerebro que en la mañana se apaga y otro que recién se enciende. ______________________________________________________________________________________________ Nota del Editor: Texto atribuido a Augusto Lescano, escrito probablemente durante su juventud. El mismo fue encontrado en su departamento y aportado en juicio. El día que apagaron la luz / 42 Soledad Cerro Alto, 13 Setiembre 1979. Hermana: Al escribir estas palabras reparo en que no he comenzado con afecto, omitiendo querida hermana o hermana del alma. Nada del querer y nada de nuestras almas son hoy compatibles, sólo nos une la sangre y mi pasado que a secas tú bien conoces. Hay días como ahora en que me siento miserablemente solo, y el retrato de mamá es mi único consuelo cuando mis recuerdos ambulan por la niñez. Por cierto, te ruego con reclamo que gastes una moneda en claveles para el mármol de mamá. Espero que tu vida marche bonita o camine adelante, que eso ya es demasiado. En cuanto a mí supongo que es justo seguir purgando esta pena. Entiendo que poco puede interesarte mi hospedaje carcelario, pero puedo contarte que aquí dentro no todo es tragedia, salvo por la monótona comida y algunos entreveros, no dista mucho de la vida allá fuera. Aquí y allá siempre hay ataduras y siempre hay libertades. Tiempo es lo que sobra para acostarse sobre el pasto del presidio de cara al cielo y no hacer nada (la nada es un pensamiento prohibido en la urbe que rige fuera). No padezco de sarna pero descubro que me gusta rascarme y descubro que venida la noche gozo de libertad para sedarme con un libro en el silencio de un cuarto de dos por dos. Por qué te escribo. Te respondo. No quiero deberte rencor, he olvidado o más bien quiero olvidar aquel dinero mío que alguna vez echaste a tu cartera. En estos años, has demostrado ser respetuosa con mis pocos ahorros, cuidando cada peso para seguir al día con la renta de mi antiguo departamento. Me preguntarás qué sentido tiene seguir pagando por un piso deshabitado y tan solo poblado por un sofá, cuatro sillas y una El día que apagaron la luz / 43 cama. Hay un único sentido y no te incumbe. Lo que te concierne es cuidar que funcionen las instalaciones de agua y de corriente. En cuanto al gas me importa menos que una cloaca, salvo que mientas y me digas que hay fantasmas que defecan y pasan frío. No es broma y no preguntes. Me urge saber que fluye luz en aquel piso, basta que abras la puerta y pulses la tecla a tu derecha. Si la lámpara del salón central enciende, ya es suficiente, apaga la luz, cierra con doble vuelta de llaves y vete sin más. Regresa y constata lo mismo al menos cada semana; por favor regresa y cuida que no haya un corte, que no muera la energía en aquel lugar que hoy tanto recuerdo desde acá. Algo de vampiro hay todavía en mí, quizá algún día regrese por la noche y me gustaría tener luz en mi sofá. . El día que apagaron la luz / 44 Hora injusta Al Director del Penal en algún momento le llegó el episodio de Primo Roldán, aquel mozo quien por una mujer se desgració con una radio que lo envió al otro mundo. Este hecho le trajo un recuerdo al Director, una memoria que venía con culpa y remordimiento, porque él también había tenido una mala experiencia con la corriente, la cual quiso contarla más bien para desahogarse. La historia la despachó en su oficina junto a su viejo cómplice de ascenso, Babo Lescano, y a cuatro sabandijas de confianza. Fue una fraterna tertulia carcelaria, a media noche, cuando todos los internos dormían, recibió a Lescano y a los cuatro reclusos, con café, bizcochos y cigarrillos, y a puertas cerradas largó su relato: “Fue por la época en que toda la ciudad de San Julián fue sometida a un apagón de tres días por reparación de unos transformadores en la central eléctrica. Bueno...quien les habla por aquel tiempo tenía a cargo la seguridad interna del Penal, por tanto fueron tres noches en vela para vigilar a toda una población de reclusos a oscuras, festival nocturno en cada celda donde corrían las risas, los insultos y el alcohol; ¿cómo controlar un zoológico de noche con un par de antorchas y linternas que iluminaban no más allá que la punta de mis zapatos? En esta negrura fue que el preso Tony Nardeli, alias ‘El Boca de Oro’, burló la revista del guardia y evadió el ingreso a su celda, gateando en la oscuridad costeando el pasillo hasta llegar al primer patio, pero con tanta noche sin luna en su corrida de perro que pisó vacío para caer en un pozo séptico, y terminar ahogado tragando lodo de excrementos que no lo dejaron tan siquiera gritar. Pero el grito quedó dibujado en su boca, tan abierta que brillaron desde el fondo sus molares de oro. El día que apagaron la luz / 45 “Pues vean...este incidente del cual yo era responsable como encargado de seguridad, no fue la causa de mi angustia. A ver si me entienden... mi lamento viene a cuenta del corte de luz. Por este mismo corte algo adiviné, algo que no tendría que haber ojeado, lo cual me hizo cómplice de un hecho desgraciado. A ver si me explico... por culpa del corte llegué tarde a donde debía llegar para ver lo que no debía, de haber caído en hora justa nunca hubiera visto lo que vi…sí, así fue muchachos. “Esto me trae a recuerdo algo que una vez escuché de un viejo relojero: ‘Ser puntual es el respeto por el prójimo, la hora pactada es la hija del entendimiento y del consenso, tan poco frecuentes, si vemos nuestras banderas enfrentadas, las querellas por el mundo, capitales mal partidos, pieles distinguidas y cada Cristo y cada Buda por su lado. Pocas son las cosas en las que los hombres se han puesto de acuerdo y una de ellas es aceptar las veinticuatro vueltas por día y los sesenta tic tac en un reloj’. ¡Bah, qué sé yo! Tal vez demasiada pompa en las palabras del viejo, pero algo de cierto rescato: ser puntual no es atributo de señor inglés porque la hora no se descubrió bajo el Big Ben, es de hombre civil en toda ciudad caer en hora justa, porque una tardanza puede avisar y adelantar una desgracia como fue mi caso. “Este retraso no fue voluntario, sino azarosamente provocado por la falta de funcionamiento de algunos artefactos eléctricos a causa del corte. Una máquina de afeitar y un ventilador me hicieron responsable de una hora, asimismo un ascensor y el timbre de una puerta me hicieron llegar minutos después de aquella hora. Como alguna vez dijo usted, mi estimado Lescano, ‘la corriente es la invención por la cual el hombre acarició a Dios, creando algo tan animado como el viento o el agua, que fluyen tímidos, inocentes y en silencio, hasta que un tifón, una manga o un apagón los hace protagonistas de una desgracia sin santo remedio, porque del otro lado siempre está el El día que apagaron la luz / 46 diablo tirando piedras y escondiendo su mano, estas piedras que llamamos casualidades del universo’. “Bueno, pero volvamos a mi historia…nuestro antiguo Alcalde del Penal amaneció aquel día lamentando dolor de muela y exigiendo visita urgente con el dentista. No sabía conducir y siempre se valió de Bernardino Benavidez, su secretario y chofer, quién el día del corte se ausentó con derecho. Bernardino se negó a pisar la calle como buen ridículo con medio bigote, porque la falta de luz paró su máquina de rasurar a mitad de labio. Sí señores como escuchan… por tanto el Alcalde se las arregló para salir con apuro en un furgón del presidio, pero fue a mí a quien encomendó tomar el auto oficial para pasar por el consultorio dental a las cinco en punto y traerlo de regreso. Confieso que pensaba fallarle por antojo y mala gana, mi ánimo no estaba para ser cadete de nadie; y sin la menor preocupación después del almuerzo me di a la siesta de rutina, al refresco de mi ventilador que en vano encendí, ignorando que el corte continuaba en la ciudad. El calor molestó mi sueño vedándome la siesta, pues me levanté con el humor a menos y con mi tiempo aburrido que dictó dejar mi orgullo, para ir por el coche en busca del Alcalde a las cinco en punto… ¿quién me habrá mandado? Si reparo en las causas, de haber funcionado la máquina de afeitar, hubiera habido chofer, no obstante de haber funcionado mi ventilador, hubiera dormido mi santa siesta, y nada de lo que después siguió yo hubiera visto. A ver si me entienden… “Estacioné en calle América siendo las 16:50, tenía diez minutos por delante, tiempo más que suficiente para llegar a paso tranquilo con puntualidad. No obstante los minutos comenzaron a escaparse, no bien entré al edificio me encontré con el ascensor muerto, con una flecha y un cartel que rezaba: ‘Tome por las escaleras’. Si bien apuré el tranco en cada peldaño, eran cuatro los pisos a subir y fueron cinco minutos los que perdí. Aún estaba en hora cuando llegué a la puerta del consultorio, El día que apagaron la luz / 47 rotulada con una leyenda que mandaba: ‘Toque timbre antes de entrar’. Otros cinco minutos se me habrán escapado, firme como escolta tocando el portero con impaciencia nuevamente, ignorando con torpeza que la falta de luz enmudecía el timbre. Y como la ansiedad siempre le gana a cualquier reflexión, y por capricho puntual, entré sin dar aviso, fue allí cuando vi al Alcalde estrechar la mano al odontólogo. “Hoy insisto al pensar que de haber funcionado el ascensor y el timbre, mi retraso no era factible y nunca hubiera visto al Alcalde mirarme con sorpresa y con una sonrisa simulada, que mostraba su dentadura notablemente encajada y postiza, pero de un marfil de caninos naturales. Y por detrás de un biombo dos guardias sostenían al loco de Julián que sin queja me abrió la mandíbula con sus rojas encías, ya sin dientes.” Así el Director concluyó su relato, seguido por un silencio espeso, luego cortado por Lescano que con tono grave inquirió: “¿Por qué no denunció el hecho?” El Director se incorporó de su silla y puso su mano derecha encima de una mesa mostrando los nudillos y luego contestó: “Pagaron mi silencio” “¿Cómo?” Preguntó otro recluso. “Con Tony Nardeli” dijo el Director y abrió su palma para mostrar un puñado de dientes de oro. El día que apagaron la luz / 48 SEGUNDA PARTE Semáforos La noche ha cambiado, ya son varias las esquinas conquistadas por semáforos, tres luces que conviven a cielo bajo con carteles plásticos, no menos luminosos, que nos impiden ver un poco más arriba un cielo con estrellas que nada vende. Ni en mi cuarto encuentro la negrura que invita al pensamiento tranquilo antes de darme al sueño. La cortina de la ventana fue santo remedio para la farola pública que me pegaba de soslayo, pero no he podido con las tres luces que juegan en mi cara, culpa de un semáforo que días atrás instalaron abajo. ¿Cuándo lo instalaron exactamente? No lo sé ¿Alguien ha visto instalar alguna vez un semáforo? Lo dudo. ¿Por dónde se arrastran los cables subterráneos que los alimentan y a dónde conectan estos cobres que nadie ha visto? ¿En qué galpones escondidos se construyen estos aparatos? Lo ignoro. ¿Ambulan por la ciudad técnicos en semáforos? ¿Quién los educa y los forma en su oficio? ¿Quién les paga? ¿Alguno conoce, al menos de oído, a un amigo que tuviese un conocido de un exconocido que fuese técnico en semáforos? Yo he conocido uno, anoche mismo, en hora tarde, en Cervantes y Democracia, di con un vagabundo durmiendo bajo un semáforo, extraño mendigo, que no dormía en un banco de plaza, bajo la luz de una farola; este buen ebrio dormía sentado, había elegido el poste de un semáforo para posar su torso y su nuca, con sus piernas estiradas al mosaico y una caja de herramientas a su lado. No bien pise la esquina despertó y se aferró a la caja, al tiempo que balbuceó con un español forzado: “fuera viejo, go away”. Los ebrios sueltan barbaridades, pero es sano prestar atención a los dictados del alcohol, porque algo de El día que apagaron la luz / 49 verdad siempre larga esa lengua que desvaría: “este semáforo está igual de muerto y sin luces, como el ebrio que lo arregla, su circuito ya no tiene remedio en este mundo”. El hombre se incorporó, me examinó fiero, para luego agregar: “solo nosotros, de un tiempo hasta hoy, hemos impuesto cuándo parar y cuándo seguir, controlando sus tiempos y sus nervios”. He reparado al respecto y me permito adivinar una perversa clandestinidad en todo esto. De mitad de siglo a nuestros días los semáforos han sido sembrados por señores de la ciencia, dueños de una industria distante, apostada en otras tierras, han colocado estos mecanismos indescifrables, de cajas rústicas y herméticas. Técnicos emisarios que vienen de lejos para instalar en segundos y marcharse , regresando de tanto en tanto a reparar la luminaria o plantar una nueva para ordenar otra esquina. Hoy entiendo por qué demora un semáforo roto en ser reparado o quizá nunca lo mejoren y terminen por arrancarlo para luego desaparecer, quién sabe a dónde. ¿Alguien por azar ha visto un furgón cargando un semáforo? Al menos: ¿quién ha visto una carcasa vieja con sus luces difuntas tirada en una chacarita o en el playón de algún municipio? Desconfío de algunas esquinas lentas, con sus rojos perentorios, formando filas inútiles de coches, que en vano esperan quietos en una perpendicular por la cual no pasa tan siquiera un solo peatón. Podría explicarse, todo puede ser comercio: un auto que espera en marcha son monedas de combustible que se queman al cielo, tres focos encendidos en cada esquina, de sol a luna, siesta, tarde y madrugada es luz malgastada de una usina que se paga. Me viene a la mente un sistema romántico y sin semáforos, pero más sensato y piadoso: ocupar un desempleado puesto en la calle, invitando con una palma amistosa a frenar y con el brazo estirado para continuar. ¿No hubo otro método para indicarnos El día que apagaron la luz / 50 cuándo pasar y cuándo no? Tan poco civiles, tan poco fraternos para no mirar a los lados y después avanzar. Sospecho una causa: enajenarnos. Un método más noble implicaría vernos la cara por el parabrisas y con un gesto de mano o una mueca de cabeza invitarnos a pasar. Con el semáforo somos anónimos, nadie mira a nadie, solo nuestra vista indiferente puesta en las tres luces que nos obligan a correr con furia cuando larga el verde, en carrera y con hambre de llegar primero al próximo verde. Mandinga sabrá cuál es la trama clandestina digitada por quienes digitan el orden. Los semáforos son una fiel muestra de que poco nos respetamos, bastante tenemos con la ley escrita en los ministerios, para tener en la calle, a cada paso, en cada esquina, leyes luminosas, incandescentes que nos ciegan y nos apuran…nos apuran. ____________________________________________________________________________________ Nota del Editor: escrito encontrado en la celda de Lescano años más El día que apagaron la luz / 51 Deprisa Conocí a Lescano varios años atrás, cuando jóvenes, al tiempo que trabajábamos como escribientes en un estudio notarial frente a Plaza Italia. El traje y la corbata, si bien eran exigencias de oficina, en mi caso fueron coquetería y obsesión; me ocupaba de las camisas blancas, con buena plancha y almidón. Parecerá banal, pero por estas exigencias de ropero conocí mi propia miseria que me tenía a mal traer. El trabajo era arduo, la cantidad de escritos apuraban la tinta, a riesgo de no poder dibujar una buena caligrafía. No sé si fue el agite del trabajo que me llevó a soltar la pregunta o fue porque corría el invierno y mi buen amigo ya entraba sudando no bien pisaba la oficina. Yo por mi parte, también sudaba por otro motivo: perseguido por el temor de que mi esposa adivinara que mi anular no cargaba con mi alianza perdida en una trasnoche infiel. La calefacción de aquella notaria era bastante modesta, no obstante la frente de Lescano sudaba apenas se acomodaba en su escritorio. Luego no paraba de transpirar hasta sus dedos, así hubo días que mojaba el papel no bien asentaba el puño para sus primeros trazos. He aquí que arriesgué salvar la duda que a varios inquietaba: “Perdón por la impertinencia, pero… ¿Por qué suda tanto, Augusto?” Dio un suspiro pensativo y resolvió contestarme: “No sé, mire usted, dicen que el tiempo corre, pero en verdad nosotros corremos detrás del tiempo, como si este fuera alcanzable y tangible. Ahora que usted me pregunta y lo pienso creo que sí, creo que corremos bastante… tal vez me entienda, permítame ilustrarle algo; mi carrera diaria quizá comience con el desayuno, mi cafetera eléctrica merece más cuidado que acunar a un niño, como toda cafetera al cabo de un tiempo quema el grano y para evitar la indigesta de un café pasado, pongo El día que apagaron la luz / 52 mi oído al vapor quien dicta desenchufar antes del hervor. Juro que prefiero un café de filtro, si no fuera que las vueltas de cuchara y la paciencia del colado demandan siete minutos que me sirven de reserva para esperar sin apuros el primer tren. Otros minutos gano no bien me levanto y en ayunas repaso mis mejillas con la máquina de afeitar que apenas pide mojar mi rostro, sin caer en la artesana labor de mezclar a brocha agua y jabón, sin tener que untar mi barba de espuma y pelar con gillette a pulso prolijo evitando un tajo de piel. Aparatos que de temprano parecen agilizar el día o más bien agitarnos. “No hay tiempo para refinar un bigote a tijeras, no hay tiempo para el sabor de un café malteado, ni tan siquiera para una mermelada con tostadas a punto, porque mientras anudo mi corbata hay una máquina que escupe cuatro rebanadas de pan con betas quemadas cada treinta segundos. Juguetes eléctricos que de a poco han entrado en nuestros hogares como mascotas inofensivas y virtuosas, pero de un tiempo hasta hoy nos han hecho sus dependientes a cambio de ligerezas aparentes, que se pagan con los nervios estrujados y con los sentidos puestos en artefactos que requieren alertas y cuidados…Anoche mismo, varias veces cabeceé de lado hacia la pantalla bruja de mi despertador, corroborando que los números rojos estuviesen encendidos, desconfiando de estas horas luminosas, intangibles, inseguras, que penden sólo de un cable, de una conexión y de corrientes que llegan de centrales lejanas, porque los relojes que madrugan con campanas al dictado de las agujas han oxidado sus engranajes, han roto sus cuerdas, han quedado sin repuestos ni relojeros. “Tantas bijouteries eléctricas que oprimen nuestros nervios con prisas impuestas, que fingen regalar más tiempo, cuando en verdad de a minutos y por segundos molestan nuestro día, pendientes y alelados a sus enchufes, a sus teclas, bobinas y encendidos. El día que apagaron la luz / 53 “Dígame usted si orino fuera del tarro; arriesgo con acierto que no hay hombre que no tenga maquinaria que lo apure o corriente y circuito que lo agite. Tenga el favor de mostrarme su mano y reconocerá sin defensas el artefacto que lo tiene en apuros, no se asuste, no soy gitano vidente para jugar con su palma, ni párroco de pueblo para juzgar la piedra de Magdala que todos escondemos en la mano, pero no hay mecano que se mueva sin una mano que lo encienda, sin la mano de algún Dr. Frankenstein que lo avive… La culpa es nuestra, definitivamente nuestra, la ciencia nos ha regalado tanto, pero por igual tanto nos ha robado, demasiada tranquilidad perdida, mucha calma entregada. Vea usted cómo sudo por perder mis nervios, por andar siempre al trote, al salto y con apuros…Véase usted. “Cuidamos de aparatos que pretenden aliviar el día a cambio de ciertas molestias; oídos alertas al ritmo del tambor de un lavarropas, maniobras y piruetas de antenas para pillar una buena señal emisora, ojos atentos al filo de púa de algún tocadiscos, el tímpano que soporta los timbres de porteros que taladran con arritmia el edificio, el sueño encandilado por decenas de farolas encimadas que filtran la ventana con carteles luminosos cansados de vender. “Hay circuitos y engranajes que pueden jugar contra su buena fortuna y yo le salvaré del acto cometido por aquella máquina…No frunza el seño, ya le explicaré: no es mi intención meter mis bruces en sábanas ajenas, pero usted mismo me confió que noches atrás durmió en esta oficina acompañado de aquella niña a quien ocultó ser hombre casado quitando su anillo…No ponga esa cara, a veces todo tiene que ver con todo…Hace días que usted viene agitado, escrutando rincones, buscando sin éxito su alianza antes de que su esposa lo ahorque. “Parece cuento de abuela, mito o romance escuchar que existen días de campo, trinos y arroyos… No acuso nostalgia, acuso pérdida de días serenos, días pausados… El día que apagaron la luz / 54 días que usted también transpira acosado por el apuro de algún aparato en la agresividad del cemento… Días en que usted también suda…Como ahora, que lo veo sudar, serénese… Muéstreme su mano y le diré la máquina que lo tiene en apuros… Muéstreme su mano y le diré que está infectado…. Un artefacto no es un mueble tieso, es un semoviente que nos acompaña hasta en los actos más íntimos; sin ir más lejos, las elegancias de hoy le exigen a usted camisas con cuellos y puños bien planchados a tono con pantalones de pinzas alisadas. Tenga el favor de abrir su palma y mostrarme esas ampollas tatuadas por el mango caliente de tanto pasar plancha por las noches; usted mismo alguna vez me fió que tocaba y cuidaba más su plancha que a su esposa... No se sonroje, esa mano ya es más adicta al movimiento de su artefacto que a un batido de placer… Las sastrerías de hoy le han brindado un surtido de camisas que reclaman ser planchadas a diario y por tanto hay una plancha que lo apura, usted ya está ‘enfermo de apuro’; en mayor o en menor medida todos estamos infectados. “Hoy, quién no transpira con los tiempos que corren, si corremos agitados y sudamos por el apuro de cumplir la jornada o ya por el apuro mismo. Todos sudamos, yo sudo por fuera y por mi dermis…otros sudan por sus entrañas y fermentan por dentro, donde germinan infartos y aneurismas por correr sin oxígeno, con vértigos y sin respiros… No diré nada nuevo en este milenio que no se haya dicho antes, que soy un bárbaro que sobrevive entre bárbaros en esta inútil ‘carrera’ hacia el progreso, regida por leyes de la materia y la codicia, donde ha triunfado el maquinismo, a costa de soldados sin almas, sin tropas y sin banderas que sólo aceptan (aceptamos) el honor del salario y dudosos éxitos mundanos… “Perdón, me olvidaba… Nunca me fío de cualquier trasto eléctrico que habite a mi redonda…Su mismísima sortija la encontré hurgando en la bolsa de filtro del aspirador que pasa toda mañana la mucama del consorcio. Mi amigo, de haberse usado El día que apagaron la luz / 55 pala y escoba su anillo hubiese aparecido visible a los ojos honestos de la empleada, sin ser tragada por la turbina limpiadora que puso a riesgo durante días la verdad de su perfidia conyugal…Salve su tranquilidad, aquí tiene su alianza…Lo siento, debo dejarlo, suena, suena el teléfono, el bendito teléfono”. Lescano se alejó hacia la oficina contigua. Es una de las últimas memorias que guardo de Augusto antes del incidente. No fue mi amigo entrañable inevitablemente lo extraño. pero El día que apagaron la luz / 56 Poema Eléctrico La siguiente es la única declaración de Augusto Lescano, prestada en sede policial a pocos días de ser aprehendido por el homicidio en las afueras de la Iglesia. Digo la única porque siempre se negó a declarar en los estrados de tribunales, porque cuando era preguntado para brindar una versión de los hechos se invitaba al silencio, a la prudencia y con pausas sobradas solía repetir: “Supongo que vuestro Ministerio dictaminará lo que es justo, mi palabra puede tergiversar la realidad de los hechos”. Esta declaración fue receptada (más bien le fue arrancada) por el policía de guardia que lo arrestó en primera instancia, quien lo tuvo en jaula durante cinco días a pan y agua, quien antes de enviarlo a Cerro Alto lo incitó a soltar la lengua aprovechando la resaca de violencia que todavía cargaba, porque aún parecía destilar pólvora por dentro. Al decir “Violencia” refiero a una ira mental, porque según quedó registrado Augusto no prestó resistencia alguna al momento del arresto. Luego de los disparos se inclinó de rodillas, dejó caer el arma al piso, se persignó con la diestra, algo le dijo al cura y se entregó sin más. Paso seguido, la policía procedió al levantamiento del cadáver y del arma, también secuestraron un papel, un escrito plegado en cuatro, tirado a mitad del asfalto entre el occiso y Lescano. Este secuestro inquietó al policía, al punto que motu propio decidió indagarlo. Era una hoja desprendida de algún manual, cuyo contenido parecía que poco o nada tenía que ver con los hechos. El día que apagaron la luz / 57 COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 0 ORGANIZACIÓN 0 INTEGRAL 0 ENERGÉTICA 1 EJECUCIÓN 1 RADIAL 1 DINÁMICA 2 VISIÓN 2 GENERAL 2 PROYECTADA 3 ESTRATEGIA 3 ESTRUCTURAL 3 PARALELA 4 INTERVENCIÓN 4 TOTAL 4 ELECTRÓNICA 5 PROPAGACIÓN 5 CENTRAL 5 ASISTIDA 6 APLICACIÓN 6 ESPACIAL 6 CONECTADA 7 PROGRAMACIÓN 7 FUNCIONAL 7 COORDINADA 8 DIRECCIÓN 8 PUNTUAL 8 COMBINADA 9 PLANIFICACIÓN 9 OPERACIONAL 9 ESTABLECIDA Pag. 7 A media noche el policía despertó a Lescano, él mismo lo sacó esposado y lo condujo hasta la oficina del comisario a puertas cerradas. Lo primero que hizo fue sentarlo a su frente y poner el papel a la mesa, al tiempo que preguntó con desdén: - ¿De quién es esto, Mi querido granuja? - Le ruego respeto, Señor Oficial, no obstante le respondo que no es de mi pertenencia. - Discúlpeme, Caballero educado… ¿Y de quién, entonces? - Puedo suponer que pertenece al mormón, Señor Oficial. El día que apagaron la luz / 58 - ¿Cómo? ¿Supone? No me chamulle, Compadre. - Nada más lejos, Señor, no soy dado a las peroratas, sólo creo que no hay anglosajón que no tenga algo de técnico. - Así que... ¿Algo de técnico? Se puede saber... ¿Cómo carajo llega a esa conclusión? Déjese de embromar y no me altere con esa cara de rata muerta. - Por favor, mí estimado Oficial mantenga la calma, lo invito con respeto a recordar que Benjamin Franklin inventó el pararrayos además de gobernar. Luego Edison, Ford, Phillips y tantos hijos del industrialismo. Este papel que a usted tanto lo inquieta ha de pertenecer a un técnico, a un Director de alguna factoría venida del norte. - Déjese de vericuetos, sea más claro, Lescano, no pretenda caminarme y jugar a la enciclopedia conmigo. - Perdón, mi Oficial, nuevamente le pido respeto pero usted no lee, no ve. Haga el favor de leer las palabras consignadas bajo el número 134, siguiendo el orden de las columnas. - “Ejecución Estructural Electrónica”. ¿Y qué? - Por favor, Oficial, quiero que usted me entienda, tenga la paciencia de leer de nuevo el dígito 670 y luego el 497. - “Aplicación Funcional Energética”… “Intervención Operacional Coordinada”, ¿Qué carajo significa esto? Ya le dije, termine de macanear y hable más limpio, Lescano. - Advierta, Oficial, que esas palabras tan rígidas únicamente pueden venir de una dirección técnica, advierta que son enunciados irrefutables y con tanta contundencia que no admiten reparos. Es un Método dado por la oratoria, en el cual al azar se elije un número cualquiera de tres dígitos armando la expresión acorde. Haga la prueba y vea usted. Sospecho que esta es sólo una página de un gran Manual Metodológico que debe El día que apagaron la luz / 59 saber cualquier director técnico al momento de presentar un informe, para que el mismo suene con capital decisión, magnánimo e irrefutable. Quizá estos informes están siendo presentados actualmente a los ojos de un jefe que nada entiende y que por el mismo informe nos somete cada jornada laboral. Tal vez en la factoría X estén utilizando el dígito 359 (o cualquiera), en la Estación Eléctrica de San Julián, el 921 (o cualquiera) y así el que venga en gana en cada galpón donde corre un engranaje o enciende una bobina. Nunca se sabrá lo que realmente expresa este enunciado, rótulos que no se discuten aunque no se entiendan, puesto que la palabra técnica avanza sobre la razón…Hemos recibido del Jefe de Departamento un memorándum donde se adopta una “ Programación Integral Asistida ” que a corto plazo logrará una “ Intervención Funcional Combinada”….Un día vendrá un apagón y nadie sabrá su causa, algunos dirán que fue motivo de una mala “ Organización Estructural Energética” a pesar de que la Central Hidráulica había aplicado una buena “Estrategia Funcional Coordinada”…¿Cómo refutar lo que no entendemos?... Temo que llegue el día en que se apague la luz… Temo al apagón…Ellos encendieron esta máquina, ¿Quién la para? ¿Quién nos para? ¿Quién nos protege del gran apagón? No sé que más le puedo decir para que entienda, Oficial, le digo más, tal vez todo esto mañana vaya mucho más lejos... es como si dijésemos que estamos en un “Rumbo Temporal Celestial” (742), tal vez concebido en un “Amanecer Terrenal Polar” (297). - Mire, creo que su cabeza está realmente borracha, también creo que es un pobre desquiciado que quiere pasar por chiflado para zafar. Basta de parloteos, no me tome por memo, déjese de embromar, ¿Qué me quiere pintar con tanta palabra cruzada? - No estoy desquiciado, en todo caso soy un desgraciado por haber conocido esto. El día que apagaron la luz / 60 Luego Augusto pidió un bolígrafo y un papel, luego una toalla para secar su mano y tres columnas escribió: 0 ESPECTRO 0 NATURAL 0 CELESTIAL 1 SILENCIO 1 ESPIRITUAL 1 LUNAR 2 AMANECER 2 VISUAL 2 EXISTENCIAL 3 VÍA 3 TRANSPARENTE 3 AZUL 4 SUEÑO 4 TEMPORAL 4 SOLAR 5 SENTIDO 5 REALISTA 5 VERTICAL 6 HORA 6 ESTELAR 6 ESPACIAL 7 RUMBO 7 MENTAL 7 POLAR 8 LUZ 8 TERRESTRE 8 UNIVERSAL 9 REFLEJO 9 SUPERFICIAL 9 LINEAL - Hasta la palabra se ha transformado, le llaman poesía experimental, poesía espacial, pretende decir todo y nada en un juego numérico de palabras. La técnica se ha metido con las letras… Como verá, mi querido Oficial, si usted pronuncia el dígito 333, 784 o lo que dicte su antojo nacerán enunciados sensoriales, geométricos, que suenan con algo de ritmo pero sin música ni contenido y con olor a suma algebraica. Falsa poesía que peca por desvirtuar conceptos tan nobles como espacio, tiempo o lo que venga hermoso del universo. Mañana el maestro del colegio invitará a su hijo a pasar al El día que apagaron la luz / 61 frente para recitar en voz alta el poema 1.365 o el 17.342 de vaya a saber qué tabla genial de algún autor y lo repetirá inútilmente como hemos repetido la tabla del 7 y del 8 hasta hoy. _____________________________________________________________________________________ Nota del Editor: Esta declaración, si bien fue incorporada en juicio contra Lescano, la misma no sirvió de prueba, fue considerada nula por ser expresiones informales vertidas en una indagatoria policial y sin defensa. No obstante, sembró serias sospechas de que Lescano tenía conocimiento de que su víctima era electricista. El día que apagaron la luz / 62 Luciérnagas Cerro Alto, 13 de Enero de 1981. Hermana Lucía: Desesperada es para mí esta noche en que te escribo. Cada noche trae la misma historia que desvela y remueve mi pasado y tu pasado. Soy tan débil en estas horas, tan ignorante del mundo allá fuera, de aquel lejano San Julián, ciudad que imagino insuperable para un hombre como yo, que nada sabe de cajeros inteligentes y monedas plásticas, de ascensores que suben como Zeppelin hasta un piso treinta y dos, y de un Dios mecánico, Dios Satélite que espía con lupa hasta la última hormiga negra. En este momento el humo de mi cigarro amarga el pensar. Es ingrato saber que no hayas podido seguir con tu actuación; te recuerdo en el colegio, de Bruja, Cenicienta y Caperuza. Trae bronca saber que el Teatro Municipal sea historia, tal vez el último teatro, no ya por culpa del cine, sino por esa caja de madera que comentan que habita cada hogar mostrando voces y caras impalpables a toda hora. No es nostalgia, es una queja al tiempo, bronca que mi pasado haya pasado. Nunca olvido aquella fábula que en mi oscuro desvelo de joven me contabas como niño a orillas de la cama; de aquel pequeño que en una noche sin luna caía por accidente al vacío de una fosa, con tanta tiniebla que ni sus manos veía, tanta tiniebla que pensaba estar en el reino de los muertos, el reino de la tierra, del musgo y la humedad, porfiando entre tanto fango que no podía escapar. Y como todos los muertos al fin vio la luz, pero fue la luz de los vivos. Un vivo insecto luminoso bajó a su lado, una luciérnaga llamada esperanza. Al escuchar su nombre el niño gritó “esperanza” y el eco de aquel pozo multiplicó el clamor hasta la superficie y más allá. Fue así que un centenar de luciérnagas que andaba El día que apagaron la luz / 63 por los aires atendió la voz del infante para descender posándose en las paredes más pétreas y menos escarpadas del foso, iluminando la escalada, para que el niño dejara de patalear ciego en el fango y trepara firme por la ladera clara, he aquí que luego salió gritando al viento nocturno: “A nadie espantas, noche fiera, cuando se está lleno de esperanzas”. Cuando viene el crepúsculo delatando alguna noche ingrata, aún mi alma repite aquella historia, que me redime y me salva, porque aún le temo a la oscuridad. Le temo desde el día en que Mamá murió, dejándome vagabundo, peleando solo, prematuro hacia un destino de mayores, cuando por falta de padre dimos bienvenida al Patrono de las Bestias, Pedro, nuestro hermanastro, quien nos obligó a decir adiós al colegio, a los disfraces y carnavales, para convertirme yo en su servil esclavo y hacer de mí un convicto que cargaba con su fardo y con mi fardo, sin horas de descanso, sin calma en una hora, sin días de plaza ni verano. Le ruego clemencia al olvido para borrar a Pedro y la noche que vino a mis quince para despojarme de mi cama y tirarme en un colchón de un cuarto oscuro de almacén; para dormir a la luz de una vela, que con su llama dibujaba las sombras más atroces. Monjes negros, capuchas de bandidos, horcas y verdugos, dientes de animal y hasta un pájaro negro que acechaba desde el techo pretendiendo raptarme. Al mudarme de cuarto me alejaron de mi lámpara veladora que Mamá me había regalado para despoblar mi temor. Aquel velador, ángel de la guarda que dormía a mi lado, artefacto espanta monstruos que por gracia de su bombilla regalaba una luz homogénea y más solar, sin sombras de cenizas, calvarios ni pesadillas. Pero en esto años he comprendido que todo lo bueno tiene su faz oscura. Hermana mía, con tristeza he aprendido que las bondades de una bombilla tienen su lado perverso, estas lámparas portan un frágil y fino filamento, hecho para cortarse en El día que apagaron la luz / 64 un tiempo X, hecho a traición, bien mezquino, sin más vida que la de un almanaque... Es lamentable: el más útil de todos los artefactos y el menos duradero. Perverso negocio pensado por el fabricante que eligió el filamento más endeble que se corta sin avisos, porque no es rentable un faro eterno que resista más que mil encendidos. Hermana, por qué he de contarte esto que me enerva. Confieso que el tiempo ha sido inútil para borrar la torpeza de aquel electricista, aquel estúpido técnico del norte que hace más de diez años pisó mi apartamento para cambiar una bombilla (yo nunca pude, siempre temí por mis dedos acuosos); anglosajón bárbaro e incompetente que cruzó los cables fundiendo cobre para dejarme sin luz por varios días. Vale esta advertencia. Ruego, hermana, no fiarte de los filamentos, ruego que cuides de mi luz, constata de tanto en tanto que mane corriente de aquel lugar, que ya por los años me cuesta llamarle hogar; más ajustado, más fiel es decir mi antigua morada, mi vieja cobija. Guardo luciérnagas y conservo esperanza de volver a casa y dormir al amparo de un ángel velador, sin sombras, sin calvarios ni cenizas. El día que apagaron la luz / 65 Juguete de madera Sesenta y due años de edad y quince años de condena ya pagados por el delito de Estafa bancaria. Nacido en Turín y criado acá desde los venti. Gino Fabiano es mi nombre, Di Rocco mi apellido por parte de padre y Beluchi por mi mamma. Harto de formas les ahorro la presentación y juro decir verdad. No quiero andar con rodeos y que esta, mi declaración, termine pronta. No capisco por que después de molto tempo se emperran por saber todo lo que tuvo relación con aquella prisión. Al diablo, Señor Juez, si esto me incrimina, poco tendrán en mí contra más que mi propia confessione, porque como dije, de esto hace largo tempo. Si ustedes me han sentado frente a la Justicia es porque de antemano saben que Lescano contaba con aquellos amigos que ustedes tildan de ‘peligrosos’, cosa que no comparto. Uno de aquellos fue Manuel Orellana. Bene, si tengo que parlare de Manuel, les diré que también fue un exrecluso de Cerro Alto y también buen amigo de Augusto Lescano. En este asunto va bene contare que Orellana era carpintero de oficio, de los mejores, un virtuoso de la madera, quien por ser fiel a su arte, volvió a entregar su libertad a pocos meses de haber salido y que, días antes de volver al presidio, visitó mi casa para llevarme su miseria, no ya sus delitos lejanos, sino sus pecados de ahora. Con aquella visita me traía una confessione que me hacía partícipe de un fatto ajeno. Es por ello que hoy abro la boca. Varios años habían pasado desde aquella prisión y los tempos modernos se nos habían venido. Cuando Manuel Orellana volvió a pisar la calle ya había cumplido los sesenta, pese a El día que apagaron la luz / 66 ello estaba presto para a entregarse a su vieja lavoro en el taller de juguetes de Don Pascual Burgos, ubicado al finale del pasaje Rivadavia. Allí había tallado sus mejores juguetes en madera, soldados y caballos de Troya, réplicas de aviones, trenes y automóviles a escala. También de aquel taller salieron los mejores maniquíes de la época, que encargaban a Pascual las ilustres sastrerías del centro y que Manuel moldeaba en madera de ébano, a golpe de cincel con pulso de escultor y pulidos a mano con la paciencia de una lija. Pero el presenti le vino feo, porque los juguetes de plástico conquistaron la vidriera, ganando la preferencia de los banbini, mientras que un solo estante de arriba mostraba uno que otro juguete de madera, reservado para coleccionistas o melancólicos. La misma suerte plástica corrió el maniquí, ahora fabricados en sintético, a solo molde, en series iguales y con una misma espressione. Para Manuel quince años de cárcel no fueron poco, fueron salir a madrugarse con estos muñecos casi humanos, con movimientos almidonados, donde algunos meneaban la capocha, otros hasta articulaban el torso con elegancia y yiraban leves sobre sí mismos para mostrar detrás de un vidrio la perfezione de un traje, en todos sus ángulos. Por tanto, su lavoro se vino a menos, Orellana alguna vez comentó: “Si el alma del hombre toca la religión, hoy su cuerpo toca plástico por todos lados, en una tecla de luz, en las cortinas de hule, en un mantel de cuerina... adiós a las bolsas de papel, a las perchas de madera, a los peines de hueso o a las muñecas de trapo...un mar de bolígrafos que hacen de una pluma y la tinta una reliquia, un mar de envases descartables que hacen glamour a un tinto en botella servido en copa…Hasta el hombre de hoy envuelve su carne en plástico para no engendrar”. Pero esto es poesía, estoy desvariando, lo importante es contare la desgracia traída a casa cuando Manuel Orellana llegó aquel día con sus miserias. El día que apagaron la luz / 67 Como todas las mattinas, Don Pascual Burgos entraba a su juguetería con el saludo poco amable, con mal umore, siempre bien peinado y vestido de tango viejo, con un traje a rayas y zapatos de un brillo charol. Triste fue el día en que Pascual entró de buen umore y repitiendo con buen ánimo: “Se acabó la mugre, a limpiar este lugar que lo alquilo”. Y mandó a sacar el cartel “Juguetería” para colgar otro luminoso que lucía una cruz verde que rezaba: “Farmacia y Perfumería”. La venta de medicina ya había florecido por tutti la ciudad, hoy tenemos una droguería cada venti cuadras, desde que enterraron los frascos de vidrio y parieron los blisteres que cargan medicamentos en serie, escupidos a granel, para los nuevos enfermos o para evitar el brote de dudosas enfermedades; qué más da, nadie se ne frega, si el cementerio recibe el mismo promedio de mal curados por año…Bah, qué hago yo parlando cosas tan del pasado que hoy son tan prensentis y bienvenidas. Perdón, vuelvo a Orellana. He aquí que por gracia de las sastrerías finas, don Pascual zafó de cerrar el taller del fondo, si bien ya no le encargaban maniquíes, fabricaba algunas perchas por mes; por tanto envió a Manuel a lavurar medio día, con alambre, cola y madera…diciendo: “Vos, Nonno, no hay tiempo para pulidos, es hora de clavo, martillo y poca cifra, se paga dos centavos por percha terminada”. Por aquellos meses dejé de frecuentar a Manuel. Volví a tomar noticia el día en que llamó por teléfono, desesperado me rogó en préstamo algo de dinero y alegó que unos bichos lo tenían en problemas. Esa misma tarda me arrimé por su casa, la vereda entera estaba tapizada de cucarachas y ratas muertas. Pude entrar en puntas de pie, pisando los mosaicos claros, una vez dentro un inspector municipal labraba un acta: “Allanamiento por desinfección, Departamento de Sanidad. Ministerio de Salud. Multa: doscientos pesos, bajo apercibimiento de desalojo”. Tutti la casa era un acopio de madera por doquier, salvo el baño, la cocina y el lecho, todas las habitaciones eran El día que apagaron la luz / 68 depósito de roperos, repisas y armarios descolados, puertas viejas y finestras apiladas, con listones y machimbres de techo que hacían de piso y al finale de pasillo, un patio cercado por una plantación de álamos bien crecidos. En aquella casa más que olor a madera se respiraba aserrín y otros olores, tufo que hacía que jodía la nariz de cualquier vecino obligado a denunciar aquella madriguera. Dio mio, quanto grande era el optimismo de Orellana, que ante la merma de lavoro, salía de noche a caminar la ciudad, empujando un carro como buen pordiosero, echando cualquier tabla que hubiera a la vera de la calle, desde una silla renga, leña seca, ramas verdes, cajones y escobas vieja. Bene, si quieren más detalle… Juro que yo no puse billete alguno para salvare esa multa, fue Augusto Lescano quien la pagó, me consta porque eran amigos y porque a Lescano le gustaba pagar platos rotos. Dije que Orellana, aunque viejo era un optimista, en aquel momento me sinceró que miraba el futuro con la esperanza de que el plástico desapareciera… Pobre iluso, apostaba a que el plástico fuera moda de paso, por ser un material tibio, sin sangre, frágil y desechable. Por tanto, guardaba madera, aquel recurso escaso que le garantizaría algún día volver al taller, para volver al detalle de sus juguetes hasta el finale de sus días. El antojo de los banbinis sería algún Pinocho, soldados y caballos de madera, capricho que los padres pagarían con buen dinero. Así volvería a desayunar como príncipe y dejar sus cenas de mendigo, porque últimamente mangiaba salteado. Pero Manuel se equivocó, porque como les dije, los tempos modernos se vinieron; y como ustedes saben el sintético avanzó como epidemia. Hasta las sastrerías finas empezaron a cerrar, porque poco algodón quedaba para la alta confección. Venían de Oriente trajes iguales de tres tallas y tela plástica que llamaron nylon. Por arrastre, El día que apagaron la luz / 69 tampoco había lujo para perchas de madera, ni siquiera Pascual conseguía su clásico traje a rayas, trazadas con hilo a línea de costura. Fue por aquella época que Pascual esquivó la carga de jubilar al viejo Manuel y le consiguió, de falso favor, lavoro en la caja de la farmacia, para sentarlo de mattina a cobrar en un mostrador con un calculador japonés. Allí Orellana fue perdiendo color y lo noté opacado. Una tarda lo vi y me comentó: “Han asesinado mi artesana labor, para anclarme acá, sentado a cobrar, sumando con una máquina de teclas de goma y números brujos que no equivocan un centavo. Por ello no gasto razón, si me han quitado el pensar con este juguete que me obligan a usar hasta para sumar dos más dos. No obstante, han venido cálculos errados, que se imputan con injusticia a mi falta de ligereza al tocar cada tecla. Si falta un peso al final del día, es culpa de mi vieja cabeza y no de esta joven matemática silenciosa, que además resta sin perdón cada céntimo, que sin querer, cobro de menos. Me vino tanto la angustia, que hace días fui por Don Pascual a rogar en préstamo sus herramientas, para tallar un santo, una cruz o un llavero con gracia de ser vendido en la plaza. Triste y burlona fue su respuesta: ‘Tu lugar es la funeraria, un ataúd es lo poco que se labra en madera, o sigue los caminos del reuma en un asilo, buscando rengos para tallar a encargo algún bastón’. “He sido un tonto optimista al pensar que el plástico cedería. Ayer en la farmacia me embargué de bronca y estampé el calculador contra la pared. En el suelo, entre las trizas de la carcasa, vi a mis pies algo digno de espanto, líneas y curvas de cobre grabadas en un plástico, un pequeño y tímido rectángulo que llaman ‘plaqueta’, que llaman ‘circuito’, por su serpiente dorada, indescifrable, con hilos cobrizos que sólo un joven diablo y astuto sabe lo que piensa. “Por la noche no pude evitar la intriga, me conduje caminando hasta la Sastrería Burdeos, en calle Moreno. Por varios minutos permanecí parado frente a la vidriera El día que apagaron la luz / 70 contemplando un maniquí móvil, estos que articulan su torso con prestancia casi humana. El sereno del local me relojeó con desconfianza, luego le guiñé un ojo y le llamé con la mano, no bien se arrimó, puse un billete en su bolsillo y me dejó entrar al escaparate. Ejecuté la autopsia al muñeco; fue breve, con un destornillador lo abrí por la espalda, y como bien preví, sus arterias no eran sólo cables y corriente, detrás de una bobina se montaba una plaqueta que ordenaba el movimiento. Ignoro si estos muñecos algún día pasearán por las calles o piantarán una lágrima. Pero arriesgo con firmeza que la mala junta del plástico y del cobre mandarán el mañana, más que el vapor, el engranaje o la luz. Esperaba que el tiempo, como con todo, esfumara el sintético, mas ahora, cómplice con el cobre, será perpetuo como el acero. En cada faena de cada galpón, poco servirá la cabeza o el músculo del jornalero, sólo bastará con apretar un botón sin mucho que cavilar”. Esta historia me la contó Manuel aquella tarda, desanimado y con el semblante cansado, creo recordar exactamente su sentencia al finale de la conversación: “Un joven es anárquico por su porvenir incierto, en su anverso está el viejo que aburre, por su pasado ya cierto e irrevocable. Así, de algún modo, la juventud invita y la vejez despide”. Como dije, no fue nada grato que Orellana apareciese por casa. Me consta que antes de venir buscó a Lescano, de haberlo encontrado le hubiera tendido una mano, era un buen camarada. Aquel día recuerdo que Orellana llegó mal entonado en su coche viejo. Sin bajarse encendió un cigarrillo puesto al labio y metió el auto marcha atrás con el baúl pegado al portón de casa. Fue inevitable desconfiar, por costumbre los baúles no guardan, esconden. Bastó mirarnos a los ojos a través del parabrisas y asentir con la cabeza. No bene bajó, abrió el baúl para mostrarme una pierna cortada con pie completo. El El día que apagaron la luz / 71 miembro con el muslo entero vestía pantalón a rayas con zapato de charol puesto. Mientras buscábamos la pala y nos dirigíamos hacia el jardín, Orellana dijo: “Ahora tal vez, se digne a prestarme una herramienta para tallarle una pata de palo, y si quiere que se le mueva, que pague por un circuito”. Nota del Editor: Una de las últimas declaraciones tomada en juicio, aportada por Gino Di Rocco, quien fue amigo de Lescano y uno de los pocos exreclusos que aún vive de aquel Cerro Alto. El día que apagaron la luz / 72 El Nieto Mi Amigo Manuel Orellana: No me alcanzan las palabras para expresar con lamento su vuelta al presidio. Le soy sincero, no aplaudo su estúpido delito, no vale la pena cortar el miembro a un cangrejo mezquino, igual camina y sigue picando, más efectivo es cortar su cabeza. No tome esto al pie de la letra, lejos estoy de aprobar la venganza y cualquier guillotina, porque a esta altura no soy capaz de descular una hormiga. No decline, Don Manuel, usted no es huérfano de esperanza, si bien usted va para viejo pero cumplido los ochenta podrá gozar de prisión domiciliaria. Por ello permítame un consejo para cuando ande de vuelta por el mundo: creo provechoso que persista en su oficio. Es bonito que sus nietos y los hijos de sus nietos aprendan de su arte… ellos ganarán su plato de comida vendiendo algún mueble en este siglo plastificado, en este siglo entregado por y para las cosas, donde el plástico no alcanza y van ejecutando cada árbol indefenso por antojo. No es un disparate, es de buena fe y buena senda el acopio de madera y auguro por un mañana que lo confirme…créame mi amigo. He aquí, ruego a su vuelta tenga la gratitud de enviarme como visita a cualquiera de sus nietos, en lo posible alguno crecido, ya con pantalones largos y de cierto coraje para llegar sin compañía hasta acá. Sin más, Augusto Lescano con aprecio. _____________________________________________________________________ Nota del editor: Esta carta fue entregada en juicio, a su mayoría de edad, por el mismo Ramiro Orellana, nieto de Manuel. Es dable aclarar que para la fecha de esta misiva Lescano El día que apagaron la luz / 73 andaba errante y envuelto en un episodio con este niño. Augusto fue blanco de alguna injuria el día que metió al mocito en la celda cortinada para encuentro con mujeres. Fueron tres las veces que se vieron encerrados en aquel íntimo calabozo. Igualmente pasaron meses en que Lescano no hacía uso de la visita mujeril, aunque nunca fueron muchas pero las suficientes para entretener alguna hormona. La intriga anduvo por los ambientes del presidio, las malas lenguas murmuraban contra Lescano, apostando duda a su integridad masculina. En un almuerzo no faltó quien se animase a preguntar acerca de sus visitas y Augusto con el mentón arriba y aire sobrado se limitó a decir: “uno, uno, uno, ciento once”; para luego bajar su mirada pensativa al plato. Del calabozo vecino dijeron que por las noches Augusto repetía este número mientras dormía, otros escucharon que lo recitaba bajo la ducha o mientras caminaba por las tardes, con la manos a los bolsillos, mirando cielos nublados, como indagando humedad y rumiando quién sabe qué. Una mañana de llovizna Lescano salió a mojarse al patio del presidio y sentado a orillas de un muro buscó el barro dibujando a dedo el dígito 111; al tiempo que susurró: “Santa lluvia barre humo”. Pronto el guarda cárcel del pabellón habría de corroborar también aquel número gravado en la pared de su celda. Es de entender que las habladurías corrían, motivos no faltaban; primero la incierta visita del niño, luego el número repetido con obsesión y para remate el rumor cierto de que una mujer lo había trastocado. Antes de los encuentros con el pebete, la celda de visita fue frecuentada por una mujer; mujer que no devolvió su reputación sino que la agravó, porque esta señora pasaba los sesenta y fue espinoso aceptar que Lescano pudiese compartir cama con una anciana; esto ya no era pederastia, sino pérdida del juicio. Pues bien, como editor de estas páginas acompaño una segunda carta dirigida a Manuel Orellana que echa luz al comentario de marras. __________________________________________________________________________________ El día que apagaron la luz / 74 Estimado Orellana: Escribo en agradecimiento. Ha sido de gran provecho la visita de su nieto para confirmar alguna sospecha. Le confieso que hace unos meses cambié la visita de una joven moza por una vieja bruja, quien bajo luna llena ha leído un futuro que amenaza. Flojo de fe, me entregué al tirado de sus cartas delatoras que dejaron ver mi porvenir, lo que resta, mis últimas luces. Poco sirvió, mi destino más próximo y venturoso es la jubilación por recluso. Era menester dictar la profecía en un joven con senda por delante y no en un viejo con camino de vuelta. Fiel propósito fue buscar un modesto presagio del porvenir de los que vienen, de los hijos de este presente, no de los padres de este pasado ya perdido. La cartomancia le canta el mañana a la mano que baraja y corta el mazo, luego la vieja obedece ciertos rituales y entre tanto el creyente toma tres cartas por azar. Aquella mano fue la de su nieto, que durante la primera luna desenvainó tres ases. Espada, oro y basto pintaron la mesa que espantó hasta la vieja. Lechuza sorpresa, los mismos ases salieron a lucir en las dos lunas que siguieron. Tal repetición en dos noches podía tener mucho de azar, ahora ya tres coincidencias mostraban un acierto matemático. Veredicto difícil de ser relegado por hechizo o brujería. Pues bien, estos tres naipes que dibujaron el dígito ciento once gozaron siempre de un orden lógico al ser cogidos de la baraja. Primero el uno de oro, luego el uno de espada ultimando con el as de basto. Al presente y a los ojos de la vieja el oro es el mineral precioso que corre a diario, el petróleo, oro negro hurgado hasta en el mar; por su parte la espada delata el corte, el fin y el consumo de este mineral que trae la miseria; más tarde el basto redentor que trae algo de cura con su noble madera. El día que apagaron la luz / 75 Pues sí, quedé persuadido… tomé razón de que usted no ha errado en sus recaudos. El oro negro acabará; con poca reserva cuentan en las tierras del norte y nuestro querido San Julián no escapará a esta falta. Muerto el petróleo, muere uno de sus hijos que hoy reina, el plástico, este componente que nace del fenol obtenido por destilación de aceites de alquitrán. Como usted dijo alguna vez: “¿Comprenderemos una existencia sin plástico? Vamos por la vida tocando plástico cada cinco minutos. Todo aparato eléctrico va de su mano; sin plaqueta acrílica no hay circuitos, sin aislante sintético no se concibe el cable”… Creo entenderlo, Don Manuel, de venirse así el mañana poco cable quedará para dar luz a tantas farolas y carteles, tantos enchufes y tantas radios muertas que no tendrán plaquetas de repuesto. Es allí que vendrá la madera como ángel redentor, a restaurar con tablas un tocadiscos conservado como orquesta para bodas, a reparar con astillas un teléfono roto de hospital, a tallar un listón para dar teclas a la pianola plástica de un colegio y a tallar un botón para arreglar la emisora que rompió su dial .Quizá hasta un cuchillo vuelva a su mango de madera. Mi amigo, no todo será tragedia, a fin de cuentas será volver a la virtud primitiva de un entorno sin prisas, y sin la prepotencia de lo inmediato. Qué más da, Don Manuel, al menos garantice que no sea una bolsa de nylon sino un digno baúl el que nos guarde en nuestro último reposo. ______________________________________________________________________ Nota del Editor: La bruja dentro del penal existió y no hay duda de ello. Lo que nunca llegó como creíble fue aquella coincidencia de los tres ases; aunque de ser una fábula pensada por Lescano, se dijo que fue bien intencionada, un buen gesto de mantener cofradía y sana vinculación con el carpintero Orellana. El día que apagaron la luz / 76 Por un reloj Que un viejo termine entre rejas despabila mi corazón. He sido enfermero del Asilo Municipal de San Julián por más de dos décadas, he visto viejos enfermar, rezongar y morir, sin que mi ánimo resulte lastimado, el viejo es viejo y tiene problemas de viejos, así lo he aceptado, quizá como impermeable al peso de los años ajenos. Pero es la primera vez en veinte años, que presencio cómo dos policías irrumpen en el asilo sacando a la rastra y esposado a un viejo para juzgarlo, como si su corto calendario no fuera ya suficiente condena. A este anciano lo conocí hace pocos días con el nombre de Atilio, llamó mi atención el modo en que ordenó sus cosas el primer día que llegó. Plegó la cobija de su cama mejor que una criada, con caricias lentas alisó las sábanas, y con detallada prudencia acomodó en su mesa de luz el peine, la hoja de afeitar, el jabón y la toalla; todo con un orden simétrico, un orden que no es común en los ancianos de asilo que se regalan al desorden y al abandono, tal vez con razón, porque la vida los abandonó primero y no hay motivos para prolijidades. Supe después que tal orden en sus modos no era azaroso, no hacía mucho que el viejo había dejado los relojes, conservaba en su sangre los movimientos meticulosos de relojero profesional, de manos finas y dedos ágiles, de andar encorvado y cabeza gacha de tanto fijar lupa en los engranajes, acusando unos párpados cansados de tanto gastar retina en estudiar mecanismos. Dos semanas atrás Atilio ingresó al hospicio, venía con ropa y barba de varios días, descamisado y sin abrigo a pesar del frío, cargando al hombro una bolsa con sus trapos. Con voz baja preguntó si había cama, luego se presentó de mala gana, llenó la solicitud de ingreso voluntario, dejó revisar su bolsa e inmediatamente sin mediar El día que apagaron la luz / 77 palabra se dejó conducir hasta la cama 05. Se recostó con lo puesto y boca arriba, llevaba horas en que su espalda rogaba reposo. Después entendí que Atilio fingió su desfachatez al entrar, su camisa fuera del pantalón fue teatro para ocultar un veintidós que ataba a la cintura y que por la noche con buen cuidado ocultó debajo del colchón. Atilio en sus años había sido un hombre bien respetado, los mejores relojes de la ciudad habían pasado por sus dedos, trabajaba en un pequeño taller que arrendaba en un pasaje diagonal de la antigua Avenida Rosales, era un callejón de paso obligado hacia las mejores sastrerías y tiendas de aquellos tiempos. Era un cuchitril de tres por seis, partido por un biombo, que habilitaba una cama y una hornalla, haciendo las veces de hogar para un soltero. Entre cuatro paredes entregaba sus días a descifrar engranajes, era religioso de su oficio, ante un cliente incrédulo con simpática vanidad usaba decir: “Poco se sabe del tiempo, lo que sin duda sabemos es que se puede medir y yo estoy para eso”. Cierto es que las décadas pasaron, el ingenio chino y el plástico estropearon su trabajo, atrás quedaron las cuerdas y las agujas que giraban en una esfera numerada, llegaron números impalpables dibujados en pantallas brujas que dictaban el segundo sin el músico tic tac. Sentenciado a retirarse, no se retiró, se mantuvo esperando de tanto en tanto un reloj que traía algún coleccionista, un anticuario o un nostálgico, con ello mataba el hambre. La tranquilidad de conservar el taller era amparada por doce mil pesos, ahorros que mensualmente destinaba a la renta calculada hasta el final de sus días. Habrá sido mes atrás, un mozalbete golpeó las puertas del taller, era un muchacho bien trajeado, con voz educada se presentó como nieto del Alcalde recién fallecido Francisco Soriano y con buenos modales desplegó sobre el mostrador un recibo con la rubrica de Atilio, sello del taller y fecha pretérita. El joven venía en El día que apagaron la luz / 78 reclamo de un reloj despertador, un Kaiser inglés de bronce dejado por su abuelo en reparación, que por ser cosa vieja jamás retiró. Ahora el mocito enterado de que un Kaiser era reliquia vendible, quizá la única en la ciudad, comparecía en ejercicio de sus derechos sucesorios. Atilio buscó el reloj en su memoria, lo recordaba desarmado, utilizado como pieza de deshuese para restaurar otras piezas, tiempos en que ni un despertador diario ni el bronce pretendían ser reliquia. Sólo había conservado la carcasa, una que otra rueda dentada y un piñón. Atilio trató de hacer entender al joven que aquel reloj no existía, que jamás sacrificaba un reloj ajeno sino después de muchos años, que ignoraba los valores de hoy, que no pretendió lucrar, y previo expresar respeto al difunto Soriano, le aclaró que por el tiempo transcurrido tenía sobre el reloj derecho de retención. Asimismo, el joven le hizo entender al viejo que no creía en su palabra, que de creerle no importaba, que su derecho de retención debía probarlo en juicio y que dudaba de su solvencia para un abogado. Con delicada postura y palabras nobles más bien amaneradas lo emplazó en setenta y dos horas a reintegrar la joya, bajo apercibimiento de denunciarlo por estafa y apropiación indebida. Esa noche y las dos noches que siguieron Atilio no durmió, a media madrugada se levantó, fue hasta el baúl de los cacharros, apenas metió el brazo entre las hojalatas, al tanteo encontró la carcasa Kaiser de bronce, la tomó entre sus manos, y con la yema del índice descubrió el polvo del vidrio para ver las agujas que colgaban inútiles. Así de inútil se le vinieron su pasado y presente, su reputación, su entereza puesta en juego hacia un calabozo por un muchacho al final de sus días. Atilio eligió no prestarse al juego, cuando el emplazamiento expiró, un viernes en la mañana, el viejo aguardaba de pie detrás del mostrador con un veintidós cargado a la cintura, cuando el mocito entró, escoltado por dos policías, con su mano izquierda acarició la culata y con la diestra sacó debajo del mostrador el Kaiser reclamado, el muchacho tomó el reloj, tanteó su El día que apagaron la luz / 79 peso a la vez que lo giraba en su mano para probar su estado y antes de que hablara, Atilio lo interrumpió: “Dejá el recibo y llevate lo de tu abuelo antes de que me arrepienta”. Previo a la entrega, el viejo entregó cansancio de día y desvelo de noche a la restauración del reloj, resignó su orgullo y su dinero buscando piezas por talleres colegas que abusaron de su insomnio y apuro, mas no le importó pagar por las ruedas de transmisión y motriz, hasta gastó pasaje hacia otra ciudad para conseguir el engranaje volante y la dentada de escape, todas piezas originales de bronce que le valieron diez mil de sus ahorros, debiendo abortar la renta del taller para dormir en un banco de plaza y guardar los dos mil restantes para cubrir su hambre. Quién sabe cuántas noches el viejo durmió a la buena de Dios, cierto es que hace tres días vino al asilo por techo y cama. Ayer, pasada la mañana, me acerqué a su catre para evaluar su presión arterial, me prestó su brazo sentado al pié de la cama, Atilio tenía la mirada triste puesta en una vieja que se hallaba en otra sala, una ochentona bien parada al sol de una ventana, que con enojo porfiaba en dar cuerda a un reloj despertador. Con impaciencia, la vieja agitó el reloj en su oreja para confirmar que no funcionaba y con desdén lo botó por la ventana; las trizas del reloj se esparcieron entre la vereda y el asfalto fuera del hospicio. Anoche descubrí cómo Atilio gateaba como un niño en la calle pescando cada pieza. Pasó en vela aquella noche reparando el despertador en su cama. Semejaban a perlas bronceadas las partes desperdigadas en su sábana blanca. Esta madrugada la Policía no tardó en llegar, el ingrato Alzheimer de la señora lo denunció por Hurto. Atilio se resistió con lágrimas cuando lo llevaron. Logré ver el reloj reparado que la Policía secuestró, en su cuadrante bien se leía en rótulo dorado: Kaiser. Simple y amarga coincidencia, un original inglés perdido en un Asilo. El día que apagaron la luz / 80 Varias injusticias debieron haber cruzado en ese momento por la mente del viejo. Hace un par de horas llamaron de la seccional comunicando la libertad de Atilio, la justicia habrá meritado que no existe más pena para un viejo que la lucidez de saberse viejo en un presente incierto. Por acá Atilio no asomó, ni lo hará. Lo imagino ahora paseando errático o mejor no quiero imaginar. Me olvidaba, hallé debajo del colchón el veintidós corto, no lo reporté, lo he conservado, en verdad dudo si quiero llegar a viejo. _____________________________________________________________________ Nota del Editor: Esta historia me llega por boca de aquel enfermero amigo mío. Traída a conocimiento habida cuenta que Atilio apenas salido de la Seccional ingresó a Cerro Alto, condenado por descomponer y robar tres engranajes del reloj que ostentaba la cúpula de la iglesia de San Julián. Robo insensato, sólo excusa, propósito y pasaporte de Atilio para encontrar en aquella prisión albergue, cobijo y la compañía de su viejo amigo, Augusto Lescano. TERCERA PARTE El infame La puerta del caserón era bastante maciza para llamar golpeando con los nudillos, por tanto piqué por lo bajo con la punta de mis zapatos con alguna insistencia. Andaba con cierto apuro por terminar y editar esta historia. Abrieron la puerta y el viejo abogado se me plantó en el umbral. Era delgado, alto y encorvado, como todos los altos que parecen esquivar las ramas y las vigas. Su mirada era cándida, bondadosa. Con voz suave y lenta preguntó: - Muchacho, ¿Cuál es tu apuro? -Tengo algo de prisa, le respondí - Las prisas me tienen sin cuidado, a mi edad la única urgencia puede ser una ambulancia…Che, si te calmas, nos presentamos y te invito a un té. La calma vino ya en su cocina, yo sentado a la mesa y él parado junto a la hornalla esperando que el agua hirviera. Desde que entré había regido un silencio de tregua. Entretanto me distrajo el estado de la casa; paredes sin islas de humedad con un blanco parejo hasta el cielo raso y el piso de mosaico negro que ajedrezaba el recinto. Al pasar el zaguán, repasé de soslayo un salón central, la puerta entreabierta dejó ver el cuadro de algún general y un piano de cola, donde se respiraba un pasado de brindis y ceremonias. - Bueno Che…supongo que ya me conoces, por eso estás acá… ¿No es así? Bien, soy Renato Canssini. Así se presentó después de poner a la mesa dos tazones de té y sentarse a mi frente. Pronunció su apellido con la firmeza con la cual se anuncia una marca registrada y aclaró que portaba dos eses. Luego vino una pausa y un suspiro con los ojos al techo, como buscando recuerdos. Adiviné que el viejo andaba con ganas de desahogarse, a cierta edad son frecuentes las confidencias con extraños, tal vez porque esas confidencias están pronto al entierro o al olvido. - Vos, como todo escritor, tendrás ciertas vanidades literarias que no me incumben, pero el oficio de la ley procura la verdad de los hechos, una verdad real, ajena de vocablos musicales y lagrimosos. Si vos querés mostrar algo más que cuentos y diretes aislados, despachados en dudosos tribunales, quizá te sirva mi historia. “Antes de llegar aquí, bien averiguaste que fui yo el único defensor de aquellos viejos. Previo, te doy un dato certero, el siete de Abril de 1973, en la Ciudad de San Julián, en el penal de Cerro Alto, habría de gestarse el motín más pacífico y duradero en toda la historia de la República. Pacífico porque no hubo muertos, sino consensos. Duradero porque fue clandestino, porque la sana mentira perdura si media un noble secreto que se convierte a fin de cuentas en verdad oculta. Fue un motín organizado, una toma secreta del penal, con propio gobierno de casi diez años, en el cual penitenciarios y reclusos convivieron en mediana armonía. El órgano ejecutivo estuvo a cargo del Director, quien poco mandaba, únicamente se limitaba a enseñar y marcar el reglamento de sana convivencia, estatuto aprobado por un congreso de trece miembros, seis internos, seis penitenciarios y otro con derecho a voz y sólo voto en caso de empate. Este otro no debía ser recluso ni vigilante, podía ser el cocinero, la lavandera o la monja que bendecía la capilla del presidio. Acaso con el tiempo no faltó quien atribuyese a Lescano estar detrás de la voz y de este voto, además de ejercer cierta influencia en el Directorio, pero no hay prueba ni registro mínimo de ello. “No obstante, muchacho, te voy a confiar algo muy cierto, Augusto Lescano ejerció el cargo de Delegado General de Pabellón y activamente colaboró con esta civil sedición, sin rebelión ni revueltas. Un sereno régimen carcelario que mantuvo su velo por un par de años, hasta que las autoridades de San Julián se madrugaran con algunos episodios de mandinga: El nueve de Marzo de 1981, Ernesto Castillo, de ochenta años, irrumpió en la antigua relojería de Alberdi y Moreno, cargando el alma endiablada con una escopeta, apuntando a la cabeza del empleado, exigiendo que apagase toda clase de reloj automático y que sacara todo reloj exhibido en el escaparate, al tiempo que alegó con rima: ‘Mis días los marcan las estaciones o mi almanaque… no sus engranajes’. Luego bajó el arma, lloró y en minutos lo arrestaron. Algo semejante sucedió pasada la semana con Don Antonio Morales, no bien salió del Banco Provincia con su jubilación, compró siete litros de ron y sin echarse un trago, más sobrio que Buda, a paso lento con su bastón, se condujo hacia la terminal ferroviaria de la Floresta. Estampó las botellas de alcohol detrás de un vagón y lo prendió fuego tirando medio cigarro que fumaba sentado y tranquilo en el banco de la estación. Por fortuna no hubo lesionados, salvo él, porque cinco maestras que aguardaban el tren, lo golpearon con su propio bastón y a la rastra lo entregaron en la seccional. Morales alegó en su favor: ‘Medio siglo abordando esa máquina, hora por ida, hora por vuelta, gastando mis días’. En la madrugada del veinte de Marzo del mismo año, la policía sorprendió a tres abuelos cuidando equilibrio al borde de una azotea de un instituto de enseñanzas, porfiando en desmontar con las manos un señor cartel que rezaba: ‘ Cursos acelerados’. “Pasado el mes, el periódico local, siguiendo la crónica, habría de publicar: ‘…Calle Colón, durante la noche la patrulla de la comuna debió aprehender a una docena de ancianos que escoltaban las esquinas, portando palos de escoba, luego de haber hecho trizas el faro rojo de varios semáforos que encontraron a su paso’. “Varios jóvenes al salir del colegio, por la noche evitaban pasar por un club de tango, por la guardia del hospital o por un banco de plaza. Las mujeres cruzaban de vereda si divisaban una cabeza calva o canosa, una boina, un rengo o un bastón. Algunos médicos esquivaron las atenciones de próstatas, reumas y cataratas. “Así fue, muchacho, es aquí cuando yo aparezco como abogado defensor de ancianos delincuentes. Promedio todas las semanas un viejo cometía un tonto delito que, por ser algo habitual, los periódicos ya no daban cuenta porque lo repetido carece de sorpresa, y lo frecuente no es noticia y ya es costumbre. No obstante, fue de mi asombro un final que se repetía, ninguno de los viejos se daba a la fuga; así el caso de dos veteranos que rompieron una vidriera de la sastrería Piaget, manotearon saco, camisa y corbata, para luego empilchar en la vereda con tranquila impunidad, caminar hasta la próxima esquina sin apuro y sin agite, fumando pipa y riendo, como si buscasen ser arrestados. “Vos me preguntarás cuál era el motivo de tales inconductas. Máxime si consideramos al delito como un desvío frecuente en la sangre joven, máxime si entendemos que las bandas son convenios de espíritus animosos y reaccionarios. Cuesta creer que un viejo de cuerpo lento y cansado se entregue a la energía del arrebato y del daño; cuesta creer en ancianos bandidos, cuando a esa edad cuanto más se inclinan por crímenes de mesa, estafas de juego, amenazas alcohólicas o loterías clandestinas, antes que darse a la ratería o a la armas. “Se me ha soltado la lengua y te voy a ventilar algunos detalles. La explicación estaba en Cerro Alto. Destrozos, robos banales, contravenciones y fechorías eran el pasaporte para ingresar al Penal. Hacía tiempo que por San Julián corría el rumor de que en Cerro Alto se la pasaba bien. Buen pasar que algunos viejos arriesgaron a probar si era tal, porque de ser un falso rumor, podían optar por el encierro domiciliario, privilegio no otorgado a los jóvenes sátrapas entregados siempre a la condena efectiva. Por tanto, únicamente ancianos fueron los que ingresaron y juraron voto de silencio y palabra de secreto de aquella pacífica estadía. “Trabajaban la madera en talleres carpinteros. La faena se realizaba exclusivamente durante la mañana, al ritmo del cuerpo y de las manos, sin el dictado de máquinas o aserraderos. El sol vertical del mediodía marcaba el fin de la labor, sin ser empujados por estrictos minutos ni segundos, ya que habían desprendido todo reloj de una pared y de todas las muñecas. “Dormida la siesta, se daban al recreo: balón, bolas, lecturas, rayuelas, dibujo, cartas, guitarra y ajedrez. El reglamento prohibía las apuestas, por declinar en vicio y llamar a la codicia. Venida la noche prescindían de la luz, se entregaban al sueño o leían a vela. Escatimaban la corriente, no autorizaban artefacto eléctrico alguno, salvo precarias estufas de dos filamentos, que improvisaban en invierno, para no quemar kilos de leña que acopiaban por ser la poca madera que tenían por tallar. “Desmontaron del patio plafones y reflectores para regalarse en verano un cielo limpio y con estrellas. Prohibieron el ingreso de cualquier periódico y la instalación de cualquier emisora para evitar la noticia que traía la promesa del gobernante, la imprenta de un anuncio, la etiqueta de un shampoo, el romance de un actor, la queja de un cronista, un coro de primicias, la visita de un cónsul y mucha tinta y tantas voces olvidables. Nada que viniese de afuera podía ser importante, aunque Neil Armstrong pisara otro mundo. Y como las hormonas y el corazón son más fuertes que cualquier reglamento, una noche por semana permitían ingresar el cariño y la voz de una mujer. “Un tal Orellana era el delegado del taller de carpintería, fue quien estuvo a cargo de adiestrar a la mayoría en el oficio de la madera. De algún modo todos, reclusos y penitenciarios, jóvenes y viejos, entendieron que trabajar la madera era una esperanza cuando muriera el plástico después de caer su padre, el soberano y mismísimo petróleo. “De la misma leña, tallaban con artesana paciencia, botones, ceniceros y bastidores que lograban infiltrar en alguna tienda de la ciudad. Se alejaron del ruido del metal, de tornillos y remaches para elegir la madera dócil que se trabaja sin el apuro de la fundición y del ensamble. “La tierra reducida les vedaba la agricultura, no obstante sembraron algunas hileras de rosas y claveles que ubicaban en el Cementerio Municipal. Cuidaban también de pequeños parrales con uvas blancas, para hacerse una mistela que bebían de tanto en tanto al celebrar una venta. “En este ámbito sereno, sin obligaciones impuestas por obligación, sin aquel nervio tirante que habilita andar con el alma suelta olvidando las rejas, cada recluso aprendió que no menos enrejado estaba el cuerpo de un oficinista o aquel obrero de galpón, que se mueve como péndulo de su casa al trabajo, del trabajo a casa todos los días; que con suerte un domingo pisa una plaza para seguir respirando humo y hormigón. “Buscaron una convivencia fundada, sin pretensiones rojas, utópicas ni roussonianas, tan solo modificaron el entorno, aliviando el espacio, buscando al menos, con medio acierto y ensayo, detener la percepción de su tiempo. “En fin, si vos me preguntas por el interno Augusto Lescano, por mal puerto viniste Che, hasta aquí llega mi lengua, fui su defensor y el secreto de confesión no expira con los años sino por mi antojo. Por tanto, mi querido escritor, únicamente puedo decirte que Lescano era la Biblia y un calefón, podía ser afable, sensato, cerebral y de inmediato ser rústico, visceral, mal hablado y pura bronca. Lescano era dual, opuesto, podía ser manso y repulsivo a la vez, como la misma babosa. “El rumor saltó las paredes y la Inspección General mandó a intervenir el presidio y restablecer el régimen con algunos castigos. “Me gustaría alegar en mi defensa que aquel rumor no salió de mi boca, pero no. Comparto la opinión de algún General: orden y progreso…Yo fui el traidor que denunció”. Agua fría Por aquella época en San Julián corrió el rumor de que un furgón cargado con ancianos rondaba las calles más sucias del centro durante la noche. Aparcaban con el motor en marcha y con el baúl abierto a orillas de algún contenedor de basura. A media madrugada una pareja de enamorados que volvían del amor y luego una señora que fumaba por desvelo en su balcón fueron contestes en denunciar ante las autoridades que algo subían o algo bajaban de aquel furgón a un contenedor ubicado en la calle lateral del Hospital de la Ciudad. El rumor se complicó y abrió una pesquisa cuando la señorita María José Bernal, hija de Rodolfo Bernal (exrecluso de Cerro Alto que gozaba de prisión domiciliaria) denunció con temor que su padre todos los días llegaba pasado de noche y alcohol y con la misma ebriedad con el índice a la boca le pedía silencio para estacionar la furgoneta bajo llave dentro del garaje; la cual al cabo de unas horas despedía olor a carne podrida del interior de la cajuela. Suficiente motivo para que la policía allanase el domicilio y con la misma orden judicial inspeccionara el coche, encontrando nada. Nada de lo que creyeron porque hallaron basura, bandejas de vianda con restos de comida, cartones de leche, botellas y otras mugres. El viejo pillo perdió el beneficio por violar la detención domiciliaria y fue devuelto a Cerro Alto. Este hecho a primera vista insignificante no hubiera tenido trascendencia si no fuese que Bernal, a pocos meses de volver a prisión, contribuyó con otros dos internos a montar una escalera de catorce metros de alto. El taller de carpintería había obtenido la autorización para levantar un mástil que llevaría la bandera de la patria porque varios habían reclamado cantar el himno a su vista, porque sentían que el derecho a la patria no se perdía tras las rejas. Cierto es que por causas no muy claras y que por idea y orden de no se sabe quién, se construyeron tres mástiles, y tan solo uno fue alzado en el patio central con su bandera, mientras que el resto de los palos fueron ocultados bajo tierra al pie de un muro. Al reparo de una densa penumbra y confiados en el alcoholismo del vigía de la torre cuatro, quien bebía por costumbre echado sobre la silla con los ojos al techo, se animaron en silencio al armado de la escalera. Puestos los mástiles en el piso anudaron cortes de sábanas para darse los peldaños, luego tendieron la escalera sobre el muro y de allí por un tramo de cornisa se condujeron hasta el techo de la prisión. Un reflector que venía de la torre opuesta delató sus sombras que se movían agazapadas; Bernal en compañía de dos viejos fueron sorprendidos a punta de fusil en la azotea, mientras que un furgón se daba a la fuga calle abajo. Así de frustrado fue aquel intento de escape que los llevó a proceso por tentativa de evasión. Como editor de esta historia, me pregunté qué trama había detrás de Bernal que en menos de cinco meses estaba metido en dos problemas que levantaban sospecha. ¿Pero sospecha de qué? La evasión fue puesta en duda con la declaración de un viejo soplón (testigo encubierto) quien con tanta noche no pudo ver lo que pasaba allá arriba, pero contabilizó que Bernal y sus amigos permanecieron al menos dos horas en el techo, tiempo más que suficiente para que la misma escalera ocupada para trepar fuese puesta callejón afuera para fugarse con total impunidad. Impunidad de movimiento de la cual no aprovecharon para esfumarse, más aún al tener en cuenta que aquella azotea esquinaba el penal sin ángulo de vista para los ojos ebrios del vigía de la torre, tapado por un tanque cisterna abandonado por un lado y la cúpula de la iglesia por el otro. Y si pretendieron bajar con un lazo, no se pudo entender por qué a Bernal le secuestraron de su bolsillo un cordel de hilo sólo útil para tejer una bufanda o remontar una cometa. El hecho no podía pasar por alto, la escalera había sido construida en infracción al reglamento de convivencia y un Consejo compuesto por los mismos internos votó la clausura de la carpintería durante un tiempo, por exceso de confianza y falta de control, considerando que de permitir estas negligencias, mañana podían tallar una lanza y empalar a cualquiera o hasta clavar dos tablas y crucificar al que fuera porque todos tenían algo de Judas y algo de Cristo también. En cuanto a la sanción de Bernal se prefirió esperar, todavía pesaban dudas en cuanto a su verdadera intención porque otra sospecha lo perseguía; las recorridas nocturnas del furgón que orillaba los contenedores de algún hospital habían continuado aún con Bernal adentro. Un vagabundo dijo haber visto con cierta frecuencia que al menos tres viejos bajaban de un coche, hurgaban rápido la basura como buscando comida, cargando con bandejas de viandas que tiraban en el baúl para luego abordar la furgoneta y partir de prisa, como si llevar bazofia fuera delito. No faltó el buen rumor de una vecina pregonando el inicio de una hambruna a causa de abuelos sin pensión, que hasta en la Iglesia de San Julián se rezó por la Providencia futura. Pero hubo un hecho que tiró por tierra esta última hipótesis. Más que un hecho fue un hechizo, un suceso espiritual digno de fe ocurrido en el patio de Cerro Alto. Los vigilantes sorprendieron en plena siesta a más de una docena de reos arrodillados en el piso, con las palmas en súplica, rezando en voz baja un Padre Nuestro, con la mirada alelada puesta en el cielo, puesta arriba en la cruz de acero de la capilla. La curiosidad milagrosa lo merecía, la cruz irradiaba una luz de plata resplandeciente con una estela que se repetía hasta acabar en la primera nube. Aquel acero ya no era metal sino una señal etérea que fluía blanca evangelizando el ambiente. Hasta los vigilantes dejaron sus bastones para persignarse y tomarse de las manos. El calor era sofocante y la siesta parecía adormecer la razón. Pero a un guarda que estaba al reparo de la sombra no le bastó ver para creer, sacudió su rostro con una bofetada, confundido meneó la cabeza y tomó tranco ligero hasta la capilla, apenas entró se condujo por las escaleras hacia el campanario y de allí saltó a la terraza para trepar hasta la boca del tanque cisterna abandonado. El milagro desapareció no bien el hombre subió al tanque, con su cuerpo eclipsó el fulgor argento que de ahí emanaba, un centenar de bandejas de aluminio acopiadas en la cisterna dejaron de espejar. El sol vertical de la siesta pegaba sobre el aluminio que por oblicuo azar refractaba en la cruz y esta con su acero cromo reflejaba lo suyo. La única explicación a este hecho insensato la tenían Bernal y sus camaradas, los únicos que habían pisado la azotea mes atrás. El mismo Consejo conformado por reclusos votó en lo inmediato traer de las orejas a los viejos para que vomitasen lo que ocultaban. El plan frustrado de Bernal había sido todo un adelanto por aquellos tiempos; experimentar con un panel solar artesanal, montado con bandejas de aluminio colocadas en el techo del presidio a fin de calentar un calefón que alimentaba la ducha del pabellón, por una caldera que a mitad de invierno ya no tiraba por falta de leña. Agua fría que el mismo Bernal padeció y que de algún modo se juró remediar una vez salido de prisión; en esa posta no bien regresó a su barrio, logró contubernio con algunos viejos de la unión vecinal para rondar la noche entre basura, buscando aluminio en bandeja botado por alguna cocina de hospital. También contó con ayuda de adentro; los dos reclusos que en asocio gatearon aquella noche la azotea, recibieron el metal de abajo, embalado en bolsas, el cual subieron tirando de un fino cordel, para luego vaciar el saco en la cisterna ocupada como depósito, ocultando así su primer acopio para empezar a soñar algún día con un calentador natural. El error de Bernal fue no presentar su plan al Consejo de reclusos, pensó que nunca sería aprobado, por cuanto el reglamento de convivencia prohibía toda ayuda que viniese del exterior, más aún si lo traído era ciencia nueva. Al momento de votar la sanción dicen que fue tensa y reñida, únicamente la mitad más dos decidió que Bernal debía pagar por la falta. (Cómplices no hubo, porque el viejo nunca reveló nombres y cargó solo con la responsabilidad de su plan). Aseguran que Augusto Lescano hubiera aprobado el proyecto como excepción, dicen que votó en contra de una sanción para Bernal, pero él mismo acató el laudo de la mayoría: el viejo fue condenado en invierno a tomar ducha con agua fría, sin toalla y al secado de una brisa matutina. En verdad aquella sanción tuvo consecuencias no queridas como lo son todas las penas que buscan penar y no rectificar; el pobre Bernal pescó una pulmonía que lo mandó al otro mundo. Dicen que aquel día fue la única vez que vieron a Lescano en un rincón al calor de un brasero como niño, abatido, contrariado, mirando al cielo y llorando. La Cura Cerro Alto 11 de Setiembre de 1981. Querida Hermana: Estoy tranquilo en mi celda con una pluma en la mano y una hoja de cuaderno a rayas. Mientras escribo voy hablando, copiando mi soliloquio. Acaso sea la última vez que te escriba, que estas palabras no te sepan a despedida porque nunca pongo tinta lastimera. Sólo pretendo que al menos una persona en este mundo sepa lo que pasó aquí dentro. Acá he curado mi enfermedad y hace años que no sudo. No diré que Cerro Alto es una Santa Prisión porque los frailes se guardan en monasterios y aquí no hay santurrones. No obstante, arriesgo despachar con firmeza que hoy habitamos una prisión mejorada, ocupada por nobles y civiles reclusos que cambiaron los rigores del entorno. Si bien apenas ingresado padecí ( y padecimos) de algunas severidades, dista siglo y medio para compararlas con la célebre Bastilla de París, aquel presidio cuyo piso era cónico, en declive acabado en punta, donde era imposible mantenerse en pie, tan siquiera sentarse o acostarse, cayendo de a poco, cediendo el cuerpo al centro del cono y encimados terminaban por asfixiarse unos con otros. Menos aún si la comparamos con la antigua prisión de Chalet, donde el piso persistía con agua helada hasta los tobillos, lo cual obligaba al preso a mantenerse de pie para no caer y morir de hipotermia. Aquí dentro pocos mueren con urgencia, pocos palman temprano, por el contrario, envejecemos. Naturalmente envejecemos como estos muros, al compás del viento nos erosionamos como la roca, limados por el tiempo, raídos por la inevitable humedad de cada celda y oxidamos como cada barrote porque ningún hombre es de acero y así lo aceptamos, porque no es condena lo que dicta la madre natura. Recuerdo, con mediana distancia, un día de oficina mientras miraba a través de la ventana de mi quinto piso lo que pasaba allá abajo…pasaba el gentío avanzando por la vereda como ganado por un desfiladero, a paso frenético procurando llegar en hora justa a la boca del subte; codeándose, esquivándose, cargando cada cual con una mirada homogénea, miradas tan anónimas que asustaban, miradas embutidas que se agotaban en la nuca del cristiano que corría delante, miradas que lindaban el enfado cuando debían cruzarse con el tropel que avanzaba a contrafrente. Desde arriba podía apreciarse cómo alguna cabeza serpenteaba evitando atropellarse con sus semejantes. Fue curioso ver una cabellera blanca, seguramente la de un viejo, quieta, luego errante, rebotando sin rumbo, arrastrada por un ejército de cuerpos que marchaban. De inmediato continuaban al trote para cruzar la esquina, antes de que el semáforo habilitase a una banda de coches que amenazaban con pisar al último viejo que se desprendiera del rebaño. Toda esta escena me infundía pavor, yo mismo al terminar mi trabajo debía bajar y sumarme al ganado que me empujaba entre humo y ruido hasta la boca del metro, para después filtrar mi ánima hasta las puertas del vagón y seguir corriendo arriba de un riel eléctrico, hasta llegar a mi edificio y volver a meterme en una lata de sardinas eléctrica para subir hasta mi sexto piso. Maquinalmente, cada noche me enclaustraba en ese cubo de seis por cinco, encendía la luz y con prisa preparaba algo masticable de comer (porque no había tiempo para cenas), apenas terminado mi plato con rendido esfuerzo me conducía hasta la cama, ya girado y sin fe. (No había tiempo para plegarias ni rezos, porque debía aprovecharse el desgano antes que me ganara el insomnio). Y al día siguiente retomar la misma carrera que largaba cuando mi despertador taladraba antes del amanecer (no había tiempos para ver amaneceres). Algo podía sospechar por aquellos tiempos: que mis tremendos sudores podían devenir no sólo de una afectación en mis glándulas sudoríparas, sino que podían deberse a mis nervios mal curados desde niño y empeorados con tantos agites de grandes. En esta prisa, en este correr, era difícil dejar de sudar, costaba respirar cada metro cúbico de ciudad cuando tanto hollín y tanta bulla estrangulaban cada fibra de mis bronquios, de mi estómago y mis tripas. No obstante, no todo era desesperanza en las calles, ahora me viene como una vieja fotografía la estampa de un lustrabotas apostado a orillas de la acera, escoltado por un árbol y un buzón que le daban metros de baldosas libres de pasantes. Aún lo veo allí, sentado cumpliendo su labor, aislado, distante, sin más obligación que la noble exigencia de dar brillo y sin más placer que tararear de a ratos una balada, que todavía llega a mis oídos tan pacífica y tan sana. Bendito Cerro Alto, hogar de excluidos, refugio de almas descarriadas, hijos de maquinismo, hijos de la anomia de Durkheim, miserables alienados del industrialismo que hallamos aquí dentro el silencio y acaso nos procuramos un ámbito sereno. Entre estos muros hemos intentado amainar el tiempo cultivando el arte de no hacer nada. Nada que recuerde las horas dictadas, porque aquí dentro no hay teléfonos que atender, no hay máquinas que metan prisa ni botones que encender. Hay mucho ruido en el mundo, acá el silencio es sedante. En este silencio al paso de los años tomé conciencia de cuánto había corrido allá fuera en la ciudad. Aquí dentro ya no corro, ya no sudo, no transpiro, porque ya nada apura ni nadie empuja. Fue menester la gracia del tiempo para poder percibir que mi ritmo circadiano comenzaba a fluir como Dios manda, que mis secreciones de melatonina y endorfina se tornaban bálsamos y que mis glándulas sudoríparas se comportaban al fin como las de un cristiano saludable. En verdad, fue redentor; en esta lentitud yo dejaba de transpirar por fuera. Por su parte, del mismo modo, mis camaradas de celda advirtieron que dejaban de transpirar por dentro, sintieron que su procesión corría por sus venas y que al tiempo su sangre dejaba de hervir por bronca. Tomaron razón de que también llegaron enfermos de agite y con los nervios tirantes porque en algún momento de sus vidas perdieron aquella calma que lleva a perder el juicio y a cometer un crimen empujados por un ambiente agresivo. Pues a fin de cuentas, un criminal es un momento de arrebato, porque de ser un arrebato constante y continuo se le llamaría locura y el loco no tiene cura y su destino sin remedio es el manicomio; lejos del criminal que sólo es tripa caliente, que si lo enfrían tras la rejas puede ser hombre más sano que un urbano libre. Libertad que comienza a apreciar el reo cuando sale al patio a su antojo y descubre la gratitud de caminar los perímetros del penal, con las manos a los bolsillos, silbando una milonga animosa bajo un cielo azul (esto afuera es lujo burgués). Bastó tiempo para tomarle cariño a estos muros, a estas pausas que habilitan la palabra y el diálogo sincero, puesto que no hay grandes intereses (lo más el trueque de cigarros, licores y almanaques) porque no hay grandes vanidades y, si las hay, no hay tribunal que las enfrente; en el peor de los asuntos, las partes se invitan a duelo y cada cual corre con su propio pellejo. Es paradoja si pensamos que estas murallas destinadas a privar de libertad acaban por dar una sana reclusión regalando otra libertad. Comparto la opinión del relojero Atilio, quien hace unos años me llevó a entender la injusticia de culpar al reloj. El reloj no nos apura, sólo nos marca y nos muestra nuestro tiempo, como lo marca la puesta de sol, el canto del gallo o la campana de la iglesia. Las agujas no dictan, es la mismísima corriente digitada en cada central la que manda a través de un artefacto instalado a cada paso. Puesto en marcha un tren eléctrico el chofer está obligado a mantener una velocidad promedio (en la máquina de vapor el maquinista estaba entregado al ritmo de la caldera sin mayores sobresaltos). Encendido un calculador, los cómputos deben ser prontos, los circuitos no se equivocan y el error lo paga el dedo lento del cajero. Encendida la luz, la noche no es excusa para que un cronista no termine su columna y la bobina de la imprenta no escupa el diario antes de que la ciudad despierte y también despierte cada martillo neumático, cada cable con motor y tanto humo. En estas ligerezas, en estos apuros, el nervio se enfada, el urbano transpira, la sangre copia el compás de los engranajes, las arterias se dilatan y florece una aneurisma o alguna vena estrangula nuestra bomba coronaria. Estas obstrucciones acá no ocurren, en esta sana reclusión donde todo pasa sin prisa, la mayoría de los internos hemos envejecido; longevos por gracia de la calma. Aquí no hay grandes epidemias, una infusión de tilo y otras hierbas son más terapia que una aspirina. A esta altura temo salir de prisión y volverme a enfermar, volver a sudar. Allá fuera corre la epidemia de los nervios; los sedantes no han hecho más que aflojar el semblante, quitando sonrisas para dar unos ojos que no miran, tan distantes y sin brillo que ya pocas miradas hablan. No faltó quién me juzgue de animal. No me ofende si soy un pájaro que puede posarse en su rama por un buen tiempo husmeando el horizonte, si soy un caracol que se desliza despreocupado por las piedras, si soy un gato que nunca renuncia a dormir al sol o un perro que busca sombra para echar su lomo y contemplar parpadeando todo lo que pasa a su frente… porque todo animal sabe cuándo parar, menos el hombre. Hermana querida, esto es todo. Lucía Lucía murió. El 13 de Diciembre de 1989 mi querida Lucía Lescano se entregó al sueño eterno en su cuarto de pensión con dos tabletas de sedantes. Aquel día se llevó las dos palabras que siempre esperé de su boca y nunca tuve: “Te amo”. De haber sido correspondido habría confesado a mi esposa la perfidia y Lucía hubiera dejado de ser mi amada escondida, mi amante. Es acaso intolerable esconder lo que se ama, por ello aquí me delato y que mi estimada Señora sepa disculparme. Soy el editor de estas páginas. A esta altura confieso al lector que mi pretendida me dispensaba un cariño espaciado, en dosis, sea por horas de silencio en su compañía, hasta semanas de ausencias en las cuales se guardaba en soledad, épocas que abandonaba su presente para extraviarse en las tristezas de su niñez. Tardes enteras con el semblante apático, jugando con muñecas de trapo mientras entonaba de a ratos algún villancico, como queriendo recuperar algo de infancia que no tuvo. Infancia que perdió con la muerte temprana de su madre. Ella y su hermano Augusto quedaron guachos y a merced de las órdenes de un hermanastro mayor, quien los condenó cada día y cada hora al rigor de una labor. Este medio hermano le enseño a Lucía que tomar una escoba era jugar a las brujas mientras barría todo un galpón por las noches; por su parte Augusto entendió que usar botas y portar una pala al hombro era ser un pequeño soldado que llegaría a General. Pues bien, más vida no contaré de Lucía por el respeto que le debo a su muerte. Vaya el diablo a saber cuándo clavó su cola para verme metido en un brete a pocas horas de su entierro. No fue de gracia aquel día, después del sepelio, a medianoche, una pandilla de ancianos golpeó a mi puerta; casi una decena de viejos plantados en el umbral con sus miradas puestas en mí, búhos ansiosos que acusaban en sus ojos algo de provocación. Uno de ellos, quizá el más bajo y más calvo, tomó la palabra, alegó que venían por encargo de Augusto Lescano exigiendo las llaves de su apartamento. Balbuceando y sin mentir les aclaré que jamás pisé la morada de Augusto y que de existir esas llaves anduvieron siempre con Lucía. No diré que los viejos me amenazaron, pero linda el espanto tener a mi frente una banda de ancianos desvelados, tal vez más apremiante que una junta de pendejos embriagados. Por tanto, no quise problemas, esa misma noche subí a uno de lo tres automóviles en que llegaron (la noche no parecía extraña, lo era). Marchamos en caravana a media velocidad hasta Urquiza y Colón, la pensión de Lucía (parecía otra procesión, otro acompañamiento, un segundo entierro). Entramos todos, salvo un viejo que se plantó de campana en el pórtico y otro que se apostó de vigilante tras la puerta, luego de manipular un alambre con ligereza de magia para violar la cerradura. Al entrar a su cuarto comprendí que la muerte nada tiene de terrible para el muerto, lo atroz es el peso de la ausencia para el vivo. Todos hurgamos, dimos vuelta su pieza (a mi lado un viejo tomó una falda de Lucía y escrutó sus bolsillos, luego la llevo a su nariz y la olfateó como can rastrero; me pareció una blasfemia, ultrajante, profano, al tiempo que me sentí asquerosamente cobarde por mi mudez, por mi quietud). Al rato este mismo viejo ardilla halló encima del ropero un llavero de bronce con la letra A. “No hay dudas, Augusto nos recordó que portaba su inicial”. Dijo el viejo al tiempo que agregó: “Mi estimado señor, acá lo dejamos y de acá nos vamos”. Ya se iban retirando de a uno, sin apuro y con general impunidad, cuando de inmediato me vino la curiosidad, así fue que mi intriga le ganó al miedo y arriesgué a preguntar: “¿Qué significa esto?”. Uno de ellos, nuevamente el más bajo y más calvo, dio media vuelta y tomó la palabra: “Mire, Señor, sepa disculpar esta molestia que poco le incumbe, lo que sucede es que Augusto nos ha prometido una bonita empresa apenas salga de prisión... Sí, orquestar en su apartamento un burdel regentado por ancianos. ¿No es una idea plausible? Dar ocupación a viejos como nosotros que no gozamos de pensión alguna. Únicamente le pido que guarde el pico, verá usted, le bato algunos detalles que ilustran no ser idea de trasnoche: un camarada estará en la recepción, otro fregará sábanas, alguien tomará el planchado, otros tomarán la escoba y la cera de piso, alguno echará lejía en cada baño y alguien plegará las cobijas de cada camastro y así cada cual se encontrará entregado a una pausada tarea al ritmo de nuestras articulaciones. Vea usted, es de los pocos negocios que ha persistido por siglos, por ser de los pocos que no requieren de maquinarias, sólo mano de obra y ofertas de amor. Mientras tanto, Augusto nos ha rogado que al menos cuidemos la luz de su apartamento, por ahora el mobiliario no importa y seguirá despoblado. El encargo es claro, basta con encender una tecla y constatar que una bombilla encienda, suficiente prueba y tranquilidad para instalar a futuro el teatro de la tentación. Y con razón, es impensable un prostíbulo sin dos lámparas a media luz a cada lado de la cama, dejando en penumbras el lugar prohibido que es el centro del colchón. Algo así pregona Augusto: ‘…No imagino dos cuerpos entregados por un billete a la luz de un candelabro, no hay romance en el comercio de la piel… En los tiempos que corren no hay tiempo para la caricia y un beso bajo la luna; eso es vieja poesía, hoy se busca placer al paso, inmediato y con luz roja’”. “Viejo tonto” dije para mi adentro, era dable entender que Lescano les mentía porque Augusto no era un rufián con alma de proxeneta y era difícil creer que su pensamiento estuviera cerca de montar un burdel, cuando pronto a cumplir sus sesenta estaba próximo a salir del penal con prisión domiciliaria por vejez... Ahora me viene un comentario de Lucía: “Augusto no quiere llegar a casa, pero de llegar quiere luz en su sofá, tal vez por temor a la oscuridad”. Al menos esta última idea me pareció más aceptable y quizá justificaba la presencia apremiante de los ancianos pregonando por luz. Como editor de estas páginas debo aclarar al lector que he intentado compilar distintos testimonios que surgieron en torno a la persona de Augusto Mario Lescano; escritos, fragmentos, declaraciones y comentarios que intentan echar luz a la extraña vida de este oficinista. Digo extraña y no exagero si tenemos en cuenta que a lo largo de su vida, además de matar, cometió una serie de inconductas, una serie de actos que solamente competen a un hombre que parece haber perdido su juicio. ¿Un hombre que raya la frontera? No lo creo, o más bien me gustaría no creerlo. Este límite que no comprendo, este abismo entre la cordura y la violencia, el deber y la falta, la lucidez y el delirio, fue quizá el empuje para publicar estas líneas, porque siempre hay algo de absurdo entre tanta coherencia, tanto disparate que pasa por apropiado y siempre tanto crimen bien juzgado pero mal entendido. He de agregar otra opinión, tal vez desajustada, pero vale: pocas veces un ser mundano, un recluso, despierta tanto rencor para algunos y tanto afecto para otros, únicamente personajes nacidos de la fama, gobernantes o príncipes, suelen dispensar tales impresiones encontradas. Pues bien, no quiero seguir prologando tardíamente estas páginas y cada cual libre sus propias conclusiones, Dios o mandinga juzgará si este sujeto fue un crío enfermo, fabulador o simplemente un guacho desdichado, porque a esta altura ni yo lo sé. Por esta misma incertidumbre es que despacho estas historias fraccionadas, crónicas que pude compilar a destajo por el azar de conocer a Lucía; crónicas cuya verosimilitud es parcial, porque toda historia es la palabra del hombre y por ello nunca es tan fiel. No obstante, he de dar crédito y certeza al último relato de este libro, la historia del día que apagaron la luz. Sepa Lucía disculparme desde el cielo. El Apagón Todo empezó con una tormenta y un relámpago que sacudió los generadores de la ciudad, provocando un apagón que no cesó. El cielo nublado vedó la luna, y la oscuridad ganó las calles por completo, de a rato iluminada por los faros de algún automóvil de paso, de los pocos que aún conservaban combustible y de los edificios alguna ventana reflejaba la luz de una vela que lastimosamente parecía suplir una estrella. En aquel clima, el viejo Augusto llevaba dos días y tres noches rezando, con las palmas juntas a sus labios, hincado frente a un artefacto eléctrico, le suplicaba no a Dios, sino al artefacto mismo que funcionara, de rodillas besó el aparato, ojeó el enchufe y con la diestra acarició el cable como rogando al cobre aquella corriente que no volvía. Esta vez el corte no era culpa de aquel electricista a quien había dado muerte hacia años, esta vez no tenía a quien culpar, los nervios se le tensaron al tiempo que comenzó a sudar por su frente. Pasaron las horas, ya desesperado clavó su mirada al techo porfiándoles a Cristo y a todos los Santos que devolvieran al mundo la energía o el milagro que su artefacto encendiera sin ella. A media noche, desde la calle llegó una voz ambulante que ofrecía velas y lámparas de kerosén, pregonando que el apagón continuaría. Aquel anuncio turbó el ánimo de Augusto, quien se empeñó por mantener la fe, por mantener la súplica y su reverenda postura, hincado, cuidando el equilibrio, pero sus rodillas se quebraron, su cuerpo y su fe se desplomaron al suelo. Sus párpados y el pensamiento también cayeron, dándose al sueño. Soñó con tranvías y ascensores abandonados, con caballos y bicicletas que pugnaban por tomar las calles, con teléfonos cortados que daban paso al papel escrito y la correspondencia, con emisoras radiales que enmudecían y niños que volvían a la Iglesia sólo para escuchar algún piano. Soñó con una pequeña capilla visitada por algunos devotos y con un párroco que a grito pelado sentenciaba: “la ciencia del hombre pecador ha regalado tanto a tantos en tan poco, que esta vez la creación divina de una tormenta toma revancha en menos tiempo, despojando al hombre de sus maravillas eléctricas, devolviendo aquella antigua realidad, sin tanta ilusión de luces y juguetes”. Entrada la mañana, Augusto despertó sudando, volvió a hincarse, y con la vista acoplada al artefacto en voz baja maldijo al relámpago, maldijo bobinas y transformadores ya estériles y por último maldijo su infancia. Augusto había regalado su niñez al trabajo, por desventura a sus quince años ya mostraba una espalda de mula capaz de pelearle al campo, por ello y por guacho estuvo a las ordenes de su hermanastro, quien dictaba sus días por ser mayor, quien era su jefe por administrar un puesto de feria; un administrador de raza, desgarbado y con voz de ardilla, ágil para los números a la hora de sumar mano de obra y restar la paga. Augusto apenas cantaba el gallo ya tenía en sus hombros un saco de cebollas que debía entregar en un puesto de Ciudad, lo acarreaba a pie por una callejuela infinita y recta, con su cabeza hundida bajo la bolsa, mirando por horas sólo las alpargatas y su sombra estampada por el sol que le quemaba la nuca. Era un viaje por día, de ida con el peso del costal a sus espaldas y de regreso con el peso de la angustia en su pecho, sudando, siempre sudando. Cada viaje debía ser realizado en un tiempo impuesto y el tiempo lo dictaba un escupitajo, su hermanastro lanzaba un gargajo al suelo buscando alguna piedra, con una puntería que asustaba. Piedras lajas que marcaban un pobre jardín junto al único árbol que escoltaba la casa. La expectoración sobre la roca tardaba entre dos a tres horas en secar, era lo que demandaba el sol en destilar la flema, era el plazo que el muchacho disponía para entregar el encargo y tomar el regreso. Llegar cuando el escupitajo había secado implicaba llegar tarde y perder el jornal, era cerrar los ojos y resignar su mentón al puño de su hermanastro delante de una niña moza que solía jugar por las plantaciones, pero siempre aguantó el llanto para mostrarse un niño macho. Así fueron aquellos días, desde los bronquios y por los labios de roedor de su hermanastro se arrojaba un escupitajo todas las mañanas, a modo de controlar que la encomienda no demandara más de lo necesario. Las caminatas más agitadas eran las de verano o las del sol de enero que evaporaban la escupida en poco menos de dos horas, por ello Augusto esperaba el invierno, para que la flema no fuera tan perentoria, esperaba la escarcha de una noche que humedecía las piedras, así el escupitajo fresco de una mañana habilitaba descansos al viaje que olvidaban el apuro y amainaban su transpiración. Pero fue un sábado, en la ciudad, que una vidriera le ofreció un aparato que cambiaría su vida, era algo tan frío y helado como el crudo invierno, lo visto detrás del vidrio era un artefacto helador, o como rezaba el cartel: “ refrigerador”. Y la memoria de Augusto trajo a recuerdo al maestro de escuela quien alguna vez repitió: “No hay ciencia que por bien no venga”. Por tanto corrió por unos ahorros secretos debajo de su catre y arriesgó en la compra del aparato esa misma tarde. La mañana siguiente después del escupitajo de rutina, el hermanastro giró la cabeza para secar en su hombro la saliva sobrante de su boca, Augusto aprovechó este descuido, alzó la piedra con la flema, llevándola a su pecho y ocultándola con media vuelta de espalda. Por primera vez sintió amplio dominio sobre sí; fingió partir, cuidadosamente, con inocente astucia y ánimo desertor logró llevar la piedra y su escupitajo intacto al congelador, este refrigerador que por años y por siempre escondería en algún cuarto. Se convenció de por vida que la ciencia había contribuido con su emancipación, dieciocho grados bajo cero habían logrado preservar la esclavizante flema. Cuarenta años más tarde el viejo Augusto suplica arrodillado frente al artefacto. Ruega que retorne aquella energía que nutría su congelador, su aparato que había logrado lo imposible, cristalizar aquel escupitajo y descongelar su libertad. Pero el corte en la ciudad continúa y el temor en él aumenta, bajo la amenaza de volver a la servidumbre del tiempo medido. Todavía el escupitajo permanece en el congelador manteniendo algo de humedad, pero el pánico taladra su discernimiento cuando oye a los vendedores de candelas decretar que el apagón durará por días, para entonces la flema ya habrá secado. Se posterga la energía y Don Augusto Rafael Lescano transpira, en verdad vuelve a sudar acosado por el espanto, por el terror y el fastidio de que “despierte” su hermanastro, que también permanece dentro del congelador, junto a la piedra.- Fin INDICE PRIMERA PARTE El incidente Babo Declaración En prisión Viejo soplón La obra A la sombra Contrabando La Máquina eléctrica Primo Vampiros Soledad Hora injusta 1 2 8 11 15 18 25 28 30 35 38 42 44 SEGUNDA PARTE Semáforos Deprisa Poema eléctrico Luciérnagas Juguete de madera El nieto Por un reloj 48 51 56 62 65 72 76 TERCERA PARTE El infame Agua fría La cura Lucía El apagón 81 88 93 98 103