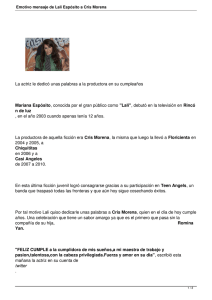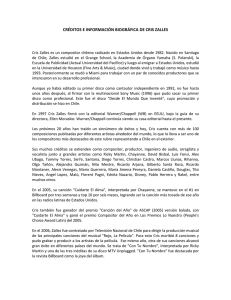Ahora que Estamos Muertos
Anuncio

edicionescarena Primera edición: Noviembre 2008 © Miguel Rubio Aguilera © de esta edición, Ediciones Carena Ediciones Carena c/ Alpens, 8 08014 Barcelona Tel 93 4310283 www.edicionescarena.org [email protected] Diseño y posproducción de fotografías: Rafa Úbeda Maquetación: Lisa Topi Depósito legal: ISBN: 978-84-92619-03-0 Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro —incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet— y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo público. AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS Miguel Rubio Este libro está dedicado a: Maria Gómez Paula Rubio y Marina Aguilera Esto es una novela, la trama y los personajes son ficción. edicionescarena CAPITULO I Alguien fuma en el cajero y sueña que tiene la televisión prendida Que triste cuando se acaba la vida durmiendo en la calle. (A. Calamaro). Madrid, invierno de 2000. — ¡Joder qué puto frío! Antonio Castilla “el Manitas”, encogido, forrado con periódicos y acostado junto a Gustavo, se removía entre los cartones manchados de vino, vómitos y meados. Una agria arcada le subió a la boca y las manos empezaron a temblarle como cada mañana, mientras buscaba en los tetrabriks arrugados por si todavía quedaba algo. — ¡Vaya mierda! ¡Vaya puta mierda! –murmuró para sí. Se incorporó con dificultad hasta sentarse, le dolía todo el cuerpo, especialmente el pecho al respirar y ahora le costaba aún más hacerlo por el esfuerzo. Abría la boca aspirando como un pez moribundo y notaba el aire frío bajando con aspereza por su garganta, después el vaho salía con olor a podrido. —¡Como las alcantarillas de Nueva York que salen en las películas! –le había dicho riendo Gustavo una noche. —¡Qué cabronazo! –murmuró Antonio al recordarlo. 10 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS Estaban bajo el soportal de uno de esos pabellones en la Casa de Campo junto a la Avenida de Portugal, donde el tráfico ya desde primera hora de la mañana empezaba a ser intenso. El Manitas miró con los ojos entreabiertos primero hacia la carretera, luego al cielo oscuro y después a su alrededor como queriendo confirmar dónde estaba. El despertar era el peor momento del día, abrir los ojos y ver que todo continuaba igual, el mismo frío, la misma tristeza, el mismo dolor. El sueño constituía una especie de confortable paréntesis antes de volver a la dura realidad, a lo mismo de siempre una y otra vez todo repetido..., la misma miseria. Era una de esas mañanas grises de invierno en Madrid, con las calles y parques helados, el cielo plomizo y esa mezcla de neblina y contaminación que parecía cubrirlo todo. Una de esas mañanas en las que cualquiera tarda en entrar en calor al levantarse de la cama para ir al trabajo y que arranca los huesos a los que duermen en la calle. Una de esas mañanas en las que mejor era no pensar. Como casi siempre. Antonio se había dicho alguna vez que su sino era pasar frío. De niño en su casa, un piso bajo, pequeño y oscuro, siempre hacía frío, sólo se estaba bien cerca del fogón de carbón en la cocina, pero en el resto de la casa uno se congelaba, sobre todo en la cama donde él se metía deprisa, se acurrucaba hasta que dejaba de temblar y luego se iba estirando poco a poco para inundar con su propio calor aquellas sábanas ásperas. También recordaba las frías mañanas de unos años después cuando se levantaba temprano (casi de noche) para ir a la obra, los sabañones en las orejas, los pies y manos helados y bueno, eso sí, las reconfortantes copas de “sol y sombra” que te ayudaban a entrar en calor antes del tajo. Y claro, siem- MIGUEL RUBIO | 11 pre tenía frío desde que estaba en la calle. Cuando uno está en esa situación entiende que tiene que convivir con ello, que eso forma ya parte de la vida de uno. La gente que vive en la calle llega un momento que deja de reconocer la diferencia entre cuando hace frío o calor. Siempre van abrigados porque siempre tienen frío. Lo llevan dentro. Este estaba resultando ser un duro invierno, el Manitas pensó que todo el mundo debía notarlo, aunque desde luego sabía que nada era comparable a esto, al frío de dormir en la calle. —¡Tavo, despierta hostias! Vamos a privar algo. Golpeó un par de veces el cuerpo de su compañero mientras empezaban a volarse las hojas de los periódicos. A continuación sacó un arrugado paquete de tabaco y encendió un cigarrillo. Una tos ronca y seca acompañó las primeras caladas. —¡Arrrggg!, ¡grrrggg! –sorbió los mocos que se le caían y trató de escupir lejos, aunque la mayor parte le cayó sobre el pecho. —¡Despierta, cago en Dios! –pasados unos segundos volvió a mirarlo mientras con las uñas largas y sucias se rascaba la cabeza. —¡Ehhh! –de nuevo le movió varias veces y al ver que no reaccionaba le golpeó con más brusquedad. —¡Tavo, cojones! El Manitas en ese momento tuvo un negro presentimiento, giró al chaval y comprobó que su rostro estaba completamente morado. Volvió a sentir otro vómito y el temblor de manos se hizo más agudo. —Gustavo me cago en tu puta madre, no puedes hacerme esto –susurró. 12 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS Se quedó mirándolo durante unos segundos sin reaccionar y a continuación, con la manga del abrigo, se limpió los mocos y los ojos que empezaban a humedecérsele. Tocó la fría cara del chico un momento y apartó la mano tapándose la boca. —¿P’a esto te enseño a vivir en la calle, cabronazo? –masculló mientras empezaba a registrar los bolsillos del muerto. Encontró un “talego” arrugado y un encendedor, después le arrancó del cuello la medalla de oro que según le contó Gustavo había pertenecido a su madre. Pensó que él ya no la iba a necesitar y cualquier hijo de puta que pasara por allí podía robársela. Se incorporó nuevamente con dificultad hasta conseguir ponerse en pie y tras intentar beber otra vez de uno de los cartones de vino vacío, comenzó a alejarse torpemente con el cigarrillo consumiéndosele en la boca y las manos hundidas en los bolsillos del raído abrigo azul marino. Allí ya no pintaba nada –pensó– por tanto lo mejor era largarse y evitar así problemas, largarse y no mirar atrás. La verdad ¿qué otra cosa se podía hacer? El Manitas llevaba bastante tiempo en la calle, más o menos diez años. Había trabajado en la construcción desde niño ya que dejó pronto el colegio. Tendría entonces once o doce, no lo recordaba bien pero tampoco tenía demasiado interés en ello. Luego vino la Legión “donde las pasó putas” –solía decir– pero ahora le parecía el mejor periodo de su vida. Allí hizo los mejores amigos, se corrió las mejores juergas y allí también empezó a beber más de la cuenta. Se reenganchó con varios compañeros con los que salía “de patrulla a fostiar moros o follar putas”. En una ocasión, durante una pelea, le dieron en el culo una puñalada que le gustaba exhibir como un MIGUEL RUBIO | 13 trofeo de guerra. A la vuelta la Chari se había casado con un representante comercial de muebles o algo así, aquello le pareció a Antonio una traición ya que “camelaba a la Chari un puñao”, aunque a decir verdad nunca llegaron a ser novios formales y la cosa realmente no había ido más allá de “unos sobos y un par de polvos ocasionales”. Pero él había hecho planes... A partir de ahí otra vez a la obra, más y más bebida y lo del accidente que le aplastó las manos. Eso fue lo peor –pensaba–eso fue lo que me jodió la vida. Entonces las cosas empezaron a torcerse, o quizás fue antes cuando lo de la Chari, o incluso en la Legión, o tal vez muchos años antes..., puede que en el mismo instante de nacer. Lo cierto es que desde lo de las manos ya no pudo trabajar. Encima los problemas aquellos del “papeleo”... Le decían que no había cotizado a la Seguridad Social lo suficiente... “Hijos de puta, ¡hay que joderse que me vengan ahora con esto!, ¡después de llevar toda la puta vida currando como un cabrón!”... Perdió interés por todo, se dedicó exclusivamente a beber y pasó bastante tiempo hasta que le concedieron “la paga”. Poco después la vieja (con la que tenía broncas continuamente) murió, se quedó solo y no pudo hacer frente al alquiler del piso de Villaverde pese a que ya cobraba la “no contributiva”, pero –¿quién coño podía vivir con menos de cincuenta mil pelas al mes? Es curioso, cuando recordaba todo esto le parecía ahora algo ya muy lejano, casi la vida de otro. Entonces vino la calle y el peregrinar por los servicios sociales hasta llegar al Albergue de San Antonio, que era en su opinión el mejor y donde ya le conocían bien. Lo malo es que 14 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS perdía la cama cada vez que a primeros de mes cobraba: salía de paseo, se emborrachaba y no volvía o llegaba después de la hora permitida. Ahora llevaba ya tres meses fuera del Centro (aunque sólo le sancionaron 15 días por no regresar la última vez), y había estado en la calle hasta que vino de pronto el frío hace tres semanas y se fue al Pabellón de Invierno en la Casa de Campo. Este era un albergue que abrían como emergencia durante los meses más duros del año. Se iba allí a dormir y por la mañana vuelta a la calle. Cada noche había que guardar cola y las peleas y reyertas eran habituales. Hace unos días ya no le renovaron la tarjeta porque, según dijeron, tenían que dar paso a otros que aún no habían dormido ninguna noche. Por un lado lo entendía, pero “¿por qué cojones dejaban que hubiera tantos extranjeros si no había para los de aquí?” y por otro lado “¿a quién coño le importan los demás, cuando puedes morirte de frío en la puta calle? Que se jodan los putos moros, que se jodan todos los extranjeros, los del ayuntamiento, los políticos, este mundo de mierda. Que se jodan todos”. La realidad es que en Madrid no había suficientes plazas en los albergues para toda la gente que vivía en la calle y este problema, evidentemente, se agravaba aún más en invierno. El resto del año uno podía dormir en cualquier sitio, pero con el frío era otra cosa. Precisamente en la cola del Pabellón conoció a Gustavo, del que a decir verdad no sabía demasiado; sí, que se le había muerto la vieja que era la única familia que tenía y poco más. Era un buen chaval, alto, delgado, bastante tímido y algo pardillo. Llevaba poco tiempo en la calle y los primeros días apenas bebía, pero después se aficionó rápidamente. El chico no MIGUEL RUBIO | 15 hablaba demasiado pero de todas formas habían pasado algunos buenos ratos. Además en la calle se agradecía tener un poco de compañía. Lo cierto es que Antonio le había cogido aprecio y le estaba enseñando “a manejarse”. —Joder, si era un crío. CAPITULO II Veo hombres sin pasado que con su ronca voz Me recitan sus fracasos siempre al irse el sol Como ése que intentó llenar un vaso Con las lágrimas que un día derramó. (J.I. Lapido). Eran las ocho de la mañana y en el Pabellón de Invierno (con capacidad para alojar a 125 personas) había ya plena actividad. Todos estaban levantados desde hacía una hora y desayunaban un bollo con algo parecido a café en el comedor del sótano. En todo el local se respiraba una mezcla espesa de olores rancios que contribuía a cargar aún más el ambiente. Hombres y mujeres mal vestidos, mal aseados, con la dentadura podrida, los cabellos revueltos y los rostros serios, curtidos por el sol, el frío y el aire, y surcados la mayoría por profundas arrugas que parecían caminos como los que muchos de ellos habían recorrido durante años, cuando les llamaban “carrilanos” y se movían buscando ayuda de una ciudad a otra, a través de una especie de circuito marginal formado por la red de servicios sociales que casi todos ellos tan bien conocían. Arrugas que si pudieran leerse contarían historias diferentes y al mismo tiempo parecidas, de desesperanzas, soledad, podredumbre, miserias y derrotas. De vidas que en algún momento fueron distintas y en cambio no muy diferentes a las 18 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS de cualquiera con una existencia normal. De vidas que en definitiva alguna vez habían tenido sentido, aunque fuera en la mayoría de los casos, hacía ya mucho tiempo. Juan Garrido “el Picolo” con su metro ochenta y cinco puesto en pie, metía prisa a su mujer Lola Nieto “la Sorda”, que continuaba desayunando: —Venga, ¿has acabao ya o qué? Ella continuó a lo suyo tratando de recoger con la cuchara los trozos desmigados de bollo dentro del vaso. No dijo nada, ni siquiera le miró. —Vamos date prisa –insistió él–, que antes de salir al hijoputa del Fernando lo voy a matar! ¿Me has oído o qué? —¡Voy jodeeer! –respondió ella todavía con la vista puesta en el sucedáneo de café con restos de bollo. A continuación lo miró y murmuró algo. Empezó a beber del vaso de plástico y el líquido le cayó por la barbilla, cuando terminó se limpió con la mano, dejó el vaso sobre la mesa y se guardó en un bolsillo la servilleta de papel y el bollo de un viejo que tenía al lado y que parecía estar hipnotizado mirando la pared de enfrente. Cogió la muleta y empujando la silla se levantó y siguió a su marido escaleras arriba. Realmente no estaban casados pero no hacía falta, era como si lo estuvieran y así había sido desde el principio, lo cierto es que todo el mundo que formaba pareja en estos sitios utilizaban esos términos convencionales para referirse el uno al otro, puede que algunos tratando de suplir la ausencia de familia, otros quizás intentando sentirse dueños de algo. El pabellón era una nave rectangular con dos niveles. La planta superior daba a la calle y era donde estaban los dormitorios de seis camas cada uno, a ambos lados del pasillo y MIGUEL RUBIO | 19 separados los de hombres y mujeres, los aseos al fondo y las oficinas en el otro extremo, cerca de la entrada, donde se situaban los auxiliares de servicios sociales y los vigilantes de seguridad. Cada mañana, un ejército de desarraigados salía desde cualquiera de los diferentes centros en que pasaban la noche para deambular por las calles de la ciudad, matar el tiempo sin nada que hacer y volverse en muchos casos invisibles a los ojos del resto de ciudadanos. La vida cotidiana de estas personas estaba marcada por los horarios de los dispositivos asistenciales, comedores, roperos, baños públicos, albergues... Se trataba de un ir y venir aparentemente sin sentido, para satisfacer las necesidades básicas, para continuar malviviendo. Fernando, el director del Pabellón, tenía su despacho a la izquierda junto a la puerta de salida, una pequeña salita ocupada por un archivador, una silla y una mesa desordenada, llena de papeles. La noche anterior comunicó a la Sorda y al Picolo que su tarjeta de estancia había finalizado y tendrían que esperar en la cola la noche siguiente por si quedaban plazas libres. Eso evidentemente, significaba no tener cama asegurada y probablemente no conseguirla ya en varias noches. Por desgracia la oferta era muy inferior a la demanda, pero no era culpa suya, él se limitaba a gestionar lo que había de la manera que consideraba más justa. Tal y como había leído hacía unos días, en España, según los últimos estudios había unas treinta mil personas sin hogar, de las que sólo nueve mil recibían atención en la red de alojamiento y comida. En Madrid eran unas tres mil las personas sin techo y sólo había mil plazas entre todos los centros para pernoctar. Ante esta situación ¿qué responsabilidad podía tener él? “Que hicieran 20 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS más albergues” pensaba, aunque en el fondo sabía que la solución no era tan sencilla. Todas las noches cuando se llenaba el Pabellón, Fernando telefoneaba al albergue de San Antonio comunicando el número aproximado de personas que aún quedaban en la calle. Estaban inmersos en la “Campaña de frío” como lo llamaba el Ayuntamiento. En estos meses se ponían en marcha diferentes dispositivos de emergencia, como la apertura de una sala en la estación de metro de Atocha (para unas cien personas), o la colocación en San Antonio de “camas supletorias” (es decir colchonetas), en uno de los salones de televisión de los que disponían. A los responsables municipales les preocupaba la situación, las temperaturas estaban siendo extremadamente bajas, probablemente temían que alguna persona muriera en la calle de frío y este tipo de noticias solían ser muy aireadas por la prensa y suponían un desgaste de imagen grave, más aún en momentos como aquel, a punto de iniciarse la campaña electoral. Sin embargo y pese a todas las medidas que se adoptasen, siempre había gente que se quedaba en la calle. “Y la presión, claro, es para nosotros” pensaba, “nosotros tenemos que dar la cara y aguantar lo que sea”. Cuando a Fernando le confirmaban desde San Antonio el número de personas que podía enviar, cogían a los primeros de la fila y los trasladaban para allí en un vehículo de Protección Civil. El resto debían definitivamente buscarse la vida aquella noche como pudieran. Y desde luego, ese era el peor momento, porque como es obvio, nadie lo aceptaba de buena gana. A Fernando le angustiaba la mirada (mezcla de odio y desesperación) de aquellos que se habían quedado MIGUEL RUBIO | 21 fuera y procuraba no asomarse ya a la puerta, no quería que focalizaran en él, que le hicieran responsable, no era culpa suya. La verdad, por qué no decirlo, tenía miedo, aunque se lo había negado a sí mismo muchas veces, ya iba siendo hora de admitirlo. Llevaba cuatro años gestionando el Pabellón y al finalizar cada invierno se prometía no volver más, el desgaste, la angustia y el estrés eran enormes y cada vez le costaba más sobrellevarlo. Pasaba temporadas en las que como le decía su mujer “se llevaba los problemas del trabajo a casa y parecía no tenerla en cuenta ni a ella ni a las niñas”. Le costaba desconectar, le había cambiado el humor e incluso tenía dificultad para conciliar el sueño. La moral y las fuerzas iban disminuyendo. Para su propia sorpresa, había empezado a echar de menos su anterior etapa laboral que entonces le había parecido aburrida y poco gratificante, la tranquilidad de ser un Trabajador Social en un centro de servicios sociales generales de distrito, aquello que había cambiado por esto. Lo que en principio le pareció un bonito reto profesional, había dejado de interesarle. Ya no era tan ambicioso y pensaba que esto realmente no merecía la pena. Al fin y al cabo: ¿Qué tipo de intervención social realizaba? ¿Cómo aplicaba lo aprendido con tanta ilusión durante su etapa universitaria? ¿Dónde había quedado aquel comprometido estudiante que pensaba podía, desde su trabajo, contribuir a crear una sociedad mejor? Los que ya habían desayunado iban saliendo al frío de la Casa de Campo, mientras los trabajadores del Centro apremiaban a los más rezagados para que fueran terminando. La Sorda caminaba tranquilamente unos pasos detrás del Picolo que parecía en cambio tener mucha prisa. 22 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS —¡Fernando, maricona, sal aquí que te voy a hostiar! –gritó el Picolo (con sus ojos saltones, su boca torcida y grotescamente abierta, mostrando una dentadura sucia en la que faltaban varias piezas), mientras se dirigía abriéndose paso entre empujones al despacho del director. Todo el mundo se apartaba y se quedaba mirando la escena. —¡¿Me has oído maricona?! No te escondas en el despacho, ¡sal aquí y da la cara cabrón! –siguió gritando por encima del murmullo general que iba también en aumento. —Yo dormiré en la puta calle, pero tú vas a ir al hospital por hijoputa. ¡Asómate maricona! Los dos vigilantes jurados salieron a su encuentro interceptándole el paso antes de que llegara al despacho y el Picolo, sin dudar ni un momento, dio un fuerte puñetazo en la cara a uno de ellos derribándole al suelo. El otro (bastante más corpulento) intentó sacar la defensa pero aquel tipo se le echó rápidamente encima, cayeron al suelo y se produjo un violento forcejeo entre ambos. El vigilante estaba debajo y apoyaba su antebrazo izquierdo en el cuello de su rival, mientras con la mano derecha intentaba empujar su cara hacia atrás. El Picolo por su parte trataba de ahogarle, le mordió con ganas un dedo y cuando aquel apartó la mano empezó a darle puñetazos en la cara. Le acertó dos, aunque con poca contundencia y al tercero el vigilante giró la cabeza haciéndole golpear el suelo. Entonces aprovechó para revolverse, lo empujó con fuerza y el tipo cayó a su izquierda. La Sorda, que llevaba una muleta desde que se rompió la pierna hacía un año, aunque ya no la necesitase, aprovechó para golpear con ella varias veces en la espalda al primer vigilante que trataba de levantarse y luego al otro que se lanzaba sobre su marido, al tiempo que chillaba: MIGUEL RUBIO | 23 —¡Suéltalo maricón! ¡Suelta a mi marido! ¡Que lo sueltes, coño! El primer vigilante se incorporó y de un empujón la tiró al suelo. Sacó la defensa y fue en ayuda de su compañero. Todo el mundo empezó a gritar, los auxiliares del centro intervinieron mientras el director permanecía oculto en el despacho y alguien avisó a la patrulla de la Policía Municipal que estaba situada frente a la puerta, como cada mañana y cada noche, para controlar la salida y entrada y evitar incidentes. —¡Los guindillas! –gritó un tipo, al tiempo que entraban los municipales golpeando con las porras a todo el que se ponía delante. Por fin entre todos redujeron con dificultad, pero de manera contundente, al Picolo y los policías lo esposaron sacándolo fuera a la fuerza, mientras él vociferaba fuera de sí: —¡A mí no me toquéis, hijoputas! ¡Me cago en vuestra puta raza! ¡Venid uno a uno si tenéis huevos! También los vigilantes tuvieron que emplearse para sujetar, engrilletar a la Sorda y quitarle la muleta, que agitaba con furia golpeando a todo el que tratara de acercarse. Tras unos minutos de confusión, la situación empezó a tranquilizarse poco a poco. Llegaron dos coches más de policía y obligaron a la gente a disolverse y alejarse del lugar. Los primeros agentes, ya en la calle y pasado un rato después de registrar y filiar a la pareja para comprobar que no tenían nada pendiente, les devolvieron la muleta y la documentación y les dejaron irse ya que nadie del Centro quiso denunciar. Los vigilantes no tenían ganas de perder media mañana en comisaría después de haber hecho un turno de doce horas, y los policías pensaron que sería un engorro llevarles a comisaría y hacer todo el papeleo para nada, dado 24 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS que en unas horas probablemente estarían otra vez fuera. —Que no os vuelva a ver por aquí –dijo uno de los policías–¡¿Me habéis oído?! —¡Qué asco de guarros! –comentó otro. La pareja se alejó sin responder y cuando estaban a unos doscientos metros, el Picolo –que tenía sangre en la nariz– se giró gritando, con una mano en la entrepierna y otra junto a la boca: —¡Me vais a comer la polla hijoputas! ¡Eso es lo que me vais a hacer, comerme la polla! ¡Me cago en vuestra puta madre! Mientras, la Sorda le tiraba de la manga del chaquetón: —¡Venga coño, venga ya! Él dio un tirón soltándose, se miró los nudillos de la mano derecha algo inflamados, se tocó la nariz, miró la sangre y empezó a alejarse unos pasos detrás de ella, murmurando insultos y mirando todavía para atrás un par de veces. CAPÍTULO III Aunque tú no lo sepas me he inventado tu nombre me drogué con promesas y he dormido en los coches. (Q. González). El Centro de Acogida San Antonio o Albergue como lo llamaba casi todo el mundo, estaba situado en el número 34 del Paseo del Rey, una calle amplia con árboles, en cuyo lado izquierdo se extendían las vías del tren y que sólo tenía viviendas en la acera derecha, al principio. Luego estaba la finca que ocupaba RENFE, el Albergue y al fondo “La Cristalera”, un centro de noche para toxicómanos, donde pernoctaban sentados en sillas, se les proporcionaba cena fría (bocadillos), la posibilidad de asearse y ver la televisión y se les facilitaban también jeringuillas, pero tenían que consumir afuera. En los alrededores de la Cristalera también dormían personas que no podían o no querían acceder a este Centro ni a ningún otro. Era este un espacio de contrastes. Enfrente de la Cristalera había una escuela de cerámica de la Comunidad de Madrid y subiendo hacia el parque del Oeste, el idílico entorno de la Rosaleda a la derecha, donde cada año se hacían concursos otorgando premio a “la rosa más bella”. A la izquierda el apar- 26 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS camiento y la cuesta que cada noche ocupaban los travestis y las prostitutas negras a lo largo del Paseo de Camoens. Muy cerca de allí, el Paseo del Pintor Rosales, una de las calles más caras de Madrid. El Albergue, que llevaba más de cincuenta años funcionando atendía a una población heterogénea, donde se mezclaban alcohólicos con parados, enfermos mentales con yonkys, prostitutas con inmigrantes, ancianos, ex presidiarios etc. Personas que por diversas razones, hacía tiempo que empezaron a convertirse en lo que eran y para los que parecía haber pocas esperanzas ya de cambio. Siempre es más fácil bajar que subir... Esto lo sabía bien Cristina Díaz, que esa mañana caminaba por el patio hacia la zona de oficinas para hablar con su Trabajador Social. Llevaba ocho meses en el Albergue y hoy le caducaba su tarjeta de estancia (la cuarta vez desde que llegó). Por lo que tenía que, de algún modo, dar cuentas de su situación, de sus supuestos progresos. Tenía 34 años, 16 de ellos enganchada a la heroína “casi la mitad de mi vida” –pensó– aunque no estaba excesivamente castigada, quizás porque nunca había sido una consumidora voraz, al menos no tanto como gente que había conocido, esto tal vez no por méritos propios, sino porque con menos que otros tenía suficiente. Luego, eso sí, estaba lo del “bicho” que desde hacía un tiempo la tenía amargada, aunque los retrovirales la estaban yendo bien y tenía estabilizadas las defensas que eran lo más importante. Entró en el servicio del patio a beber agua del lavabo y se miró en el sucio y viejo espejo arreglándose la melena castaña con las manos. MIGUEL RUBIO | 27 El cristal roto mostraba un rostro partido por la mitad, aunque había muchas más cosas rotas dentro de ella que no podían verse en aquel espejo. Llevaba el pelo largo por encima de los hombros y había sido guapa, muy guapa, aunque a decir verdad todavía lo era pese a estar tan delgada. Al menos conservaba casi toda la dentadura, algo que allí pocos podían decir y que a ella siempre le había preocupado, bueno, le faltaban tres muelas pero no se notaba a simple vista. Sus profundos ojos negros tenían una expresión de tristeza permanente y sólo parecían brillar cuando sonreía, lo malo es que cada vez había menos motivos para hacerlo. Su vida era una continua y triste rutina, los días eran idénticos, los despertaban mediante la megafonía a las ocho de la mañana (sin duda el momento que más odiaba), incluso los domingos, y salía a buscarse la vida para volver a mediodía a comer o ya por la tarde, ver un poco la tele, cenar, intentar dormir y vuelta a empezar una y otra vez, con la misma monotonía que ese grifo del lavabo que no dejaba de gotear. —¡Ehh Cris, ¿qué haces hoy?! –Cristina se sobresaltó, era Joaquín Mero (el Juaquin) que estaba apoyado en la puerta mirándola. —Hola Juaquin, me has asustado, no te había visto. Él sonrió mostrando sus dientes grandes y sucios, arqueó las cejas y levantando la cabeza como si la señalase con la barbilla volvió a repetir: —¿Qué haces hoy? —Tengo que hablar con el “asistente”. —¿Nos damos una vuelta luego? —No puedo, Juaquin. —Tengo dinero, te invito a comer... –anunció mientras hundía su mano derecha en el bolsillo del pantalón. 28 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS —Hoy no, lo siento. Cristina salió del servicio con cierta dificultad (ya que él apenas se apartó de la puerta) y echó a andar. No se encontraba muy bien esa mañana, aunque eso no era una novedad, ya que ninguna mañana se encontraba demasiado bien. —¡Eh Cris!, podíamos ir al cine por la tarde a ver esa del Suacenager –dijo él a su espalda. —De verdad que no puedo, otro día –contestó sin volverse y entró en el edificio. El se quedó allí, callado, viéndola alejarse. Joaquín tenía 23 años y era esquizofrénico. Su madre, viuda con cinco hijos de los que él era el mayor, le había echado de casa hacía dos años, ya que cuando entraba en crisis en aquella época se mostraba muy violento y pegaba a todo el que hubiera por allí, incluso a sus hermanos más pequeños (de 6 y 4 años). Aunque luego no recordaba nada. Durante un tiempo el Juaquin intentaba entrar y montaba grandes escándalos en la calle. Una noche rompió una cabina telefónica y en otra ocasión destrozó tres coches y prendió fuego a varios cubos de basura. En aquel momento estaba realmente fuera de sí y podría haber sido incluso peor de no haber llegado la policía. Joaquín ofreció gran resistencia y fue necesaria la intervención de tres patrullas y una SAMUR psiquiátrica para reducirle. Luego le internaron en un hospital durante una larga temporada y después se encontró en la calle (ni su madre había ido a verlo, ni él volvió a casa). Y el Albergue, claro. Al principio tuvo varias crisis hasta que le ajustaron la medicación (que no le gustaba tomar en un primer momento porque “lo dejaba tirado y le daba cagalera”), pero ya estaba MIGUEL RUBIO | 29 mejor, los episodios violentos prácticamente habían desaparecido, ahora todo iba bien, la única pega es que se había aficionado a los canutos y se prostituía para tener dinero. Pero todo eso iba a cambiar cuando por fin le dieran la pensión que su Trabajadora Social, Gloria (a la que llamaban “la gorda”) le estaba gestionando. Al Juaquin aquella tía no le gustaba en absoluto porque le hablaba como si fuera un niño pequeño, pero él le seguía la corriente y procuraba mostrarse simpático por lo de la “paga”, aunque ella le decía que debía dejar de fumar porros y eso no era fácil porque a él le gustaba, le gustaba mucho, la verdad, casi tanto como le gustaba Cris. CAPÍTULO IV No hay nostalgia peor Que añorar lo que nunca jamás sucedió. (J. Sabina). Cristina esperaba sentada en una de aquellas sillas de plástico que había en la salita, junto a los despachos de los trabajadores sociales. Estaba encogida y no conseguía entrar en calor. Llevaba un pantalón vaquero ajustado, unas botas negras con cordones, una camiseta y aquel grueso jersey marrón de lana que le había dado un día a regañadientes la monja del ropero. Salvo el jersey lo demás era todo suyo, bueno excepto la cazadora azul oscura que le regaló hace poco Joaquín y que Cris suponía era robada, ya que estaba completamente nueva. En todo este tiempo había intentado no necesitar nada de lo que daban en el ropero del centro (aquella ropa vieja y fea). Sobre todo había algo que para ella era “sagrado” y era la ropa interior. No estaba dispuesta a ponerse bragas usadas que habían pertenecido a no se sabe quién. Prefería comprarse sus braguitas en un “todo a cien” o incluso robarlas. Quizás dada su situación podía parecer absurdo, pero para Cris, eso tenía que ver con su dignidad (o lo que aún quedase de ella). En el Centro había tres trabajadores sociales para atender a todos los acogidos y solían verlos en general, como en el caso 32 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS de ella, al caducarles la tarjeta o bien porque los auxiliares de servicios sociales que controlaban la admisión y la convivencia en patios, salones etc., comunicasen que habían cometido alguna infracción o habían llegado “demasiado puestos”, aunque esto último era en realidad lo habitual. También había dos psicólogos, terapeutas ocupacionales y personal de oficina, cocina, lavandería etc., además de una comunidad religiosa que llevaba allí toda la vida y que se responsabilizaba de la enfermería, el botiquín y el ropero. Junto a Cristina estaba un chaval de unos veinte años al que ella conocía de vista, le ofreció un cigarro y ella negó con la cabeza, no porque no la apeteciese, sino porque no quería entablar conversación con nadie. La verdad es que no se sentía nada bien. Un par de minutos después sacó su propio tabaco y encendió un pitillo. El chico la miró con desprecio y empezó a murmurar algo que ella no entendió. Otro tipo que había en pie delante de ella, con bastante más edad y cara de loco se inclinó un poco y le habló con voz ronca: —¿Qué pasa tía? Dame uno. Cris sintió muy cerca su apestoso aliento y sin apenas mirarle le tendió un cigarro. —Dame fuego. Ella le pasó el mechero. El tipo encendió el cigarrillo sin dejar de mirarla, aspiró profundamente, abrió mucho los ojos y mientras le devolvía el encendedor exhalando el humo dijo: —Eh dame otro pa’luego. —¡Que va! me quedan pocos –respondió. Él la miró durante unos segundos, movía los labios como si MIGUEL RUBIO | 33 hablase para sí mismo mientras basculaba el cuerpo sobre uno y otro pie alternativamente, luego se alejó unos pasos. Enfrente sonó el móvil de un individuo delgado que llevaba una gorra blanca como de pintor, lo miró, lo apagó y volvió a guardárselo en el bolsillo del pantalón. En ese momento se oyó por megafonía una chillona y desagradable voz de mujer, que avisaba (incomprensiblemente a gritos) a alguien para que acudiera a recepción porque le llamaban por teléfono. Varios de la sala comentaron en voz alta, como si pudiera oírles la de la megafonía, que el tío al que llamaban ya había salido. —¡Está en la mili! –dijo un tipo y varios rieron el comentario. Cris pensaba que aquello debía ser bastante parecido a un manicomio. Sacó el walkman de la mochila y se ajustó los auriculares, así no tendría que oír a nadie. Lo encendió. En la radio sonaba un viejo tema de Los Secretos: “Otra tarde”. Era una canción triste. Hacía mucho que no la escuchaba y recordó cuánto le había gustado en aquella época. Cerro los ojos. Todavía se acordaba de la letra. Empezó a cantarla en voz baja: Por qué me dices que va a ser distinto Si luego vuelve a ser lo mismo. ¿Que tengo que ser para ser algo? Para quererte solo valgo..... Hacía ya muchos años, eran otros tiempos bien diferentes, tanto que ella entonces tenía otra vida y era otra persona, aunque se llamase igual... De pronto se vio con 18 años junto a su amiga Marta en el Rockola, sería aproximadamente el año 1983 o puede que el 34 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS 84 y tocaba un grupo punki de Vigo que se llamaban Siniestro Total. La sala estaba repleta de punks y siniestros, la mayoría tíos, también había algún tipo con pinta de universitario despistado y unos cuantos “modernos” de la época. Predominaba el color negro en la ropa y el colorido en los pelos, muchos de ellos erigidos en crestas disparatadas. Hacía mucho, mucho calor y justo antes de empezar el concierto consiguieron las dos hacerse un hueco a empujones cerca de las primeras filas. Se habían arreglado para la ocasión y llevaban por supuesto exceso de pintura, pelos de punta y ropas negras, ajustadas y sexys. —¡Vestidas para matar! –solían bromear. Habían descubierto hacía poco los puestos de ropa del rastro de Cascorro y algunos domingos se acercaban a curiosear por allí. También les gustaba intercambiarse prendas. Cris y Marta se habían conocido en el instituto, en segundo de BUP, se cayeron bien desde el primer momento y empezaron a salir juntas, y ahora en COU eran ya inseparables. Marta había quedado allí con gente de su barrio, pero con aquel mogollón era imposible encontrar a nadie. De manera que allí estaban las dos solas. Antes de entrar se fumaron unos petas y dentro con tanto calor se habían bebido ya un par de cubatas cada una, al día siguiente probablemente se lamentarían cuando notaran otra vez los efectos del “garrafón” que daban habitualmente en aquel sitio, pero eso no importaba ahora. Era de noche y parecía que seguiría siéndolo eternamente, y que ellas también eternamente serían jóvenes y la magia duraría siempre. Se sentían alegres, eufóricas, desinhibidas. Todo era diversión. MIGUEL RUBIO | 35 De pronto el ruido ensordecedor, la banda sobre el escenario ataca con varias versiones sucias y aceleradas de temas extraídos del primer disco que acaban de publicar. Enlazan un tema con otro (a la manera de los Ramones), sin apenas dar tregua. Todo el mundo da botes. El sonido es demencial (distorsiones, acoples), la voz del cantante no se entiende y desde el principio la gente recibe al grupo con una lluvia de gapos que parece no tener fin. Marta le dice algo a Cris al oído, ella niega con la cabeza gritándole que no puede oírla. Marta lo intenta de nuevo y Cris a su vez le grita que no oye nada. Ambas ríen y vuelven a mirar al escenario agitando la cabeza al ritmo de la música. Al poco el cantante está que da asco y el guitarra no parece estar mucho mejor, embadurnados de salivazos la estampa es grotesca, el que toca el bajo recula hacia el fondo del escenario para librarse del asqueroso diluvio y sólo el batería, al que lógicamente le llegan menos, se atreve a sonreír mientras trata de mantener el compás. Pese a todo, aquel tipo sigue berreando aferrado al micro como si le fuese la vida en ello, parece un auténtico demente fuera de sí, probablemente adora a Jonnhy Rotten. Cris no puede entender esa moda de escupir y como alguien puede aguantar eso como si nada, no sabe si le resulta más increíble que asqueroso. Una idea cruza su mente, imagina que alguno de esos escupitajos puede caerle a aquel tipo en la boca mientras canta y.... Cris empieza a marearse, siente náuseas, el grupo no le gusta tanto como para soportar todo esto (la verdad había accedido a ir por Marta), y siente que se le revuelve el estómago de pensar que algún gapo puede caerle encima a ella también. De hecho ya está más pendiente de eso que de lo que 36 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS pasa en el escenario. Le grita a Marta que se alejen un poco. Se lo tiene que repetir al oído varias veces y de nuevo entre empujones consiguen irse hacia atrás mientras siente como un par de tipos le tocan el culo al pasar. El calor es infernal y oyen al guitarrista decir por el micrófono: —¡Vale ya coño, a ver quién me limpia luego la guitarra! La respuesta no se hace esperar: más gapos. Cris se fija en un tío repugnante con peinado de mohicano que sorbe por la nariz con gran esfuerzo y lanza un pollo verde a bastante distancia, aunque seguramente no habrá llegado al escenario que está algo alejado y caerá sobre algún “pringao” de las primeras filas. Las chicas llegan a la barra más cercana a la puerta, se tocan los oídos intentando deshacerse del molesto zumbido que se les ha quedado dentro, piden otro pelotazo, beben un poco, intentan darse aire agitando las manos cerca de la cara, echan el resto de coca cola en la copa y deciden subir a la parte de arriba. Allí también hace calor pero hay menos gente, se acercan lo más posible a la barandilla y escupen hacia abajo, ríen y se abrazan ya realmente mareadas. —¡¡Martaaa!! –un tío bastante espídico llega y abraza a Marta, le da dos besos y vuelve a abrazarla mientras dice cosas sin parar que nadie puede oír. Es un antiguo novio de ella y viene acompañado de Carlos que toca la guitarra en “Cristales Rotos”, grupo que ha editado hace unos meses su primer Lp y ha tenido un hit menor con “Dentro de mí”, una canción que suelen poner en el “Diario Pop” de Radio 3 y que a Cris le encanta. A partir de ahí todo es confuso, presentaciones, besos, abrazos, miradas, frases entrecortadas, los rostros muy cerca, risas, más alcohol, unas pirulas de colores (probablemente anfeta- MIGUEL RUBIO | 37 minas) y los cuatro juntos en el concurrido servicio de señoras metiéndose unas rayas de coca. Después Marta se va con el otro tipo y Carlos lleva en moto a Cris hasta su casa, se enrollan en el portal y se intercambian los teléfonos. Al día siguiente él la llama nada más levantarse y vuelven a quedar para esa noche. Cuando cuelgan, Cristina siente que aquel es el hombre de su vida y que ya no se separará nunca de él. Desde luego aquellos fueron buenos tiempos –piensa–. En Madrid había un color especial y la noche..., bueno, la noche sencillamente no acababa nunca. Montones de grupos haciendo buena música que a Cris le hacía vibrar, sentirse viva. Conciertos de los Nacha Pop, Secretos, Loquillo y Trogloditas, Gabinete o Pistones que tenían aquel tema “Metadona” que a ella tanto le gustaba cantar, aunque aún no sabía bien qué significaba, ni por supuesto tenía esa relación con la sustancia que tendría años después. A veces la vida tiene bromas de bastante mal gusto. Y estaban los bares, siempre llenos de gente. “El Penta”, “La Vía”, “El King”, “El Sol” o la zona de Huertas cuyas calles a las tres o las cuatro de la mañana parecían el metro en hora punta. ¿Qué habría sido de toda esa gente?, ¿Dónde estaban ahora? ¿Qué había pasado? —¡¡Cristina Díaz!! –el trabajador social Luis Alberto (“el Besugo”), gritaba apoyando una mano en el quicio de la puerta y con un gesto exagerado de impaciencia. Todos los de la sala de espera miraban en ese momento a Cris y algunos se reían y hacían comentarios. Ella se levantó y fue hacia el despacho quitándose los auriculares, mientras él echándose a un lado para dejarle pasar dijo: 38 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS —¿Qué?..¿Nos hemos despertado ya?.. Los de la sala volvieron a reír. El Besugo cerró la puerta, dio unos pasos, rodeó la mesa y se sentó. Cris hizo lo mismo en una de las dos sillas que había delante, y con despreocupación, recorrió con la vista los papeles que él manejaba y los objetos que había por allí: una enorme foto del Rey, un calendario con un grabado antiguo de la Puerta de Alcalá, un espejo con un Cristo de aquellos tallados (sin duda obra de algún acogido pelota), un cuadro de cacería de ciervos bastante horroroso, una pequeña placa del Real Madrid y sobre la mesa, una foto de una gorda sonriente con un niño también gordo, que serían seguramente la mujer y el hijo del Besugo. —Bueno ¿qué? ¿No te has despertado aún? –dijo al tiempo que chasqueaba un par de veces los dedos delante de la cara de ella. ¡Dios!, cómo odiaba a aquel tipo tan mediocre que se creía alguien importante, sentado detrás de la mesa, mirando desde las alturas a los demás. —Lo siento es que me duele la cabeza –acertó a decir. —La cabeza..., ya. –replicó con sarcasmo. “Sí, la cabeza, imbécil, hijo de puta” –pensó Cristina. El Besugo tomó aire y se dispuso a soltar su discurso: —Bueno Cristina, hay mucha gente esperando y no tengo tiempo que perder así que te voy a ser muy, muy claro. Llevas aquí ya lo suficiente y no veo que progreses en absoluto. “El gilipollas adoptaba un tono severo de maestro antiguo”, pensó ella. —La última vez te dije que te pensaras bien lo de volver al CAD –continuó. Los Centros de Atención al Drogodependiente (C.A.D.), MIGUEL RUBIO | 39 eran dispositivos asistenciales articulados para servir como primer paso para que un individuo dejase de consumir. Si bien muchas veces, los logros conseguidos eran bastante discretos y los que iban allí seguían consumiendo de todo. Había medidas, claro, para intentar evitar el engaño, pero la picaresca las contrarrestaba eficazmente. Así por ejemplo, para pasar las analíticas que se les hacían, algunos compraban la orina de otros que habían dejado de consumir y la llevaban en preservativos, con lo que lograban dar “negativo” y continuar asistiendo a los programas y terapias. Por otro lado, los toxicómanos desarrollaban un amplio conocimiento sobre medicamentos que les permitía incluso en algunos casos, controlar aquellos que podían consumir sin ser detectados. También existía la posibilidad de entrar en un programa de metadona. Es curioso, esta sustancia se presentó en principio como la solución para los yonkys de larga trayectoria, el sustituto ideal de la heroína. Los hechos estaban demostrado que eso no era así en absoluto y se hablaba de “Programa de reducción de daños”, se asumía en privado, y casi en voz baja, que no había solución y lo único que se podía hacer era mejorar la “calidad de vida” de la gente enganchada. La realidad era que la mayoría de los toxicómanos tomaban la metadona como una droga más, mezclada con alcohol, tranxilium, tranquimazin, contugesic o cualquier otra cosa. Eso sí, estaban más controlados, iban cada día al “Metabús”, no les costaba dinero y engordaban las estadísticas oficiales. Y claro, nadie hablaba de fracaso... Cristina era perfectamente consciente de todo aquello y había decidido que eso no era para ella. Empezó en una ocasión el programa con metadona, le iba bien, pero después de 40 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS quedarse dormida dos veces (obviamente por estar colgada) y no llegar a tiempo, perdió la plaza. Entonces descubrió lo diabólico que era aquel mono de esa droga legal y controlada, algo que nadie le había comentado y que a ella le pareció sin duda peor que el del caballo. No, no tenía ganas de volver a pasar por aquello, pensó. —¿Qué dices? –el Besugo la miraba con sus ojos caídos, sus mofletes descolgados y esa boca de bobo abierta y con restos de saliva en las comisuras. —Todavía no lo he pensado. —Todavía no lo has pensado... –repitió con un tono burlón y estúpido, mientras Cris se preguntaba por qué aquel tipo repetía siempre lo que ella decía. “¿Y por qué empleaba ese tono afectado?, ¿por qué se creía mejor que ella?, ¿y por qué tenía que dar cuentas de lo que quería hacer con su vida, si es que quería hacer algo, a un tipo como aquel?”. Cristina odiaba las terapias de grupo de los CAD. Le parecían una panda de llorones, mentirosos e hipócritas y nunca había vuelto a plantearse seriamente lo de la metadona, de hecho, a decir verdad, no se había planteado dejar la heroína (aunque ahora consumía menos y la fumaba, ya no se pinchaba). La verdad es que era lo que le proporcionaba los mejores momentos del día, los mejores momentos de su aburrida y estúpida vida, así que no se engañaba repitiendo como la mayoría sin ninguna convicción, aquello de “me estoy quitando” (como la canción, pensó y esbozó media sonrisa), no, ella no tenía intención de dejarlo, ¿por qué habría de hacerlo?, ¿para qué? —¡Vaya me parece que incluso te hace gracia! –exclamó el Besugo en un tono que quiso mostrar indignación. MIGUEL RUBIO | 41 —No, es que estaba pensando en otra cosa. —Pensando en otra cosa... Bueno, entonces es que no te interesa todo esto ¿no es así? Esto te aburre soberanamente, parece que no va contigo, que tienes otras cosas más importantes en las que pensar. Cris no respondió, “¿qué podía decir?”, se sentía aturdida y cansada, sólo deseaba salir de aquel despacho y dejar de oír a aquel tipo. Empezaba a agobiarse de verdad. —Bien, haremos una cosa –continuó él–, desde ahora pasas a “tarjeta pernocta”, es decir, sólo para volver a cenar y dormir, de modo que cuando salgas de aquí te vas a la calle hasta las siete y así todos los días para que se te vayan aclarando las ideas. ¿Okey? Ella continuó en silencio. A continuación el Besugo dio tipex en la tarjeta donde estaba la fecha de ese día, y empezó a agitarla y soplar para que se secase mientras miraba el calendario de la pared. —Estamos a dieciséis de enero. Te pongo hasta el dieciséis de marzo como fecha tope. Si para entonces... Cristina había dejado de escucharlo. Su corazón había tenido un sobresalto al oír la fecha, hoy era su cumpleaños y ni siquiera se había acordado. Sintió una especie de vacío abrumador en el estómago y unas terribles ganas de llorar. —...¿Está claro? –concluyó . Ella asintió levemente con la cabeza sin saber a qué se refería, aunque podía imaginarlo. —Si rechazas todas las ayudas y no quieres poner nada de tu parte, tendrás que buscarte la vida tú sola, ¿de acuerdo? –sermoneó el Besugo. —Eso es lo que hago –murmuró ella. 42 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS —¿Qué dices? —Nada. —Bien, pues puedes irte entonces y piénsalo..., hasta el 16 de marzo. Esa es la fecha. Ni un día más. Cris salió dejando la puerta abierta para que entrara el siguiente y sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas. Agachó la cabeza, se limpió con el dorso de la mano y se dirigió hacia recepción. Sólo tenía ya que decir su número de cama y salir de allí. Le dolía el pecho y parecía que le faltaba el aire. —La C–4 –dijo al auxiliar que había en ventanilla y del que ni siquiera conocía su nombre. —Vale, puedes salir. —¡Eh Cris ¿te vas?! –oyó a su espalda. Era Joaquín que estaba allí en el pasillo, sin duda esperándola. Llevaba un walkman puesto a gran volumen y se oía a Camela a través de los auriculares a casi dos metros de distancia. —Sí, tengo que irme. Me han hecho “pernocta” –dijo sin apenas mirarlo para que no le viera los ojos enrojecidos, aunque probablemente no hubiera notado nada. —¡¿Queé?! –gritó mientras se ahuecaba los auriculares. —Que soy pernocta, tengo que irme –repitió. —Pennota... –pronunció él quedándose con la boca abierta– Bueno te acompaño. —No Joaquín prefiero estar sola –pero él no la oyó, ya que tenía de nuevo la música a tope en las orejas y se dirigió a recepción a dar también su número de cama. Ella le hizo un gesto para que se quitara los auriculares. —De verdad que no, Joaquín, he quedado. —Bueno, pero te acompaño de todas formas. MIGUEL RUBIO | 43 —¡Que no, joder, que quiero estar sola ¿vale?! Él no dijo nada y se quedó mirando cómo salía, cerrándose la puerta tras ella. —Mucho arroz pa’ tan poco pollo –dijo un alcohólico de mediana edad que ya a esas horas olía a vino y pasaba en ese momento junto al chico. —¡Déjame en paz y vete a tomar por culo! –respondió él al tiempo que se ponía de nuevo los auriculares y se dirigía hacia el patio. —A tomar por culo vete tú que te gusta, julandrón –replicó en voz baja el borracho, pero Joaquín ya no pudo oírlo. CAPÍTULO V Y es que tan pronto se envejece Y es que hay tanto bello aún por ver Y es que tan acre es el recuerdo De lo que no llegaste a hacer. (S. Méndez). Cristina salió del albergue con un gran sentimiento de angustia, caminó unos metros y se apoyó en un árbol con ganas de vomitar, sin conseguirlo. Se limpió la saliva, los mocos y las lágrimas, respiró profundamente y empezó a alejarse lentamente. Apenas se veía gente, esa no era una calle muy transitada, tan solo algún que otro acogido del Centro dirigiéndose a ningún lado, como ella misma. Era su cumpleaños y no lo había recordado. Le había cogido por sorpresa. Era su cumpleaños y eso le hacía sentirse aún más triste de lo habitual. Sí, era su cumpleaños y no tenía nada que hacer, ningún sitio dónde ir y estaba sola, realmente hacía ya demasiado tiempo que estaba sola. Caminaba por el Paseo del Rey en dirección hacia la estación de Príncipe Pío, cruzó de acera, sus delgadas piernas la llevaban sin apenas darse cuenta por esa calle que tantas veces había recorrido, pero su mente ya no estaba allí. Dos tipos bebían un cartón de vino en los columpios que había antes de llegar al Metro, era un pobre y pequeño parque 46 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS infantil donde nunca se veía ningún niño. Uno de ellos al verla gritó con voz gangosa: —¡Eh chocho dónde irás tan sola con este frío!. Ambos se echaron a reír. —Ven pa’cá que te entremos en calor, verás como rápido nos calentamos –dijo el otro. —Mira échate un traguito –dijo el primer tipo apoyándose el cartón de vino sobre la bragueta. —No quiere la antipática. Trae dámelo a mí. —¡Espera hostia que yo no he bebido! –respondió el primero. Pero ella no podía oír nada de eso... Llevaba mes y medio saliendo con Carlos cuando tomó la gran decisión, se fue a vivir con él. Puede que no fuera demasiado tiempo, pero ninguno de los dos tenía dudas, solo deseaban estar juntos el mayor tiempo posible. En casa los problemas eran constantes, ella que era la segunda de tres hermanas de una familia sin agobios económicos del barrio de Salamanca, se había convertido de pronto en la oveja negra, con esas pintas, esas compañías y esas horas de salir y llegar (cuando llegaba). Su madre dejó de hablarle, se avergonzaba de ella, estaba claro. Un día Cris iba con Carlos y otros dos colegas por la calle Goya y vio en la puerta de la cafetería California a su madre con unas amigas, todas ellas muy arregladas y –a juicio de Cris– realmente grotescas con sus abrigos caros, sus peinados huecos y todo aquel maquillaje. Ambas se miraron un instante y cuando Cris iba a saludarla, su madre se giró y agarró del brazo a una de las amigas para entrar rápidamente en el local. Ninguna de las dos mencionaría después el incidente. Su padre entretanto siempre estaba muy ocupado con su negocio (una tienda de abrigos de piel en la calle Lagasca, muy MIGUEL RUBIO | 47 cerca de casa) y, cuando empezaron los problemas se hizo prácticamente invisible, pasaba poco tiempo en casa y si estaba se encerraba en una pequeña habitación que hacía las veces de despacho y donde había un sofá en el que dormía la mayoría de las noches. Así que cuando Cris comunicó su decisión de irse, aquello no supuso ningún trauma para nadie, tampoco para sus estiradas hermanas, tan distintas a ella, tan obedientes, tan sumisas, tan buenas hijas que no se perdían la misa con los papás ningún domingo. Su madre –eso sí– se puso algo melodramática, le dijo que era una mala hija, una desagradecida que solo les daba disgustos y les causaba dolor y muy seria añadió que, si se iba se olvidase de la familia para siempre. Y la verdad es que así fue. Hubo una vez, años después, que Cristina sola, enganchada y sin dinero telefoneó para pedir ayuda, lo cogió su madre y ella al oír su voz sintió que se derrumbaba, que de pronto era otra vez una niña pequeña e indefensa y deseaba que su madre acudiera a su lado, que le estrechara en sus brazos y olvidaran todo lo que había pasado, que le dijera que no se preocupara por nada, porque todo iba a arreglarse. —¿Mamá? Soy yo, Cris –acertó a decir conteniendo el llanto. —No. Se ha confundido –contestó su madre secamente y colgó. Jamás volvieron a saber de ella, de hecho en la casa nunca se la mencionaba y todo rastro suyo desapareció de allí. No había fotos a la vista, reformaron su habitación, sus cosas en cajas de cartón fueron a parar al trastero. Era como si nunca hubiera existido. Cristina tampoco supo nunca nada más de su familia. Estuvo dos años viviendo con Carlos en un pequeño aparta- 48 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS mento alquilado cerca de la glorieta de Quevedo. Aquellos primeros meses fueron los mejores de su vida. Dejó los estudios porque quería estar con él todo el tiempo posible, la universidad, pensó, podía esperar, y fue perdiendo el contacto con Marta que se matriculó en la Complutense para estudiar Derecho, allí conoció a un clásico pijo (nada que ver con ellas) con el que acabaría casándose. Cris supo por alguna gente, años después, que Marta era una abogada bien situada madre de dos preciosas niñas. A veces se preguntaba si se acordaría de ella alguna vez. Poco a poco dejó también de ver a los que hasta entonces habían sido sus amigos. Ahora sus amistades eran los colegas de Carlos. Carlos... Todo podía haber ido bien, pero él empezó a meterse caballo cada vez con más asiduidad y Cris terminó por seguirle. Fue entonces cuando comprendió que aquella canción de él que tanto la gustaba: “Dentro de mí”, no hablaba precisamente de una mujer como ella había creído hasta entonces, ¡qué inocente, qué estúpida era! Te has metido muy dentro de mí Me envenenas y no vas a salir Te has metido tan dentro de mí Sin ti no vivo y contigo sé que voy a morir. Lo que había empezado siendo un simple “tontear con la heroína” en palabras de él, se convirtió al poco tiempo en una feroz adicción. Enseguida vieron que necesitaban más dinero y ella se puso a trabajar de camarera en el bar que unos conocidos tenían en Malasaña. Allí corría la coca a raudales, sólo así MIGUEL RUBIO | 49 conseguían aguantar toda la noche. Cerraban a las seis de la mañana. Era un trabajo duro que pronto dejó de ser divertido. Carlos, que se pasaba la tarde encerrado intentando componer, iba a recogerla y la llevaba en moto a casa, ella se apretaba fuerte contra la espalda de él y pensaba que así es como le gustaría estar siempre, se sentía libre en el corto trayecto de apenas cinco minutos. Probablemente era aquel el momento más feliz del día. —“Pero duraba tan poco...”. Y después de tanta subida de coca empezó a hacerse necesario, también para ella, un chute de caballo cada noche para relajarse y poder dormir. Él lo administraba, a Cris en aquella época las agujas todavía le daban mal rollo. Primero le inyectaba a ella, con cuidado, susurrándole cosas mientras entraba despacio en su vena, luego se ponía su parte y al poco se quedaban dormidos en aquel apartamento, cada vez más pequeño, triste y oscuro. Así pasaban los meses y las cosas se iban torciendo poco a poco. Ella lo intuía o puede que no, y solo fuera un engaño de su memoria al recordarlo ahora. Los Cristales Rotos tenían fecha para entrar a grabar otro disco y Carlos, que era el que componía, no había hecho nada desde hacía meses, cuando le escribió a Cris aquella canción titulada “Podría” que a ella le hacía llorar porque tenía un final triste (“sí, podría no haberte dejado tan sola”), y aunque nunca llegaron a grabarla, ella la recordaba perfectamente de las maquetas previas y de oírsela a él en casa. Pero aparte de eso, Carlos no había compuesto nada en meses, o al menos nada que a él le pareciera lo suficientemente bueno. Decía que se sentía demasiado presionado. 50 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS Poco después dejó de ir a los ensayos porque las broncas en el grupo se sucedían, ya ninguno de ellos parecía disfrutar con aquello. Empezó a trapichear para conseguir droga y sacar algo de dinero. La compañía de discos seguía insistiéndoles con las fechas y el cantante finalmente se cansó y decidió tirar la toalla, el resto de la banda (menos Carlos que era demasiado orgulloso) intentó convencerle, pero el tío dijo “que estaba hasta los huevos de la música, que no iba a ser toda la puta vida un pintamonas” –y que se volvía a la facultad a terminar sus estudios de psicología. En ese momento la discográfica aprovechó para darles la patada, eran demasiado polémicos y había muchos grupos en el Madrid de entonces, como para estar pendientes de estos “niñatos drogadictos, que no eran más que unos principiantes que ya se sentían estrellas”, además, si se largaba el cantante no había nada que hacer (aunque Carlos compusiera las canciones), ya que la voz era lo que reconocía el público, de modo que significaba tener que empezar nuevamente desde cero. Así pues cada uno tiró por su lado y aquello fue el fin de la banda. Un grupo como tantos otros de un sólo disco y gloria efímera. Carlos intentó tranquilizar a Cris diciéndole que volvería a empezar, que lo conseguiría, buscaría gente y montaría otro grupo, pero en el fondo ambos sabían que ese tren se había escapado para siempre. Poco tiempo después en el vigésimo cuarto cumpleaños de Carlos hicieron una fiesta para los colegas en El Búho, el bar donde trabajaba Cris. Ella lo preparó todo, estaba muy ilusionada, le regaló una bonita armónica y una camiseta negra de los Burning, uno de sus grupos favoritos. Él se sentía animado y cariñoso, la besó como hacía tiempo que no la besaba y MIGUEL RUBIO | 51 juró que las cosas iban a cambiar, que estaba seguro de ello, que tenía montones de ideas en la cabeza, que la quería, que confiara en él. Llegaron bastantes amigos, algunos que Cris ni siquiera conocía, en poco tiempo todos estaban colocados y él, como aquella era su noche, decidió darse un homenaje, habían pillado un jaco de gran calidad y se le fue la mano. A partir de ahí los recuerdos son más confusos. Dejó de sonar la música. Alguien le encontró en el servicio tirado, aparentemente sin conocimiento, llamó a los demás, intentaron reanimarle sin éxito y avisaron al SAMUR, pero cuando llegaron los Sanitarios ya estaba muerto. Ella sufrió una crisis nerviosa y la llevaron al hospital, los demás tuvieron que ir a comisaría a declarar. Durante años Cris soñó con aquella noche. Veía a Carlos tirado en aquel sucio lavabo entre meados y vómitos, con su cara pálida de niño, sus ojos sin vida, su camiseta nueva y la aguja clavada en el brazo y se despertaba sobresaltada, gritando, cubierta de sudor y lágrimas. Y deseaba con todas sus fuerzas que aquello hubiera sido sólo eso, una pesadilla, una horrible pesadilla. Pero no era así, aquello había ocurrido realmente. Esa noche cambió su vida para siempre. Ya no había vuelta atrás. Desde entonces Cristina empezó a estar completamente sola. CAPÍTULO VI Y la vida siguió Como siguen las cosas que no tienen mucho sentido (J. Sabina) Había recorrido lentamente el Paseo del Rey, absorta en sus recuerdos, ajena al frío y a todo lo que pudiera haber a su alrededor. Dejó atrás la estación y al llegar al final de la calle giró a la izquierda por la Cuesta de San Vicente. Empezaba a llover y Cris seguía en otro tiempo, en otro lugar. Sus piernas continuaban moviéndose despacio, automáticamente y, aunque tenía los ojos abiertos, su mirada estaba puesta muy lejos de allí, en otra época. Era muy curioso –pensó– cómo funcionaba su memoria, ese gran almacén donde quedaba guardado todo lo que le iba sucediendo, algo a lo que podía recurrir cuando lo desease como si fuera un archivo personal, pero que en ocasiones (sin saber muy bien por qué) cobraba vida propia y aparecía sin que ella se lo propusiera. Muchas veces los recuerdos pese a pertenecernos, parecían también de otros, de otros que un día fuimos y que ya no somos. ¿Hasta qué punto todo lo que nuestra memoria nos dice es cierto? ¿Cuánto hay de verdad en nuestros recuerdos? ¿Cuánto en nuestra propia vida?. Cristina durante mucho tiempo había pensado que esos recuerdos eran su gran tesoro, eso que sólo a ella pertenecía y 54 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS que nadie podía arrebatarle. Su pequeño refugio. El lugar donde esconderse cuando a su alrededor todo se derrumbaba, todo era fealdad. Entonces solía recordar aquella frase de “El Túnel” de Ernesto Sábato, que tanto le había gustado e inquietado a partes iguales: “Vivir consiste en construir futuros recuerdos” –decía uno de los personajes de la novela. Sin embargo, poco a poco los buenos recuerdos iban perdiendo sitio en favor de recuerdos tristes, de vivencias amargas, de dolor y miseria, de lo que en definitiva se había convertido su vida. Lo malo ocupaba ya mucho más espacio que lo bueno. Por tanto ya no siempre le gustaba recordar, los bonitos recuerdos se transformaban en ocasiones en diabólicas imágenes que acechaban y hacían todo aún más difícil. Era algo que ya no podía controlar. ¿Estaba quizás condenada a rememorar ya únicamente episodios amargos? ¿Sólo en eso iba a consistir su vida? Aquella noche Carlos había dejado de respirar, había dejado de existir, y en cierto modo también Cris al iniciar un largo viaje hacia los infiernos, un viaje que presentía era sin posibilidad de regreso. Quizás había empezado mucho antes, los viajes realmente comienzan en cuanto uno empieza a planearlos o cuando prepara las maletas, pero en cualquier caso, aquella noche fue el definitivo punto de partida. Un punto sin posibilidad de retorno. Cris pasó por una terrible depresión y buscó refugio en las drogas, sobre todo en la heroína, ya no quería coca, anfetaminas ni nada que le hiciera sentirse animada o eufórica, no era eso lo que deseaba en absoluto, tan sólo quería tumbarse en un rincón, envuelta en su propia tristeza y permanecer allí para siempre. MIGUEL RUBIO | 55 Durante mucho tiempo hizo verdaderos esfuerzos por odiar a Carlos, después de todo él la había conducido a la heroína para luego dejarla sola. Y le venía a la memoria una y otra vez su canción: “Podría no haberte dejado tan sola.. Sí, podría no haberte dejado tan sola.” “Pues bien que lo hiciste, hijo de puta, bien que lo hiciste..., como si lo tuvieras todo planeado” –se decía. Pero la rabia no dura eternamente... Ahora ya no sabía muy bien qué era lo que sentía. Ya no era odio o rencor hacia él, que al fin y al cabo también había sido una víctima (y desde luego, ella lo había amado como a nadie en el mundo). Probablemente era odio hacia su propia vida, aunque tampoco estaba segura de eso, para odiar se necesitan fuerzas y ella disponía ya de muy pocas. Así pues, ya no quedaba rabia, ni odio o rencor, lo único que había era dolor, un profundo y oscuro pozo de dolor, de dolor y tristeza. A veces se había preguntado cómo podría haber sido su vida sin la heroína. Si también se hubiese enganchado de no haber conocido a Carlos. Aunque mejor, claro, hubiera sido conocerle y no haberse enganchado ninguno de los dos. Y si fuera así, ¿Cómo habría sido la vida de ambos?, ¿Dónde estarían ahora? “¡Qué estupidez!” –pensaba entonces– “¿De qué sirve imaginar cómo podían haber sido las cosas? La vida no nos permite volver atrás, ni tampoco elegir sólo lo bueno, lo que nos ofrece es el pack completo lo quieras o no. No hay vuelta de hoja. Cada uno carga con lo que le toca”. 56 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS Su vida era así y eso ya no podía cambiarse. Había pasado el tiempo, Carlos ya no existía y ella era alguien diferente. Y ya nunca nada volvería a ser igual. Pocos meses después traspasaron el bar y ella se quedó sin trabajo, y aún peor, sin fuerzas para buscar otro. El dinero empezó a escasear y los amigos desaparecieron. Cris tuvo que buscar sola los sitios donde pillar directamente, lugares cutres, sórdidos, nuevas relaciones con gentes que llevaban el mismo rollo, ir a ver si “había tema”, ponerse, despertar y vuelta a lo mismo. Un estúpido carrusel suicida. Dejó de pagar el piso y la echaron, pero tampoco importaba demasiado, de hecho ya alguna noche tras consumir se había quedado dormida en la calle, en un banco, en un parque, en cualquier rincón. Era algo extraño convertirse en un yonky. Las cosas fundamentales para cualquiera perdían toda su importancia. La vida se iba reduciendo y no se necesitaba nada de lo que el resto de la gente veía como imprescindible. En cambio la heroína lo ocupaba todo, era un monstruo que crecía dentro de uno cada vez más y te iba devorando. Era una trampa, una gran mentira que al principio te ofrecía un pequeño paraíso donde evadirte y terminaba encadenándote a él, y convirtiendo el mundo real en un auténtico infierno. Te trasladaba y hacía que dejases de pertenecer a ese mundo en que habías vivido hasta entonces para pasar al otro, al de los esclavos, los zombis, los muertos vivientes, esos despojos humanos que sólo vivían para ella y cuyo único objetivo era reducir su estancia en el primer mundo, para pasar cada vez más tiempo en el otro, por angustia, por necesidad, “sí, pero también por gusto” –pensó Cris–. Todo era una enorme contradicción. MIGUEL RUBIO | 57 Si alguien le preguntase si volvería a engancharse de tener una segunda oportunidad y regresar al pasado, respondería indudablemente: —“No, de ningún modo”. Si alguien le preguntase si en su vida había sentido algo mejor que un buen pico de heroína, respondería también indudablemente que no. ¿Dónde estaba por tanto la verdad? No había nada, absolutamente nada, que pudiera compararse a la paz que se sentía cuando notabas la mezcla entrando por tu vena, ¿no era acaso eso la felicidad?. Aunque, por otro lado, era evidente que hubiera sido mejor no conocerla, ya que el precio a pagar por todo aquello era tan elevado... “Probablemente –pensó–lo que me hubiera gustado, lo que de verdad me hubiera gustado es ser otra persona”. Todo era otra vez tan contradictorio, tan extraño, tan triste... Lo único que parecía quedar claro es que en aquel lugar no había salida. Pasaban los días, los meses, los años. El tiempo había dejado de tener importancia. Cris se fue a vivir con dos tíos a Vía Límite, en el barrio de La Ventilla. Era un sitio tan bueno como cualquier otro con fácil acceso a la droga, ya que allí mismo en la plaza siempre había camellos con mierda para vender. Conoció entonces a “Guili” que vendía para obtener gratis lo suyo y sacarse algo para ir tirando, era un buen tipo, algo violento pero según creía ella, con buen corazón. Lo cierto es que en aquella época Cris prefería estar acompañada, además con él, conseguir la droga dejó de ser un problema. Sabía por donde moverse, cómo obtenerla, cómo conseguir dinero y además, era un tío que se hacía respetar, lo que en esos ambientes era bastante importante. Cris se trasladó a su 58 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS piso, una casa baja, medio en ruinas, en la misma zona y poco después los tipos con los que ella había estado viviendo en una casa abandonada murieron abrasados, al parecer uno de ellos se quedó dormido sobre un sucio colchón con el cigarrillo encendido, el fuego se extendió rápidamente por toda la casa sin que pudieran reaccionar, es probable que no se enteraran, siempre estaban colgados. El incidente fue bastante comentado en el barrio, al menos durante unos días. Posteriormente, Cris se preguntaría muchas veces si no habría sido mejor estar todavía en aquella casa cuando empezó el incendio. Poco después Guili empezó a perder sus contactos para conseguir jaco y se fue poniendo nervioso. La cárcel, el SIDA, las sobredosis.., casi una generación entera parecía verse machacada por la heroína y sus consecuencias. Aquello le hizo cambiar, le volvió un poco paranoico y empezó a pegarla ya que desconfiaba de ella. La verdad es que ambos se engañaban para consumir a escondidas un poco más que el otro. Parecía que nada pudiera ir peor y un mal día Cris descubrió que estaba embarazada, no le dijo nada a Guili por miedo a que él quisiera tener ese niño, ella por su parte no deseaba traer un hijo a aquella miseria. Estuvo durante varias semanas con la angustia y finalmente la solución vino sola, abortó espontáneamente en el servicio de un bar, tuvo una gran hemorragia y la llevaron a La Paz. Estuvo tres días ingresada y allí le comunicaron que tenía los “anticuerpos”. Se sintió morir. Había sido una imbécil, una auténtica gilipollas, sabía que Guili lo había cogido en la cárcel donde pagó seis años por asaltar gasolineras, lo sabía y no había hecho nada, quizás porque sabía también que ya estaba condenada desde mucho antes. MIGUEL RUBIO | 59 A partir de entonces prácticamente dejaron de tener relaciones sexuales, Cris nunca supo si había dejado de atraerle después de lo del aborto o simplemente Guili había perdido el impulso sexual como les pasa a la mayoría de los yonkys. Pero no le importó en absoluto, ella realmente nunca le había deseado, le tenía cariño sí, pero nunca le había amado, al menos no de la manera en que amó a Carlos, claro que eso ya nunca podría volver a suceder, era como si esa parte tan valiosa de ella hubiera muerto con él. Como las cosas se estaban poniendo difíciles y el trapicheo no daba para más, Guili se dedicó a dar “sirlas” en la calle. Luego, ya con la colaboración de ella, pasaron a asaltar farmacias y supermercados. El procedimiento era siempre el mismo, se hacían con un coche y Cris esperaba en la puerta con el motor en marcha, él entraba con un cuchillo, era rápido, salía y se largaban. Así vivían, entre el vértigo de los atracos y la calma de la heroína. Una tarde en uno de aquellos robos alguien avisó a la policía, debía haber una patrulla cerca porque llegaron enseguida, Cris les vio bajarse del coche sin poder avisar a Guili y sin pensarlo detuvo el motor, estaba paralizada por el miedo, aquello era el fin. Sin embargo los polis no se fijaron en ella, les vio sacar las armas y entrar en la farmacia, oyó los gritos, los agentes encañonaron a Guilli que no ofreció resistencia, le desarmaron, le tiraron al suelo y lo sacaron esposado. Cris había salido del coche y permanecía en la acera de enfrente junto a varios curiosos. Él la buscó con la mirada pero no hizo un solo gesto, tampoco la mencionó en comisaria ni en el juicio, es decir, “se comió él solo el marrón”. 60 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS Le cayeron en total doce años pero sólo pagó tres, salió en libertad por el art. 80.4 (para enfermos terminales) y pidió a Cris por carta que no fuera a esperarlo. Desde prisión había vuelto a contactar con su familia y al salir, la madre se lo llevó a su casa, en Leganés. De allí apenas salió hasta que un mes después lo llevaron al Puerta de Hierro donde falleció a los tres días de ingresar. Cris se enteró cuando ya habían pasado dos semanas y lamentó no haber podido siquiera despedirse de él. No transcurrió mucho tiempo cuando unos funcionarios acompañados de un policía le notificaron una mañana que tenía quince días para abandonar la casa. Estaban transformando el barrio, construían la Avenida de Asturias un proyecto de hacía más de veinte años y estaban derribando (precisamente ahora) todas las casas viejas de la zona. A algunos vecinos les daban una vivienda nueva del IVIMA, pero esa vieja casa no era de Cris, ni siquiera sabía quien era en verdad el propietario, de modo que no tenía legalmente ningún derecho. Ella no hizo caso, ocupada como estaba en la espiral del infierno (despertarse, buscarse la vida para pillar, consumir y vuelta a empezar). Así que unas semanas después cuando volvía al piso se encontró con que lo habían tapiado, habían arrancado la puerta y las ventanas y habían levantado muros con ladrillos rojos a modo de sepultura, de nichos –pensó– quizás esa fuera su tumba, pero entonces... ¿por qué la dejaban fuera si ya estaba muerta?. CAPÍTULOVII Vuelta tras vuelta va girando el carrusel Sólo es la estela de las cosas lo que ves Caballos sin riendas al amanecer Volverá la botella los sentidos del revés. (J.I. Lapido). El Picolo y la Sorda habían pasado parte de la mañana sentados en la Casa de Campo, bebiendo unas litronas de cerveza. Él se levantó con esfuerzo: —Voy a mear –se alejó unos pasos y se puso a orinar contra un árbol al tiempo que levantando la cabeza lanzaba un sonoro eructo. —¡Uuuaaaaarrgg! Ella se le quedó mirando, escupió en el suelo y dio una calada al cigarro. Lola “la Sorda” tenía treinta y nueve años, aunque aparentaba algunos más. Era una mujer morena, bajita, de complexión fuerte y algo gruesa. Tenía los ojos negros, fríos y pequeños como dos cabezas de clavo. Llevaba el pelo largo y grasiento recogido en una coleta y sobre el labio superior tenía lo que ya era más que una sombra de bigote. Había nacido en León y era la mayor de seis hermanos a los que hacía años que no veía. Su padre, un obrero de la construcción, se bebía cada 62 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS mes gran parte del sueldo y al llegar a casa la emprendía a golpes con “la vieja”, y pronto cuando empezó a crecer, también con ella. Luego vinieron los abusos sexuales ante los que su madre prefería mirar para otro lado. Durante años su padre la violó varias veces cada semana. En una de aquellas noches ella se resistió y el viejo le dio un tremendo bofetón haciéndola caer al suelo. El oído izquierdo empezó a sangrarle abundantemente, le había roto el tímpano, pero no quisieron llevarla al hospital. Desde ese momento él mismo empezó a llamarle “la sorda”. A los doce años Lola se puso a trabajar fregando escaleras, como su madre, y a los trece se fue de casa por primera vez. La policía la trajo a los pocos días y su padre la recibió con una fuerte paliza, rompiéndole un dedo, dos dientes y una costilla. Dijeron a los médicos que se había caído montando en bici, entonces no era como ahora y nadie quiso indagar. Su madre continuó guardando silencio. Cuando se recuperó robó algo de dinero a la vieja y volvió a escapar. Dos semanas después la detuvo la Guardia Civil tras robar a punta de navaja en una tienda y de ahí al correccional. Mientras estuvo allí se enteró de la muerte del viejo en plena calle, cuando le reventó el corazón tras una de sus noches de borrachera. Ella se alegró mucho con aquella buena noticia, lo celebró tomándose una botella entera de vino. Consiguió la libertad a los 16 años pero no volvió a casa y decidió buscarse la vida por su cuenta. Unos meses después se quedó embarazada de un tipo que prefirió desentenderse, y cuando dio a luz le quitaron el niño alegando que era menor, no tenía domicilio fijo, ni medios económicos, además las cosas no habían ido bien y habían tenido que vaciarla, de MIGUEL RUBIO | 63 modo que no podría tener más hijos. Se escapó del hospital. Después supo que su madre se había hecho cargo del bebé, pero la verdad ya no le importó demasiado. Bastante tenía ella con cuidar de sí misma. Un año después Lola se fue a Madrid con intención de buscar un “curro”. Estuvo “sirviendo” en varias casas y se aficionó a la “priva” más de la cuenta, de manera que en unas le fueron echando por ir bebida y en otras por llevarse lo que no era suyo. Con el tiempo supo que sus hermanos se habían ido casando y que la vieja al jubilarse vendió el piso y se fue a su pueblo con el niño, que al parecer tenía algún problema de desarrollo, a la casa de sus tías. Ahora ni siquiera sabía si su madre continuaba viva o no y qué había pasado con su hijo, pero tampoco le preocupaba. La Sorda había conocido al Picolo en un bar cerca de la calle Carretas. Hacía poco que ella se prostituía por la zona, sobre todo en Montera y él la quitó de la calle. Desde entonces se convirtió en su mujer y no habían vuelto a separarse. No es que se quisieran, ni siquiera que se llevasen bien, es simplemente que estaban juntos. —¡Eh!, ¡Qué pasa coño..., nos vamos o ¿qué?! –Picolo estaba en pie delante de ella rascándose los huevos y bostezando. Lola tiró el cigarrillo y se levantó, apuró lo que quedaba de su cerveza y arrojó también el casco al suelo. Empezaron a caminar. Picolo, como casi siempre unos pasos por delante de ella, iba canturreando: ...Ni más ni menos, ni más ni menos. Juan era un tipo con continuos cambios de humor, corpulento, malencarado, con ese rictus en la boca como de asco 64 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS permanente y una cicatriz que le cruzaba la barbilla, recuerdo de una pelea en un puticlub. Había trabajado desde los trece años en diferentes empleos, chico de los recados, aprendiz en un taller de coches, pintor con un cuñado suyo, albañil y matón de discoteca, sobre todo en garitos cutres en los alrededores de la Puerta del Sol, Ballesta, Desengaño etc. Aquello estaba bien, era un buen curro con todo lo que le gustaba, había tías fáciles, priva suficiente y no tenía que madrugar. Luego se fue a la mili y durante el campamento en Mérida se apuntó a las COES. Le gustaba la acción, pero había mucha disciplina y él siempre tuvo cierta tendencia a meterse en peleas, por lo que se pasó bastante tiempo arrestado, “en el calabozo y limpiando las putas letrinas”. Se le hizo eterno. A la vuelta se colocó, por aquello de tener un empleo más estable, como guardia de seguridad, casi siempre en unas oficinas en el turno de noche, que nadie quería pero él lo prefería porque había poco que hacer (solo unas cuantas rondas para comprobar que todo estaba en orden), no tenía que aguantar a nadie y tampoco había que madrugar. Aquello no estaba mal, pero todo se vino abajo cuando en plena jornada le visitó por sorpresa un inspector de la empresa. Le encontró sentado en un despacho (se había quitado la chaqueta y los zapatos), y estaba dando buena cuenta de una botella de whisky mientras una furcia le hacía una mamada. Aquel tipo “se puso chulo”, le amenazó con el despido y con que no volvería a trabajar en ninguna empresa de seguridad en su vida. Juan perdió la cabeza y le propinó una brutal paliza de cuyas secuelas, según dijeron en el juicio, tardó quince meses en recuperarse, además ya puestos, también se le fue un poco la mano con la “lumi”. Al Picolo aquello le supuso pagar cárcel, MIGUEL RUBIO | 65 estuvo una buena temporada “guardado” ya que además tenía antecedentes de unas cuantas peleas, se había presentado borracho a la vista oral y había amenazado otra vez a su víctima e incluso al juez. Estando preso también tuvo algunos líos, con lo que la cosa se complicó un poco, le metieron varios partes y no pudo reducir pena ni salir en libertad condicional, así que siguió preso hasta que finalmente pagó todo –“a pulso, con dos cojónes” –como solía comentar él. Fue una mala temporada y en el fondo sabía que se lo había ganado él solo. “Todo por tu mala cabeza, Juan”. Se decía a veces. Aunque en otras ocasiones prefería echar la culpa al resto del mundo y gritaba a quien quisiera esucharle: —¡Lo que pasa es que hay mucho hijo de puta suelto y mucha maricona, y yo no dejo que me pise ni Dios! Cuando salió en libertad continuó bebiendo y ya no se planteó el volver a trabajar. Conoció a Lola y se la llevó a vivir (y a beber) con él a una pensión cerca de la Plaza de España, así pasaron una buena temporada hasta que se le terminó “el paro” que le habían concedido con la excarcelación. Entonces vino la calle. Llevaban unos minutos caminando cuando la Sorda señalando con la cabeza dijo: —Mira, el pringao ese. En un banco estaba el Manitas, encogido por el frío, con la solapa del abrigo subida y un cartón de vino Don Simón que sujetaba entre sus deformes manos. Se acercaron a él. El Manitas miraba al suelo como si no quisiera verlos. —¿Qué pasa Manitas? –preguntó el Picolo con una mueca que pretendió ser una sonrisa. El otro instintivamente se acer- 66 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS có el cartón al cuerpo, no dijo nada y apenas alzó la vista, aunque sabía que desviar la mirada no era suficiente para librarse de ellos. —¿Qué pasa, te lo vas a beber tú todo? –reprochó la Sorda sin disimular su desprecio, al tiempo que intentaba quitarle la bebida. El Manitas se echó para atrás y la esquivó. —¡Manitas coño invita a los colegas! –exigió Picolo mientras le daba un golpe en el hombro. La pareja permanecía en pie delante de él. —¡Coño no seas rata con los colegas tío! –añadió Picolo y volvió a golpearle en el hombro. El Manitas dudó un instante, pero como sabía que no podía hacer otra cosa accedió: —Venga coño, beber un poco –murmuró tendiéndoles el tetrabrick. La Sorda se lo arrebató con furia. Se cayó un poco, estaba casi lleno pero de un largo trago lo dejó por la mitad. —¡Eh vale ya, joder! –protestó Manitas y quiso recuperarlo pero ella se lo entregó al Picolo. —¡Tranquilo hostias que yo todavía no he bebido! –dijo éste mientras lo sujetaba con la otra mano impidiendo que se levantase. El Manitas empezaba a ponerse nervioso, aquella pareja siempre montaba bronca allí donde iba. Miró a la Sorda y ella se inclinó un poco y le eructó prácticamente en la cara. Volvió a mirar al Picolo, se levantó y quiso quitarle el cartón según estaba bebiendo, pero no pudo. Picolo lo sujetó con la mano izquierda estirada y le empujó con la derecha derribándolo. —¡¿Qué haces coño?!, ¡Que no he terminao! –pegó otro largo trago y arrugó el envase ya vacío tirándoselo encima. MIGUEL RUBIO | 67 —Uuuaaargg –eructó– Ahora ya sí he terminao. A continuación se echó sobre él registrándole los bolsillos. —A ver qué llevas por aquí, cabronazo, que seguro que tienes pelas, que tú cobras paga, mamón. —¡Déjame! –gemía el Manitas intentando zafarse sin conseguirlo– ¡déjame, joder! —¿Qué pasa, que ya te lo has fundido todo, cabrón? Menudo borracho hijoputa eres. —¡Déjame, coño! Que no tengo nada. —¿No? ¿Y esto qué es? –el Picolo había encontrado en un bolsillo del abrigo el arrugado billete de mil de Gustavo. —¿Esto qué es, cabrón? –volvió a repetir y de nuevo se echó sobre él. —¡Suelta joder! —¡Seguro que tienes más, hijoputa! –gritó mientras continuaba registrándole y dándole golpes en la cabeza– Eh, di la verdad, ¡a que tienes más! —¡Déjame en paz, joder que no tengo nada más! El Picolo se incorporó y sonrió al ver como el otro acurrucado en el suelo empezaba a llorar. —Bueno esto me lo quedo por engañarme –dijo guardándose el billete. Manitas ni siquiera los miró. Por lo menos todavía le quedaba algo de dinero escondido y la medalla de Gustavo. La Sorda se acercó, le escupió y echó a andar. —Hijos de puta –dijo desde el suelo y en voz baja. El Picolo le oyó, se volvió enfurecido y agachándose de nuevo le agarró de la pechera acercando mucho su cara: —¡¿Qué has dicho?! –gritó mientras le salpicaba con perdigones de saliva que salían de su enorme y torcida boca– 68 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS ¡Cabrón de mierda!, –le zarandeó– ¡repítelo si tienes huevos!, ¡repítelo hijoputa! ¡Vamos! —Nada. –el Manitas tenía lágrimas en los ojos. Estaba encogido y temblaba de frío y de miedo. Sentía rabia contra aquellos tipos y contra su propia vida, contra la impotencia de su estado, contra sus manos deformes que no le permitían hacer frente a aquel tío y sacarle los ojos allí mismo. —¡Muuuac! –el Picolo le dio un fuerte beso en la boca y se incorporó riendo– ¡Si te oye la Sorda te arranca los huevos! Se giró y echó a andar detrás de su mujer. —¡Adiós maricona! –le gritó ya de espaldas. El Manitas se limpió los ojos y les vio alejarse. Pasados unos segundos se levantó con esfuerzo y se arregló el abrigo un poco. —¡Ehh! –les llamó cuando ya estaban lejos– ¿Vais a “La Caridad” a comer? —¡Vamos donde nos sale de la polla, maricona! –contestó Picolo sin volverse. Manitas no tenía nada que hacer, así que tras dudar un momento empezó a caminar siguiéndoles a distancia. Odiaba a aquella pareja, pero sabía que se los iba a seguir encontrando y nadie le iba a proteger, en la calle las cosas funcionaban así, de modo que era preferible estar a buenas e intentar ser colega de ellos. Aunque en el fondo les odiara con toda su alma. CAPÍTULO VIII Presa la belleza de la flor por la raíz Sigue a la espera del invierno en que morir. (A. Fdez. García). Entre las personas sin hogar, todo el mundo sabía que para sobrevivir sin dinero en Madrid, había que conocer el “circuito”. Existían roperos, baños públicos, comedores donde daban desayunos, comidas, bocadillos y cenas en determinados horarios y, para dormir, albergues municipales, religiosos, pabellones de emergencia etc. De manera que todos los días cientos de personas recorrían las calles y guardaban cola intentando conseguir plaza en algún comedor o albergue. Luego, claro, todo se hacía más fácil cuando uno conseguía plaza fija en alguno de ellos. El Juaquin, que había pasado por todas las etapas, comía tranquilamente sentado en el comedor del albergue en una mesa preparada para ocho personas, donde sólo estaban él y dos tipos con pinta de borrachos hablando a voces entre ellos. La comida en general era más tranquila que la cena, había menos gente y los que estaban se encontraban menos ebrios o drogados que por la noche. Joaquín llevaba sus auriculares puestos y se sentía algo molesto porque le quedaban pocas pilas, tendría que salir a comprar, pero de momento no podía escuchar ninguna de 70 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS sus cintas, ni la de los Camela, ni la de Estopa, ni la de OBK que eran las tres que más le gustaban ahora y por eso las llevaba siempre encima, aunque tenía bastantes más en la bolsa que guardaba en la consigna. Así que debía conformarse con escuchar la radio, aunque no la prestase especial atención. Al poco de sentarse levantó la cabeza y vio cómo el Ministro, acercándose junto a uno de esos tipos que siempre le acompañaban, le decía algo al tiempo que se acomodaban con sus bandejas en la mesa de él. Los dos borrachos dejaron de hablar y se dedicaron a comer con la vista puesta en sus platos, como niños pillados haciendo algo malo. El Juaquin pese a tenerles al lado hizo como que no les había visto e intentó seguir a lo suyo, pero el Ministro le hizo un gesto para que se quitara los cascos y él obedeció. —¿Has visto a la Niña? –dijo. Se refería a Cris, siempre la llamaba así, la Niña y el Juaquin ya imaginaba en cuanto lo vio que le iba a preguntar por ella, como hacia otras veces. Se puso de nuevo los auriculares, probó una cucharada de lentejas y con la boca llena y quemándose dijo en voz alta: —¡No fiene hazta laz ziete! –y siguió comiendo y resoplando. Bebió agua con la boca llena para no abrasarse y continuó masticando. El Ministro le retiró con un dedo el auricular de la oreja izquierda y le dijo con firmeza pero sin alzar la voz: —¿Dónde ha ido? —¡Y yo qué sé!.–Joaquín empezaba a sentirse molesto, miró a su plato e intentó seguir comiendo. Entonces el Ministro le quitó los auriculares de las orejas MIGUEL RUBIO | 71 bajándoselos al cuello y agarrándole con fuerza el brazo izquierdo dijo entre dientes: —Te estoy hablando, chico. Mientras, el gañán que iba con él no decía nada pero miraba con desprecio al chaval. Joaquín miró a uno y luego al otro, se estaba poniendo nervioso, aquel tipo no le gustaba y quería que le dejara en paz. Soltó la cuchara en la bandeja y dijo al fin: —¡Yo qué sé dónde ha ido, la vi esta mañana, la han hecho pennota, sólo me dijo eso y se fue! ¡Es lo único que sé ¿vale?! El Ministro le soltó el brazo y tras mirarlo unos segundos como si le perdonara la vida, empezó a comer. Su acompañante hizo lo mismo. Joaquín se guardó el flan de postre en un bolsillo del pantalón y se levantó empujando hacia atrás la silla con las piernas, aquel menda le había quitado el hambre. Entregó la bandeja y salió del comedor. —Vaya Joaquinete hoy no tienes hambre, con lo zampón que tú eres... –oyó a sus espaldas que le decía una funcionaria gorda y con la bata blanca llena de “lamparones” –¿ya no comes más? —Cómeme tú la polla –masculló saliendo al patio. Luis de la Rosa (el Ministro) era un hombre de entre cincuenta y cinco y sesenta y cinco años, alto, enjuto, de ojos claros, con bigote, perilla y el pelo blanco y escaso peinado hacia atrás. Iba bastante bien vestido (generalmente con traje) y tenía buen aspecto. La verdad, nadie diría que vivía en un albergue (lo cual a él le llenaba de satisfacción). Su pasado para muchos era un misterio y cuando se decidía a contar algo parecían historias poco creíbles para el resto, pensaban que les 72 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS tomaba el pelo y les contaba “batallitas”, de modo que habían dejado de preguntarle y él no solía tener ganas de recordar ni de contar nada. Lo único que los demás tenían claro es que el tío tenía muchos aires de grandeza, de ahí el mote que le habían puesto, bueno, algunos también le llamaban “el Flores” o “el Capullo”, pero por supuesto eso era cuando él no estaba delante. Lo de Ministro en cambio, a decir verdad, no le importaba. Se trataba de un tío con labia, un embaucador, un vendedor de humo y un vividor (a su manera y dentro de aquel ambiente). Llevaba en el albergue nueve meses y a su trabajador social (el Besugo) se lo había ganado rápidamente contándole lo que éste quería oír: que si había tenido mala suerte en los negocios en la antigua Alemania del Este (el tipo era economista y hablaba bastante bien alemán y algo de ruso, lo que hacía su historia más verídica), que si su esposa, que era argentina, había puesto tierra de por medio regresando a su país y llevándose a las dos niñas y el dinero que quedaba, que si él, como consecuencia de lo anterior, había caído en una profunda depresión y había regresado al lugar donde nació después de perderlo todo, para encontrarse con que aquí tampoco le quedaba nada, ni siquiera un familiar, etc., etc. Por supuesto añadía, que era cuestión de tiempo arreglar el papeleo necesario para que en Alemania (donde realmente no podía volver por varias estafas cometidas), le concedieran una generosa pensión que acabaría de una vez por todas con esta triste situación en la que se encontraba. De momento ya cobraba el IMI (Ingreso Madrileño de Integración), que le habían gestionado (según parecía) mucho más rápido que a otros. MIGUEL RUBIO | 73 Evidentemente, él omitía en su relato todo lo referente a sus problemas con el juego (desde los lujosos casinos a las timbas más sórdidas), y los años de juergas y continuas correrías nocturnas, de alcohol, cocaína y prostitutas de lujo, que le alejaron de su propia familia y sirvieron igualmente para dilapidar los ahorros y el patrimonio familiar que había heredado su esposa. Tampoco decía que ella en realidad había muerto de cáncer después de divorciarse, y que él no fue a verla ni tampoco al entierro, ni que sus hijos (dos varones y una chica) vivían en Barcelona, pero hacía años que no lo veían y no querían ni oír su nombre. Aunque, la verdad, él tampoco tenía interés alguno en contactar con ellos. El Ministro era un individuo con un desarrollado instinto de supervivencia y había aprendido a bregar con las peores situaciones y salir indemne. Así, era capaz de haberse ganado incluso al director del albergue, Don Oscar, que cada vez que lo veía se paraba a saludarlo y hasta habían echado algunas partiditas de ajedrez en su despacho. Pero también era capaz de “hacerse respetar en el patio”, para eso se valía del dinero que manejaba por su paga y de la compra de favores: acompañaba a algunos analfabetos a hacer gestiones (como renovar el DNI), a los viejos al banco para cobrar la pensión, a los enfermos al médico etc. Y por todo cobraba su parte, claro. Además se rodeaba de una serie de garrulos incondicionales a los que invitaba a tabaco, café o alguna copita y con los que a su vez se protegía. En definitiva estaba en una situación bastante cómoda, los acogidos le respetaban (por miedo en unos casos, por admiración en otros) y los funcionarios también tenían un buen concepto de él y lo veían (en general), de manera diferente al resto 74 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS de usuarios. Él no era “un vago, un borracho, un parásito, una escoria irrecuperable” (como opinaban algunos trabajadores del centro sobre ciertos acogidos), sino un buen hombre con sólida formación, al que las cosas no le habían ido muy bien, pero que sin duda sería capaz de sobreponerse con un poco de ayuda y remontar nuevamente el vuelo. Por supuesto, él sabía perfectamente que esa situación no iba a ser eterna y que los términos podían empezar a invertirse en cualquier momento y su imagen deteriorarse por alguno de los flancos. Pero estaba preparado para eso. No hacía planes a largo plazo. La vida le había enseñado a aprovechar las buenas rachas y navegar con el viento a favor. Cuando las cosas se torciesen habría que poner tierra de por medio, pero eso no era ningún problema, –“carga sólo con lo que puedas llevar” –solía decirse–, ya lo había hecho otras veces y llegado el momento volvería a hacerlo. Mientras tanto tocaba disfrutar. Ahora, desde hacia unos meses se había encaprichado con la Niña, Cristina, esa yonky jovencita con esos ojos tan grandes. Desde luego debía haber sido muy guapa. No era nada serio, no iba él ahora a enamorarse de una putilla drogadicta. Ocurría tan sólo que ella necesitaba dinero de vez en cuando y a él, también de vez en cuando, le apetecía que una chica guapa se la chupase. Eso era todo. CAPÍTULO IX Gente corriendo contra el viento Amenazando ante espejo Mientras en algún callejón Alguien inicia un viaje lento A la ciudad del infierno. (E. Urquijo). Cris había llegado sin apenas darse cuenta hasta Plaza de España. Caminaba ajena a todo, como cuando estaba colgada y aunque aún no había consumido nada se sentía en otro mundo, absorta en sus pensamientos, en sus recuerdos que habían vuelto a trasladarle a otros tiempos, cuando todavía era otra persona, pero también cuando empezó a ser lo que era en ese momento... Nada, nadie. —Hola Cris, ¿qué tal estás? –era Mohamed Sálmi (El Salami), un tipo extraño y silencioso del que la gente desconfiaba, un hombre que huía de los problemas y siempre se había mostrado muy amable con ella. Cristina lo conocía del albergue, aunque hacía ya varias semanas que no lo veía por allí. —Hola, ¿qué pasa?, no te había visto, ¿dónde duermes ahora?, porque no estás en el albergue ¿no? A ella le pareció (como en otras ocasiones) que él se ruborizaba un poco cuando le hablaba. 76 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS —No, me echaron hace casi ya dos semanas por llegar tarde. He estado con un paisano ayudándole en una tienda que tiene en Lavapiés y me ha dejado dormir allí unos días. Pero ya no... He estado también en el Don de Jesús pero anoche hubo puñaladas, no creo que vuelva hoy. Ahora estoy esperando a un amigo a ver si me puede ayudar, si no ya veré, intentaré ir al Pabellón, aunque me han dicho que también está lleno. El Don de Jesús estaba junto a la Catedral de la Almudena. Era uno de esos dispositivo de emergencia para las noches de invierno, lo dirigía un sacerdote ayudado por voluntarios y algunos de los propios acogidos. Contaba con pocos recursos, abría sólo por la noche y ofrecía bocadillos y la posibilidad de dormir en apretados jergones. La mayoría de sus usuarios era de origen magrebí y muchos de los españoles se negaban por este motivo a ir allí. Lo cierto es que por diversas razones, era lugar de continuas peleas, de hecho el año anterior hubo una especie de motín, agredieron al cura y a sus colaboradores y tuvo que intervenir la policía para desalojarlo, después de aquello estuvo cerrado durante varios meses pero con la llegada del frío habían vuelto a abrirlo. —¿Por qué no vas al albergue por si acaso hay cama? —Hasta mañana creo que tengo sanción por no haber ido a dormir la última vez, luego ya iré a ver si hay suerte. No sé. La verdad es que ahora con el frío que hace es bastante difícil conseguir allí cama. —Sí, es una putada –afirmó Cris. Salami había llegado a España en una patera hacía tres años. Durante meses trabajó en el campo en durísimas condiciones, sobre todo en El Ejido, Almería, “en los plásticos” como decía él, y luego en Cataluña, en la zona de El Maresme. Pero MIGUEL RUBIO | 77 pronto empezó a tener problemas de salud: bronquitis, neumonía, tuberculosis y hasta una lesión crónica de espalda que le imposibilitaba ya para el trabajo físico y que cada vez le daba más guerra. Así que finalmente llegó a Madrid e intentó que le ayudasen desde los servicios sociales, pero siempre era lo mismo, le podían facilitar comida y cama si había, pero nada de ayudas económicas, al fin y al cabo era un “sin papeles”, un “ilegal”. De modo que llevaba ya una temporada malviviendo y era perfectamente consciente, de que había empezado a caer por una pendiente por la que ya difícilmente podría subir. Pese a todo, una cosa tenía clara y es que a su país no quería volver de ningún modo, por un lado regresar sería admitir que uno había fracasado por completo, pero además por otro lado, no creía que allí le fuera a ir mejor. Según las noticias que le llegaban a través de algunos compatriotas la situación estaba francamente mal, así que para volver a la miseria prefería seguir aquí, aunque para él ya no hubiera demasiadas diferencias entre uno y otro sitio. Había venido con un montón de sueños pero se habían desvanecido, como también habían desaparecido las fuerzas. Sólo habían pasado tres años y él era un hombre joven todavía, pero se sentía como un anciano, derrotado, sin esperanzas y cansado, muy cansado. —¿Te quedas aquí conmigo o tienes algo que hacer? –preguntó Salami mirando fugazmente a los ojos de Cristina y bajando de nuevo la mirada. —¡Ehhh ¿qué passa tííía?! –a Cris no le dio tiempo a contestar y al girarse vio que se acercaba a ella el Yoni. —Hola Yoni, qué pasa. —¡Eh tía ¿cómo lo llevas? que no se te ve el pelo, coño! – miró al Salami con recelo y añadió: 78 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS —Vente pa’cá que te cuento una cosita. Cris miró a Salami y tocándole el hombro como disculpándose dijo: —Bueno, tengo que irme, nos vemos. Cuídate y acércate al albergue a ver si tienes suerte, ve esta noche que va a hacer mucho frío, si mañana te termina la sanción igual te dejan pasar si hay cama. —Vale, no sé, ya veré, adiós –contestó sin levantar la cabeza. La verdad es que a Cris le caía bastante bien e incluso le daba un poco de pena, estaba siempre como triste (igual que ella) y le hubiera gustado quedarse con Salami, pero sabía que con el Yoni podía tener heroína, de modo que se fue con él. Yoni era un yonky del albergue, un tipo moreno, alto, delgado como un junco y con los ojos saltones, llevaba el pelo corto y de punta y se dedicaba a trapichear, conocía a todos los demás toxicómanos pero solía ir a su bola y no parecía faltarle nunca de nada, aunque tampoco se le veía nunca demasiado colgado. Parecía que el tío controlaba. —¡Tía tengo pelas, me ha salido una historia guapa que te cagas! –dijo cogiéndola del brazo mientras caminaban–.Voy a pillar una “cunda”, si te vienes te pongo. Cris no dijo nada pero siguió andando a su lado. Allí mismo en el lateral de la plaza estaba el coche con el conductor fuera y dos yonkys tirados en el asiento trasero. El Yoni se acercaba siempre a los poblados a pillar en uno de estos destartalados vehículos, donde compartía viaje con otros, normalmente a cien duros por cabeza. Otras veces el tipo que conducía se conformaba con que cada uno le diera una parte de lo que pillara. “Los taxis del infierno” los llamaba Cristina. MIGUEL RUBIO | 79 Yoni que conocía al conductor subió delante y Cris montó detrás con los otros dos tipos, uno de ellos estaba sin duda de mono y se acurrucaba en el asiento con los brazos cruzados sobre la cintura. Sudaba bajo el sucio chándal como si viniera de correr una maratón y estaba en los huesos. Temblaba. Murmuraba cosas ininteligibles. Vomitó un poco sobre sí mismo y sobre el asiento. El otro en voz baja le decía cosas al oído intentando tranquilizarlo. Tenía calambres y retortijones. Cris sabía perfectamente lo que era aquello, el frío, los dolores musculares, la angustia, el vacío, la diarrea, las náuseas, la desesperación... Nuevamente dejó vagar sus pensamientos, pero esta vez no había nada concreto, no recordaba nada especial, sólo miraba con la cara pegada a la ventanilla pasar las calles, la gente, los coches, la carretera, como imágenes en blanco y negro de una película triste, como su propia vida... Poco a poco la ciudad cambiaba ante sus ojos y de las calles del centro, llenas de vida, pasaron a la carretera. Coches, vallas publicitarias, naves industriales, paisajes desérticos. Enseguida (o eso le pareció a ella) llegaron a las Barranquillas, un poblado absolutamente fantasmal, hundido en un agujero junto a una pequeña ladera de escombros. A simple vista, según iba uno acercándose podría parecer un viejo decorado de algún film malo de spaguetti–western o el típico poblado chabolista sin más, pero de lo que se trataba en verdad era del infierno a sólo unos pasos de la ciudad. El lugar se componía de una serie de callejas formadas por los barracones y chabolas donde se vendía la droga. Un lodazal por el que deambulaban los yonkys como muertos vivientes, perros famélicos y ratas. Cris había leído en un periódico 80 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS gratuito de los que daban en el metro, que se calculaba que unas cuatro mil personas pasaban cada día por allí. Cuatro mil condenados –pensó– como yo misma. Había un pequeño centro de atención básica y algún coche de voluntarios que se dedicaban a intercambiar jeringuillas usadas por otras nuevas y repartían condones. Por todas partes se podían ver tipos pinchándose, cayéndose al suelo, “volando” mientras se arrastran o quizás muriendo en ese preciso instante. En cualquier rincón había siempre alguien tirado que acababa de consumir, otros que recogían jeringuillas usadas del suelo y los más patéticos de todos: los que llamaban “machacas”, individuos que ya no tenían ni fuerzas para desplazarse allí cada día por lo que habían decidido quedarse en aquel agujero. Estaban al servicio de alguna de las familias de la droga, limpiaban para ellos y les hacían todo tipo de recados o lo que fuera a cambio de dormir en un rincón, algo de comida y heroína. Muchos de ellos se metían sin saberlo una mezcla que les daban de heroína y cocaína (ambas adulteradas) y así, si algún día el mercado de una de ellas estaba mal, los mantenían con la otra. Lo cierto es que aquellos pobres diablos se meterían por la vena cualquier cosa que les dieran. Cris conoció a uno que como no le daban suficiente recogía del suelo agujas con los restos, las mezclaba y se inyectaba. Obviamente murió devorado por el SIDA. El coche se detuvo cerca de uno de los barracones y bajaron todos menos el conductor. —Espérame por aquí princesa –aconsejó el Yoni y correteó hacia la segunda chabola. Cris viéndole de espaldas, imaginó que era un esqueleto con pelos en la cabeza o uno de aquellos zombis que salían en el vídeo de “Thriller”. MIGUEL RUBIO | 81 Los otros dos tipos se esfumaron con ese andar urgente típico de los yonkys y Cris se quedó allí de pie, encendió un cigarrillo y se acercó al coche de los voluntarios de la ONG, aunque no mucho ya que no le apetecía que le dieran la charla de siempre. Observó también las sucias y ridículas tiendas de campaña con formas triangulares o de medio melón, que algunos alquilaban para que los yonkys se chutaran allí dentro. Había otros que se lo hacían en los huecos de las alcantarillas y allí se quedaban dormidos entre ratas y basura. Se fijó más allá, cerca de la entrada, en un individuo que recortaba en cuadrados un rollo de papel de plata y vendía cada trozo por veinte duros, para los que fumaban heroína. Echó a andar. Pasó junto a ella un perro esquelético olfateando la miseria y al verlo murmuró: —Coño un perro yonky –y sonrió pensando en la tontería que acababa de decir y se sorprendió por conservar aún algo de sentido del humor. Todo aquello resultaba tan trágico que lo mejor era intentar no pensar. De pronto se la acercó un individuo sin afeitar, con el pelo sucio y grasiento peinado hacia atrás, gafas de espejo y un plumas que alguna vez fue azul, pero que ahora estaba lleno de mierda. —¿Quieres tema? Tengo un jaco cojonudo. Cris dudó un instante, primero dijo que no, pero finalmente pilló una micra a 800 pelas. Aquí era más barato que en el centro, esperaba que al menos no estuviera mezclado con raticida. —Es dabuten ya verás –volvió a repetir el tipo mientras se lo entregaba con el puño cerrado y bajando el brazo en un gesto de disimulo, que a Cris le pareció completamente absur- 82 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS do dado el lugar donde estaban. Ella se lo guardó en el bolsillo y sacó un tranxilium que se metió en la boca. Mientras volvía hacia el coche vio a un tipo chutarse en la polla y a otro en el cuello mirándose en un charco y un poco más allá junto a una pared, a un sirlero quitarle la pasta a un pobrecillo poniéndole un cuchillo en la cara. Apretó el paso y observó a dos policías nacionales a caballo y a otros dos que desde el coche patrulla vigilaban a distancia. —¡Vamos, vamos tía! –el Yoni parecía nervioso junto al coche y el conductor tenía ya el motor en marcha, Cris se subió atrás y vio que los otros dos no estaban. —¿Qué pasa? – preguntó. —¡Joder que a un menda de estos le ha dao una sobredosis! –anunció el Yoni al sentarse junto a ella en el asiento trasero, refiriéndose a uno de los tíos con los que habían compartido viaje–. ¡Se habrá metido cualquier mierda el pringao! El conductor no hablaba, parecía bastante tranquilo. —Vamos, vamos. –le conminó el Yoni golpeando el respaldo–. Yo creo que ha palmao –añadió mirando otra vez a Cris. —Tranqui, hombre, tranqui, que no vamos de rally. –dijo el conductor mientras les echaba un vistazo por el retrovisor. Yoni se giró y vio por la ventanilla trasera el poblado cada vez más lejos. Suspiró. Apoyó la cabeza en el asiento, pero nuevamente echó el cuerpo hacia delante, no podía estarse quieto, sudaba, miró a Cris y le dijo: —Yo sí que he pillao tema guapo mira –le mostró lo que llevaba, era una buena cantidad, había por lo menos cinco gramos (unas treinta y cinco o cuarenta mil pesetas). Cris sabía que los nervios de Yoni no eran tanto por lo del chaval que había ido con ellos, como por la ansiedad de meterse. MIGUEL RUBIO | 83 —Joder, ¿de dónde has sacado la viruta? –preguntó ella. —Coño, que he hecho un bisnes dabuten princesa y te voy a invitar –contestó guiñándole un ojo y chasqueando la lengua al mismo tiempo. Cris sacó de la mochila el papel de plata para fumar. —¡Ehh ¿qué haces tía?! Esto es calidad... hay que chutárselo, que esto no es cualquier mierda, coño. Cris dudó un momento y se dijo “¿Por qué no?, al fin y al cabo es mi cumpleaños”. El Yoni preparó la mezcla y le inyectó primero a ella en uno de sus delgados brazos. Cris apoyó la cabeza en el respaldo, se relajó. Él la besó en la frente. —Ya verás que jaco tía, ya verás...–murmuraba mientras la miraba. Luego se pinchó él. Efectivamente el caballo era bueno, ella lo notó enseguida y le vino a la cabeza aquella canción de Lou Reed: “Heroine”, cuyo poster con la letra en español tenían colgado en la pared del garito donde trabajó y decía algo así: Cuando me meto un chute en la vena te aseguro que las cosas son muy diferentes hay un canal en mi vena que llega hasta mi cerebro y entonces estoy mejor que muerto —¡Eso es! –murmuró ella mientras sentía la sustancia inundar su cuerpo. Calor, pesadez en los brazos, los ojos cerrados, paz– ¡Eso es! –volvió a repetir– mejor que muerta..., mejor que muerta. No recordaba el camino de vuelta, el tiempo se había dete- 84 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS nido y se despertó sobresaltada por los zarandeos y gritos del Yoni: —¡Venga coooño! ¡Joder, tía qué susto me has dao me cago en la hostia! ¡Que no había manera de despertarte! Ella miró a su alrededor, se sentía aturdida, estaban tumbados en la hierba de la Plaza de España y desde luego no sabía cómo había llegado hasta allí, ni cuánto tiempo había pasado. Había salido el sol y calentaba un poco. —¿Qué hora es?–preguntó Cris entornando los ojos. —¡Joder, yo qué coño sé qué hora es!, serán las doce y media o la una. Se puso en pie y la miró. —Bueno niña, me abro que tengo cosas que hacer. Ya nos vemos. –y añadió sonriendo– te ha gustao el jaco ¿eh cabrona? Cris asintió con la cabeza y se puso una mano en la frente, se sentía confusa aunque tremendamente relajada. —Eh Yoni..., pásame algo y ya te lo pagaré. —Joder ¿qué dices?, no puedo tía ya te he invitao, ¿qué te crees que esto es to pa’ mí? —Venga tío ya te lo devolveré, estoy jodida y no tengo pelas. —¡Qué no puedo hostias, no me jodas! –el Yoni se movió nervioso e hizo intención de irse. —Venga Yoni..., que hoy es mi cumpleaños. Él la miró: —¿De verdad tía?, ¡coño felicidades! –dijo en un tono más bajo y pausado del que empleaba habitualmente, para añadir otra vez en voz alta– yo nunca me acuerdo de mi cumpleaños, coño. —Venga Yoni... por favor. –Cris estaba dispuesta a suplicar. MIGUEL RUBIO | 85 El tipo dudó, caminó unos pasos se giró, miró al cielo, luego al suelo, a ambos lados, resopló... —¡Joder me tienes hasta la polla, toma anda! –y le entregó con el puño cerrado una papelina– En el fondo soy un buenazo me cago en Dios. Pero me debes un favor. Y toma también una chuta –dijo entregándole una jeringuilla precintada que sacó del bolsillo de la cazadora– esto hay que metérselo, no te lo fumes que es un desperdicio. —Gracias Yoni, eres un buen tío –ella le ofreció la mano desde el suelo. —¡Sí, los cojones!, venga nos vemos –le tocó el pelo y se fue hacia Gran Vía con su andar rápido, como a saltitos, y las manos hundidas en los bolsillos del pantalón vaquero. Cris se incorporó y caminó hacia la calle Arriaza, ya no le apetecía ir hasta un comedor. Miró en los bolsillos, le quedaban algo más de mil pesetas (además de la papelina que había comprado, la del Yoni y un par de tranxiliums), y decidió comprarse en un chino un bocadillo de mortadela y una coca–cola. Se sentó en un rincón en las escaleras de la calle Irún a comérselo. Hacía bastante frío y empezaba otra vez a nublarse, pero al menos no llovía. Se colocó los auriculares y acurrucada empezó a comer. La mortadela sabía a plástico y el pan parecía chicle, pero con el hambre que tenía no importaba demasiado. En la radio sonaba una canción de Maná que le gustaba y mientras masticaba susurraba parte de la letra y se acordaba de Carlos, como siempre. “Cómo quisiera lanzarte al olvido cómo quisiera guardarte en un cajón...” 86 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS Le gustaban mucho las canciones tristes. Antes tenía muchas cintas que se grababa con canciones tristes y maravillosas que parecían hablar siempre de ella. Pensó que a la gente en general también le gustaban las canciones tristes, era curioso, la tristeza tenía un componente atractivo. Lo ideal – pensaba – sería que durase sólo los tres minutos y medio de una canción. No una vida entera como en mi caso. No, no tenía nada de atractivo vivir permanentemente instalado en la tristeza. CAPÍTULO X Abrazó amores perdidos Fue quemando su poesía El ocaso estaba allí Y así el amor perdió su sitio. Dame un beso, eres como la espuma del mar Soy un preso desde el día en que te ví llorar. (Pepe Risi). Manitas finalmente perdió de vista al Picolo y a la Sorda y se dirigió hacia el Paseo de Extremadura buscando compañía, por allí, en la Puerta del Ángel, paraban muchos del albergue y él conocía a casi todos. Por el camino iba murmurando insultos contra aquella pareja: —Hijos de puta, cualquier día me los cargo, me cago en mi puta vida –y quejándose del frío, el tráfico, los extranjeros, los que llevaban los albergues, los policías, sus manos inútiles y el mogollón de gente que había ya en esta ciudad. —Si es que somos ya demasiaos coño, así no se puede vivir. Tenían que echar a la mitad, empezando por los putos moros, los gitanos, los rumanos y los sudacas de mierda. ¡Que esto ya es demasiao, cojones! Al llegar encontró a varios tipos medio tirados en un banco y se sentó junto a ellos para que le invitaran a un poco de vino. Eran el Jose, Juanito el Orejas, el Portu y el Lázaro. Tenían un par de cartones de Don Simón que probablemente había 88 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS comprado el Orejas que cobraba paga y, como era un poco retrasado, todos revoloteaban a su alrededor al menos mientras le duraba el dinero, esto es, normalmente durante la primera semana de cada mes. Además el Orejas era un buen tipo, no se quejaba y no le importaba compartir la priva, quizás lo hacía simplemente para no estar solo. Bebieron en un banco de la plaza mirando pasar los coches y sin apenas hablar. Cuando se les acabó la bebida el Jose le dijo al Orejas que fuera a por otro cartón, éste protestó un poco y finalmente, como no le apetecía levantarse, le entregó el importe justo al Jose que se fue con el Lázaro a comprarlo. —No tardéis mucho –les rogó, pero, como era previsible, no volvieron. Esperaron un buen rato y finalmente el Orejas con cara de pena y murmurando algo que los otros no pudieron entender se levantó. —¿Te vas? –preguntó el Portu. —Sí, si no, no llego a la comida – y se marchó con dirección al albergue. Los otros dos se quedaron mirando al suelo. —¿Dónde vas a comer? –interrogó al rato Manitas sin alzar la vista. —No sé, ya la hora que es... –contestó el Portu y se encogió de hombros. Estaba prácticamente en los huesos. —¿No estás en el albergue? —Sí pero soy pernocta, hasta las siete no me dejan pasar. —¿Vamos a las Hijas de la Caridad? –preguntó Manitas —Joder ¿hasta Lavapiés? Yo paso –dijo mientras escupía entre sus dientes separados al suelo y contemplaba los gapos que había ido esparciendo a sus pies a lo largo de la mañana. En ese momento llegaba la Juana con un bote de San MIGUEL RUBIO | 89 Miguel de medio litro en una mano y un cigarrillo en la otra. Iba como siempre muy pintada, le gustaba arreglarse como hacía en los viejos tiempos cuando ejercía la prostitución en la calle Ballesta y era bastante más joven y delgada. Se sentó en el mismo banco que ellos. Ninguno dijo nada. Un poco más arriba en el semáforo del paseo de Extremadura estaba su pareja: Luis el Cojo, pidiendo. El tipo llevaba dos muletas y caminaba con mucha dificultad, ponía cara de inocente, cambiaba el tono de voz y pedía a los conductores que paraban en el semáforo, les decía que era para comer, aunque evidentemente era para privar. Durante mucho tiempo había pedido en una iglesia cercana hasta que un día un rumano le echó a golpes de allí, le dijo que ese sitio era para él y que si volvía le cortaba el cuello. El Cojo pensó en pagar a alguien para que le apuñalara pero luego desechó la idea, prefería gastar el dinero en beber y además ya no le importaba, en el semáforo sacaba bastante más que en la puerta de la iglesia. —Muchas gracias caballero y que tenga usted un buen día –decía sonriendo cada vez que le daban algo–. Muchas gracias señora y que siga usted tan guapa. Solía reunir pasta enseguida ya que su aspecto conmovía a la gente y luego se lo bebía todo con la Juana. Después, invariablemente casi cada tarde discutían, él le pegaba y volvían por separado al albergue, ella diciendo que ya no quería saber nada de él y él jurando a voces que iba a matar a aquella puta. Los funcionarios estaban hartos de sus broncas, a veces se peleaban en el patio del Centro y tenían que expulsarlos, pero a los pocos días su trabajadora social, la Gorda, volvía a darles ingreso porque decía que –“eran prácticamente de la casa y ¿dónde iban a ir los pobrecitos infelices?”–. Y vuelta otra 90 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS vez a lo mismo. Así llevaban ya varios años y lo curioso es que pese a las peleas, si expulsaban sólo a uno de ellos, el otro se marchaba también. —A ésta le va la marcha –decía el Cojo–. A las tías hay que zurrarles de vez en cuando, que les gusta y así te respetan. A ésta, cuanto más le meto más le mola. Al Manitas no le caían bien, ni siquiera se saludaban, así que decidió que era el momento de irse. Se levantó y sin decir nada echó a andar. Le quedaba un buen paseo por delante hasta las Hijas de la Caridad de Lavapiés, en la calle Mesón de Paredes. Normalmente prefería el comedor de Ave María en Doctor Cortezo, pero allí sólo daban comidas hasta las once de la mañana, en cambio en la Caridad era hasta las doce y media, así que le daba tiempo a llegar si no se entretenía. La verdad es que no entendía el por qué de estos horarios tan absurdos, aunque ya se había acostumbrado. Había otros sitios más cercanos que daban bocadillos, pero le apetecía comer caliente. Luego para la cena podría ir a Teresa de Calcuta en Ronda de Segovia que estaba abierto hasta las seis de la tarde, o mejor al Refugio en Corredera Baja que aguantaban hasta las siete. El problema de la Caridad es que era pequeño, sólo tenía capacidad para cincuenta personas, de modo que cuando llegó después de pegarse la caminata ya estaba lleno y había gente en la calle protestando. Un voluntario joven y con aspecto de antiguo monaguillo – pensó el Manitas– salió y empezó a repartir bocadillos. Cuando le dio uno a un individuo alto, moreno, de barba cerrada y con un gorro de lana el tipo se encaró con él: MIGUEL RUBIO | 91 —¿Esto qué coño es? —Un bocadillo –respondió en tono neutro el voluntario. —¡Coño qué gracioso! ¡Ya sé que es un bocadillo, cojones! ¡¿Pa’ esto vengo hasta aquí?, ¿Pa’ esta mierda?! – dijo alzando la voz para que le oyeran todos. —Lo siento pero es que no cabe más gente. —Que no cabe más gente...–repitió el tipo. Cogió de mala manera el bocadillo envuelto en papel de plata pero no se apartó de la puerta, era un individuo bastante fuerte y parecía muy alterado, por lo cual los que seguían detrás esperando su turno no se atrevían a decir nada. —¡Pa’ un bocata de mierda no vengo hasta aquí!, ¡quiero comer caliente ¿me oyes?! –reclamó levantando aún más la voz y agitando el bocadillo ante la cara del voluntario, al tiempo que movía la cabeza arriba y abajo con breves pero rápidos movimientos. —Es un bocadillo de tortilla y es lo que podemos ofrecerle caballero, si me permite que siga repartiendo... –El voluntario intentaba ser amable y aparentar tranquilidad. —Eres muy gracioso chaval, así que es de tortilla..., pues a mí me parece de mierda, ¡de mierda como vosotros! ¡¿Y sabes lo qué hago yo con la mierda?! –y sin terminar la frase, tiró con furia el bocadillo contra la pared por encima de la cabeza del voluntario que instintivamente se había encogido cerrando los ojos. El bocata cayó al suelo un par de metros a su izquierda. En ese momento se acercó por detrás una pareja de municipales que habían visto la escena desde el coche patrulla y que solían hacer ronda por los comedores para evitar incidentes. Ambos empuñaron la “defensa”. 92 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS —¡La mierda te la comes tú, hijo de puta, yo voy a comer caliente o te como a ti las tripas!, ¡Me cago en Dios! –ladró el tipo de carrerilla cada vez más alterado. El voluntario había dado un paso atrás y ahora ya sí se le veía realmente asustado. —¡Tú.! ¿Qué pasa? – gritó uno de los policías. El otro que no les había visto llegar se quedó sorprendido. —Nada, no pasa nada. Que quiero comer caliente, tengo derecho –respondió con firmeza pero bajando el tono. —¿Tienes derecho y tiras el bocadillo que te dan? —Quiero comer caliente, no esa mierda. —Lo que te vas a ir es caliente de aquí, ¡anda apártate y deja pasar! – y le dio un empujón sacándole de la fila. El tipo hizo intención de revolverse y el otro policía le empujó también: —Tú qué pasa ¿no has oído lo que te han dicho?, ¡lárgate de aquí! – y volvió a empujarle. El tipo tiró su bolsa al suelo, tenía todo el cuerpo en tensión, apretaba los puños y enseñaba los dientes. —¡Que te pires que me estás cabreando! –añadió el primer policía mientras le empujaba otra vez. El tío del gorro los miró con odio durante unos segundos y cuando parecía que se iba a abalanzar sobre ellos, cogió con un rápido movimiento su mugrienta bolsa de deportes, escupió en el suelo y empezó a alejarse murmurando amenazas entre dientes. —Es un bronca –dijo uno. —Siempre está igual este tío –añadió alguien. —¡Hasta que le partan la cara por listo! –comentó otra voz. —¡Venga, a coger los bocatas y a piraros. Rapidito! –dijo uno de los agentes. MIGUEL RUBIO | 93 La patrulla de municipales permaneció por allí, mientras el voluntario (visiblemente nervioso) entregó bocadillos a todos los de la fila. El Manitas que era el último cogió el suyo y el que había tirado aquel individuo y se marchó. Con un bocadillo en cada bolsillo del abrigo fue andando hasta la plaza de Tirso de Molina, por el camino buscó entre la ropa algo de dinero y compró un cartón de vino, se sentó en un banco y permaneció allí comiendo y bebiendo durante varias horas, mirando pasar la gente. Echó algo de pan a las palomas y cuando terminó la bebida decidió guardarse en el bolsillo medio bocadillo que todavía le quedaba. Sacó un arrugado paquete de Ducados en el que sólo había un cigarrillo, lo encendió dando una profunda calada, apretó el paquete como pudo con las dos manos y lo tiró al suelo. En ese momento se acordó de Gustavo, meneó la cabeza y miró en otra dirección como intentando esquivar la imagen del chico muerto. Se fijó entonces en un cartel publicitario que había en uno de esos cacharros que el Ayuntamiento colocaba en las calles, en medio de las plazas o aceras y que no sabía si servían para algo más que eso, para anunciar cosas estúpidas y estorbar el paso. Era una foto enorme y se veía a un tipo guapo y musculoso caminando alegremente por el desierto, exhibía una sonrisa que mostraba unos blanquísimos dientes y llevaba pegado a la oreja un pequeño teléfono móvil. Debajo un texto decía: “Movitel Siglo XXI, cobertura total. Si estás solo es porque quieres”. Manitas leyó con dificultad en voz baja y observó de nuevo la foto. —No te jode... –murmuró. 94 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS Miró a su alrededor. La plaza se había ido llenando de moros y a él esa gente no le gustaba, así que era momento de largarse. —Todos estos cabrones sólo vienen aquí a robar y a vender droga. Se lo llevan todo y luego así pasa lo que pasa, que no hay pa’ los que somos de aquí, que damos más a los que vienen de fuera que a los nuestros, ¡hay que joderse con este puto país! –dijo en voz baja. Se levantó y empezó a caminar. Cuando iba a girar por Doctor Cortezo hacia Jacinto Benavente se fijó en una vieja que vendía tabaco y chucherías en un carrito. En ese momento se oyeron los gritos de una mujer de mediana edad a la que un chico marroquí había quitado el bolso con un tirón, el Manitas lo vio correr hacia Duque de Alba y al notar que la vieja del tabaco también estaba pendiente de la escena trató de robarle un paquete de Fortuna, pero se le escurrió de las manos cayendo al suelo. Pensó que la vieja lo había visto y que empezaría a chillar, pero no se había dado cuenta. Lo malo es que el paquete estaba cerca del pie de ella por lo que ya no podía hacerse con él, así que tuvo que continuar andando. Caminó con los pies doloridos por Carretas y atravesó la Puerta del Sol. Se fijó en la hora, eran las cuatro y veinte según el reloj del edificio de la Comunidad. El reloj de las uvas –pensó–. Había bastante gente por allí. Gente que pasaba en ese momento, gente que estaba allí esperando a alguien, mucha gente con paquetes y bolsas de algún comercio, gente que como él no tenía nada que hacer... Se fijó también en varios grupos de árabes que estaban alrededor de la fuente y la boca del metro. MIGUEL RUBIO | 95 —Joder con los putos moros están en todas partes – murmuró. Entró por Preciados y vio que había jaleo. Cuatro policías nacionales intentaban echar de allí a dos chicos de ropas llamativas y trenzas en el pelo, tenían un par de perros acostados junto a ellos mientras hacían malabarismos en la puerta del Corte Inglés. Un policía llegó a zarandear a uno de los jóvenes que se había encarado con ellos negándose a marcharse y algunas personas recriminaron la actitud del agente. —Pobrecillos, si no molestan a nadie –dijo una mujer gorda y enjoyada. —¡Claro como es en la puerta del Corte Inglés! –protestó un hombre maduro con pinta de progre de los setenta. —Hay que joderse –comentó en voz baja uno de los policías–. Ahora los defienden, pero si se ponen en la puerta de su casa nos llaman para que les echemos. ¡Aquí ni Dios está conforme y el caso es joder la marrana, coño! —Esto ya es el colmo tío, ahora defienden a estos “perros—flauta” que son unos guarros —dijo su compañero. —¡Ya podréis valientes! –gritó un tipo amparándose en la masa. —¡Id a detener etarras! –reclamó otro. El Manitas se encogió de hombros, murmuró algo y se giró para bajar por Tetuán hacia Arenal. Entonces la vio. Era la Chari, con muchos más años y también más kilos desde luego, pero era ella. Llevaba un abrigo de visón (o algo parecido) y dos niños gordos de la mano de unos ocho y diez años, a los que iba regañando. Y pasó junto a él. Bueno, la verdad es que casi se chocan, 96 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS pero ella lo esquivó. No lo había reconocido y probablemente sólo lo vio de refilón y fue suficiente para que le desagradase su aspecto. Él se quedó un instante paralizado. “Una de las pocas cosas buenas que tiene ser un sin techo, –pensó– un indigente o como la gente quisiera llamarlo, es que te puedes parar en plena calle Preciados o donde te salga de los cojones y nadie choca contigo, todos te esquivan, es como ser invisible”. Él quiso reaccionar, aunque sólo a medias, quería hablarle, claro, pero no que lo viera con ese aspecto, ya no recordaba la última vez que se había duchado. Por fin acertó a llamarla: —Chari –pero en cuanto lo dijo se dio cuenta de que había hablado demasiado bajo y ella cada vez más lejos no pudo oírlo. Enseguida se perdió al llegar a Sol. —Chari –repitió en voz baja. Manitas se quedó mirando un rato en aquella dirección y finalmente echó a andar, caminaba como un sonámbulo, pensando en ella. Al girar en la plaza de Celenque se fijó en un viejo dormido en el suelo, seguramente borracho, estaba todo meado y tenía un pequeño y sucio cartón en el que ponía: “tengo ambre deme argo por fabor”. El Manitas se agachó y cogió tres monedas de cien que había sobre el cartón, dejando el resto, la calderilla, que le costaba más agarrar con sus manos. Vio que el tipo no se había despertado y mirando a su alrededor comprobó que nadie se había fijado en él, así que sonrió satisfecho y siguió su camino. Todavía no sabía si iría a cenar a algún sitio, ni donde dormiría esa noche. Lo que sí sabía es que iba a comprar tabaco y un cartón de vino que se tomaría en Ópera o mejor en la MIGUEL RUBIO | 97 Plaza de las Descalzas, allí siempre había alguien conocido. Hacía de nuevo bastante frío y necesitaba entrar en calor, se cerró bien el abrigo por arriba y siguió andando despacio. CAPÍTULO XI Es una mierda este Madrid Que ni las ratas pueden vivir. (R. Mercado). El Picolo y la Sorda comieron en el Ave María de la calle Doctor Cortezo. Les dejaron a ambos repetir del estofado con patatas y después, ella le quitó el bollito de chocolate que daban de postre a una mujer de aspecto muy sucio y pelos canosos alborotados. Cuando ésta se la quedó mirando la Sorda dijo: —¡Tú ¿qué?... ¿te pasa algo?! La mujer no respondió, sólo la miraba con aquellos ojos como vacíos que parecían no ver. —¡Entonces no mires tanto y sigue a lo tuyo! –añadió la Sorda. Al poco la pareja se levantó y salió a la calle con dirección a la Puerta del Sol. Ella sacó el bollo del bolsillo y mirándolo dijo: —Mira de Martínez como los del albergue, seguro que el dueño de esto es primo del Alcalde o algo así. El Picolo no dijo nada. —La verdad no sé p’a qué lo he cogido –continuó– estoy 100 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS hasta arriba y además están malos como su puta madre ¡Baah! –lo aplastó en la mano como si fuera un polvorón y lo tiró al suelo. —¡Joder Lola y p’a eso se lo quitas a la vieja, no veas cómo te pasas coño! –objetó él mientras caminaba y sin apenas mirarla. Ella puso cara de sorpresa mirándolo con la boca abierta: —¡Ahí va! Ya salió el bueno, ¿tú qué eres ahora, una hermanita de la caridad o qué? —¡No, coño, pero si no te gusta esa mierda de bollo no sé p’a qué cojones se lo quitas a la vieja! —¡Joder con la puta vieja, ni que fuera tu abuela!. —¡Qué abuela ni qué pollas!, a mí me da igual la vieja, pero p’a tirarlo joder... —Pues si te da igual ¿p’a que coño hablas? —¡Joder porque si no lo quieres ¿p’a que se lo quitas?! —¡Pues porque me sale del coño, no te jode! —¡Bueno vale, vete a tomar por culo que no se te puede decir nada! —¡A tomar por el culo te vas tú, no te jode! —¡Que vale tía, olvídame! –el Picolo apretó un poco el paso. —¡Uarrgg! –la Sorda le lanzó un sonoro eructo con el que pareció zanjar la conversación. Caminaron sin hablar más, él siempre unos pasos delante de ella. Bajaron por la calle Mayor hasta desembocar en la plaza de Ramales, allí compraron una litrona en una de esas tiendas de chinos que siempre estaban abiertas y se dirigieron a la plaza de Oriente donde se sentaron a beber. Pasado un rato ella dijo: MIGUEL RUBIO | 101 —¡A ver dónde coño dormimos esta noche con el frío que hace! Él no contestó. El año anterior lo habían pasado prácticamente entero en el albergue de San Antonio, aunque les echaron en un par de ocasiones por peleas, pero les pusieron sanciones leves (de quince días), ya que su trabajadora social, decía que –“los pobrecitos no tenían donde ir, que ellos solos por su mala cabeza se habían cerrado todas las puertas y que el albergue era lo único que les quedaba, que ese era su único hogar, así que había que acogerlos, ayudarlos y tener paciencia con ellos” . Sin embargo las cosas terminaron de torcerse una tarde, cuando un Auxiliar los encontró en un banco del patio con una cerveza San Miguel de medio litro y les comunicó que estaban expulsados, puesto que como sabían, allí estaba terminantemente prohibido beber. La Sorda se encaró con el trabajador negándose a salir, retándole: —¡Sácame tú si tienes huevos! – le decía. Tuvieron que llamar a la policía para que los expulsara. Al día siguiente volvieron a presentarse en el Centro, montaron una gran bronca y el Picolo dio un puñetazo al Auxiliar rompiéndole la nariz. Esta vez les cayó una sanción ejemplar de seis meses sin poder acceder al albergue. Y ni siquiera su trabajadora social, la Gorda, pudo hacer nada por evitarlo, pese a que opinaba que era un castigo excesivo. —Podemos ir al Don de Jesús –propuso el Picolo. —Yo ahí no voy que está lleno de moros –respondió ella. —Pues..., que podamos ir los dos, sólo queda eso o el metro de Atocha. Bueno y la Cristalera pero ya sabes que no me 102 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS mola, ahí sólo van yonkis y yo no voy de ese palo. Además igual no nos dejan ni pasar los cabrones. —Claro, podíamos estar de puta madre en el albergue si no hubieras montado la que montaste —le reprochó la Sorda. —¡¿Pero qué coño dices?! –el Picolo estalló– ¡Ahora toda la culpa es mía no te jode! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Me tienes hasta la polla, ¿vale?!, ¡has–ta la po–llaa! ¡¿Te enteras?!–gritó con su bocaza torcida muy cerca de la cara de ella. —¡A mí no me grites! —¡Como eres sorda te tengo que gritar ¿vale?! —¡Que no me grites coño! –ella le dio un puñetazo en el hombro y se levantó. Él se la quedó mirando mientras apretaba los dientes. Puso cara de asco y escupió: —¡¿Qué haces, dónde coño vas?! —¡Vete a la mierda! –caminó unos cuantos pasos y se sentó en un banco. Pasados cinco minutos él cogió la litrona, se levantó y se acercó a ella. —Venga coño Lola, no te mosquees. La Sorda no dijo nada, ni siquiera lo miró. Él continuó hablando: —Venga, vamos a tumbarnos en la hierba a dar una cabezada ahora que sale un poco el solecito –dijo tendiéndole la botella, ella la cogió y bebió un largo trago. Él se tumbó a dormir y ella permaneció allí en el banco bebiendo y fumando. Hora y media después, cuando él se despertó, decidieron caminar de nuevo y se dirigieron hacia la Cuesta de San Vicente. —Eh, vamos a ver al Sousa –propuso Picolo– que hace MIGUEL RUBIO | 103 mucho que no le veo y luego, si quieres, vamos a la Cristalera a ver si nos dejan pasar. ¡Joder me he quedao frío durmiendo ahí! Ella no dijo nada. Bajaron por San Vicente hasta el Paseo de la Florida y siguieron caminando hasta la Glorieta de San Antonio. Allí sentado en un banco con otros dos individuos estaba el Sousa. Era un tipo delgado, fibroso, con la piel muy morena y el pelo alborotado, un camorrista bebedor y extremadamente violento. Todos lo conocían ya que llevaba años por allí. De él se decía que su madre, trabajando de camarera, se lió con un portugués, que la preñó y la dejó tirada regresando a su país donde, al parecer, su familia regentaba varios negocios. Sousa tenía tres hermanastros pero hacía años que no sabía nada de ellos y a su madre sólo iba a verla a Parla cuando estaba muy pillado de pelas, pero no era lo normal, él sabía buscarse la vida perfectamente. También se contaba que tenía un “fusco”, que se había cargado ya a varios tíos, que había sido policía en el País Vasco y que uno de sus hermanos era un pez gordo del Banesto, pero nada de esto se sabía a ciencia cierta, ya que él jamás hablaba de su pasado. Lo único cierto es que llevaba años entrando y saliendo de la cárcel, de modo que cuando estaba afuera no quería ir a ningún albergue donde le impusieran normas y horarios, bastantes había tenido ya en la cárcel. No quería nada que le recordase aquello. Así pues, prefería estar a su aire, ser libre y sólo iba al albergue cuando se encontraba mal, lo que antes apenas sucedía y sin embargo este año había sido bastante más frecuente. “Seguro que me ha pegao el bicho o alguna mierda esa puta borracha con la que estuve” –solía decir, pero jamás acudía al médico. 104 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS De todos modos siempre duraba poco tiempo en el albergue, ya que o bien se largaba, o le terminaban echando por pegar a alguien o introducir alcohol en el Centro. Ahora vivía bajo el templete de la orquesta que había en el parque, había roto el candado de la puerta y puesto uno él mismo, haciendo de aquello su “chabolo”. No necesitaba más. Una de sus principales actividades era quitar la pasta a los viejos del albergue cuando iban al banco a cobrar la pensión, o dar sirlas a cualquier otro pringao que pasara por allí. Y aunque en los últimos meses había experimentado un considerable bajón físico, él se negaba a admitirlo y casi todos seguían temiéndole. Él sabía que inspiraba miedo y eso le gustaba, se había hecho respetar y presumía de no temer a nadie. El Picolo y Sousa se habían conocido en la cárcel y aunque no eran exactamente amigos, se llevaban bien, se tenían respeto mutuo (quizás por desconfianza) y si se veían compartían la priva o lo que hubiese. —¡Eh Sousa! –gritó el Picolo acercándose al banco. —¡Picolo hijoputa! ¡Cuánto tiempo, ¿qué tal estás cabronazo?! – El Sousa hablaba a voces, todo en él era intimidante, sus gritos, su forma de andar, la manera brusca de mover las manos al hablar, la cicatriz que le recorría el rostro desde el ojo izquierdo hasta la barbilla, su mirada de asesino... —¡Dejar sitio coooño! –ordenó Sousa empujando a uno de los tipos que estaban con él, éstos se levantaron, se despidieron sin mucho ánimo y se alejaron sin decir nada más– ¡Siéntate cabrón que te voy a invitar a whisky! –dijo enseñándole una botella casi llena de Dyc. —¡Joder como te cuidas niño, con segoviano y todo! –y Picolo empezó a beber. MIGUEL RUBIO | 105 —¿Qué pasa Lola? –preguntó el Sousa con su voz ronca y en un tono algo más bajo del que había empleado hasta ese momento. —Pues ya ves Sousa, como siempre —respondió ella de pie ante ambos. —Aguantando a este cabrón ¿no? –le dijo señalando con la cabeza al Picolo. Ella no contestó. —¡Tú, déjale algo a la Lola! –ordenó dando un empujón al Picolo, provocando que le cayese el whisky por la babilla. —¡Vale cabrón que lo tiras! –protestó y le tendió a la Sorda la botella. —Je, je, je – hasta la risa del Sousa daba miedo, parecía que estaba siempre a punto de estallar y de hecho era bastante fácil que ocurriera, sus cambios de ánimo eran constantes y desde luego no era el mejor compañero para beber, ya que la priva le ponía incluso más violento. —Beber más, coño, que he pillao una caja entera –les dijo. —Coño, ¿y eso? –comentó el Picolo. Sousa le agarró por la parte posterior del cuello agitándole un poco la cabeza, en un gesto que pretendía ser cordial, aunque también de cierta superioridad (algo que le gustaba mostrar ante todos) y dijo: —¡Tú bebe y calla hostia! El Picolo bebió y dijo: —Joder pues si has pillao una caja tírate el rollo y danos una botellita, no seas rata. —Tú bébete eso primero y ya veremos, Picolito – respondió el Sousa mientras trataba de esbozar una sonrisa cómplice dirigida a la Sorda. 106 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS —“Ya veremos hijoputa –pensó el Picolo mientras bebía– como no me des una botella te rajo y te las quito todas, maricona, ¿que coño te crees?” CAPÍTULO XII Te he buscado hasta casi enloquecer En un disco que sonaba como tú Otra ilusión. (D. Vasallo). El tiempo, probablemente, no sea un valor objetivo pese a lo que suele pensarse, no es lo mismo para todos, no transcurre siempre de igual manera y depende por completo de la situación en que uno se encuentre, así un par de horas pueden no ser nada, unas semanas pueden pasar volando y un minuto puede ser la eternidad. El albergue era uno de esos sitios donde el tiempo parecía detenerse o pasar más despacio que en otros lugares. Y parecía ser así para todos los que entraban allí. Para los trabajadores que, en muchos casos esperaban con impaciencia finalizar su jornada laboral y poder irse con sus familias, lejos de aquella miseria. Y sobre todo para los que vivían allí. Para éstos el tiempo simplemente no parecía transcurrir y quizás el único indicador que les señalaba lo contrario era su propio y progresivo deterioro, aunque en muchos casos ni siquiera eran capaces de percibirlo de manera consciente. Porque salvo eso, no había nada que diferenciara un día de otro, o un mes del siguiente, un año, una larga mañana, o una interminable hora. Todos los días eran iguales: levantarse, desayunar, televisión 108 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS o patio y partida de cartas, comida, siesta, merienda, televisión o patio de nuevo, cena y a dormir hasta la mañana siguiente, que sería exactamente igual a la anterior y a las que vendrían después. El tedio implacable como una maldición. Joaquín decidió finalmente no salir a ningún sitio, estaba molesto por el desprecio que le había hecho Cris esa mañana y se sentía por ello de mal humor. Hoy podía haber sido un buen día, tenía dinero, así que no necesitaba ir al parque de Arcentales en San Blas a meneársela al Julián, ese viejo bujarrón con el que solía quedar dos, tres o cuatro veces por semana para sacarse unas pelas para sus cosas. Julián era un pensionista al que conocía desde hacía años. De joven siempre iba hecho “un pincel” –como decía él mismo-, pero ahora ya viejo, al Juaquin le parecía que vestía bastante hortera con sus zapatos de tacón cubano para parecer más alto y esos trajes llamativos, antiguos y un poco justos. Además, llevaba el pelo teñido de castaño claro con un tinte malo pretendiendo ocultar las canas y tenía las cejas depiladas, lo que quedaba ridículo en esa cara arrugada como un higo. Y luego siempre con esa estúpida sonrisa forzada en sus apretados y finísimos labios grasientos de vaselina. A Joaquín no le gustaba que le vieran con él, pero era un dinero fácil. Julián toda la vida había sido un maricón pasivo, pero como el Juaquin muchas veces no podía conseguir una erección (quizás por la medicación), se limitaba a masturbarle y meterle los dedos en el culo, en alguna ocasión se la había chupado a cambio de más dinero, pero en general se negaba, le hacía una paja y el otro le daba (protestando) mil pelas. También había veces en que era el propio Julián el que se la chupaba a él y también le pagaba por ello. MIGUEL RUBIO | 109 Joaquín pasó casi toda la mañana en uno de los salones de televisión, matando el tiempo. A su lado estaba sentada la Marijose, una enferma mental con la que hablaba de vez en cuando, bueno ella hablaba poco, más bien sonreía todo el tiempo, y ambos miraban sin prestar mucha atención un programa de esos de marujeo y corazón que había por las mañanas, salían varios tíos y tías discutiendo a voces y apenas se entendía nada. La Marijose se pasaba así casi todo el día, frente a la tele, probablemente sin enterarse mucho de lo que echaban, pero sin moverse de allí, tanto era así que a veces los trabajadores del centro tenían que ir a buscarla para que fuera a comer o cenar, ya que a ella parecía olvidársele. El Juaquin se levantó y fue al comedor pero enseguida volvió, aquel hijoputa del Ministro le había jodido bien la comida y le había puesto de más mala hostia – pensó –. Se sentó otra vez junto a la Marijose que seguía allí mirando la tele con su cara de boba. El programa de marujas había terminado y ahora, salía un cocinero gordo y sonriente que enseñaba como hacer al horno una buena lubina. El chaval tenía una mano en el bolsillo del pantalón y acariciaba la piedra de costo que le acababa de vender en el patio, al salir del comedor, un yonky de esos que estaban allí todo el día porque supuestamente se “estaban quitando”, pero que se pasaban el día colocados y trapicheando, esa era la verdad. Poco a poco empezó a sentirse algo más relajado. En el salón apenas había gente. Miró a la chica y dándole un codazo le dijo en voz baja: —Marijose, ¿tú fumas porros? —¿Ehhh? Ji, ji –contestó ella ahogando una risita tonta y tapándose la boca con una mano –¿Ehhh? –volvió a repetir. 110 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS —¿Que si te hace un porrito? –le preguntó al tiempo que con la mano libre la acariciaba un muslo. —No me gustan, ji, ji. —¿Seguro que no te gustan? —No, ji, ji. Él siguió tocándole el muslo hasta que llegó al coño por encima del pantalón, sólo por ver qué decía ella. Pero la chica no decía nada, sólo lo miraba sonriendo. Entonces él deslizó su mano por debajo del jersey y le toco las tetas, no llevaba sujetador y las tenía gordas y caídas. Sacó la mano. —Anda que no eres golfa tú ni ná ¿eh? –dijo sonriendo él también y se levantó entrando en el servicio. Las puertas de los retretes no tenían cerrojos y cuando uno entraba normalmente cerraba pillando un trozo de papel higiénico, de manera que se viera por fuera que estaba ocupado. Joaquín se sentó en la taza, deshizo un “fortuna”, quemó un trozo de china y se lió un porro bien cargado. Lo encendió y mientras se lo fumaba le entraron ganas de cagar. Se bajó los pantalones y siguió a lo suyo. El servicio estaba asqueroso pero a él no le importaba, además así era más fácil que los funcionarios no asomasen por allí sus narices. Realmente aquello era como un juego, todo el mundo se ponía allí dentro con algo y los trabajadores lo sabían perfectamente, pero no se dedicaban a la busca y captura y si echaban a alguien, era porque el pringao consumía a la vista de todo el mundo o bien porque algún moña se había chotado y entonces se veían en la obligación de hacerlo. Pero al Juaquin todavía no lo habían expulsado nunca. Terminó el canuto, se limpió el culo y tiró de la cadena. Aquel costo era cojonudo y se sentía ya muy colocado. Bajó la MIGUEL RUBIO | 111 tapa, se subió los pantalones, volvió a sentarse y sacó el flan que llevaba en el bolsillo, lo abrió, echó la cabeza hacia atrás y empezó a apretar el envase hasta que le cayó todo en la boca. Se lo tragó casi de golpe, tiró el envase al suelo y decidió que se fumaría otro porrito. Todo estaba tranquilo, era la hora de la siesta y la mayoría de los que estaban en el Centro subían después de comer a sus habitaciones o dormitaban frente al televisor. Él no quería subir a su cama, se quedaría allí tranquilo, a su bola, fumando. —Yo no soy como estos cerdos, todo el puto día durmiendo, coño –murmuró. El ambiente se había cargado un poco, pero si llegaba un funcionario tiraría el porro al water y lo negaría todo. Allí olía a costo y a mierda que apestaba –pensó– pero se estaba de puta madre y se echó a reír. Después de la comida el Ministro salió con el Vasco, un sujeto tan corpulento como bruto que le acompañaba siempre haciendo las veces de guardaespaldas. El Vasco se iba a echar la siesta cuando el Ministro le dijo que fuera con él, tenían que hacer algo. Iban a acompañar a Pedrito, un pobre viejo que tenía que sacar dinero de la cartilla y le daba miedo ir solo, el Sousa le había quitado lo que acababa de sacar en tres ocasiones, así que había pedido ayuda al Ministro, ayuda que por supuesto tendría que pagar –“Intercambio de favores” – lo llamaba el Ministro. Acababan de comer y tenían que darse prisa ya que el banco cerraría en veinte minutos. Pedrito les esperaba en la puerta. Caminaron los tres juntos. Llegaron al final del Paseo del Rey y giraron a la izquierda para atravesar las vías por el paso elevado hasta la Florida. Nada más bajar vieron al Suosa bastan- 112 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS te borracho en un banco, bebiendo whisky con el Picolo y la Sorda. Al Ministro se le tensaron los músculos de la mandíbula, no le hubiera importado si el Sousa hubiese estado solo, ya que él iba con el Vasco, pero aquellos dos tipos juntos eran una bomba, algo imprevisible. Puso una mano en el hombro del viejo y dijo: —Tranquilo Pedrito, vamos a cruzar de acera –el Vasco caminaba mirando el suelo, como siempre con cara de mala hostia y aparentemente ajeno a todo. Cuando estaban esperando que cambiara el semáforo oyeron al Sousa gritar a sus espaldas: —¡Pedriiito maricona hace mucho que no te veo! ¡A ver si vienes a veeerme! –y se echó a reír a carcajadas y el Picolo con él. El Ministro miraba por el rabillo del ojo temiendo que fueran por ellos en cualquier momento, pero afortunadamente eso no ocurrió, estaban demasiado borrachos como para levantarse. Cruzaron la calle y el Ministro se sintió aliviado, miró a Pedrito y vio una mancha del tamaño de una naranja en su bragueta, el infeliz se había meado de miedo. Entraron en el banco, sacaron cinco mil pesetas y el Ministro se quedó con mil con total naturalidad, les ofreció un cigarrillo a cada uno, salieron y regresaron dando un rodeo por el lado contrario para evitar problemas. Llegaron al albergue y al pasar al patio se encontraron de frente con el director, don Óscar, un individuo calvo, fondón, de enorme papada y piel lechosa, al que le gustaba pasear por allí alguna vez en la mañana para charlar con los acogidos y parecer así más cercano a ellos. El Ministro al verlo de vez en MIGUEL RUBIO | 113 cuando en esa situación, le había recordado a los políticos, cuando en plena campaña electoral visitaban mercados para estrechar la mano de los “currelas” y besuquear a “marujas” y niños. O incluso a los Reyes o al Papa, saludando con la manita y dando su bendición a los que estaban sentados en los bancos situados a ambos lados del patio. —Hombre Luis, ¿cómo estás? –saludó el director. —¿Qué tal don Óscar? Buenos días, bien ¿y usted? –y mirando a los otros les indicó que siguieran sin él–. Ahora voy para allá. —Pues bien hombre, ¿cómo va todo? –continuó el director mientras agarraba al Ministro por el brazo a la altura del codo y caminaban unos pasos. —Ya ve don Óscar, vengo de acompañar a Pedrito al banco, que el pobrecillo está asustadísimo, el maleante ese de Sousa le ha quitado un par de veces el dinero y el hombre ya no se atreve a ir solo. El director se detuvo y trató de mostrarse contrariado: —¡Vaya por Dios! Este Sousa es la leche, siempre igual, no tiene remedio –dijo meneando la cabeza y con ella la enorme papada–. En fin... Bueno y de lo tuyo ¿qué?..,¿sabemos algo? –preguntó mientras echaba de nuevo a andar. El Ministro había redactado semanas atrás una carta, que le enseñó al director, dirigida al consulado argentino, donde en tono de padre compungido solicitaba ayuda para obtener alguna información sobre el paradero de sus hijas. La carta, por supuesto, la destruyó esa misma mañana aunque contó que la había llevado personalmente a correos. —Pues mire precisamente tenía ganas de verlo para contárselo. Anteayer me recibió el cónsul y se mostró muy interesa- 114 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS do en el caso la verdad y, aunque no me quiso dar falsas esperanzas, me dijo que iba a hablar con la delegación del gobierno en Buenos Aires, pero que creía que desde luego iba a ser un tema complicado. Quedaron en avisarme en cuanto supieran algo, quizás en un par de semanas o tres. Pero en fin, ya veremos. —Vaya, algo es algo ¿no? —Pues sí. Y por lo demás ya ve, estoy con el IMI intentando ahorrar una pesetita y esperando a ver si me pueden ayudar para conseguir un pisito, porque ya sabe usted Don Óscar que esto no es para mí. La verdad es que tengo miedo a recaer otra vez, aunque no estoy del todo mal de ánimo pero... Y bueno pues..., pendiente también de ver qué pasa con lo de la pensión de allí (se refería a Alemania), pero el tema va lento, –continuó mintiendo –ya sabe usted como están allí las cosas ahora y más aún en todo lo que tiene que ver con la antigua República Democrática, que el gobierno actual no quiere hacerse cargo y del otro lado pues Rusia imagínese... —Ya, ya, me hago cargo, pero ya verás Luis como todo se va solucionando, ten paciencia hombre. Lo del piso me consta que las gestiones están en marcha, pero ya sabes ¿qué voy a contarte? La burocracia es la burocracia amigo. —Lo sé, lo sé. Y le agradezco muchísimo todo lo que hace por mí don Óscar, lo que pasa es que a veces esto se hace muy cuesta arriba y uno no puede evitar desanimarse un poco... Después de todo lo que he tenido que pasar ya... —Pero paciencia, Luis, que todo se arreglará, poco a poco, ten confianza hombre. —Dios le oiga don Óscar, Dios le oiga –parecía incluso que el Ministro fuera a echarse a llorar de un momento a otro. MIGUEL RUBIO | 115 —Sí hombre sí, ya verás – y volvió a agarrarle del brazo esta vez como dando más énfasis a sus palabras. —También le quería comentar que ya he visto que han llegado últimamente bastantes extranjeros de la Europa del Este... —Sí, y está siendo un verdadero problema, –interrumpió el director con cara de fastidio– nosotros no somos el dispositivo adecuado para esa gente y desde luego no podemos dar más de sí. —Lo digo porque si me necesitan en las entrevistas con los trabajadores sociales para hacer de intérprete, ya sabe que estoy a su entera disposición. No tienen más que decírmelo. Lo que necesiten. —Pues sí muchas gracias Luis, tendremos probablemente que pedirte ayuda, ya se lo comentaré a mi equipo –ésta era una de sus frases favoritas, le gustaba referirse siempre a los trabajadores sociales como “mi equipo”, casi tanto como le gustaba referirse a sus propios actos de manera impersonal: “la dirección ha decidido...”. —Avísenme para lo que necesiten, de verdad. –añadió. —De acuerdo Luis –dijo el director mientras le palmeaba la espalda. A continuación consultó su reloj: —Bueno, me voy al despacho que he salido sólo a despejarme un poco porque menuda mañanita de trabajo llevamos. ¡Venga Luis a seguir bien! – y le tendió la mano blanda, como hacía siempre. El Ministro se la estrechó, sin apretar mucho y al mismo tiempo comentó: —Bueno don Óscar, a ver si tiene un ratito un día de estos 116 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS y reanudamos nuestras partiditas, que hace ya bastante tiempo. –Normalmente le dejaba ganar ya que intuía que así se mantendría mejor la relación, porque la verdad es que el director era bastante torpe con el ajedrez. —Eso, eso, tienes toda la razón, ve preparándote que la dos últimas, si la memoria no me falla, te gané. —Intentaré ponérselo difícil, estoy practicando un poco ¿eh? —Muy bien Luis –sonrió el director y volvió a temblarle la papada. —Hasta luego don Óscar. —Adiós Luis –dijo y entró caminando deprisa en la zona de oficinas. —Adiós, cretino, hijo de la gran puta –murmuró el Ministro entre dientes viéndolo alejarse. CAPÍTULO XIII Yo busqué la luz metiéndome en un pozo E intenté pintar blanca la oscuridad Te tuve un instante delante de mis ojos Mis dedos tocaron la soledad Porque nadie encuentra lo que busca. (J.I. Lapido). Cris terminó de comer acurrucada en las escaleras que subían al parque. Guardó el papel arrugado del bocadillo y la lata vacía de coca–cola en la bolsita que le habían dado y encendió un cigarrillo. Tenía mucho frío y se sentía muy cansada. Cansada y triste. “Menudo cumpleaños de mierda” –pensó. Se incorporó. Tenía los pies congelados, golpeó con sus botas varias veces el suelo y empezó a subir pesadamente las escaleras. Tiró la bolsa de plástico en una papelera y caminó unos metros hasta sentarse en el banco más escondido que encontró. Miró al cielo, parecía que iba a llover. Sacó la papelina que le había dado el Yoni, la abrió y con el dedo índice se metió un poco en la boca para probarlo. Aquella heroína era decididamente muy buena y le vino a la cabeza la historia de Sid Vicius, que murió por inyectarse un jaco demasiado puro que le había proporcionado su propia madre. El rock and roll estaba lleno 118 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS de historias trágicas. Su vida, probablemente, también. Buscó en el dial una emisora donde no hubiera un maldito locutor–cotorra de esos que no dejaban escuchar una canción entera jamás. Y sintonizó una en la que sonaban en ese momento los Eagles y el magnífico solo de guitarra de Hotel California “Música, drogas y muerte” –pensó–, Elvis, Janis, Mórrison, Hendrix, Moon, Jones, Parsons, la lista era enorme... Rápidamente trató de alejar ese tipo de pensamientos que le parecieron bastante macabros y se dispuso a fumarse un chino, pese a lo que había dicho el Yoni no quería inyectarse otra vez. Preparó la plata, el encendedor..., el proceso tantas veces repetido para llegar a la tranquilidad, al único modo en que su alma encontraba paz, cuando no pensaba para nada en todo lo que le rodeaba. Después de fumar se quedó dormida. Soñó que era un pájaro que se elevaba desde aquel banco y al mirar hacia abajo veía su cuerpo allí tirado, como algo ajeno a ella y no le importaba en absoluto. Volaba cada vez más alto, incluso por encima de la lluvia y veía la ciudad, los edificios, los coches y la gente más y más pequeños. Y se sentía fuerte y libre sobrevolando las nubes. Y luego soñó con Carlos, estaba con su grupo sobre el escenario de algún tugurio oscuro descargando rock and roll enérgico, y ella, desde las primeras filas le aplaudía, veía su sonrisa de niño y cantaba con él. Y de pronto ya no había música y él no cantaba ni sonreía, se había quedado solo sobre el escenario y estaba llorando, lloraba lágrimas negras y tenía una aguja clavada en el brazo y le caía sangre, mucha sangre. Todo se iba tiñendo de un rojo cada vez más oscuro y él seguía llorando sin parar, en silencio. Mientras, ella se elevaba otra vez hacia el cielo y lo veía cada vez más lejos y no podía volver con MIGUEL RUBIO | 119 él como hubiera deseado, y en ese momento notó como si le tirasen del pelo y se despertó sobresaltada y asustada. Estaba muy aturdida. Delante de ella había dos tipos morenos, uno el más alto con una melena lacia, oscura y grasienta y el otro con el pelo corto, rizado y también bastante sucio. Sin duda eran yonkys, pero Cris no los conocía. El de la melena le había retirado los auriculares de los oídos enganchándole el pelo. Ella se incorporó un poco (ya que estaba medio caída) pero no llegó a levantarse porque no tenía demasiadas fuerzas, y, además, esos tipos estaban tan cerca que se lo impedían. —¿Qué pasa guapa te has asustado? –dijo el de la melena grasienta mientras el otro emitía una risita de rata. Ella no contestó y el tipo continuó hablando. —¿Por qué no nos invitas a algo que estamos pillaos? –dijo al tiempo que deslizaba los dedos índice y corazón a ambos lados de su nariz. —No tengo nada –acertó por fin a decir. —¿Qué pasa, te has puesto bien y te lo has metido todo? –dijo señalando la plata tirada en el suelo. —Sí. No tengo ya nada, lo siento. —¿No será que nos quieres tangar no? Mira que no me gustan nada las niñas mentirosas –añadió el tipo y con un rápido movimiento le quitó la mochila de las manos. Ella se quiso levantar pero la empujó sentándola de golpe en el banco. —¡¿Qué haces?! –gritó Cris. —Psissss –ordenó él con un dedo sobre los labios mandándola callar y acercándose más, mientras le pasaba la mochila al de la risita de rata, que seguía sin hablar, para que la registrase. 120 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS Cris se sentía en cierto modo tranquila, porque llevaba la otra papelina que le quedaba y los dos tranxilium escondidos en las bragas y ya podían matarla que no se los daría. El de los rizos continuaba riendo mostrando su dentadura podrida y mirando las pocas cosas que había en la mochila y tirándolas al suelo, el peine, la cartera de la que cogió las monedas que quedaban y un bonometro con dos viajes, un lápiz de ojos y un pintalabios que le había regalado el Ministro, un paquete de pañuelos de papel, la jeringuilla que le había dado el Yoni, una cucharilla vieja, un librito manoseado de Neruda que había robado en una ocasión de la biblioteca del albergue, un coletero... —¡Joder no lo tires al suelo! –protestó. —¿Qué? –preguntó el de la melena. —¡Que no lo tiréis al suelo joder! – volvió a repetir ella. —¡Vaya que mala hostia tiene la niña! –dijo girando la cabeza y mirando un momento a su colega —Ji, Ji, Ji... Nada no tiene nada –dijo por fin el que no había hablado y tiró también la mochila al suelo. —Bueno así que es verdad que la zorra se lo ha metido todo –murmuró el primer tipo– y, ¿a qué nos puedes invitar entonces? –dijo mientras se agachaba y le agarraba con fuerza un pecho. Cris aprovechó que lo tenía tan cerca para arañarle la cara muy cerca del ojo. El tipo se retiró un poco y antes de que ella pudiera levantarse le dio un tremendo bofetón. A continuación se llevó la mano al ojo: —¡Joder, será hija de puta, la voy a matar! –y agarrándola del pelo la tiró al suelo y le dio una patada. Cris se acurrucó como pudo y sintió el golpe en una de sus rodillas encogidas a la altura del pecho. MIGUEL RUBIO | 121 —¡Te voy a matar perra! –y volvió a patearla– ¡Será hija de puta! –y la golpeó una y otra vez. Ella sentía los golpes en las piernas y los brazos con punzadas de dolor que parecían atravesarla. —¡Venga vámonos tío! –rogó el otro. El del pelo largo se agachó y la agarró nuevamente del pelo obligándola a mirarlo. Pero Cris se tapaba la cara con las manos. —¡Debería matarte hija de la gran puta! –le gritó. Le quitó los auriculares y el walkman que llevaba en el bolsillo de la cazadora. —Venga déjalo –insistió su amigo. —Te gusta la música ¿eh guarra? –y sin esperar respuesta estrelló el aparato contra el suelo pisándolo después. El otro tipo miraba a ambos lados nervioso: —Venga joder tío vámonos –y le agarró del brazo. Cerca de allí pasaba un hombre vestido con chándal paseando un perro enorme y por supuesto se alejó fingiendo no ver nada, pero sirvió para que aquellos tipos decidieran largarse. —¡La próxima vez que te vea te mato, hija de puta! –sentenció. Empezaron a alejarse y el de la melena todavía se giró un par de veces para mirarla con odio. Cris se quedó allí tirada en el suelo, encogida, llorando. Sabía que seguía siendo peligroso para una chica ir sola y esta era una de esas cosas que podían pasarle, pero ella solía moverse casi siempre sin compañía. Cuando uno se hacía yonky dejaba prácticamente de tener amigos, los colegas eran de conveniencia y uno sólo se ocupaba de sí mismo. Durante una temporada Cris había andado bastante con Kike, un yonky del albergue con el que se había llevado muy bien, pero 122 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS un día le dijo que iba a ver a su madre a Usera para intentar que le diera algo de pelas, y esa noche no volvió. Pasó casi una semana sin noticias y finalmente lo encontraron en un descampado de su barrio, donde llevaba varios días muerto, tenía los pantalones bajados, la aguja clavada en una ingle y la lengua y los ojos devorados por las ratas. Cris lo sintió muchísimo, aquel chaval era probablemente lo más cercano a un amigo que había tenido en años y decidió que a partir de entonces ya no quería sufrir por nadie más, el cupo ya estaba cubierto por completo, bastante tenía con sus tristes recuerdos y su miserable existencia. Ya no quería más amigos, para sufrir prefería seguir haciéndolo sola. Le llevó un buen rato conseguir tranquilizarse un poco y dejar de llorar. Trató de ponerse de rodillas pero tuvo que sentarse ya que tenía un gran dolor en la pierna izquierda. Allí, sentada en el suelo empezó a recoger todas sus cosas. Objetos que si se hubieran quedado ahí, probablemente nadie se habría molestado en recoger. Cerró la mochila, se limpió las lágrimas y se arregló un poco el pelo. Cogió el walkman y vio que no se podía hacer nada, estaba completamente destrozado y lo sintió como si hubiera perdido lo más preciado de su vida. Aquel pequeño aparato representaba la música, su válvula de escape, su pequeño refugio, lo único que le quedaba y se lo habían pisoteado. Se levantó con dificultad, lo tiró en una papelera y sintió que ya no tenía nada, absolutamente nada. Y le produjo una angustia enorme y de nuevo ganas de llorar, pero las lágrimas esta vez no brotaron, aunque Cris seguía llorando por dentro. Y empezó a caminar despacio, cojeando y, como siempre, hacia ninguna parte. CAPÍTULO XIV Donde nos llevó la imaginación Donde con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos. (A.Vega). El Juaquin estuvo casi toda la tarde dormitando en el salón de televisión por los efectos del hachís. Ni siquiera se enteró cuando llamaron por megafonía a las cinco y media para tomar la merienda. Se despertaba a ratos con la baba colgando y volvía a quedarse dormido. Cuando por fin se sintió más despejado se incorporó un poco en la silla, se frotó los ojos y bostezando miró a su alrededor. La Marijose se había esfumado pero el salón estaba lleno. A los viejos que pasaban allí sentados todo el día se habían sumado borrachos, yonkys y todo tipo de gente, lo que le hizo suponer que debían ser ya más de las siete y los pernoctas habrían regresado. Se alegró al pensar que Cristina estaría de vuelta. La verdad es que ya no estaba enfadado con ella, primero había pensado echarle la bronca por cómo le había hablado por la mañana, pero ya casi lo había olvidado. Ahora sólo tenía ganas de verla. Se levantó y salió. En el patio había mucha gente, se acercó a dos tipos de mediana edad que estaban de pie charlando: —¿Oye tenéis hora? 124 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS —Sí –contestó uno de ellos consultando su reloj– las ocho menos diez. —Vale –cortó Joaquín y se alejó. Enseguida iban a dar las ocho, la hora de la cena y tenía mucha hambre, apenas había comido a mediodía por culpa del Ministro, tampoco había merendado y los porros siempre le abrían el apetito. Pero antes de nada quería buscar a Cris. Miró por el patio, entre los grupos de yonkys y en los otros dos salones de televisión, pero no estaba. Finalmente decidió acercarse a recepción, le preguntaría a Pedro, uno de los auxiliares que sabía que a Cris le caía bien y solían hablar bastante, y si no, a Jaime que al Juaquin le parecía un buen tipo y le solía gastar bromas a menudo. Según se acercaba a la ventanilla oyó a sus espaldas una conocida y desagradable voz: —Tú chaval, ¿dónde vas ahora? Era Amelia, una auxiliar a la que todo el mundo odiaba. Era una mujer de mediana edad bajita y gorda, llevaba una media melena con mechas rubias que necesitaban desde hacia mucho tiempo un retoque, ya que la raíz negra le asomaba casi dos dedos y le daba aspecto de tener el pelo permanentemente sucio. Caminaba siempre deprisa, incluso demasiado para su edad y peso, y parecía estar enfrentada al mundo entero. Siempre estaba de mal humor, amargada. —Voy a preguntar una cosa –argumentó Joaquín. —No es momento de preguntar nada, vete hacia el comedor que ya mismo va a ser la cena. Él no había dejado de caminar según hablaba y estaba ya delante de la ventanilla, al otro lado lo miraba Jaime, por lo que sintió cierto alivio. MIGUEL RUBIO | 125 —Dime Juaquin —¿Sabes si ha venido ya la Cris? —Creo que no —No, no ha venido –añadió Pedro que estaba de pie detrás de Jaime. —¡Pero bueno... ¿es que no me has oído?! –Amelia estaba a su lado desafiante, con los brazos en jarras y la cabeza erguida para mirarlo. —Sólo estaba... —¡Qué pases al patio! –le interrumpió alzando la voz. —¡Estaba preguntando una cosa! –protestó el chico. —Vale Amelia –intervino Pedro– estaba preguntando si ha venido Cristina. —Ya, pero es que este tío parece que me está vacilando todas las tardes, le dices algo y no hace ni puto caso y menos a las mujeres, que es un misógino, eso es lo que le pasa... El Juaquin la miró sorprendido, no entendía lo que decía aquella mujer, aunque supuso que le estaba insultando. —Bueno venga Joaquín pasa al patio que vamos a avisar por megafonía para la cena –dijo Pedro. —Yo no le he hecho nada, pero la tiene tomada conmigo – se quejó el muchacho. —Si la tuviera tomada contigo ya te había puesto de patitas en la calle chaval –comentó Amelia con su habitual tono de desprecio. —¡Eso es lo que quieres, echarme! —¡Bueno vale ya coño! –interrumpió Pedro– pasa al patio de una vez, hostias. Amelia les dio la espalda y se fue hacia las oficinas cargada de soberbia y con su andar urgente, Joaquín salió al patio. 126 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS Jaime miró a Pedro con gesto resignado y dijo: —Bueno, venga, vamos al comedor que van a dar la cena. —Joder es que esta tía es la hostia, siempre está igual, les grita, los trata mal y luego tenemos nosotros que calmar los ánimos. De verdad que estoy hasta los huevos de ella. –comentó Pedro. —Ya, ya lo sé, a mí me pasa igual. —A ver si se jubila ya de una puta vez y la perdemos de vista tío –continuó Pedro. —¡Joder pues no nos queda todavía, a ésta por lo menos le faltan cinco o seis años! Espero que para entonces ya no curremos aquí. —Coño yo no sé cómo la aguantarán en su casa, porque es que es insoportable, de verdad. —Cualquier día se busca un lío –pronosticó Jaime. —O nos lo busca a nosotros, ¡no te jode, que es peor! —No, a ésta cualquier día le abren la cabeza. Sólo así cambiará. —Pues a ver si es verdad que se la abren –y empezaron a reír. El Juaquin salió al patio pensando en cómo odiaba a aquella mujer: —Puta enana de mierda –murmuró. Se puso en la cola. Entró al comedor y se sentó en una mesa con otros cuatro tipos. Cenó sin hablar y apenas levantar la cabeza del plato. Se quedó de los últimos ya que repitió dos veces albóndigas con tomate, otras veces no sobraba y no dejaban repetir, pero esa noche hubo suerte. Cuando terminaba vio pasar al Ministro con uno de sus “guardaespaldas”, esperó un poco antes de salir para no coincidir con él. MIGUEL RUBIO | 127 Poco después salió del comedor tocándose la barriga, estaba lleno ya no le entraba nada, de hecho el plátano de postre se lo había guardado en el bolsillo, sabía que estaba prohibido sacar comida de allí. Los auxiliares decían que luego la tiraban por ahí y salían ratas, “pero bueno” –pensó– “mucha gente lo hace y no pasa nada”. —¡Uarrrgggg! –echó un sonoro eructo– p’a la enana –dijo y sonrió. Se sentía más animado y decidió acercarse a recepción de nuevo, aunque antes de llegar preguntó a uno que entraba en ese momento: —¿Está la enana en la ventanilla? —¿Qué? No. Hay un chaval. El Juaquin se acercó con cautela y sonrió, estaba Pedro. —Hola Pedro, ¿ha venido ya la Cris? —Joder, Juaquin, otra vez..., tú qué pasa ¿estás enamorado o qué? El chico sonrió de nuevo: —No, venga di, ¿ha venido? El otro consultó las tarjetas y dijo: —¡Qué va!, no ha llegado aún. —Vale gracias. – Joaquín miró un momento hacia la puerta como esperándo verla entrar y se marchó otra vez hacia dentro. Se sentía de nuevo inquieto, eran las ocho y media y a las nueve si no estaba la podían dar de baja y con el frío que hacía... Además era muy raro que no hubiera venido a cenar. Salió al patio cabizbajo. —¡Eh tú, chaval! –el Ministro estaba allí de pie hablando con dos de sus amigos –¿Has visto a la Niña? —No ha llegado todavía. 128 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS —¡Qué raro! –murmuró, pero el Juaquin ni siquiera se detuvo, siguió andando. Llegó a uno de los salones pero no entró, se dio la vuelta, estaba preocupado y no quería ver la tele. Pero tampoco podía irse a dormir hasta que viera a Cris. Así que siguió caminando. Al fondo del patio había un banco bastante apartado, medio tapado por los árboles y apenas iluminado por la poca luz que daban las farolas que no estaban fundidas, que eran las menos. Allí sentado estaba Santiago “el Pajarito”, un tipo de unos cincuenta y cinco años (aunque como todo el mundo allí, aparentaba bastante más edad de la que realmente tenía). Era un hombre que no se metía con nadie, iba a lo suyo, salía cada tarde a beber, volvía y pasaba desapercibido. Él decía que en aquel lugar era lo mejor. También solía comentar que no soportaba a los patosos, que él era un señor y sabía estar en todas partes, que para beber había que saber mearla y que la mayoría de los que estaban allí no valían ni para eso. Joaquín hablaba a veces con él. —Eh Juaquin, ¿qué pasa? —¿Qué pasa Pajarito? —Te veo muy serio. —No, nada, no me pasa nada. Joaquín permanecía en pie delante de él, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el sucio suelo. Pajarito lo miró, bajó la vista también al suelo como si quisiera ver lo que miraba el chico y luego volviendo a mirarlo dijo: —¿Qué? Mal de amores ¿no? Esa piba te va a perder chaval, ten en cuenta que los yonkis son capaces de vender a su puta madre si hace falta. No te fíes y ándate con ojo, te lo digo yo, hazme caso. —¡Que no es por eso! –protestó con intención de alejarse, MIGUEL RUBIO | 129 no le había gustado nada aquel comentario. —¡Bueno, coño, no te mosquees conmigo! Ven y siéntate que sabes que yo te camelo, hostias. Joaquín lo miró y se sentó a su lado. Pajarito le pasó un brazo por encima de los hombros. —Toma echa un traguito p’a que te animes –dijo, y con la otra mano le tendió una botella de White Horse, tipo petaca, que sacó del abrigo. El muchacho miró a ambos lados un poco asustado. Sabía perfectamente que el consumo de cualquier tipo de droga (incluido el alcohol), estaba sancionado con la expulsión inmediata del Centro y el viejo estaba ahí, en el patio, ofreciéndole whisky como si nada. —¡Dale hombre, dale! –lo animó Pajarito apretándole el hombro. Joaquín bebió y sintió el licor quemando su garganta. —¡Arggg!, joder. —¡Trae aquí! –Pajarito le quitó la botella, echó un largo trago, enroscó el tapón y se la guardó de nuevo en el abrigo. Parecía un viejo lobo de mar con el pelo y la barba blanca. Hizo un ruido con la lengua y siguió hablando: —¡Joder he visto hace un momento un pedazo de rata que te cagas chaval! Parecía un conejo, y se ha metido en esa alcantarilla de ahí. –dijo señalando con el dedo índice de la mano derecha, torcido por la artritis y rematado con una larga uña negra. Joaquín no dijo nada y el otro continuó: —Aquí las ratas parecen conejos, y las putas palomas parecen ratas ¡y cagan como si fueran vacas, joder! Bueno, la verdad es que esto está lleno de ratas ¡qué coño!, empezando por las de dos patas. 130 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS El chico sonrió al cabo de unos segundos, cuando entendió el último comentario. —Y las ratas de bata blanca ya ni te cuento –añadió Pajarito refiriéndose a los Auxiliares. —Sí, sobre todo la enana gorda –dijo el Juaquin ya más animado. —Si, esa piba es chunga. —Es la peor, es una hija de puta. —Es que hace mucho que no folla –guardó silencio unos segundos, como pensando y asintiendo con la cabeza dijo. –Con el buen culo que tiene..., yo me la follaba p’a que se animase un poco ¿qué no? –y sin esperar respuesta continuó hablando y haciendo gestos con el puño cerrado –¡Ya te digo, yo se la clavaba bien por el culo! ¡Joder que sí!, con la de tías que me habré follao yo... El chico sonrió un momento y enseguida se puso otra vez serio y añadió: —Es una perra. —¿Y las ratas de despacho qué me dices? –dijo el viejo volviendo a lo de antes. —Sí, mi asistenta social es Gloria la rata gorda –comentó el Juaquin descojonándose. —¡Esa es mucho,!.–añadió Pajarito mientras con las manos hacía como si se tocase dos enormes tetas– a esa también me la follaba, bueno a esa le metía la polla en esas tetazas que tiene ¿qué no? Ambos rieron y el viejo propuso: —Eh ¿por qué no me invitas a un porrito? Hace mucho que no lo cato. Joaquín lo miró sin saber qué decir. MIGUEL RUBIO | 131 —Venga hombre, así nos olvidamos de las penas. Un porrito a medias, tronco, mientras nos soplamos la botella – comentó al tiempo que con un gesto con la cabeza indicaba el bolsillo donde se la había guardado. El chico volvió a sonreír y finalmente dijo: —Vale, voy al tigre a liarlo. Espérame. Se levantó y caminó hacia el servicio que había en el patio. Entró, echó una meada mientras leía en la pared “anarkia” y “viva mi liberta” escrito con mierda y después empezó a liar un porro. Al poco regresó, se sentó nuevamente en el banco y encendió el canuto. Dio unas cuantas caladas y se lo pasó al viejo. Pajarito aspiró profundamente: —¡Ahhh!, ¡jodeeer cuánto tiempo! –y dio otras tres profundas chupadas seguidas, notando como el humo entraba en sus pulmones. —¡Joder que lo vas a calentar! –protestó el Juaquin. —¡Hostia, me ha llegao hasta las uñas de los pies, chaval! –Pajarito le devolvió el porro, sacó la petaca, le pegó otro buen viaje y se la pasó al chico, que a su vez le dio otra vez el canuto. Y así continuaron hasta terminar las dos cosas, sin hablar. El Juaquin pensando en Cris y el otro imaginándose lejos de aquel lugar. Al rato Pajarito se levantó con dificultad apoyándose en su bastón. Dejó la botella vacía en un macetero y sin volverse dijo: —Bueno chaval, uno que se abre, me voy a sobar –y en ese momento se tiró un pedo–, ¡cuídate y no te comas tanto el tarro, hazme caso! —Vale. 132 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS —Nos vemos. —Adiós Pajarito. Joaquín se quedó sentado en el banco, inclinado hacia delante con los brazos apoyados en las rodillas y sintiéndose cada vez más mareado. Vomitó un poco, se limpió la boca con el dorso de la mano y apoyó la espalda en el banco. De nuevo sintió náuseas y tuvo que echarse otra vez hacia delante, aunque ya no vomitó más. No sabía qué hacer, no le apetecía ver la tele y estaba demasiado intranquilo para irse a dormir. Con los codos apoyados en las piernas y sujetándose la cabeza con las manos, escupió varias veces sobre la pota. No sabía por qué pero tenía ganas de llorar. —Joder, Cris –murmuró. CAPÍTULO XV Y que no rocen la herida No me ofrezcan otro trato No me vayan a engañar. (Q. González). Había oscurecido ya y la plaza se iba quedando sin gente. El Manitas se había sentado solo en un rincón a beberse su cartón de vino y después, cuando terminó, se unió a varios individuos que estaban en un banco en el centro, a uno de ellos lo conocía de vista, de la calle, pero no recordaba su nombre. Tenían dos litronas y Manitas se esforzó por parecer simpático y darles algo de conversación hasta que consiguió su objetivo, que le dieran unos tragos de cerveza. Estuvo con ellos cerca de dos horas, sin hacer otra cosa que beber, charlar un poco de cuestiones sin importancia, mirar la gente que pasaba, contemplar el suelo o sumergirse en sus recuerdos. Era lo de cada día, se trataba simplemente de matar el tiempo. Cuando los tipos se largaron, Manitas sacó el medio bocadillo que tenía guardado en el abrigo y decidió comérselo. No sabía qué hora era, pero estaba claro que ya no le daba tiempo a ir a cenar a ningún sitio, de todas formas no tenía mucha hambre y tampoco ganas de caminar. También sacó el paquete de Ducados que había comprado. Durante el tiempo que había estado con esos tíos había fumado con ellos colillas que 134 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS recogieron del suelo, no les dijo nada del paquete y se aguantó las ganas de fumarse un cigarro entero, porque sabía que si lo sacaba no le duraría nada. Encendió un cigarrillo y estuvo fumando sin pensar en nada hasta casi quemar el filtro. Por fin se levantó, hacía demasiado frío para seguir allí y la verdad debía ir decidiendo dónde iba a dormir. Se acordó de Gustavo y también de la Chari y agitó la cabeza tratando de alejar esos pensamientos. Era un gesto que repetía sin darse cuenta. Se encaminó hacia la calle Trujillos, iba pensando que iría al albergue a ver si le dejaban dormir allí, seguro que le dirían que estaba completo, como siempre, pero por intentarlo no perdía nada. Junto al portal de una casa que parecía abandonada, había una mujer muy sucia, borracha y hablando sola. Estaba medio tumbada entre cartones. Tenía al lado un carrito lleno de trapos, papeles y plásticos y se le caía la baba. Al Manitas se le iluminó la cara al ver un cartón de vino junto a ella. Se acercó despacio, con las manos en los bolsillos y se colocó delante. Miró a ambos lados, no se veía a nadie. —Eh tú, ¿me das un trago de vino? La mujer no respondió y él volvió a insistir: —¿Que si me das un trago de vino? Ella miró hacia otro lado y balbuceó: —Verce ceve to zozo la tora. –y se puso a mirar por encima de la cabeza de él, hacia las nubes. —¿Qué cojones dices?, ¿Que si me das vino? –y le dio un puntapié flojo. La mujer entonces pareció reparar en él, le miró las piernas y subió la vista hasta la cara. Tenía el gesto como ido y le cos- MIGUEL RUBIO | 135 taba trabajo enfocar bien. Su cabeza con el pelo corto, sucio y de punta, se movía leve pero continuamente, lo mismo que sus labios, como si rezase o hablase para sí misma. De la barbilla le colgaba un hilo de saliva y apestaba a una mezcla de mierda, meados, vómitos, alcohol y sudor rancio. —¿Quieres un cigarro? –dijo Manitas enseñándole el paquete de tabaco. Ella no respondió y miró de nuevo hacia otro lado, entonces él se guardó el tabaco y agachándose todo lo rápido que pudo le quitó con las dos manos el cartón de vino. La mujer emitió un grito agudo y prolongado y trató de incorporarse, pero no tenía demasiadas fuerzas, de todas formas el Manitas para asegurarse le dio una patada alcanzándola en la tripa. Ella se encogió por el dolor y continuó chillando y retorciéndose, mientras él se alejó de allí tan deprisa como le permitían sus hinchados pies. Cuando llegó a la Plaza de Santo Domingo ya se había terminado el cartón, lo tiró al suelo y la verdad, se sentía algo ebrio, le costaba caminar. Bajó por Leganitos y pensó que quizás se había pasado con lo de la patada. —Pero qué coño, si me hubiera dado un trago. –murmuró – ¡Y cómo chillaba la hijaputa! –y sonrió al recordarlo. En cierto modo se sentía satisfecho por haberse atrevido a hacer eso, y casi sin pensarlo. Además, bien sabía que en la calle uno no puede permitirse la pena por los demás, él se había llevado muchas hostias por ser bueno y sentir lástima, por tener buen corazón. Así que ya estaba bien, eso se había acabado. Caminó por la Plaza de España hasta la Cuesta de San Vicente y giró en el Paseo del Rey. Llegó al semáforo y cruzó de acera. 136 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS Junto al metro había como siempre varios acogidos del albergue en dos grupitos, uno de yonkys hablando con voz gangosa todos al tiempo y sin hacerse caso realmente unos a otros, mientras fumaban porros y bebían un par de latas de San Miguel de medio litro. Cerca de ellos, tres borrachos apuraban un cartón de vino. El Manitas se sentó un rato con estos últimos para intentar gorronear algo y se sobresaltó cuando vio pasar por la acera de enfrente al Picolo y la Sorda, discutiendo a gritos. Deseó que no le vieran y efectivamente pasaron de largo sin fijarse en él. La pareja había estado varias horas bebiendo whisky con el Sousa, luego éste les llevó a su chabolo y les regaló una botella de Dyc. A cambio lo acompañaron a la plaza de la estación, donde Sousa había quedado con un tipo (al parecer dueño de un bar cercano), al que vendió cuatro botellas por dos mil pesetas. A él no le habían costado nada, así que buen negocio para ambos. Allí se despidieron y mientras Sousa volvía dando tumbos por el Paseo de La Florida, ellos subieron por San Vicente para coger el Paseo del Rey. Habían decidido ir hacia la Cristalera, pero como sabían que probablemente no les dejarían pasar se quedarían en los alrededores como hacían otros, sólo tenían que conseguir unas mantas y unos cartones, aunque la verdad empezaba a hacer demasiado frío para dormir en la calle. Al pasar frente a la boca del metro el Picolo dijo en voz alta, para que todos pudieran oírle: —¡Ahí están las mariconas del albergue! Los que había enfrente efectivamente le escucharon, pero ninguno se atrevió a responder. —¡Chupapollas, que sois unos chupapollas! –volvió a gritar sin pararse. MIGUEL RUBIO | 137 —Por lo menos ellos van a dormir caliente –dijo la Sorda. —No me digas –replicó él en tono burlón. Siguieron caminando y al pasar junto al edificio de RENFE, Picolo volcó uno de los cubos de basura de una patada. Unos pasos más allá se detuvo y se puso a mear contra un árbol. La Sorda le espetó: —Venga coño, que hace frío. Llegaron a la puerta del albergue y el Picolo se fijó en la ventana de recepción que daba a la calle, estaba entreabierta, acercó su cara a los barrotes y gritó: —¡Hijos de puta que vivís de los pobres, os voy a matar a todos! –escupió a través de la reja y continuó andando. La Sorda no lo había esperado esta vez e iba ya unos metros por delante. —¡Espérate, coño, qué prisa tienes! –y aceleró el paso hasta alcanzarla. —¿P’a qué cojones te pones ahora a gritar ahí? –le reprochó ella sin mirarlo y sin dejar de caminar. —¡Porque me sale de los huevos y porque son unas mariconas de mierda! —Pues así no nos van a dejar pasar en la puta vida –respondió ella. —¡Ya ves tú qué pena! pues que se metan la cama por el culo, ¿tú te crees que yo la necesito? ¡Yo no soy un chupaculos, hombre! Cualquier día de éstos les prendo fuego y al julandrón ese del Óscar me lo cargo, que es un lila, tanto presumir a costa de los pobres, el cabrón. O que se cree ¿qué me voy a arrodillar yo por una puta cama y un plato de mierda?, ¡qué yo no dejo que me chulee ni Dios, hostias! —Tú siempre estás con el mismo rollo, pero podíamos dor- 138 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS mir en una cama y vamos a dormir en la puta calle con el frío que hace. —¿Qué pasa, que ahora la culpa va a ser mía?, la birra te la pillaron a ti, ¡no te jode la menda esta! —Sí, pero tú le rompiste la tocha al pringao ese. —¡Pero fue por defenderte, hijaputa, si te parece encima le pongo el culo ¿no te jode? pero ¿de qué vas?! Llegaron a la Cristalera y vieron desde afuera que estaba bastante llena. Bordearon el edificio, pasaron por la verja rota y decidieron que dormirían junto al muro de atrás, como ya habían hecho otras veces. La noche se estaba poniendo muy fría y por eso no había nadie allí salvo un tío dormido, roncando entre cartones. El Picolo se los quitó y también la manta que tenía por encima, ella le ayudó. El tipo estaba dentro de un mugriento saco de dormir tapado hasta las cejas y debía estar completamente borracho o drogado, ya que no se despertó. Se fueron a un lado y colocaron los cartones, se sentaron, se echaron la manta por encima y pusieron más cartones. La Sorda encendió un cigarrillo y dijo mirando hacia algún punto lejano mientras soltaba el humo: —Estoy harta ya. Él no dijo nada y ella continuó: —Esto no hay quien lo aguante, coño. Entonces él la miró con desprecio: —Mira me tienes hasta la polla con tus quejas, t’o el puto día igual. Sacó la botella, le quitó el precinto, la abrió y empezó a beber —¡Y tú a mí me tienes hasta el coño! ¿no te jode? —respondió ella. MIGUEL RUBIO | 139 —¡¿Sí? Pues si no fuera por mí todavía estarías de puta comiendo pollas en la Montera, ¿o es que de eso ya no te acuerdas?! —Pues a lo mejor de puta me iba mejor que contigo, por lo menos comía caliente y tenía dónde dormir, porque tú mucho hablar, mucho hablar y no tienes donde caerte muerto y ni siquiera eres capaz de conseguir dinero pa’ una pensión – ella se había lanzado y ya no podía parar. –¡Qué me olvides ya, hombre, que no tengo ganas de oírte! –dijo él con un ademán de desprecio y girándose un poco. –¿Qué pasa, que te joden las verdades no? –lo retó la Sorda dándole en el brazo al mismo tiempo. —¡Qué te calles, que me estás cansando ya hija de puta! –y echó otro largo trago. —¡El hijo de puta lo serás tú y pásame la botella! —¡No me sale de los cojones y ten cuidao con lo que dices ¿eh?! El Picolo notaba que le hervía la sangre, conocía bien esa sensación, estaba a punto de explotar. —¡¿Qué pasa, me vas a pegar? ¿Eso es lo que te gusta no?, pegar a las tías, debe ser pa’ lo único que vales, maricón! La Sorda seguía sacando fuera todo el odio acumulado, odio hacia su marido, hacia su padre, hacia su propia vida. —¡Que te calles ya hostias! —¡No me sale del coño callarme y pásame ya la botella! –gritó la Sorda fuera de sí. En ese momento él iba a beber de nuevo y ella intentó arrebatársela, el Picolo le puso la manaza en la cara y la empujó hacia un lado, la Sorda cayó, pero se incorporó enseguida gritando como si escupiera las palabras: 140 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS —¡A mí no me toques, hijoputa! –y le dio un fuerte manotazo en la botella según bebía causándole un terrible dolor en la boca. Se le saltaron las lágrimas pero el Picolo no soltó el whisky, colocó el tapón y con la mano izquierda se tocó los labios y luego un diente, tiró de él y lo sacó. Los ojos parecía que se le iban a salir de sus órbitas. —¡Te voy a matar, hija de la gran puta! –y agarrando la botella por el cuello le estrelló la base con furia contra la cara. A la Sorda no le dio tiempo a reaccionar, apenas emitió un grito ahogado y cayó como un saco de patatas hacia atrás, golpeándose violentamente la cabeza contra el suelo. El Picolo se la quedó mirando, tenía el rostro desencajado por la rabia y de la boca torcida le salía algo de sangre mezclada con saliva. Mantenía la botella levantada para asestarle otro golpe, pero enseguida vio que la cosa era seria y su expresión fue cambiando poco a poco. Ella tenía toda la cara cubierta de sangre y la nariz aplastada. Soltó la botella y empujó el cuerpo. —¡Ehh! Ella no se movía. —¡Ehh! –volvió a empujarla sin obtener respuesta. —Venga, Lola... ¡Venga ya, coño! Le agarró la cara girándole un poco la cabeza para verla bien y observó que detrás empezaba a formarse un gran charco de sangre. Se había manchado las manos. —¡Joder si está muerta, me cago en mi puta vida! Restregó las manos en la tierra para quitarse la sangre. Se incorporó casi de un salto y miró a su alrededor. Se puso una mano sobre la coronilla y volvió a murmurar. —Joder, lo que faltaba, me cago en mi vida. Rápidamente se dijo que tenía que tranquilizarse. Ahora MIGUEL RUBIO | 141 precisamente no debía perder los nervios. Tenía que pensar. Tranquilizarse, pensar y mantener la calma. Caminó unos pasos, se giró y volvió hacia ella. —Está muerta, será hija de puta –murmuró. Miró a su alrededor otra vez. —Bueno, tranquilo, Juan, ha sido un accidente –se dijo y pensó que debía largarse de allí cuanto antes. Desde luego no iba a volver de nuevo al maco, eso lo tenía muy claro, ya había pasado allí una larga temporada y no estaba dispuesto a repetir. Se agachó, miró en el monedero que ella llevaba en el bolsillo de la parka y cogió lo que había (un billete de mil y algunas monedas), también el arrugado paquete de tabaco y se lo guardó todo. Decidió que iría a ver al Sousa que le ayudaría, sabía que no era ningún chota y podía confiar en él. Se levantó, salió controlando que no le viese nadie y una vez en la calle aceleró el paso hacia el puente. No, no estaba dispuesto a comerse ese marrón de ninguna manera. —Ha sido un accidente –murmuró– aunque la verdad es que se lo estaba buscando, me tenía ya hasta los cojones y de mí no se ríe nadie. Y se alejó de allí. CAPÍTULO XVI En lo más oscuro del día Hoy me abrazaré a ti En mi vena he sentido tu beso Con dolor dentro de mí (A. Martín). Cris caminó con dificultad y al rato se sentó en un banco junto a La Rosaleda. Le dolía mucho la pierna, aunque desde luego no era lo que más le dolía en ese momento. Peor era lo de dentro. Sentía tristeza, una enorme tristeza que le dificultaba incluso respirar. Todo era un desastre, y encima aquellos tipos le habían dejado sin su música, su único consuelo. —Ya no me queda ni eso –murmuró. Se acurrucó allí en el banco, sola, sabía que podían hacerle cualquier cosa pero ya no le importaba, ¿qué más podían arrebatarle? Sacó un tranxilium y se lo comió. Se quedó dormida. Cuando despertó ya estaba todo oscuro, no sabía el tiempo que llevaba allí. Miró en su reloj barato de Mickey Mouse. —¡Joder las nueve y diez!, ya lo que me faltaba hoy, perder la cama. Trató de levantarse y le falló la rodilla. —Hostia y encima coja –dijo medio en broma para animarse, pero esta vez ni siquiera fue capaz de sonreír. 144 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS Por fin echó a andar como pudo, cojeando bajó la cuesta y llegó al albergue. La puerta estaba ya cerrada. Tocó el telefonillo con miedo y le abrieron sin preguntar. Tiró de la pesada puerta de hierro y entró. Tenía la esperanza de encontrarse en la ventanilla a Pedro o a Jaime, pero desgraciadamente la que estaba era Amelia y otra mujer más joven cuyo nombre no recordaba. —Hola soy la C–4 –dijo Cris en un tono bastante bajo. Amelia tenía su tarjeta en la mano y la agitaba delante de su cara. Arqueaba las cejas y su boca se inclinaba por los lados hacia abajo, en un gesto muy suyo que mezclaba superioridad y desprecio. —¿Tú no sabes a qué hora hay que entrar? —Lo siento, se me ha hecho tarde, es que me he caído y... —Seguro que no te has caído trabajando ¿verdad? –interrumpió Amelia. —No, es que... —¡Mira hija no me tomes por gilipollas!, vienes que te has puesto hasta las cejas, no hay más que verte y no puedes con tu alma, eso es lo que te pasa. —No, yo... —¡Que no hay más que hablar!, no me interesan tus rollos. Por hoy vale, pero mañana si no estás aquí a las nueve en punto no vengas porque pierdes la cama. ¿Te queda claro?, ¿Me he explicado bien? —Sí. —¡Pues hala bonita, ya puedes pasar! Y ya lo sabes –añadió Amelia. —Hija de la gran puta –murmuró Cristina mientras se dirigía por el pasillo hacia el patio. En ese momento se cruzó con MIGUEL RUBIO | 145 Pedro, el auxiliar con el que mejor se llevaba. No lo había visto llegar ya que caminaba con la mirada puesta en el suelo, maldiciendo. —Hola Cris ¿qué tal? ¿Qué tardía vienes no? —Sí, bien, gracias –dijo ella sin apenas mirarlo y continuó andando. No tenía ganas de hablar y lo sentía porque Pedro siempre la trataba muy bien, pero se veía incapaz de decir nada y sobre todo, tenía miedo de derrumbarse delante de él. No quería que eso sucediese. —Bueno, pues vale... –dijo Pedro mirando un momento como se alejaba y siguiendo él también su camino. Cris salió al patio y giró hacia la derecha para ir a la zona de mujeres, así que no pudo ver a Joaquín que seguía sentado entre las sombras en un banco al fondo a la izquierda, y él tampoco la vio porque estaba inclinado hacia delante, mirando el suelo con la cabeza apoyada en las manos. Hacía mucho frío y no se veía a casi nadie en el patio, sólo tres yonkys hablaban en voz baja, uno de ellos era el Lolo, a los otros apenas los conocía de vista. —Qué pasa Cris –dijo Lolo– ¿te has enterao de lo del Yoni? Ella se detuvo. —No, ¿le ha pasado algo? —Que por lo visto le han trincao con un puñao de jaco y se lo han llevao detenido. Nos han dicho ahora los del control (se refería a los auxiliares) que han llamao de comisaría y que se lo suben a los juzgaos, o sea, eso es que va pa’lante fijo. —Pa’l trullo descarao –añadió uno de los otros y escupió en el suelo. —Ya te digo, lo lleva crudo –comentó el tercero. 146 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS Cris no dijo nada y siguió andando. —Esta tía es super rara pero está buena que te cagas, menudo polvo tiene –dijo el Lolo mientras se rascaba los huevos y los otros reían el comentario. Cuando cruzó la zona de los salones de televisión oyó la voz del Ministro a sus espaldas: —Eh Niña, ¿qué tal, de dónde vienes? Se acercó a ella. —Me tenías preocupado –añadió. Le hablaba como siempre en voz baja, como temiendo que los demás oyeran lo que le decía. Ella se detuvo para hablar con él. Empezaba a estar harta de aquel tipo, pero representaba en ese momento su única fuente de ingresos. Sabía que la utilizaba y que podía cansarse de ella en cualquier momento, pero Cris necesitaba cada día dinero para consumir. Esa era la verdad. En el fondo se daba perfecta cuenta de que era su primer paso en el mundo de la prostitución, quizás, después de esto viniera el chupar pollas en los coches que paraban en el Paseo de Camoens, junto al parque, como hacían muchas de allí, aunque intentaba negárselo a sí misma. Su relación con el Ministro hasta entonces había consistido en unas cuantas pajas por mil pelas y un par de mamadas por el doble. Esto último era lo que a él le gustaba mas, pero Cris no estaba dispuesta a volver a hacerlo, las dos veces, pese a las advertencias de ella, el tío se le había corrido en la boca y a Cris le daba demasiado asco. —Hola Luis, no he tenido un buen día, estoy muy cansada, me voy a dormir. —¿Qué ha pasado? Me ha dicho el subnormal ese amigo tuyo que te han hecho pernocta. MIGUEL RUBIO | 147 —No lo llames así. —¿.....? –él la miraba arqueando una ceja, esperando una respuesta. —Sí. El Besugo me ha cambiado a pernocta, así que tengo que estar todo el día en la calle, pero bueno ya hablamos mañana, ¿vale? Ella hizo intención de marcharse y él la cogió del brazo. —Espera un momento niña, llevo todo el día esperándote, creí que íbamos a estar un ratito juntos –dijo entre dientes. —Estoy muy cansada. —Te he echado de menos y estaba preocupado —continuó diciendo. —Vale Luis déjalo, hoy estoy mal, de verdad. —Venga, sólo un ratito. –esperó unos segundos y añadió –Solo un ratito mujer. Ella dudó un momento. Odiaba a aquel individuo y se odiaba a sí misma, pero necesitaba dinero. Mañana volvería a amanecer otro día igual y volvería a necesitar ponerse. —No te la voy a chupar. —Vale, lo que tú digas –le tocó la cabeza por detrás, como el que acaricia a un perro– Ve subiendo y ahora voy yo. Sus encuentros tenían siempre lugar en el lavadero de mujeres que estaba en la azotea, la puerta tenía rota la cerradura desde hacía meses. Subían allí por separado y sin hacer ruido y el Ministro atrancaba por dentro la puerta con una silla. Cris no llevaba ni dos minutos arriba cuando llegó él. Aquello empezaba a ser rutinario, sacaron una vieja manta que tenían escondida, se sentaron en un rincón, él le entregó el billete que ella se guardó en el bolsillo, después le abrió la bragueta y empezó a masturbarlo mientras él le manoseaba las 148 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS tetas. Allí sentado en el suelo y con la polla fuera perdía todo su aire de señorito o de “rey de los pobres” (como le decían algunos), y no era más que un viejo baboso y patético. No duró mucho, enseguida el Ministro empezó a gemir y la agarró con fuerza del cuello bajándole la cabeza. —Venga niña chúpamela, sólo un poquito –dijo entre jadeos. Ella forcejeó al tiempo que él se corría salpicándole en la cara y en el pelo. —¡Eres un hijo de puta! Ésta es la última vez. Se apartó un poco, sacó un pañuelo de papel de la mochila y empezó a limpiarse. Él esperó unos segundos para recobrar el aliento y le pellizcó la mejilla sonriendo: —Bueno, bueno, no es para tanto. —¡No me toques cabrón! –dijo dándole un manotazo y retirando la cara. Empezaron a saltársele las lágrimas. —Vamos niña, no te hagas ahora la estrecha –dijo mientras se guardaba la polla– sabes que me vuelves loco, no es culpa mía, no puedo controlarme. Intentó de nuevo tocarla y ella volvió a retirarse. —Que no me toques, esto se ha acabado. —Vale, ya veo que no estás de muy buen humor. Voy para abajo, mañana ya hablaremos –dijo mientras se levantaba para marcharse. —No hay nada más que hablar. Él se detuvo junto a la puerta, apretó las mandíbulas, ahora su rostro parecía una máscara que no expresaba ningún tipo de emoción. —Bueno, pues, en ese caso hablaremos cuando tengas el MIGUEL RUBIO | 149 mono y necesites pasta, entonces seguro que sí tienes ganas de hablar, de chupar y hasta de tragar, porque la próxima vez quiero que te lo tragues todo –dijo saliendo. —Hijo de puta –gimió ella y empezó a llorar. Se sentía fatal, le dolía el pecho y la rodilla, no tenía fuerzas ni ganas de nada y le daba asco aquel tipo y lo que ella tenía que hacer por culpa de la droga, le daba asco aquel lugar, sus propias manos, su ropa, su vida. Sacó el tranxilium que le quedaba y se lo tragó sin pensar. Cogió la papelina que había comprado a aquel tipo en el poblado, la cucharilla, el mechero, la jeringuilla... Sólo quería olvidar, olvidarlo todo y alejarse de allí. Dejar de sentir aquel dolor, aquella angustia que le oprimía el pecho cada vez más. —Joder, quiero descansar, no puedo más, sólo descansar – murmuró mientras se inyectaba en el brazo. La estancia se iba quedando a oscuras como si alguien bajase poco a poco la escasa luz que daba aquella sucia bombilla. Silencio. El Juaquin había decidido mirar por última vez en los salones de televisión y allí se dirigía cuando vio al Ministro bajar por las escaleras del lavadero. Eso significaba que Cris ya había vuelto, él no era tonto y sabía perfectamente lo que hacían allí. Entonces se sentó en uno de los bancos del patio, encogido por el frío esperando que Cris bajara. Sintió una pena enorme, no le gustaba que Cris estuviera con aquel tipo, ella nunca le había dicho nada sobre el tema, pero era evidente que lo hacía para sacar dinero para droga. Era lo mismo que hacía él con el bujarrón de Julián, pero que lo hiciese ella le daba mucha más pena. De hecho, si Cris quisiera él podría 150 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS sacar dinero suficiente para los dos. Pensó en decírselo. Pasaron unos cuantos minutos que a Joaquín le parecieron interminables. Tenía los brazos cruzados con las manos escondidas en los sobacos y se movía hacia adelante y atrás porque se estaba quedando congelado. —Joder, ¿por qué coño tarda tanto? –murmuró. Hacía demasiado frío para seguir allí sentado, de modo que decidió ir a buscarla. Miró a ambos lados para asegurarse de que no le veía nadie y subió corriendo las escaleras. Llegó arriba jadeando. La puerta estaba entreabierta. —Cris –murmuró en voz baja. Esperó pero no hubo respuesta. Sólo se oía su propia respiración. —Cris –repitió. Empujó la puerta y sintió como una corriente de aire helado le subía desde el estómago hasta la garganta. —¡Cris, joder! Cristina estaba tirada de lado sobre una manta. Tenía subida la manga izquierda, una aguja clavada en el brazo y un hilillo de sangre corriéndole hacia abajo. Estaba muy pálida y sus ojos entreabiertos parecían no ver nada o mirar hacia algún lugar lejano. —¡¡No, Criss, no!! —gritó con todas sus fuerzas apretando los puños y sin atreverse a tocarla. Bajó corriendo las escaleras, tropezando, gritando, llorando. —¡Está muerta! ¡Está muerta! En el patio algunos salían de los salones y otros se asomaban a las ventanas de los dormitorios alertados por los gritos. Joaquín siguió corriendo hasta recepción, de donde salían ya Pedro y Jaime para ver qué era todo ese jaleo. MIGUEL RUBIO | 151 —¡Está muerta!, ¡Está muerta! –los auxiliares lo sujetaron. —¡Tranquilo Juaquin! ¿Qué pasa? Cálmate –dijo Pedro. —¡Está muerta! ¡La Cris está muerta! —¡¿Qué coño dices? ¿Dónde está?! –preguntó Pedro, alzando él ahora la voz. —¡Está muerta, arriba en el lavadero, está muerta, la Cris está muerta! Pedro y Jaime subieron corriendo, al tiempo que sus compañeros avisaban a la ATS de guardia. Joaquín se quedó abajo en recepción, llorando sin parar mientras le preparaban una tila doble intentando que se tranquilizara. Arriba, cuando llegó la ATS indicó rápidamente a los auxiliares que pidieran una SAMUR urgente, ya lo habían hecho, entretanto intentaba reanimarla y le hablaba: —Vamos mi niña, vamos, abre los ojos. Pero sabía que era demasiado tarde, que ya no había nada que hacer. CAPÍTULO XVII Cerraré el portal Nunca volveré a salir Mi canción no va a engañar No tiene final feliz (S. Méndez). El Manitas se había quedado solo junto al metro. Todos se habían largado porque tenían donde ir esa noche. Él todavía no tenía nada decidido. Encendió un cigarrillo y continuó allí sentado un rato más. Por fin se levantó. Iría al albergue aunque seguramente no habría cama, como siempre, pero ya que estaba allí al lado lo intentaría. Así que echó a andar. Según iba acercándose a la puerta vio un montón de destellos luminosos. Había dos coches de la Policía Municipal, otro de la Nacional y una SAMUR. Fue a tocar el timbre pero la puerta estaba abierta. Entró. En recepción había una chica joven a la que conocía de vista. Estaba escribiendo algo, Manitas esperó delante de la ventanilla a que ella levantase la cabeza y entonces preguntó: —¿Hay cama? —No, lo siento Manitas, estamos completos. —¿No hay ninguna cama? 154 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS —No, te acabo de decir que no. —¡Joder que hace mucho frío! –dijo alzando la voz. —Ya, pero no tenemos ninguna cama libre, ¿qué quieres que haga? Él no dijo nada y ella añadió: —Vete al Pabellón de Invierno. —¡Sí, hasta allí voy a ir ahora! Además me ha caducao la tarjeta. —Pues ve al Don de Jesús. —¡Eso está lleno de moros! Pues lo siento pero aquí no te puedes quedar. —Pues me quedo aunque sea aquí –dijo sentándose en una de las sillas de la entrada junto a recepción. —No, ahí no te puedes quedar –respondió la chica desde la ventanilla. —¿Que no? –La retó cruzándose de brazos. —¡¿No has oído o qué?! –dijo de pronto un policía municipal que el Manitas no vio de dónde había salido –levántate que te han dicho que ahí no puedes estar. —¡¿Y dónde voy ahora?! –protestó. —Ese es tu problema –respondió el policía tirando de él y levantándole bruscamente– ¡Vamos! –continuó– no me toques más los cojones y lárgate de aquí. ¿Sales o te saco yo? El Manitas salió arrastrando los pies y dijo desde la puerta: —Iros a la mierda, cabrones. Giró a la derecha y fue hacia la Cristalera, sabía que allí tampoco le dejarían pasar ya que aquello era sólo para toxicómanos, pero dormiría en la parte de atrás, junto al muro. Al llegar atravesó con cierta dificultad la verja rota y echó un vistazo. MIGUEL RUBIO | 155 Había dos bultos. Un tipo roncando en un saco y un poco más allá una mujer sobre unos cartones, medio tapada con una vieja manta. Al acercarse un poco más el Manitas se sobresaltó, era la Sorda. Enseguida miró a ambos lados y a su espalda temiendo que el Picolo estuviera por allí y se echase sobre él. Pero no había nadie más. Se acercó despacio, con cautela. —¡Que raro! –se dijo. La Sorda parecía dormir. A su lado había una botella de whisky Dyc tirada en el suelo, Manitas la cogió sin pensar y echó un trago rápido. Miró a la Sorda, a su alrededor y volvió a beber, esta vez el trago fue más largo y sirvió para calentarle un poco el estómago. Pero había algo extraño, la botella estaba caliente y pringosa, se acercó con ella a la luz. Miró la parte de debajo y se miró las manos. —¡Joder esto es sangre! –y tiró la botella al suelo asustado. Se aproximó a la Sorda y la observó bien. Tenía el rostro ensangrentado y la nariz completamente desfigurada. Se agachó con dificultad y le tocó la cabeza. La movió a ambos lados y vio que detrás había un buen charco de sangre oscura. Ahora él tenía las manos pegajosas, se las miró y confuso se limpió en la pechera del abrigo. —¡Joder si está muerta! –murmuró. Entonces reaccionó, se incorporó y trató de correr pero tropezó y cayó al suelo. De pronto le entró el pánico, las piernas parecían no sostenerle y le había vuelto el temblor de manos, como le pasaba al despertar cada mañana. Parecía que todo el alcohol que había consumido a lo largo del día, le pesara en ese momento como si tuviera plomo por dentro. Se levantó de nuevo con bastante esfuerzo y echó a correr entre 156 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS trompicones. Se enganchó el abrigo en la verja, tiró de él y lo desgarró, volvió a caer y se levantó otra vez. Al salir a la calle una potente luz le cegó los ojos y trató de protegerse con las manos. —Eh tú ¿dónde vas con tanta prisa? Un policía municipal le enfocaba con una linterna desde el coche patrulla. El Manitas intentó correr y el policía rápidamente bajó, le alcanzó con dos zancadas, lo agarró del abrigo zarandeándole y le tiró contra el capó del vehículo. —¿No oyes o qué? ¿Dónde cojones crees que vas? –le dijo. En ese momento el otro policía salió también del coche. —Yo no he hecho nada, ya estaba muerta –balbuceó Manitas que no podía dejar de temblar de frío y de miedo. —¿Pero qué cojones dices? –le espetó el primer policía y volviéndose a su compañero le indicó: —Ve a echar un vistazo Alfredo. —¡Yo no he sido, acabo de llegar y ya estaba muerta! —¡Cállate ya coño! –dijo el agente. —¡Pero yo no he sido, lo juro! —¡Que te calles ya hostia o te pongo bien! ¡Pon las manos ahí encima! –y empezó a cachearle. De pronto se oyó la voz del otro policía: —¡Joder, Peña engrillétale, aquí hay una tía muerta! Al poco tiempo el lugar se fue llenando de coches, tres de la Municipal, dos de la Nacional, una SAMUR... Entre todos estos vehículos y los que permanecían aún en la puerta del albergue parecía que hubiera habido un atentado terrorista en la zona. El habitual silencio de esa calle, sobre todo de noche, había sido sustituido por la monotonía metálica de las voces, MIGUEL RUBIO | 157 que escupían sin parar las emisoras de los coches patrulla y los portátiles que llevaban los agentes. El Manitas estaba esposado con las manos a la espalda en la parte de atrás del primer coche, que tenía en medio una de esas mamparas de seguridad transparentes. Tenía la mirada perdida y murmuraba cosas para sí mismo. Le habían hecho un montón de preguntas y le habían llevado a ver el cadáver de la Sorda. Le habían gritado, amenazado, zarandeado, pero él sorprendentemente se había ido tranquilizando poco a poco. Suponía que el autor de aquello era el Picolo, ya que no se le veía por ahí y “aquellos dos siempre andaban a hostias” –pensó–, pero no se molestó en explicarlo, además, seguramente no le iban a escuchar. Por otro lado se empezó a dar cuenta de que le alegraba la muerte de aquella mujer, que le hubiera gustado de verdad ser él quien la hubiera matado y que incluso no le importaba que le cargaran con ello. Después de todo, no tenía donde ir, estaba cansado, sin fuerzas y la vida en la cárcel no podía ser peor que la vida que él llevaba en la calle. Es mas, pensaba que probablemente sería más fácil. Todo esto le había asustado y llenado de confusión al principio, pero ahora lo veía mucho más claro y le resultaba hasta gracioso. Se sentía extrañamente relajado. Y allí sentado se acordaba de Gustavo, de la Chari, de su madre. Y simplemente sonreía. Los primeros agentes subieron al coche arrancaron el motor y encendieron la sirena. Se les veía realmente satisfechos, un homicidio no se resuelve todos los días y menos cogiendo al tipo con las manos en la masa. —Sí, tú ríete, hijoputa que la has cagao bien –dijo uno de 158 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS los polis volviéndose hacia atrás –te has caído con todo el equipo, tío. El Manitas se encogió de hombros, siguió sonriendo y respondió con frialdad: —Era una mala puta y se lo merecía. Salami caminaba tiritando por el Paseo del Rey hacia el albergue. Estaba cayendo una buena helada. Según iba acercándose se sentía cada vez más intranquilo. En la puerta había tres coches de policía y una ambulancia y más allá, en la Cristalera, se veían bastantes destellos luminosos. Debía haber pasado algo bastante gordo y él lo último que quería era tener problemas con la policía, dada su situación de irregular. Dudó unos momentos y pensó en darse la vuelta, pero el caso es que no le quedaba más remedio que ir al albergue, era su última esperanza ya que no tenía donde dormir esa noche, aunque suponía que le iban a decir que no. Estaba ya muy cerca. Había pasado todo el día creyendo que un amigo de su país le iba a llevar al piso donde dormía. Se trataba de un mugriento bajo de una casa medio en ruinas en la calle Sombrerete de Lavapiés, con dos habitaciones en las que se amontonaban en total dieciséis personas en dos turnos de doce horas. Pero el que lo alquilaba se había negado en redondo y había amenazado con echarles a todos si metían a alguien más. No ya porque le importase el número de personas que dormían allí, que a él al fin y al cabo le suponía más ingresos, sino porque había empezado a tener problemas con el vecindario con tanto trasiego de gente, y no era por tanto el momento. Esperaría a que se calmasen los ánimos. —Dentro de unos días se lo vuelvo a decir –le dijo su MIGUEL RUBIO | 159 amigo– o vemos si se marcha alguien y te aviso. Pero para Salami eso era mucho tiempo. El problema era esa misma noche. Tiró de la puerta pero estaba cerrada. Tocó el timbre, esperó, no contestaban y volvió a pulsar, por fin una voz de mujer respondió por el telefonillo: —¿Sí? —Hola, ¿hay cama? –dijo en voz baja. La mujer no lo oyó y volvió a preguntar: —¡¿Si?! —Hola, soy Mohamed Salmi. ¿Hay cama? —No, está completo. —Es que no tengo donde ir y hace mucho frío. Yo ya he dormido otras veces aquí y... —Lo siento pero está completo –repitió rutinariamente la voz. —Y aunque sea en una silla... —No, eso está prohibido, no puede ser. —¿Me puedes abrir? –suplicó él. —¿Para qué?, ya te he dicho que no hay plaza. —Para hablar contigo. —No. Mira lo siento, si es que no hay nada más que hablar –aquella era la voz de alguien cansado probablemente de repetir lo mismo demasiadas veces a lo largo del día –además es ya muy tarde, ve al Don de Jesús o a la Cristalera. Adiós –y colgó. Salami se quedó allí parado un momento con la cara pegada al telefonillo, expulsando el vaho producido por el frío. Se sorbió los mocos y se dio la vuelta. Miró los coches allí parados, con los destellos azules y rojos. Luego elevó la vista y vio enfrente a lo lejos, más allá de las 160 | AHORA QUE ESTAMOS MUERTOS vías del tren, los enormes nuevos edificios de lujo que habían construido en el Paseo de La Florida. Sus grandes miradores, muchos de ellos iluminados, recién estrenados y todavía sin cortinas. Imaginó lo bonitas que serían aquellas casas, lo bien que se viviría allí, lo calentito que se estaría ahí dentro y sintió que él nunca tendría ocasión de comprobarlo, que jamás disfrutaría de algo así. De pronto se abrió la puerta a sus espaldas golpeándole, se echó a un lado y vio como sacaban un cuerpo en una camilla completamente cubierto como por una especie de saco. Y sólo en ese momento se dio cuenta de que había también allí aparcado un vehículo de la funeraria municipal. Alguien había tenido todavía peor suerte que él, pensó. Salían además algunos policías, por lo que decidió alejarse. No sabía dónde ir. No tenía dónde ir. Caminaba nuevamente en dirección hacia el metro. No podía quedarse en la calle. Tendría que dormir en un cajero si encontraba alguno libre, en algún portal o en cualquier rincón. Necesitaba unos periódicos y unos cartones. Apretó el paso. Se subió el cuello del abrigo, metió las manos en los bolsillos y murmuró: —¡Joder que puto frío! Agradecimientos: Quiero dar las gracias a mi familia y amigos que han compartido conmigo la ilusión de hacer realidad este libro. Algunos de ellos leyeron el manuscrito e hicieron comentarios y sugerencias que reforzaron mi ánimo y enriquecieron el texto. También a José Membrive y Lisa Topi por creer en este proyecto desde el principio. A Mario Gómez Garrido por su apoyo constante e incondicional. Y, muy especialmente, a Aurora Castillo Charfolet, su confianza y empuje fue fundamental para concluir felizmente este maravilloso viaje. Miguel Rubio.

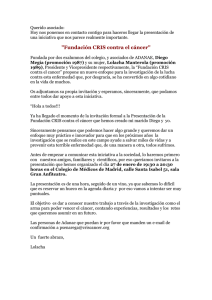
![Finale 2008 - [What Child Is This.MUS]](http://s2.studylib.es/store/data/006766466_1-70cb7bb36b954303237829f70a311eb2-300x300.png)

![Finale 2004a - [Yo se` que me ama el Salvador.MUS]](http://s2.studylib.es/store/data/006119919_1-324c51114bd9d59f88fae1a9e2f36de4-300x300.png)