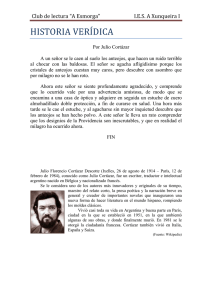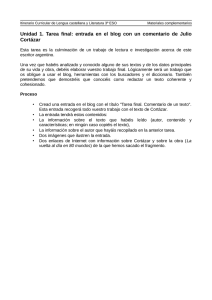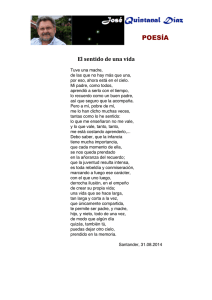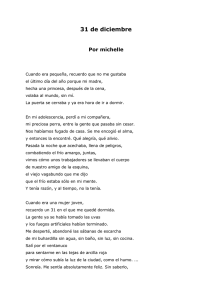Descargar artículo completo
Anuncio
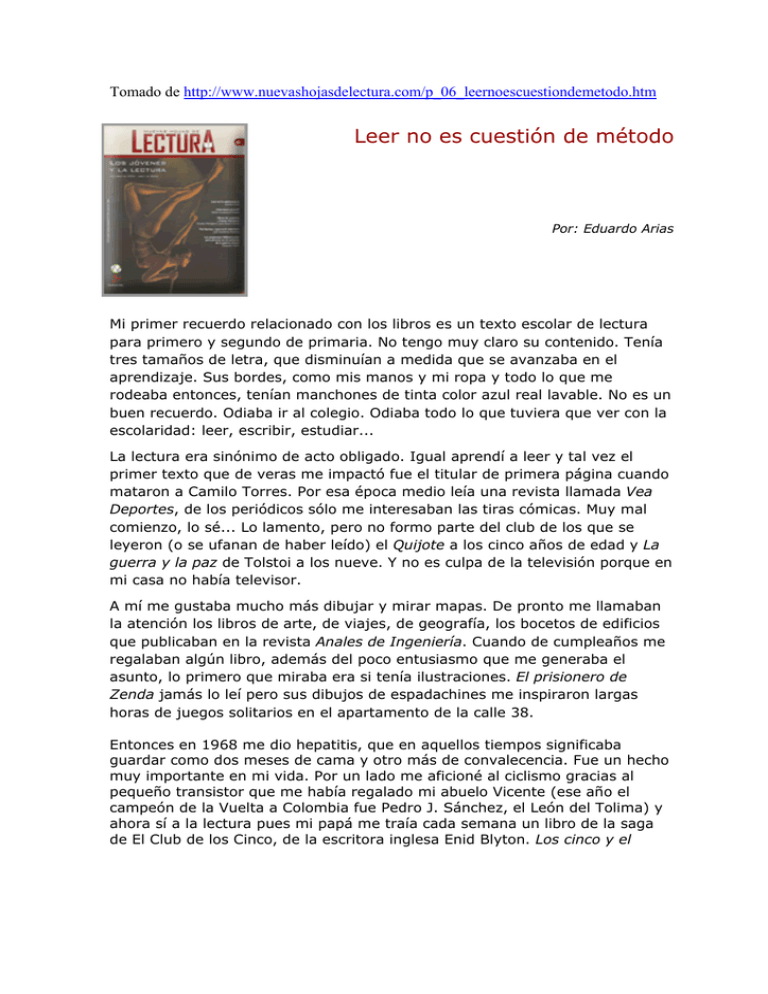
Tomado de http://www.nuevashojasdelectura.com/p_06_leernoescuestiondemetodo.htm Leer no es cuestión de método Por: Eduardo Arias Mi primer recuerdo relacionado con los libros es un texto escolar de lectura para primero y segundo de primaria. No tengo muy claro su contenido. Tenía tres tamaños de letra, que disminuían a medida que se avanzaba en el aprendizaje. Sus bordes, como mis manos y mi ropa y todo lo que me rodeaba entonces, tenían manchones de tinta color azul real lavable. No es un buen recuerdo. Odiaba ir al colegio. Odiaba todo lo que tuviera que ver con la escolaridad: leer, escribir, estudiar... La lectura era sinónimo de acto obligado. Igual aprendí a leer y tal vez el primer texto que de veras me impactó fue el titular de primera página cuando mataron a Camilo Torres. Por esa época medio leía una revista llamada Vea Deportes, de los periódicos sólo me interesaban las tiras cómicas. Muy mal comienzo, lo sé... Lo lamento, pero no formo parte del club de los que se leyeron (o se ufanan de haber leído) el Quijote a los cinco años de edad y La guerra y la paz de Tolstoi a los nueve. Y no es culpa de la televisión porque en mi casa no había televisor. A mí me gustaba mucho más dibujar y mirar mapas. De pronto me llamaban la atención los libros de arte, de viajes, de geografía, los bocetos de edificios que publicaban en la revista Anales de Ingeniería. Cuando de cumpleaños me regalaban algún libro, además del poco entusiasmo que me generaba el asunto, lo primero que miraba era si tenía ilustraciones. El prisionero de Zenda jamás lo leí pero sus dibujos de espadachines me inspiraron largas horas de juegos solitarios en el apartamento de la calle 38. Entonces en 1968 me dio hepatitis, que en aquellos tiempos significaba guardar como dos meses de cama y otro más de convalecencia. Fue un hecho muy importante en mi vida. Por un lado me aficioné al ciclismo gracias al pequeño transistor que me había regalado mi abuelo Vicente (ese año el campeón de la Vuelta a Colombia fue Pedro J. Sánchez, el León del Tolima) y ahora sí a la lectura pues mi papá me traía cada semana un libro de la saga de El Club de los Cinco, de la escritora inglesa Enid Blyton. Los cinco y el tesoro de la isla. Los cinco se divierten. Recuerdo esos dos títulos, eran como 15 ó 20 más. De aquella época no recuerdo más lecturas. En 1970 descubrí Las aventuras de Tintín. “Eso no es lectura”. “No es literatura”. Tal vez, pero casi todos los libros de Tintín, a diferencia de los cómic que se conseguían en las droguerías y misceláneas de La Magdalena y Teusaquillo, además de ser cuidadosos retratos de diversas culturas del mundo tenían una estructura narrativa muy bien elaborada, con textos ingeniosos, contundentes, precisos. En aquel entonces mi mamá me heredó su pasión por las aventuras de Guillermo Brown, de Richmal Crompton, divertidísimos libros que aún hoy me hacen reír como si los leyera por primera vez y tuviera 11 años. Ahora que lo pienso tal vez mi afición por Inglaterra venga de aquellas lecturas. Ya entonces sí me gustaba la lectura (gracias a Selecciones me aficioné a la Segunda Guerra Mundial) pero me costaba mucho trabajo arrancar a leer un libro. Recuerdo haber leído Corazón –que me impactó mucho–, Amor, un libro de iniciación adolescente que me prestó el Chiqui Valenzuela, biografías de personajes como Da Vinci, Wagner y Beethoven ilustradas que habían sido de mi papá... En aquel 1970 Salvat lanzó en Colombia enciclopedias por fascículos y bibliotecas y entré de lleno en la fascinación por la cultura del “con el número uno lleve gratis el dos”. De la Biblioteca Básica Salvat no compraron casi libros en mi casa. En cambio, cada lunes mi mamá subía de la droguería Guiser, diagonal al parque del Brasil, con un nuevo fascículo de la enciclopedia Fauna. Leerla era un placer. Pero el momento supremo sucedía cada 15 semanas cuando se completaba un nuevo tomo. Ese sí que era un momento sublime. Convertir un arrume de fascículos en un libro... la fascinación era total. En bachillerato ya tocaba leer en serio, así que en aquellos primeros años de la década del 70 leí de mala gana La vorágine (Doña Bárbara en cambio sí me atrapó), disfruté el Quijote, que leía de a capítulo por semana con comprobación de lectura todos los lunes, y luego, en quinto de bachillerato, vino el verdadero destape. Cien años de soledad, Rulfo, la Antología del Cuento Hispanoamericano de Seymour Menton, literatura francesa... y fue entonces cuando me hice fanático del libro. Más que de la lectura y la escritura, del libro en sí. Del objeto de culto que uno atesora, que así uno jamás se lo lea se vuelve parte de uno. Y sobre todo me enamoré de los libros en rústica. No me gustaban tanto los de pasta dura o en cuero. No, lo chic eran los de Alianza Editorial y aquellas maravillosas carátulas de Daniel Gil, los “livre de poche”, los de Suramericana, Seix Barral, los de Bruguera me parecían un tanto líchigos... Con mi hermano comenzamos a llenar nuestro cuarto de bibliotecas hechas a punta de tablas y ladrillos que encontrábamos arrumadas en el garaje de la casa o en la calle. Me acostumbré a tener libros a mi lado, siempre cerca, y treinta años después es lo mismo: quiero tener libros ahí, al alcance de la mano, así pasen semanas enteras sin que lea ni una línea. Me volví fanático de Cortázar. Quería tener todos los libros de Cortázar. Pero también me atrapó la revista El Gráfico, que compraba de segunda en los andenes de la calle 19. Entre Cortázar y aquel Boca del Toto Lorenzo se las arreglaron para que me encantara Argentina. El Gráfico, esa capacidad de sus redactores para generarme una nostalgia infinita por épocas y sucesos que yo no había vivido. Luego vino Andrés Caicedo, otra nostalgia ficción, que Cali, que el parque Versalles, el kilómetro 18, el parqueadero de Sears, el Berchmans... Todo eso ocurrió entre mi segundo sexto (debo confesar que me tiré sexto y eso significó un año más para aficionarme a la lectura con Juan Pablo Parra, Martha Fonseca, Heidi Abderhalden) y mis años de universidad, donde aparecieron nuevos compinches literarios como Mauricio Bonnett, Pedro Cote, Francisco Celis, Julio Paredes, Julio Orozco, todos ellos amigos de otras facultades como arquitectura, filosofía y economía. Porque leer también se volvió un acto de extraña rebeldía. Quería ser distinto a mis compañeros, “encontrarle un sentido” al que entonces yo consideraba un aprendizaje árido, carente de poesía. Me metí en talleres literarios con los de filosofía, me reunía con el Chiqui Valenzuela a escribir textos y comentarlos, luego vino la revista Chapinero con Troller, Carlos Buitrago y también Valenzuela, me gradué de biólogo y pude sobrevivir los cinco años de carrera gracias a los libros, a los discos, a esos objetos de culto que hoy poco o nada les dicen a quienes se han criado entre fotocopias y CD quemados. En realidad la cosa no era tan dramática y con los de biología también me divertía. Al fin y al cabo, gracias a la literatura detecté que las fronteras entre lo racional y la fantasía son muy difusas. Que las verdades de la ciencia sólo son eso, verdades a medias que no significan nada si no las complementan las múltiples verdades de la intuición y la emoción. Comencé a encontrarle sentido literario a los textos técnicos, a dejarme llevar por el ritmo y la rima que encontraba en nombres de moléculas, de corpúsculos del organismo, de técnicas de laboratorio. Allí mismo estaba la poesía: desnaturalización de las proteínas, oxalato de amonio, generador Van der Graaf, Felis concollor, glomérulo de Malpighi, cracking catalítico, deriva genética, ortodevónico, islote de Langerhans, arqueopterix, tejido conectivo laxo, delta 9 tetrahidrocanabinol (mentiras, ese lo aprendí después de graduarme, es la sustancia sicoactiva de la marihuana)... Hasta los nombres científicos de las enfermedades tropicales parecían dignos de una saga literaria: Schistosoma manzoni y su amigo Trypanosoma cruci. Comencé a ver la ciencia como una aventura digna de novela. Y no sólo por los viajes de los naturalistas. Las historias detrás de los descubrimientos, la vida estrambótica de muchos de los científicos, la historia natural, la evolución... todo eso era tan fascinante como Autopista del sur o Conversación en la catedral. Al graduarme conseguí trabajo en Semana y apoyado en un sueldo me ratifiqué en mi afán compulsivo por comprar libros, que ahora tenía un componente adicional: los libros de divulgación científica. Perdónenme ser tan cansón: la poesía también está inmersa en la relatividad, la mecánica cuántica, la biología molecular, la biogeografía... En aquellos 80 entré de lleno en lo alemán gracias a Heinrich Böll pero mi gran descubrimiento de esa época fue Günter Grass. También estaban Tom Wolfe y Truman Capote, Thomas Bernhard y Peter Handke, más adelante la literatura norteamericana del siglo XX... No he sido un gran lector, repito, pero como me mataban los libros (ahora mis favoritos eran Anagrama y Alfaguara; un escalón más abajo, Tusquests) terminé descubriendo a uno de mis grandes ídolos: Sam Shepard con sus Crónicas de motel. De allí a Kerouak, Hunter Thompson, Scott Fitzgerald solo había un paso. Y después Beckett, Oscar Wilde... hasta que comprar libros se volvió tan costoso que desde hace unos años decidí que me defiendo con los que recibo gracias a mi cargo de editor cultural. Rescato de todo lo anterior el no haber caído en intelectualismos ni discursos. Fui lector de la llamada gran literatura pero jamás renegué de El Gráfico. Ese contubernio entre intelectualoide de quinta lleno de vacíos y (años 70, comienzos de los 80) nada políticamente correcto, aficionado del fútbol y el rock me ayudó a entender la lectura como un placer. Dejé de preocuparme por mis carencias (“toca leer Mann, toca leer Joyce, toca leer, toca leer”) y terminó siendo tan importante Cortázar como Juvenal, para mí el redactor estrella de El Gráfico. Y me di cuenta que esos grandes personajes de la literatura también están en los estadios, en los laboratorios, en los estudios de grabación. Si Shakespeare hubiera conocido a Diego, su principal obra no sería Hamlet sino Maradona. Eduardo Arias Biólogo de la Universidad de Los Andes. Redactor, editor y coordinador editorial de revistas como Semana, Diners y Soho; y de periódicos como La Prensa y El Tiempo. Libretista de Quac y Sociedad. Entre sus libros están: Momentos estelares del deporte, Guía del buen estudiante vago, Diccionario de la Ch, publicados por Intermedio. Actualmente es el editor cultural de la Revista Semana.