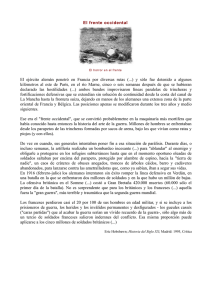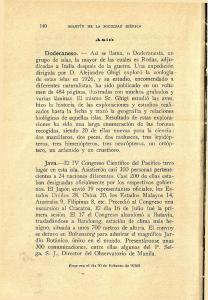Edgardo Cozarinsky - Blues de una guerra olvidada
Anuncio
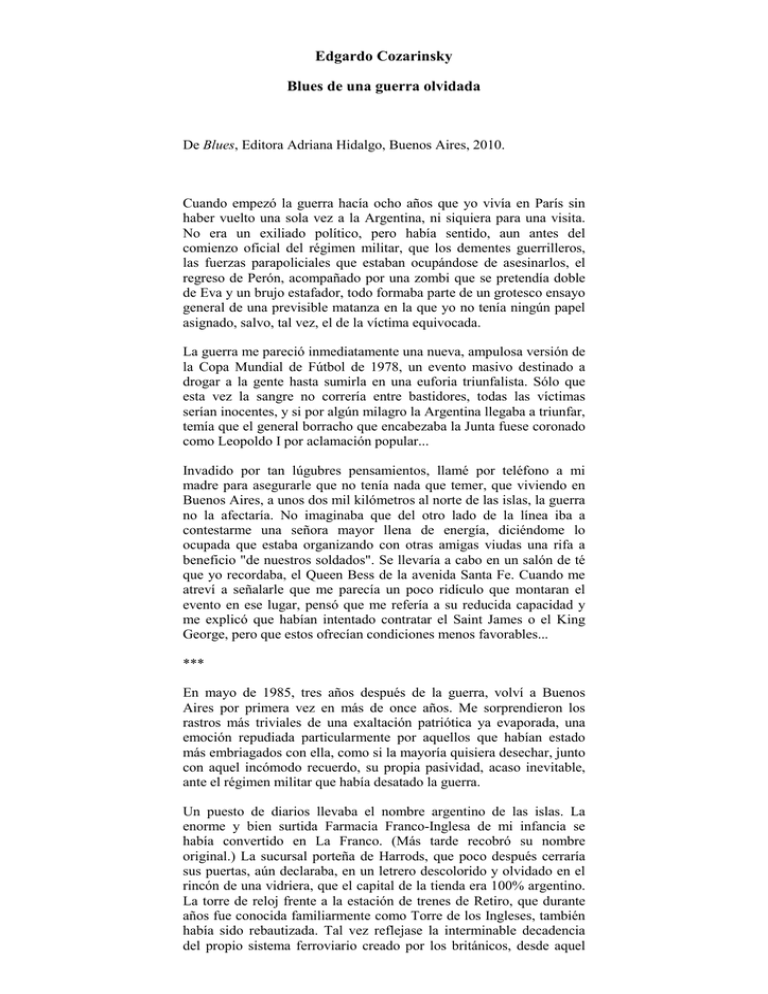
Edgardo Cozarinsky Blues de una guerra olvidada De Blues, Editora Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2010. Cuando empezó la guerra hacía ocho años que yo vivía en París sin haber vuelto una sola vez a la Argentina, ni siquiera para una visita. No era un exiliado político, pero había sentido, aun antes del comienzo oficial del régimen militar, que los dementes guerrilleros, las fuerzas parapoliciales que estaban ocupándose de asesinarlos, el regreso de Perón, acompañado por una zombi que se pretendía doble de Eva y un brujo estafador, todo formaba parte de un grotesco ensayo general de una previsible matanza en la que yo no tenía ningún papel asignado, salvo, tal vez, el de la víctima equivocada. La guerra me pareció inmediatamente una nueva, ampulosa versión de la Copa Mundial de Fútbol de 1978, un evento masivo destinado a drogar a la gente hasta sumirla en una euforia triunfalista. Sólo que esta vez la sangre no correría entre bastidores, todas las víctimas serían inocentes, y si por algún milagro la Argentina llegaba a triunfar, temía que el general borracho que encabezaba la Junta fuese coronado como Leopoldo I por aclamación popular... Invadido por tan lúgubres pensamientos, llamé por teléfono a mi madre para asegurarle que no tenía nada que temer, que viviendo en Buenos Aires, a unos dos mil kilómetros al norte de las islas, la guerra no la afectaría. No imaginaba que del otro lado de la línea iba a contestarme una señora mayor llena de energía, diciéndome lo ocupada que estaba organizando con otras amigas viudas una rifa a beneficio "de nuestros soldados". Se llevaría a cabo en un salón de té que yo recordaba, el Queen Bess de la avenida Santa Fe. Cuando me atreví a señalarle que me parecía un poco ridículo que montaran el evento en ese lugar, pensó que me refería a su reducida capacidad y me explicó que habían intentado contratar el Saint James o el King George, pero que estos ofrecían condiciones menos favorables... *** En mayo de 1985, tres años después de la guerra, volví a Buenos Aires por primera vez en más de once años. Me sorprendieron los rastros más triviales de una exaltación patriótica ya evaporada, una emoción repudiada particularmente por aquellos que habían estado más embriagados con ella, como si la mayoría quisiera desechar, junto con aquel incómodo recuerdo, su propia pasividad, acaso inevitable, ante el régimen militar que había desatado la guerra. Un puesto de diarios llevaba el nombre argentino de las islas. La enorme y bien surtida Farmacia Franco-Inglesa de mi infancia se había convertido en La Franco. (Más tarde recobró su nombre original.) La sucursal porteña de Harrods, que poco después cerraría sus puertas, aún declaraba, en un letrero descolorido y olvidado en el rincón de una vidriera, que el capital de la tienda era 100% argentino. La torre de reloj frente a la estación de trenes de Retiro, que durante años fue conocida familiarmente como Torre de los Ingleses, también había sido rebautizada. Tal vez reflejase la interminable decadencia del propio sistema ferroviario creado por los británicos, desde aquel borroso día de 1947 en que Perón, asomándose a su balcón favorito en mangas de camisa para anunciar su nacionalización, había declarado con voz quebrada ante una multitud de fans boquiabiertos: "¡Ahora los ferrocarriles son nuestros!" Cuando era chico, en la mesa familiar de mi nada pretencioso hogar de clase media había porcelana y cubiertos ingleses que mis padres habían comprado en Wright's, una tienda que aún existe en la Avenida de Mayo. Cada jueves mi padre solía llevarme a ver el estreno de una nueva película distribuida por J. Arthur Rank; prefería las comedias Ealing y desechaba los aparatosos melodramas Gainsborough como "cosas de mujeres". Estos no eran ejemplos de anglofilia. El servicio de mesa tenía un precio razonable y las películas eran populares. Tenía cinco años cuando me llevaron a los festejos por la liberación de París en Plaza Francia, y me dieron una diminuta bandera inglesa junto a una bandera francesa tricolor no menos diminuta, y me ordenaron que las agitara. En la Argentina, el sentimiento antibritánico no era frecuente, aun dentro del grupo de intelectuales vinculados con la extrema derecha católica y nacionalista. Algunos de ellos produjeron las denuncias mejor documentadas sobre el imperialismo británico en la Argentina durante el siglo XIX, pero cuando revelaban la historia secreta de los contratos ferroviarios o el monopolio de los frigoríficos, hombres como Raúl Scalabrini Ortiz (cuyo apellido reemplazó, hace unos treinta años, el de Canning en una calle de Buenos Aires) o Julio Irazusta (educado en Oxford, capaz de hablar un inglés perfecto, no sólo de escribir un español sutil, rico en matices) no apuntaban su furia contra la "pérfida Albión" sino contra los argentinos que habían sometido la economía del incipiente país a los intereses británicos. Eran fieles lectores de Santo Tomás de Aquino y de Charles Maurras, traducían a Hilaire Belloc; sus enemigos librepensadores y liberales, que habían abierto la Argentina a la inmigración europea desde la década de 1880, se habían nutrido de Rousseau y de Voltaire, y solían oponerse a los argumentos, por lo demás impecables, de sus adversarios señalando que si la Argentina hubiera esperado que los tradicionalistas hispánicos construyeran ferrocarriles o encontraran mercados extranjeros para la carne que producía el país, los nativos aún estarían pastoreando (¿contentos? ¿somnolientos?) en los prados de algún limbo agrario. Lo cierto es que, como siempre, allí donde las armas fracasan triunfan los negocios. La versión más común reza más o menos así: una vez que las invasiones inglesas de 1806 y 1807 fueron repelidas por civiles más que por un ejército autóctono pobremente equipado, Gran Bretaña apostó rápidamente por que las colonias del Río de la Plata se independizasen de una España debilitada, con el fin de asignarles subrepticiamente el papel de socias minoritarias de la Commonwealth. (Hoy, por supuesto, ambos libretos —la reacción beata y la modernidad anticuada— están desacreditados por igual; la Argentina se desintegra velozmente bajo el peso de una delincuencia política y una corrupción generalizada que, por más flagrantes que sean en la actualidad, tienen raíces más antiguas y profundas de lo que suponen quienes recurren para explicarlas al servicial demonio de un régimen militar criminal.) Pero las islas... Tengo la impresión de que jamás se hablaba de ellas. Eran un ardid ocasional en arengas populistas, se invocaban retóricamente los derechos "inalienables" que la Argentina tenía sobre ellas, pero sin detenerse demasiado, como si los polemistas no quisieran rebajarse a semejantes nimiedades. Durante la guerra me contaron que Borges había comentado sarcásticamente: "Esta es la lucha de dos pelados por un peine"; en aquella ocasión también recordé que, muchos años antes, cuando había sacado el tema delante de mi padre, este había buscado en un atlas la superficie de las islas, la dividió por la cantidad de habitantes que tenía la Argentina en ese momento y concluyó melancólicamente: "Ni siquiera hay tierra suficiente para construirse un ranchito. Podemos darnos el lujo de regalarle al rey de Inglaterra la parte que nos toca". *** En París, en abril o mayo de 1982, la cobertura de la guerra era mínima. Me había acostumbrado a sintonizar la BBC al levantarme cada mañana para escuchar las primeras noticias del día. Una mañana, mientras me afeitaba, esperando distraídamente que empezara el noticiero, de pronto advertí que había estado escuchando a medias un absurdo programa cultural: "Why esperanto?" Los argumentos a favor y en contra del idioma artificial eran examinados con ese enfoque sensato, equilibrado, que quienes no son ingleses suelen asociar con Inglaterra. Me invadieron sensaciones contradictorias: todo lo que oía me parecía ridículo y al mismo tiempo me sentía agradecido que estuviesen transmitiendo semejante disparate; me hubiera gustado que en la Argentina se pudiesen oír voces tan moderadas y civilizadas en lugar de marchas militares y vetustos locutores oficiales vociferando proclamas patrióticas. Me sentía confundido, tal vez hasta un poco culpable. Las noticias de aquel día han desaparecido de mi memoria; sin embargo, la cómica experiencia de estar recibiendo "del enemigo" información sobre lo que sucedía en mi país aún no me ha abandonado. En aquel momento un pomposo intelectual francés sostuvo que esa era una guerra entre una democracia con varios siglos de antigüedad y una dictadura advenediza. Hubo marxistas fieles al manual "tercermundista" que la consideraron una lucha antiimperialista, en la que poco importaba que los "luchadores por la liberación" no fuesen los correctos. Todos esos libretos me excluían, sin que yo lo lamentara. *** En los diarios del escritor franco-norteamericano Julien Green hay una mención a la guerra, que no suscita en él ninguna opinión sociopolítica, sólo lástima por la pérdida de tantas vidas jóvenes. Me pregunto si es necesario ser homosexual (permítanme desechar la palabra "gay" al referirme a un hombre que murió en 1998, a los 98 años de edad) para hacer un comentario tan modesto y sensato, para desconfiar de las mayúsculas con que la Historia parece estar condenada a escribirse. En todo caso, el destino de los chicos que la Junta envió a pelear en las islas es una herida en la conciencia nacional, si es que esta existe, que se niega a cicatrizar, aunque muchos crean haberla cerrado inmediatamente después de la caída del régimen militar con libros políticamente correctos, uno de los cuales se convirtió en un best-seller, y películas y "especiales" de televisión. Hace algunos veranos, en un modesto aeropuerto en la provincia de Buenos Aires descubrí un tableau d'honneur con fotografías de miembros de la Fuerza Aérea que habían muerto "por la patria": no se identificaba la guerra, sólo se daban las fechas. La parte inferior del cuadro estaba dedicada a los soldados rasos, y era obviamente la más poblada. Las caras, como suele ocurrir con estos recordatorios, parecían extrañamente ajenas a la condición de víctimas, sólo la certidumbre que yo tenía de su destino volvía conmovedores, más allá de toda palabra, a esos ojos sonrientes, esperanzados. La mayor parte de esos chicos eran pobres, se habían criado en el campo, en las cálidas provincias del norte, no tenían entrenamiento militar y estaban mal equipados para combatir en el frío glacial del Atlántico Sur. Cuando después de la guerra un oficial argentino declaró en una entrevista que los soldados británicos tenían calefacción a transistores en las casacas de sus uniformes, algo "a lo que nosotros no teníamos acceso", eligió ignorar que esas prendas se hallaban en venta desde hacía años en las tiendas de Buenos Aires especializadas en artículos para la caza. Se difundieron casos de soldados violados por los gurkhas, pero nunca se había publicado una sola palabra sobre abusos similares infligidos a conscriptos por sus superiores mientras cumplían con el servicio militar obligatorio. Hoy el servicio militar obligatorio ya no existe, fue derogado luego del escándalo desatado por la investigación del caso de un soldado asesinado por sus superiores en un regimiento del sur, un crimen encubierto con la complicidad de médicos y oficiales. Pero recientemente se confirmó que durante años la Policía de la provincia de Buenos Aires ha estado asesinando a adolescentes, supuestos criminales y sospechosos que, por su edad, corrían peligro de ser tratados con indulgencia en los juzgados. Todos esos jóvenes provienen de las villas miseria cada vez más populosas, barriadas surgidas en los suburbios de la capital hace medio siglo, durante un período de rápida industrialización, a las que ahora se han sumado los sobrevivientes de una clase media empobrecida, decretada caduca por tantos comercios cerrados y fabricas clausuradas. Todos los regímenes, en todos los países, siempre han estado dispuestos a sacrificar a la juventud. Esta certidumbre no atenúa la atrocidad de los hechos. En mis íntimos sueños punitorios me veo matando (con mis propias manos, desde luego) a alguno de los operadores financieros que hicieron fortuna durante el régimen militar y dejando junto al cadáver una tarjeta con la inscripción: "de un soldado desconocido". Pero los operadores financieros, tanto aquellos como los que vinieron después, siguieron haciendo fortunas durante la fláccida democracia que siguió a la dictadura, y los chicos, lo sabemos, continúan siendo asesinados aunque ninguna guerra haya sido declarada. ¿Sólo violencia ayuda allí donde violencia reina? *** Hacia fines del siglo XX, el clima de escepticismo y autoironía de Buenos Aires se convirtió para mí en un grato alivio de la asfixiante afectación de París, y mis visitas a la ciudad donde nací empezaron a hacerse cada vez más frecuentes. Durante uno de esos viajes me enteré de que a las prostitutas les habían asignado una zona franca, un sector que los nostálgicos de cierta edad denominan "zona roja" aunque su emplazamiento coincida con un barrio hoy aburguesado, donde hasta no hace mucho abundaban casas ruinosas y pintorescas, invadidas en años recientes por arquitectos, directivos de agencias de publicidad y psicoanalistas, y donde se apiñan los restaurantes de moda. (Estos bourgeois-bohémes fueron los primeros en manifestar su indignación contra esos huéspedes indeseables, cuando la cotización de sus propiedades recicladas empezó a derrumbarse.) Las prostitutas que dominan la zona son en la jerga porteña "travas", travestidos que rápidamente echaron con puños y navajas a las pocas mujeres que se atrevieron a pisar su territorio. Una calurosa noche de enero le pedí a un taxista que me llevara a dar una vuelta por el barrio para hacerme una idea de la escena. Luego de admirar una serie de exuberantes amazonas que exhibían nalgas y pezones enmarcados por el corte astuto de sus prendas de cuero y látex, meneándose lentamente sobre tacos de veinte centímetros, sacudiendo frondosas pelucas y arrojando besos con labios brillantes, rebosantes de colágeno, a los autos que pasaban, descubrí en una esquina a una adusta cuarentona vestida con un tailleur estilo Chanel, zapatos cómodos y el pelo batido con fijador, aferrada a una cartera de falso cocodrilo. Al observarla mejor descubrí que también era una "trava", pero esta, a diferencia de sus compañeros, parecía haber hecho su propia investigación de mercado e intentado un estilo realmente diferente. Después de pasar por segunda vez frente a él, y provocar su mirada severa, junté coraje y le pregunté desde el taxi: "¿A quién elegiste como modelo?". La respuesta llegó con la velocidad de un relámpago, en una profunda voz de contralto: "¡Por treinta dólares te podes culear a la Thatcher!". Aquella noche tuve la sensación de que había visto los últimos vestigios de la guerra. (Traducción del inglés por Ernesto Montequin)