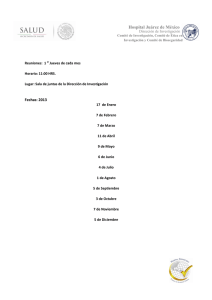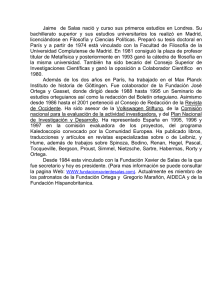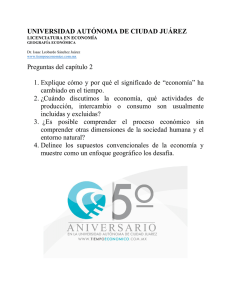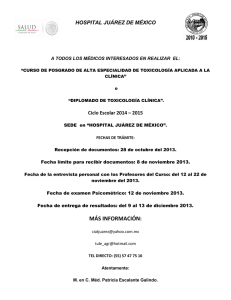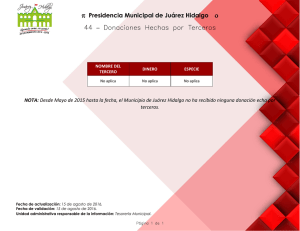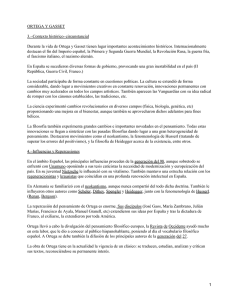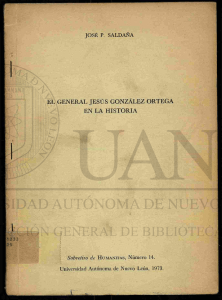Jesús González Ortega, el fin del exilio y el olvido. Por Raúl
Anuncio
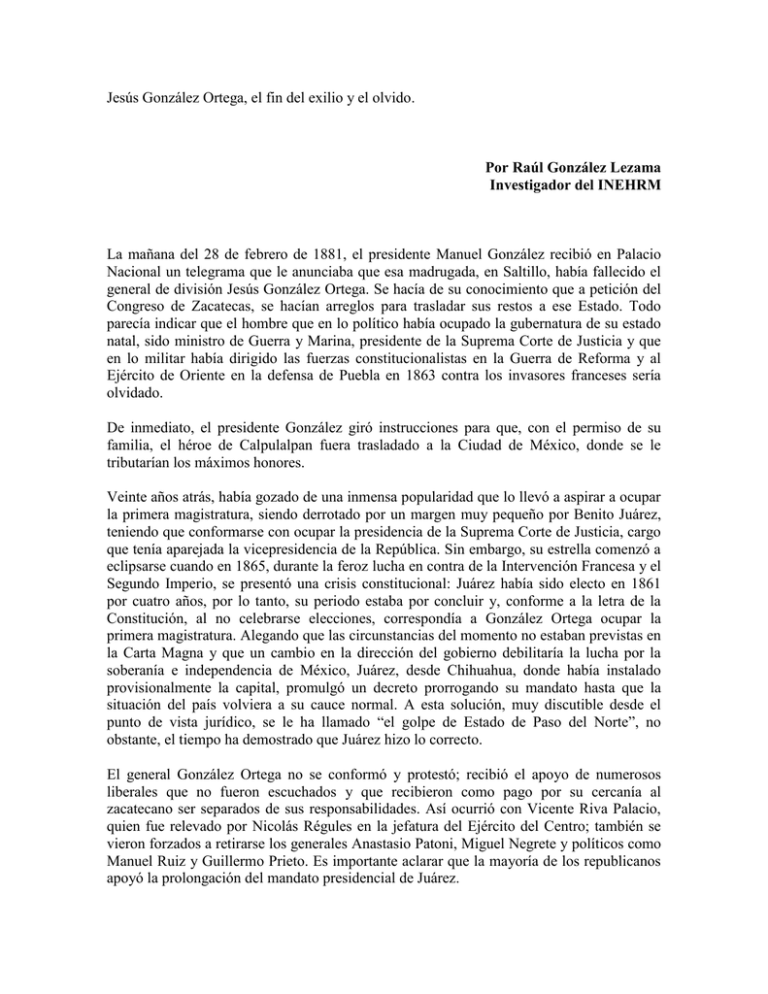
Jesús González Ortega, el fin del exilio y el olvido. Por Raúl González Lezama Investigador del INEHRM La mañana del 28 de febrero de 1881, el presidente Manuel González recibió en Palacio Nacional un telegrama que le anunciaba que esa madrugada, en Saltillo, había fallecido el general de división Jesús González Ortega. Se hacía de su conocimiento que a petición del Congreso de Zacatecas, se hacían arreglos para trasladar sus restos a ese Estado. Todo parecía indicar que el hombre que en lo político había ocupado la gubernatura de su estado natal, sido ministro de Guerra y Marina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y que en lo militar había dirigido las fuerzas constitucionalistas en la Guerra de Reforma y al Ejército de Oriente en la defensa de Puebla en 1863 contra los invasores franceses sería olvidado. De inmediato, el presidente González giró instrucciones para que, con el permiso de su familia, el héroe de Calpulalpan fuera trasladado a la Ciudad de México, donde se le tributarían los máximos honores. Veinte años atrás, había gozado de una inmensa popularidad que lo llevó a aspirar a ocupar la primera magistratura, siendo derrotado por un margen muy pequeño por Benito Juárez, teniendo que conformarse con ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, cargo que tenía aparejada la vicepresidencia de la República. Sin embargo, su estrella comenzó a eclipsarse cuando en 1865, durante la feroz lucha en contra de la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, se presentó una crisis constitucional: Juárez había sido electo en 1861 por cuatro años, por lo tanto, su periodo estaba por concluir y, conforme a la letra de la Constitución, al no celebrarse elecciones, correspondía a González Ortega ocupar la primera magistratura. Alegando que las circunstancias del momento no estaban previstas en la Carta Magna y que un cambio en la dirección del gobierno debilitaría la lucha por la soberanía e independencia de México, Juárez, desde Chihuahua, donde había instalado provisionalmente la capital, promulgó un decreto prorrogando su mandato hasta que la situación del país volviera a su cauce normal. A esta solución, muy discutible desde el punto de vista jurídico, se le ha llamado “el golpe de Estado de Paso del Norte”, no obstante, el tiempo ha demostrado que Juárez hizo lo correcto. El general González Ortega no se conformó y protestó; recibió el apoyo de numerosos liberales que no fueron escuchados y que recibieron como pago por su cercanía al zacatecano ser separados de sus responsabilidades. Así ocurrió con Vicente Riva Palacio, quien fue relevado por Nicolás Régules en la jefatura del Ejército del Centro; también se vieron forzados a retirarse los generales Anastasio Patoni, Miguel Negrete y políticos como Manuel Ruiz y Guillermo Prieto. Es importante aclarar que la mayoría de los republicanos apoyó la prolongación del mandato presidencial de Juárez. No deseando llevar sus pretensiones al extremo de un enfrentamiento armado de catastróficas consecuencias para México, decidió abandonar el país y se exilió en Estados Unidos, donde fue víctima de una campaña de hostigamiento y desprestigio, patrocinada por los representantes juaristas en ese país. A principios de 1867, cuando el fin de la guerra estaba próximo, regresa a territorio nacional, es aprehendido y sometido a juicio. En julio del año siguiente, recibe el perdón y es liberado; fija su residencia en Saltillo, donde se retira a la vida privada. En un principio, tras su liberación, sintió la necesidad de justificarse ante la opinión pública. Así en 1868 y 1869, escribió diversos manifiestos explicando lo ocurrido en 1865 y denunciando su injusta encarcelación. Después nada, fue electo diputado por Taltenango y por la ciudad de Zacatecas, pero rechazó el cargo. Un par de años después, cuando la permanencia en el poder de Benito Juárez comenzó a suscitar movimientos en su contra, se intentó involucrar a don Jesús, pero este se negó a participar. Se recluyó en su biblioteca y esperó ser olvidado. Así decía de él Juan A. Mateos: “¡La fatalidad hundió en el crepúsculo aquel cerebro, y en sombras de dolor aquella grande alma! Catorce años de sueño, catorce años de sonambulismo y de delirio pesaron sobre aquel hombre cuya muerte lamenta la República”. El destierro público comenzó a romperse cuando en enero de 1881 el presidente Manuel González le revalidó su grado de general de división del Ejército Mexicano. Parecía que González Ortega gozaría al fin de la tranquilidad que había perdido, sin embargo, falleció un mes más tarde. El homenaje y reconocimiento que le fue negado en vida le fue tributado a sus restos mortales. Encabezados por Vicente Riva Palacio, varios generales que alguna vez formaron parte de su Estado Mayor, por orden del Gobierno, marcharon a Huehuetoca para recibir el cadáver; junto con ellos, una comisión de veteranos del Ejército de Oriente y 100 hombres del Batallón de Zapadores escoltaron los restos que fueron conducidos en un tren especial hasta Tacuba. allí, ocuparon un carro fúnebre tirado por seis caballos con igual número de palafreneros que lo condujeron al Palacio de Minería, donde un cuerpo de infantería montó una guardia de honor durante las 24 horas que permaneció en el lugar para recibir el homenaje del público. El Cuerpo de Artillería se encargó de adornar el patio principal, donde en el centro se ubicó un catafalco monumental ante el que el general José Montesinos y Justo Sierra pronunciaron, cada uno, un panegírico en memoria del zacatecano. Al día siguiente, el ministro de la Guerra, en representación del presidente, dio la orden para iniciar la marcha rumbo al Panteón de Dolores. Abrió el cortejo una sección de caballería, en segundo término, un carro fúnebre con el cadáver, tras este, los antiguos ayudantes del general Jesús González Ortega, luego jefes y oficiales del Ejército Nacional, después, las personalidades invitadas, el ministro de Guerra, carrosas particulares y, cerrando la procesión un numeroso contingente de infantería. Al momento de llegar al panteón de Dolores los restos del general González Ortega, un destacamento de alumnos del Colegio Militar efectuó una descarga de quince tiros para recibirlo. En hombros de su antiguo Estado Mayor, el ataúd fue llevado hasta el borde de la fosa, donde Juan de Dios Peza y Guillermo Prieto pronunciaron nuevas oraciones fúnebres, tras las que fue inhumado. Quince salvas se dispararon como último adiós.