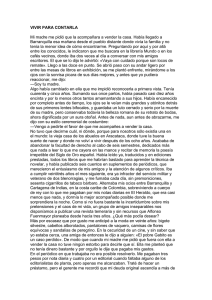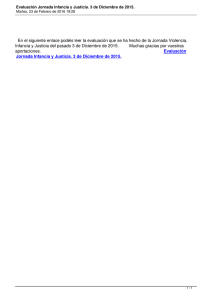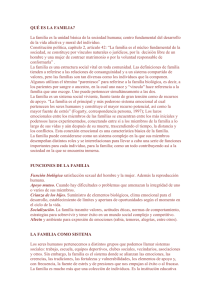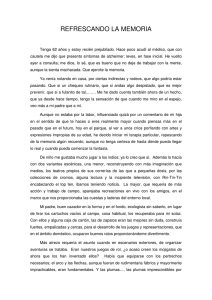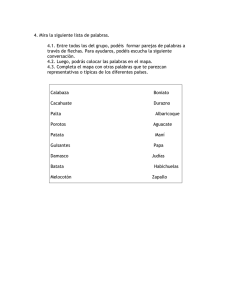Descargar original
Anuncio

Edición promocional de ‘Viaje deprimente al centro del infierno’. Está expresamente prohibida su venta, reproducción o copia. 3 Dedicado, obviamente, a mis estoicos padres, esos mártires A la memoria de Ángeles Murciano, Pepita Real, Pedro Aguirre, Pedro Garzón y Leandro Aguirre A la memoria de Norbert Gaspar, Avelino Pérez, Carlos Fanlo y Dani Jarque 3 4 INTRODUCCIÓN El descenso a las profundidades (A Cristina, mi madre) Aunque por lo zoquete que soy ahora pueda parecer lo contrario, de pequeñito yo no era un mal estudiante. Tampoco era excelente, las cosas como son, pero pasaba los cursos sin demasiados problemas ni agobios, si dejamos aparte el agobio insoportable que siempre me ha producido estudiar temáticas y materias que no me interesan para nada. Cierto es también que, desde Primero de la entonces EGB hasta que finalicé el ciclo en el octavo curso, mis notas fueron descendiendo paulatinamente, de manera casi imperceptible, hasta que en el último año tuve que, por primera vez en mi vida, recuperar un par de asignaturas en los exámenes de septiembre. Un drama en toda regla, aquellos suspensos. O eso parecía entonces, cuando ni mis pobres padres ni yo podíamos siquiera sospechar que lo peor estaba por llegar y que, en el futuro, aquellos dos cates hubieran sido recibidos en según qué momentos como una tormenta en tiempos de sequía extrema. Porque, lo reconozco, el resto de mi vida escolar fue algo sin nombre. Pero no fue culpa mía, lo juro. O al menos no exclusivamente. La culpa fue de las malditas e hiperactivas hormonas y, por supuesto, de la multitud de tentaciones que este mundo traicionero es capaz de ofrecer. Y es que abandonar un colegio privado religioso para meterme en un instituto público a la crítica edad de catorce años quizá le haya ido bien –o no– a mi salud espiritual y mental, pero sin lugar a dudas fue una hecatombe para mi expediente académico. Porque, entendedlo, el cambio era como estar viviendo en el Círculo Polar Ártico con focas y pingüinos alrededor y hallarse de pronto en el Trópico rodeado de mulatas esculturales y bebiendo daiquiris a la sombra de un cocotero. Una cosa así, poco más o menos. De repente me encontré en un lugar en el que, en vez de tener que justificar cualquier retraso ridículo con un escrito paterno o materno, podía hacer campanas, novillos, pellas, o como queráis llamarlas, de manera prácticamente ilimitada. En lugar de jugar a fútbol en los descansos, podía salir al exterior del recinto y, no sé, beberme una litrona con los nuevos amigos que había hecho. En lugar de reci4 5 bir hostias –en todas las acepciones del término– me acostumbré a recibir los porros que me pasaban aquella gente tan maja. Y, lo más importante y desestabilizador, el paisaje pasó de ser un mar de niños uniformados y clónicos, decenas de profesores grises y trajeados y unos cuantos curas sádicos a un esplendoroso – aunque al mismo tiempo aterrador– panorama de chicas de catorce a dieciocho años que tenían, según comprobé abrumado, boca, cuello, ojos, piernas y, por supuesto, tetas y culos. Lo dicho: absolutamente desestabilizador. Como os podéis imaginar, aquello fue un desastre sin precedentes: siete fueron las asignaturas que me quedaron pendientes tras los exámenes de junio. Ni más ni menos. No recuerdo cuántas eran en total, pero mucho me temo que no fueron más de dos o tres las que aprobé, y ya debéis saber cuáles: educación física, música, y esas materias en las que aprueban a todo el mundo. O por lo menos, así sucedía entonces. Paradójicamente, aquella hemorragia de malas notas supuso mi canto del cisne como estudiante, porque, ayudado por mi hermana, que debía estar acabando o recién había terminado sus estudios de Magisterio, no sólo logré pasar curso en septiembre sino que, además, aprobé todas y cada una de las asignaturas que me habían quedado colgadas. Y alguna, con chulería infinita, hasta con nota. Como un campeón, oigan. Fue para todos tan excepcional e inesperado, que mi tutora de aquel entonces, una chica joven que no hacía demasiado que ejercía, no pudo contener la emoción y llamó a casa para comunicar la buena nueva en cuanto concluyó el claustro de profesores, lo que, os lo puedo asegurar, no era algo habitual ni se hacía con todos los que aprobaban. Unos maestros, por cierto, a los que, de verdad, me gustaría haberles visto la cara aquel día. Pero ahí terminó todo. No volví jamás a suspender siete de golpe, pero no sé si desde entonces pude aprobar siete de tacada tampoco. Así, el 2º de BUP lo pasé a la primera, aunque con la Física y Química y las Matemáticas pendientes. Pero el tercer curso me gustó tanto, pero tanto, que lo acabé haciendo tres veces consecutivas. Soy un tipo que, ya lo veis, cuando la caga, la caga a lo grande. Y me gustaría añadir que las tres veces que realicé el 3º de BUP fue con las irreductibles Física y Mates de 2º todavía a rastras y atravesadas. Podría decir, si me diera un arranque poético y cursi, que fueron mi espinita clavada, pero lo que realmente supusieron aquellas dos malditas asignaturas fue una pérdida inútil de tiempo, de energía y de neuronas que me amargaba la existencia. Me superaban, qué queréis que os diga. Porque el problema no era sólo el nudo que se me formaba en el cerebro cada vez que intentaba solucionar una de aquellas maléficas operaciones matemáticas o desentrañar alguno de esos maquiavélicos atolladeros de Física. El verdadero problema era que, por más que me esforzara, no conseguía ver para qué coño me iba a servir en la vida descubrir cuándo y dónde iban a chocar dos trenes que salían el uno de Ávila y el otro de Albacete, o conocer no sólo la existencia sino también el símbolo químico de cosas como el bismuto, el molibdeno o el rubidio, elementos algunos de ellos que, entre nosotros, siempre he sospechado que ni tan siquiera existen. Y puedo decir que, más de un cuarto de siglo después de aquello, a día de hoy todavía no le he encontrado utilidad alguna. Pero no desespero. Quizá cualquier día, quién sabe, pueda salvar la vida de millones de personas o alguna hazaña similar gracias a que sé que, en idioma friki, oro se dice Au y a la plata se le llama Ag. Quién sabe... 5 6 También he de confesar que, técnicamente, y en honor a la más sacrosanta verdad, el tercer curso tampoco lo llegué a aprobar del todo, diga lo que diga oficialmente mi expediente. Lo que sucedió fue que la academia en la que cursé el último año, porque en el instituto ya no me querían ni ver, cerró persianas al finalizar el curso y los responsables de la misma decidieron, Dios les bendiga por ello, dar un aprobado general. Y es que descubrí que en las academias privadas también habían mujeres y que, para colmo, también tenían, como las del instituto, tetas y culos. Una cosa asombrosa que me impedía concentrarme completamente. Por aquel entonces yo ya estaba compaginando los estudios, por llamarlo de algún modo, con el trabajo, por llamar a lo que yo hacía en mi empleo de alguna forma también. Lo que no sabía era que aquél era el inicio de un apasionante viaje al fascinante universo laboral. Un universo que, afortunada o desgraciadamente, he experimentado desde decenas de empresas, en toda suerte de puestos y con todo tipo de compañeros, jefes, jefecillos, encargados y encargadetes. Así que, un buen día, me dije a mí mismo: “Cuéntaselo al mundo, tío. Sólo que haya una sola persona que logre desengancharse de ese vicio tan feo y dañino que es el trabajo, habrá valido la pena”. ¿Me acompañáis? Pues vamos. 6 7 1 El desvirgue (A Toni y Loles) El primer trabajo remunerado que recuerdo fue en el invierno de 1988. Loles, la hermana de mi amigo Toni, y su pareja de entonces habían montado un pequeño negociete sin demasiadas pretensiones para las fiestas de Navidad de aquel año. Tanto él como ella tenían empleos estables y razonablemente remunerados, por lo que aquello sólo suponía un pequeño extra económico y, dada la natural condición comercial de ambos, una diversión más que otra cosa. A él, pobre hombre, Toni y yo le llamábamos el yayo, porque la diferencia de edad respecto a Loles, por no hablar de la diferencia respecto a nosotros, era bastante elevada. En realidad no era tan mayor –aunque no puedo decir otra cosa, ya que debía tener más o menos la misma edad que tengo yo cuando os explico esto–, pero ya se sabe que a los diecisiete o dieciocho años cualquier persona con más de veinticinco, o incluso menor, es considerada un anciano en toda regla. En un céntrico local de dos plantas alquilado en Sant Cugat nos dedicábamos a la elaboración de cestas de Navidad y de lotes de regalo de los que las empresas dan a sus empleados por Fiestas. Loles y el yayo necesitaban un par de mindundis que introdujeran el cava, los turrones, las neulas, los mazapanes y demás en las cajas y cestas y que, a poder ser, lo hicieran bien y barato. Como en aquellos tiempos no habían demasiados inmigrantes –ni legales ni ilegales ni alegales– a los que explotar, recurrieron a la sobrina de él –una chavala maja de más o menos mi edad de la que, con sinceridad, no recuerdo el nombre– y a mí, que era el tonto relativamente útil que tenían más a mano. Aquello tenía su qué, porque llenar cajas con botellas y paquetitos puede parecer extremadamente fácil, pero encajar en plan Tetris el montón de productos que iban en cada embalaje requería de una técnica, de una pequeña ingeniería. A veces se tardaba más tiempo descubriendo en qué posición debían ir colocadas las cosas en la primera caja que en, una vez estructurado todo tras una ardua investigación y un sinfín de ensayos con el fracaso como resultado, rellenar el resto de cajas y acabar el pedido. Pero, tampoco dramaticemos, el asunto no tenía demasiado más. El trabajo, como corresponde por definición, no era apasionante, pero, como Loles está medio chalada, la sobrina del yayo ya os he dicho que era simpática y él, a pesar de su avanzadísima edad y una cierta e innata chulería, también era un 7 8 tipo majo y soportable, todo fue bien. Me refiero a que no hubieron gritos, ni navajazos por la espalda, ni nada morboso o escabroso que explicaros al respecto. Supongo que ayudó el hecho de que, al ser algo de temporada, sólo duró un par o tres de semanas y es muy difícil, aunque no imposible, tener demasiados conflictos laborales en tan poco tiempo. Eso sí: subiendo cajas de vino, cava o turrón y bajando lotes y más lotes navideños por las empinadas e infernales escaleras que comunicaban las dos plantas de aquel almacén, descubrí qué era aquello de lo que tanto se hablaba de ganarse el pan con el sudor de la frente. Una mierda, es lo que era. Pero qué os voy a contar, ¿verdad? En fin... Hay mucha gente que recuerda lo que cobró en su primer sueldo. Yo en absoluto, sinceramente. Recuerdo, eso es cierto, una vaga y pasajera sensación de orgullo al recibirlo. Pero no me lo tengáis en cuenta: yo era joven e inocente. ¿El dinero? Me lo gasté en vinilos y hachís, supongo. 8 9 2 Con los mayores (A Joan, mi padre) Pero el primer empleo de verdad, dicho con todo el cariño y respeto por Loles y el yayo, me llegó a las pocas semanas. Fue en una de las mayores agencias de transporte de Barcelona y mi trabajo consistía en estar en una garita que había en el gran muelle de carga y registrar la entrada de la mercadería que los transportistas traían. A día de hoy me parece un empleo asequible que ahora realizaría a la perfección, pero lo cierto es que nunca acabé de encajar allí ni mucho menos llegué a hacer el trabajo como Dios manda. Ya he dicho que no se tenían que poseer estudios superiores para realizarlo pero tenía sus detalles sobre los que había que estar alerta. Y yo alerta, lo que comúnmente se conoce como alerta, no estaba demasiado, para qué os voy a engañar. Creo que nunca me sentí bien allí porque, aparte del mero hecho de tener que trabajar, que ya es de por sí bastante molesto e incómodo, entré por un contacto de mi padre. Sí, por un vulgar enchufe. A mí me faltaban pocos meses para hacer el servicio militar y acudía a la academia que os comenté antes tan solo unas pocas horas por la tarde. Supongo que a mis padres no les hacía especial ilusión tenerme todo el día en casa vagueando y jugando con las pelotillas de mi ombligo y, como mis tentativas, podría jurar que no muy intensas, por conseguir empleo no daban sus frutos, mi padre movió sus hilos para que levantara el culo de una puñetera vez. No sé quién le mandaría, con lo a gusto que yo estaba despertándome a mediodía y escuchando música. En aquel sitio, lo de entrar con ayuda paterna me marcó. Ahora sé que casi siempre es a través de las voces de conocidos y no enviando currículums y acudiendo a entrevistas cómo se consiguen la mayoría de empleos, pero entonces no tenía experiencia y me sentía como señalado. Aunque, que quede claro, fue únicamente cosa mía porque nadie jamás me dijo nada. Eso si no contamos al encargado, que de vez en cuando hacía un aparte conmigo para explicarme, con rostro circunspecto como si me estuviera comunicando una enfermedad terminal, que el gran jefe, el que oficialmente me había metido allí, estaba muy interesado en mi evolución dentro de la empresa. Era, en mi fuero interno, el enchufado, ya sabéis. Y los discursitos del encargado no me ayudaban en nada, la verdad. Sabiendo lo que sé ahora, estoy convencido de que tres cuartas partes de la plantilla de aquel lugar trabajaba allí porque, en su momento, conocían a alguien que co9 10 nocía a no sé quién que conocía a otro que le había proporcionado el empleo. Pero la cuestión es que yo no me sentía demasiado a gusto con la situación y, entre eso, la timidez del primer trabajo, mi natural introversión y esa serie de cosas, he de decir que no dejé allí ni grandes amigos ni sensación de eficiencia precisamente. Eso sí, fue mi bautismo en una empresa de verdad, con su escalafón, con sus departamentos diferentes cuyos miembros no se relacionaban entre sí y con un montón de currantes que trabajaban para ganarse la vida, mantener a sus familias, pagar sus facturas y todos esos asuntos que evidentemente sabía que existían, porque mis padres lo habían hecho durante toda su vida, pero que yo vivía como una película ajena. Pero eso de levantarse a las seis de la mañana disipa cualquier atisbo de espejismos y, además, el Poblenou industrial de antes de los Juegos Olímpicos no era un lugar que invitara precisamente a evadirse de la realidad. O sí, claro, según cómo se mire. Aunque, de todas las novedades que el primer empleo te depara, lo que más me chocó fue el entretenimiento que tenía esa gente con tamañas preocupaciones. Y es que, a la hora del bocata, y en el bar donde solíamos almorzar, mis compañeros seguían una telenovela venezolana de lo más espantosa, como lo son, por otra parte, todas las telenovelas venezolanas. No recuerdo, evidentemente, cómo se llamaba el engendro en cuestión, pero sí que la protagonista, la mala, era una señora de una edad avanzada ya cuya principal característica, aparte de ser una arpía y un mal bicho, era que lucía un parche en uno de sus ojos. No sé si era el derecho o el izquierdo porque, entre otras cosas, la serie era tan rematadamente mala que creo que el parche iba rotando aleatoriamente de un ojo al otro con el paso de las escenas y los capítulos. El personal estaba absolutamente enganchado a aquella serie, en serio. Y lo que más me jode es que acabaron enganchándome a mí también. En los almuerzos apenas se hablaba porque todos estaban pendientes de la televisión y gran parte de las conversaciones que se tenían mientras se estaba en el tajo giraban invariablemente, y con permiso del fútbol y las mujeres, en torno a la tuerta y sus maldades. Una cosa de no creer. Hablando de fútbol, en aquella empresa conocí a mi primer, que no único ni último, jefe integrista culé. Era el segundo de a bordo y no lo recuerdo precisamente como un dechado de simpatía y amabilidad. No tiene nada que ver con su filiación futbolística: el hombre hubiera sido igual de antipático hubiese sido del equipo que fuese. Creo que sólo crucé un par de palabras, y por teléfono, con él, por lo que no puedo describirlo con propiedad, pero en aquella empresa el tipo era famoso porque los lunes posteriores a un domingo con derrota del Barça no se le podía ni dirigir la palabra de la mala leche que le invadía el cuerpo. No sé qué habrá sido de él, pero tenía todos los números para sufrir una embolia o un infarto en cualquiera de esos partidos de fútbol del Señor, lo cual me sabría extremadamente mal en caso de haber sucedido, por supuesto. Pero fatal, de verdad. Empático que es uno con todas las criaturitas de la naturaleza, incluso con las más desfavorecidas, qué se le va a hacer. Pero una de las cosas que más recuerdo de aquel empleo sucedió, curiosamente, antes de empezar a trabajar. Fue el día en el que acudí a conocer al gran jefe de aquel lugar, que era, ya os he dicho, con quien había contactado mi padre. 10 11 Un señor que imponía, ciertamente. Cercano a los sesenta, si es que no los tenía ya, era un austero sevillano de escaso acento que hablaba, con voz grave y profunda, lento y pausado, como masticando las palabras. Su traje impoluto, su enorme despacho en el piso superior de las oficinas desde el que se divisaba la totalidad del muelle y, sobre todo, su gran e impecable mostacho cano curvado hacia arriba al estilo de siglos pretéritos hacían que te lo miraras con respeto. Y si eras un pipiolo y se trataba del primer jefe que tenías frente a las narices, más todavía. –Sólo que seas la mitad de serio y trabajador que tu padre –me dijo cuando estuve sentado frente a él–, seguro que te irá bien. Él no lo sabía, pero a mí aquellas palabras que supongo pretendían ser animosas me metían una presión insoportable. Porque, de entrada, yo no soy, ni lo seré jamás, ni la mitad de serio y trabajador que mi señor progenitor, las cosas como son. Seguidamente me explicó un poco en qué iba a consistir mi trabajo y me dijo algo que, no me preguntéis por qué porque lo ignoro, nunca se me ha olvidado. –De ti depende –explicó mirándome fijamente desde su gran butaca– que cuando acabes la mili estemos esperando a que vuelvas o no. O algo así, fue. Yo, lo reconozco, me quedé mirando a aquel señor como si fuera un extraterrestre. ¿Volver? Pero... ¿de qué estaba hablando? ¿Volver adónde?; ¿allí? No, no... Aquel hombre no lo entendía, pero ni por un momento me había planteado volver a ese lugar una vez concluido el año de servicio militar. Y lo digo con todo el respeto por él y el agradecimiento por la oportunidad recibida, pero, vamos, no iba a regresar ni de coña. Si entonces hubiera sabido la de trabajos mierdosos que tuve que realizar posteriormente quizás me lo hubiera planteado y hubiera puesto algo más de empeño, pero, ¿en aquel momento?; ¿con dieciocho años? ¿Con quién se pensaba que hablaba? Volver, decía. Ni hablar. Pero ni hablar, vamos. 11 12 3 Esclavismo en Cartagena (A Jordi, Kilian, César, Javi y Juan Antonio) Después, como ya os he anticipado, comenzó mi etapa como esclavo en la Armada Española, Neptuno hunda en la profundidad de los océanos. Que nadie se preocupe: no voy a contar las batallitas habituales, entre otras cosas porque aunque pusiera todo mi empeño en ello no lograría recordarlas ni bajo los efectos de la hipnosis. Particularmente, la mili supuso para mí probar todas las drogas del universo, conocer a alguna amistad que a día de hoy aún me dura y descubrir por dentro, como ya había hecho de pequeñito en el colegio de curas, al enemigo. Así que, en el fondo, aunque entonces, como ahora, consideraba que me habían hecho perder lastimosamente un año de mi vida, tampoco es que me pueda quejar. De hecho, a día de hoy desconozco qué es una guardia y ni tan solo tuve que hacer tareas como barrer y fregar. En mis doce meses de servicio militar tuve cuatro empleos, remunerados con la escalofriante cantidad de 927 pesetas, menos de 6 euros, que, aunque parezcan una miseria, que así era, eran bien recibidas porque, juntándonos unos cuantos, siempre permitían algún pequeño trapicheo que otro. Economía de supervivencia, se le llamaba a aquello. La primera faena que todos teníamos que hacer era la de payaso. Dicho, por supuesto, con todo el respeto hacia el noble y difícil arte de la animación infantil. Porque no se puede calificar de otra manera a lo que nos obligaban a perpetrar durante el mes de instrucción que se realizaba en el llamado CIM (Centro de Instrucción para la Marinería) que se hallaba –creo que se halla aún si nadie ha tenido la feliz idea de hacerlo demoler– en Cartagena. Se suponía que durante el mes que duraba el asunto debían darnos instrucción militar para que, al salir de allí, estuviéramos preparados para meternos en un submarino o un destructor y dar hasta la última gota de nuestra sangre por la patria en cualquier guerra en la que se nos requiriera. Permitid que me carcajee. Y no por lo de la sangre y la patria, que también tiene su guasa, sino porque cuando yo salí de allí no sabía ni lo que era un cabo. Ni de los de cuerda, ni de los de uniforme. Todo lo que se hacía en ese lugar y en ese mes era ensayar la jura de bandera. Es decir: por las mañanas se desfilaba y por las tardes se cantaba. Y como podéis imaginar, no se cantaban canciones de los Stones ni de AC/DC. Para nada. Se interpretaban temazos como La Salve Marinera, que es una de las canciones con letra más retorcida e incom12 13 prensible que servidor haya escuchado jamás, y os puedo asegurar que han sido unas cuantas miles. Decía así: “Saaalve, estrella de los maaares, de los mares iiiris de eterna ventuuura. Saaalve, oh, fénix de hermosura madre del divino amor. Deee tu pueblo a looos pesares tu clemencia dé consuelo. Feeervoroso lleeegue al cielo y hasta ti, hasta ti nuestro clamor. Oh, salve, saaalve, estrella de los maaares, estrella de los maaares. ¡Saaalve! ¡Saaalve! ¡Saaalve, Saaaaaalveee!”. Brutal, no diréis que no. ¿De los mares iris de eterna ventura? ¿Fénix de hermosura? ¿De tu pueblo a los pesares dé consuelo? Madre mía... He de reconocer que no, que en la mili no probé todas las drogas: la que había consumido el individuo que compuso el temita en cuestión no la he probado nunca. Y es una lástima, verdaderamente. Por lo demás, de la jura recuerdo especialmente al mentecato que tenía delante, que perdía el paso continuamente y a punto estuvo de hacérmelo perder a mí, y lo mejor que puedo decir de ella es que se acabó y que mis padres me llevaron a El Rincón de Pepe en Murcia a comer una vez concluida. Un salmón hojaldrado me metí entre pecho y espalda, por si os interesa. Para asignarnos destino nos hicieron rellenar un formulario explicando nuestros estudios y experiencia laboral entre otras cosas. Por supuesto indiqué que poseía el Bachillerato –como para no ponerlo, con lo que me había costado conseguirlo...– y, en plan chulo, también escribí que era auxiliar administrativo, que era lo que oficialmente constaba en las cuatro o cinco nóminas que había recibido en mi vida en la agencia de transportes. Supongo que por ello se me destinó a la Capitanía General del Mediterráneo, cuya sede se hallaba en la misma Cartagena a escasos metros del CIM. Un lugar, la Capitanía, en el que, curiosamente, yo era de los pocos que no estaba allí por enchufe sino por, ilusos, mis supuestos méritos académicos y laborales. Allí me dieron mi segundo empleo militar. Y a fe de Dios que era militar de verdad. La primera vez que entré en aquella sala no me lo podía creer. ¿Sabéis los lugares ésos que salen en las películas donde hay grandes paneles con mapas en los que salen señaladas la posición de barcos y submarinos? Pues mismamente. Miré alrededor buscando dónde estaban los objetivos por si era una cámara oculta, una de las famosas novatadas o algo así, pero no: aquello era de verdad. Se le llamaba Operaciones y, para qué os voy a contar, como en las pelis, ya os he dicho. Operaciones, por cierto, y lo explico meramente como chismorreo y como elemento informativo, estaba dirigida por un almirante con apellidos relacionados con recordados apellidos golpistas del 23-f que, en su despacho, exhibía orgulloso y sin complejos, y junto a las fotos de sus más íntimos familiares, el retrato de Franco. Daba una repugnancia entrar allí que tumbaba de espaldas. No puedo daros mayores detalles con respecto a la faena que allí se realizaba porque, no logro recordar el motivo, en aquel destino sólo duré un par o tres de días. Supongo que observaron la pasión que me producía el tema y prefirieron buscarse a otro, no fuera caso que se desatara una guerra nuclear y a mí me diera 13 14 pereza avisar o alguna cosa similar. Algo que, por ser honesto, tampoco descarto que pudiera haber sucedido llegados a tal extremo. Entonces me trasladaron a la oficina de Registro, que era el lugar al que llegaba el correo oficial entrante. Nosotros registrábamos cada entrada apuntándola en unos grandes cuadernos –de ahí que, hábilmente, una mente preclara decidiera asignarle el nombre de Registro–, dándole precisamente un número de registro –cada vez que lo pienso encuentro el nombre mejor puesto, ¿vosotros no?– y anotando su procedencia y al departamento al que iba dirigido. ¿A que jamás habíais escuchado nada más apasionante y emocionante que esto? Aquello sí que era una descarga de adrenalina en estado puro, y no tirarse de un puente, de un precipicio, de un avión o cualquiera de esas naderías para aficionados que la gente denomina como deportes de riesgo. Para riesgo, el peligro a morir aplastado por el sopor horroroso que producía estar allí, y el resto, tonterías. El brigada que dirigía la oficina no era mal hombre y parecía más un maestro de escuela que un militar, lo que no sé si dice demasiado a su favor en su supuesta condición de hombre de armas. Si realizara un pequeño esfuerzo mental creo que me acordaría de su nombre, pero no pienso hacerlo porque para qué. Y mi compañero de condena era un chaval valenciano llamado Javi que era un trozo de pan y con el que no me llevaba mal, pero aquello, entre nosotros, era un coñazo insoportable, una tortura mental insufrible. Afortunadamente, sucedió un pequeño milagro. Yo me había hecho amigo, y aún lo soy hoy sea cual sea la fecha en la que leáis estas líneas, de uno de los dos carteros del cuartel. Se llamaba Jordi y era de la catalana y pirenaica comarca de la Cerdanya, algo que ahora no tiene importancia alguna pero que la adquirirá luego. La cuestión es que el compañero de destino de Jordi se licenciaba en breve y, evidentemente, uno de los dos puestos de cartero quedaba libre. Así que, instigado por él, le pedí al caraculo que llevaba todo el asunto que me lo asignara a mí. Éste era un brigada engominado y repulsivo del que sí recuerdo el nombre, aunque no voy a decirlo porque si lo hiciera no podría explicar que tenía pinta de pederasta. ¿Que qué pinta tiene un pederasta? Pues exactamente la de ese tipo. Yo no he tomado demasiadas buenas decisiones en mi vida pero, amigos, aquélla fue una, porque el de cartero era uno de los mejores puestos, quizás el mejor, que uno podía desempeñar allí. Para empezar, era el único destino en el que, aún no he logrado descubrir por qué, no había ningún tipo de guardia ni otra obligación más allá de la del propio destino. Es decir que, por ejemplo, mientras los demás formaban por las mañanas en el patio para que se les asignara una faena, nosotros desayunábamos tranquilamente en la cantina, nos mirábamos los pinreles o realizábamos cualquier otra actividad igualmente productiva. Y mientras los demás tenían que quedarse de guardia en el cuartel cada tantos días, nosotros podíamos salir cada tarde de bares sin más obligación que la de regresar a la Capitanía por la noche, aunque a poder ser, eso sí, andando y no arrastrándonos y 14 15 con la suficiente maniobrabilidad en la boca como para poder dar las buenas noches al suboficial de guardia pronunciando las vocales. Claro que muchas veces a los que les costaba pronunciar no sólo las vocales sino también las consonantes, incluso la hache, era a los suboficiales en cuestión, y que conste que no les estoy llamando alcohólicos repulsivos, aunque podría. Además, el turno rotatorio de permisos, sin ser el mejor de allí, no estaba mal: estabas en Cartagena unos treinta días y luego te largabas a tu casa unos diez o quince. Nuestro día a día era un chollo envidiado por todos. Mientras a primera hora todo el mundo tenía que limpiar pasillos, lavabos o sollados –que es el nombre raro que los de la Armada, grandes aficionados a utilizar palabrejas como tafetán, barlovento o barbuquejo, dan a los dormitorios–, nosotros, con la calma, desayunábamos y salíamos a la calle para, paseando tranquilamente o, si estábamos perezosos o hacía demasiado calor, en Vespino, ir en busca de la prensa que adquiríamos en un quiosco que había en la plaza donde se encontraba Correos. Así aprendí a hacer la única cosa útil que me enseñaron en la Armada: a fumar con la mano izquierda. Y es que, no sé ahora, pero por aquellos tiempos Cartagena era una ciudad que vivía de, por y para los militares. Los había por todos lados. Eran, éramos, como cucarachas que se desparramaban por todo el paisaje invadiéndolo todo, sólo que, en este caso, como cucarachas blancas en verano y azules en invierno. Así que lo más normal era que, mientras caminabas por la calle, te fueras cruzando con mandos a los que, como debido respeto, tenías que saludar. ¿Y vosotros sabíais que se tiene que saludar con la mano derecha? Pues así es. Por lo que, o llevabas el cigarrillo –o lo que fuera– en la mano izquierda, o el echarse la mano a la sien podía ser harto complicado y/o embarazoso. Al tema, que me desvío. Después, y por supuesto tranquilamente también, ordenábamos los aproximadamente treinta periódicos que habíamos comprado y los repartíamos por los diferentes departamentos de, como nosotros la llamábamos, la Capi. Posteriormente, a mediodía, montábamos en nuestras Vespinos o en la furgoneta y recogíamos en el Arsenal, que está entre la Capitanía y el CIM, el correo para el cuartel y, de nuevo, lo distribuíamos por las diferentes oficinas. Y finalmente, por la tarde, llevábamos el correo de la Capi a Correos. En medio de estas tareas nuestra paz sólo era interrumpida por algunos encargos esporádicos que, en plan mensajero, debíamos hacer en el exterior y nuestra única misión era la de estar en una garita, situada junto a la puerta trasera del cuartel y que era nuestra base, aguardando a que algún mando tuviera necesidad de nuestros servicios, lo que tampoco creáis que era algo excesivamente habitual ni continuo. Nuestro jefe directo era un cabo primero que se llamaba Artemio. Era un hombre bajito, gordito, calvito y con bigotito, y era el único militar de los que por allí pululaban que, tampoco me preguntéis los motivos, venía a trabajar de paisano y no de uniforme como el resto. Jordi y yo le llamábamos Amedio, como el mono de Marco, el protagonista de De los Apeninos a los Andes. Sí, hombre, ese niño intrépido que se cruza medio mundo con la única compañía de un macaco en busca de su mamá, que no sé yo si se merecía tanto esfuerzo y tanto amor teniendo en cuenta que había dejado a su hijo de corta edad abandonado a su suerte. La 15 16 cuestión, divagaciones sobre la catadura moral de la mamá de Marco al margen, es que Artemio no era, sobre todo teniendo en cuenta su profesión, mal tipo, lo que contribuía sobremanera en beneficio de la calidad de vida de Jordi y mía. Porque además, he de confesar que la buena fe de aquel hombre nos financió unas cuantas cenas, bastantes cervezas y una cantidad indefinida de porros. Y es que, sí: la sisa en la cartería de la Capitanía General del Mediterráneo estaba a la orden del día. No eran grandes cantidades, no os vayáis a creer, pero era lo suficiente como para tener ciertas cosas básicas por la gorra. El sistema era de lo más tonto y simple. Como os he explicado, cada tarde llevábamos el correo de la Capitanía a Correos. Para enviar la correspondencia, Artemio nos daba dinero y después nosotros le devolvíamos el cambio con una lista detallada de los envíos realizados. Pero, claro: en aquella época la informatización de Correos era una predicción de Nostradamus y las facturas, si las querías, debías pedirlas expresamente, por lo que en la lista de los envíos realizados poníamos lo que buenamente nos venía en gana. Como podéis imaginar, añadir unos cuantos envíos más de los que realmente se habían hecho no costaba demasiado trabajo ni era demasiado evidente si no te sobrepasabas con las cantidades. Además, sacábamos cuatro perras más con el tabaco que vendíamos en la cartería y otras naderías. Ya os he explicado que no se trataba de grandes sumas, pero si tenéis en cuenta las miserables mil pesetas, y no llegaba, que recibíamos cada mes, los cien o doscientos duros que nos podíamos sacar casi a diario eran para nosotros poco menos que maná caído del cielo. Y un maná, además, gentileza de la Armada Española, lo que le daba al asunto, como comprenderéis, un gustirrinín especial. El puesto de cartero te daba, además de todas las ventajas expuestas, un cierto poder dentro del cuartel. Puede parecer una tontería, pero cuando controlabas la correspondencia que recibía la gente y, sobre todo, los ansiados giros, podías llegar a joderle bastante la vida a quien te diera la gana. No me malinterpretéis: no es algo que hiciéramos habitualmente o porque nos viniera en gana, pero, por ejemplo, había un tipo despreciable y palurdo de Garrucha que no recuerdo qué coño nos hizo, y le estuve escondiendo su correspondencia hasta que me licencié, día en el que se la entregué toda junta. Llamadme lo que queráis, pero así funcionaba la cosa por allí. Además, llegó un punto en el que una conjunción de astros o algo hizo que todos los puestos clave del cuartel estuvieran ocupados por gente que nos llevábamos fantásticamente entre nosotros. En la cantina, por ejemplo, estaba Kilian, un chaval de Barcelona con el que seguí manteniendo relación en los años posteriores y al que, conociéndole, lo último que podía dejarse en sus manos era precisamente un bar. Lo mismo sucedía con los que llevaban la cocina, la despensa o la lavandería: todos éramos amiguetes. Y, en fin, yo no le llamaría a aquello una mafia, pero se le asemejaba bastante. No extorsionábamos a nadie ni le metíamos cabezas de caballo ensangrentadas a la gente en la cama mientras dormía, pero lo cierto es que disfrutábamos de ciertos privilegios que la mayoría no tenían. No sé... Todos nosotros comíamos platos diferentes a los del resto y nos metíamos en la cocina cuando nos daba la gana, no pagábamos un duro por lo que consumíamos en la cantina, nos llevábamos productos gratis de la despensa y, por supues16 17 to, enviábamos las cartas certificadas y urgentes sin coste alguno y teníamos los giros en la mano un minuto después de que se recibieran en la estafeta de Cartagena. Pueden parecer chorradas, pero todo aquello era realmente importante en el día a día de aquel microcosmos. Y todo lo que nosotros podíamos conseguir también teníamos la potestad de negárselo a quien fuera. No es algo que sucediera demasiadas veces, porque allí se recibía a la gente con cordialidad por regla general, pero si alguien llegaba allí en plan chulito y se pasaba de listo o de tonto, se encontraba con todo un contubernio que le negaba el pan, la sal y hasta los calzoncillos limpios. Literalmente. Como veis, mi estancia en Cartagena no fue del todo dramática. Estuvo a punto de serlo hacia el final, cuando el brigada caraculo, el de la pinta de pederasta, descubrió que contestaba a los mandos, fumaba sustancias raras y esas cosillas, y amenazó entonces con enviarme a cumplir mis últimas semanas de servicio a un submarino. Yo no sé si hubiera aguantado en un artilugio de ésos sin matar a alguien o suicidarme, sinceramente. Eso en el caso de que el que aguantara fuera el trasto, claro, porque aún recuerdo un día en el que, en una de mis diarias incursiones en el Arsenal, elevaban con una grúa uno de los submarinos que, así estaría, había conseguido sumergirse pero no volver a reflotar. Pues en uno de ésos quería meterme el cachondo. Afortunadamente fui trampeando como pude y la amenaza del caraculo no llegó a cumplirse nunca. Y un buen día, agarré mi petate blanco, me fui caminando a la estación de RENFE, me subí al tercermundista borreguero que tardaba doce demenciales horas en llegar a Barcelona y le dije adiós a Cartagena sin hacerla volar por los aires ni quemarla ni ninguna de esas cosas terribles que todos prometíamos hacer al marchar y que ninguno, finalmente, realizábamos. Una falta de palabra impresentable, lo reconozco. 17 18 4 Hastío y velocidad en el Vallès (A Ángel y Paco; a la gente de Zero) Cuando los militares me soltaron me agarró un ataque de libertad y pasé semanas de farra en farra y tiro porque me toca. Fue época de conciertos, de muchos conciertos; de cerrar garitos cuando el sol hacía rato que lucía; de beber cerveza y de mearla; de ácidos y de pastillitas de colores; de pelearse dialécticamente con la policía sin detención alguna y de hacer el cafre sin más desperfectos que alguna magulladura; de ponerse a berrear canciones en cualquier lugar y a cualquier hora, ajenos al hecho de que alrededor pudiera haber vecinos o no; de esperar horas y horas en un coche situado en medio de la nada aguardando a que Toni –que era capaz, lo juro, de dormirse de pie apoyado en el bafle de una discoteca que emitía a un volumen brutal hard-rock y heavy-metal– le diera por despertar para poder largarme a casa a descansar de una puñetera vez; de comprar vinilos como un poseso; de levantarme a las tantas... Época, en definitiva, de ser un gilipollas. Así que, como podéis comprender, a mi padre se le volvieron a hinchar las bolsas testiculares y me colocó en otro trabajo de otro conocido que tenía. Asombrado me tenía que mi padre tuviera tal cantidad de contactos, en serio. Pero este empleo era mucho peor que el anterior. Muchísimo peor. Se trataba de una fábrica que se hallaba en un polígono industrial de Rubí. Allí, básicamente, se envasaban cosas. Todo tipo de cosas. Desde tubos de aceite para motos hasta cereales para el desayuno, pasando por sacos de pienso para perros y gatos o toallitas perfumadas de las que dan en los aviones. Cualquier empresa que no quisiera gastarse dinero en maquinaria para envasar sus productos los podía llevar a aquel lugar y allí se los introducían en sobres, bolsas, botes, cajas, sacos o cualquier otro recipiente que el ser humano haya sido capaz de inventar. El trabajo en sí era, concretando y para no aburriros con demasiados detalles, para cortarse las venas. Para qué nos vamos a extender más si así ya nos entendemos, ¿verdad? Porque lo peor que le puede pasar a un tipo que, como yo, tiene una mente activa y desquiciada es que le dejen pensar. Y, creedme, allí podías pensar hasta aburrirte de ti mismo. Y es que estar ocho horas seguidas sin más actividad que observar a una máquina que va más lenta que el caballo del malo, con ese sonido metálico y monótono taladrándote el cerebro, puede llegar a destrozarte la cabeza y el sentido común. Cuando entrabas en aquella fábrica pa18 19 recía que la dimensión espacio-tiempo variaba con respecto al exterior del recinto. Cada minuto parecía una hora, y cada hora, y no me gustaría exagerar, toda una vida entera. Todo ello, con el cuarto de hora que para merendar espléndidamente nos daba la empresa y las pausas para mear como únicos instantes de evasión. Pocas veces las jornadas laborales se me han hecho más insoportablemente eternas. Por fortuna, allí trabajaban un par de tipos del mismo Rubí con los que me llevaba bastante bien y que, siempre que podían, se escabullían por ahí para hacerse un canutillo. A la que tuvimos confianza, me avisaban cuando iban a fumarse alguno. Muy majetes, ellos. He de añadir que terriblemente peligrosos para tener como enemigos, pero muy majetes. –Joe (ignoro completamente el porqué, pero en aquel lugar la gente me llamaba Joe) –me decía uno de ellos, que era el que se encargaba del almacén–, ayúdame a cargar unos sacos en el muelle de arriba. Entonces yo le seguía y, a escondidas, nos fumábamos un porro en algún lugar estratégico y ventilado. O quizás aparecía el otro con, como quien no quiere la cosa, una fregona en la mano. –Joe, ven conmigo que vamos a limpiar fuera. Y salíamos a un patio trasero en el que había una gran cuba para almacenar no sé qué producto y, mientras pasábamos la manguera por pasarla y manteníamos el mocho en la mano por si aparecía el encargado o alguien, nos hincábamos otro canuto. El noble, patrio y jamás suficientemente valorado arte del escaqueo, ya sabéis. Y así toda la santa tarde. Lo cual estaba muy bien porque, aparte de los momentos de inconsciencia que provocaba el estar dopado, también mantenía ocupada la mente pensando en cuándo, cómo y dónde ibas a hacerte el siguiente porro. Que por otra parte es algo sobre lo que yo tengo un máster. No sé si es algo para enorgullecerse, pero lo cierto es que no recuerdo ningún trabajo en el que no haya fumado. Siento –es un decir, por supuesto– si hay algún antiguo jefe leyendo esto, pero es lo que hay. Y sólo me han pillado una vez, pero eso es otra historia que viene más adelante. Lo más emocionante que pasaba en aquel lugar era cuando se reventaba una máquina o se desparramaba todo el producto por una avería o por lo que fuera. Era una guarrada tener que arreglarlo o limpiarlo, y sobre todo si se trataba de sustancias como jabón, chocolate o caramelo, pero al menos era una novedad con respecto a la monotonía insufrible que representaba trabajar en aquel lugar. La única ventaja de currar en aquel sitio era que podías llevarte los productos que se envasaban. Bueno, en realidad no podíamos, obviamente, pero lo hacíamos. No me señaléis tan rápido, que no era sólo cosa mía. De hecho, yo era el que menos cosas se agenciaba y sólo cogía algunos botes de aceite para la Vespino, pero os puedo asegurar que había gente allí que sustraía bastante dinero en material. ¿Cómo se hacía? Pues, por ejemplo, cogías una caja del producto que fuera, la metías en una bolsa de basura, la sacabas como si se tratara de desperdicios y la dejabas en un lugar estratégico de los contenedores. Cuando acababas el turno, lo recogías, lo cargabas en el vehículo y si te he visto no me acuerdo. Simple como una baqueta de batería. En el medio año que yo estuve trabajando en aquella 19 20 fábrica nadie fue descubierto, entre otras cosas porque tenías que ser bastante palurdo para que te descubrieran, así que nada me hace pensar que no siga sucediendo. En ésa y en miles de fábricas y negocios, por supuesto. Y bien... Pasados los seis meses de contrato la empresa me comunicó, con gran alivio por mi parte y, supongo, por la suya, que no iba a renovar. Aún estoy llorando de pura desolación, podéis imaginarlo. Así que, tras algunas semanas de pachorra, encontré trabajo de lo peor que un energúmeno del tamaño que yo era podía lograr. Mi hermana me había regalado unos meses antes su Vespino azul y, no recuerdo si por un anuncio o por qué otro camino, conseguí empleo en la entonces única empresa de mensajería de Sant Cugat, que más tarde se hizo con la franquicia de una de las mayores empresas del sector en el mundo y que, a la práctica, sigue a día de hoy, con la población multiplicada por cuatro, siendo la única mensajería de la ciudad. Yo pensé que un empleo que consistía en ir dando vueltas por ahí en moto no iba a estar mal del todo, dentro del drama que de por sí es el trabajar. Y así fue. No es, desde luego, el peor trabajo que he hecho en mi vida y, comparado con la reclusión y la claustrofobia que la fábrica de donde venía suponía para mí, fue un soplo de vida. El primer día no fue fácil, la verdad. Yo, con mi ciclomotor, iba arriba y abajo sin ningún problema, pero siempre era por Sant Cugat o, como mucho, hasta las vecinas localidades de Rubí o Cerdanyola, que están unidas con mi pueblo por unas carreteras llanas, rectas y largas. Pero es que, muy típico en mi vida, en la primera jornada laboral como mensajero hizo un día de auténticos perros, de ésos de lluvia abundante, rayos y truenos. Así que, claro, cuando tuve que bajar las primeras veces a Barcelona por la Arrabassada o por Vallvidrera, que son carreteras traicioneramente enrevesadas y llenas de curvas asesinas, me, y perdonadme la expresión, cagué patas pa’ abajo, que se dice. Hasta que, en uno de esos recodos malditos, se me agarrotaron los brazos, no pude tomar la curva y me fui recto, a poca velocidad, quedando parado y atravesado justo en medio del carril contrario. Afortunadamente no venía ningún coche ni de frente ni tras de mí por lo que no me sucedió nada, pero en aquel momento me dije a mí mismo muy en serio: “Chaval, o te quitas el canguelis de encima, o te matas; tú mismo”. Efectivamente, desde aquel momento perdí el miedo y me convertí en un kamikaze motorizado. Un kamikaze en 49cc, pero un kamikaze al fin y al cabo. Mi jefa no se podía creer el tiempo que tardaba en volver de las entregas teniendo como tenía el vehículo que, de largo, menos corría de toda la empresa. Lo que pasaba, básicamente, es que yo era un auténtico inconsciente. Cuando me conocí la Arrabassada curva a curva la hacía a velocidades que no eran normales. De bajada, claro, porque de subida la moto daba lo que daba y me adelantaban hasta los que iban en patinete, pero cuando llegaba a la altura del cruce que conduce al Tibidabo, me tiraba cuesta abajo y, literalmente, me jugaba la vida. Por no hablar de mi conducción en Barcelona. Temeraria es poco. Si se tenía que pasar entre dos autobuses entre los que apenas quedaba espacio para mi manillar, se pasaba. Y si se tenía que subir uno por dos aceras, un banco y tres parterres para co20 21 locarse en la primera fila del semáforo para cuando se pusiera en verde salir arreando, se hacía. Ya os he dicho que era un auténtico energúmeno. Aparte de un cafre, por supuesto. Curiosamente, el único accidente más o menos serio que tuve haciendo de mensajero no fue por hacer el loco ni por correr demasiado. Fue en Bellaterra cuando, tomando una curva de bajada cerca de la estación, me encontré con un poco de gravilla en el piso y me fui al suelo. Curiosamente también, ese día me había puesto el casco, cosa que no hacía habitualmente porque en aquellos días no era obligatorio para los conductores de ciclomotores y no lo llevaba casi nadie. Y fue una suerte, porque aterricé con la visera que cubría mi rostro, la arrastré unos cuantos metros por el asfalto y fui a parar de cabeza, a escasa velocidad, eso sí, contra un muro. Así que saldé con unas cuantas heridas en las manos y rodillas y alguna magulladura sin demasiada importancia algo que, sin casco, hubiera supuesto una auténtica desgracia. Y que conste que no estoy explicando la moraleja del cuento: simplemente es que fue así. Como podéis comprender, después de todas las burradas que he hecho durante mi vida, no voy a ponerme ahora a dar consejitos y a impartir demagogia barata. Que cada uno se mate cómo le dé la gana, faltaría más. Uno de los, digámoslo así, encantos de este tipo de trabajos es que nunca sabes qué te va a deparar la jornada ni con quién te vas a ir a topar. Me refiero a que si trabajas en, por poner un ejemplo, una oficina, ya sabes cuando te levantas por la mañana las caras que vas a ver durante el día, las voces que vas a escuchar e, imprevisto aquí o imprevisto allá, la rutina que vas a realizar. De mensajero, os lo podéis imaginar, no sucede lo mismo. Nunca sabes lo que te espera tras la siguiente esquina, así que imaginad tras el siguiente día. Recuerdo una vez que Cristina, mi jefa, me dijo a última hora: –¿Mañana puedes empezar un poco antes? La idea no me entusiasmaba, es evidente, pero, evidentemente también, no podía decirle que no, o al menos no sin una buena excusa. Como en aquel momento no se me ocurrió ningún pretexto brillante que me librara de la situación, asentí resignadamente con la cabeza y ella me extendió la hoja con el encargo. –Tienes que estar a las ocho. –¿Qué es? –pregunté por si podría tener, por peso o volumen, algún problema al cargarlo o algo similar. –Un sobre –me dijo, aunque noté que ponía una cara extraña, como si no me lo estuviera diciendo todo. Pero era la hora de irse para casita tras una dura jornada driblando a la muerte en cada curva y cada semáforo, así que no pensé demasiado en ello y me largué a descansar. Al día siguiente me presenté en el matadero de Sant Cugat para recoger el sobre en cuestión y llevarlo posteriormente a su destino final. Sólo el lugar de la recogida debía haberme hecho sospechar, lo sé, pero es algo que no sucedió en aquel momento. Lentito que es uno, qué se le va a hacer. Cuando me lo dieron, noté al palparlo –que no sé quién me mandaba palpar nada, también es verdad– que el contenido no era compacto, sino más bien como una masa gelatinosa irre21 22 gular. Visto en perspectiva, parece bastante evidente que en el interior no habían un puñado de documentos, pero a las ocho de la mañana mi cerebro no está para grandes divagaciones ni excesivos esfuerzos, por lo que tampoco le di más importancia, lo introduje en mi mochila y me dirigí hacia la otra punta de la ciudad, donde se hallaba una empresa de nombre raro en la que tenía que hacer la entrega. Entré en un vestíbulo acristalado bastante moderno y absolutamente aséptico e impersonal y entregué el sobre en la recepción. Entonces, como por allí no se deducía a qué se dedicaba la empresa, le pregunté a la recepcionista por pura curiosidad antes de irme: –¿Qué hacéis aquí? –Es un laboratorio –me explicó sonriendo amablemente. Entonces, en un segundo, todas las piezas del puzle encajaron súbitamente en mi cabeza y los peores presagios se cernieron sobre mí, por lo que tuve que volver a preguntarle. –¿Y sabes qué es eso que te he traído? –le dije señalando con la mirada el sobre que ahora reposaba en el escritorio de la chica. –Ojos de cerdo, para ensayos. Nos los envían un par de veces al mes – contestó, esta vez, más que sonriendo, riendo al ver la expresión estupefacta de mi cara. Podéis imaginaros el alborozo y el cachondeíto que se produjo en la mensajería, con la jefa a la cabeza, cuando entré por la puerta tras haber hecho la entrega que, obviamente, nadie de los que allí trabajaban quería hacer. Ya no me engancharon más para ello, evidentemente. Por lo demás, ya os he explicado, el trabajo era un ir arriba y abajo continuo, un pelearse con los malditos taxistas –los archienemigos del gremio; los llamados, al menos entonces, pesetos o peseteros–, un eludir a las respectivas Guardias Urbanas de las respectivas ciudades para ahorrar unos míseros segundos y unas no tan míseras pesetas en multas, un insultarse continuo con los necios ocupantes de los demás vehículos que, invariablemente, se conjuraban para hacerte perder tiempo, un esquivar ancianos, niños o cualquier otro obstáculo contundente que te saliera inesperadamente al encuentro en el camino, un competir con el resto de motos con las que te cruzabas en tu recorrido, un no parar también de pausas para tomarse o fumarse algo entre entrega y entrega... Un estrés constante y espeluznante, oigan. Pero bien, aunque milagrosamente, conseguí acabar mis días como mensajero con apenas algún rasguño y alguna cicatriz, ya que decidí dejarlo al recibir otra oferta de trabajo. Por telegrama, además, que yo pensaba que era una cosa de ésas que salían en las películas del oeste pero que, en realidad, no existía. Pues sí: existía. Y no sólo eso, sino que además había gente que lo utilizaba. Algo totalmente asombroso, ¿no creéis? 22 23 5 La llamada del destino (A Roser y Antonio) Yo, evidentemente, entonces no lo sabía, pero cuando en el servicio militar me asignaron el puesto de cartero inicié una dilatada aunque intermitente relación con el apasionante mundo postal. Un mundo que, como Chinasky y yo sabemos, da para un libro. La cosa es que antes de irme a la mili, y en uno de mis frustrados intentos por conseguir algún trabajillo, había rellenado una solicitud para ingresar como empleado provisional en Correos. En aquellos momentos no recibí respuesta alguna pero, ahora, a los casi dos años de aquello y cuando ya ni me acordaba haberme apuntado, recibía una oferta para trabajar en la estafeta de Rubí con un contrato de seis meses. Cuando lo pienso ahora ignoro el porqué decidí cambiar de trabajo. El contrato que tenía como mensajero finalizaba más o menos por las mismas fechas en las que tenía que empezar en Correos, pero allí me habrían renovado con total seguridad. Hubiera podido trabajar en aquel lugar los años que hubiera querido y, que yo recuerde, la diferencia de sueldo tampoco era como para perder el oremus. Además, tanto los jefes como los compañeros eran gente maja y, en general, no recuerdo que estuviera a disgusto en ningún aspecto. No sé... Quizá estaba harto de la moto o, simplemente, es que siempre me ha costado estar cuatro días seguidos trabajando en el mismo lugar. La cuestión es que abandoné mi ciclo mensajeril para iniciar mi larga, entrecortada e intensa etapa como repartidor de correspondencia. Todo un colorido universo de fuegos artificiales, serpentinas y gominolas. Pasen y vean. La antigua oficina de Correos de Rubí era uno de los mayores desastres que uno haya visto como centro de trabajo. Un auténtico y verdadero caos. En un espacio claramente insuficiente nos hacinábamos cerca de una treintena de carteros más el personal que trabajaba en las oficinas y de atención al público. El sitio era como una cueva sin ningún tipo de iluminación natural ni casi ventilación en el que la convivencia podía llegar a ser difícil y estresante. Especialmente claustrofóbico y angustiante era lo que nosotros llamábamos la cochiquera, que era el habitáculo ridículo en el que se encontraban los apartados de correos. Se trataba de un cuartucho de unos dos metros y medio de largo por uno y poco de ancho en el que, 23 24 por las mañanas, a primera hora, nos apelotonábamos de cuatro a seis personas para introducir la correspondencia en los apartados postales. Lo bueno era que, generalmente, te divertías bastante con la gente que allí había y que podías tener algún roce con alguna compañera atractiva, pero, objetivamente, aquel lugar no reunía las condiciones mínimas para trabajar. Una auténtica pocilga, sólo que en lugar de cerdos habían personas –también había algún cerdo y alguna cerda, digámoslo todo– y, en lugar de purines, cartas y paquetes. De hecho, uno de los peores días que yo he pasado trabajando fue en ese cuchitril incalificable, aunque sería injusto por mi parte echarle la culpa al entorno. Y es que fue muy duro tener que meterse allí a las siete de la mañana un día que me fui de fiesta y, como se decía, empalmé con el trabajo. Que me fui directo del último bar a mi puesto laboral, vamos. Ignoro qué sustancias aparte del alcohol había consumido aquella noche, pero hasta las nueve, que era cuando salíamos a desayunar, creo poder decir que es el momento más delicado que he sufrido en mi experiencia como currante. Dejando a un lado que se me juntaban las letras de las direcciones que debía leer, que los casilleros parecía que se me fueran a caer encima, que no codificaba lo que la gente me decía y que se me cerraban los ojos estando de pie, lo peor fue tener la sensación constante de que en cualquier momento podía vomitar en medio de aquel sitio minúsculo. La que se hubiera liado en caso de que se hubiera producido semejante tragedia no quiero ni imaginármela. No recuerdo cuántos viajes al lavabo realicé a refrescarme e intentar arrojar para ver si así se me pasaba aquel mal viaje, pero fueron unos cuantos, os lo aseguro. Pero no: al final, como un campeón, no vomité ni nada y, ya en el reparto, al aire libre, comencé a ser persona. Como decía un señor mayor que allí trabajaba, “Si se es lo suficientemente hombre para beber, se ha de ser lo suficientemente hombre para trabajar”. Y yo, aquel día, me comporté como un hombrecito. Agonizante e ido, sí, pero hombrecito al fin y al cabo. He de puntualizar, por justicia, que aquel señor que debía estar a puntísimo de jubilarse predicaba con el ejemplo, porque la mayoría de veces que regresaba de su ruta con la furgoneta lo hacía con una alegría injustificada y una tonalidad rojiza en sus mejillas y su nariz más que sospechosas. Quizá era solamente felicidad vital y tensión arterial alta, vete a saber... Ése fue un aspecto de la vida laboral que descubrí en las oscuras y lúgubres madrugadas de Rubí: el alcohol. A pesar de lo que pueda parecer por lo que os acabo de explicar, yo he bebido antes o durante el trabajo en muy contadísimas ocasiones, así que me chocaba y me revolvía el alma lo que se veía en los bares a las, aproximadamente, siete menos diez de la mañana. Conocí durante los primeros días de mi estancia en Correos a Roser, un encanto de mujer con la que congenié enseguida y que me pasaba a buscar cada mañana con su destartalado Panda blanco para ir a trabajar. Cuando llegábamos con tiempo –y cuando no también, para qué os voy a engañar– hacíamos un alto en algún bar antes de entrar a pelearnos con las sacas y las cartas. Yo, acurrucado todavía adormecido sobre mi café con leche calentito, no me podía creer que aquellos tipos recién levantados se estuviera metiendo en el cuerpo con el estómago vacío mejunjes tales como absenta, orujo o unos copazos de coñac tamaño pecera. Luego, supongo, se iban conduciendo hacia su trabajo, donde se subían a un andamio, manipulaban maquinaria peligrosa o vete a saber qué otras tareas hacían para las que ir 24 25 cocido debía ir maravillosamente bien. Unos auténticos yonquis. Conforme pasaron los años y los empleos se fueron añadiendo a mi desquiciado currículum, descubrí que lo que pasaba en aquellos bares de Rubí no era una situación excepcional. He visto a paletas hincarse de dos a tres litros de vino durante cada jornada laboral. He visto a operarios de fábrica beberse dos vermuts de aperitivo, un litro de vino para comer, carajillo, copa y un par o tres de chupitos de algo parecido al alcohol de farmacia cada mediodía en un bar de menús. He visto termos de litro de té con whisky en furgonetas de reparto, cubatas en botella de dos litros para el consumo de un par de yeseros para la jornada vespertina y, en general, más litronas de cerveza que botellas de agua. He presenciado, en definitiva, verdaderas bestialidades etílicas más propias de un after-hours o de la taberna a la que iban los pupilos de Long John Silver que de, por supuesto, un lugar de trabajo. Comenzando por los encargados, además. Supongo que todo ello debiera llevarme a alguna profunda y cabal reflexión, así que, con vuestro permiso, me voy a tomar una copita a ver si se me ocurre una u otra. Os mantendré informados. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en Correos de Rubí... No sé ahora, pero entonces, allá a principios de los noventa, los momentos más críticos en la vida de un cartero se producían antes de Navidad. Pero no cuatro días antes, no: unos dos o tres meses antes. Era, sin querer exagerar, que ya sabéis que no me gusta, lo más cercano al fin de los mundos. Y si en un lugar normal la cosa tenía tintes dramáticos, en una estafeta con la infraestructura y logística inexistentes como las de Rubí aquello se transformaba en el acabose. Las sacas se acumulaban en la entrada de la cartería en el lugar en el que, se suponía, iban aparcadas las Vespas de reparto y, en los momentos críticos, y ahora os prometo que no exagero y sólo realizo prosa descriptiva, se tenía que escalar por encima de ellas, ya que colapsaban y superpoblaban aquello e impedían el acceso a la escalera que conducía a la cartería. La mayor parte del contenido de aquellas sacas roñosas, que te dejaban las manos negras y asquerosas como si salieras de la mina de extraer carbón, era publicidad para la que se debía haber talado la mitad de la selva amazónica. Allí habían toneladas de papel que nadie iba a dignarse ni a mirar y que iban a acabar directamente en los contenedores de basura. Un despilfarro de celulosa absolutamente desproporcionado e inútil. Aparte, y que se sienten los más jóvenes no vaya a ser que les dé un pasmo o algo de pura incredulidad, por aquel entonces la gente se enviaba felicitaciones de Navidad... ¡por correo! ¡Y las escribían a mano, además, los pirados! Sé que ahora puede parecer inconcebible, pero entonces, cuando internet y los móviles no eran el centro de nuestra vida, era así. Y, claro, ello suponía un plus de trabajo que convertía aquel lugar en un infierno que creaba psicópatas, depresivos y suicidas. Y no era para menos, creedme. Aunque, para ser sinceros, la Navidad tenía su parte positiva: los aguinaldos. En una tradición que se ha ido perdiendo con el paso de las décadas, hay ciertos oficios a los que el pueblo ha dado una propina por Fiestas. Ya sabéis: el barrendero, el cartero, el sereno, el farolero, el basurero... Cuando era pequeño, los que 25 26 ejercían ésas y otras profesiones pasaban casa por casa con unas tarjetas que ponían “El barrendero le desea unas felices fiestas” o frases similares, y entonces la costumbre era que se le diera algo de dinero como aguinaldo. Pasaban todos. No fallaba ni uno, oye. Todo eso se perdió, entre otras cosas porque ya no existen ni serenos ni faroleros, y ya veremos lo que duran los carteros, pero todavía quedan vestigios. De hecho, a mí aquel año aún me querían dar panfletos de ésos de elcarterolesdeseablablablá, pero me negué en redondo a repartirlos: una cosa era que alguien quisiera darte algo por propia voluntad, pero otra muy diferente ir mendigando de puerta en puerta. Ni hablar. Yo no es que sea un derroche de dignidad, pero aquello rebasaba mis mínimos con creces. Y una mierda, iba a repartir tarjetitas. Por encima de mi cadáver. Lo dicho: en Navidad la gente, sobre todo en barrios obreros como los que yo repartía, se estiraba y te acababas sacando un extra que, desde luego, nunca iba mal. Pero había allí verdaderos profesionales del tema. Recuerdo especialmente a Ernest, un chaval algo mayor que yo pero que ya estaba casado y tenía un crío y todo eso. Mientras todos los que trabajábamos en aquella oficina deambulábamos por allí con cara de amargados y asqueados por el montón de correspondencia que teníamos que clasificar y repartir, él se mostraba feliz y enseñaba al mundo la mejor de sus sonrisas. ¿El motivo? Bien sencillo: el bueno de Ernest había hecho de las propinas un arte y, en Navidad, se sacaba un sobresueldo que debía acercarse bastante a su sueldo normal, si es que no lo superaba. Él repartía una zona de polígonos industriales y, ya se sabe, a las empresas les interesaba tener contento al tipo que le traía los giros o las notificaciones judiciales, por lo que, si ya de por sí durante todo el año era gratificado de tanto en tanto por todas ellas, cuando llegaba Navidad el botín, tanto en dinero como en los más variados productos, era más que considerable. Pero Ernest sólo era uno más de una variopinta fauna que habitábamos en aquélla y en todas las oficinas de Correos en las que yo haya estado. Puede parecer que la gente que trabaja en Correos tenga que ser como la de cualquier otro lugar, pero, no me preguntéis por qué, no es así. Hay gente estándar, desde luego, pero, en conjunto, creo que es el único lugar que yo he conocido en el que realmente cohabitan todo tipo de especímenes humanos: jóvenes pipiolos imberbes y viejos resabiados y amargados; mujeres espectaculares que no entendías que estuvieran entre cartas en lugar de en una pasarela y tíos contrahechos que daba verdadera grima mirar; gente intelectualmente brillante y auténticos imbéciles; revolucionarios maoístas y franquistas reaccionarios; estudiantes de familia pudiente que buscaban sacarse cuatro perrillas en verano y padres de familia no tan pudiente para los que ése sólo era uno de sus dos o tres empleos; gente que no hablaba nunca y gente que no callaba jamás; integristas vegetarianos y comedores compulsivos de hamburguesas; ateos que hacían religión de su ateísmo y fundamentalistas católicos para los que decir “Jesús” cuando alguien estornudaba era una herejía; tipos metódicos hasta la enfermedad y los elementos más desordenados que os podáis imaginar; los que se echaban agua de colonia a litros, los que desconocían que existía ese utensilio tan práctico y moderno llamado ducha, 26 27 y los que practicaban las dos modalidades a la vez; personas que pasaban absolutamente inadvertidas y de las que te olvidabas a los dos segundos de que desaparecieran de tu campo de visión y personas que te marcaban para toda la vida; el más avaro de los humanos convivía con el más espléndido, y los bonachones, con verdaderos cabronazos. Todo un zoo en el que tú sólo eras un animalico más. Un impagable curso práctico y acelerado de psicología, psiquiatría, antropología y sociología, os lo puedo asegurar. Sólo de aquella mi primera etapa en Correos, podría hablaros de Alberto, un individuo de dos metros que por las noches ejercía de vigilante de seguridad y que tenía unos arranques de ira muy malos. Presencié un día cómo tuvieron que frenarle porque pretendía que el jefe de la estafeta se comiera, así, sin patatas de guarnición ni nada, una silla. Era perico como yo, del Espanyol, pero más allá no teníamos demasiado en común, porque él era un tipo bastante facha al que le gustaban, por decir algo, las películas de Pajares y Esteso y las míticas Mamachicho, y yo... y yo no, para qué hablar más. También estaba Txomin, presunto vasco, que iba con una especie de moño en la cabeza y vestía y era así como muy espiritual y tal, tirando a budista o a chamán, para entendernos. Era buen tipo, pero chocaba verle corretear por allí porque era, más o menos, como ver al Dalai Lama poniendo tornillos en una cadena de montaje. Asimismo conocí a Esther, una chica que bailaba danza tradicional catalana en un esbart, o a Isaac, un tipo bajito y fuerte que era tan chulo, tan sabelotodo, tan fanfarrón y tan sobrado que hasta caía bien. O al gran Manuel, una de las personas más libres y especiales que uno ha tenido el placer de conocer y que vivía a caballo entre Bolivia y Barcelona. En tierras andinas creo que trabajaba ayudando a una ONG o algo así y cuando venía a Cataluña trabajaba unos meses en Correos, que para estas cosas va muy bien y es muy socorrido, y se sacaba un sobresueldo con otros asuntillos. El tío, aparte de un cachondo y de –y lo digo como un elogio– un vividor, era muy listo y, como pasar de golpe por la aduana de los aeropuertos ciertos productos es harto difícil y arriesgado, durante los meses que estaba en Bolivia se iba enviando poco a poco a su domicilio de Barcelona cartas con pequeñas cantidades de una sustancia cuyo nombre no saldrá de mi boca aunque me torturen introduciéndome hierros candentes por las fosas nasales. Así que, cuando le tocaba la temporada barcelonesa, tenía en el buzón lo suficiente como para, Correos al margen, sobrevivir una buena temporada. Lo mejor eran los remitentes. Lo sé porque a mí una vez me envió una de esas cartas. Venía del convento de Santa María de los Sufrimientos en Cochabamba, un lugar que, como habréis adivinado como personas inteligentes que sois, ni siquiera existe. Podría seguir, pero tampoco hace falta ganarse más enemigos de los estrictamente necesarios. Como os he dicho, todo un universo de especímenes humanos de lo más diversos, aunque buena gente en general. Pero con los compañeros y los jefes sólo estabas dos o tres horas durante la jornada, y la mayor parte del tiempo lo pasabas a solas en la calle repartiendo. Y ése es otro mundo, amiguitas y amiguitos. Era como tratar con el Doctor Jeckyl y después con Mr. Hyde constantemente. Como, digamos, estar en un momento dado en un colorido mun27 28 do de dibujos animados y pasar a los pocos segundos a vivir una oscura y deprimente película en blanco y negro, para, de nuevo al poco rato, volver a un escenario digno de los Teletubbies. Mejor me explico, ¿no? La historia iba de la siguiente manera: tú ibas caminando tranquilamente por la calle con tu destartalado y chirriante carrito amarillo, dejando una cartita por aquí y otra por allá y esas cosas que suelen hacer habitualmente los carteros. Entonces, por ejemplo, entrabas a dejar la correspondencia en un bar y el dueño, de lo más majo, insistía en que te tomaras un café, que él te invitaba. Obviamente, salías de allí de buen humor y con ganas de seguir el reparto. Pero, a los diez metros, te tocaba dejarle las cartas a la tipa estúpida de una tienda que ni tan siquiera se dignaba a levantar la mirada cuando dabas los buenos días al entrar y a la que, por supuesto, ni se le pasaba por la cabeza darte las gracias por llevarle sus facturas y recibos. Entonces deseabas, como ser humano que es uno, estrangularla con tus propias manos y salías de allí de mala leche porque el jodido Código Penal, tan quisquilloso él, te impedía hacerlo. Pero después, en el siguiente portal, te está aguardando un encanto de señora que te espera ahí cada día para ver si tiene carta –aunque nunca se dé el caso más allá de alguna publicidad de Venca o El Corte Inglés– y que siempre te regala una sonrisa y unas palabras. Luego tienes que subir un giro a un cuarto piso sin ascensor y el tipo gordo que te recibe en camiseta y calzoncillos, y que derrocha felicidad y alegría por todos los poros de su cuerpo porque le has despertado, firma y recoge su dinero con un gruñido como todo sonido a algo parecido a humano y, por supuesto, no te deja ni un duro de propina. Vuelves a bajar a la calle de mala gaita deseando que el cetáceo en cuestión se atragante y se muera con el chorizo de la fabada pero te topas con esa preciosidad a la que ves casi cada día y que –aunque, como es normal, te ignore como a un gusano aplastado en la carretera– te vuelve a alegrar el día con su sola visión. Pero entonces llamas al interfono de otro portal y la persona majísima que contesta cuelga el telefonillo sin abrir la puerta tras oír lo de “Carteeero”, que es una de las cosas que más cabrea cuando estás repartiendo. Y así todo el rato, no sé si me he acabado de explicar. Pasas del amor al odio y viceversa en cuestión de segundos. De locos. Pero, bien: a pesar de todo, y diga lo que diga la leyenda y se quejen de lo que se quejen los que viven para quejarse, mi opinión es que de cartero, en general, no se vive mal. ¿Se podría vivir mejor? Desde luego, cómo negarlo, pero también peor. ¿Se podría cobrar más? Por supuesto, pero también, y perdón por esta reiteración de obviedades, se podría cobrar menos. Y si alguien cree que se vive mal, que pruebe a introducirse en una mina o a embarcarse en un pesquero, y después lo discutimos con propiedad. 28 29 6 ‘Ai dont espic inglish, joder!’ (A Marcos) Al finalizar mi primer contrato en Correos, y como en aquel momento no habían plazas libres, decidí –estresado como estaba tras, contando con mi bagaje como mensajero, aquellos inéditos doce meses de trabajo continuado– cobrar el paro, no fuera cosa que, si continuaba currando, sufriera un infarto fulminante o me saliera una úlcera sangrante. Con la salud no se juega, estaréis de acuerdo. Cuando hacía ya un par de meses que no pegaba palo al agua, mi amigo Marcos me propuso hacer una escapadilla a Londres. Ya sabéis: una persona joven que no haga el pertinente viaje a Londres o a cualquier otra ciudad británica, ni ha tenido juventud ni nada que se le parezca. Es como no haber asistido nunca, aunque no te guste, a un concierto de heavy-metal o no haber enganchado jamás, aunque no bebas, una borrachera de ésas de las que acabas en Urgencias con un coma etílico, más o menos. Así pues, Marcos y yo nos compramos un billete sólo de ida, nos echamos la mochila a la espalda y nos plantamos un buen día en el aeropuerto Heathrow. Lo primero que llamó mi atención fue que, en el control de pasaportes, habían tres indicadores para separar a los pasajeros. Uno decía “CEE”, otro “Resto del mundo” y el último, “España y Portugal”. Todo en inglés, claro. “Mal empezamos”, pensé. Y realmente la cosa no comenzó muy bien, porque en mi primera noche en Londres estalló en toda su virulencia una gripe que debía haber estado incubando hasta entonces. No sé... Quizá el cambio repentino de aires fue para aquellos bichitos como las espinacas para Popeye, pero la cuestión es que, preso de la fiebre y los mocos, mi primera jornada londinense consistió en yacer en estado agónico en el cochambroso catre de una pestilente pensión a la que fuimos a parar como pago a la novatada y a la improvisación. Y se ve que –según me explicaba posteriormente Marcos, porque yo, al tener totalmente obstruidas las fosas nasales, hubiera sido incapaz de percibir el olor de un Cabrales a cinco centímetros de distancia de mis narices– el calificativo de “pestilente” se ajustaba como anillo al dedo a la descripción y características de aquel tugurio del centro de la capital británica. Afortunadamente, al día siguiente conocimos en la estación de Victoria a Ahmed, un maduro paquistaní bajito, calvo y rollizo que vestía una especie de chilaba y que alquilaba habitaciones en diversas zonas de Londres. “Cinco pounds al día cada uno”, repetía sin cesar cuando Marcos intentaba regatearle un precio 29 30 que, todo sea dicho, y observando las cifras que se manejaban por allí, era ya de por sí bastante asequible. Finalmente, no hubo fuerza humana ni sobrehumana que moviera a aquel hombre de su “cinco pounds al día cada uno” y aceptamos el alojamiento que nos ofrecía. Nos acompañó en metro hasta una típica casa inglesa de dos plantas que él alquilaba por habitaciones. No creo que el bueno de Ahmed tuviera aquel negocio declarado ni que pagara demasiados impuestos por su actividad, pero eso era algo que, por supuesto, nos la traía al fresco. Lo único importante era que nosotros teníamos un alojamiento a buen precio. La habitación era amplia y luminosa, pero no había en ella cama alguna, sino unos colchones colocados directamente en el suelo. Un suelo, por cierto, y como parece es costumbre en las moradas británicas, totalmente enmoquetado desde el primer al último centímetro de la casa. Que quizás estéis pensando: “Pues qué bien y qué cálido, ¿no?”. Y no. Puede estar muy bien y ser muy cálido en un dormitorio o en una sala de estar, pero, particularmente, encuentro una guarrada repugnante tener moqueta en el suelo de la cocina y, desde luego, en el del cuarto de baño. ¡Que ahí se mea y se caga, hombre! No quiero ni pensar en la de microorganismos y bichillos que podrían llegar a encontrar los del CSI si se pusieran a darle un repaso a conciencia a cualquiera de esos lavabos. Mejor ni imaginarlo. En aquel lugar había un chaval egipcio que debía rondar la treintena y que habitaba allí permanentemente. Según nos explicaba, él pagaba a Ahmed un precio simbólico por el alquiler de su habitación y a cambio se encargaba de vigilar el fuerte y de mantener un poco en condiciones la casa. Era un tipo tranquilo y amable con el que hicimos buenas migas: pasábamos algunos ratos charlando con él en su habitación e incluso cenamos allí un par de veces. El resto de los dormitorios estaban ocupados por turistas extranjeros como nosotros que, igual que los veías aparecer de repente saliendo del lavabo, otro día simplemente ya no estaban. Recuerdo de todos ellos a un grupo de cuatro barceloneses, dos chicos y dos chicas. Y lo recuerdo porque a uno de los chavales le di un pequeño disgusto. Resulta que el chico se llamaba Kilian y, por algún motivo, no sólo estaba convencido de que él era la primera persona con ese nombre en toda la ciudad de Barcelona sino que además estaba rotundamente orgulloso de ello. Que ya ves qué tontería, ¿verdad? La cosa es que, claro, cuando le comuniqué que yo tenía un amigo llamado de ese modo (el que llevaba la cantina en la mili, ¿recordáis?) y que era mayor que él, su teoría se fue por tierra en cuestión de décimas de segundo. Pero no dramaticemos, que el chaval no lloró ni pataleó ni nada y siguió bebiendo y fumando tranquilamente aunque, eso sí, con una ligera mueca de decepción en su cara. Cada uno es como es, qué se le va a hacer. En fin... Que en ese lugar del este de Londres establecimos Marcos y yo nuestro campamento base. La intención era la de encontrar algún trabajillo y quedarnos unos meses por allí, aunque el primer par de semanas, como los dos teníamos aún algo de dinero, la verdad es que trabajo no buscamos demasiado. Sí, mirábamos anuncios y esas cosas, pero era más para ver cómo estaba el patio 30 31 que para ponerse a ello inmediatamente. Y es que tenéis que comprender que todo era demasiado nuevo, diferente, interesante y excitante como para perdérselo. Que si Deep Purple en el Hammersmith Odeon, que si el British Museum, que si el Soho, que si tiendas de discos en cada esquina, que si Hyde Park, que si Eric Clapton cuando aún era Eric Clapton en el Albert Hall, que si el mercadillo de no sé dónde y la feria de no sé qué, que si qué curiosas las cabinas de teléfono, y no por ser rojas sino por estar llenas de anuncios de putas, que si qué bonito todo que conducen al revés y tienen unos autobuses como elefantes y unos taxis que parecen limusinas, que si... Todo ese tipo de cosas que te hacen perder la noción del tiempo y te alteran la prioridad de las cosas. Cuando el tema pecuniario empezaba a ser preocupante, tuvimos que ponernos en marcha. Bien, digamos las cosas como son: Marcos tuvo que ponerse en marcha. Yo sólo caminaba a su lado porque, por entonces, no iba mucho más allá del yes, el thank you, el good morning y el imprescindible I don’t speak english en la noble lengua de la reina y de Sid Vicious. Así que era Marcos el que tenía que hablar con todo el mundo, traducirme los formularios y hacer el resto del trabajo sucio. Yo os juro que me esforzaba, pero es que esa gente hablaba muy raro, en serio. Más que a inglés, aquello me sonaba a mandarín de los tiempos de la dinastía Ming. Ahora, después de unos años, he mejorado un montón y ya puedo decir cosas como My name is Leandro o The cat is on the table. Un nivelazo, como podéis observar. Finalmente, y tras varias semanas de malvivir y pagar a duras penas el alquiler, a Marcos, por pesado, lo aceptaron como basurero en el barrio de Camden, pero a mí me dijeron que, como no sabía inglés, me buscara la vida. “Nos ha jodido... Ni que tuviera que mantener intensas charlas filosóficas con las bolsas de basura”, pensé. Aunque, al fin y al cabo, al menos uno de los dos ingresaba algunos pounds y podíamos ir tirando. Pero como Marcos es muy tozudo cuando quiere a pesar de su espíritu hippie, a las dos semanas acabó convenciendo a la chica de la ETT que le había contratado para que me dejara recoger desperdicios a mí también a pesar de no ser un miembro de la academia de la lengua inglesa. Y así comenzó mi breve etapa como basurero. Imagino cómo será el tema en España y en algún otro país, pero la verdad es que me he sentido mucho más entre la inmundicia en otros trabajos que no en el de basurero allí. ¿Es un empleo agradabilísimo al que todos los padres deberían aspirar para sus hijos? No, desde luego. Es igual de digno como cualquier otro, pero hasta los basureros coincidirán conmigo en que no es el mejor empleo del mundo. Pero al menos allí, en Camden, la cosa era civilizada: cada casa o comunidad tenía un lugar cubierto específico para tener los cubos y, lo más importante, las bolsas siempre estaban dentro de ellos. Con lo que, en realidad, con la basura no sé si llegué a tener contacto alguno. Nos tocó en la ruta con dos tipos peculiares. Agradables, pero peculiares. Aunque, ahora que lo pienso, supongo que más peculiares debían encontrar ellos a aquellos dos chavales españoles greñudos que les habían endilgado en el camión sin previo aviso y a traición. Uno era un señor de unos cincuenta y pico ya, 31 32 cuya mayor y más destacable característica era la de estar colonizado por las verrugas. No he vuelto a ver una cosa igual en mi vida. Cara, cuello, brazos, manos... y todo lo que no se veía, supongo. He de reconocer que cuando, el primer día, tuve que estrecharle la mano la sensación no fue muy agradable, sobre todo teniendo en cuenta que yo había sufrido anteriormente algunas verrugas en las manos que me había costado Dios y ayuda eliminar, aunque, por supuesto, nada comparable a aquello. Él conducía el camión y era un hombre tranquilo y apacible que siempre sonreía y que llevaba la cartera rebosante de libras esterlinas. Que yo recuerde, nunca nos dejó pagar cuando parábamos a almorzar los descomunales breakfasts que esos chalados se metían entre pecho y espalda. Debía cobrar muy bien aquella gente, porque nuestro sueldo, teniendo en cuenta el porcentaje que se quedaba la ETT, no era del todo malo, sobre todo comparado con las porquerías que en España se pagaban. Y no sé por qué narices lo digo en pasado, la verdad. El otro era un chaval joven con el cabello rizado y pelirrojo algo mayor que nosotros y que hablaba en cockney, que es como una especie de dialecto que se utiliza en algunos barrios de Londres y que se caracteriza, principalmente, porque no se entiende un carajo. Si Marcos, que se movía y hablaba con la gente con soltura, me confesó que no comprendía casi nada de lo que decía aquel tipo, imaginad lo que era para mí pretender entenderle. Eso sí era una misión imposible, y no las simplezas que hace Tom Cruise en la película. Recuerdo que, un día, intentó comunicarme cuál era su equipo de fútbol favorito. –Ttnm –dijo. –Sorry? –le contrapregunté yo a su vez con, como podéis comprobar, una exquisita educación. –Ttnm –repitió. Yo interrogué a Marcos con la mirada, pero él estaba tan perdido como yo. Así que él, incansable, volvió a decir: –Ttnm. Y así varias veces hasta que, más por intuición y deducción que por comprensión, caí en la cuenta. –Ah, Tottenham! –exclamé aliviado en mi inglés castizo tan típico de España. Y él dijo con orgullosa sonrisa: –Yes, Ttnm... Aunque el verdadero drama fue luego para explicarle que yo era del Espanyol, aunque creo que, con la inestimable e indispensable ayuda de Marcos, finalmente lo conseguí. Tras tres o cuatro semanas trabajando con aquella gente, y como Marcos tenía que regresar para arreglar unos papeles o no sé qué, decidimos volvernos para Barcelona. Pero no regresamos como personitas, no. Volvimos en autostop. Y no por el camino más recto. Para nada. Primero fuimos, en homenaje a Quadrophenia, hasta Brighton y nos recorrimos la costa del sur hasta Dover, de donde salía el ferry hasta la costa gala, y después cruzamos Francia hasta Suiza, donde vivían mi abuela y mi tío y donde aún viven mis primas. 32 33 Curiosísima y escatológica fue, por cierto, la llegada a Suiza. Tras más de una semana haciendo autostop por Inglaterra y Francia viviendo situaciones delirantes que me guardo para otro relato no vaya a ser que un día me dé el famoso síndrome de la página en blanco, llegamos exhaustos y famélicos a la frontera de Francia con Suiza en Ginebra. Era noche cerrada y quedaba poco tiempo para que saliera el último tren que partía desde el aeropuerto hacia el centro de Ginebra, donde a su vez debíamos subirnos a otro ferrocarril que nos llevaría a Rolle, el pueblo a orillas del lago Leman donde habitaba mi abuela. Supongo que, después de todo el periplo, nuestro aspecto no era como para ir a una cena de gala en la embajada, así que el guarda fronterizo del lado suizo nos miró con cara de “tenéis pinta de malandrines” y le dio un ataque de meticulosidad y celo. Como el hombre no debía tener nada mejor que hacer hasta la mañana siguiente, decidió, tras hacernos las tres o cuatro preguntitas de rigor, revisarnos a fondo. Y cuando digo a fondo es, como podréis comprobar, a fondo. Así pues, el gendarme, o como se llame, agarró primeramente la mochila de Marcos y la depositó encima de una gran mesa que, deduzco, estaba destinada precisamente para esa labor. Abrió la cremallera principal y extrajo para comenzar una bolsa de plástico. Sin mirar el contenido, el hombre introdujo la mano en la bolsa y la removió unos instantes antes de comprobar visualmente el interior. Demasiado tarde: la bolsa que había elegido para iniciar su inspección era precisamente la de los calzoncillos usados de Marcos, por lo que podréis imaginar la cara que se le quedó al tipo y las sonrisas sardónicas que se escapaban bajo las respectivas narices de Marcos y mía. La inspección posterior, tanto del resto de la mochila de Marcos como de la mía, fue, podéis imaginarlo, mucho más somera y superficial. Pero eso no fue todo. Porque se ve que el hombre estaba dispuesto a tomarse justa venganza ante semejante afrenta y se llevó a Marcos a un pequeño cuarto anexo a la sala donde nos hallábamos. Al principio pensé que el policía se lo llevaba para, en su rencor, pegarle una paliza o algo así, pero cuando al poco tiempo vi que se abría de nuevo la puerta, observé cómo Marcos, que precedía al gendarme, salía completamente ileso y riendo abiertamente. Tremendamente tranquilizador, no diréis que no. Después, el hombre nos dijo que cerráramos nuestros bultos y que nos largáramos de allí a donde buenamente tuviéramos que ir. Ya en el exterior, y de camino a la estación ferroviaria situada en el aeropuerto, Marcos me explicó que el policía había querido hacerle una inspección rectal, presumo que por si, dada su pinta, llevaba en sus intestinos drogas, queso Brie de contrabando, un inmigrante ilegal o vete a saber. El tema es que, cuando el hombre le ordenó –porque hay cosas que no se hacen si no te las ordena alguien con pistola– que se pusiera en pompa para poder hacer su despreciable trabajo, a Marcos se le escapó, inocentemente, un pedo. Así que, según me contaba, la exploración al final fue bastante liviana y, afortunadamente, al tipo no se le ocurrió repetir la misma experiencia conmigo, supongo que por temor a que yo tuviera diarrea o algo por el estilo. Después de un par o tres de días en Suiza desquitándonos –a base de los 33 34 platos que nos cocinó mi abuela y de las fondues de carne y de queso a las que nos invitó mi tío– de todo lo que no habíamos comido desde que habíamos salido de Londres, regresamos a España con un camionero belga al que, debido a la inhumana cantidad de horas que llevaba conduciendo, y como se iba quedando dormido de vez en cuando, había que darle charla e incluso algún codazo de tanto en tanto porque si no nos hubiéramos estampado contra cualquier quitamiedos de la autopista. Bueno: de eso también se encargó Marcos porque, por supuesto, yo tampoco hablaba francés y él sí. Que no hubiera estudiado tanto de pequeñito, qué quieres que te diga... El camionero nos dejó finalmente, y contra todo pronóstico, sanos y salvos en La Jonquera y allí decidimos, tras traspasar la frontera sin incidente alguno ni con la Gendarmerie francesa ni con la Guardia Civil, regresar en tren a Barcelona utilizando el algo de dinero que me había dado mi tío al partir de Ginebra. Y es que, sí, todo muy hippie, muy barato y tal, pero estábamos, tanto Marcos como yo, hasta las santísimas narices de estar horas y horas parados de pie en el arcén de una carretera con el pulgar levantado cual emperador romano con parálisis. Pero hasta las santísimas narices, en serio. 34 35 7 Hogar, dulce hogar (A Sergio y Albert) Podríamos haber vuelto a Londres si hubiésemos querido, porque teníamos alojamiento y trabajo aunque la habitación y el empleo fueran los que eran, pero, qué os voy a contar, la cama de nuestras casas era muchísimo más cómoda que el colchón en el suelo en el que dormíamos en Inglaterra y, desde luego, los bocatas de mantequilla salada sin más ingrediente añadido y las latas de beans a palo seco no tenían ni punto de comparación con lo que cocinaban nuestras madres. Dónde va usted a parar. Así que me quedé un par de años quieto por mi pueblo. Durante esa época básicamente iba alternado contratos temporales en Correos con alguna vez que cobré el paro. No es que quisiera tomarme épocas sabáticas –aunque tampoco me traumatizaban, para qué os voy a engañar–, es que cuando en Correos de España utilizan el término “temporal” para calificar sus contratos, lo hacen en toda la extensión de la palabra y, sobre todo, y valga la redundancia, del tiempo. Es decir: un contrato temporal en Correos puede durar desde una hora hasta el infinito. He de decir que yo no estuve en ninguno de los dos extremos, pero durante esa etapa no recuerdo haber tenido un contrato mayor de tres meses y en cambio sí alguno de una o dos semanas. Claro que los más divertidos y emocionantes eran los que se hacían por la baja por enfermedad del titular de la plaza fija. Los había bastante concretos, como por ejemplo por un embarazo, pero, por supuesto, también las había indefinidas, de bajas, por lo que tu contrato podía durar un par de días, un par de meses, un par de años... o un par de siglos, nunca se sabía. Aunque lo más curioso y esquizofrénico era cuando, por ejemplo, te hacían un contrato de una semana y, leyéndote el documento, descubrías que estabas un mes a prueba. Lo que, teniendo en cuenta además la cantidad de meses que ya había trabajado en la casa, era de lo más absurdo y cómico. “Están locos estos romanos”, que diría el, en todos los aspectos, gran Obélix. Dos fueron las novedades con respecto a mi primera etapa como cartero. La primera, que fui alternando la oficina de Rubí con la de Sant Cugat, que se hallaba a unos doscientos metros de donde yo vivía. Repartirle el correo a mis vecinos no era algo que me entusiasmase a rabiar, pero por otro lado podía dormir media hora más que cuando me tocaba Rubí, por lo que tampoco era un trastorno insufrible. La otra novedad es que conocí la otra cara de Correos: el verano. La mayoría de los contratos que tuve entonces fueron para cubrir las vacaciones que los 35 36 que eran funcionarios se tomaban y, amigos, aquello era otra historia. Llegaban a la estafeta para repartir cuatro cartas, la mayoría de empresas estaban cerradas y ni enviaban ni recibían correo, se podía caminar por la calle con tranquilidad... Un lujo. El resultado de todo ello era que, muchos días, a las nueve y media o diez de la mañana ya habías acabado todo el reparto, cuando la jornada habitual finalizaba, en circunstancias normales, a las dos del mediodía. Entonces, y según el jefe de cartería que te tocara, o podías irte, lo que era un gustazo para el que no tengo palabras, o tenías que hacer tiempo esperando a que llegara una hora prudente para regresar a la oficina. Tampoco era un gran problema, especialmente en Rubí, un lugar en el que, o al menos eso parece, hay más bares que habitantes, pero, desde luego, lo de largarse a casa a las diez de la mañana era un momentazo difícilmente superable laboralmente hablando. Antes del último contrato que tuve en Correos en esa época entre el 1993 y el 1994, había estado algunas semanas parado, esperando que aquella gente se decidiera a volver a llamarme. Pero mi padre no estaba dispuesto a esperar tanto como yo y, cómo no, encontró a otro de sus infinitos conocidos y me colocó a trabajar en una rotativa como montador de periódico. Desde luego era lo más interesante que hasta el momento había hecho. Montábamos el periódico El Mundo, que en aquel entonces había decidido poner en los quioscos su edición catalana. La cosa funcionaba así: desde Madrid –la edición catalana, sí– nos enviaban los archivos de las páginas y nosotros realizábamos los fotolitos y, con ellos, insolábamos, que se le llama, las planchas de metal que se introducían en la rotativa. Ya... Quizá tampoco es lo más trepidante y apasionante que hayáis oído en vuestras vidas, pero coincidiréis conmigo en que, entre manejar un carrito de veinte años de antigüedad a usar un ordenador y entre leer direcciones postales a leer un diario, había un significativo avance. Además, los dos chavales que trabajaban conmigo eran de aquéllos de buena pasta, que se dice, por lo que, en principio, y así en general, aquello tenía buena pinta. Pero, qué menos, sucedió algo. Cuando ya había comenzado en este nuevo empleo, los de Correos, con el don de la oportunidad como bandera, volvieron a llamarme para ofrecerme un contrato de un par de meses. Yo no quería dejar lo de la rotativa ni podía rechazar el contrato de Correos, ya que eso significaba que te eliminaban de la bolsa de empleo –“las listas”, como se le llama allí– y no volvían a llamarte más, lo que, teniendo en cuenta el tiempo que me duraban los trabajos, era algo que no me podía permitir. Así que acepté el contrato de repartidor en Rubí y ejercí de pluriempleado a lo bestia. Mi jornada laboral iba de la siguiente manera: a las seis de la mañana debía despertarme para empezar en Correos a las siete. Allí realizaba mi horario habitual hasta las dos de la tarde y entonces me iba a casa a comer y descansaba lo que podía ya que, sobre las seis, ya me tenía que poner en marcha para comenzar a las siete en la rotativa, que se hallaba situada en un polígono industrial de Castellbisbal, pueblo vecino a Rubí. Estaba en aquella nave industrial hasta que se acababa de imprimir el diario, que solía ser hacia la una o las dos de la madrugada si no surgían demasiados problemas, como que se rompiera el papel cada dos por 36 37 tres o como que se muriera el Papa o algo así, y se tuvieran que parar máquinas. Entonces regresaba de nuevo a mi dormitorio para intentar hacer algo parecido al dormir hasta las seis de la mañana, cuando volvía a ponerme en marcha para ir de nuevo a Rubí. Y así cada día sin apenas jornadas de descanso ya que, como todos sabéis, los terroristas no hacen vacaciones, los políticos no dejan de cagarla porque sea festivo y los terremotos y tsunamis tienen la manía de aparecer el día, domingos incluidos, más insospechado, por lo que la gente tiene el feo vicio de leer prensa todos los días y, obviamente, en el periódico se tenían que trabajar fines de semana y demás fiestas de guardar. Yo no soy Superman ni tengo aspiraciones a serlo, así que he de confesar que estaba hecho una piltrafa. Más de lo habitual, me refiero. Iba por la vida como un cadáver viviente. Como un zombi, vamos, que es un término menos patrio pero mucho más corto. Cumplía con mi trabajo en ambos lugares, sí, pero en plan autómata y sólo haciendo las tareas estrictamente imprescindibles, sin realizar gastos extra de energías, no fuera que cayera desplomado cualquier día en cualquier rincón. El momento más crítico se produjo un caluroso día de agosto. Cuando salí de Correos me enteré de que se había producido un incendio bastante grande en Collserola, que es un parque natural que rodea Barcelona y que se extiende por muchos de los municipios de la zona metropolitana. Mi amigo Toni, del que os he hablado con anterioridad, vivía en La Floresta, una urbanización perteneciente en parte a Sant Cugat y en parte a Molins de Rei que se halla en plena sierra de Collserola, y el fuego se encontraba a escasos metros de su casa. Evidentemente, raro que es uno, me fui para allá a echar una mano con la extinción. Cuando, unas horas después, comprobé que ya no había peligro me fui a la rotativa a trabajar, aunque llegué un par de horas tarde. Y cuando salí de allí me fui de nuevo a apagar fuegos por el monte hasta la mañana, cuando me dirigí otra vez a Rubí a meter cartas en los buzones. Como podéis imaginar, cuando, a las dos y pico del mediodía, volvía a casa por primera vez después de treinta y seis horas seguidas de trabajar sin descansar ni apenas comer, caí como un fardo en la cama. Aquel día, por cierto, tuve un pequeño cambio de impresiones con el encargado de la rotativa. Como había llegado tarde a causa del incendio, el tipo me cogió aparte para darme una bronca. Tras explicarle lo que había pasado –lo cual no creo que hiciera demasiada falta porque había llegado allí con toda la cara negra de hollín y, perdonadme por la expresión pero, hecho una mierda–, el tío me largó su discurso sobre que el trabajo era lo primero, que mis compañeros habían tenido que hacer mi faena y blablá, podéis imaginar el resto. Yo estaba, literalmente, física y mentalmente destrozado y, hablando claro, no tenía el cuerpo como para demasiadas hostias, así que me obligó a dar mi visión sobre el asunto, claro. –O sea –le dije–, que si tú estás en casa de tu hermano o de un amigo y se está quemando, los dejas ahí y te vas a trabajar. –Por supuesto –contestó convencidísimo. –Pues no sé quién necesita enemigos teniendo amigos como tú –tuve que decirle–. Y además –añadí–, que tengas claro que si algún día vuelve a suceder 37 38 algo parecido, volveré a hacer lo mismo. Ante lo cual sólo tenía dos opciones: o despedirme o callarse. Afortunadamente para todos, optó por esto último. Tampoco hubiera sucedido nada si hubiera elegido hacer lo primero, pero no: se calló. Pero aquel ritmo de vida tenía que pasar factura de una manera u otra cualquier día. Porque he de añadir, además, que yo no pasaba por el mejor de mis momentos anímicos. Tampoco ha sido el peor, cierto, pero verdaderamente no fue aquélla una de las etapas más pletóricas de mi vida. Y es que, ya sabéis, las mujeres seguían teniendo caras bonitas, pechos y traseros, y mis experiencias con ellas continuaban siendo, por decirlo de alguna manera, de lo más surrealistas. Por lo que un buen día decidí, de repente, mandarlo todo al carajo. Que, por otra parte, es como he hecho siempre las cosas porque, supongo, de otra forma acabaría no haciéndolas. Así que, aprovechando que se me acababa el contrato de Correos, dejé también la rotativa y decidí irme a vivir a Puigcerdà, a la Cerdanya, el lugar ése de los Pirineos en el que os he contado que vivía mi amigo Jordi, el que era cartero conmigo en la mili. Y es que, como veis, yo todas las decisiones de mi vida las he tomado a lo cafre, a auténticas venadas. ¿Me ha ido bien hacerlo así? Para nada, no diré lo contrario, pero contra la naturaleza de uno mismo no se puede luchar. O sí, pero para eso hay que proponérselo y ése no era ni ha sido nunca mi caso. Vámonos pa’ la montaña, gente. 38 39 8 ‘Pixapins’ (A Jordi y Rosa) En Puigcerdà, capital de la Cerdanya, me instalé en un, por llamarlo de alguna manera, apartamento minúsculo que se hallaba frente al Casino de la localidad, en pleno centro de la villa. La Cerdanya es un gran valle pirenaico que, incomprensiblemente, está dividido en dos: un cacho pertenece a Francia y el otro a España. Y no sólo eso, ya que el lado catalán está a su vez dividido en otras dos partes, dado que la zona oriental es provincia de Girona y la occidental de Lleida. Es un sinsentido: un lugar que se ve y percibe diáfana y clarísimamente como un todo físico pertenece a dos países y tres distritos políticos diferentes y en él se hablan tres idiomas distintos. Cuatro si contamos a los gallegos, que, como en todos los sitios del mundo, haberlos haylos. Siempre me ha parecido bastante incomprensible que, por ejemplo, alguien que vive en la parte catalana de la frontera no pueda comunicarse con otra persona que vive a veinte metros de su casa. Un desatino en toda regla. El caso más paradigmático y absurdo es el de la villa de Llívia, de donde es originario Jordi. Por el, precisamente, Tratado de Llívia del siglo XVII, Francia se quedó con más de una treintena de pueblos de la comarca entre los que, en principio, debía estar Llívia. Pero, curiosamente, a última hora se decidió que Llívia, como villa, pudiera seguir formando parte de la corona de Felipe IV a condición de que no fuera fortificada y quedó aislada físicamente dentro de Francia. Con lo que, si quieres visitar ese lugar en el que se encuentra la farmacia más antigua de Europa, debes pasar un pequeño puesto fronterizo ahora inutilizado al ser Francia y España miembros de la UE, tras el cual te encuentras con que el asfalto, las señales, los indicadores y las pintadas de la carretera son diferentes para, un par o tres de cientos de metros después, volver a pisar asfalto español sin más señalización que un cartel que pone “Llívia” y la menor calidad de la carretera patria. Una verdadera sinrazón, y más teniendo en cuenta que la gente de Llívia no se considera ni española ni francesa, sino en algunos casos catalana y, casi en su totalidad, de Llívia y nada más que de Llívia. Bueno: también están los más cosmopolitas y mundanos, que se sienten de la Cerdanya. En fin, que, como las cabras, para el monte que me fui huyendo de mí mismo, lo cual era igual de absurdo que la situación política de esta bella comarca del 39 40 Pirineo catalán. Tenía algo de subsidio acumulado, así que tiré un par de meses de ello. Cuando ya se me acabó el dinero, entré a trabajar a través de Rosa, la mujer de Jordi, en el entonces único hipermercado de la Cerdanya catalana. Se encontraba en la entrada de Puigcerdà y yo hacía de reponedor. Ya sabéis, el que pone los productos en los estantes cuando se acaban, entre otras tareas igualmente emocionantes y enriquecedoras. El trabajo no era especialmente divertido, es la verdad, pero al menos era en mi turno el único hombre, exceptuando a los dos jefes, que trabajaba allí. El resto eran mujeres y la mayor parte de ellas no debía superar los treinta. No es que me comiera un rosco, pero siempre es más agradable que, y que me perdonen las mujeres heterosexuales y el colectivo gay, estar viendo tíos peludos que muestran la raja del culo cuando se agachan; me comprendéis, ¿no? Tres cosas me molestaban especialmente de aquel empleo. La primera, la demencial y horrorosa camisa amarilla que tenía que llevar puesta. Entendedme: para gustos, los colores, y nunca mejor dicho, pero es que probablemente esa tonalidad específica que algún iluminado había elegido sería la última entre millones de variaciones cromáticas que yo escogería por voluntad propia. Con un agravante, además. Porque el genio en cuestión no sólo había elegido el color más espantoso que había encontrado, sino que además había apostado por un tejido que, ignorando de cuál se trataba, era el que más se arrugaba de la historia, con lo que encima estaba obligado a planchar –que podéis imaginar que es una de las actividades que más me entusiasma hacer en esta vida– aquellas monstruosidades. De hecho, agarré un trauma tan grande por todo aquello que ni he vuelto, por supuesto, a vestir nada amarillo ni, desde luego, he vuelto a planchar ni una sola prenda. Que así voy yo por la vida, por cierto. El segundo elemento que perturbaba mi karma era el subdirector de aquel lugar. Era un pedazo de bestia que me pasaba un palmo tanto de alto como de ancho que se dedicaba la mayor parte del día a, básicamente, no hacer nada pero que no soportaba que nadie estuviera más de cinco segundos parado. Es una característica bastante común entre los jefes que por ahí pululan, todo hay que decirlo. Pero es que además el hombre tenía un problema: le gustaba cosa mala la cocaína. Que puede que no sea tan común como lo anterior pero que también está bastante extendido, más quizá de lo que os podáis imaginar. Lo que pasa es que a éste le sentaba muy mal. Fatal. Se lo veías inmediatamente en la cara, porque se le mutaba la expresión y parecía un toro de lidia en plena embestida. Incluso se le dilataban las fosas nasales, en serio. Y, claro, cuando el tío iba puesto, le daban unos arranques de ira y de mala leche que se soportaban muy malamente. Como podíais esperar ahora que ya me vais conociendo un poco, aquel hombre y yo cariño, lo que se dice cariño, no nos teníamos demasiado. La tercera molestia, y no por ello la menos importante, eran, me parece que es obvio, los clientes. La Cerdanya es una comarca antiguamente agrícola y ganadera que en las últimas décadas ha sobrevivido del turismo del esquí y, más adelante también, aunque en menor medida, del rural y del de aventura. En la comarca todo gira alrededor de la gente que, principalmente de Barcelona y su zona metropolitana, tiene allí una segunda residencia o de la que pasa los fines de semana esquiando en las estaciones de La Molina y Masella. La gente de la Cer40 41 danya, como la de todas las comarcas de Cataluña, llama a los de Barcelona – Can Fanga en argot– de muy diferentes y despectivas maneras. Y no es para menos, creedme. Los más habituales son el gráfico “pixapins” (literalmente “meapinos”), que no necesita más explicación, o el de “camacu” (contracción de “què maco” –“qué bonito”–), porque, dicen, a los de la capital se les reconoce porque van por ahí con cara de bobos diciendo todo el rato: “què maco!”. Pero era precisamente de los pixapins que la gente de allí comía, por lo que, a pesar del odio que pudieran despertar y de las molestias que pudieran ocasionar, se les, obviamente, toleraba. Y es que, ya se sabe, si lleva un buen fajo de billetes a cualquier cerdo se le llama “señor”. Puigcerdà era un lugar que entonces tenía unos 6.000 habitantes y en el que, por supuesto, la vida era, normalmente, tranquila. Pero ese pueblo se convertía en un hervidero de gente durante los fines de semana invernales y los meses estivales de vacaciones. Una auténtica locura. Un claro ejemplo de lo que aquella avalancha suponía se podía observar claramente en el supermercado en el que yo trabajaba. Cuando llegaban los viernes, era para echarse a temblar, os lo puedo asegurar. A partir de las seis o las siete de la tarde, toda la marabunta proviniente de Barcelona atravesaba el túnel del Cadí y se presentaba en masa y a la vez en la Cerdanya dispuesta a pasar un fin de semana estresante aunque, eso sí, lleno de naturaleza, aire puro y tal y cual. E igualmente en masa, tenían que, claro, llenar todos los viernes la nevera para pasar el fin de semana. Aquella gente era, para ir resumiendo, un quiero y no puedo. Es decir: que sí, que mucha torre adosada en Llívia, Bellver o Alp, mucho todoterreno con tracción a las veintitrés ruedas y muchos esquís biturbi y descansos de piel de cabra del desierto del Gobi, pero luego, los viernes en el súper, se producían espectáculos lamentables por disputas por los yogures o los refrescos de oferta. De vergüenza ajena, en serio. Ganaban todos mucho más que yo, es cierto, pero creo que la gran mayoría vivían muy por encima de sus posibilidades. Mucha letra por pagar, es lo que había. Y además se comportaban por la comarca de manera absolutamente impresentable, haciendo o diciendo cosas que en su lugar de origen ni se les pasaría por la cabeza hacer o decir. Por ejemplo, en un trabajo posterior que tuve, fuimos a colocar un toldo a una casa de pixapins en Llívia. La calle donde se encontraba la casa debía medir unos, no sé, doscientos metros y en ella no se encontraban aparcados más de cinco coches. El sueño húmedo de cualquier conductor de cualquier gran y no tan gran ciudad del planeta Tierra, vamos. Como el espacio de justo enfrente del portal al que íbamos estaba ocupado por el coche del dueño de la casa, aparcamos, como es natural, detrás del susodicho. ¿Podríamos haber aparcado delante? Podría haber sucedido, indudablemente, pero qué coño importaba, ¿no? Aparcamos donde aparcamos y ya está. Cuando ya estábamos sacando el material y las herramientas de la furgoneta se abrió la puerta de la vivienda contigua a la que íbamos, frente a la cual habíamos estacionado el vehículo. De ella apareció una señora de mediana edad, muy rubita, muy delgadita y muy pijita ella. –Perdonad... –nos dijo–. Es que han de venir unos amigos de Barcelona y 41 42 era por si podíais aparcar en otro sitio. Nosotros miramos aquella calle casi desierta de coches en la que podrían haber aparcado unos veinte millones de trailers, nos echamos a reír y, por supuesto, continuamos descargando sin tan siquiera dignarnos a contestar a semejante memez. ¿Os imagináis a la misma persona haciendo eso mismo en cualquier barrio de Barcelona o de cualquier otra ciudad? No, por supuesto, pero así funcionan esa gente por ahí: con una prepotencia deleznable y unas exigencias infantiles y ridículas. Y por eso mismo se les tiene la manía que se les tiene, aunque den de comer. Los había también que, aparte de poseer las cualidades anteriormente expuestas, eran terriblemente imbéciles. Me viene a la memoria por ejemplo que, en uno de esos viernes de locura de los que os he hablado, yo estaba llenando de productos una estantería cuando, de reojo, vi llegar por el pasillo a un hombre que venía a mi encuentro con apariencia angustiada y la cara ligeramente desencajada. “Se estará meando y no encuentra el lavabo”, pensé cuando lo miré con más detenimiento mientras se acercaba. Pero no. –No quedan pastillas para el fuego –me soltó sin más preámbulos cuando llegó hasta donde yo estaba. Con igual educación, me dirigí sin decirle palabra hacia el estante donde se suponía que debían estar las pastillas para encender chimeneas y comprobé que, efectivamente, el hombre tendría muchos defectos pero no estaba ciego y las hordas de pixapins habían arrasado con el material. –Pues sí, se han acabado –confirmé tranquilamente con la intención de largarme y proseguir con mi tarea. –Pero –insistió nerviosamente el tipo–, ¿no os quedan en el almacén o en algún lugar? –No –le contesté secamente sin intención alguna de comprobarlo, pues en aquel momento de emergencia total la prioridad era reponer los estantes vacíos de agua, refrescos y otros productos que se consumían a una velocidad mucho mayor y que eran mucho más reclamados y urgentes. –Pues qué bien... –comentó él, cabizbajo como si le acabaran de comunicar la muerte de un ser querido. Y entonces, viendo el desánimo de su rostro, ya no me pude reprimir: –¿Y ya ha probado con cerillas y papeles de periódico como toda la vida? Es que hace miles de años que el ser humano enciende fuego sin necesidad de pastillita alguna, ¿sabe? Me parece que no le sentó muy bien mi pequeño comentario bienintencionado, pero comprenderéis que tampoco me quedara allí para comprobarlo porque inmediatamente me fui a reemprender la tarea que estaba realizando antes de que el tipo me hubiera interrumpido porque, al parecer, llegaban los cuatro jinetes del Apocalipsis o vete a saber qué. Pues, en general, y con la injusticia inherente que acarrea toda generalización, así eran, son, aquella gente. Personas que, se supone, suben a los Pirineos a respirar aire puro y a relajarse pero que en realidad, en un autoengaño sin pa42 43 rangón, se van más estresados de lo que llegan. Y no es para menos. Si yo tuviera que soportar sus fines de semana os aseguro que acabaría asesinando a alguien, seguramente a mí mismo. Y es que no os lo perdáis. Primero se comen la caravana de coches con todos los que, como ellos, llegan a la Cerdanya a la vez. Después se comen la aglomeración y las colas del supermercado y su aparcamiento, otro mundo este último de felicidad y colorines sin igual. Al día siguiente dedican casi toda la jornada a hacer colas en los remontadores para, de vez en cuando, poder esquiar unos cuantos metros. Por la tarde o por la noche vuelven a hacer cola en el supermercado o en algún restaurante y, ya el domingo, hacen colas de nuevo en las pistas de esquí –o, en su defecto, se apelotonan como ganado en el mercadillo que los domingos se realiza en Puigcerdà– para, a partir de la tarde, volver a sufrir la caravana de vuelta a Barcelona porque, por supuesto, todos ellos regresan, en un alarde de originalidad, al mismo tiempo. Todo, como podéis observar, de lo más relajante y sano. Lo dicho: para matar a alguien. En fin. Como es norma habitual en mi vida, un buen día me harté del supermercado y del furibundo iracundo del segundo de a bordo que había en el lugar y, por supuesto, dejé el trabajo, comenzando un carrusel de empleos, legales e ilegales, combinados con largas épocas de paro. Si seguís conmigo os lo cuento. 43 44 9 Inútil (A Esteban, Mercè, Xell, Albert, Jose, Teresa y Xavi; a Juan, Susana, Youssef y Josep) Pues sí, efectivamente. Pasé por un buen número de trabajos en un corto espacio de tiempo y se dio la feliz coincidencia de que todos ellos eran absolutamente inapropiados para mí. Los empleos en la comarca, mayormente relacionados con la construcción y los servicios, eran los que eran y he de reconocer que la mayor parte fueron inapropiados porque, simplemente, yo no estaba capacitado para hacerlos. Por ejemplo, estuve trabajando una temporada en una tienda de decoración que colocaba cortinas y demás a domicilio, aparte de instalar toldos, parquet y otra serie de cosas. Los jefes eran de los mejores que yo he tenido, los compañeros eran gente majísima y el ritmo de trabajo era más que soportable. ¿Cuál fue, entonces, el problema para que, aparte de que porque era algo provisional, yo no estuviera allí mucho tiempo? Simple. Yo no tengo dos manos y dos pies como todo el mundo: tengo cuatro pies. Es que no sé explicarlo de otra forma, porque lo de manazas es un término que se me queda corto y no me hace justicia. Yo servía para cargar o descargar material, para hacer tareas tirando a rudimentarias o para pasarle las herramientas a mis compañeros, pero para nada más. Si hubiera instalado yo solo una cortina, os aseguro que hubiera quedado torcida, con manchas y algún corte en la tela, y que hubieran tenido que reformar la pared en la que hubiera pretendido colocarla. Juro que me esforzaba por hacer las cosas bien, pero las manualidades me sobrepasan desde bien pequeñito. Si, en la escuela, se tenía que hacer una mecedora de ésas con pinzas, los demás hacían, con más o menos fortuna, una mecedora, pero yo, a pesar de mi buena voluntad, realizaba un engendro que ni parecía un asiento ni, por supuesto, se mecía. ¿Cómo luchar contra eso? Si yo tuviera que asistir en un parto, estoy seguro de que se me caería el bebé al suelo, no tengo la menor duda. Poner un martillo, un destornillador o una llave inglesa en mis manos es como extender un cheque en blanco para la catástrofe, como dar un primer paso para el desastre total. Pero bien: como os he dicho, tanto los jefes, como los dos chavales con los que hacía las chapucillas, como las dos chicas que trabajaban en la tienda eran todos muy majos y, el tiempo que estuve allí, y aparte de los bochornos que sufría cuando la cagaba, estuve muy a gusto. Además, realizábamos instalaciones en Francia, Andorra o La Seu d’Urgell, donde los jefes, un ex matrimonio, tenían otra 44 45 tienda, por lo que te movías bastante y te daba tiempo a descansar entre destino y destino. Además, y aunque pueda parecer lo contrario, era un trabajo en el que te reías bastante. ¿El motivo? Hombre, es que hay pocas cosas más gratificantes y que llenen más humanamente que el descojonarse de lo horteras que son los demás. Porque los horteras y los que tienen mal gusto siempre son los otros, por supuesto. Aunque, realmente, y discrepancias sobre decoración de interiores al margen, habían montajes que teníamos que instalar que eran un verdadero horror visual. Ciertas cortinas, ciertos estampados, ciertas combinaciones de colores y ciertos tapizados no daban lugar a discusión alguna: eran abominables y punto. Así que, como nosotros no íbamos a tener que convivir con ciertos engendros estéticos, pues nos partíamos de la risa de lo absolutamente daltónica y desquiciada que podía llegar a ser alguna de aquella gente, pixapins en su gran mayoría. Claro que nuestros clientes más apreciados eran los típicos e insoportables aprovechados. Eran personas a las que, por ejemplo, ibas a instalar unas cortinas y unos visillos. Tú hacías tu trabajo, lo limpiabas y recogías todo y, cuando te disponías a marchar, el cliente o la clienta te soltaba aquello de “Aprovechando que estáis aquí...”. Era lo peor que te podían decir, porque después de eso siempre venía algo como, no sé, “...podríais colgarme estos cuadros que hace meses que tengo por colgar”, o “...podríais encolarme esta silla que perteneció mi abuelo a la que se le caen las patas”, o vete a saber qué. Nunca nos pidieron que les cortáramos el césped o les desatascáramos el lavabo, pero poco faltaba, porque alguno tenía más rostro que espalda. Después comencé mi periplo en trabajos de hombres. Tampoco era lo mío, sinceramente, y me da igual cómo suene. Pasé por un par de obras trabajando de lo que en catalán se llama manobra y que en castellano sería peón de albañil, y también le eché una mano a unos chavales de más o menos mi edad que tenían una empresa de pintura. Estos dos fueron los únicos jefes que me han pillado fumando tabaco mezclado con otras sustancias en el trabajo. Es que me lo monté muy mal, la verdad. Fue en una obra que se estaba construyendo en las afueras de Puigcerdà. Me llevaron allí para que fuera lijando con la máquina pulidora unas puertas mientras ellos se iban a otra obra a acabar de pintar no sé qué. La cosa es que, tan solo salir ellos por la puerta, sin esperar siquiera a ver marchar la furgoneta, me encendí un porro de marihuana y me dispuse a empezar a trabajar. Pero, unos segundos después, uno de ellos regresó –no me acuerdo si porque se había olvidado algo o porque debía darme alguna instrucción– y se encontró con todo el pestazo que los que hayáis fumado alguna vez sabéis que produce la yerba. El chaval se quedó estupefacto y en aquel momento no me dijo nada, y yo, cohibido como estaba, pues tampoco abrí la boca. Pero cuando ambos regresaron de realizar sus asuntos, me agarraron por banda para, obviamente, pedirme explicaciones. Yo, qué iba a hacer, les ofrecí mis disculpas, les aseguré que no iba a volver a suceder y traté de calmarles explicándoles que, si lo que les preocupaba era el trabajo y la calidad del mismo, yo había trabajado toda la vida fumado y eso no afectaba a 45 46 mi rendimiento. Y era la pura verdad: yo soy igual de inútil tanto fumado como sin fumar. No sé yo si mis palabras les convencerían y les tranquilizarían demasiado porque, a pesar de que no me despidieron de inmediato, a los pocos días me comunicaron que no hacía falta que volviera. ¿Si tengo remordimientos, mala conciencia o algo? Para nada. Al fin y al cabo, y además de que uno de ellos es ahora mosso d’Esquadra con lo que ya de por sí le tengo el respeto que le tengo, fueron ellos los que me dejaron a deber unas diez mil pesetas de unas horas que, mejor o peor, fumado o no, había trabajado. Así que, que les jodan. Por cierto, también fue con esa gente y precisamente en esa obra en la que sufrí una de las experiencias más duras que he vivido en un trabajo. Un momento pavoroso de verdad que pone los vellos como escarpias. Estaba yo haciendo vete a saber qué, cuando de repente noté que tenía un problema. Un gran problema. Me estaba, literalmente, cagando. Pero no un apretón normal y corriente, no: me estaba cagando vivo. La situación era muy delicada porque en aquel lugar los lavabos aún no estaban operativos, por lo que no quedaba más solución que hacerlo en algún lugar del campo en el que se encontraba la obra. A toda prisa, le pedí a uno de los jefes papel higiénico y salí de allí todo lo rápido que se podía salir sin separar las piernas demasiado porque de otra forma se hubiera producido una catástrofe de dimensiones incalculables. Busqué un sitio que no pudiera ser visto ni desde la obra ni desde otras casas, las cuales, sin estar excesivamente cercanas, sí estaban al alcance de la vista. Finalmente encontré un lugar que quedaba al resguardo de miradas furtivas pero que, por contra, se hallaba junto a un camino de tierra por el que, aunque no fuera muy transitado, podía pasar alguien. Si hubiera tenido más tiempo hubiera buscado un emplazamiento algo más adecuado, pero la situación requería de una acción inmediata por lo que, tras comprobar que nadie se acercaba por ninguno de los dos extremos del sendero, me bajé los pantalones e hice lo que tenía que hacer. Como soy así de majo y considerado, os ahorraré más detalles. Tan sólo deciros que, por pelos, evité una de las situaciones más comprometidas de mi vida. Porque cuando, tras limpiarme, abrocharme los pantalones y cubrir con tierra toda la empastifada que había dejado, me iba a dirigir de nuevo hacia la obra, apareció de no sé dónde un señor de avanzada edad que paseaba tranquilamente por allí. Claro que el que no entendió de dónde salía yo fue él, ya que se encontró de repente con un tipo allí parado que había surgido de la nada y que, en apariencia, tampoco estaba haciendo nada en especial excepto estar de pie. Nos saludamos los dos muy educadamente como si aquel encuentro fuera lo más normal del mundo y nos dirigimos cada uno hacia nuestros respectivos destinos. No quiero ni pensar en la embarazosa postura y situación en la que me habría encontrado aquel hombre de haber pasado sólo treinta segundos antes. Pero ni pensarlo. También, ya os he dicho, estuve en un par de construcciones. Me costaría decidir cuál de las dos empresas era más rastrera y cuál de los jefes era más hijo de puta. Y perdonad por la poco elegante expresión, pero es que hay gente a la que no se puede calificar de otra forma y para la que no valen eufemismos ni me46 47 dias tintas. Como he comentado antes, yo no nací para desempeñar según qué tareas, y la de peón de obra era una de ellas, reconozcámoslo. Pero es que además me fui a topar con la gente más deleznable posible. En la primera de las empresas, cuya sede se encontraba curiosamente en Rubí, eran unos esclavistas que contrataban a marroquís sin papeles y a desesperados como yo para poder explotarlos sin temor a quejas y demandas. Para que entendáis cómo funcionaban, os explicaré que, en el caso de tener la inmensa fortuna de que te hicieran un contrato, no se podía entrar a trabajar allí sin firmar antes el cese y el finiquito en blanco, así ellos tenían siempre el comprobante de que todo era perfectamente legal y consentido y podían echarte cuando quisieran y pagarte lo que les diera la gana, si es que buenamente les apetecía pagarte algo. Allí se realizaban jornadas demenciales de doce o trece horas, con una pausa de sesenta míseros minutos para comer. Y lo de una hora era un decir, al menos para mí. La obra se hallaba en Saga, un pueblo de la Cerdanya que estaba a unos cuantos kilómetros de Puigcerdà. Así que, cuando se dejaba de trabajar a las dos, alguno de los currantes, que como tenían la comida en casa preparada y sobre la mesa se lo tomaban con calma, me llevaba en coche hasta las afueras de Puigcerdà, donde yo tenía mi sufrida y ya mítica Vespino azul con la que me dirigía a casa. Allí, en un tiempo récord, tenía que hacerme la comida y engullirla a lo bestia porque, sin darme cuenta, ya tenía que volver a montarme en el ciclomotor para regresar al lugar de recogida, desde donde me llevaban de nuevo a la obra. Así que mi hora para la comida se convertía, más o menos, en unos veinte o veinticinco minutos, tiempo en el cual debía, además, preparármela. ¿Podría haber cocinado por las noches para ya tenerlo listo al siguiente mediodía? Podría haberlo hecho, sí, pero mi estado físico cuando llegaba a casa por las tardes era tan lamentable que el único esfuerzo que me permitía hacer era el de cambiar los canales de la tele con el mando a distancia. Y a veces ni eso. Más allá, yo no servía absolutamente para nada. Pero es que además, y siguiendo con el funcionamiento de aquella empresa modélica, aquellos cabronazos lo tenían todo estudiado para que la obra avanzara rápido con el menor coste posible. ¿Cómo lo hacían? Muy sencillo. A los paletas les pagaban por metro construido, por lo cual a ellos les interesaba trabajar a destajo y avanzar lo más rápido posible, pues así a final de mes cobraban más dinero. Un sistema más viejo que el cagar. Ahora ya sabéis cómo es que iban tan rápido pero, como personas inteligentes y perspicaces que sois, os preguntaréis dónde estaba el ahorro. Muy fácil: el ahorro –entre otros chanchullos e ilegalidades como rellenar los futuros jardines de aquellas adosadas con los cascotes y demás desperdicios sobrantes de la obra en lugar de con tierra buena como tenían contratado– éramos nosotros, los peones. Porque a nosotros no nos pagaban por metro construido como a los paletas, sino por hora, y además a un precio ridículo. Si le añadimos que cada peón tenía que servir mortero y ladrillos a dos, tres o incluso cuatro chalados de aquéllos a la vez, en vez de que cada uno tuviera su propio y exclusivo ayudante como hubiera sido lo normal teniendo en cuenta a la velocidad a la que esa gente subía muros, pues podéis imaginar el beneficio que sacaban aquellos usureros de cada piso construido. 47 48 Por no hablar del ahorro en la seguridad laboral. En la inexistente seguridad laboral, me refiero. Allí, eso de las vallas de seguridad, los cascos, los arneses y cualquier otra cosa que costara dinero y que sólo sirviera para salvar la vida de cuatro moros y algún muerto de hambre como yo, eran considerados gastos superfluos que no valía la pena realizar. Porque además, no sé cómo funciona el tema de las inspecciones de trabajo, pero una vez que allí hubo una la empresa lo sabía una semana antes y, por supuesto, cuando se presentaron los inspectores los que estaban sin contrato no asistieron aquel día a trabajar, a los cuatro que por allí quedamos nos crecieron en la cabeza unos cascos y nos salieron guantes en las manos, y por toda la obra aparecieron de no sé dónde vallas naranjas y barandillas de seguridad. ¿Eran o no eran unos hijos de puta? Pues eso, que para qué nos vamos a andar a estas alturas con remilgos. Evidentemente, yo no era la persona que estaban buscando. A pesar de que pasadas algunas semanas de cargar con sacos de Portland de 50 kilos comencé a coger cierto tono físico y a no sentirme tan a disgusto, yo no era el esclavo sumiso, habilidoso e incansable que ellos deseaban, así que me echaron. De la forma más curiosa, además. Llegué un buen día a trabajar y el encargado, un putero de Rubí, me dijo simplemente: “No te enganches”. Yo jamás había escuchado aquella expresión fuera de la jerga de las drogas, por lo que me lo quedé mirando con cara de no sé qué coño dices. “Que no te pongas a trabajar”, me puntualizó cuando observó la expresión de mi rostro. Entonces me hizo pasar a su oficina, me dio cuatro duros y me dijo adiós. Ni tan siquiera firmé papel alguno, ya que, como recordaréis, ya los había firmado todos al entrar. Así que allí me quedé, en medio de la montaña y a seis o siete kilómetros de Puigcerdà, con dos opciones: o me esperaba hasta las dos del mediodía para que alguien me llevara al pueblo, o me iba andando. Por supuesto, lo último que iba a hacer era quedarme allí plantado siete horas seguidas viendo cómo los demás trabajaban, por lo que bajé hasta la carretera que va desde Puigcerdà hasta la Seu d’Urgell y, fumándome un porrito, me puse a caminar. Transcurridos unos minutos, el asqueroso del encargado pasó con su furgoneta ya que iba a Puigcerdà a por material o algo así. Al tipo le debió dar un arranque de lástima o alguna cosa similar y paró para recogerme. Sí, ya sé: debería haberle enviado a la mierda y continuar caminando, pero es que aún quedaba un buen trecho y tenía ganas de llegar a casa, así que me monté y soporté unos minutos su presencia repugnante. Recuerdo que algo me dijo, pero no me hagáis rememorar el qué porque según qué estupideces de según qué personas es mejor y muchísimo más sano borrarlas de la mente. En la otra obra en la que estuve tampoco tuve mucha más suerte. Yo continuaba siendo un negado para el trabajo en cuestión y los jefes continuaban siendo una escoria. En este caso, se trataba de un catalán espigado de la Cerdanya misma y de un gallego bajito con muy mala leche. El gallego, con el que no nos podíamos ni ver, me dejó claro el primer día, sin que yo le pidiera nada, que no me iba a dar ningún adelanto. No hubiera habido ningún problema si no hubiera sido porque, cuando yo entré a trabajar allí, hacía tiempo que estaba en paro y no tenía 48 49 ni para comer. Literalmente. Así que, como podéis imaginar, mi ritmo de trabajo cuando llevaba tres días sin ingerir nada sólido no era del agrado del hobbit gallego. Me moría de ganas de gritarle que se pasara él tres días sin comer y a ver a qué velocidad hacía el mortero, pero, el que yo comiera o no, no era un asunto ni de aquel pigmeo neurasténico ni de ninguno de los demás. Aparte, al tipo yo no le caía nada bien, entre otras cosas porque pensaba que era un agarrado. Y lo pensaba porque por las tardes la costumbre allí era ir a algún lugar a comprar con un bote común algo para merendar, y yo, evidentemente, jamás puse ni una puñetera peseta porque, básicamente, no tenía ni una puñetera peseta para poner. Cuando traían la merienda procuraba no comer de ella, ya que no había aportado dinero, pero alguna vez no pude retenerme y sí que ingerí algo porque, de hecho, muchos días era lo único que tenía para meterme en la boca. Uno de los chavales que curraba allí, al que conocía de Puigcerdà y que, de hecho, era el que me había comentado la posibilidad de trabajar con ellos, me decía que no fuera tonto, que le explicara cuál era mi situación para que, al menos, supiera por qué parecía que trabajaba a cámara lenta y para que no se pensara que no pagaba la merienda por la cara. Pero no me daba la gana. Me negaba a darle explicaciones a un enano histérico y gritón al que no se entendía cuando hablaba. No es que hablara en gallego, no: es que era un palurdo analfabeto, solamente. El día que más se cabreó conmigo fue cuando me meé en su minuto de gloria. Se ve que un vecino del tipo estaba en búsqueda y captura y, una noche, ocupó su edificio una brigada especial de la policía para entrar en su piso y llevárselo. Al tonto de mi jefe parece que la movida le había sorprendido en la escalera o algo así y, obviamente, al día siguiente explicaba la película continua y reiterativamente a quien quisiera escucharlo. El idiota había vivido la experiencia más excitante que iba a vivir jamás y no cesaba de contarla una y otra vez. Cuando, durante el almuerzo, estaba narrando los hechos por enésima ocasión, le hice algún pequeño comentario que no debió sentarle demasiado bien. No recuerdo qué, la verdad, pero sí recuerdo que se cabreó un montón y que me soltó un par de gritos que no pudieron dejarme más indiferente. Al fin y al cabo, dejó de explicar la jodida historia, que era lo que yo pretendía. También se enfadó muchísimo un día que utilicé la grúa para subir mortero a un andamio. La mala suerte y mi mundialmente famosa destreza hicieron que, en plena elevación, y a la altura de donde el gnomo gallego se encontraba, un golpe de viento empujara hasta él toda la cuba llena de mortero, haciendo que casi se precipitara contra el suelo. Evidentemente, y esta vez con cierta razón, el tipo se puso frenético como una mona histérica, entre otras cosas porque yo no tenía permiso alguno para manejar la grúa. En fin, lo único que lamento es que no se estampara contra el piso y se despachurrara contra un bloque de hormigón. De esa empresa me echaron en plan cine mudo. ¿A vosotros os ha comunicado alguien que me han despedido de allí? ¿No? Pues a mí tampoco. Simplemente, una mañana el otro jefe, el autóctono, me subió a su furgoneta sin mediar palabra, me llevó hasta Puigcerdà sin abrir la boca, bajó del vehículo y se dirigió a un banco sin emitir sonido alguno, regresó con un sobre con algunos billetes – menos de los pactados– que me extendió sin decir esta boca es mía, y se alejó 49 50 con su vehículo sin que, a día de hoy, nadie me haya dicho aún que ya no trabajo en aquel lugar. En comparación a aquel hombre, el mudo de los Hermanos Marx era todo elocuencia. No, estaba visto que el mundo de la construcción tampoco estaba hecho para mí. La pregunta era: ¿habría laboralmente algún mundo adecuado para mí? Y en ello estoy todavía, oye. Pero soy todo optimismo: espero poder resolver ese misterio en escasas décadas. Que yo cuando me pongo, me pongo. 50 51 10 Adiós valles, adiós montes (A Juan, Paco, Nati, Pere y Montse) Mi vida laboral en la Cerdanya tuvo hacia el final un par de momentos decentes. El primero fue cuando ejercí de pinchadiscos en un pub de Puigcerdà en el que también trabajaba mi vecino de arriba Xavi, que durante la semana ejercía de electricista, durante los fines de semana servía copas y en sus ratos libres aporreaba la batería en un grupo en el que Jordi era el lead guitar, que se le llama. Allí pinchaba básicamente rock’n’roll y, en fin, no podía estar más a gusto. El bar era de una pareja, Paco y Nati, que se acercaba a la cuarentena. Buena gente los dos y no habían más problemas con ellos que ciertas diferencias musicales. A Nati, por ejemplo, le gustaban sobre todo bandas en las que cantaran mujeres, como Garbage y cosas así. A mí no es que me disgustaran, pero no era lo que más me tiraba y algunas veces ella tenía que recordarme que pusiera esa música. En cuanto a Paco, no teníamos demasiados desencuentros. Lo único es que a veces pinchaba cualquier tema y entonces él venía desde la barra con rostro serio y, simplemente, me decía: “Esta canción no la pongas más”. Y como era el jefe, yo, por supuesto, no la ponía más. Pero sin más dramas. Lo peor de trabajar en el Lynx, que así se llamaba el garito, sucedía a la hora de cerrar, que era cuando se tenía que limpiar todo. Ponerse a las tres o las cuatro de la madrugada a barrer y fregar no es lo que más apetecía del mundo, pero había que hacerlo y se hacía. Lo peor eran, obviamente, los lavabos. Y perdonadme pero tengo que hacer un inciso al respecto. Ya sé que somos los hombres los que oficialmente somos unos dejados, unos gorrinos y esas cosas. De hecho, personalmente lo admito y lo asumo. Pero he de decir que lo que yo vi en el lavabo de mujeres de ese local no lo he visto jamás en lavabo alguno de hombres. En el servicio de caballeros te podías encontrar, es más o menos normal en un antro nocturno, los restos en el suelo de alguna meada que se salía de trayectoria o algún vómito mal echado, pero las cosas que encontrábamos en el de mujeres eran simplemente de no creer. No querría revolver vuestro estómago, pero estamos hablando de zurullos encima de la tapa cerrada del inodoro, de tampones usados colgando del espejo, de compresas igualmente ensangrentadas flotando en la obstruida pica de lavarse las manos... Cosas realmente desagradables, en serio. Por lo demás, el trabajo os lo podéis imaginar: que si poner un disquillo por aquí, que si servirse un Jack Daniels’ por allá, que si bajar al almacén a hacer co51 52 sas en privado que no se pueden hacer en público por acullá... Todo idílico. El único inconveniente era que sólo trabajaba los fines de semana y, claro, no se podía vivir en exclusividad de ello. Entresemana el local también estaba abierto, pero el volumen de clientes bajaba de manera ostensible y entre Nati y Paco podían sacar el trabajo sin problemas. Por lo que de nuevo tuve que buscarme la vida para encontrar algo con lo que compaginar el pub. Como estaba claro que yo no servía para ninguno de los oficios que por la comarca se estilaban, intenté que me dejaran instalar un chiringuito de madrugada a las puertas de una de las discotecas más concurridas de la zona. La idea era vender frankfurts, bocadillos y algo más de comida, porque ya sabéis el hambre que entra a ciertas horas cuando sales de fiesta. El dueño de la disco no puso ninguna pega, pero el Ayuntamiento de Puigcerdà, tan tiquismiquis él, me denegó la solicitud porque, creo recordar, estaba en contra de su política sobre el asunto. Nos ha jodido mayo con las flores... Ni tenían política al respecto ni se habían planteado jamás el tema. Lo único que pasaba era que ellos no podían sacar ningún beneficio de un don nadie que quería vender bocatas y Lacasitos a los borrachos. Si hubiera sido un constructor que les hubiera garantizado la consiguiente comisión hubiera sido diferente, pero... Al final decidí hacer lo único que, tristemente, sabía hacer: repartir cartas. Pero no fue en Correos ni en ninguna otra empresa, sino que lo hice por mi cuenta. Lo cierto es que al principio la cosa no funcionaba mal y tenía algunos clientes con los que, más o menos, podía subsistir. Mayormente me ganaba la vida repartiendo publicidad de algunos comercios y empresas de la zona, tanto en la Cerdanya francesa como en la parte catalana. Hubo un momento en el que tuve el suficiente volumen de trabajo como para tener que pasarle algo de faena a un chaval de Manresa que había conocido y en el que tuve que plantearme el legalizar el asunto si quería tener clientes de más importancia como bancos y empresas mayores. Eso hice. Me inscribí de autónomo y me mudé a un piso más grande del que utilicé una de las habitaciones para hacer una pequeña cartería. Y ahí se fue al carajo todo. Si durante unos meses había conseguido mantenerme con una cierta dignidad económica, a la que tuve que empezar a abonar ivas, iaés y demás mandangas se acabó la dignidad, el pagar el alquiler y el comer cada día. Por lo que, como no quería volver de nuevo a buscar empleo en los mismos lugares en los que ya me habían rechazado antes ni quería volver a trabajar en oficios para los que, demostrado había quedado, no servía, decidí, tras más de cuatro años, abandonar mi etapa pirenaica y volver al mundanal y ruidoso hábitat de los pixapins. 52 53 11 ¡Más cartas, es la guerra! (A LuisFer, Mauri, Xavi y Pedro) Cuando, en otoño de 1998, regresé a Sant Cugat me puse rápidamente las pilas como no me las había puesto antes. Habían sido cuatro años viviendo fuera de casa de mis padres y, por supuesto, ahora no pensaba estar bajo su techo más de lo imprescindible. A la semana de llegar ya había conseguido un nuevo trabajo y no tardé ni dos meses en encontrar un lugar en el que vivir, en otra pequeña cueva situada esta vez en medio del bosque de Collserola. El empleo, no lo adivinaríais nunca, era de cartero. Pero no fue en Correos, sino en una empresa privada de Sant Cugat. El reparto esta vez lo hacía en moto, en ciclomotor, y me tocó el barrio de Valldoreix, que es una zona residencial de gente de bastantes posibles que pertenece pero no pertenece a Sant Cugat. Y digo que pertenece pero no porque, si bien oficialmente Valldoreix forma parte del término municipal de Sant Cugat del Vallès, sus habitantes consiguieron hace unos años que se les declarara algo tan retorcido como Entidad Municipal Descentralizada, con lo cual tienen un pseudoayuntamiento, con su pseudoalcaldesa, sus pseudoconcejales y su pseudoindependencia. Digamos que si Sant Cugat fuera un estado, Valldoreix sería una comunidad autónoma. Hay zonas de Sant Cugat como, sin ir más lejos, La Floresta que, por ubicación geográfica, incomunicación y sentimiento de pertenencia, merecerían mucho más que Valldoreix ser municipios independientes o, por lo menos, pseudoindependientes, pero, ya se sabe, no es lo mismo que las cosas las pidan, o las exijan, la gente de dinero que unos desgraciados que están perdidos en mitad de la montaña y que no merecen ni una línea de autobuses digna. La cuestión es que ése fue el barrio que me tocó repartir. Un lugar en el que, como ya os he dicho, sus residentes no se mueren precisamente de hambre ni pasan por demasiadas necesidades más allá de la necesidad de cambiarse el vehículo regularmente o de zamparse una mariscada de vez en cuando. Un lugar en el que viven empresarios, actores, escritores, futbolistas de élite y políticos. Un lugar en plena naturaleza a diez minutos en coche de Barcelona que, por supuesto, está fantásticamente cotizado y solicitado. El buzoneo por allí era una gozada de paz y tranquilidad, pero descubrí una faceta del reparto que aún no había sufrido y que quizá, siendo como es un clásico, os haya sorprendido no encontrar hasta ahora: los perros. 53 54 Sí, todo lo que hayáis oído o leído por ahí es cierto: los perros le tienen una manía especial a los carteros. ¿Los motivos? Los ignoro por completo, pero yo llegué a la conclusión de que, simplemente, era parte de su rutina, de su día a día. Las cosas básicas de la vida canina, ya sabéis: comer, beber, dormir, procrear, ladrar, asesinar al tipo de la moto... A mí con los perros, de joven, me sucedió como lo que me pasó con la moto cuando comencé de mensajero. Pánico verdadero, me daban. O sea: era ver uno y ponerme a correr hasta situarme a, por lo menos, un kilómetro de distancia. Hasta que un día, no recuerdo cómo, se me pasó el temor y, desde entonces, pasé del pavor irracional a la, como con la Vespino, inconsciencia total y absoluta. Así que en el reparto, como yo no les temía, mi relación con ellos sólo podía finalizar de dos maneras: o me acaban conociendo e incluso me dejaban acariciarles, o les hacía frente y, en la mayoría de los casos, eran ellos los que no querían problemas entonces. Cuando me encontraba en el reparto con un perro delante o con alguno que me acosaba por detrás, lo que hacía era, en plan cafre, ponerme frente a él y perseguirle, algunas veces gritando, con la moto. Os aseguro que el 99% de ellos van a salir corriendo si les plantáis cara. Poneos en su lugar: tampoco creo que les haga especial ilusión enfrentarse a un bicho como el ser humano que pesa cuarenta, sesenta u ochenta kilos más que ellos. Pero siempre estaba ese 1% que colocaba las cuatro patas en el suelo e, inmóvil, te miraba con desafío como diciéndote: “Aquí te espero, valiente”. Y entonces uno, que es cafre e inconsciente pero no un suicida del todo, lo que hacía era reconocer la derrota, dar media vuelta y regresar por donde había venido. Recuerdo un caso en especial en el que me pasé más de medio año sin repartir la correspondencia de una calle. Una calle de cinco casas, sin salida y de tierra, pero una calle de todos modos. Cuando entraba por allí, siempre estaba el perro de la casa del fondo, un pastor alemán bastante grande, ladrándome. El muro de aquel pequeño chalet era ridículamente bajo y, a la que intentaba acercarme un poco, el perro lo saltaba con facilidad y me esperaba con las orejas y el rabo en punta frente a la puerta de la vivienda. Intenté alguna vez la táctica de abalanzarme contra él con la moto, pero el animal los tenía bien puestos y continuaba con las cuatro patas inamovibles en el suelo enseñándome los dientes. Cada día asomaba la cabeza por aquella calle y, cuando comprobaba que aquella fiera corrupia se hallaba allí, pasaba de largo. Así durante unos cuantos meses. Un día hablé con la dueña de la casa, que me dijo lo que dicen absolutamente todos los dueños de perros con los que tienes algún problema: “Pero si no hace naaada...”. Y lo hacen con tono y cara de sorpresa, como diciendo “pero si mi chiquirriquitín es incapaz de matar una mosca”, mientras el perro, dentro de la propiedad, se revuelve histérico y frenético esperando a que su ama o amo le dé permiso para destrozar a bocados a ese tipo que cada mañana le molesta con el ruido de ese trasto de dos ruedas infernal y que osa meter la mano en el buzón de la casa. Lo que yo contestaba en estos casos era: “Probablemente, pero, como comprenderá, no tengo ninguna intención ni obligación de comprobarlo. Cuando ate al perro o le haya construido una valla para que no pueda salir, yo volveré a traerle la correspondencia”. Y entonces guardaba las cartas de esa vivienda o de esa calle en la oficina hasta que el perro en cuestión estuviera amarrado o, en su defecto, muerto. 54 55 Con los perros que estaban bien encerraditos en sus respectivas moradas, la cosa, como os he dicho anteriormente, podía acabar de dos maneras: a buenas o a malas. De ellos, de hecho, era la decisión. No entiendo a la gente que afirma que le gustan los perros o los niños. A mí, cuando me preguntan si me gustan los niños suelo responder que depende. ¿Hablamos del encanto de mi sobrina o del insoportable niño gritón de los vecinos? ¿Hablamos de la incomparable Pippi Calzaslargas o del asesinable Mclaughlin Culkin, o como coño se escriba? ¿Hablamos de Bart Simpson o de Susanita, la amiga de Mafalda? Porque, claro, no es lo mismo. Es como cuando alguien te dice, por ejemplo: “Me caen mal los franceses”. Entonces piensas: “No sé qué le habrán hecho Madamme Curie, Molière o Toulouse Lautrec a este señor, pero bueno...”. Pues con los perros, como con los niños o los franceses o los españoles o los catalanes o los lampistas o los escritores o lo que sea, pasa igual: los había que eran un encanto y los había que eran unos auténticos monstruos. Pienso que no es culpa de ellos, porque, básicamente, casi siempre son el reflejo de los amos que tienen, al igual que los niños son el reflejo de los padres que les han tocado en suerte o, como la mayoría de casos, en desgracia. Por lo general, yo les dejaba que me olisquearan, les hablaba de, como se dice, buen rollo y, a la que se dejaban mínimamente, les acariciaba. Entonces ya no tenía ningún problema y cada día me esperaban para saludarme y para que les tocara un rato la cabeza. Pero también estaban los malos. Los que, de no haber puerta o verja por medio, te despedazarían sin dudarlo. Los asesinos. Los resabiados. Con éstos, tras intentar tener una buena relación como con todos los demás, básicamente me divertía. Al comprobar que no había posibilidad de acuerdo posible, lo que hacía era, hablando en llano, dedicarme a cabrearlos, a ponerlos frenéticos. ¿Cómo? No sé... Por ejemplo, yo, como cualquier cartero que se precie, siempre llevaba la muñeca llena de las gomas de pollo que sujetaban los paquetes de cartas. Pues les lanzaba gomazos. O les enseñaba los dientes como ellos me los enseñaban a mí. O les tiraba ramitas o piedrecitas pequeñas. Esas cosillas. Se ponían de los nervios, había que verlos. Siempre pensaba que si algún día, por lo que fuera, alguno de esos perros hubiera podido salir al exterior, las iba a pasar canutas. Pero mucho. Aunque eso es algo que nunca llegó, afortunadamente para mí y desgraciadamente para ellos, a suceder. Perros y sueldo al margen, en aquella empresa se vivía razonablemente a gusto. El reparto ya os he dicho que era muy tranquilo y agradable, los compañeros eran todo gente joven con los que, mayormente, me llevaba bastante bien y no eran muy habituales los momentos de exceso de trabajo normales en Correos. Y si los había, nosotros lo solucionábamos a nuestra manera, que era seguir repartiendo al mismo ritmo que habitualmente en espera de tiempos mejores, que no solían tardar demasiados días en llegar. En general, a mí me daba tiempo cuando acababa el reparto para hacer la compra o, simplemente, irme un rato a casa, que estaba a cinco minutos en moto de Valldoreix, a escuchar un poco de música y fumarme un porrillo. El lugar era propiedad de un individuo muy peculiar al que llamaremos Ful55 56 gencio. El tipo, que tenía una forma de hablar muy singular en acento y tono, era un ex cartero de Correos que, tras haber pedido una excedencia en la Gran Casa, había fundado aquella empresa que no funcionaba mal, entre otras cosas porque tenía la concesión de la correspondencia del ayuntamiento, que de por sí, y sin tener en cuenta el resto de clientes, suponía una fuente de ingresos considerable. También trabajaba –por llamarlo de algún modo– allí la esposa de Fulgencio, una señora de unos cuarenta años de grandes tetas y volumen considerable cuya mayor característica era su analfabetismo funcional. A ella la llamaremos Mari Chochi. La tipa entraba a las nueve y pico o diez de la mañana, hacía ver que clasificaba unas cuantas cartas o cualquier otra tontería, decía cuatro estupideces, daba un poco por culo y, sobre la una, se marchaba hasta el día siguiente porque, se ve, tenía importantísimas cosas que hacer en casa, aunque todos sospechábamos que lo único que hacía esa mujer cuando llegaba a su morada era, como mucho y en un gran esfuerzo, tocarse el chumino. Por supuesto, el cheque que le entregaba su marido cada final de mes era de una suma considerable, sobre todo teniendo en cuenta lo que, a la práctica, hacía aquella mujer allí. Asimismo, también venía de vez en cuando, en vacaciones y fechas así, Lucrecia, la hija de Fulgencio y Mari Chochi, una chica que no dudo que en la actualidad debe ser una bellísima mujer y mejor persona, pero que entonces, a los catorce años, era un ser absolutamente insoportable en plena edad del pavo que no callaba nunca. Para no decir nada, además. La chica se encontraba como pez en el agua con chicos bastante mayores que ella e intentaba integrarse allí como una más. La pobrecita no se daba cuenta de que el personal se mofaba de ella cada vez que abría la boca e, infatigable al desaliento, proseguía indiferente con su monólogo interminable de sandeces y banalidades. Por suerte sólo venía de vez en cuando, aunque hay que decir, en justicia, que aquella niña trabajaba más en un día que su madre en todo un mes, lo que, por otro lado, y ahora que lo pienso, tampoco era una cosa extremadamente complicada de conseguir. Con Fulgencio no acabamos muy bien. Qué sorpresa más inesperada, ¿verdad? El hombre se vanagloriaba de que allí se discutían y se decidían las cosas entre todos, cuando la realidad era que las decisiones las tomaban él y su señora en la intimidad de su hogar. Y creo poder asegurar que, en realidad, las decisiones las asumía ella en exclusiva porque, viéndolos, estaba claro quién llevaba los pantalones en aquella casa. Que, entendedme, me parecía muy bien porque estaban en su pleno derecho a hacer con su empresa lo que les viniera en gana, pero me molestaba que intentara vender la moto de que los demás pintábamos algo. La cuestión es que, tras varias discusiones por asuntos laborales, un día Fulgencio decidió, para acabar con los retrasos continuados de algunos compañeros, pagar un plus cada final de mes a los que no llegaran tarde. Considero que siempre es mejor incentivar para que las cosas se hagan bien que castigar por las que se han hecho mal, pero yo ya venía quemado por temas anteriores y, como no era de los que llegaba tarde, le dije que renunciaba al plus por no estar de acuerdo con la medida y porque no quería que me incentivara por hacer algo que era mi obligación. Simplemente había llegado a un punto de llevarle la contraria por llevarle la contraria y por molestar. El tío me dijo que vale, que bien, pero un par de semanas después decidió dar a los trabajadores una especie de paga extra por beneficios. 56 57 A todos menos a mí, porque, según me dijo, “...como no estás de acuerdo con los sobresueldos...”. Aquí el que dije que vale, que bien, fui yo y, cuando finalizó la jornada por la tarde, escribí a mano mi renuncia y se la entregué a una especie de encargadete que había nombrado hacía poco. Y, tras casi un año en aquella empresa, a las dos semanas finalizó mi relación laboral con aquella gente. Pero no me escapé de las cartas, porque había otra empresa de reparto privada que recién se había instalado en Sant Cugat y en la que, con mi currículum, no tuve problema alguno en entrar a trabajar. En entrar a trabajar no, pero, para variar, problemas con el tipo que llevaba aquello sí que tuve. Y unos cuantos, además. La empresa era bastante importante, la más importante después de Correos, y tenía delegaciones por toda España. Para aquella sucursal habían decidido poner al frente a un hombre que no sé de qué departamento venía –lo mismo podía provenir del departamento comercial o administrativo como podía haber sido guardia de seguridad, porque además tenía toda la pinta–, pero la cuestión era que no tenía ni la más remota idea de lo que era repartir correo. Ni de lo de repartir correo ni, parecía, de ninguna otra cosa. Era un hombre bastante alto, de espaldas anchas, cara ancha, mandíbula ancha, barriga ancha y culo ancho. Anchote, digamos. Lo único que parecía no tener ancho aquel tipo eran el cerebro y las ganas de trabajar. Así como Fulgencio tendría muchos defectos pero, las cosas como son, trabajaba más horas que un reloj, éste era de los que ni se molestaban en disimular. Su actividad principal era la de estar sentado frente a su mesa o bien haciendo ver que hacía algo o bien, directamente, no haciendo nada. De vez en cuando se daba una vueltecilla por la cartería simulando que controlaba o vete a saber qué pretendía simular y, de tanto en tanto, hacía algún comentario a tal o cual cartero para proseguir con su paseo hasta que, agotado de aquel descomunal y titánico esfuerzo, se volvía a sentar en su lugar o se iba de ruta turística por los bares de la zona. El ocio, ya se sabe, que es muy malo. Aquel hombre y yo no nos entendimos en ningún momento. Me molestaba muchísimo, pero muchísimo, que aquel tipo que no sabía lo que era introducir una carta en un buzón me dijera cómo hacer un trabajo que, con la tontería y aunque fuera a temporadas, llevaba ya años haciendo en empresas públicas y privadas y a pie y en moto. Pero si al menos sus ocurrencias hubieran tenido algún sentido quizá me hubiera planteado en algún momento hacerle un mínimo de caso, pero es que todo lo que decía era un absurdo sin pies ni cabeza que no estaba dispuesto a consentirle. Además, todo hay que decirlo, yo ya venía chamuscadillo de la anterior empresa y no le dejaba pasar ni una. Si tenía que decirle que lo que acaba de proponerme u ordenarme era una idiotez, se lo decía y me quedaba la mar de ancho. Así que, tras unos cuantos días en los que estuve de baja y el barrio rebosaba de correspondencia, el hombre aprovechó la coyuntura para echarme. Y, de nuevo, sin comunicármelo. Comenzaba a ser una moda irritante. Éste me hizo sentar en su mesa, empezó a sacar papeles para que los firmara y... ya está. Ni una palabra. Porque es que además de vago, inepto, retrasadito e incapaz, resulta que la joyita también era cobarde. 57 58 Pero todo tiene su lado positivo. Por fin, parecía, podía escapar definitivamente del mundo postal y buscar nuevos horizontes. No se puede ser más iluso. 58 59 12 Los bajos fondos (¡A nadie!) Porque los horizontes que se avecinaban no eran lo que se diría idílicos. Comenzó para mí la época de los trabajos basura. Porque, no os equivoquéis, lo que os he explicado hasta ahora no era lo más bajo que he tenido que hacer. Lo más bajo llegó en aquel momento, cuando entré en contacto con las ETTs y otras malas hierbas que crecen por ahí. Y es que a mí, supongo que a estas alturas ya lo habréis deducido, lo de trabajar no me entusiasma, pero, en el fondo, como es algo que se ha de hacer sí o sí y ya está, tampoco le doy más vueltas. Pero si hay una cosa en este mundo que, y perdonad por la expresión, me da por culo, es buscar trabajo. Ese rellenar y enviar currículums que más que probablemente nadie se vaya a leer, ese poner cara de buena gente sin que parezca que eres tonto de baba, ese mentir como un bellaco para parecer un elemento capaz y responsable, esos tests de capacidad realizados por personas cuya única capacidad es la de hacer tests de capacidad que no sirven para nada, ese tener que sonreír hipócritamente a gente absolutamente abofeteable... No lo puedo soportar, en serio. Así que, de entrevista en entrevista y de humillación en humillación, fui rebotando de empleo en empleo, a cada cual más apasionante y con más futuro, hasta la derrota final. Por ejemplo, durante ese tiempo trabajé a través de una empresa de trabajo temporal en una de las más añejas e importante empresas que hay en Sant Cugat. Se trata de una fábrica que hay en la entrada de la ciudad viniendo desde Cerdanyola y que se dedica a la fabricación de elementos para la automoción, principalmente bombas. Había una partida de bombas que habían sufrido no sé qué problema y se tenía que revisar no sé qué chorrada unidad por unidad. He estado haciendo memoria –de aquella manera, claro; no os penséis que le he dedicado demasiado tiempo al tema–, pero no he podido recordar ni de qué problema se trataba ni de cuál era exactamente el cometido que yo tenía. Lo que sí recuerdo es que era una tarea agonizantemente monótona, aunque, por fortuna, no duró más allá de dos o tres semanas. Recuerdo haber estado después, también a través de otra ETT, en una empresa de Rubí que se dedicaba a la fabricación de gomas para neumáticos y co59 60 sas así. Mi trabajo allí consistía en que me pasaban un papelito con una serie de productos que yo debía mezclar en la proporción correcta para que en fábrica hicieran lo que tuvieran que hacer, algo que jamás me molesté en comprobar qué era y cómo se hacía porque, aparte de que me interesaba lo justo, no tenía que entrar allí para nada. Los elementos manipulados podían ser desde trozos grandes de goma o caucho hasta polvos finos como la harina, pasando por todo tipo de productos intermedios de toda clase de texturas y volúmenes. Allí sólo estuve, gracias a Dios o a quien se le tenga que agradecer, una semana o diez días, aunque fue tiempo suficiente como para escuchar una de las bestialidades más grandes que en seguridad laboral yo haya escuchado jamás. Bien... En seguridad laboral y en cualquier otra cosa: es una de las mayores burradas que yo haya oído nuca, y punto y terminar. Y no fue un jefe o un encargado el autor de semejante desvarío, que también hubiera tenido delito pero no tanto, sino un compañero, un currante. Yo, obviamente, trabajaba con mascarilla y guantes, porque manipulaba elementos químicos que quizá no eran peligrosísimos ni letales pero que tampoco tenían pinta de beneficiar en nada la salud. Un día, mientras estaba haciendo mis cosillas en el rincón que me habían asignado para realizar mi tarea, pasó un tipo de ésos con bigote de morsa, barriguilla cervecera, gorra desgastada y palillo en la boca, no sé si me explico. El hombre se paró observándome y, tras unos segundos, se dirigió a mí. –Si te molesta la mascarilla, te la puedes quitar –me dijo–. Yo no me la pongo nunca. Mira: eso –me indicó, señalando el producto en polvo que precisamente estaba manipulando en aquel momento– se utiliza también para hacer cremas de manos para las mujeres y ese tipo de cosas, así que no puede ser malo, ¿verdad? La madre que me parió... Ni le contesté, pero era para decirle: “¿Pero tú eres tonto o qué te pasa, anormal? Una cosa es que, mezclado con otros productos, vaya bien para la piel, ¡pero otra es que sea bueno respirarlo, imbécil!”. Pero no, ya os he dicho, no le respondí nada. Para qué... Total, para la relación que iba a tener con ese hombre y lo que iba a durar en aquel lugar no valía demasiado la pena, ¿no creéis? También, aunque fuera algo puntual que sólo duró tres o cuatro semanas, hice por aquella época de jardinero. Bien, aclaremos: trabajé en una empresa de jardinería, que no es exactamente lo mismo que trabajar de jardinero. Y es que la gente tiene una imagen un poco distorsionada y bucólico pastoril de lo que ese oficio representa. Se suele pensar que la cosa se trata de cortar tranquilamente cuatro hojitas, pasar un rato la manguera y dedicarse a mirar contemplativamente cómo crecen las florecillas. Nada más lejos de la realidad. El de jardinero es uno de los trabajos más duros físicamente que yo haya realizado. Tanto o más que el de peón de obra. Se trata más de cavar zanjas y cargar sacos que de regar y podar. En mi caso, se trataba de instalar una valla alrededor de una finca y, lo dicho, al acabar la jornada llegaba a casa reventado como cuando trabajaba en la construcción. Pero, como os he explicado, aquello no duró demasiado y tampoco tengo demasiado que contar al respecto, sinceramente. 60 61 Y una de las guarradas más grandes que he tenido que hacer, aparte de limpiar mi casa cuando ha estado en según qué estados, también tuvo lugar durante aquella maravillosa época. Se había realizado en Rubí un festival de reggae que había durado cuatro días. Independientemente de la idoneidad para la salud mental de pasarse cuatro jornadas enteras escuchando reggae, la parte menos bonita todavía del festival venía después, cuando se tenía que dejar el campo en el que se había realizado el evento tal y como se había encontrado. Ello significaba que, evidentemente, se tenían que limpiar y recoger todos los desperdicios que aquellos aprendices de rastafari habían esparcido indiscriminadamente y sin piedad durante casi cien horas seguidas. ¿Y sabéis a quién le tocó recoger toda la mierda que aquellos gorrinos habían dejado allí durante cuatro días y tres noches? Efectivamente: servidor, acompañado por Marcos, cuatro bolivianos recién llegados del país americano y cinco o seis estudiantes que, poco acostumbrados a tener que hacer cosas para recibir algo a cambio, padecieron un súbito y virulento ataque de alergia al trabajo. El campo aquél era enorme, no se acababa nunca. No diré que fuera como Woodstock, pero desde luego era, sobre todo teniendo en cuenta los que éramos para limpiar todo aquello, inmenso. Podéis imaginar lo que te puedes encontrar en una extensión así tras una bacanal como aquélla: latas, botellas, vasos, condones usados y sin usar, paquetes de tabaco vacíos y no tan vacíos, ropa, zapatos, hachís, plástico para aburrir, papel como para volver a quemar en plan Nerón Roma de nuevo, monedas, cadáveres de animalillos varios... Pero, sin duda, lo más repugnante que tuve, tuvimos, que sufrir durante aquellos días y probablemente durante toda mi vida tuvo lugar en uno de los terrenos que se habían hecho servir para el festival. En aquel rectángulo de medida similar a la de un campo de fútbol habían instalado toda la zona de bares y chiringuitos, por lo que la concentración de mierda y su calidad nauseabunda era mayor que en los otros lugares del recinto utilizado para el acontecimiento. Pero es que, además, alguien había tenido, en plena iluminación, la maravillosa idea de, durante esos días, servir sardinas a la brasa. Y había completado su brillante iniciativa abandonando allí no sólo los restos de las sardinas asadas sino también unas cuantas cajas de sardinas frescas sin cocinar. Aquello llevaba allí tres o cuatro días bajo el sol asesino de agosto, por lo que, y esto mejor que ni os lo imaginéis, el hedor que desprendía podía percibirse desde cientos de metros de allí según cómo girase el viento. Así que, cuando tocó limpiar aquella zona, hubieron en aquel lugar entre los que tuvimos que recogerlo vómitos, mareos y amagos de desmayos. Era una cosa ciertamente desagradable que hubiera revuelto el estómago más curtido. Al final, alguien tuvo, éste sí, la feliz idea de traer una máquina excavadora, hacer un gran agujero en el suelo e introducir y tapar allí los kilos y kilos de sardinas que comenzaban a ser devoradas por todo tipo de bichos de lo más variados y agradables. Ya os dije que, ni de largo, lo de hacer de basurero en Londres había sido lo más repugnante que uno haya tenido que realizar en su vida. Esto lo superaba, y con mucho. Qué asco sólo recordarlo, oye... Era evidente que, laboralmente hablando, había tocado fondo. Ya no se podía, al menos en el mundo occidental, tener un trabajo mucho más repugnante, ni 61 62 mucho más inestable y eventual, ni mucho peor pagado. ¿Iba a ser siempre así?; ¿era aquello lo máximo a lo que yo podía aspirar? Qué emoción y qué intriga sin límites, ¿verdad? Pasad página y os lo explico. 62 63 13 El ataque de las alimañas (A Malena; a Jordi, Eloy y Mª José) Llegados a este punto, cuando, con el cambio de siglo y de milenio, dejaba la veintena atrás y comenzaba mi tercera década de existencia –cómo me complico la vida para explicar que cumplí los treinta, verdaderamente–, estuve por primera vez un año seguido en la misma empresa. Pero un año clavado: ni un día más ni un día menos. Y contra todo pronóstico, además, porque si durante el primer mes alguien me hubiera dicho que me iba a tirar once más seguidos en aquel lugar le hubiera dicho que estaba totalmente majareta. Éste fue de los pocos trabajos, prácticamente el único, que conseguí después de contestar un anuncio, dejar mi currículum, realizar la consiguiente entrevista y esas cosas que se supone se han de hacer para buscar empleo y que a mí jamás me han servido de nada. La empresa, que se hallaba en Sant Cugat, se dedicaba, se dedica aún si no estoy equivocado, a la fabricación de válvulas industriales. Poseían la patente de unas válvulas de bola muy buenas y lo cierto es que aquel negocio, a pesar de la imagen que pudiera dar al exterior, no funcionaba nada mal. Estaba situado en el centro del pueblo en un local alargado y no muy grande cuyas tres cuartas partes estaban dedicadas a almacén y taller y el resto a las oficinas. Mi trabajo allí consistía en llevar el almacén, realizar el montaje y mantenimiento de las válvulas y sus mecanismos de automatización, empaquetar los pedidos, contestar al teléfono, tratar con los transportistas, clientes y proveedores, más un montón más de pequeñas y diferentes tareas. El ambiente en aquel lugar era un poco claustrofóbico. Y no sólo por la morfología del lugar y la escasa luz que entraba, sino porque el entorno laboral era de lo más peculiar. Y es que aquello era una empresa familiar elevada al máximo exponente. Allí, aparte por supuesto de mí, trabajaban el jefe, el padre del jefe y la señora del jefe. Un jefe, además, que ha sido hasta fecha de hoy el más exigente que yo me haya encontrado jamás. Un tipo perfeccionista hasta la enfermedad y un obseso –en el mejor sentido, en el de amante– de su oficio. Un auténtico “chalado” de su trabajo, dicho con todo el cariño. Y además de exigente y perfeccionista, era puntilloso hasta el extremo. Por ejemplo, si el hombre te decía “llama a tal tío y dile que esta noche hay patatas CON cebolla para cenar” y tú llamabas y le comunicabas que esa noche había patatas Y cebolla para cenar, la marimorena 63 64 que te podía liar era pequeña. Con el tiempo descubrí que, en aquel mundillo despiadado, las puñaladas traperas iban que volaban y que los detalles que aquel hombre quería cuidar de manera, parecía, enfermiza eran necesarios para sobrevivir en aquel entorno de alimañas dispuestas a matar a su propio padre y a vender al peso a su madre por conseguir un pedido. Para que comprendáis de qué estamos hablando, os explicaré un asunto que sucedió poco antes de marchar yo de aquella empresa. Teníamos un pedido de una importante compañía española –probablemente la más importante de todas y, sin discusión, la más reconocida internacionalmente– que nos había encargado un montón de válvulas para una de sus fábricas que se hallaba situada en Asturias. Las más grandes eran unos monstruos que pesaban los suficientes kilos como para no poder ser movidas a mano y que valían su peso en oro. A nosotros la fabricación de las válvulas de la casa nos la hacía una empresa de Vizcaya, pero también había algún otro fabricante, también en el País Vasco, que nos realizaba diversos trabajos específicos de vez en cuando. Uno de ellos fue el que fabricó las válvulas más grandes. Las válvulas venían de Vizcaya a Barcelona y allí las repasábamos nosotros y las enviábamos al cliente a Asturias. Sí, desde luego hubiera resultado más económico y práctico enviarlas directamente desde el País Vasco hasta el Principado, pero ya os he explicado que mi jefe era un perfeccionista y quería que revisáramos las válvulas antes de mandarlas a su destinatario final. Y razón no le faltaba en hacerlo. Porque cuando las válvulas llegaron por primera vez a nosotros trabajaban perfectamente pero, ya en funcionamiento en Asturias, resulta que muchas de ellas, si no todas, empezaron a dar problemas y a fallar. No era técnicamente posible que ello sucediera, porque en todo caso podría haber fallado alguna válvula individual y particularmente, pero resulta que sucedió y, como podéis imaginar, allí aconteció el apocalipsis del fin de los tiempos y la de Dios bendito. Que si válvulas de Asturias para Barcelona y de allí a Vizcaya, que si de nuevo para Cataluña y otra vez para Asturias, que si de Asturias de nuevo a Vizcaya para volver a Barcelona antes de regresar a Asturias... Así durante semanas. Una auténtica locura. De hecho, cuando yo finalicé mi contrato en aquella empresa el asunto no se había solucionado aún. ¿La explicación? Me encontré al ya entonces mi ex jefe unas semanas después y me explicó que la empresa que nos había fabricado las válvulas las había hecho con una tara a propósito con el objetivo de que empezaran a fallar a la que llevaran funcionando un tiempo, para que de esta forma el importantísimo cliente para el que trabajábamos rompiera su contrato con nosotros y así ellos podían intentar hacerse con el suculento pedido, y los posibles posteriores, que nosotros dejábamos libre. Pues así funcionaba ese mundo salvaje. Como ya os he dicho, un ecosistema en el que los buitres esperaban el momento oportuno para abalanzarse sobre tu cadáver para despedazarlo y no dejar ni las criadillas. No era de extrañar, pues, la obsesión de mi jefe por tenerlo todo controlado, aunque a veces, la verdad, pudiera resultar agobiante y parecer excesivo y desproporcionado. Los primeros seis meses en aquel lugar fueron bastante duros. Mi jefe era 64 65 un hombre de principios que, por ejemplo, se habría quedado sin comer con tal de que sus empleados –yo– cobraran el día 1 de cada mes, pero, a cambio, te apretaba y exigía de una manera como no he visto nunca. Al principio a mí me costaba hasta contestar al teléfono, porque él estaba pendiente de todo lo que hacía y decía y, sinceramente, me sentía bastante presionado. Era como estar pasando constantemente un examen oral ante un tribunal examinador que escruta hasta la última de las palabras que dices y el último de los gestos que realizas. Conseguía hacerte sentir como un auténtico palurdo, porque, claro, daba terror pensar en la posibilidad de equivocarse o de no hacer las cosas exactamente como él las quería, lo que sólo provocaba que te pusieras más tensionado y nervioso y, obviamente, hicieras peor las cosas de lo que las hubieras hecho de no estar a punto de sufrir un ataque de histeria. Ello hacía que él desconfiara y te marcara cada vez un poco más, por lo que, evidentemente, se creaba un círculo vicioso que te acababa convirtiendo en un auténtico incompetente incapaz de controlar tus actos y palabras. La cuestión es que me costaba bastante adaptarme y que llegó un punto en el que la situación se convirtió en insostenible. Yo había faltado algún lunes a trabajar porque, simplemente, lo último que me apetecía era entrar en aquel lugar, ya que cada vez estaba más a disgusto. Se me acababa el contrato y ni yo tenía ganas de continuar ni, pensaba, ellos debían tener ninguna intención de que yo siguiera. Pero que aquel hombre fuera exigente y estricto no significaba ni que fuera mala persona ni que no se pudiera hablar con él. Poco antes de que se me acabara el contrato, mantuvimos él y yo una larga charla en la que nos dijimos, con todo el respeto y la educación por parte de ambos, cuatro verdades y tras la cual decidimos prolongar otros seis meses el contrato. Como me dijo él, muy a su estilo, “a nosotros nos gusta dar una segunda oportunidad a la gente”. Y como a mí también me gusta, y si no me gusta la doy igual, pues nos la dimos mutuamente. A partir de entonces todo fue diferente. Yo empecé a centrarme en el trabajo y él empezó a no estar tan encima, lo que provocó que yo empezara a tener más seguridad e hiciera mejor la faena, lo que a su vez conllevó que él confiara más en mí y me diera más libertad, lo que hizo que yo trabajara mejor, lo que a su vez... El mismo, ya lo veis, círculo vicioso que al principio pero al revés. Y es que la vida está llena de estas sinergias que nos arrastran, para bien o para mal, sin que, la mayoría de las veces, podamos hacer nada por evitarlo porque, también mayormente, cuando estás metido en ello es difícil darte cuenta de lo que está sucediendo. ¿Por qué no seguí allí, pues? Bien, es difícil de explicárselo a personas con mecanismos mentales racionales como, supongo, deben ser los vuestros. Habría tenido un futuro con esa gente, es cierto. Él, de hecho, ya se estaba planteando darme algo más de responsabilidad y que fuera de tanto en tanto a visitar clientes y esas cosas. Pero, aparte de lo que me cuesta mantener rutinas, como ya debéis saber a estas alturas yo funciono a venadas y por aquel entonces me dio una. Así que, en otro descerebrado arranque torero de los míos, abandoné el único trabajo con algo de futuro que había tenido hasta entonces y me retiré a mi cueva a escribir cuatro cuentos. Ojos Marihuanos, se llamó. 65 66 14 Hielo y fuego (A Riki, Ricardo y Óscar) Cobré de nuevo el subsidio durante un par o tres de meses y tuve que volver a buscarme la vida. Por Navidades, mi amigo Marcos, aquél con el que había estado recogiendo porquería tanto en Londres como en el festival guarro de Rubí, me consiguió un trabajillo en la barcelonesa y navideña Fira de Santa Llúcia, un histórico mercadillo que se instala alrededor de la Catedral desde semanas antes de Navidad. En él es tradición que se vendan abetos y toda clase de parafernalia navideña, pero también se pueden adquirir artesanía diversa, alimentos y bebidas, ropa, calzado y todo tipo de productos. En la parada en la que Marcos y yo nos encontrábamos vendíamos los cuadros que hacía un tipo al que sólo llegué a ver una vez en todo el mes. Eran unos cuadros de cerámica que he de reconocer no estaban mal. No eran una horterada sin nombre, desde luego. Los que mejor se vendían eran los que representaban motivos barceloneses y gaudinianos, lo que no dejaba de ser normal teniendo en cuenta que una gran parte de los que por allí se apelotonaban eran turistas. El trabajo muy activo no era, las cosas como son. Los cuadros se vendían relativamente bien, porque ya os he dicho que eran bastante chulos, pero podéis imaginar que aquello tampoco era una locura colectiva ni se formaban colas kilométricas por adquirirlos. Así, la mayor parte del tiempo me la pasaba con mis walk-man escuchando música, leyendo algún libro, charlando con las compañeras y compañeros de los tenderetes, liándome un canutillo de vez en cuando en la parte trasera de las paradas y haciendo una de las cosas que más me apasiona del mundo: mirar gente. Puedo pasarme horas, en serio. Y aquél, amigas y amigos, era el lugar idóneo para hacerlo, ya que miles de personas desfilaban día tras día por delante de mí. La mayoría, obviamente, sólo hacían eso: simplemente pasar. Pero siempre se acababan dando situaciones curiosas o presenciabas conversaciones o lo que fuera que te entretenían y hacían más llevadero aquel jodido frío que se te metía en los huesos tras unas cuantas horas de estar sentado sin mover un solo músculo. Me sorprendía sobre todo que, para la mayoría de gente, los que estábamos en las paradas sencillamente no existíamos. Se paseaban mirando absortos el material de cada uno de los puestos como si dentro de ellos no hubiera nadie. De otra forma no se entienden ciertas charlas y ciertos comentarios que algunos de los que por allí pasaban hacían delante de tus narices. Ahora no recuerdo nada en concreto, pero, por decir algo, podían pasar dos amigas explicándose su vida 66 67 sexual y en ningún momento se les sentía cohibidas o preocupadas por tener a un tipo a menos de un metro escuchando perfectamente sus peripecias entre las sábanas. Te entraba complejo de hombre invisible, es cierto, pero en contrapartida podías ejercer de voyeur impunemente. Y es que presenciabas discusiones de pareja, broncas de padres a hijos, tirones, borrachos cantando a grito pelado, músicos de calle tremendamente buenos y músicos de calle tremendamente acuchillables, grupos de jóvenes que, a las dos del mediodía, proseguían con una fiesta que vete a saber cuándo habían empezado... En fin... Toda una fauna impagable que cualquiera que tenga un espíritu un poco antropólogo no puede dejar de apreciar. Curioso, por cierto, el submundo de una feria de estas características. Dejando a un lado a los que, como Marcos o yo, estábamos allí asalariados, la gente que había elegido ese modo de vida solía ser humanamente bastante interesante, y en algunos casos sorprendente y peculiar. De entrada, eran personas lo suficientemente especiales como para, precisamente, haber escogido esa vida. Porque, que nadie se equivoque, la mayoría de esa gente no está ahí porque no hayan encontrado nada mejor o por circunstancias aleatorias. Para nada. Son personas que han elegido eso. Que han escogido estar en la calle en lugar de en una tienda, y pasar frío y calor en vez de disfrutar de la calefacción y el aire acondicionado de una oficina. ¿Y por qué? ¿Y para qué? La verdad es que eso es algo que, a quien no pueda entenderlo, no se lo puedes explicar. También curioso, y también parte de ese submundo, era el universo de los vendedores ambulantes. Pero no vendedores ambulantes para el pueblo en general, sino exclusivamente para nosotros, los feriantes. Y en este caso, y diga lo que diga la gramática castellana, se tendría que decir en femenino –las vendedoras– porque la mayor parte eran mujeres. Y la gran mayoría de ellas tenían menos de treinta años, eran argentinas o uruguayas, vestían en plan Janis Joplin y ofrecían unos productos la mar de ecológicos, sanos y naturales que, por supuesto, no me vi capaz de catar, y menos pagando. Allí te ofrecían de todo: café, té, cacao caliente, sopa, bocadillos, empanadas, pasteles, bollería, platos cocinados... Yo, como hacía el turno de la mañana, me solía limitar al café con leche u, ocasionalmente, al chocolate, porque, como os he dicho, aquellas chicas tan majas que además te daban conversación eran demasiado saludables para mí y, sobre todo, para mi estómago. Y es que, yo qué sé, a mí los macarrones con espinacas, la lasaña de soja sin bechamel ni nada o un guiso de brócoli con coles de Bruselas, como que no, qué queréis que os diga. ¿Que me moriré ahogado en mi propio colesterol? Pues probablemente pero, oye, mejor muerto que tener que ingerir según qué. Lo cierto es que yo podría haber hecho aquello indefinidamente, porque no me resultaba especialmente traumático, pero, por mucho que cada año El Corte Inglés y los fabricantes de juguetes adelanten la Navidad a fechas esquizofrénicamente otoñales, la feria duraba lo que duraba y, cuando se acabó, y valga la redundancia, se acabó lo que se daba. Y del frío de la Fira de Santa Llúcia pasé al calor de los fogones de una co67 68 cina. Un par de amigos habían cogido el traspaso de un bar en Valldoreix: el Sol. Un día, en casa de mis otros amigos Ricardo y Óscar, uno de ellos, Riki, me vio en la cocina preparando no sé qué, y se le ocurrió proponerme que me fuera a trabajar con ellos de cocinero. Yo no lo veía muy claro, sinceramente, porque no lo había hecho nunca en plan profesional y no sabía si estaba capacitado para sacar adelante una cocina de verdad. Pero, finalmente, y como el asunto se trataba de preparar bocadillos y cuatro tapas y no de nouvelle cuisine, espumas de sabores o destructuración de tortillas o fabadas, decidí intentarlo. Si ellos estaban lo suficientemente locos como para ofrecerme el puesto, yo estaba lo suficientemente pirado también como para aceptarlo. Que a mí a demente no me gana nadie, hombre. No es de lo que hecho peor, con sinceridad. Hubo días en los que parecía que toda aquella faena se me iba a comer con patatas, pero lo cierto es que, de una forma u otra, todo acababa saliendo y sin demasiadas quejas que yo recuerde. El problema allí fue, para variar, con uno de los dos propietarios. Riki es un encanto de persona y, además, uno de los mejores jefes que yo haya tenido. Pero el otro, al que llamaremos Hans, es, por el contrario, uno de los peores, y en muchos sentidos claramente el peor. Uno de los más diáfanos ejemplos que he visto en mi vida, probablemente el más meridiano, de cómo no se tiene que mandar. Por ejemplo, hizo una carta de platos combinados en el que uno de ellos llevaba huevo frito. Yo no sé qué concepto tenéis vosotros de un huevo frito, pero en mi pueblo –que, paradójicamente, es el mismo que el de Hans– es un huevo, normalmente de gallina, que se fríe en aceite hirviendo. Pues bien: el primer día que me pidieron el combinado en cuestión Hans había salido y yo me puse a cocinar. Justo en el momento en el que, iluso de mí, estaba friendo el huevo en una sartén, él regresó. Ni corto ni perezoso, y con unos exquisitos modales, comenzó a gritarme que qué hacía, que aquello era una guarrada pringosa de grasa, y que el huevo se hacía en la plancha con cuatro gotas de aceite y con un molde cuadrado metálico para darle una forma fashion y chachipiruli. Independientemente de que, repito, en mi pueblo eso es un huevo a la plancha y no un huevo frito, Hans no me había explicado nada de todo eso con anterioridad, por lo que, por supuesto, y como me pareció excesivo e injustificado su ataque de cólera, el tema acabó con cuatro gritos por ambas partes. Hans no era mala persona ni nada por el estilo, pero ni sabía controlarse ni sabía tratar a sus empleados ni a sus clientes. La persona idónea para regentar un negocio cara al público, vamos. Por lo demás, aquél era un local con una fantástica terraza, que cerraba hacia las tres de la madrugada y que estaba frecuentado mayoritariamente por gente joven, por lo que el ambiente, salvo el típico follón que el típico borracho montaba de vez en cuando y los más típicos todavía ataques de ira de Hans, era bastante agradable. De tanto en tanto Hans y Riki organizaban fiestas en el bar, por lo que también tuve que estar algunas veces tras la barra sirviendo copas, así que ni siquiera podía quejarme de sufrir en aquel lugar una rutina insoportable. Pero como la felicidad completa no existe, y menos en mi vida laboral, mi etapa como cocinero también, evidentemente, finalizó. Un buen día me agarró un dolor de espalda que me duró semanas y, por no tener que partirle en cualquier momento la cara a Hans, con el que había vuelto a tener diversas rencillas antes de sufrir el percance, decidí no volver más. Sí, ya lo sé: no soy un tío especialmente fácil para 68 69 tener como empleado. Al contrario: lo mío es como un dolor de muelas, soy consciente. Pero coincidiréis conmigo en que también la mayoría de jefes que corren por el mundo harán múltiples cosas a la perfección y serán unos ases en un montón de facetas de la vida pero, desde luego, entre ellas no están ni mandar ni dirigir. Que digo yo: ¿no se podrían dedicar a la horticultura, la filatelia o algo? Lo pregunto en mi inocencia, por supuesto. 69 70 15 ‘La cosa nostra’ (A Bruna) Si alguna cosa buena tenían los trabajos que hasta entonces había tenido que realizar era que, al menos, nunca había utilizado traje y corbata, que algo era algo. Pero eso se acabó un nefasto día de la primavera del 2003, cuando comencé como comercial en una inmobiliaria. Nefasto día, sí, porque, aparte de la depresión que me producía tener que ir a trabajar disfrazado como si fuera a una boda, fue también la fecha en la que hice el mayor de los ridículos que he hecho, y que nadie ha hecho jamás, con una mujer. Permitidme que, por pudor, me ahorre los detalles. La cuestión es que, anímicamente hecho una basura, me introdujeron en una garita a pie de las obras de un bloque de oficinas y allí me dejaron, con la única compañía de mi cerebro fustigándome y martirizándome, para que en los siguientes seis meses pudiera irme con holgura y tranquilidad al carajo. Porque es que allí podía llegar a tener la friolera de tres o cuatro visitas por semana –a una media de unos diez minutos por visita porque la construcción, aunque estaba ya bastante avanzada, no se podían ni visitar por motivos de seguridad–, así que el resto de las cuarenta horas de jornada laboral semanal las tenía para estar solo conmigo mismo. Como os podéis imaginar, eso era lo peor que podía pasarme en aquellos momentos y casi acaba conmigo. Por si queréis saberlo, os diré que no vendí ni una miserable oficina. Y es que, como había sucedido con el código genético de la mayoría de empleos que hasta entonces había realizado, yo tampoco había nacido con el don comercial en mis genes, lo reconozco. Admiro a la gente que es capaz de vender boñigas de cabra a un cabrero y a precio de caviar, pero a mí, cuando no me creo lo que estoy diciendo, se me nota a kilómetros de distancia. Ayudó, todo sea dicho, a este éxito rotundo el pequeño detalle de que el precio de aquellas oficinas era un auténtico atraco a hormigón armado. Un escándalo tremendo, en serio. Estábamos en pleno auge del indecente boom inmobiliario que se produjo en España y, como es bien sabido, a cierta gente se le paró directamente la cabeza. Pues bien: el dueño y promotor de las oficinas en cuestión fue uno de ellos. Porque mi pueblo natal, Sant Cugat del Vallès, lleva ya muchos años situado entre el primer y el tercer puesto en el ranking de las ciudades más caras en el precio del suelo en Cataluña, y aquel tipo había puesto unas tarifas que superaban, en mucho, a lo que cualquiera de la competencia cobraba en la ciudad. Os podéis imaginar, teniendo 70 71 en cuenta todos estos factores, de qué cifras estamos hablando. Con lo que, como podéis comprender, el noventa por ciento de los que allí venían a informarse, e independientemente de mis nulas aptitudes para la venta, solían salir lívidos por la impresión y, por supuesto, no regresaban jamás. Y es que la estrella indiscutible de esta etapa laboral de mi vida fue, sin duda, el capo del tinglado. El dueño de las oficinas, quiero decir. En realidad no era mi jefe, porque yo trabajaba para la inmobiliaria a la que él había hecho la concesión. Vamos a llamarlo, a lo Reservoir Dogs, señor Rojo. Por lo de la sangre que me vela la mirada y el cerebro cada vez que pienso en ese ser despreciable y repugnante, me refiero. El hombre, un cincuentón de, las cosas como son, gran porte y bien conservado que lucía un espeso y abundante pelo canoso, era el propietario de, que yo sepa, un concesionario de coches y múltiples propiedades inmobiliarias, y estaba magníficamente relacionado con el ayuntamiento y otras instituciones y personas relevantes en la ciudad. Hablando en cristiano, el tío estaba forrado hasta las orejas y su pinta y sus maneras, para entendernos, encajarían perfectamente en cualquiera de las tres partes de El Padrino. Además, estoy convencido de que se follaba a una comercial que tenía en el concesionario, y lo digo sólo a modo informativo y anecdótico aunque no venga a cuento ni aporte nada. Para que os hagáis una idea del tipo de persona de la que estamos hablando, os explicaré nuestro primer encuentro aquel estupendísimo día que, por si no había sido ya lo suficientemente memorable, el señor Rojo acabó de redondear. Fue así. Mi jefe me lo había presentado por la mañana pero apenas habíamos hablado. Por la tarde, entró en mi prefabricado y provisional despacho, saludó y tomó asiento frente a mí. Tras hablarme brevemente de las excelencias de las oficinas que estaba construyendo y de su filosofía de ventas, el tipo, sin recatarse lo más mínimo, me amenazó. A lo Michael Corleone, mismamente. No recuerdo los términos exactos, pero vino a decirme que si se me ocurría hacer cualquier chanchullo para llevarme un solo duro de sus oficinas, si se me ocurría robarle, la cólera de Dios, es decir la suya, iba a pasar por encima de mí con la fiereza implacable de las diez plagas bíblicas. Con otras palabras, claro. El cachondo incluso me explicó cómo hacerlo, a base de no sé qué cosa de aumentarle no sé qué precio al cliente –que para aumentarle el precio al cliente precisamente estaba el tema...– para después hacer no sé qué otro asunto con no sé qué dinero negro. Mi primera reacción fue la de quedarme mirándolo incrédulo y pensar: “¡Coño, qué bueno!; a mí no se me hubiera ocurrido jamás de los jamases”. Y la segunda fue cavilar sobre el refranero y la sabiduría popular. Por lo de “cocinero antes que fraile”, lo de “piensa el ladrón que todos son de su condición” y toda esa serie de dichos, ya sabéis. En circunstancias normales me hubiera levantado y me hubiera ido sin tomarme siquiera la molestia de despedirme, pero ya os he dicho que en realidad él no era realmente mi superior y me limité a explicarle la situación a mi jefe de verdad y a odiar a ese energúmeno hasta el día de su muerte, que espero que esté, por el bien de la humanidad, cercano. 71 72 Como hoy me he levantado espléndido, y para que entendáis un poco más la psicología abyecta de ese tipo asqueroso, os explicaré otra anécdota, va. Tras meses haciendo el primo intentando vender mortadela a precio de bogavante a los escasos incautos que por mi garita se dejaban caer, un día se me subió el cabreo y la desesperación a la cabeza y realicé una comparativa de precios entre nuestras oficinas y el resto de edificios de oficinas de Sant Cugat que por aquel entonces se estaban promocionando. Telefoneé una por una haciéndome pasar por alguien interesado en comprar, y elaboré un estudio con los precios de cada una de ellas y los servicios que ofrecían. El informe, dada mi nula experiencia en el oficio y el sector, no sé si sería más o menos profesional formal y comercialmente hablando, pero desde luego era demoledor. Era tan y tan abismal la diferencia de tarifas entre nuestras oficinas y las demás, y era tan y tan vergonzante observar los servicios que los demás dejaban instalados y la ausencia de cualquier tipo de ellos en nuestro edificio, que cualquiera se hubiera planteado si aquélla era la mejor política de ventas. Y, por supuesto, cuando mi jefe le entregó al señor Rojo el informe en cuestión, éste se replanteó su estrategia. Nadie en su sano juicio podía quedarse con los brazos cruzados ante una evidencia como aquélla. Así, al día siguiente de reunirse con mi jefe, el señor Rojo entró en mi oficina con un folio en la mano. –Los nuevos precios –dijo escuetamente antes de dar media vuelta y regresar sobre sus pasos. Por aquel entonces, ambos teníamos claro hacía semanas que lo mejor que podíamos hacer era ignorarnos mutuamente para, básicamente, evitar innecesarios baños de sangre. “Al fin se ha dado cuenta”, pensé aliviado mientras lo veía alejarse hacia su oficina. Pero el alivio me duró escasos segundos. Cuando le eché un vistazo a la hoja que me había traído, comprobé incrédulo que el tipo, con dos bemoles, no sólo no había ajustado los precios sino que, con chulería torera, los había aumentado. Después de aquello, duré tres o cuatro días más y, de acuerdo con la empresa, me tomé una baja mientras se agotaban los días para que finalizara tanto mi contrato como la concesión que aquel tipo despreciable tenía con la inmobiliaria. Con gente así, desearías que Dios existiera. Más que nada para saber con certeza que el señor Rojo, y todos los indeseables de su calaña, arderán por toda la eternidad, o más, en el Infierno. Todo sea dicho, evidentemente, sin el más mínimo rencor. Ni nada. 72 73 16 Al carajo (A Cris, José Carlos y Juan) Como os podéis imaginar por lo que os he explicado, todos aquellos meses a solas conmigo mismo justo cuando menos necesitaba estar a solas conmigo mismo me dejaron hecho una piltrafa humana. Me puse verdaderamente enfermo de la cabeza y de lo que no era la cabeza, me aislé del mundo y de lo que no era el mundo, y las semanas fueron cayendo sobre mí una tras otra sin que mi cuerpo y mi mente fueran capaces de producir otra cosa que no fuera apatía, depresión y, en los momentos de euforia y actividad extrema, ganas de morir. Pero la jodida vida, tozuda ella, no se para nunca por mucho que tú tengas ganas de que suceda, así que, como tenemos el feo vicio de comer todos los días y esas cosas, tuve que ponerme de nuevo en marcha. Sin la más mínima motivación ni entusiasmo, todo hay que decirlo, pero me puse en marcha. Mi hermana tenía un vecino. Y su vecino tenía una empresa. Y en la empresa del vecino de mi hermana necesitaban gente. Y mi hermana, además de un vecino, tenía un hermano, que, obviamente, era yo. Y el hermano de mi hermana, es decir yo, necesitaba un trabajo. Así que, como mi hermana tenía un vecino que ofrecía trabajo y un hermano que lo buscaba, lista y profesora como es ella no tardó en atar cabos y juntar las vidas de su hermano y de su vecino. Sí, otro enchufe. Es que no sabía ya cómo explicarlo. La cosa, el destino es el destino, volvía a ir de cartas. La empresa, situada en un polígono de Sabadell cercano a la estación de RENFE, se dedicaba a la manipulación de correo y publicidad. A mí me contrataron junto a otros dos chavales para llevar el correo interior de una caja de ahorros catalana. Se trataba no sólo de gestionar la correspondencia interna entre la central y las sucursales, sino también del envío de material de oficina, promociones, trípticos publicitarios o los obsequios que, en forma de múltiples y variopintos objetos, se les hacían a los clientes. Todo ello se enviaba por valija a las distintas oficinas de la caja, y ellas nos enviaban a nosotros sus cosillas para la central o para las otras sucursales. Y en eso consistía básicamente nuestro trabajo. En el sitio no hubiera estado mal de no ser por determinadas circunstancias. La principal, y siento si soy repetitivo, es que no pasaba por el mejor momento de mi vida. De hecho, y mirándolo desde la distancia, creo que en aquellos tiempos 73 74 no hubiera estado a gusto tampoco en ningún otro lugar porque el problema básico era que con lo que no estaba a gusto realmente era conmigo mismo. Pero habían otros temas. Por ejemplo, Paco, mi jefe, el vecino de mi hermana, era, hablando en plata, un tío de puta madre. Uno de los escasos buenos jefes que he tenido, sin duda. Pero su segundo de a bordo, un hombre bajito y gordito con un parecido asombroso al cerdo de dibujos animados Porky, era un absoluto gilipollas. Bastante inteligente, cierto, pero un gilipollas de los que me he encontrado pocos, no sólo en esos empleos de Dios sino en la vida en general. Lo que pasa es que si te encuentras a un gilipollas por la calle siempre puedes evitarlo o enviarlo a tomar por saco, pero si te lo topas en un centro de trabajo tienes, sobre todo si es un jefe, que soportarlo. No pienso hacer el esfuerzo de recordar el nombre del gilipollas en cuestión, así que le llamaremos sencillamente Gilipollas y asunto arreglado. Aparte de que Paco era un buen hombre y el Gilipollas, ya os lo he dicho, era un gilipollas, yo creo que ambos jugaban conscientemente a lo de poli bueno y poli malo. Que tampoco acabo de entenderlo porque no hacía maldita falta, ya que con que ambos se hubieran mostrado tal y como eran en realidad hubiera sido más que suficiente, la verdad. Me acuerdo de la primera vez que pensé que el Gilipollas era un gilipollas. Habían traído unas bolsas deportivas nuevas de promoción y Paco, en un momento en el que estábamos todos juntos, nos ofreció que nos agenciáramos una. El estado de la añeja y hippie bolsa que yo llevaba por aquel entonces era lamentable, así que decidí aceptar el ofrecimiento, entre otras cosas porque mi situación económica en aquel momento, para variar, no estaba para comprar bolsas, la verdad. Pero ni bolsas de pipas, me refiero. Esto sucedió en el comedor de la empresa, y recuerdo como si estuviera pasando ahora la cara de gilipollas del Gilipollas, repanchingado en su silla y diciéndome: –Esta tarde voy al museo de los horrores. Si quieres me llevo la bolsa y la dejo allí –dijo con su tono de gilipollas, su sonrisa de gilipollas y su sentido del humor gilipollas, mirando al mismo tiempo fijamente mi ajado petate. “Vale; y de paso deja allí a tu novia, gilipollas”, pensé mientras me venía a la mente la imagen del adefesio que el Gilipollas tenía como pareja y a la que conocía porque se había pasado por allí unas dos o tres veces. Un par de meses después se lo hubiera dicho en voz alta, pero hacía tan solo diez o quince días que estaba allí trabajando y me pareció excesivo iniciar un conflicto bélico que, de todas formas, y como no podía ser de otra manera, acabó produciéndose. Aunque el Gilipollas no fue el único con el que tuve algún roce allí. Ya os he dicho que no me encontraba en el mejor periodo de mi existencia y, entre otras cosas, mi sistema nervioso estaba a punto de reventar en pedacitos y mi irascibilidad estaba por las nubes como el precio de las angulas en Navidad. Así que, por ejemplo, tuve un ligero altercado con una de las trabajadoras de la fábrica porque le hice saber, me parece que de no muy buenas maneras, lo que pensaba de los currantes de derechas. Resulta que, evidentemente, ella era una de ellos y mi opinión no le sentó muy bien. Además, creo recordar que en la discusión también se 74 75 mezcló, no sé por qué, el racismo –el de ella, por supuesto– y acabé diciéndole que se fuera a que se la follara un marroquí y se le pasarían todas las tonterías que tenía en la cabeza o algo así. Creo que la mujer acabó llorando pero no pasó nada más, lo que fue una suerte teniendo en cuenta que su marido trabajaba en aquel mismo lugar y que, como se hubiera puesto quisquillosito, aquello podría haber acabado pero que muy malamente. Y también me viene a la cabeza una discusión que tuve hacia el final con un tipo miembro del Opus que allí trabajaba al que le molestó un comentario, no recuerdo cuál, que hice sobre la Iglesia Católica. –¡Un poco de respeto! –me gritó encolerizado, con su cabeza calva roja y las venas sobresaliendo peligrosamente de su cuello y sus sienes. –A ver, a ver... –le repliqué–. Yo respeto tremendamente tus creencias y las creencias personales de todo el mundo, pero a una institución históricamente genocida, machista y mafiosa, que encubre y permite la pederastia y que propaga el no uso del preservativo mientras la mitad de la humanidad se muere de sida, no le tengo ningún respeto ni se lo tendré jamás, te cabrees lo que te cabrees. Y mi religioso compañero no supo qué decirme y ahí se quedó el tema, aunque el hombre ya no volvió a mirarme ni a tratarme más de la misma manera. Un trauma en toda regla que no sé si llegaré a superar nunca. Nos ha jodido... Pero la mayor novedad de mi estancia en aquella empresa fue que, por primera vez, tuve un lío con una compañera de trabajo. Y no voy a daros demasiados detalles porque fue todo como muy extraño y lo tengo como confuso en mi mente. Y es que ella era bastante rara, yo soy más raro todavía y en aquella época más, y, como podéis imaginar, de aquello sólo podía salir una situación muy rara con un comienzo raro y un final más raro aún. Todo raro, raro, raro... Ella era la hermana de uno de mis dos compañeros de sección. He intentado hacer memoria, pero juro que no recuerdo cuál fue la primera vez que quedamos fuera de la empresa, ni la primera vez que nos besamos, ni la primera vez que follamos, ni la primera vez que nada. Algo curiosísimo. Como os podéis imaginar, aquella historia no duró demasiado. Y es que, en realidad, creo que nos juntamos el hambre con las ganas de comer más que otra cosa, y yo no era entonces una persona a la que tener al lado, con sinceridad. Ahora tampoco, es cierto, pero es que lo de aquella época era de una insalubridad difícilmente soportable tanto para mí como para, obviamente, los que me rodeaban. De hecho, mi final en aquella empresa fue el fiel reflejo de mi situación en aquella etapa de mi vida: caótico. Por aquel entonces yo me estaba medicando con algunas pastillitas de colores y la cosa fue que, un día, me debieron hacer una reacción extraña o algo y sufrí un ataque de amnesia con comportamiento automático. Es decir: que me fui a trabajar e hice todo lo que tenía que hacer de manera inconsciente y autómata y que no me acuerdo absolutamente de nada de lo que realicé o dije aquel día. Según me contaron con posterioridad, daba la impresión de ir totalmente bebido, drogado o ambas cosas a la vez. Pero, aparte de las dro75 76 gas que consumía diariamente por prescripción médica y de los habituales porros, no era el caso, o al menos yo no lo recuerdo. Claro que, por otra parte, que no me acuerde es absolutamente lógico y comprensible tratándose precisamente de una amnesia. Si no tengo ni idea de cuándo y cómo llegué al lugar en el que trabajaba ni de con quién ni de qué hablé, no veo por qué iba a acordarme de lo que tomé o dejé de tomar, también es cierto. Pero no: estoy prácticamente convencido de que no había bebido ni había consumido nada. Así pues, decidí que la salud era lo primero y llegué a un acuerdo con el jefe –el bueno, no el gilipollas–, al que mi decisión de abandonar la nave debió parecerle, debidas las circunstancias, una bendición del cielo. Y no se lo reprocho, desde luego. 76 77 17 Luz al final de la cueva (A Norbert; a Natàlia; a Ana y Aroa) Tras unos meses cobrando la baja médica e intentando volver a ser persona, regresé de nuevo a las andadas. Y, por supuesto, qué mejor sitio para hacerlo que en Correos. Esta vez trabajé por primera vez en Barcelona capital y los barrios en los que tuve que repartir fueron el Born principalmente pero también durante algunas semanas una parte de la Barceloneta. No estaba mal, la verdad. El Born, para el reparto, era bastante reducidito y además la mayor parte del contrato coincidió con los meses veraniegos, con lo que el volumen de correspondencia bordeaba el ridículo y algunos días acababas con todo el recorrido a las diez de la mañana. Era, es, un barrio con mucho comercio y, por consiguiente, bastante agradable de repartir, porque, entre otras cosas, en la mayor parte de ellos habían dependientas jóvenes y simpáticas que habitualmente, Dios las bendiga por ello, te recibían con una sonrisa, lo que siempre hacía que te miraras el día y la vida de forma diferente. Es el poder demoledor e indestructible de una sonrisa femenina, supongo que sabéis a qué me refiero. Recuerdo especialmente a Natalia, una chica simpática y encantadora que trabajaba en una tienda de deportes en una de las calles que desembocaban al paseo del Born. Al final nos hicimos bastante amiguetes porque los dos éramos pericos, del Espanyol. Me acuerdo también cómo descubrimos ambos dicha circunstancia. Entré un día en la tienda a dejar la correspondencia y Natalia y yo comenzamos a charlar. En un momento dado nos pusimos a hablar sobre zapatillas deportivas, tema interesante y apasionante donde los haya. Y cuando salió la palabra Nike en la conversación, noté que ella ponía una cara extraña, por no decir de asco. –Es que es una marca que no me gusta mucho... –comentó diplomáticamente al comprobar que yo me había percatado de la expresión de su rostro. Aquello sólo podía significar una cosa. Los que, gente infiel, no seáis del Espanyol no podréis comprenderlo, pero, repito, aquello sólo podía significar una cosa. –¿Eres perica? –le pregunté sabiendo de antemano la respuesta. –¿Se me nota? –Un montón; se te nota un montón. Y es que solamente un perico puede estar lo suficientemente enfermo como para que le disguste la marca comercial que viste a Los Otros. 77 78 Por su parte, la Barceloneta, mítico barrio costero de Barcelona, era otra historia. La parte que me tocó repartir a mí era bastante más deprimente que el Born: todo calles interiores del barrio en las que casi no daba el sol y en las que el ambiente era bastante oscuro y lúgubre. Los edificios –habitados ahora en su mayor parte por inmigrantes de todos los gustos y colores cuyo denominador común es su bajo nivel adquisitivo– eran, en su gran mayoría, antiguos y estaban en mal estado, con lo que era habitual encontrarte con portales en los que no funcionaba el portero automático, si es que había, o en los que los buzones o bien estaban en un estado lamentable o bien, sencillamente, brillaban por su ausencia. Pero, en fin, el de cartero, ya sabéis, es uno de los trabajos que he tenido que hacer durante mi vida que menos me ha molestado realizar y, en general, vivía bastante tranquilo. Allí, como en todas las estafetas de Correos, había personajes de lo más curiosos. El que probablemente se llevaba la palma de aquel lugar fue el que, durante los primeros días, fue mi compañero de trabajo más cercano. Yo tenía que repartir el barrio del que él era titular mientras se iba de vacaciones, así que estuvimos unos días juntos para que me enseñara el recorrido y esas cosas. Era un tipo grandote, de pelo y barba canosos y con una potente y profunda voz, que poseía dos características principales. La primera, que oía poco más o menos como una puerta o un radiador. Sordo como un zapato, estaba el hombre. Ello hacía que cualquier cosa que tuvieras que decirle, preguntarle o comentarle tenía que ser a grito pelado, porque de otra forma el tío era como si, mismamente, oyera nevar. A mí me daba un poco de reparo, la verdad, porque tener que dar esos berridos con toda la oficina en silencio era, dada mi natural timidez, una situación bastante embarazosa. Su otra particularidad era que tenía unos arranques de mala leche verdaderamente importantes. El hombre era miembro de no recuerdo qué sindicato y cuando había algo que no le gustaba o le molestaba lo expresaba de manera contundente. Si a eso le añadimos su voz tremenda y al volumen que, por su sordera, debía emitirla para al menos escucharse a sí mismo, el resultado era un escándalo de dimensiones bíblicas. He de reconocer que conmigo se comportó bien, pero eran legendarias allí las numerosas trifulcas por él protagonizadas a lo largo de los años. También había en aquella estafeta un idiota que me molestaba especialmente. Era uno de los jefecillos de la oficina –en Correos no hay jefes de verdad, sólo jefecillos– y era culé, del Barça. Hasta ahí no tendría por qué haber más problema, porque en Cataluña casi todo el mundo es del Barça, comenzando por la mayoría de mi familia y amigos. Pero éste era de los integristas. Es decir: de los que, en su demencia, confunden a su club de fútbol con el país y de los que no les entra en la cabeza que pueda haber gente que piense diferente a ellos. Antaño se les llamaba fachas. Pues bien: este imbécil tenía la fea, nefasta, molesta e insana costumbre de, a las siete u ocho de la mañana, poner a todo trapo el himno azulgrana cuando su equipo había ganado el día anterior. Era para machacarle la cabeza con una tochana, en serio. Y ganas no me faltaban, os lo podéis imaginar, pero como aquello hubiera sido considerado un delito –muy estricta e injustamente, pienso 78 79 yo, teniendo en cuenta los claros atenuantes que en tal caso hubiesen concurrido, comenzando por la evidente tortura psicológica y emocional que el tipo me infligía, y también porque era imposible demostrar con pruebas fehacientes que aquel lerdo fuera intelectual y morfológicamente lo que comúnmente conocemos como un ser humano–, en lugar de eso hice otra cosa. Porque por aquel entonces yo hacía unos meses que colaboraba en el periódico deportivo Blanc i Blau, el BiB para los amigos, que se dedica a la información del Espanyol. En una de esas venadas que, ya debéis conocerlas, me dan de vez en cuando, había escrito al director de la publicación ofreciéndome para buenamente lo que fuera. Yo había pensado más que nada en corrección o algo así, porque lo cierto es que por aquellas fechas el BiB tenía bastantes carencias ortográficas y numerosos fallos debido a que, principalmente, no había nadie que, por falta de presupuesto, pudiera repasarse con tiempo y meticulosidad el periódico. Para mi sorpresa, Norbert, el director del medio, se puso en contacto conmigo y quedamos una tarde en un bar del Eixample cercano a donde él vivía entonces. Para mostrarle más que nada mi nivel de redacción y ortográfico, se me ocurrió el día anterior escribir a bote pronto lo que se asemejaba a cuatro artículos de opinión y se los entregué cuando nos conocimos. Y para mayor asombro por mi parte, me llamó a los dos días para comunicarme que ese mismo sábado debutaba como articulista en el Blanc i Blau con uno de esos cuatro escritos. –¿Qué título quieres que le pongamos a la columna? –me preguntó aquel día. Evidentemente, ni por asomo pensaba un minuto antes de recibir la llamada que un inútil con un currículum nefasto como el mío podía tener un espacio de opinión propio en un medio de comunicación, así que, abrumado por la situación, contesté con un simple “no sé” a la cuestión de Norbert. Ya, no fue una respuesta excesivamente brillante, pero qué queréis... –Hacemos una cosa –me dijo–: le pongo yo uno y tú te lo piensas con calma y ya lo cambiaremos por el que elijas. Y así fue. El sábado siguiente debuté en el BiB bajo el sobrenombre de El Ermitaño con un artículo en el que, un clásico, ponía a parir a TV3. Norbert me había calado enseguida y me había colocado un apelativo que, por mi forma de ser y mi situación en aquella época, me encajaba como el zapato de cristal a Cenicienta. Así que El Ermitaño se quedó. Después ya me fui creando gracias al apodo un personaje, pero, al César lo que es del César, el origen de la vida eremita en una cueva que yo llevaba en el Blanc i Blau fue de Norbert. Al tema, que me desvío. Como podéis comprender, en lugar de discutirme con el tontito que ponía el himno del Barça en los distritos II y III de Correos en Barcelona, lo que hice fue dedicarle uno de esos artículos de opinión a lo cafre que tanto me gustaba escribir. Bueno, digámoslo todo: le escribí un artículo y, aparte, cuando el capullo ponía el jodido himno, dejaba automática y ostensiblemente de trabajar y me iba a fumar un cigarro. Y es que, con la cantidad de borrego y anormal que hay que soportar por la vida en general y trabajando en particu79 80 lar, cualquiera deja el tabaco, ¿verdad? ¿Que si leyó el artículo? Algunos de mis compañeros sí lo hicieron, así que puedo suponer que al menos las voces le llegaron. Pero como que me es indiferente, entendedme. La cuestión era desahogarse para no sufrir un arrebato que me llevara a hacerle tragar el radiocasete, con antena y cable de alimentación incluidos, a aquel energúmeno. Por lo demás, en aquella etapa en Correos coincidí con gente bastante maja, mujeres en su gran mayoría: Aroa, Ana, Camino... Me acuerdo también de una chica gordita de la que no recuerdo el nombre que defendía la superioridad humana e intelectual de la mujer sobre el hombre con argumentos como “Una mujer nunca enviaría a su hijo a la guerra”. Eso sí, cuando le nombrabas a Margaret Thatcher, que hizo exactamente eso, te decía que ésa no era una mujer. No: un armario empotrado, era. Es como los que dicen que Hitler o Stalin no eran seres humanos. Pues lo siento pero, le duela a quien le duela, esos tipos eran de nuestra misma especie. En fin... Ahí, en las calles de la Barceloneta, finalizó definitivamente mi relación con Correos de España en particular y con el mundo postal en general. Aunque no canto victoria, porque en la vida hay veces que lo que parece definitivo al final no lo es tanto y lo que se antoja infinito puede durar décimas de segundo. Así que, quién sabe... 80 81 18 Dando bandazos (A Nasi; a Lara y Luis; a Víctor, Pau-Kin, Miriam, Mari y Anna; a Antonio, Teresa y Marc; a Eulàlia) Cuando se acabó mi, hasta el momento, última experiencia con el apasionante mundo de la correspondencia, comenzó otra de esas épocas indefinidas en las iba haciendo cosillas por aquí, por allá y por acullá. Por una parte hacía trabajillos con el ordenador, básicamente páginas web. Tan sólo cuatro años atrás yo era un absoluto analfabeto informático: no tenía ni correo electrónico y eso de internet era para mí un algo etéreo e indefinido que sabía que existía pero con el que no había tenido contacto alguno. Pero un buen día mi amigo Toni se presentó en casa con su ordenador antiguo, me explicó cómo se encendía y apagaba y allí me lo dejó, encima de la mesa, como un mamotreto que yo me miraba como se miraban los homínidos al monolito en 2001, una odisea en el espacio. Como por entonces, ya os he explicado, yo hacía una vida ermitaña y totalmente asocial, pues me pasaba las horas escudriñando aquel trasto infernal hasta que acabé dominando programas de edición web, de tratamiento de imágenes y otros muchos. En ese sentido, mi aislamiento y mi diosmíonoquieroveranadie fue bastante provechoso y productivo, aunque, entre nosotros, hubiera preferido seguir siendo un palurdo con los ordenadores y haber podido llevar una vida más normal. Pero las cosas van como van y, junto a algunas ayudas paternas y otras cosillas que no debo explicar, el asunto fue más o menos tirando. El encargo más importante que tuve fue el de una amiga que trabajaba en la Gran Enciclopèdia Catalana para la que realicé unas animaciones en Flash y algunos otros trabajillos para una enciclopedia interactiva que estaban creando. Lo de las animaciones fue toda una experiencia. Primero porque yo le aseguré a mi amiga que dominaba el programa con el que se tenían que hacer, el Flash, cuando lo cierto es que mis conocimientos eran, aunque reales, bastante básicos. Pero fue sin mala fe: simplemente es que yo creía que sabía más de lo que realmente sabía. Autoengañarse, se le llama a eso. Así que tuve que aprender sobre la marcha y a un ritmo frenético un montón de cosas que desconocía. He de reconocer que algunas veces estuve a punto de rendirme, reconocer mi derrota y admitir que aquel cometido me superaba completamente, pero finalmente, con mayor o menor fortuna en el resultado definitivo, acabé finalizando el trabajo con algún retraso que, digámoslo todo, no fue en exclusiva responsabilidad mía. El segundo asunto que perturbó el normal desarrollo de aquel encargo, cau81 82 sante en parte también, reconozcámoslo, del retardo, fue un pequeño imprevisto. Bueno, de hecho lo de imprevisto es un puro y retórico eufemismo, porque era algo que se veía venir clara y diáfanamente. Y es que cuando te pasas un tiempo sin pagar el recibo de la luz, lo lógico y previsible es que, finalmente, acaben cortándote el suministro. Y eso fue lo que me sucedió a mí a mitad de encargo, por lo que tuve que iniciar peregrinajes a distintos lugares para poder proseguir. Principalmente utilizaba los ordenadores de mi vecino y amigo Víctor. Yo poseía copias de las llaves de su casa y de su restaurante, donde él tenía sendos Macintosh que yo utilizaba tanto para realizar como para enviar los archivos. No sé cómo hubiera hecho el trabajo durante aquellos meses sin Víctor, la verdad. También utilizaba el ordenador que mi hermano tenía en casa de mis padres, o el de mi amiga Lara –sin la cual no estaríamos hablando vosotros y yo ahora mismo–, o me iba a locutorios o cibercafés, pero el grueso del asunto lo hice gracias a él. Y hablando de Víctor, como os he explicado tenía un pequeño restaurante en La Floresta llamado Café Tulum, lugar de México en el que había vivido. Allí también trabajé algunas veces puntuales de camarero, aunque de camarero en plan tranquilillo. El sitio, ya os lo he dicho, era un lugar reducidito de sólo seis mesas y el ambiente que Víctor había creado allí era, por llamarlo de alguna forma, bastante laxo y relajado. Por explicarlo de algún modo, digamos que el Café Tulum era un lugar en el que, después de degustar los magníficos platos que Víctor cocinaba y beberte una botella de vino, podías, con toda la naturalidad del mundo, liarte y fumarte un porro mientras consumías los cafés y los chupitos. Y si no lo hacías tú por propia voluntad, salía el propio Víctor de la cocina con un canuto en la boca, así que no había escapatoria posible en aquel antro entrañable y añorado de perdición. Después, Víctor y yo estuvimos a punto de hacernos socios. Nos ofrecieron la concesión del Casal de la Colònia Montserrat, que es una urbanización perdida en medio de la montaña que hay entre Valldoreix y La Floresta. La cosa, aunque pintaba bien, al final se fue complicando y acabó no cuajando por diversos avatares que tiene la vida y porque, finalmente, tanto a Víctor como a mí nos ofrecieron sendos empleos que difícilmente podíamos rechazar. Él se fue de jefe de cocina a un importante restaurante vegetariano del centro de Barcelona, y yo... 82 83 EPÍLOGO ‘BiB people’ (A los lectores del BiB y a todos los que, desde el interior o el exterior, trabajaron conmigo allí) Después de tres años colaborando gratis con el Blanc i Blau, Norbert y José, los propietarios, me ofrecieron trabajo en el periódico como corrector y para que les hiciera la web y ejerciera de webmaster. Como podéis comprender, y después de mi larga travesía por toda esa serie infinita de empleos deplorables, el poder realizar un trabajo que no sólo me gustaba sino que además hacía, creo, con la suficiente corrección –y nunca mejor dicho–, abría para mí un nuevo mundo de sensaciones antes desconocidas. Eso de ir con ganas a trabajar era algo absolutamente inédito y, cuando me paraba a pensar en ello, me resultaba tan asombroso como irreal. La cosa es que por primera vez duré más de un año –y de dos y de tres– en un empleo. Pero no sólo eso. Por imponderables que son difícilmente explicables, acabé siendo el director del BiB, lo que ya era una cosa de absoluta cienciaficción. Me refiero a que no es nada normal en este mundo que a un tipo sin estudios y con el currículum impresentable que yo tengo se le dé la oportunidad de algo como dirigir un periódico, ¿verdad? Pues eso fue ni más ni menos lo que sucedió. Pero la vida difícilmente es perfecta y, al año de estar en el puesto, un buen día, tras una discusión con uno de los jefes, simplemente me levanté y me fui. Os explicaría cómo fue y a qué venía todo, pero de mi época en el BiB prefiero no hablar, se siente. Y es que está la cuestión demasiado reciente, seguramente diría cosas que no debo y, además de todo, no me gustaría ser injusto. Aparte de que, cómo no, el temita, os lo puedo asegurar, da para otro libro y, en fin, ya sabéis: el síndrome de la página en blanco y tal y cual. El asunto es que de nuevo me encontré sin empleo y más colgado que un higo. Entonces, en un acto de introspección profunda y en una exhibición de complejidad mental sin precedentes, me pregunté a mí mismo: “Y ahora qué, majo...”. Pues ahora, qué decir... Lo único que espero es que dentro de veinte años sea incapaz, por falta de experiencias, de contaros otro relato como éste. Y es que, ya se sabe, las cosas siempre son susceptibles de empeorar. Extremadamente susceptibles, diría yo. Con lo que, quién sabe, quizás el peor trabajo todavía no ha llegado y el más cabrón de los jefes está aún por aparecer. Y eso va también por vosotros, no creáis que os libráis y estáis al margen. Así que, aceptad mi consejo, no seáis tontos y haced lo que hace la gente cabal y sensata: ser millonaria. Nos vemos. O no, claro. 83 84 84