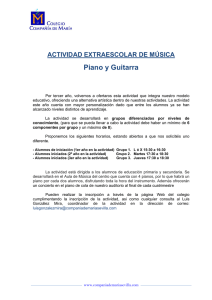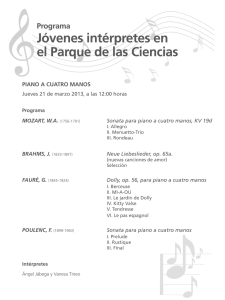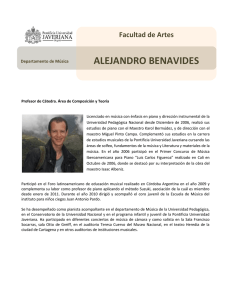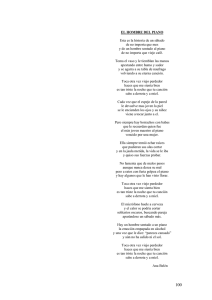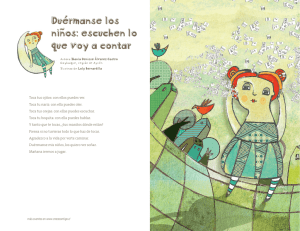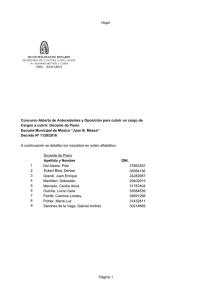Arco Libros, S.L. Madrid, 1997 LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS 1.1
Anuncio
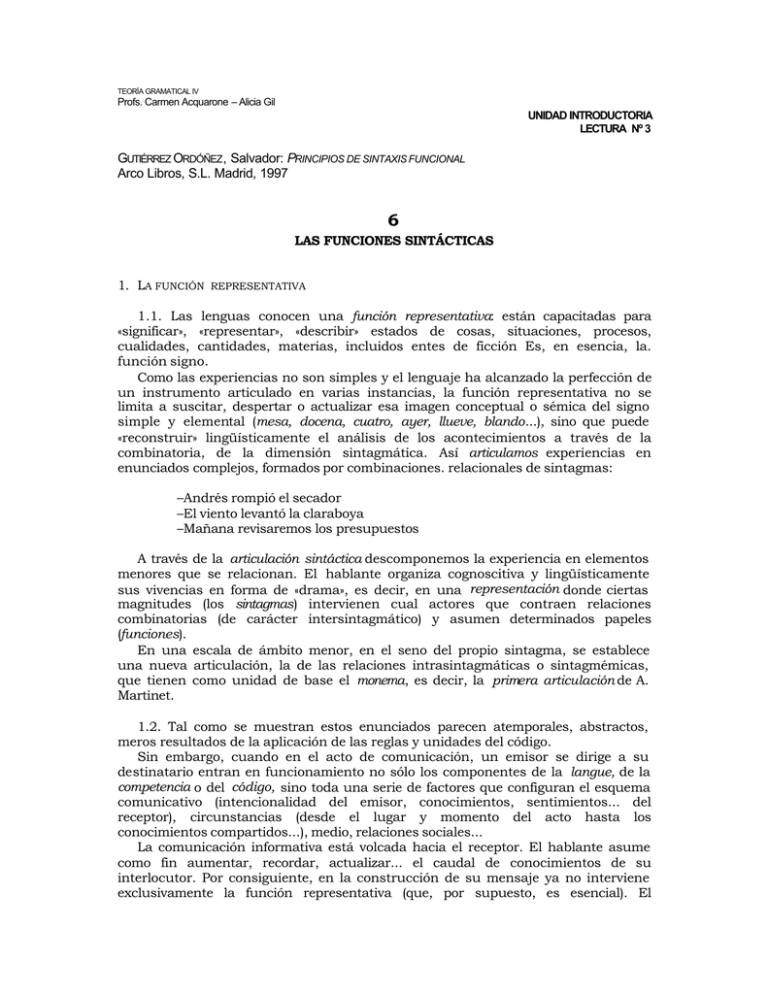
TEORÍA GRAMATICAL IV Profs. Carmen Acquarone – Alicia Gil UNIDAD INTRODUCTORIA LECTURA Nº 3 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador: PRINCIPIOS DE SINTAXIS FUNCIONAL Arco Libros, S.L. Madrid, 1997 6 LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS 1. LA FUNCIÓN REPRESENTATIVA 1.1. Las lenguas conocen una función representativa: están capacitadas para «significar», «representar», «describir» estados de cosas, situaciones, procesos, cualidades, cantidades, materias, incluidos entes de ficción Es, en esencia, la. función signo. Como las experiencias no son simples y el lenguaje ha alcanzado la perfección de un instrumento articulado en varias instancias, la función representativa no se limita a suscitar, despertar o actualizar esa imagen conceptual o sémica del signo simple y elemental (mesa, docena, cuatro, ayer, llueve, blando...), sino que puede «reconstruir» lingüísticamente el análisis de los acontecimientos a través de la combinatoria, de la dimensión sintagmática. Así articulamos experiencias en enunciados complejos, formados por combinaciones. relacionales de sintagmas: –Andrés rompió el secador –El viento levantó la claraboya –Mañana revisaremos los presupuestos A través de la articulación sintáctica descomponemos la experiencia en elementos menores que se relacionan. El hablante organiza cognoscitiva y lingüísticamente sus vivencias en forma de «drama», es decir, en una representación donde ciertas magnitudes (los sintagmas) intervienen cual actores que contraen relaciones combinatorias (de carácter intersintagmático) y asumen determinados papeles (funciones). En una escala de ámbito menor, en el seno del propio sintagma, se establece una nueva articulación, la de las relaciones intrasintagmáticas o sintagmémicas, que tienen como unidad de base el monema, es decir, la primera articulación de A. Martinet. 1.2. Tal como se muestran estos enunciados parecen atemporales, abstractos, meros resultados de la aplicación de las reglas y unidades del código. Sin embargo, cuando en el acto de comunicación, un emisor se dirige a su destinatario entran en funcionamiento no sólo los componentes de la langue, de la competencia o del código, sino toda una serie de factores que configuran el esquema comunicativo (intencionalidad del emisor, conocimientos, sentimientos... del receptor), circunstancias (desde el lugar y momento del acto hasta los conocimientos compartidos...), medio, relaciones sociales... La comunicación informativa está volcada hacia el receptor. El hablante asume como fin aumentar, recordar, actualizar... el caudal de conocimientos de su interlocutor. Por consiguiente, en la construcción de su mensaje ya no interviene exclusivamente la función representativa (que, por supuesto, es esencial). El mensaje estará fabricado y ordenado en función de lo que el emisor piense que el destinatario necesita saber. En este estadio la función representativa ha de adaptarse a las necesidades cognoscitivas del interlocutor. 2. LA ORGANIZACIÓN REPRESENTATIVA 2.1. Las funciones sintácticas 2.1.1. En la secuencia las magnitudes significativas desempeñan roles, papeles, funciones. Todo sucede como en el teatro: los sintagmas se comportan como los actores y las funciones, como los personajes. De la misma forma que un solo actor está capacitado para representar de forma sucesiva personajes distintos (D. Juan, Otello, Cirano, Max Estrella, Pedro Crespo, Segismundo, etc.), y que un mismo personaje admite ser interpretado por diferentes actores, en Sintaxis un mismo sintagma está capacitado para contraer diferentes funciones: a) –El lunes está ya muy cerca –Fijaron el lunes como fecha tope –Echaron la culpa al lunes –Hablan del lunes –Vienen el lunes –El 23 es el lunes –La fatalidad del lunes y una misma función permite ser ocupada por funtivos no idénticos, diversos: b) –Los albañiles levantaron una casa («agente») –Una casa fue levantada por los albañiles («término») –El tornado derribó todo el barrio («fuerza») –El rey construyó numerosos edificio, civiles («agentivo») –Los ancianos padecen frecuentes enfermedades («paciente») –Un hermo so cuadro colgaba de la pared de la estancia («experimentante») 2.1.2. Es una evidencia científica que los elementos que constituyen o integran una secuencia establecen relaciones sintácticas. Toda relación se entabla entre nudos o terminales de relación. Estos terminales son papeles o roles que asumen distintos individuos o magnitudes. Así, por ejemplo, el matrimonio es una relación entre dos contrayentes: marido matrimonio esposa Tanto la relación como las funciones marido-esposa son papeles independientes de cuantos individuos los hayan asumido a lo largo de la historia. Las Funciones Sintácticas son asimismo nudos o terminales de relación, roles que ordenan la estructura jerárquica de la secuencia. Tienen carácter formal : no dependen del significado concreto de los sintagmas que las «representan». Esto permite que un mismo sintagma (D. Pedro, el lunes...), sin variación de contenido, pueda aparecer en múltiples funciones y que segmentos de contenido diferenciado estén capacitados pasa funcionar como sujetos: Las funciones sintácticas abstractas son como casillas dispuestas para ser ocupadas por sintagmas. Es el sentido que aplicamos en afirmaciones como Juan desempeña (ocupa, contrae…) la función sujeto, es decir, «Juan ocupa esa función (hueco funcional) que se llama sujeto»: Juan Las funciones sintácticas abstractas son invariantes. Al igual que la función matrimonial «esposa» preexiste a cuantas mujeres la puedan asumir, funciones sintácticas como sujeto, implemento… son invariantes a cuantos sustantivos las encarnen. Las funciones sintácticas abstractas imponen a los segmentos que las ocupan restricciones de orden categorial (los sujetos y los implementos, por ejemplo, han de ser sustantivos) y de orden formal (el complemento exige la preposición /a/); pero nunca restricciones de orden semántico. La función abstracta sujeto (o cualquier otra) en cuanto tal no exige la posesión de determinados rasgos a los constituyentes que la representan. En principio, cualquier sustantivo debidamente determinado goza del derecho a ser sujeto. Es cierto que no todos los sustantivos pueden ser sujetos con cualquier verbo (*la gallina ladra) y que hay adjetivos y determinaciones que no «convienen» a determinados nombres (p. ej.: *oreja aguileña/nariz aguileña, la pata de la raposa/* la pata de la niña). Ahora bien, estas exigencias se plantean en el nivel de las funciones sintácticas concretas. No son de carácter formal, sino semántico: basta con que sustituyamos un lexema por otro para que se restablezca la gramaticalidad o, al menos, la normalidad. …………………………………………………………………………………………………………… 2.2. Funciones semánticas 2.2.1. Es una hipótesis fuerte, sustentada en comportamientos empíricos de la lengua, que los sintagmas que intervienen en un esquema sintagmático se tienden amarras de contenido, se ligan mediante relaciones y tejen un entramado de orden combinatorio. Es una isotopía o estrato de coherencia semántica. En oposición a cuanto ocurría en el nivel sintáctico (de orden formal), aquí cuanto sucede tiene su fundamento en razones de contenido. La gramática tradicional ya había intuido algunos de los conceptos y relaciones básicos del nivel semántico, pero no tuvo el acierto o no halló la madurez metodológica suficiente para aislarlo del nivel sintáctico, al tiempo que se determinaran las evidentes pasarelas o escaleras que unen ambos planos. Es evidente que nociones como sujeto y agente han de ser colocadas y estudiadas en diferente nivel. Las violaciones de la organización formal y de la estructura de contenido producen anomalías de diferente naturaleza: –*mano caemos le nos hoy –*una oveja cartujana Los gramáticos se han venido percatando a lo largo del tiempo de que no siempre dos miembros de una misma categoría y función sintáctica se podían coordinar: –El policía que atropelló al niño –La moto que atropelló al niño –*El policía y la moto que atropellaron al niño –El reglamento sanciona a los jugadores –El árbitro sanciona a los jugadores –*El reglamento y el á rbitro sancionan a los jugadores De igual forma, se percataron de que aunque por principio todo sustantivo podía ser sujeto (o implemento…), no todo sustantivo podía ser sujeto (o implemento…) de cualquier verbo: –*el perro rebuznaba Aunque las reglas de sintaxis permitían a todo adjetivo funcionar como complemento nominal o como atributo, no todo adjetivo podía ser adyacente nominal o atributo de cualquier sustantivo: –*toro cartujano, *gaviota zaína El estrato semántico también conoce una organización funcional. Como en el caso anterior, las funciones son asimismo roles, papeles, oficios o caracteres (en el sentido teatral) que asumen los componentes del decurso. Ahora bien, la naturaleza de las funciones semánticas no puede ser formal. Ha de basarse exclusivamente en razones de contenido. Las funciones semánticas reflejan en grandes categorías (agente, paciente, instrumento, beneficiario, etc.) los comportamientos y procesos de los realia que se pretende describir. Una función como sujeto no significa nada en sí misma: hace referencia a una forma de comportarse un segmento en la secuencia (sintagma nominal concordado en número y persona con un sintagma verbal ). Por el contrario, la función semántica «agente» significa que el denotatum de un sintagma interviene en el proceso referido como causa eficiente y activa. Por lo demás, el agente puede ser sujeto o no y hay sujetos que no son agentes. De una secuencia como: –La oveja mordió al perro podremos decir que es falso que la oveja haya sido el «agente» de la acción de morder al perro, pero no que la oveja sea sujeto de mordió. 2.2.2. Aunque, como se ha dicho, parte de los conceptos estaban ya presentes en la lingüística tradicional, fue en los años sesenta cuando se inicia el estudio del nivel semántico. En la llamada Nueva Escuela de Praga, F. Daneš proponía en 1964 la distinción de tres niveles en la organización sintáctica (el sintáctico propiamente dicho, el semántico y el informativo). En 1966 («Toward a Modern Theory of Case) y sobre todo en 1988 («The case for case»), dentro del generativismo (aunque realizando un enorme desgarrón en los presupuestos), Ch. Fillmore sienta las bases de una gramática de casos. En este autor, caso nada tiene que ver con la flexión nominal de las declinaciones: son conceptos, significados que, en su sentir, se hallan en el estrato más profundo de la organización sintagmática (tales como «agente», «beneficiario», «meta», «instrumento», etc.). […] La […] dificultad de determinar los casos, significados gramaticales o funciones semánticas ha conducido a la propuesta de numerosas listas. Veamos algunas: 1) Fillmore-1966: agentivo, dativo, objetivo, instrumental, comitativo. 2) Fillmore-1968: agentivo (animado), instrumental, dativo, locativo, objetivo, factitivo, benefactivo y temporal. 3) Fillmore-1971: agente, experimentante, instrumento, objeto, origen, meta, ubicación y tiempo. 4) Platt-1971: afectivo, agentivo, benefactivo, instrumental, locativo, neutral, participativo, propositivo. 5) Dik-1978: agente, meta, receptor, beneficiario, instrumento, ubicación, tiempo, dirección, paciente, fuerza, posicionador, origen, función en grado cero. Rojo-1983: diferencia tres tipos de funciones: A) Tipos fundamentales de procesos - acción - estado - proceso B) Funciones semánticas centrales - agente causativo experimentador término receptor instrumental C) Funciones semánticas periféricas - origen meta/dirección duración locativo causa comitativo En el modelo generativista de Rección y Ligamento se incorporan las funciones semánticas bajo la denominación de papeles temáticos (papeles 2). 3. LA ORGANIZACIÓN INFORMATIVA 3.1.1. El lenguaje es acción. Hablar es una acción programada teleológicamente: como la flecha, todo discurso siempre apunta en alguna dirección, hacia algún fin: rogar, pedir, suplicar, prometer, ofrecer, agradecer, insultar, reñir, mofarse, etc. En términos generales, hablamos para modificar el mundo que nos rodea. Una de las actividades prototípicas de la comunicación lingüística es la de informar. Un usuario de la lengua «info rma» cuando transmite a su interlocutor conocimientos que este último desconoce (o, mejor, conocimientos que el hablante cree que el destinatario desconoce, que ha olvidado, que es necesario que recuerde…). La información pretende, pues, modificar el estado inicial de conocimientos del destinatario. Informar es una actividad semiológica por medio de la que un emisor (E) se dirige a un destinatario (D) para modificar su estado de conocimientos, transmitiéndole, por medio de algún instrumento semiótico, datos que supone de algún modo nuevos para su interlocutor. 3.12. Principio de informatividad. Toda actividad comunicativa se desarrolla bajo los imperativos de una legislación no explícita que condiciona el comportamiento de los actores que se comprometen en el intercambio de mensajes. Existe una deontología de la comunicación como de cualquier otra actividad social. En lo que se refiere a la dimensión informativa, estas «obligaciones» pueden ser condensadas en un principio semejante al de cooperación: «Haz qu e tu enunciado sea tan informativo como sea necesario en la instancia de comunicación en que te hallas comprometido» También aquí adquieren valor las máximas de Grice: cantidad, calidad, relevancia y modo. 3.2. Las funciones informativas 4 3.2.1. Los niveles funcionales formal y semántico formaban la armadura constructiva, estructural de lo que hemos denominado la función representativa del lenguaje. Cuando el hablante se plantea además transmitir esa representación de acontecimientos a un interlocutor, se ve atrapado por la necesidad de ordenarlos de acuerdo con las necesidades informativas que supone en el destinatario. Se trata de nuevas constricciones, nuevas relaciones, nuevas reglas. Nos hallamos ante un tercer nivel funcional de la organización sintagmática de la secuencia. Por ello, como dice Rojo «manteniendo los mismos esquemas semántico y sintáctico, una secuencia puede responder a intenciones comunicativas distintas y, en consecuencia, presentar estructuras u organizaciones informativas diferentes» (Rojo, 1983:89-90). ¿Qué es lo que nos permite sostener que estamos ante un diferente estrato organizativo? La misma prueba que nos autorizaba a discriminar los dos niveles previos: bajo un mismo esquema de relaciones y funciones formales podían coexistir varias organizaciones semánticas (el valor formal «sujeto» puede adquirir las funciones semánticas «agente», «paciente», «instrumento»…): sujeto –Rosario (agente) –Gloria (paciente) –El maremoto (fuerza) –La impresora (inst.) verbo pelaba soportaba arrasó pasaba implemento las patatas a su marido las costas la tesis De igual forma, secuencias que poseen las mismas funciones sintácticas y semánticas (y que, por consiguiente, tienen la misma fuerza representativa) pueden alcanzar valores informativos distintos. Imaginemos las siguientes preguntas formuladas por un interlocutor imaginario que desea obtener de nosotros determinada información: 1) ¿Cuándo despertó Luis a Pepa? 4 Aquí sólo prestaremos atención a dos tipos de funciones informativas: la oposición información conocida/información nueva (soporte/aporte o tema/rema) y la función foco o realce. En Gutiérrez 1997 (T emas, remas, focos, tópicos y comentarios ) dedicamos mayor atención a la función tópico, que posee amplias repercusiones significativas, informativas y sintagmáticas. 2) ¿Quién despertó a Pepa esta mañana? 3) ¿A quién despertó Luis esta mañana? Las respuestas correlativas serían: 1') Luis despertó a Pepa esta mañana 2') A Pepa la despertó esta mañana Luis 3') Esta mañana Luis despertó a Pepa Si comparamos entre sí los decursos (1’, 2’, 3’) nos daremos cuenta de que poseen la misma función representativa (las relacione sintácticas y semánticas no varían), pero diferente función informativa. «Significan» lo mismo, pero no informan de lo mismo. El significado está en relación con lo que representa, con el estado de cosas que describe; pero la información toma, además, en cuenta otro factor: lo que nuestro interlocutor «nos pregunta» (lo que nosotros creemos que necesita saber). 3.2.2. Soporte/aporte En los ejemplos precedentes descubríamos que poseían distinta función informativa por la relación que mantenía cada uno de ellos con diferentes preguntas. Son las preguntas los enunciados que más patentes hacen las necesidades informativas de un usuario de la lengua. En toda pregunta existe una división en dos segmentos informativos: –lo que el cuestionante declara saber (información conocida). –lo que declara no saber y pregunta (información nueva). Tal división se observa de manera patente en las preguntas parciales: 1) 2) 3) 4) 5) 6) información nueva ¿Quién ¿Cuándo ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué La misma organización correspondientes: 1’) 2’) 3’) 4’) 5’) 6’) información conocida puso la llave ayer en mi mesa? puso Andrés la llave en mi mesa? puso Andrés ayer en mi mesa? hizo Andrés ayer? sucedió ayer? sucedió? informativa información nueva La llave la puso en tu mesa Andrés puso la llave en tu mesa Andrés puso ayer en tu mesa Ayer Andrés Ayer (Que) la hallamos en las respuestas información conocida Andrés ayer la llave puso la llave en tu mesa Andrés puso la llave en tu mesa Andrés puso ayer la llave en tu mesa Nos hallamos ante un nuevo estrato relacional en la organización sintagmática de la secuencia. En él se establece una relación entre dos nudos o terminales: –uno, el que nos transmite la información conocida, supuesta o supuestamente conocida. Es la función soporte (Mendenhall:77). –otro, el que contiene la información novedosa, supuestamente desconocida por el interlocutor. Es la función aporte (Mendenhall:77). Las funciones informativas soporte/aporte poseen dimensión sintagmática, combinatoria: relacionan dos elementos de la secuencia lingüística que contrastan entre sí. La relación informativa actúa aplicando un paquete conceptual ignorado a una base conocida. Es una especie de atribución, de encastramiento, de encaje. Coincide con alguno de los sentidos clásicos de predicación: la información nueva «se predica» de la información conocida: información conocida información nueva 3.2.2.2. La organización informativa del discurso es binaria. Aun en la elipsis la información conocida sigue «funcionando». Algunos autores sostienen la posibilidad de estructuras informativas monorrémicas. Así Y. Rylov: «Hay también oraciones que no contienen más que el rema, son así llamados monorremas representados por las oraciones formalmente unimembres (Llueve, hace viento, es de noche) y bimembres, con el sujeto inverso: Se oyen voces de mujeres, sonó un disparo, vinieron unos amigos. Los monorremas expresan información íntegra sobre un fenómeno o evento y contestan a preguntas: ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene lugar?» (Rylov: 11). Sin embargo, aun en tales casos existe soporte informativo: precisamente el marcado por verbos genéricos implícitos del tipo: (sucede que), (ocurre que), (hay), (tiene lugar)... Donde no existe organización bimembre necesaria es en Sintaxis. Durante siglos se atribuyó a la oración una organización binaria (sujeto/predicado), a pesar de que, como señalaba acertadamente L. Tesnière, en ninguna lengua hallamos nada que nos lo demuestre. El sujeto es un subordinado del sintagma verbal (finito o no). El binarismo tenazmente defendido manaba del nivel informativo. La gramática tradicional ha confundido sistemáticamente los tres niveles. G. Rojo ha mostrado cómo, por ejemplo, en la definición de los conceptos sujeto y predicado se acudía indistintamente a nociones formales, semánticas e informativas. Así para el sujeto: a) Relación sintáctica: concordancia en número y persona con un verbo finito. b) Relación semántica: el que realiza o padece la acción significada por el verbo. c) Relación informativa: aquello de lo que se habla. Como se puede comprobar en los ejemplos que nos servían para ejemplificar la división información conocida/información nueva, existe una disimetría entre las funciones sintácticas y semánticas, por un lado, y las funciones informativas, por el otro. En las primeras hallamos correspondencia: a una función sintáctica dada sólo le puede corresponder una función semántica, y viceversa. A todo funtivo sintáctico le ha de corresponder una función semántica y toda función semántica ha de encarnarse en un funtivo sintáctico (y sólo en uno). Sin embargo, en las funciones informativas la organización responde a otros parámetros. De ahí que las particiones informativas no sigan la lógica sintáctica. Así, en la secuencia Juan toca el piano, al funtivo sintáctico Juan (sujeto) le corresponde siempre una función semántica («agente»), pero esta correspondencia se rompe en su relación con las funciones informativas: -¿Qué sucede? -¿Qué hace Juan? -¿Qué toca Juan? soporte Ø Juan Juan toca aporte Juan toca el piano toca el piano el piano 3.2.3. La pregunta inicial […] 3.2.3.2. No todo mensaje informativo es, sin embargo, respuesta a una pregunta explícita. Nuestro discurso no siempre es reacción a una cuestión planteada por nuestro interlocutor. El emisor puede tomar sua sponte la iniciativa de transmitir algunas vivencias u ocurrencias a sus copartícipes en el discurso. ¿Cómo diferenciar lo que es soporte de aporte, lo que es nuevo d e lo que es conocido? Aun ante la inexistencia de una pregunta planteada por nuestro destinatario, el locutor configura su mensaje informativo como si fuera respuesta a un interrogante inicial. Sigue, casi al pie de la letra, las pautas entonativas y distribucionales de una respuesta. El fundamento de esta conducta es de orden supositivo. Cuando el emisor configura su mensaje tiene que suponer qué es lo que el receptor sabe y qué es lo que ignora. Es una reconstrucción implícita de lo que explicita nuestro conversador cuando pregunta. En el lado opuesto, el receptor de un enunciado que no es respuesta a una pregunta que él mismo haya formulado ha de recomponer, reconstruir esa pregunta inicial implícita que condiciona la organización del mensaje que recibe. En el mensaje (o en el contexto) deben estar presentes todos los datos formales que permitan reconstruir dicha cuestión o, lo que es lo mismo, identificar las funciones informativas y su segmentación adecuada. 3.2.4. Expresión 3.2.4.1. ¿Cuáles son estos rasgos que nos permiten identificar, diferenciar y delimitar adecuadamente las funciones informativas en mensajes que no responden a una pregunta explícita? Son fundamentalmente de orden distribucional y prosódico: orden de palabras, entonación, pausas, acento de insistencia, posibilidad de elipsis, etc. 3.2.4.2. El orden. Contra lo que comúnmente se afirma y se lee, en las lenguas de orden libre, el orden de palabras no es arbitrario. Es cierto que en lenguas como el español la disposición distribucional no es muy (ni poco) explotada en el nivel representativo del lenguaje. Es en la mostración de las funciones informativas donde el orden alcanza mayores cotas de pertinencia. ¿Existe, pues, en español un orden de palabras con valor funcional? ¿Hemos de resucitar aquí el viejo fantasma del «ordo naturalis» de la Retórica? La respuesta es afirmativa, pero no absoluta. Es un error plantearse el problema del orden de palabras desde la función representativa. Carece de sentido decir que el español es una lengua SVO (sujeto-verbo-objeto) o viceversa, porque el orden no depende, en general, de las funciones sintácticas ni de las semánticas, sino de las funciones informativas. Es cierto que cuando una distribución es pertinente en la mostración de una función sintáctica, en el nivel informativo se ha de respetar. Pero, como ya insinuábamos más arriba, el rendimiento del orden de palabras en la significación o mostración de funciones representativas es, en nuestra lengua, más bien escaso. Existe un «orden natural» de palabras; pero no absoluto. Depende del orden impuesto por la pregunta inicial. En el ejemplo que analizábamos cualquiera de los decursos: –Juan toca el piano –El piano lo toca Juan puede representar un orden apropiado o inapropiado: depende de la pr egunta. La secuencia Juan toca el piano es respuesta natural a ¿Qué hace Juan?, pero no a ¿Quién toca el piano? Por el contrario, El piano lo toca Juan no es un decurso enfático, sino natural, cuando la pregunta a la que responde es ¿Quién toca el piano? Y se convierte en decurso distorsionado cuando se presenta como respuesta a ¿Qué hace Juan? pregunta -¿Qué hace Juan? -¿Quién toca el piano? orden natural -Juan toca el piano -El piano lo toca Juan orden distorsionado -El piano lo toca Juan -Juan toca el piano Si ningún otro factor interviene para corregir el valor del orden, el receptor del mensaje Juan ‘ toca el piano deducirá que su interlocutor supone que Juan es conocido por ambos y que desea transmitirle el conocimiento «toca el piano». En una situación neutra, en la que no intervienen otros factores que puedan modificar su valor, el soporte ocupa el primer lugar del decurso, mientras que al aporte se asigna la parte final. 3.2.4.3. La pausa potencial. En el cuadro del apartado 3.2.2. observába mos que en la cadena sintagmática Juan toca el piano podían coexistir varias organizaciones informativas: –Juan / toca el piano –Juan toca / el piano –(Que) / Juan toca el piano (ß ¿Qué hace Juan?) (ß ¿Qué toca Juan?) (ß ¿Qué ocurre?) Estas segmentaciones prefiguran una pausa potencial que el usuario de la lengua aplicará cuando considere necesario para las necesidades de la comunicación. 3.2.4.4. La elipsis. En el discurso, el soporte puede ser elidido si el hablante lo considera innecesario. La información nueva jamás admite la supresión. Así, en los ejemplos de 3.2.2.1. la respuesta podría elidir toda la zona conocida quedando así: 1'') 2'') 3'') 4'') 5'') 6'') Andrés Ayer La llave Puso la llave en tu mesa Andrés puso la llave en tu mesa Andrés puso ayer la llave en tu mesa 3.2.5. Funciones informativas: el foco o relieve 3.2.5.1. Todo funtivo presente en la secuencia se opone a todos aquellos elementos de su misma naturaleza que estarían capacitados para ocupar su lugar. De estas oposiciones el segmento lingüístico adquiere su valor. Las magnitudes que con él conmutan integran un paradigma. En determinadas circunstancias y por finalidad comunicativa, el hablante ve necesario realzar esta dimensión opositiva de uno de los segmentos del decurso. Es el relieve o focalización De forma semejante a lo que ocurre en óptica, el foco es un punto en el que confluyen los vectores intencionales del emisor. Su propósito comunicativo suele ser el de llamar la atención del receptor con el fin de vencer en éste una predisposición contraria o simplemente de remarcar su importancia en el proceso informativo en que se hallan inmersos. 3.2.5.2. Procedimientos de relieve focal. Varios son los medios que utiliza la lengua para conseguir tales fines: a) orden: la modificación del «orden natural» realza la presencia de la magnitud desplazada. La anteposición a la cabecera de la secuencia de un elemento al que no le corresponde esta distribución es uno de los medios más socorridos. Ahora bien, la anteposición en una secuencia aislada de la llamada pregunta inicial conduce a errores interpretativos: el destinatario podría confundirlo con el soporte. Por ello, la llamada tematización, con el fin de evitar ambigüedades, ha de venir acompañada de otros procedimientos (fundamentalmente el acento de insistencia). La respuesta natural a la pregunta ¿Quién toca el piano? es: –El piano lo toca Juan Si intentásemos realzar el segmento Juan mediante una simple anteposición quedaría el decurso: –Juan toca el piano que tendría la particularidad de ser informativamente ambiguo. Para evitar tal ambigüedad el hablante ha de acudir al acento de insistencia: pregunta ¿Qué toca Juan? ¿Quién toca el piano? respuesta Juan toca el piano JUAN toca el piano El piano lo toca Juan La diferencia existente entre Juan toca el piano y JUAN toca el piano afecta a la organización soporte/aporte: Juan toca soporte tema el piano aporte rema /JUAN aporte rema toca el piano soporte tema Entre JUAN toca el piano y El piano lo toca Juan no existen diferencias de soporte/aporte o, si se desea, de tema/rema (responden a la misma pregunta: ¿Quién toca el piano?): El piano lo toca soporte tema Juan aporte rema /JUAN aporte rema toca el piano soporte tema b) acento de insistencia: es una sobrecarga energética que afecta a un segmento con el fin de subrayar su oposición a otro elemento generalmente más esperado: –VIOLANTE me manda hacer un soneto (no Amarilis) –Violante me MANDA hacer un soneto (no me lo pide) –Violante me manda HACER un soneto (no leer) –Violante me manda hacer UN soneto (no dos) –Violante me manda hacer un SONETO (no un terceto) c) reduplicación: la repetición es una nueva forma de insistencia. En el diálogo directo es posible una reiteración del tipo: a: –Violante me manda hacer un soneto. b: –¿Un soneto? c: –Sí. Un soneto d) estructuras de énfasis: la lengua conoce en su ordenamiento sintáctico formas de destacar constituyentes. Son las más conocidas las estructuras ecuacionales (Allí es donde murió, Juan fue quien lo trajo…), los adyacentes nominales atributivos (El tonto de tu primo, El canijo de tu novio…), y asimismo las secuencias del tipo Lo fuertes que eran: –La que me manda hacer un soneto es Violante (no Amarilis) –Es Violante la que me manda hacer un soneto ( « ) Las estructuras ecuacionales conocen una posición de mayor realce del segmento enfatizado: en posición inicial suelen venir acompañadas de acento de intensidad para distinguirlas de su correspondiente ecuativa: –Violante es la que me manda hacer un soneto (ecuativa) –VIOLANTE es la que me manda hacer un soneto (ecuacional) Toda secuencia admite varias focalizaciones, tantas como segmentos funcionales se puedan aislar y tantas, además, como procedimientos enfatizadores podamos emplear: –VIOLANTE / ME MANDA / HACER / UN SONETO …………………………………………………………………………………………………………… 4. CONCLUSIONES 4.1. Existe una posición que arranca de la Escuela de Praga y que hoy se halla muy extendida en la mayoría de las visiones funcionalistas del lenguaje, posición que diferencia tres estratos funcionales diferenciados dentro del lenguaje: el de las funciones sintácticas, el de las funciones semánticas y el de las funciones informativas: 1) funciones sintácticas (sujeto, implemento…) 2) funciones semánticas (agente, instrumento…) 3) funciones informativas (soporte/aporte, foco) Las funciones sintácticas y semánticas están ligadas a la organización representativa del lenguaje, por lo que presentan mayor conexión entre sí que respecto a las funciones informativas. Estas son independientes, no están relacionadas con el estado de cosas que pretenden dibujar, describir, representar; sino de la forma en que el emisor cree (más) necesario transmitir esos contenidos a partir de la imagen que se hace de las necesidades informativas (junto con la capacidad de inferencia…) del receptor. La segmentación de la secuencia en funciones sintácticas y semánticas es idéntica: a cada funtivo sintáctico le corresponde una función semántica y viceversa. Por el contrario, la partición de las funciones informativas es independiente de la organización sintáctico-semántica. La respuesta a la pregunta ¿Dónde reza la abuela? Ofrece diferente análisis en constituyentes: F. Sintácticas F. Semánticas F. Informativas sujeto «agente» la abuela soporte verbo «proceso» reza aditamento «locativo» en casa aporte 4.2. Las funciones informativas son papeles relacionales que asumen determinadas magnitudes de la secuencia (soporte/aporte son de naturaleza combinatoria): SOPORTE APORTE Todo enunciado informativo se configura como si fuera respuesta a una pregunta inicial. Tal pregunta puede existir (caso del microtexto pregunta-respuesta) o no. En toda pregunta existe una información presupuesta y otra que se demanda. En el interrogante ¿Cuándo murió Borges? el emisor presupone conocido por el interlocutor el enunciado Borges murió y pregunta la fecha. El enunciado informativo posee esa misma organización: información supuestamente conocida (soporte)/información supuestamente desconocida (aporte). 4.3. La lengua ha de disponer de medios de manifestación o indicación de las funciones informativas, con el fin de que cl receptor las perciba sin ambigüedades. Así ocurría en el caso de las funciones sintácticas (concordancia, preposiciones, conjunciones...). Los índices de las funciones informativas son: el orden, grupos entonativos, acento de insistencia... En posición neutra, no marcada, cuando no intervienen factores correctores expresos, el soporte ocupa la primera plaza de los enunciados asertivos y la última en los interrogativos. La segmentación viene dada por la entonación. 4.4. La función informativa relieve o foco se diferencia profundamente del binomio soporte/aporte: a) Es de naturaleza paradigmática, no sintag mática. No contrasta con elementos presentes en el discurso, sino que se opone a otras magnitudes que (esperablemente) podrían ocupar su lugar. b) Tiene como fin poner en guardia al receptor sobre su presencia (frente a otro tal vez más esperable). c) Se manifiesta a través del acento de insistencia y modificaciones en el orden neutro. 4.5. Nuestra posición frente a las funciones informativas difiere sensiblemente de la de la Nueva Escuela de Praga y de la de Halliday, como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo: Mathesius información conocida tema sintagmático información posición nueva inicial rema tema paradigmático posición no realce inicial paradigmático rema Ø Daneš tópico comentario tema rema Ø Halliday (i. conocida) foco tema rema Ø Gutiérrez soporte aporte Ø Ø foco autores 4.5.1. Considero que el binomio posición inicial/posición no inicial no constituye una función informativa en sí mismo. Es un rasgo formal que contribuye a la manifestación de algunos hechos de importancia informativa. Pero de la misma forma que no hablamos de la función concordancia en sintaxis, no deberíamos aislar una función a no ser que la posición inicial estuviera asociada a una misión informativa específica. En los enunciados sin distorsión la posición inicial está asociada a la función soporte y la posición no inicial a la función aporte (posición que nos acerca a Mathesius). En las secuencias marcadas la posición inicial suele estar asociada al acento de insistencia para convertirse en índice de la función paradigmática foco. Por eso no consideramos necesario ni conveniente aislar una nueva función. Muchos de los en errores se originan en considerar como secuencias no marcadas sólo una de las distribuciones posibles. Así, de las secuencias: 1) Jaime reparte los paquetes 2) Los paquetes los reparte Jaime se considera (1) como natural y (2) marcada, distorsionada. En realidad, ambas son respuestas naturales a las preguntas: 1') ¿Qué reparte Jaime? 2') ¿Quién reparte los paquetes? 4.5.2. Muchos autores han sabido asociar el concepto foco al relieve intensivo y a la alteración del orden; pero generalmente se le hace coincidir con el concepto de «información nueva». Es cierto que en numerosas ocasiones coinciden; peno sólo es coincidencia. En las preguntas parciales se puede observar con nitidez: –¿Dónde robaste ESTA BICI? –ESTA BICI, ¿dónde la robaste? El interrogativo dónde marca la información nueva. Por el contrario, el acento de insistencia o la ruptura del orden esperable (anteposición) poseen un efecto focalizador. 4.5.3. Dado que no asignamos valor o función informativa especial a los binomios tema/rema, tópico/comentario, tema/propósito, en nuestro análisis pueden ser utilizados como variantes estilísticas, teóricamente equivalentes al par terminológico tomado de Mendenhall soporte/aporte.