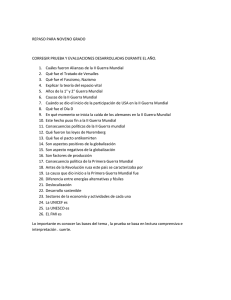La globalización y sus consecuencias en el nuevo orden jurídico
Anuncio

La globalización y sus consecuencias en el nuevo orden jurídico internacional Por Dr. Juan Ignacio Pérez Curci Sumario: 1.Introducción. 2. Globalización y pérdida de la soberanía estatal. 3. Surgimiento de una multiplicidad de Tribunales Internacionales como lógica consecuencia de la globalización. 4.La Corte Penal Internacional como paradigma de la globalización jurídica. 5. La fragmentación de la comunidad internacional como elemento constituyente del nuevo orden jurídico internacional. 6. Conclusión. 1. Introducción Al mirar atrás y ver el más de medio siglo de historia de integración europea, queda en evidencia que la Unión Europea es, en el inicio del tercer milenio, un éxito sin precedentes. Antaño rivales, los países europeos comparten hoy una misma moneda, y administran sus intereses económicos y comerciales en instituciones comunes, resolviendo sus diferencias a través de medios pacíficos. Mientras tanto, el nivel de vida de sus ciudadanos aumentó notablemente, se han ido promoviendo políticas comunes en distintas áreas y se profundizó la solidaridad en el ámbito social, regional y medioambiental; se sentaron bases para una política exterior y de seguridad común; se afianzó, en definitiva, un modelo europeo de sociedad que tiene la amplitud de un proyecto de civilización.1 Este proceso integrador de estados en virtud de la proximidad ideológica y física, constituye un ejemplo concreto del comúnmente denominado proceso de “globalización”. La crisis de la soberanía estatal y la eliminación de las fronteras nacionales en algunos organismos interregionales, no sólo en el sector de la economía y de la tecnología de las comunicaciones sino también con formas y modalidades diversas2, en otros sectores han provocado la paulatina caída de antiguas certezas. La globalización produce, de hecho, agregados e interconexiones de los estados a nivel económico, financiero, tecnológico, social, que ponen en funcionamiento asimismo procesos jurídicos de gran complejidad, lo cuales no pueden involucrar toda la esfera de relaciones interestatales y sacan a la luz la necesidad de un sistema normativo nuevo, que produzca a su vez una forma de globalización de un nuevo ordenamiento jurídico3. 2. Características del proceso de globalización La progresiva erosión del Estado y su consecuente soberanía no se ha desarrollado de manera uniforme y constante, sino que ha dependido en gran forma según las áreas geográficas y períodos temporales respectivos , aunque también es indudable la pérdida de valor del concepto de soberanía estatal en los últimos decenios como consecuencia de diversos procesos de globalización, 4 que, en cuanto fenómeno multidimensional, concierne fundamentalmente cuatro aspectos: a) 1 A, Ruche, Integración Unión Europea - Mercosur. Mendoza, Ed. Jurídicas Cuyo. 2001. Los diversos aspectos del fenómeno de la Globalización se pueden estudiar en Rosenau, “Les processus de la mondialisation: retombées significatives, échanges impalpables et symbolique subtile”, in Etudes internacionales, Vol. XXIV, sett. 1993. 3 R, Barra, Fuentes del ordenamiento de la integración. Buenos Aires, 1998. 4 A, Del Vecchio, Giuridizione Internazionale e Globalizzazione. Milan.Giuffré Editore. 2003. 2 interdependencia económica; b) transformaciones tecnológicas; c) interdependencia socio-política; d) globalización de las ideas y las culturas.5 Del mismo modo, según una tesis ampliamente compartida por la doctrina, la globalización está íntimamente unida al desarrollo económico y tecnológico, y en cuanto la globalización constituya un proceso desfasado, es decir, sin etapas predeterminadas, en la mayor parte de los casos se refiere propiamente a un proceso de integración y a la fusión de las economías nacionales como consecuencia de actividades transnacionales.6 Es indudable que los estados pierden progresivamente el control de la economía nacional, es decir , el ejercicio pleno de su poder soberano sobre el manejo de la economía nacional : basta pensar en las organizaciones económicas y financieras internacionales, en las sociedades multinacionales y en los sistemas financieros en general, respecto de los cuales se asiste cada vez más a una “ funcionalidad invertida entre Estado y Mercado: siempre con una tendencia mayor por parte de los estados en busca de la funcionalidad para con los mercados internacionales”. 7 Si, por ende, la globalización se presenta esencialmente como un proceso económico, que abarca, por así decirlo, el proceso político, parecería compartida la opinión doctrinal por la cual la “globalización política” se entiende como un tendencia cada vez más difundida a entender los problemas como de entidad globales, y por ende, buscar para los mismos soluciones globales, las cuales podrían tender al desarrollo de organizaciones internacionales e instituciones globales que busquen la solución adecuada a estos problemas. 3. Surgimiento de una multiplicidad de Tribunales Internacionales como consecuencia de la globalización Con esta perspectiva, comienza a parecer lógico el surgimiento de diversos Tribunales con una jurisdicción internacional como una respuesta consecuente a la lógica globalizante descripta con anterioridad, por lo cual, se va creando poco a poco una red de poderes públicos ultraestatales, es decir, que van más allá de las competencias estatales. Existen poderes constituidos de conformidad al denominado “hanging together”8, cumbres de jefes de estado y de gobierno de los países más industrializados (por ejemplo: el G-7 o el Club de Paris), quienes deliberan y deciden políticas económicas mundiales que indefectiblemente tendrán una inmediata repercusión en sus países deudores. Esta red de poderes ultraestatales presenta características de gran interés, ya que pone en funcionamiento una “global governance” aunque no llega a constituir un “global goverment”, pero indefectiblemente determina un sensible aumento en el número de productores de normas de derecho, derecho que algunos autores suelen denominar “soft law”. Y de este modo, mientras el ordenamiento internacional se funda en el principio de la soberanía estatal de los estados, la cual no tolera ninguna limitación o interferencia externa sino solamente aquellas consentidas, lo contrario ocurre con la sociedad globalizada, la cual conlleva a los estados a la máxima permeabilidad frente a autoridades internacionales o fuerzas externas, aunque más no sea para hacer valer principios de libertad individual. 5 El esquema conceptual lo propone Hurrel, en “Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics”, in Review of International Studies, 1995, 345. 6 Arzeni, “The end of Globalism?” in The International System after the collapse of East-West Order. Dordrecht. 1994. 7 Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione, cit. Nota 3, Cap.I , p.14. 8 Cassese,S. “L´erosione dello Stato: una vicenda irreversibile?, in Dallo Stato monoclasse alla globalizzazione, Milano, 2000, p.18. En definitiva, la expansión de la globalización y de las organizaciones que se rigen según sus principios, aún mayor en la última década, han sustraído paulatinamente el poder de creación de normas jurídicas a los estados, es decir, la parte más significativa de las relaciones sociales que constituyen el objeto del poder estatal9. En una sociedad definida como policéntrica, fragmentada, multicultural, las reglas a respetar derivan de una multiplicidad de productores de derecho. Los conflictos se vuelven cada vez más frecuentes, y es en ese momento cuando surge en la comunidad internacional la necesidad de sus tradicionales sujetos (los estados) para que provean y constituyan un sistema de normas y sanciones aún mayor y más completo, que encuentre parte de la propia fuerza aplicativa en la constitución de nuevos tribunales internacionales dotados de competencias “ratione personae, ratione materiae e ratione loci”. Y son propiamente estos órganos jurisdiccionales, con sus propias competencias, los encargados de conducir los casos particulares y resolverlos en el ámbito de los intereses generales de la colectividad, caracterizados por las instituciones mayormente en grado de responder a los fenómenos de la globalización o de la fragmentación de la comunidad internacional. Es indudable que día a día es mayor la incidencia en la soberanía del estado, desde el momento en el cual los intereses y las prácticas conectadas a los procesos de globalización económica en algún modo actúan y sustituyen los sistemas jurídicos nacionales10. Las instituciones y los regímenes transnacionales, que son la consecuencia típica de los fenómenos de concentración, parecen poner en discusión la relación que existe entre la soberanía estatal y el control de los procesos económicos y políticos globales, aunque si se constatara que el estado, entrando a formar parte de los diversos sistemas de integración regional, reemplaza y compensa de algún modo la pérdida de algunos de los propios poderes soberanos alcanzando otros objetivos de mayor relevancia, que de ningún modo hubiese podido alcanzar individualmente dentro de la comunidad internacional. En este contexto, determinado por los procesos de globalización, pueden verse aquellos órganos jurisdiccionales llamados a resolver conflictos y cuya solución no puede ser cincunscripta a un único estado, pero termina relacionándola directa o indirectamente con la comunidad internacional. Tales conflictos comprenden intereses muy variados- algunos pertenecientes a la esfera de las llamadas “gross violations” de los derechos humanos, otros constituyendo violaciones relacionadas a las problemáticas del mar, otros a los conflictos que surgen en virtud de los intercambios comerciales internacionales– y cuya dimensión tendencialmente universal trasciende los confines estatales, acarrea la sustracción de tales controversias de la jurisdicción interna y conlleva a la cesión de tal soberanía jurisdiccional a órganos jurisdiccionales internacionales preconstituidos con competencia territorial no predeterminada. 4. La Corte Penal Internacional como paradigma de la globalización jurídica Continuando en la línea de la tutela de los intereses generales de la comunidad internacional, se puede constatar una línea tendencial cada vez más fuerte que afirma que existe una competencia de órganos jurisdiccionales internacionales ad hoc o permanentes que tienen como objetivo la represión de las violaciones más graves de los derechos humanos realizadas por un individuo. No se 9 Balsassarre, Globalizzazione contro democrazia, Bari, 2002, p.76. En los últimos veinte años el arbitraje comercial internacional se ha convertido en el principal instrumento de resolución de las controversias comerciales transnacionales. Con respecto a este tema, Ver Sassen, Fuori Controllo, nota 1, Cap.I, p.33. 10 trata de tribunales competentes para sancionar los ilícitos realizados por estados en perjuicio de individuos, sino que su competencia recae en la sanción a personas físicas individuadas por la comisión de delitos que comporten una grave violación a los derechos humanos. Precisamente siguiendo el orden de ideas que los delitos más graves contra la persona, los crímenes internacionales11, son parte del objeto del derecho penal internacional y no siempre es oportuno recurrir a la constitución de Tribunales ad hoc, como en los casos de la ex-Yugoslavia y Ruanda, se consideró necesario constituir en el ordenamiento internacional un nuevo órgano jurisdiccional permanente con competencias amplias en orden a la violación de los derechos humanos. Con este objeto, se celebró en Roma del 15 de junio al 17 de julio de 1998, la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios para el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Cabe señalar que a lo largo del proceso de génesis de este tribunal, nuestro país favoreció firmemente la creación de una Corte Penal Internacional de competencia general para contribuir a asegurar el respeto del derecho internacional humanitario y los derechos humanos en general. En este sentido, en la Asamblea General, nuestra delegación señaló la necesidad de evitar la creación de nuevos tribunales especiales y la conveniencia de establecer un órgano de este tipo mediante un tratado entre los estados ( y no mediante sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad) 12. Como consecuencia de estas deliberaciones, el 17 de julio de 1998 se adoptó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el cual entró en vigor el 1 de julio de 2002. Ahora bien, en primer lugar es dable destacar que la Corte Penal Internacional se configuró como una institución permanente e independiente, cuya estructura ha sido modelada teniendo en consideración las experiencias de los Tribunales ad hoc constituidos desde la Segunda Guerra hasta su creación. Adentrándonos en un análisis pormenorizado de las competencias de este Tribunal, podemos decir que el mismo posee una competencia “automática”, esto quiere decir que, cada estado, al ratificar el Estatuto de la Corte, acepta automáticamente la competencia respecto a todos los crímenes previstos en el Estatuto mismo, sin necesidad alguna de declaración específica. Asimismo, a tales cláusulas fueron agregados ciertos límites, y de consecuencia, la Corte podrá ejercitar su competencia automática si y sólo si el Estado en el cual se ha cometido el delito ha ratificado el Tratado, o bien si la persona que ha cometido el delito es ciudadano de un Estado que ha ratificado el Tratado. Posteriormente, y con el objeto de limitar aún más la jurisdicción tribunalicia, fue introducida en las cláusulas finales una norma transitoria13 que permitiría a cada Estado Parte del Estatuto, sustraerse de la jurisdicción de la Corte en materia de crímenes de guerra por un período de siete años, computables desde la entrada en vigor del Tratado respecto a dicho Estado. Esta cláusula, comúnmente denominada “cláusula del opting out,” fue introducida con el objeto de facilitar la ratificación de aquellos Estados atemorizados a la competencia de la Corte por delitos eventualmente cometidos por sus propias tropas en operaciones militares con anterioridad a que las modificaciones oportunas hayan sido adoptadas en los propios ordenamientos internos.14 11 Se recomienda para un examen exhaustivo de la noción Spinedi, “Internacional Crime of State: The Legislative History”, in International Crimes of State. Berlin- New York, 1989, pág. .9 y ss. 12 J, Gramajo, El Estatuto de la Corte Penal Internacional, Bs.As, Ed. Abaco, 2003. Págs. 95 y ss. 13 Cfr. Art.124 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 14 Como consecuencia de algunas presione ejercidas por los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió una Resolución, con la cual, en el sentido del art.16 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, se entiende, por un año renovable, blocar cualquier eventual investigación o procedimiento En lo que concierne a las jurisdicción “ratione personae”de la Corte, ésta no tiene competencia sobre todos los Estados, ni sobre personas jurídicas de cualquier naturaleza, sino sólo sobre los individuos. Una vez cometido el delito por un individuo, la competencia de la Corte será “complementaria” con las jurisdicciones penales nacionales15 - diversamente ocurre en las competencias de los Tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda, los cuales gozan de un derecho de primacía respecto a las jurisdicciones internas- y no sustituirá a las mismas si éstas resultaran eficientes y en grado de ejercitar el propio deber de defender los intereses de toda la comunidad internacional. De hecho, la competencia de la Corte está prevista solamente en caso de ausencia o de ineficacia de los sistemas jurídicos nacionales y presupone que el Estado o los Estados interesados no hayan querido o no hayan podido intervenir para sancionar los crímenes gravosos contra la humanidad. Consecuentemente, la Corte no actúa en primera instancia, sino sólo como consecuencia de una inactividad del Estado en cuestión, y de ese modo la complementariedad de su competencia se interpreta como una forma de tutela de los intereses de la comunidad internacional. Del mismo modo, y analizando la competencia “ratione materiae” de la Corte, se estableció en el art. 5 del Estatuto que ésta entenderá cuando se hayan cometido los siguientes crímenes: crimen de genocidio, crímenes contra la humanidad16, crímenes de guerra (comprendidos aquellos cometidos en el curso de los conflictos armados no internacionales) y los crímenes de agresión17, es decir, todos los crímenes considerados más graves por la entera comunidad internacional. 5. La fragmentación de la comunidad internacional como elemento constituyente del nuevo orden jurídico internacional. En la comunidad internacional no solamente existe el fenómeno de la globalización y su correlativa tendencia a dar vida a sistemas de integración siempre más amplias, sino que asimismo opera actualmente otro fenómeno con un dinamismo para algunos autores opuesto al de la globalización, que algunos denominan “fragmentación”, que junto con la globalización inciden profundamente sobre la configuración tradicional de la soberanía del Estado, y del mismo modo, contribuye a la proliferación de diversos órganos jurisdiccionales internacionales. Resulta evidente que en la actualidad comunitaria internacional, resurge con fuerza la tendencia hacia la desintegración y hacia un fragmentación del poder en todos los niveles, esencialmente por la preeminencia de instancias aún más especializadas. De frente a la globalización y al proliferar de las decisiones transnacionales, se reduce progresivamente la capacidad de los ciudadanos de influir sobre los gobiernos nacionales en lo que respecta a algunas materias de fundamental importancia18 y se reduce consecuentemente la realizada por la Corte, que incluya al personal de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas (cfr. Res. 1422/02 del 12/7/02). 15 Cfr. Preámbulo y art.1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 16 Ver Lamberti Zanardi e Venturini, Crímini di guerra e competenza delle giurisdizioni nazionali, Milano, 1998. 17 Ciciriello, L´aggressione in diritto internazionale. Da crimine di stato a crimine dell´individuo, Napoli, 2002. 18 Luciani, La democrazia alla fine del secolo, Bari, 1994, p.11. importancia de los gobiernos nacionales, que sustancialmente corren el riesgo de transformarse en gobiernos locales. El surgimiento de esta nueva tendencia, podría llevar a la comunidad internacional hacia el desorden y la anarquía19, o según otros autores, hacia una “globalización desde lo bajo”20, a través de la interacción de intereses sectoriales muy específicos, que dan origen a la constitución de organizaciones no gubernamentales (ONG), las cuales nacen en la sociedad civil con el objeto de crear una colaboración institucionalizada entre los sujetos sometidos a potestades estatales diversas con objetivos de distintas naturalezas: culturales, científicos, filantrópicos, técnicos, sociales, políticos, etc. Éstos entes se encuentran en algunos casos dotados de amplios recursos financieros, de eficaces instrumentos de comunicación y de un profundo conocimiento técnico que, no obstante la sujeción al ordenamiento jurídico estatal, poseen la posibilidad de ejercitar roles de enorme repercusión en las relaciones internacionales actuales. De este modo determinan formas de segmentación de los intereses que persiguen, ya que tales organizaciones se han transformado actualmente en factores de gran influencia en el ordenamiento internacional.21 En muchos casos puntuales ha sido determinante el aporte de las ONG´s que desarrollan sus actividades dentro del campo humanitario y que buscaban movilizar los gobiernos o la misma comunidad internacional contra algunos comportamientos discriminatorios y basándose en las Convenciones internacionales sobre derechos humanos. En este sentido debe mencionarse el trabajo desarrollado por las ONG´s en julio de 1998 durante el transcurso de la Conferencia de Roma que instituyó la Corte Penal Internacional, en la cual participaron más de 140 ONG´s y su influencia se advierte de manera significativa en materias extremamente delicadas, como por ejemplo, la identificación de los crímenes internacionales y de sus elementos. El fenómeno de la fragmentación de la comunidad internacional no sólo se debe al surgimiento de las organizaciones no gobernativas. Entre los elementos disgregantes de la actual comunidad internacional, es posible incluir el nacionalismo político, el proteccionismo económico y el integralismo religioso22. Entre estas tendencias mencionadas, el factor de fragmentación más recurrente que aparece hoy día es el nacionalismo como un localismo étnico-cultural. El surgir y difundirse de diversos micronacionalismos, según algunos23 se debe principalmente en la creciente dificultad que una sociedad compleja como la actual encuentra en el afrontar y buscar soluciones a problemas que en el pasado Parlamentos y gobiernos resolvían casi siempre a través de la aplicación del principio del pluralismo democrático, por el cual las diferencias deben ser resueltas mediante reglas inspiradas en la pacífica convivencia entre la mayoría y la minoría de distintos tipos. Los diversos micronacionalismos han incidido sobre el concepto mismo de soberanía del Estado, provocando entre otras cosas el surgimiento de un ligamen más intenso al interno del mismo Estado entre individuos pertenecientes a un mismo grupo étnico-cultural-lingüístico y determinando el pasaje de la tutela del individuo a formas de tutela de la colectividad a la cual pertenecen. 19 20 21 Reisman, “Designing and Managing the future of the State”, in EJIL, 1997, p.412 ss. Robertson. Globalization, Social Theory and Global Cultural, Londres, 1993. Basta pensar en la capacidad de algunas ONG´s de dirigir la opinión pública mundial sobre algún tema determinado, o a las formas de presión ejercitadas por otras sobre las elecciones políticas tomadas por algunos gobiernos u organizaciones internacionales. 22 Para un estudio politológico de las tensiones entre fuerzas que empujan hacia la integración y fuerzas que empujan hacia la fragmentación, ver Gaddis, “Toward the Post-Cold War World”, in Foreign Affairs, 1991. 23 De Felice, “Democrazia e Stato Nazionale”, in Nazione e nazionalitá in Italia, Roma-Bari, 1994, pág.38 y ss. 5. Conclusión El complejo escenario de transición apenas delineado pone en evidencia la crisis de la centralidad del estado en el ordenamiento internacional, provocada esencialmente por los fenómenos de la globalización y la fragmentación. Como consecuencia, la doctrina frente a la manifiesta crisis del concepto de estado comienza lentamente a plantearse el problema de una emergente concepción de la soberanía estatal distinta a la que se conoce actualmente en el ordenamiento internacional, partiendo de la verificación que el rol de los estados-naciones y su capacidad de representar el tejido conectivo de la comunidad internacional24 aparecen, a la luz de los dinamismos evidenciados, siempre menos adecuados a las exigencias del nuevo aspecto de la comunidad internacional. En este contexto, un tentativo interesante de encontrar nuevos criterios interpretativos puede ser considerada la tesis “States-plus-nations”25, es decir, un sistema de estados y de naciones que no se encuentren organizados territorialmente dentro de estados independientes. Se sostiene entonces, una configuración de una “soft sovranity”, una soberanía funcional, que parece casi evocar los conceptos medievales de estatutos personales y en lugar de eso, parece tener pocos puntos en común con los conceptos que han guiado hasta ahora la comunidad internacional. Continuando con esta prospectiva se podría lograr la superación de la soberanía nacional a través de un sistema de competencias desarrolladas en función de determinadas actividades que originariamente pertenecían a la competencia exclusiva del estado. En la fase actual es indudable que el Estado sigue siendo el punto de referencia de todo el ordenamiento internacional26, ya que el proceso de transformación de la sociedad internacional es lento e irregular y procede en tiempos diversos y con diferentes modalidades en las varias zonas geográficas, visión compartida por diversos autores como Hirsch, quien en su libro “Estado y Nación” expresa claramente que “el Estado seguirá siendo la forma política específica hasta que las relaciones de producción capitalistas sigan dominando el mundo”. 24 Hirsch, “Stato-nazione, regolazione internazionale e democrazia”, in Alternative, 1996, n.4, pág.15 y ss. Gottlieb, Nations against State: a new approach to ethnic conflicts and the decline of sovereignty, New York, 1993, pág. 36. 26 Reisman, “Designing and managing the future of the state”, in EJIL 1997, pág. 409 y ss. 25