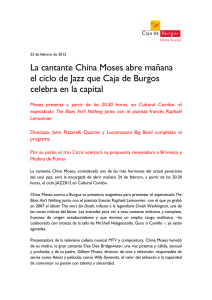Big Band Leader! Iván Yglesias-Palomar, Director de Desarrollo de
Anuncio
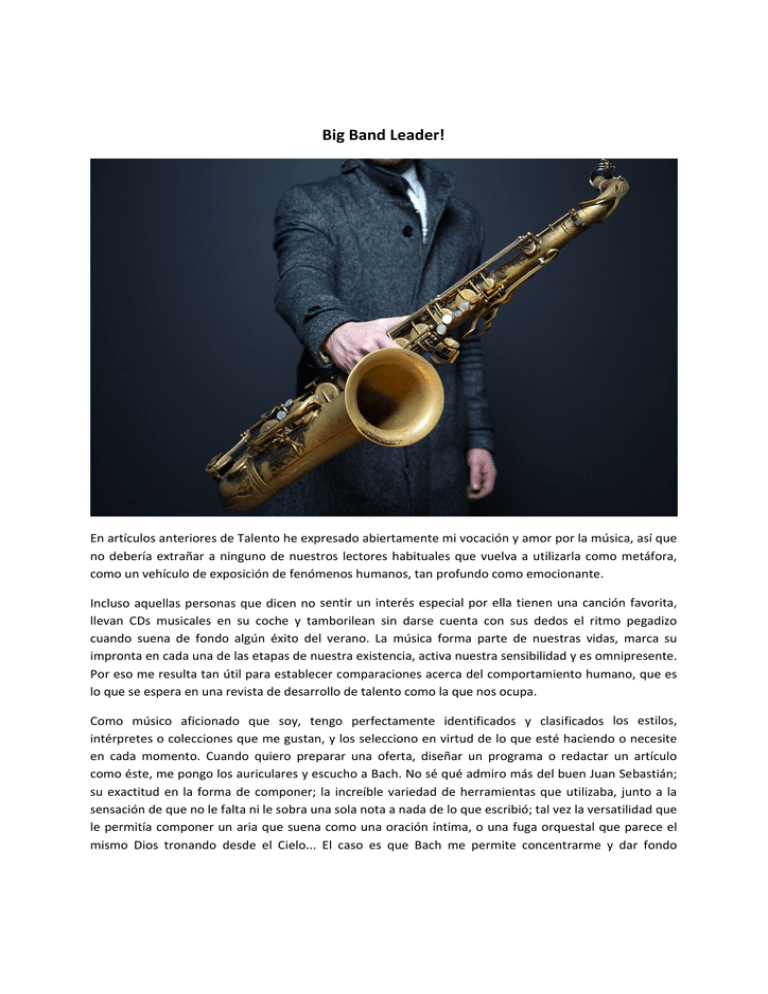
Big Band Leader! En artículos anteriores de Talento he expresado abiertamente mi vocación y amor por la música, así que no debería extrañar a ninguno de nuestros lectores habituales que vuelva a utilizarla como metáfora, como un vehículo de exposición de fenómenos humanos, tan profundo como emocionante. Incluso aquellas personas que dicen no sentir un interés especial por ella tienen una canción favorita, llevan CDs musicales en su coche y tamborilean sin darse cuenta con sus dedos el ritmo pegadizo cuando suena de fondo algún éxito del verano. La música forma parte de nuestras vidas, marca su impronta en cada una de las etapas de nuestra existencia, activa nuestra sensibilidad y es omnipresente. Por eso me resulta tan útil para establecer comparaciones acerca del comportamiento humano, que es lo que se espera en una revista de desarrollo de talento como la que nos ocupa. Como músico aficionado que soy, tengo perfectamente identificados y clasificados los estilos, intérpretes o colecciones que me gustan, y los selecciono en virtud de lo que esté haciendo o necesite en cada momento. Cuando quiero preparar una oferta, diseñar un programa o redactar un artículo como éste, me pongo los auriculares y escucho a Bach. No sé qué admiro más del buen Juan Sebastián; su exactitud en la forma de componer; la increíble variedad de herramientas que utilizaba, junto a la sensación de que no le falta ni le sobra una sola nota a nada de lo que escribió; tal vez la versatilidad que le permitía componer un aria que suena como una oración íntima, o una fuga orquestal que parece el mismo Dios tronando desde el Cielo... El caso es que Bach me permite concentrarme y dar fondo musical a mis pensamientos sin robar por ello mi atención. Los Conciertos de Brandenburgo y las Variaciones Goldberg ‐especialmente las grabaciones a piano por Glenn Gould, enorme intérprete, al que se le escucha cantar según va tocando, y del que se sospecha que padecía el síndrome de Asperger‐ se llevan el premio especial a la insistencia. Si voy conduciendo mi coche solo, suelo escuchar música muy variada; pero, puestos a escoger, rápidamente tiro de algún grupo de mi infancia, como la Electric Light Orchestra, Supertramp o Abba. Me conectan con recuerdos por lo general amables, y hacen los kilómetros más cortos. Cuando llevo acompañantes normalmente les dejo elegir ‐bendito Spotify‐, así que podemos pasar de Nino Bravo a One Direction, dependiendo de si llevo a mi madre o a mi hija, por ejemplo. Si voy conduciendo mi moto, suelo poner Rythm & Blues, Country o selecciones de los años 50 y 60 ‐sí, se puede conducir una moto escuchando música, siempre y cuando sea mediante un sistema homologado‐. Pero de entre todos los estilos musicales que me gustan, el que más adoro es el jazz. Y no hablo de todo el jazz, muchas de cuyas ramas y formas de expresión me parece incomprensibles y me aburren, sino de los clásicos. Los grandes, grandes músicos. La época dorada del Be‐Bop y, especialmente, del Swing. Esa alquímica combinación entre el ritmo trepidante, las armonías sofisticadas y los solos de vértigo, precisos y frenéticos, todo ello agitado con un asombroso sentido estético, deslumbrante al tiempo que coherente y atractivo para el oído no entrenado. De hecho, muchas de las canciones que se grabaron entonces y aún siguen presentes en nuestro imaginario tienen muchas décadas de vida. No habrían podido resistir y mantener su frescura a través de los años si no fueran especialmente buenas, geniales diría yo. Veremos cuántos de los éxitos actuales perduran el siglo XXI y son escuchados en 2090, por ejemplo... Hace unos años estaba en mi casa solo, de madrugada, viendo en directo el concierto de cierre de un famoso festival de jazz veraniego. Confieso que no suelo seguir este tipo de eventos, porque, tal y como comenté antes, el jazz moderno me parece muchas veces aburrido por incomprensible. Como el jazz es vanguardista por definición, los músicos muchas veces experimentan con nuevos sonidos, progresiones y combinaciones que no entiendo, aunque admire ‐y envidie‐ la soltura con la que el saxofonista hace escalas o el pianista independiza la mano derecha de la izquierda. Pero en este caso sí tenía mucho interés por ver ese concierto, porque los organizadores del festival habían decidido terminarlo por lo grande: juntando en una big band a las figuras que habían actuado por separado, con sus respectivas formaciones, a lo largo de los días anteriores. Es decir, que figurones como el trompetista Wynton Marsalis, el baterista Phil Collins ‐sí, el famoso componente del grupo Génesis‐ y otros musicazos por el estilo iban a formar parte de un súper combo, compartiendo escenario y momento musical... Me esperaban el swing, las improvisaciones geniales, síncopas, metales... Y todo con la calidad del sonido y la imagen actuales... ¡Dios, eso no me lo podía perder...! ¡Seguro que es toda una... ...DECEPCIÓN! Es difícil explicar aquí la enorme desilusión que algo así puede generarle a alguien como yo, tan enamorado de la música y tan sensible hacia ella en general y hacia el jazz en particular; alguien que lleva metido los últimos veinticinco años en grupos, esforzándose al máximo por conseguir un sonido atractivo, la comunión con el resto de integrantes y la llave para interpretar solos improvisados y creativos... Baste con decir que aquella noche se me cayeron algunos castillos de naipes, al tiempo que se produjo en mí un aprendizaje que compartiré con vosotros. En ese concierto tuve oportunidad de contemplar, en vivo y en directo, eso que suelo comentar dentro de la sala cuando trabajo con empresas: el carácter sistémico de los equipos, cómo lo que cada integrante hace o no hace, dice o no dice, tiene repercusiones en el resto, y por tanto en el resultado final. Llevo más de tres décadas escuchando big bands, la mayor parte de ellas ‐aunque no todas‐ estadounidenses y del período comprendido entre 1930 y 1960. Estoy familiarizado, posiblemente abducido, por el sonido de las bandas de Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller, Fletcher Henderson... Como dice Josué Santos, mi profe de saxo y un buen amigo mío, "es que a ti te gustan San Pablo y San Mateo", refiriéndose a que mis músicos de referencia son lo mejorcito que ha habido en la historia de este género. ¡Qué coordinación todos ellos! ¡Qué genialidad! ¡Qué respeto con el volumen y el protagonismo cuando era el turno del solo de otro compañero! ¡Cómo se notaba la mano firme del director de la banda, reforzando el carácter y el sonido personal de cada músico a lo largo de miles de horas de ensayo, y templando al tiempo los egos para equilibrar la labor de conjunto! ¡Qué diferencia, en fin, con el brillante y triste combo que tuve la oportunidad de escuchar aquella noche de verano! En vez de observar satisfacción y disfrute de cada uno con la intervención de su compañero, lo que vi fueron señales inequívocas de rivalidad y competición. Egos en liza, batallas de protagonismo, luchas sin cuartel en pos del objetivo particular, y una absoluta falta de alineación, de interés por la meta grupal. Los solos se confundían unos con otros, nadie bajaba el volumen cuando la luz enfocaba a su "rival", el sonido orquestal era atronador, falto de matices y de sensibilidad. Indudablemente, el talento individual de cada figura era enorme y sus aportaciones eran profesionales y correctas en todos los casos. Pero aquello no era una big band, sino una suma de súper números uno descontrolados. Me atrevo a decir que este combo estaba por debajo de cualquier big band mediocre de los años 50, y no sólo en términos de sonido o musicalidad, sino también de disfrute y orgullo de pertenencia. Hay un dicho muy popular que se atribuye a las tribus de bosquimanos ‐en realidad, lo he escuchado asociado a muchos otros colectivos, pero valga como ejemplo‐: "Uno camina más deprisa, pero dos llegan más lejos". Cuando necesitan algo urgente de otra tribu, envían a un solo guerrero a través de las vastas arenas del Kalahari. Pero cuando necesitan cubrir mucha distancia, por ejemplo para explorar nuevos territorios de caza u obtener agua en momentos de especial sequía, suelen enviar equipos de dos o tres exploradores, para que se apoyen mutuamente favoreciendo la consecución del objetivo global. Las organizaciones son sistemas; los departamentos, son sistemas; los equipos horizontales son sistemas. Conversan, interactúan y se afectan entre sí. Y, si saben hacerlo desde un punto de vista asertivo, maduro y estratégico, los beneficios derivados de la colaboración son potencialmente mucho más altos que la suma de las aportaciones individuales. Exacto, es justo la definición de sinergia. Tiendo a desconfiar de los managers que ponen a competir a sus colaboradores. Entiendo que haya gente que piense que los gallos que se picotean unos a otros generan mayores resultados a corto plazo, pero tengo muy claro que ese modelo no es sostenible. Toda la energía que un ser humano emplea en defenderse de su propia organización la está restando a competir en el mercado con los auténticos rivales; y además se la está quitando a la consecución de su propia felicidad, porque el ser humano ‐al margen de patologías‐ no disfruta con la presión sostenida. Así que, cuanto más tenso, más desgraciado y más ineficiente. Ésa es la razón por la que, tal y como comentamos en algún artículo anterior, empresas más felices son empresas más productivas. Ése fue mi aprendizaje aquella noche de jazz, de músicos compitiendo y mitos derrumbándose. Redescubrí que un manager hábil y cuidadoso puede hacer que un equipo formado por individualidades de desempeño mediano se convierta en un sistema de muy alto nivel. Y una vez más, el éxito no depende únicamente de los colaboradores que le hayan tocado en suerte, sino de su propia habilidad y capacitación para generar desarrollo y equilibrio. En otras palabras, te doy la bienvenida a tu desarrollo como directivo; que, como sabes, se basa en la incómoda costumbre de asumir la propia responsabilidad como manager en lugar de culpar al equipo cuando su desempeño no está la altura. ¡Enhorabuena! Iván Yglesias‐Palomar, Director de Desarrollo de Negocio de Atesora Group
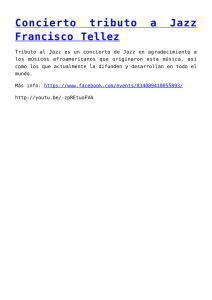
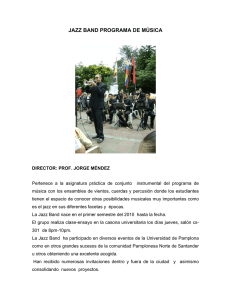



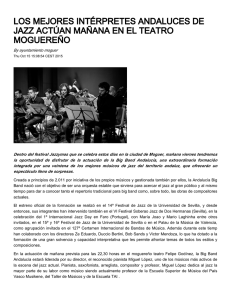

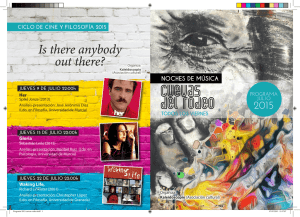
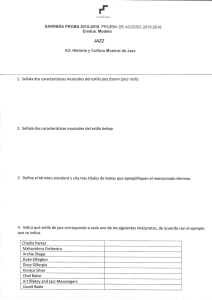
![PEDRO RUY-BLAS Cuarteto [Terral Playa / Candado Beach]](http://s2.studylib.es/store/data/006449389_1-059a6d11c6b82315986c003d7d928a7d-300x300.png)