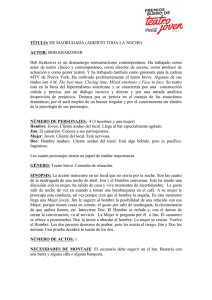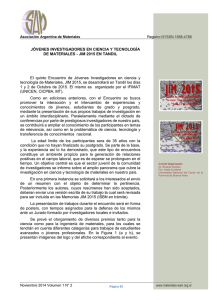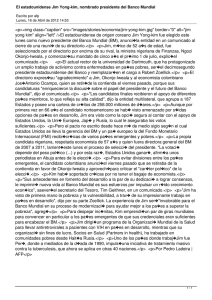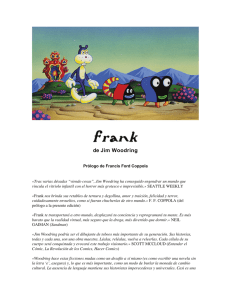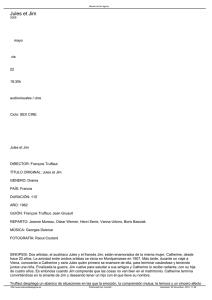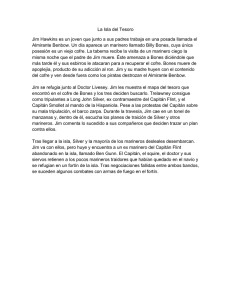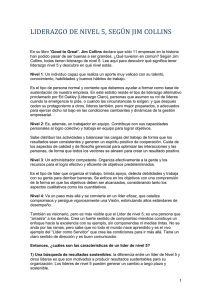La ciudad y el pilar de sal y s - Gore Vidal
Anuncio

Jim Willard ha vivido una breve e intensa experiencia amorosa con su mejor amigo, Bob Ford. Separados por la distancia, Jim no dudará en ir a buscarlo para poder revivir así su idilio, ese secreto que lo hace diferente a los demás y donde nada ni nadie tienen cabida. La trasgresión que supuso esta novela, al plantear de una forma cruda y sin paliativos la aventura amorosa entre dos hombres, determinó la vida de Gore Vidal: de joven promesa política pasó a ser un escritor censurado por la crítica, aunque no por el público, que convirtió su libro en un éxito de ventas. Sin duda, se trata de una obra emblemática para toda una generación que, gracias a contribuciones como la de Gore Vidal, pudo finalmente reafirmarse y exigir un espacio de libertad que hasta entonces le estaba vedado. Asimismo, se incluye también la única colección de cuentos de Gore Vidal, recopilando de este modo y por primera vez toda su obra erótica de juventud. Gore Vidal La ciudad y el pilar de sal y siete relatos de juventud ePub r1.0 Titivillus 09.03.15 Título original: The City and the Pillar and Seven Early Stories Gore Vidal, 1948 Traducción: Richard Guggenheimer Retoque de cubierta: Piolin Editor digital: Titivillus ePub base r1.2 A la memoria de J. T. Su mujer miró hacia atrás y se volvió pilar de sal. Génesis, 19:26 Prefacio Se ha explotado mucho —incluso por el propio santo— la anécdota sobre el robo de unas peras perpetrado por Agustín en una huerta milanesa. Supuestamente jamás volvió a traficar con mercancía robada, y mucho menos a saborearla, y una vez que este delito de juventud («un asunto raro», como lo descalificaría desdeñosamente el jurista americano Oliver Wendell Holmes hijo) quedó en el olvido, emprendió el camino hacia la santidad. Lo cierto es que todos hemos robado peras alguna vez; el misterio está en el hecho de que solo unos pocos luzcamos esa aura. Supongo que en la vida de ciertas personas notables surge de repente el momento de la elección: ¿debo casarme o quemarme?, ¿robar o dar a los demás? Cerrar la puerta a una vida que hemos anhelado, al tiempo que de modo deliberado abrimos otra al infortunio y al dolor porque… El «porqué» es la verdadera historia que raras veces se cuenta. En la actualidad hay dos biógrafos trabajando en mi historia sagrada, y el hecho de que estén intentando buscarle un sentido a mi vida ha despertado mi curiosidad sobre el cómo y el porqué de muchas cosas que he hecho y de tantas otras que he dejado sin hacer. Como resultado de ello he comenzado a escribir lo que aseguré que nunca llegaría a escribir: unas memorias («Yo no soy mi propio tema», solía decir con un aire de fría superioridad). Ahora me tambaleo sin orden ni concierto por los recuerdos de mi propia juventud, época en la que me sucedió prácticamente todo aquello que pudiese tener algún interés en mi vida, más bien al comienzo que al final de esta, ya que me forzaron a tragar, como si dijéramos, el servicio militar durante la segunda guerra mundial. Al recordar sus desagradables días de vida pública, mi padre me confesó en cierta ocasión que siempre que se veía obligado a tomar una decisión crítica tomaba invariablemente la equivocada. Le dije que se debería convertir en un Churchill y escribir sobre su propia vida y relatar las famosas victorias que había puesto en marcha en Galípoli, o en «el punto débil del dragón» del Tercer Reich. Pero mi padre no era ni escritor ni político, y había sido educado para decir la verdad. Yo, por el contrario, fui educado por un abuelo entregado a la política, en Washington, DC, y deseaba convertirme en político a mi vez. Desgraciadamente fui diseñado por la naturaleza para ser escritor. No tuve elección. Las peras habrían de convertirse en mi dieta, ya fuesen robadas o cultivadas por mí. Nunca hubo un tiempo en el que no crease frases con el propósito de dar coherencia a las experiencias por mí vividas y convertirlas en «reales». Por último, el novelista debe contar siempre la verdad según él la entiende, mientras que el político no debe descubrir nunca su juego. Aquellos que han hecho ambas cosas forman una lista verdaderamente corta. El hecho de que yo jamás llegase ni tan siquiera a la candidatura de esa lista estaba ligado a una decisión que tomé a los veinte años de edad, la cual transformó mi vida de modo radical. Con diecinueve años, y recién salido del ejército, escribí una novela llamada Williwaw (1946): recibió el reconocimiento de ser —al menos cronológicamente— la primera de las novelas sobre aquella guerra. Al año siguiente escribí la no tan admirada In a Yellow Wood (1947). Entretanto mi abuelo me estaba arreglando una carrera política en Nuevo México; el gobernador de este Estado era un protegido del viejo. Así sucede, lo crean o no, en la mayor democracia que el mundo haya conocido jamás, en el hogar de la libertad y del valor: las elecciones se pueden apañar calladamente, como a Joe Kennedy le gustaba explicar. Para ser alguien con tan solo veinte años me encontraba bien situado, gracias a dos novelas publicadas y a la habilidad política de mi abuelo. También me hallaba situado en el mismísimo centro de una encrucijada bastante similar a aquella en que se encontró Edipo. Estaba trabajando en La ciudad y el pilar de sal; si la publicaba, giraba hacia la derecha para acabar maldecido en Tebas. Si no, giraba hacia la izquierda para acabar en la sagrada Delfos. El honor me exigía que tomase el camino de Tebas. Alguien ha escrito que por entonces yo era demasiado estúpido para saber lo que hacía, pero en lo concerniente a estos temas siempre he sido muy prudente. Sabía que mi descripción de una aventura amorosa entre dos chicos típicamente americanos y «normales», del tipo al que pertenecían aquellos con quienes había pasado tres años en el ejército durante la guerra, pondría en tela de juicio todas las supersticiones sexuales de mi patria, la cual me temo tenía más que ver con Beocia que con Atenas o con la embrujada Tebas. Hasta entonces las novelas americanas que tocaban el tema de la «inversión» sexual trataban o bien sobre travestidos o bien sobre introvertidos solitarios que acababan siendo desgraciados en su matrimonio y suspiraban por los chicos de la Marina. Yo rompí ese molde. Mis amantes eran dos atletas tan atraídos por todo lo masculino que en el caso de uno de ellos —Jim Willard— lo femenino era simplemente irrelevante en cuanto a su pasión por unirse a su otra mitad, Bob Ford. Por desgracia para Jim, Bob tenía otros planes sexuales que incluían a las mujeres y el matrimonio. Entregué el manuscrito a E. P. Dutton, mis editores de Nueva York. Les pareció una porquería. Un viejo redactor dijo: «Nunca te perdonarán este libro. Dentro de veinte años seguirán atacándote por su causa». Respondí con un incómodo silbido en la oscuridad: «Si cualquiera de mis libros es recordado en el año 1968, ¿no sería eso la verdadera fama?». Para tristeza de mi abuelo, el 10 de enero de 1948 se publicó La ciudad y el pilar de sal. El escándalo fue el menor de los efectos que el libro causó. ¿Cómo podía nuestro joven novelista de la guerra…? En una o dos semanas se convirtió en un éxito de ventas en Estados Unidos y en todos los lugares donde pudo ser publicado, lo cual no formaba un atlas muy completo en aquellos tiempos. El editor inglés John Lehmann estaba muy nervioso. En sus memorias, The Whispering Gallery, escribe: «Había ciertos pasajes en La ciudad y el pilar de sal —un libro triste, casi trágico, una proeza notable en un campo tan difícil para un hombre tan joven— que parecieron a mis distribuidores e impresores de una excesiva franqueza. Tuve una discusión amistosa con Gore para que suavizase el tono de la obra y eliminase estos pasajes. Las ironías del tiempo y el gusto: en el clima de principios de los sesenta no harían pestañear a nadie». Pero hace tan solo veinte años el libro le fue confiscado a Dennis Altman a su llegada al aeropuerto de Sidney, en Australia. Altman recusó la ley sobre obscenidad bajo la que el libro había sido confiscado. El juez dictaminó que desde el punto de vista legal el libro era obsceno, pero en un renombrado obiter dicta declaró que aquella ley le parecía absurda: con el tiempo fue cambiada. Pero hay ejemplares del libro que incluso hoy en día arden de cuando en cuando en las pampas y playas de Argentina y otros países devotos. Mientras escribo estas líneas me llegan noticias de que el libro aparecerá por fin en Rusia, donde un grupo teatral de Moscú está adaptándolo para la escena. ¿Qué pensaban mis colegas de todo esto? Me temo que poco. Los escritores maricas estaban aterrados, y los otros se alegraron de que un competidor se hubiese autoeliminado tan limpiamente. Envié copias del libro a dos famosos escritores, a la caza de un respaldo, como es habitual entre los noveles. El primero fue Thomas Mann; el segundo, Christopher Isherwood, quien lo recibió con entusiasmo. Nos convertimos en amigos para toda la vida. A través de Joseph Breitbach me enteré de que André Gide tenía intención de escribir un comentario, pero cuando por fin llegué a conocerlo me habló tan solo de un trabajo pornográfico deliciosamente ilustrado que le había enviado un cura inglés de Hampshire. Con catorce años leí los libros de José de Thomas Mann, y me di cuenta de que la «novela de ideas» (aún no disponemos de un término apropiado en inglés para este tipo de libro ni para este género) podía funcionar si se situaba la narrativa en el contexto histórico. Más adelante me sorprendió la utilización del diálogo en La montaña mágica, y en particular los debates entre Settembrini y Naphta, rivalizando sutilmente entre ellos por obtener los favores del aburrido pero sexualmente atractivo Hans Castorp. Más tarde se escucharían quejas relativas a que el Jim Willard de mi novela La ciudad y el pilar de sal también era un hombre aburrido. La verdad es que hice de Jim Willard un hombre al estilo de Hans Castorp: ¿qué otra cosa podría haber sido alguien tan joven y abandonado a su suerte en un mundo —la Ciudad— que era en sí mismo el centro de interés? Pero revestí a Jim de algo de lo que Hans carecía: una pasión romántica por Bob Ford que acabó por excluir de su vida cualquier otra cosa, incluso en cierto sentido la vida misma. Recibí una nota cortés y superficial de Thomas Mann, agradeciéndome mi «noble obra». Mi nombre venía mal deletreado. Reflexionando sobre la América de los años cuarenta, Stephen Spender se lamentaba del mecanismo que conducía al éxito literario, observando con dureza que «uno no tiene más que seguir la fulminante trayectoria meteórica de los señores Truman Capote y Gore Vidal para darse cuenta de la rapidez y efectividad con que funciona este mecanismo transformador, debilitante y desintegrador». Luego pasaba a caracterizar La ciudad y el pilar de sal como una confesión sexual, obviamente del género autobiográfico más carente de arte. Transformado, debilitado y desintegrado como me encontraba, me sentí halagado por esta descripción. El señor Spender me había hecho un excelente cumplido: a pesar de que soy el menos autobiográfico de los novelistas, había logrado trazar el personaje de Jim Willard de modo tan convincente que hasta el día de hoy los viejos pederastas siguen firmemente convencidos de que en tiempos fui un prostituto y un excelente jugador de tenis. Pero desgraciadamente la verdad era muy diferente. El libro era todo un alarde de imaginación. Jim Willard y yo teníamos en común el lugar geográfico, pero poco más. También he de decir que en aras de la verosimilitud decidí relatar la historia con una prosa apagada e insulsa que evocase los documentos sociológicos de James T. Farrell. No debía haber ni asomo de sofisticación en el estilo. Quería que la prosa fuese sencilla y dura. En abril de 1993, en la universidad estatal de Nueva York, en la ciudad de Albany, los académicos realizaron una docena de proyectos sobre La ciudad y el pilar de sal. El libro no ha dejado de publicarse durante casi medio siglo, algo que no hubiese creído posible en 1948, cuando The New York Times se negó a anunciarlo y cuando ningún periódico o revista de gran tirada se prestó a comentar este o ningún otro libro mío durante seis años. En opinión de la revista Life, la nación más grande del país (sic), como solía decir Spiro Agnew, se había vuelto marica con aquel joven oficial de segunda que habían retratado hacía tan solo un año frente al barco en el que servía. No he leído ninguno de los trabajos realizados en Albany. En primer lugar, nunca es bueno leer sobre uno mismo, sobre todo acerca de una persona de veintiún años que se ha automoldeado con fidelidad quizá excesiva a la figura de Billy el Niño. Puede que me matasen en la última toma, pero antes iba a llevarme por delante a un montón de tipos que estaban pidiendo una buena lección. A algunos el final les pareció «melodramático» (Jim estrangula a Bob tras un frustrado encuentro sexual). Cuando le recordé a cierto crítico que la muerte como desenlace está en la naturaleza de la tragedia romántica, me dijo que una historia tan sórdida sobre maricones jamás podría ser considerada trágica al estilo de, digamos, una conmovedora historia de amor fatal entre una pareja de contrariados adolescentes heterosexuales en la antigua Verona. Mi intención era que Jim Willard demostrase la falacia de tal romanticismo. De tanto mirar atrás quedó destruido, un cándido Humbert Humbert tratando de recrear un idilio que jamás existió realmente, excepto en su propia imaginación. A pesar del título, en ningún momento de la narrativa se hizo esto evidente. Y naturalmente que el desenlace no era satisfactorio. Por aquel entonces la opinión general era que los editores me habían forzado a añadir un final aleccionador, del mismo modo que el código del cine solía empeñarse en que la maldad había de ser castigada. Esto no era cierto. Mi intención siempre fue la de conferir un desenlace atroz a la obra, aunque no en la medida en que acabé por hacerlo. De modo que para la nueva edición de 1965 modifiqué el último capítulo considerablemente. De hecho revisé la totalidad del libro (mi deseo de imitar el estilo de Farrell tuvo quizá demasiado éxito), aunque no cambié ni el punto de vista ni las relaciones esenciales. Jim quedó como era. Había desarrollado su propia vida fuera de mis crudas páginas. Claude J. Summers escribió hace poco que entre los personajes solamente Jim Willard nos conmueve y es capaz de atraer nuestro continuo interés gracias en gran medida a que en él se combinan rasgos inesperados. Apático y vulgar, posee sin embargo una vida interior bien desarrollada y poco común. Paralizado por sus propias ilusiones románticas, es sorprendentemente consciente de las ilusiones de los demás. A pesar del tratamiento de caso clínico que recibe en la novela, conserva su esencial misterio. Como ha comentado Robert Kiernan (Gore Vidal), Jim Willard es todos los hombres sin dejar de ser el extraño…[1] El efecto final es paradójico pero acertado, pues determina que en un último análisis no podemos ser condescendientes con Jim Willard ni simpatizar del todo con él, ni tan siquiera pretender que lo comprendemos. Mucho más allá del típico personaje de ficción, Jim Willard simplemente existe, no como sujeto de un manifiesto, no como ilustración de una tesis, sino sencillamente como él mismo. No hace mucho recibí una llamada del biógrafo de Thomas Mann. Me preguntó si tenía conocimiento del efecto que mi libro le había producido. Apunté con sorna que al menos hacia el final de sus días puede que hubiese aprendido a deletrear mi nombre. «Pero no leyó el libro hasta 1950, y mientras lo leía lo comentaba en sus diarios. Acaban de ser publicados en Alemania. Consígalos». He leído, no sin cierta sorpresa, el efecto que tuvo sobre el viejo maestro de setenta y cinco años su admirador de veintiuno. Mann se encontraba en California a causa de la guerra. Miércoles 22, XI, 50 […] He comenzado la lectura de la novela homoerótica La ciudad y el pilar de sal de Vidal. Aquel día en la cabaña junto al río y la escena lúdico-amorosa entre Jim y Bob son realmente geniales. Dejé de leer muy tarde. Noche muy calurosa. Jueves 23, XI, 50 […] Continué con La ciudad y el pilar de sal. Interesante, sí. Un importante documento humano de una veracidad excelente y esclarecedora. Lo sexual, las aventuras con los diversos hombres, es algo que aún no podemos entender. ¿Cómo puede uno acostarse con hombres? [Mann utiliza la palabra Herren, que no significa «hombres», sino «caballeros». ¿Es este un Mann satírico? ¿Una pregunta retórica que aparenta escándalo?] Sábado 25 por la noche, XI, 50 […] En mayo de 1943 volví a mirar los papeles de Felix Krull de manera fugaz para retomar Fausto. Debo hacer un esfuerzo para comenzar de nuevo, aunque sea para mantenerme ocupado, tener algo que hacer. No tengo nada más, ninguna idea para una historia; ningún tema para una novela… ¿Me sería posible comenzar [Felix Krull] de nuevo? ¿Hay bastante mundo y suficiente gente, suficientes conocimientos disponibles? La novela homosexual me interesa en buena medida por la experiencia que ofrece del mundo y los viajes. ¿He recogido en mi aislamiento suficiente experiencia sobre los seres humanos, la suficiente para una novela satírico-social? Domingo 26, XI, 50 Ocupado en los papeles de [Krull], confusos. Leo un poco más de la novela de Vidal. Miércoles 29, XI, 50 […] Los papeles de Krull (sobre su encarcelamiento). Siempre con dudas. Me pregunto si esta música marcada por un «tema anhelante» es apropiada para mis años […]. Terminé la novela de Vidal, emocionado, aunque hay mucho de imperfecto y desagradable en ella. Por ejemplo, que Jim lleve a Bob a un bar de mariquitas de Nueva York. Me agrada saber que Mann no encontró «melodramático» el final aunque, ¿qué tema puede resultar más «anhelantemente» melodramático que Liebestod? En cualquier caso, aquel joven novelista que tomó lo que a todo el mundo le pareció el camino equivocado en Trivium se ve ahora honrado en su propia vejez por el autor a quien en cierto sentido había tomado como modelo. En cuanto a la sorpresa que Mann muestra ante cómo pueden acostarse los hombres entre ellos, tengamos en cuenta que está escribiendo un diario personal —el más público de los actos que un maestro alemán pueda llevar a cabo—, y a pesar de que a menudo hace referencia a su propia «inversión» sexual y a sus pasiones por tal o cual joven, no parece tomar el camino de Tebas, como hice yo, sino (con muchas miradas hacia atrás) la carretera de Delfos, y me siento debidamente asombrado y satisfecho de que mientras me leía se sintiese inspirado, motivado —sea cual fuere el verbo— a retomar su obra más juvenil y encantadora, Felix Krull. Algunos de mis relatos poseen casi la despreocupación del Thomas Mann más tardío. Uno de ellos, «Las damas de la biblioteca», es una variación inconsciente sobre Muerte en Venecia. Tres variaciones sobre un mismo tema: el Hans Castorp de Mann; luego el mío, Jim Willard; después una versión más ligera, más allegro, de Jim, con el disfraz de un personaje al que Mann, muy apropiadamente, llama Felix: el término latino de «feliz». La ciudad y el pilar de sal Capítulo 1 El momento era extraño. En el bar no había nada sólido, y las cosas se fusionaban unas con otras. El tiempo se había detenido. Estaba sentado solo ante su mesa escuchando la música que salía de una caja luminosa de plástico rojo. Recordaba parte de aquella música de haberla oído en otros locales. Pero ya no podía entender la letra. Solo hacer vagas asociaciones mientras se emborrachaba al son de la música. Su vaso de whisky con agua y hielo se había derramado, y la mesa presentaba ahora un aspecto interesante: islas, ríos y algunos lagos convertían la mesa en un continente. Con el dedo trazó dibujos sobre la madera. De un lago hizo un círculo; del círculo sacó dos ríos; inundó y destruyó una isla, creando un mar. Había tantas cosas que se podían hacer con whisky y agua sobre una mesa… La gramola dejó de sonar. Esperó largo rato a que volviese a ponerse en marcha. Le dio un trago al whisky para que la espera no se hiciese tan larga. Tras una eternidad en la que procuró no pensar en nada, la música volvió a sonar. Era una canción que recordaba, y se permitió retroceder a aquel emotivo momento cuando… ¿cuándo? Hizo un esfuerzo para recordar el momento y el lugar, pero era demasiado tarde. Tan solo logró el recuerdo de una emoción agradable. Estaba borracho. El tiempo se derrumbó. Pasaron años hasta que logró volver a llevarse la bebida a los labios. Con las piernas adormecidas y los codos en el aire parecía estar apoyado en una nube y en la música de la gramola. Se preguntó por un momento dónde se hallaba. Miró a su alrededor sin encontrar ninguna pista. Solo un bar en una ciudad. ¿Qué ciudad? Trazó una nueva isla sobre la mesa. La mesa era su hogar y sintió un gran afecto por la oscura madera rayada, por la penumbra protectora de aquel compartimiento, por la lámpara que no funcionaba porque carecía de bombilla. Deseaba quedarse allí para siempre. Era su hogar. Pero se le acabó la bebida y se sintió perdido. Tendría que pedir otra, pero ¿cómo? Se concentró y se puso a pensar. Pasó un rato largo sin moverse, con el vaso vacío frente a él. Por fin tomó una decisión. Se levantaría e iría a hablar con el hombre que había tras la barra. Era un largo viaje pero se sentía preparado. Se levantó y sintió un mareo; se volvió a sentar, terriblemente cansado. Un hombre con delantal blanco se acercó a la mesa; seguro que sabía algo sobre bebidas. —¿Quiere algo? Sí, eso era lo que quería, algo. Sacudió la cabeza y dijo muy despacio, de modo que sus palabras fuesen inteligibles: —Quiero whisky, agua, bourbon, agua…, lo que estaba bebiendo. El hombre lo miró desconfiado. —¿Cuánto tiempo lleva aquí? No sabía la respuesta. Tendría que actuar con astucia. —Llevo aquí una hora —dijo cautelosamente. —Bueno, no se desmaye ni vomite. La gente no tiene ninguna consideración con los demás cuando hacen esas cosas para que otros tengan que limpiarlas. Intentó decir que él sí tenía consideración con los demás, pero le fue imposible. Ya no podía hablar. Quería volver a casa, a su mesa. —Estoy bien —dijo, y el hombre lo dejó solo. Pero la superficie de la mesa ya no era su hogar. Aquella intimidad se había disipado a causa del hombre del delantal. Ríos, lagos, islas, ya nada le era familiar. Se veía perdido en un nuevo país. No le quedaba nada que hacer más que fijarse en las demás personas del bar. Ahora que había perdido su mundo privado deseaba ver qué era lo que habían encontrado los demás, si es que habían encontrado algo. La barra estaba al otro lado; tras ella dos hombres con delantal iban y venían lentamente. Cuatro, cinco, había seis personas ante la barra. Trató de contarlas pero no pudo. Siempre que intentaba contar o leer en un sueño, todo se diluía. Esto era como un sueño. ¿Lo era? Una mujer que llevaba un vestido verde se encontraba muy cerca de él; enormes nalgas, vestido ajustado. Estaba con un hombre de traje oscuro. Era una puta. Bueno, bueno… Se preguntó quién habría en las otras mesas. Se hallaba en el centro de una larga fila, pero no sabía nada de la gente que las ocupaba. Una idea triste, a cuya salud bebió. Entonces se levantó. Con paso vacilante, pero con la expresión perfectamente serena, se dirigió hacia la parte trasera del bar. El servicio de caballeros estaba sucio, así que aspiró profundamente antes de entrar para no tener que respirar. Se vio reflejado en un espejo resquebrajado que colgaba en lo alto de la pared. Cabello rubio, ojos blanquecinos inyectados en sangre que lo miraban fija, demencialmente. Sí, era otra persona, pero ¿quién? Aguantó la respiración hasta volver al bar. Se percató de la poca luz que había. Unas cuantas bombillas con la pantalla contra la pared y nada más, excepto la gramola, que no solo daba luz sino que emitía maravillosos colores. Sangre roja, sol amarillo, hierba verde, cielo azul. Se quedó junto a ella, acariciando la suave superficie de plástico. Aquí era adonde él pertenecía, junto a la luz y el color. Sintió un mareo. Le dolía la cabeza y no podía ver con claridad. El estómago se le contrajo y le entraron náuseas. Puso la cabeza entre sus manos y lentamente arrojó de sí aquel mareo. Pero con ese acto hizo que los recuerdos regresasen, y no era eso lo que quería. Volvió a su mesa deprisa, se sentó, colocó las manos sobre la mesa y miró al frente. Su memoria comenzó a funcionar. Existía un ayer y un anteayer, y veinticinco años de vida antes de encontrar aquel bar. —Aquí tiene su copa. El hombre lo miró fijamente. —¿Se encuentra bien? Si no, será mejor que se largue. No queremos a nadie vomitando aquí. —Estoy bien. —Vaya si ha bebido usted esta noche… El hombre se marchó. Había bebido demasiado. Era más de la una y llevaba en el bar desde las nueve. Borracho como estaba, quería estarlo más, sin memoria, sin miedo. —¿Estás solo? La voz de una mujer. Permaneció con los ojos cerrados durante bastante tiempo, con la esperanza de que, si no podía verla, ella tampoco podría verlo a él. Algo muy sencillo de desear, pero no funcionó. Abrió los ojos. —Sí, claro —dijo. Era la mujer del vestido verde. Llevaba el pelo teñido de rojo oscuro y la cara blanca de maquillaje. También estaba borracha. Se inclinó, vacilante, sobre la mesa y pudo ver entre sus pechos. —¿Me puedo sentar? Él lanzó un gruñido; se sentó frente a él. —Ha sido un verano infernal, ¿no crees? Quería conversación. Él la miró, dudando si podría asimilarla al mundo de aquella mesa. No las tenía todas consigo. Por un lado ella abarcaba demasiado, y era muy complicada. —Desde luego —respondió. —No eres muy hablador, ¿eh? —Supongo que no. La intimidad de aquel refugio había quedado totalmente destruida. Preguntó, sin importarle, cómo se llamaba. Ella sonrió, viendo que había logrado atraer su atención. —Estelle. Bonito nombre, ¿no? Mi madre nos dio a todos nombres así. Tuve una hermana que se llamaba Anthea, y mi hermano se llama Drake. Creo que Drake es un nombre muy bonito para un hombre, ¿verdad? ¿Tú cómo te llamas? —Willard —dijo sorprendido de darle su verdadero nombre—. Jim Willard. —Suena bien. Muy inglés. Creo que los nombres ingleses son muy hermosos. Yo soy de origen español. ¡Qué sed tengo! Llamaré al camarero. El camarero, que parecía conocerla, le trajo una copa. —Justo lo que me mandó el médico. Le sonrió y tocó su pie con el suyo bajo la mesa. Él retiró ambos pies y los mantuvo bajo la silla. Ella no se sintió molesta. Bebió con avidez. —¿Eres de Nueva York? Él sacudió la cabeza y se refrescó el índice en el vaso medio vacío. —Tu acento parece sureño ¿Eres del sur? —Claro —dijo sacando el dedo del vaso—. Del sur. —Debe de ser bonito aquello. Siempre he querido ir a Miami pero nunca veo el momento de escapar de esta ciudad. Todos mis amigos están aquí y no podría realmente dejarlos. Una vez tuve un amigo, un hombre —dijo con una sonrisa confidencial—, y siempre iba a Florida en invierno. Tenía un equipaje elegantísimo. Me invitó a ir con él y casi fui una vez. Hizo una pausa. —Ya hace diez años de eso. Parecía triste; él no sintió la menor compasión. —Aunque debe de hacer un calor horrible ahí en verano. De hecho hace tanto calor aquí mismo que a veces pienso que me voy a morir. ¿Estuviste en la guerra? Él bostezó, aburrido. —Fui soldado. —Seguro que estás guapo de uniforme. Pero me alegro de que por fin se haya acabado, la guerra, quiero decir. Él hizo círculos en la mesa con el vaso, escuchando el agradable sonido que este hacía contra las grietas. Ella lo observaba. Deseaba que lo dejase en paz. —¿Por qué estás en Nueva York? — preguntó ella—. ¿Y por qué te estás emborrachando? Lo tienes todo y aun así estás aquí solo y emborrachándote. Ojalá yo pudiese ser como tú. Joven y guapa. Ojalá… Comenzó a llorar calladamente. —Lo tengo todo. Todo, Anthea — dijo él con un suspiro. Ella se sonó con un kleenex. —Ese es el nombre de mi hermana: Anthea. Yo soy Estelle. —Y tienes un hermano que se llama Drake. Ella lo miró sorprendida. —Sí. ¿Cómo lo has sabido? De repente se vio en peligro de verse envuelto en la vida de aquella mujer, de tener que escuchar confesiones, nombres que para él no tenían ningún significado. Cerró los ojos intentando hacerla desaparecer. Ella dejó de llorar y sacó un espejito del bolso. Se empolvó las bolsas de los ojos con delicadeza, guardó el espejo y sonrió. —¿Qué vas a hacer esta noche? —Lo que estoy haciendo. Beber. —No, tonto, digo después. ¿Estás en algún hotel? —Estoy aquí mismo. —Pero no puedes. Cierra a las cuatro. Alarma. No había pensado en lo que iba a hacer después de las cuatro. La culpa era de ella. Él había estado escuchando música tranquilamente hasta que ella llegó y lo cambió todo. Había sido un error. Ella lo amenazaba con la realidad. Debía ser destruida. —Me voy a casa solo. Cuando voy a casa, me voy solo. —Ah —dijo ella pensativa, buscando la forma de hacerle daño—. Veo que no soy lo suficientemente buena para ti. —Nadie lo es. Se sentía mortalmente aburrido con ella y pensar en el sexo le daba náuseas. —Discúlpame —dijo Estelle, hermana de Anthea y Drake. Se levantó, se arregló los pechos y regresó a la barra. Ahora que estaba solo se sentía bien, con tres vasos en la mesa: dos vacíos y otro medio lleno con carmín en el borde. Hizo un triángulo con ellos, y luego trató de formar un cuadrado sin éxito. Lo venció el desconsuelo. Por fortuna la realidad comenzó a alejarse de nuevo. Y Jim Willard se quedó en su mesa, en su sitio, en su bar, haciendo lagos, ríos, islas. Era todo lo que deseaba. Estar solo, sin memoria, allí sentado. Poco a poco los bordes del miedo se fueron olvidó por completo cómo había comenzado aquello. Capítulo 2 I Los ejercicios celebrados con motivo de la graduación tuvieron lugar en el día más caluroso y florido de la primavera. Chicos y chicas, padres y profesores abandonaron como una tromba de agua el viejo edificio de estilo georgiano. Apartándose de aquella multitud, Jim Willard se detuvo un momento en el escalón superior y buscó a Bob Ford. Pero no pudo encontrarlo entre aquella muchedumbre de muchachos de chaqueta oscura y pantalón blanco, chicas de blanco y padres con sombrero de paja (la moda de Virginia aquel año). Muchos de ellos fumaban puros, lo cual indicaba que se trataba de políticos. La ciudad era capital de condado, rica en funcionarios, entre ellos el padre de Jim, secretario de los juzgados. Un chico golpeó de broma el brazo de Jim en su carrera. Jim se volvió esperando que fuese Bob. Pero vio que era otro. Sonrió, le devolvió el golpe e intercambió divertidos insultos con él, seguro de sí mismo, consciente de que era el campeón de tenis del colegio y de que todos los deportistas eran admirados, especialmente los tímidos y recatados como él. Por fin apareció Bob Ford. —Este año yo, el próximo tú. —Ojalá me hubiese graduado yo. —Me siento como si me hubieran abierto la puerta de la cárcel para conocer el largo y ancho mundo. ¿Qué pinta tenía sobre el estrado con ese saco negro de patatas? —Magnífica. —Y que lo digas —rio Bob entre dientes—. Bueno, vamos a jugar antes de que se vaya la luz. Atravesando la muchedumbre se dirigieron a los vestuarios. En el camino una docena de chicas saludaron a Bob, quien les devolvió el saludo con soltura. Era alto, de ojos azules y cabello rojo y rizado. Se lo conocía como «el amante», una expresión más inocente de lo que parecía, y que se refería a poco más que unos cuantos besos. La mayoría de las chicas encontraban a Bob irresistible, pero a los chicos no les caía tan bien, posiblemente porque a las chicas sí. Jim era su único amigo. Al entrar en la penumbra de los vestuarios, Bob miró a su alrededor con cierta satisfacción nostálgica. —Supongo que esta será la última vez que entro aquí. —Bueno, todavía nos dejarán usar las pistas de tenis durante el verano. —No es eso lo que quería decir. Bob se quitó la chaqueta y la colgó con cuidado. Luego se quitó la corbata. Eran sus mejores ropas y las trataba con cuidado. —¿Qué quieres decir? —dijo Jim, extrañado. Pero Bob se limitó a mantener su aire de misterio. Recorrieron en silencio los ochocientos metros que los separaban de las pistas de tenis. Se conocían de toda la vida, pero hasta este último año no habían intimado. Estuvieron juntos en el equipo de béisbol y habían jugado al tenis, aunque Jim siempre ganaba para disgusto de Bob. Por aquel entonces Jim era el mejor jugador del distrito, y uno de los mejores de todo el estado. Los juegos habían significado mucho para ambos, especialmente para Jim, a quien le resultaba difícil hablar con Bob. Darle a una pelota blanca que iba y venía sobre una red representaba al menos una forma de comunicación mejor que el silencio, o incluso que escuchar alguno de los monólogos de Bob. Tenían las pistas de tenis enteramente a su disposición. Bob hizo girar la raqueta y a Jim le tocó el sol de frente. Comenzaron la partida. Era estupendo darle a la pelota con suavidad, haciendo que rozase la red. Jim jugó lo mejor que sabía, vagamente consciente de que este era un ritual necesario, ejecutado por última vez. Jugaron mientras el sol se ponía y las sombras de los altos árboles se alargaban oscureciendo la pista. Se levantó una brisa fresca. Tras el tercer set lo dejaron. Jim había ganado dos. —Buen juego —dijo Bob, y le dio la mano como si estuviesen en un torneo. Luego se tumbaron sobre la hierba junto a la pista y aspiraron profundamente, agotados pero cómodos. El crepúsculo trajo el final del día. Los pájaros giraban alrededor de los árboles con gran alboroto, preparándose para la noche. —Se está haciendo tarde. —Bob se incorporó, sacudiéndose las ramas y las hojas que se le habían pegado a la espalda. —Aún hay luz —dijo Jim, que no quería irse. —A mí también me da pena irme — dijo Bob mirando a su alrededor con aquella misteriosa tristeza. —¿De qué estás hablando? Te has pasado el día soltando indirectas. ¿Qué te traes entre manos? Entonces Jim lo comprendió. —No irás a alistarte en un barco, ¿verdad? Eso dijiste el año pasado. —La curiosidad mató al gato —dijo Bob con una sonrisita. —Vale —dijo Jim, molesto. Bob se arrepintió de haber hablado así. —Mira, no puedo decirte nada ahora. Sea lo que sea, te lo diré antes del lunes. Te lo prometo. Jim se encogió de hombros. —Es asunto tuyo. —Tengo que vestirme —dijo Bob poniéndose en pie—. Voy a llevar a Sally Mergendahl al baile de esta noche —añadió guiñando un ojo—. Y pienso darme un gustazo. —¿Por qué no? Todo el mundo se lo ha dado ya —replicó Jim, a quien Sally no le hacía ninguna gracia. Se trataba de una chica morena y agresiva que había ido detrás de Bob todo el curso. Pero se suponía que lo que Bob hiciese no era asunto suyo. Caminando bajo la luz azul del crepúsculo, Bob preguntó de repente: —¿Qué vas a hacer el fin de semana? —Nada. ¿Por qué? —¿Por qué no lo pasamos en la cabaña? —Estupendo. ¿Por qué no? Jim se cuidó de no mostrarse demasiado contento, traía mala suerte. La cabaña había pertenecido a un antiguo esclavo muerto recientemente. Ahora estaba deshabitada, en medio de un bosque próximo al río Potomac. Ya habían pasado una noche allí antes, y Bob había llevado chicas a la cabaña en más de una ocasión. Jim nunca estuvo seguro de lo que allí ocurría porque las historias de Bob variaban cada vez que las contaba. —Muy bien —dijo Bob—. Nos veremos en tu casa mañana por la mañana. Un conserje malhumorado les abrió los vestuarios. II El desayuno fue desagradable, como de costumbre, quizá porque era la única comida que los Willard llevaban a cabo en familia. El señor Willard se hallaba ya a la cabecera de la mesa cuando entró Jim. Era un hombre pequeño, delgado, gris, que intentaba parecer alto e imponente. La familia opinaba que no le habría sido difícil ser elegido gobernador, pero por una u otra razón se había visto forzado a permitir que hombres de menos valía marchasen a Richmond mientras él permanecía en los juzgados, un destino amargo. La señora Willard también era pequeña y gris pero con tendencia a la gordura. Tras veintitrés años bajo el régimen espartano de su marido había adquirido la mirada sumisa del mártir. Llevaba un delantal blanco que no le favorecía; estaba preparando el desayuno en la cocina, echando de vez en cuando una ojeada al comedor para ver si ya habían bajado sus tres hijos. Jim, el mayor de los hijos varones, fue el primero en aparecer. Dado que este era un día especial se sentía contento de estar vivo. —Buenas, padre. Su padre se quedó mirándolo como si no lograse reconocerlo. Luego le dio los buenos días y se puso a leer el periódico, ajeno a todo. Rehuía conversar con sus hijos, especialmente con Jim, que había cometido el error de ser alto y apuesto en lugar del hijo pequeño y potencialmente gris que debería haber tenido el señor Willard. —¡Qué pronto has bajado hoy! — dijo la señora Willard trayéndole el desayuno. —Es que hace un día espléndido. —No creo que las ocho menos cuarto sea tan temprano —dijo el padre, parapetado tras el Richmond Times. El señor Willard se había criado en una granja y una de las razones del éxito de su vida estribaba en levantarse «al romper el alba». —Jim, ¿no has oído ningún ruido extraño esta noche? Al igual que Juana de Arco su madre siempre estaba escuchando ruidos extraños. —No. —Qué raro. Habría jurado que alguien trataba de entrar por la ventana; alguien que daba una especie de golpecitos… —¿Sería mucho pedir un poco más de café? —dijo el señor Willard bajando el periódico y alzando la barbilla. —Naturalmente que no, querido. Jim comenzó a tomarse los cereales. El señor Willard volvió a enderezar su periódico. —Buenos días. —Carrie acababa de bajar. Tenía un año más que Jim y era bonita aunque algo pálida, condición que al no ser de su agrado paliaba pintarrajeándose la cara con atrevimiento y fantasía, lo que a veces le daba un aspecto de furcia que ponía furioso a su padre. Hacía ya un año que había acabado el bachillerato superior, con diecisiete años, algo que la familia hacía pesar sobre Jim. Ahora ayudaba a su madre en la casa al tiempo que alentaba el cortejo de un joven corredor de fincas con el que esperaba casarse tan pronto como «hubiese ahorrado algún dinerito». —Buenos días, Carrie —dijo el señor Willard mirando a su hija con fría aprobación. De todos sus hijos solo ella le agradaba, y ella lo tenía por un gran hombre. —Carrie, ¿quieres venir y ayudarme con el desayuno? —Sí, madre. ¿Qué tal la ceremonia de graduación, Jim? —Bien. —Ojalá hubiese podido ir pero, no sé por qué, estoy siempre tan ocupada, sin un momento… —Claro, claro. Carrie fue a ayudar a su madre, y Jim las oyó discutir en voz baja; siempre discutían. Por fin bajó John. Tenía catorce años y era un chico nervioso y delgado, potencialmente gris excepto por sus ojos negros. —Hola —dijo dejándose caer sobre la silla. —Me alegro de tenerte con nosotros —dijo su padre llevando adelante la batalla. —Hoy es sábado. La gente se levanta tarde. John era un hábil guerrero doméstico, un maestro de la artillería. —Naturalmente —dijo el señor Willard mirando a John y luego su periódico, de algún modo extraño, satisfecho de lo que veía. Carrie trajo más café para su padre y se sentó junto a Jim. —¿Cuándo comienzas a trabajar en el almacén, Jimmy? —El lunes por la mañana. Deseaba que dejase de llamarle Jimmy. —Eso está bien. Supongo que es algo aburrido, pero también supongo que hay que estar «calificado» para realizar un trabajo más especializado, como por ejemplo de mecanógrafo en una oficina. No le contestó. Ni su padre ni Carrie podrían irritarlo hoy. Iba a encontrarse con Bob. El mundo era perfecto. —Oye, hoy hay partido de béisbol en el colegio. ¿Juegas tú? —dijo John golpeándose la mano con el puño en una imitación muy conseguida. —No, me voy a la cabaña todo el fin de semana. El señor Willard atacó de nuevo. —¿Y con quién, si no es preguntar demasiado? —Con Bob Ford. Madre dijo que le parecía bien. —¿Conque sí? Me resulta asombroso que quieras dormir fuera de tu propia casa, que hemos procurado hacer lo más cómoda posible con gran esfuerzo por nuestra parte… Su padre desplegó lentamente el estandarte familiar y cargó. Jim se negó a defenderse; solo se prometió a sí mismo que un día le arrojaría el plato a aquel viejo amargado con el que se veía forzado a convivir. Entretanto se quedó simplemente contemplando su arma futura mientras su padre le explicaba que la familia era una Unidad, y que él tenía una Deuda con todos ellos, y lo difícil que le había resultado al señor Willard conseguir el Dinero para mantenerlos a todos, y que aunque no eran ricos eran Respetables, y que el hecho de que Jim saliese por ahí con el hijo del borracho del pueblo no les hacía ningún bien. Mientras su marido soltaba aquella parrafada, la señora Willard se sentó a la mesa con una expresión de dolor y recato en su rostro. Cuando el señor Willard terminó dijo: —Bueno, creo que el chico de Ford es un buen muchacho y saca buenas notas, y su madre fue amiga nuestra a pesar de lo que pensemos del padre. Así que no veo nada malo en que se vea con Jim. —A mí no me importa. Solo que pensé que a ti sí te importaría que tu hijo se viese expuesto a ese tipo de compañías. Pero viendo que no es así no tengo nada más que añadir. Tras avergonzar a su hijo y contrariar a su mujer, el señor Willard se comió sus huevos fritos con placer desacostumbrado. La señora Willard dijo algo conciliador, y Jim deseó que su padre fuese como el de Bob, un borracho indiferente. —¿Cuándo te vas a la cabaña? — preguntó su madre en voz baja para no molestar a su marido. —Después de desayunar. —¿Y qué vais a comer? —Bob va a traer cosas de la tienda donde trabaja. —Qué bien —dijo ella, que estaba claramente pensando en otra cosa; le costaba un gran esfuerzo concentrarse durante mucho tiempo. Carrie y su hermano pequeño comenzaron a discutir y la familia acabó pronto el desayuno. Entonces se levantó el señor Willard e hizo saber que tenía asuntos que resolver en los juzgados, lo cual no era cierto, pues los juzgados cerraban los sábados. Pero su mujer no lo contradijo, y el señor Willard se despidió con un ligero movimiento de cabeza, se colocó su sombrero de paja, abrió la puerta y salió a disfrutar del soleado día. La señora Willard se quedó mirándolo durante un instante con un rostro que no denotaba expresión alguna. Luego se dio la vuelta y dijo: —Carrie, ayúdame a limpiar. Chicos, arreglad vuestra habitación. El cuarto de los chicos era pequeño y con poca luz. Las dos camas, muy juntas entre dos mesas de estudio, atestaban la habitación. Las paredes estaban cubiertas de fotos de jugadores de béisbol y de tenis, ídolos de la infancia de Jim. John carecía de ídolos. Era un muchacho vehemente y estudioso y quería ser congresista, lo cual era del agrado de su padre, quien le daba frecuentes charlas sobre cómo tener éxito en la política. Jim no tenía ningún proyecto para el futuro. Parecía algo tan lejano… Jim hizo la cama a toda prisa; a John le llevó más tiempo. —¿Qué vais a hacer tú y Bob en el río? —No lo sé —dijo Jim estirando el edredón—. Pescar, holgazanear. —Parece una pérdida de tiempo. John hablaba como su padre. —Qué pena —replicó Jim en tono de burla y abriendo el armario. Cogió dos mantas, su contribución al fin de semana. John miraba a su hermano desde su cama. —Bob ve mucho a Sally Mergendahl, ¿no? —Supongo. Sally ve a mucha gente. —Eso es lo que quiero decir. John puso cara de complicidad, y Jim se rio. —Eres muy joven para saber esas cosas. —Y una mierda. —John demostró su virilidad con una palabrota. —Ya eres todo un conquistador y sabes lo que hacen todas las chicas. John se enfadó. —Pues es más de lo que tú haces, y eso que eres mayor que yo. Nunca sales con chicas. Oí que Sally dijo una vez que para ella eras el chico más guapo del colegio y que no entendía cómo no salías más, que creía que les tenías miedo a las chicas. Jim se ruborizó. —Solo dice tonterías. Yo no le tengo miedo a nadie. Además, yo me muevo por el otro lado de la ciudad. —¿De veras? John le prestó atención y Jim se alegró de haberle mentido. —Pues claro —dijo adoptando un aire de misterio—. Bob y yo vamos por ahí muy a menudo. Todo el equipo de béisbol. No nos interesan las chicas cursis. —Supongo. —Además, Sally no es tan fácil como dicen. —¿Cómo lo sabes? —Lo sé. —Seguro que fue Bob el que te dijo eso de ella. Jim arregló su mesa de estudio sin hacer caso de su hermano. Se sentía incómodo y no sabía por qué. No era frecuente que su hermano lograse irritarlo. Jim se miró en el espejo polvoriento que colgaba sobre su mesa, dudando si afeitarse o no como hacía todas las semanas. Decidió que podía esperar hasta la vuelta. Distraído, se pasó la mano por el pelo corto y rubio, contento de que ya fuese verano, la época del pelo corto. ¿Era guapo? Sus rasgos eran bastante corrientes, pensó; solo su cuerpo le resultaba atractivo, producto de mucho ejercicio. —¿Cuándo llega Bob? —preguntó John, que estaba sentado en la cama jugando con la raqueta de su hermano. —Ahora mismo. —Se debe de estar bien en la cabaña. Yo solo estuve una vez. Supongo que cualquiera puede ir. —Claro que sí. —Dicen que el propietario del terreno vive en Nueva York y que nunca viene. Esta tarde voy a jugar al béisbol y luego voy a una reunión del Partido Demócrata en la farmacia. La mente de John era rápida y desordenada. —Debe de ser divertido. Jim guardó su raqueta en el armario. Luego cogió las dos mantas y bajó. Carrie estaba en el cuarto de estar, limpiando el polvo con desgana. —Ah, Jim, aquí estás. —¿Me busca alguien? —No, solo digo que aquí estás. Dejó el plumero, contenta de tener una excusa para no trabajar. —¿Vas a ir al baile del colegio esta noche? Jim negó con la cabeza. —Ah, es verdad, tú y Bob vais a la cabaña. Seguro que Sally estará celosa de ti por no dejar que Bob vaya al baile. Jim no permitió que su rostro cambiase de expresión. —Fue idea de él —dijo tranquilamente—. Quizá más tarde descubras por qué. Era obvio que el misterio estaba a la orden del día en la familia. Carrie asintió. —Creo que lo sé. He oído rumores de que Bob se marcha. Sally dijo algo sobre ello no hace mucho. —Quizá se vaya, quizá no. A Jim le sorprendió que Carrie y Sally supiesen aquello. Se preguntó a cuánta gente más se lo habría contado Bob. Carrie bostezó y siguió quitando el polvo. Con las mantas bajo el brazo Jim se dirigió a la cocina. Su madre aún estaba recogiendo los restos del desayuno. —Asegúrate de que estás de vuelta el domingo por la noche. Tu abuelo va a venir y tu padre quiere que estés aquí. ¿Son esas mantas las buenas? —No, son viejas. Jim vio a través de la ventana que Bob llegaba con una gran bolsa de papel. —Bueno, me voy ya. —¡Lleva botas de agua! El sol apretaba con fuerza pero soplaba una brisa agradable. Era un día azul y verde y muy luminoso. Jim Willard había quedado con Bob y tenían todo el fin de semana por delante. Era feliz. III Desde el borde del acantilado contemplaron el río, embarrado por las lluvias de la primavera y fragoroso al chocar contra las rocas. Era una caída pronunciada desde la cima de la pared de piedra cubierta de laurel y parras silvestres. —Arriba debe de estar todo inundado. Nuestro viejo río parece peligroso —dijo Bob. —Quizá veamos una casa bajar flotando. Bob soltó una risita. —O un retrete. Jim se sentó sobre una roca, arrancó un pedazo de hierba y masticó el blanco y dulce tallo. Bob se puso en cuclillas junto a él. Escucharon el estruendo del río, el croar de las ranas y el susurro de las hojas nuevas y brillantes agitadas por la brisa. —¿Qué tal Sally? Bob soltó un gruñido. —Una calientapollas, como todas. Te pone cachondo para que pienses «ya la tengo en el bote», y cuando estás bien caliente se asusta: «¿Qué me estás haciendo? ¡Para! ¡Para ahora mismo!». Bob suspiró, asqueado. —Te pone tan caliente que podrías tirarte a una mula, si se estuviese quieta, claro. Bob meditó sobre las mulas. Luego dijo: —¿Por qué no viniste al baile de anoche? Un montón de chicas preguntaron por ti. —No sé. No me gusta bailar, supongo. No sé. —Eres demasiado tímido. Bob se arremangó el pantalón y se sacudió de encima una hormiga negra que le subía por la pantorrilla. Jim se fijó en lo blanca que era su piel, como el mármol, incluso al sol. Para romper el silencio arrojaron piedras sobre el acantilado. El ruido de las piedras al chocar entre sí les gustaba. —¡Vamos! —gritó Bob, y bajaron con cuidado por el acantilado, agarrándose a los arbustos y buscando en la roca agujeros donde meter los pies. El sol brillaba bajo un cielo pálido. Los halcones planeaban sobre los pajaritos que atravesaban los árboles como ráfagas. Serpientes, lagartos, conejos, todos buscaban refugio precipitadamente al oír el ruidoso descenso de los muchachos. Por fin llegaron a la fangosa orilla del río. Altas rocas negras sobresalían de la arena. Saltaron de roca en roca sin tocar tierra ni una sola vez, apoyándose tan solo en las reliquias de una era glaciar. Poco después del mediodía llegaron a la cabaña del esclavo, una casita pequeña con tejas de madera en muy mal estado. El interior olía a yeso podrido y a casa vieja. Periódicos amarillentos y latas oxidadas estaban esparcidos por el tosco suelo de madera. Sobre el hogar de piedra había cenizas recientes: vagabundos y parejas iban por allí. Bob dejó en el suelo la bolsa de papel que llevaba mientras Jim tendía las mantas sobre la parte más limpia del suelo. —No ha cambiado mucho —dijo Bob mirando al techo. El cielo brillaba a través de los agujeros. —Esperemos que no llueva. Cerca de la cabaña había una poza bastante grande rodeada de sauces y llena de lirios de agua. Jim se sentó sobre la orilla cubierta de musgo mientras Bob se desnudaba y arrojaba la ropa contra un árbol cercano, los pantalones colgando como una bandera de una rama y los calcetines como pendones de otra. Luego se estiró, feliz, flexionando sus largos músculos y admirando su reflejo en el agua. Aunque delgado, era de constitución fuerte, y Jim lo admiraba sin envidia. Cuando Bob hablaba de alguien bien constituido siempre parecía envidiarlo, pero cuando Jim miraba a Bob sentía que miraba a un hermano ideal, un gemelo, y se contentaba con eso. No se le podía ocurrir que faltaba algo. Le parecía suficiente que jugaran juntos al tenis y que Bob le hablase sin parar de las chicas que le gustaban. Bob metió un pie en el agua para ver cómo estaba. —Está buena, realmente buena, métete —dijo. Con las manos en las rodillas se inclinó hacia delante y estudió su reflejo en el agua. Mientras se desnudaba, Jim trató de fijar la imagen de Bob para siempre, como si esta fuese la última vez que se verían. Lo grabó en su mente detalle a detalle: hombros anchos, caderas estrechas, piernas delgadas, sexo curvado. Una vez desnudo, Jim fue a reunirse con Bob en la orilla. La cálida brisa sobre su piel lo hizo sentirse libre y curiosamente poderoso, como un soñador que es consciente de que está soñando. Bob lo miró, pensativo. —Estás muy moreno. Sin embargo, yo estoy blanquísimo. ¡Eh! —dijo señalando el agua. Bajo la oscura superficie verde, Jim pudo distinguir la lenta y brusca silueta de un barbo. De repente cayó al agua y sintió su acometida en los oídos. Bob lo había empujado. Jim subió sofocado a la superficie. Con un rápido movimiento agarró a Bob por la pierna y lo metió en el agua. Forcejearon dando vueltas y levantando un montón de espuma. Mientras luchaban Jim disfrutaba del contacto físico. Y en apariencia también Bob. No pararon hasta estar exhaustos. El resto del día lo pasaron nadando, cazando ranas, tomando el sol… Hablaron poco. No descansaron hasta que comenzó a anochecer. —¡Qué bien se está aquí! Creo que no hay un lugar tan bonito y tranquilo como este —dijo Bob estirándose y dándose palmaditas en el vientre liso mientras bostezaba. Jim le dio la razón, sintiendo una paz total. Se fijó en que la barriga de Bob se estremeció con la regularidad del pulso. Miró la suya: el mismo fenómeno. Antes de que pudiese comentarlo vio que una garrapata subía hacia su vello púbico. La aplastó entre sus dedos. —Tengo una garrapata. Bob dio un salto. Las garrapatas daban fiebre, así que se examinaron bien aunque no encontraron nada. Se vistieron. El aire tenía el color del oro. Incluso las grises paredes de la cabaña parecían de oro bajo la última luz del sol. Tenían hambre. Jim hizo un fuego mientras Bob freía hamburguesas en una vieja sartén. Todo lo hacía con facilidad y eficiencia. En casa cocinaba para su padre. Cenaron sentados sobre un tronco mirando al río. El sol se había ido. Las luciérnagas pasaban como flechas amarillas entre las sombras verdes del bosque. —Voy a echar esto de menos —dijo Bob. Jim lo miró. No se oía ningún ruido en medio de aquel silencio excepto el de la corriente del río. —Mi hermana comentó que Sally dijo que te ibas a marchar después de graduarte. Le dije que no sabía nada de esto. ¿Te vas a marchar? Bob asintió limpiándose las manos en los pantalones. —El lunes, en la línea de autobuses de la Old Dominion. —¿Adónde irás? —Al mar. —Como siempre lo hemos hablado. —Como siempre lo hemos hablado. Te aseguro que estoy hasta las narices de este pueblo. El viejo y yo nos llevamos fatal y Dios sabe que no hay nada que hacer por aquí. Así que me largo. Sabes que nunca he salido de este condado, excepto para ir a Washington. Quiero ver mundo. Jim asintió. —Yo también, pero pensé que primero iríamos a la universidad y luego los dos…, bueno, que te irías de viaje. Bob atrapó una luciérnaga y dejó que subiera por su pulgar y escapase. —La universidad es muy dura. Tendría que pagármela, y eso significa conseguir un trabajo, lo cual quiere decir que nunca podría divertirme. Además no hay nada que puedan enseñarme que yo quiera saber. Solo quiero viajar y estar siempre de juerga. —Yo también. Jim deseó poder decir lo que quería decir. —Pero mi padre quiere que vaya a la universidad y supongo que tendré que ir. Es solo que esperaba que pudiéramos ir juntos, ya sabes, como dobles en los partidos de tenis. Podríamos llegar a ser campeones del estado. Todo el mundo lo dice. Bob sacudió la cabeza estirándose. —Tengo que ponerme en marcha. No sé por qué, pero tengo que hacerlo. —A veces siento lo mismo —dijo Jim sentándose junto a Bob. Contemplaron el río y el cielo, que se oscurecía. —Me pregunto cómo será Nueva York —dijo por fin Bob. —Grande, supongo. —Como Washington. Esa sí que es una ciudad grande. Bob se tumbó de lado mirando a Jim. —¿Por qué no te vienes conmigo? Podemos embarcar como grumetes, incluso como marineros de cubierta. Jim agradeció a Bob que hubiera dicho eso, pero era prudente por naturaleza. —Creo que debo esperar al próximo año, cuando obtenga mi diploma; eso es importante. Claro que mi viejo quiere que vaya a la universidad. Dice que debería… —¿Por qué le haces caso a ese cabrón? Jim se mostró sorprendido, aunque le gustó. —Bueno, no es que realmente le haga caso; de hecho, preferiría no volver a verlo. Con sorprendente facilidad borró a su padre del mapa. —Pero incluso así tengo miedo a irme de ese modo. —No sé de qué —dijo Bob flexionando los músculos de su brazo derecho—. Un tipo como tú, con cerebro y buena constitución, puede hacer casi todo lo que le plazca. Conocí a esos tíos que eran marineros de Norfolk, y me dijeron que no tenía ningún truco: trabajo fácil, y cuando llegas a puerto te lo pasas bomba todo el rato, que es lo que yo quiero. Estoy harto de estar colgado en este pueblo, trabajando en tiendas, saliendo con chicas decentes. Solo que no son tan decentes, sino que tienen miedo a que las dejen preñadas. Furioso, dio un puñetazo contra el suelo. —¡Como Sally! Te hace todo lo que quieras menos lo que necesitas. Y eso me pone furioso. Ella me pone furioso. ¡Todas las chicas de por aquí me ponen furioso! —dijo golpeando de nuevo la tierra oscura. —Sé lo que quieres decir —dijo Jim, que no sabía lo que quería decir—. Pero ¿no tienes miedo a pillar algo de alguien que conozcas en Nueva York? Bob se rio. —Venga, hombre, ya tengo cuidado. Se tumbó de espaldas. Jim observó las luciérnagas que despegaban de la hierba. Ya era de noche. —¿Sabes?, ojalá pudiese ir contigo al norte. Me gustaría ver Nueva York y hacer lo que me diera la gana por una vez en mi vida. —¿Y por qué no lo haces? —Ya te lo he dicho; tengo miedo de dejar mi casa y mi familia. No es que me gusten demasiado pero… Su voz se hizo insegura. —Bueno, si quieres puedes venir conmigo. —El año que viene, después de la graduación, iré. —Si puedes encontrarme. No sé dónde estaré para entonces. Soy un bala perdida. —No te preocupes, te encontraré. De todos modos nos escribiremos. Después bajaron hasta la estrecha playa llena de rocas. Bob gateó hasta una roca plana y Jim se sentó junto a él. El río hacía remolinos a su alrededor en la profunda noche azul. Una a una fueron apareciendo enormes estrellas. Jim se sentía completamente satisfecho, pues la soledad ya no le corroía las entrañas como un afilado cuchillo. Siempre pensó en la infelicidad como la «enfermedad del alquitrán». Cuando el asfalto se derretía en verano solía masticar el alquitrán y ponerse enfermo. De algún modo extraño, siempre había asociado la «enfermedad del alquitrán» con la soledad. Ya no. Bob se quitó los zapatos y los calcetines y se refrescó los pies en el agua. Jim hizo lo mismo. —Echaré esto de menos —dijo Bob por duodécima vez, pasando distraídamente el brazo por los hombros de Jim. Se quedaron muy quietos. A Jim se le hizo insoportable el peso del brazo de Bob sobre sus hombros; maravilloso, pero insoportable. Sin embargo, no se atrevía a moverse, por miedo a que el otro retirase el brazo. Bob se puso en pie de repente. —Encendamos fuego. Con una actividad frenética prepararon la hoguera frente a la cabaña. Bob sacó fuera las mantas y las extendió sobre el suelo. —Ya está —dijo contemplando la fogata. Durante unos momentos ambos se quedaron hipnotizados por las temblorosas llamas, poseídos por su propio sueño privado. El de Bob acabó antes. Se volvió hacia Jim. —Venga, vamos a pelear —dijo, amenazador. Chocaron, forcejearon, se cayeron. A empujones y tirones lucharon por mantenerse en pie. Ninguno caía, pues Jim, aunque más fuerte, no permitiría que Bob perdiese o ganase. Por fin lo dejaron. Exhaustos y sudorosos, se dejaron caer sobre la manta. Bob se quitó la camisa y Jim hizo lo mismo. Así estaba mejor. Jim se limpió el sudor de la cara; Bob se estiró sobre la manta, utilizando su camiseta como almohada. La luz de las llamas brillaba sobre sus cuerpos blancos. Jim se tumbó junto a Bob. —Hace demasiado calor para estar luchando —dijo. Bob soltó una carcajada y de repente lo agarró. Se aferraron el uno al otro. Jim era abrumadoramente consciente del cuerpo de Bob. Durante un instante hicieron como que luchaban. Después ambos se detuvieron. Sin embargo, siguieron agarrados, como esperando una señal para separarse o continuar. Pasó un buen rato y ninguno se movió. Sus suaves pechos se tocaban, mezclando su sudor, jadeando al unísono. Bob se apartó bruscamente. Por un momento sus ojos se encontraron y se enfrentaron. Entonces, deliberadamente, con solemnidad, Bob cerró los ojos y Jim lo palpó, como había hecho tantas veces en sueños, sin palabras, sin pensar en nada, sin miedo. Cuando los ojos se cierran comienza el mundo verdadero. Cuando sus rostros se encontraron Bob tembló, y con un suspiro apretó a Jim con todas sus fuerzas entre sus brazos. Ahora estaban completos, el uno se convirtió en el otro y sus cuerpos chocaron con una violencia primitiva, de igual a igual, de mitad a mitad, como el metal con el imán, formando un conjunto completo. Así se unieron. Los ojos cerrados firmemente ante un mundo irrelevante. Un repentino y cálido viento agitó las ramas de los árboles, esparció las cenizas de la hoguera y arrojó sus sombras sobre el suelo. Pero el viento cesó. El fuego se transformó en ascuas. Los árboles callaron. Ningún cometa surcaba el hermoso cielo negro, y aquel momento acabó. Murió en el rápido latido de un corazón doble. Sus ojos se abrieron de nuevo. Dos cuerpos frente a frente en el lugar en que un universo había estado vivo. La estrella estalló y se consumió, arrojándolos en una espiral hacia la tierra, lo mezquino, la separación, la noche y los árboles y la lumbre del fuego: todo inferior a lo que acababan de poseer. Se separaron, jadeantes. Jim sintió ahora el calor del fuego en sus pies y las piedras y ramas bajo la manta. Miró a Bob sin estar seguro de lo que vería. Bob, ensimismado, tenía la mirada perdida en el fuego, pero reaccionó al ver que Jim lo miraba. —Menudo lío —dijo, y todo se desvaneció. —Seguro que sí —dijo Jim con la cabeza baja, sin querer darle importancia. Bob se levantó; las llamas se reflejaban sobre su cuerpo. —Vamos a lavarnos. Pálidos como fantasmas nocturnos se dirigieron a la poza. A través de los árboles podían vislumbrar las llamas vacilantes de la hoguera; las ranas croaban, los insectos zumbaban, el río tronaba. Se zambulleron en las aguas tranquilas y oscuras. Permanecieron así hasta que regresaron junto al fuego, en un silencio que Bob rompió diciendo con brusquedad: —¿Sabes?, eso que hemos hecho es una chiquillada estúpida. —Supongo que tienes razón — respondió Jim. Y, tras un momento de silencio, añadió—: Pero me ha gustado. Ahora que había hecho realidad su sueño secreto se sentía lleno de valor. —¿Y a ti? —preguntó. Bob frunció el ceño sin retirar la vista del fuego. —Bueno, no ha sido lo mismo que con una chica. Y no creo que esté bien. —¿Por qué no? —Pues porque se supone que los chicos no hacen esas cosas entre ellos. No es natural. —Supongo que no. Jim contempló el cuerpo de Bob coloreado por el fuego: un cuerpo esbelto y musculoso. Se armó de valor y rodeó la cintura de Bob con su brazo. Excitados de nuevo, se abrazaron dejándose caer sobre la manta. Jim se levantó antes del amanecer. El cielo estaba gris y las estrellas se desvanecían. El fuego estaba casi apagado. Tocó a Bob en el brazo y observó cómo se despertaba. Se miraron. Bob sonrió y Jim dijo: —¿Sigues decidido a irte el lunes? Bob asintió. —Me escribirás, ¿no? Me gustaría coger tu mismo barco el año que viene. —Claro, te escribiré. —Me gustaría que no te fueras…, ya sabes, después de esto. Bob rio, y lo agarró por el cuello. —¡Qué demonios! Tenemos todo el domingo. Y Jim se sintió satisfecho y feliz de tener todo el domingo junto a ese sueño consciente. Capítulo 3 I Bob escribió desde Nueva York: había pasado apuros, pero parecía que por fin podría zarpar en la American Export Line. Mientras tanto se lo estaba pasando de miedo y había conocido a un montón de chicas, ja, ja. Jim le respondió enseguida, pero la carta le fue devuelta: «Destinatario desconocido». No hubo una segunda carta. Jim se sintió dolido, pero no del todo sorprendido. Bob no era muy bueno escribiendo cartas, especialmente ahora que se veía absorbido por esa nueva vida que pronto compartirían, pues Jim ya tenía decidido que en cuanto acabase la secundaria se haría a la mar junto a Bob. En el día más florido y caluroso de junio del año siguiente, Jim se graduó y comenzó una batalla de dos semanas contra su padre. La ganó. Pasaría el verano en Nueva York y trabajaría, quedando sobreentendido que en otoño regresaría a Virginia e iría a la universidad. Y, naturalmente, tendría que trabajar para costearse los estudios, pero no cualquier padre daría esa oportunidad a su hijo. De modo que una mañana en que el sol brillaba Jim se despidió de su madre con un beso, le dio la mano a su padre, dijo un adiós despreocupado a sus hermanos y subió en un autocar rumbo a Nueva York con setenta y cinco dólares en el bolsillo, una cantidad más que suficiente, según sus cálculos, hasta que pudiese encontrar a Bob. Nueva York era una ciudad calurosa, gris y sucia. A Jim le pareció increíble (¿de dónde venía toda esa gente? ¿Adónde iba con tanta prisa?) y sofocante en verano. Pero no estaba allí para hacer turismo, sino en busca de algo mágico. Tras alquilar una habitación en un albergue del YMCA se dirigió a la Oficina del Marinero, donde le dijeron que no constaba ningún Bob Ford en sus archivos. Por un instante sintió pánico, pero uno de los veteranos le aclaró que a menudo los marineros se embarcaban con los papeles de otro, y que de todos modos lo mejor que podía hacer era solicitar litera como grumete. Tarde o temprano Bob y él terminarían por encontrarse. Se sorprendería de lo pequeño que era el mar y de cómo los caminos siempre se entrecruzaban. Pusieron a Jim en la lista de espera, que podría ser larga. Mientras le arreglaban los papeles se dedicó a visitar los bares, se emborrachó dos veces (lo cual le desagradó), vio docenas de películas y se convirtió en un espectador intrigado de la vida de la calle. Justo cuando se le había acabado el dinero lo embarcaron en un buque de carga. El mar le resultó una experiencia sorprendente. Le llevó tiempo acostumbrarse a las constantes vibraciones de las máquinas bajo los escotillones de acero, el vaivén del barco a toda velocidad contra el viento, el encierro en el camarote de proa con una treintena de extraños soeces, aunque amables en su mayor parte; terminó por gustarle aquella vida. En Panamá le dijeron que un marinero llamado Bob Ford había pasado recientemente por aquel puerto, rumbo a San Francisco. La suerte de Jim mejoraba. Se trasladó a otro buque de carga que iba a Seattle y hacía escala en San Francisco. Ni rastro de Bob. Desconsolado, deambuló por la ciudad de bar en bar esperando encontrarlo. En cierta ocasión creyó verlo al final de la barra de un bar. Se acercó a él con el corazón latiéndole apresuradamente, pero aquel hombre se volvió y resultó no ser más que otro extraño. Jim se inscribió como grumete en la Alaska Line y pasó el resto del año navegando. Completamente absorto en su nueva vida, ni tan siquiera escribió a sus padres. Solo la ausencia de Bob ensombreció aquellos días a bordo durante el primer invierno nevado de su libertad. El día de Navidad el barco pasaba junto a la costa sudeste de Alaska, rumbo a Seattle. Los picos de las montañas surgían del agua oscura. El mar estaba revuelto y comenzaba a levantarse un fuerte viento. Los pasajeros que no se habían mareado se encontraban desayunando en el comedor alrededor de mesas redondas, contando chistes envalentonados sobre el vaivén del barco y los camaradas caídos, mientras los chicos iban y venían a toda prisa entre las cocinas y el salón, cargando con enormes bandejas de porcelana. Solo uno de los pasajeros a los que atendía Jim había ido a desayunar. Era una mujer regordeta y jovial de cutis basto. —Buenos días, Jim —dijo con vivacidad—. Un tiempo horrible, ¿verdad? Supongo que todos los marineros de agua dulce estarán vomitando. —Sí, señora. Jim comenzó a retirar el servicio. —En cambio yo nunca me he sentido mejor. Aspiró el aire denso del comedor. —Este tiempo me gusta —dijo, dándose una palmadita y mirándolo de reojo mientras Jim retiraba la bandeja. —¿Cuándo vas a arreglar la portilla de mi camarote? Tiene algo suelto y no para de hacer ruido. —Procuraré hacerlo cuando haga su habitación. —Muy bien —dijo la mujer levantándose de la mesa. Se balanceaba ligeramente al caminar sobre lo que ella llamaba sus «piernas marinas». Jim se llevó la bandeja a la cocina. El desayuno había terminado. El camarero le dijo que podía marcharse. Silbando, bajó la escalera y llegó a un pequeño compartimiento de popa en el que encontró a Collins, un joven de veinte años bajito y de cabello rizado y oscuro, ojos azules y con un amor a sí mismo que era pasmosamente contagioso. En su brazo izquierdo llevaba un intrincado tatuaje azul que le comprometía de por vida a una tal Anna, una chica de su lejano pasado, de cuando tenía dieciséis años y vivía en Oregón, antes de ser marinero. Estaba sentado sobre una caja, fumando. —¿Qué hay, muchacho? Jim masculló algo y se sentó sobre otra caja. Sacó un pitillo del bolsillo de la camisa de Collins y lo encendió con sus propias cerillas. —Otro par de días y luego… —dijo Collins haciendo girar las órbitas de sus ojos y realizando gestos obscenos—. No puedo esperar a llegar a Seattle. Eh, ¿cuál es el plan para hoy? Hoy es Navidad. —Ya, yo también tengo un calendario —dijo Jim secamente. —Me pregunto si nos darán de beber. Es la primera Navidad que paso en el mar. En algunos barcos, sobre todo los extranjeros, dan licor a sus hombres. Jim soltó el humo de su cigarrillo con aire de tristeza. —No creo que nos den alcohol — dijo contemplando cómo se desvanecía el humo—. Pero los pasajeros nos darán alguna cosilla. —Eso espero —bostezó Collins—. A propósito, ¿cómo te va con la cerdita? A los compañeros les gustaba tomarle el pelo a Jim a costa de la mujer gordita, cuyo interés por él no era ningún secreto. —La mantengo en suspense —dijo Jim, riendo. —Me pregunto si tendrá dinero. Puede que pilles alguna calderilla. Collins hablaba en serio y Jim se sintió asqueado, pero no dejó que el otro se percatase de ello, pues Collins era su mejor amigo a bordo. Jim tampoco estaba seguro de si Collins realmente hacía las cosas que decía. —No tengo tanta hambre —dijo Jim. Collins se encogió de hombros. —Yo en cambio siempre necesito dinero. Todo el tiempo, y ahora que vamos a Seattle necesitaré mucho más de lo que tengo. Bueno, quizá algún ricachón se muera y me lo deje todo. Collins era en esencia un ladronzuelo, pero era buena política hacerse el tonto con los compañeros de barco. Y Collins era su guía, además de amigo. Había hecho más llevadera la vida de Jim a bordo, enseñándole diversos modos de evitar el trabajo y los lugares donde esconderse, como ahora. Jim estiró los brazos. —Tengo que empezar a hacer las camas. —Hay tiempo de sobra. El jefe no te buscará todavía. Collins aplastó la colilla y encendió otro cigarrillo. Jim acabó el suyo. No le gustaba fumar, pero era importante tener las manos ocupadas a bordo cuando no había nada que hacer, y durante aquellos meses en el mar hubo días interminables en los que no había nada que hacer más que escuchar a los marineros hablar de mujeres y de oficiales, de buenos y malos puertos. Y cuando cada uno había dicho lo que tenía que decir, volvía a repetirlo hasta que ya nadie lo escuchaba. Algunas veces Jim podía mantener una conversación con Collins sin acordarse al final de nada de lo que habían hablado. Fueron días de gran soledad. De repente se dio cuenta de que Collins estaba hablando. ¿El tema? Aguardó hasta que oyó la palabra Seattle. —Te enseñaré la ciudad. La conozco como la palma de mi mano. Te presentaré a las chicas que conozco, suecas, noruegas…, ya sabes, rubias. — Sus ojos brillaban—. Les gustarás. Yo les gustaba cuando tenía tu edad. Todas solían alborotarse conmigo; jugaban a los dados para ver cuál salía conmigo; tenía algo, supongo. A ti te pasará lo mismo, porque les gustan los jovencitos. Jim iba a hacerle preguntas pero llegó el encargado, un escocés alto y enjuto sin sentido del humor. —Willard, Collins, ¿por qué no estáis trabajando? Salieron pitando. En cubierta el viento era frío y cortante Jim entrecerró los ojos mientras se dirigía al camarote de su rolliza admiradora. Dio unos golpecitos en la puerta. —Entra. Llevaba una bata rosa que la hacía parecer más gorda de lo que en realidad era. Se estaba haciendo las uñas. Había un fuerte olor a perfume de gardenia y a sal. —Hoy llegas tarde, ¿eh? Jim murmuró, asintiendo. Sacó la escoba del armario y comenzó a barrer deprisa, muy concentrado en lo que hacía mientras ella miraba. —¿Has trabajado mucho tiempo en barcos? —No, señora —dijo sin dejar de barrer. —Eso pensé. No eres muy mayor, ¿verdad? —Veintiuno —dijo mintiendo. —Vaya, no me lo imaginaba. Pareces bastante más joven. Ojalá se callase. Pero ella continuó. —¿De dónde eres? —Virginia. —No me digas. Yo tengo parientes en Washington, D. C. Sabrás dónde está eso, ¿no? Aquella mujer lo divertía y lo irritaba. Era evidente que pensaba que era un simplón. Decidió hacer el papel que a ella le gustaba. Con un ligero movimiento de cabeza abrió la puerta del camarote y sacó el polvo con la escoba. —¿Dónde aprendiste a barrer tan bien? La lujuria atizaba su inventiva sin cesar. —Creo que es algo natural en mí — dijo con la boca medio abierta como un idiota cazando moscas. —¿De veras? —dijo ella sin percatarse de que él estaba actuando—. Seguro que en tu casa no hacías esto. Él respondió que claro que sí y se puso a hacer la cama, sacudiendo la ceniza de los cigarrillos. Ella seguía con su charla. —Mis amigos de Washington dicen que Virginia es preciosa. Una vez fui a visitar la cordillera del Blue Ridge. Sabrás dónde está… Esta vez dijo que no con expresión perpleja. Ella lo informó. —Pasé por todas esas cavernas bajo las montañas y eran muy interesantes, con todas esas cosas de piedra creciendo hacia abajo y otras hacia arriba. ¿Vive tu madre? ¿Tu familia vive en Virginia? Respondió a estas preguntas. —Vaya, pero si tu madre debe de ser tan mayor como yo —dijo la mujer rolliza haciéndole el primer pase. —Supongo que lo es —concedió con aplomo, ganando el primer round por puntos. —Oh… Se quedó callada. Él se movió más deprisa: había otros camarotes por hacer. —Es mi primer viaje a Alaska — continuó ella—. Tengo parientes en Anchorage. Lo conoces, ¿no? Él asintió. —Es una zona muy civilizada para ser Alaska, ¿no crees? Quiero decir que siempre pensé en Alaska como en un lugar parecido al polo Norte, todo lleno de nieve y hielo. Pero Anchorage es como un pueblecito cualquiera y tiene árboles y salones de belleza, igual que en Estados Unidos. A Estados Unidos lo llaman «el exterior». ¿No te parece una manera graciosa de referirse al resto del mundo? ¿El exterior? Disfruté mucho con mi visita a mis parientes y demás. Pero tú has viajado mucho para ser tan joven, ¿no es cierto? Apuesto a que has tenido experiencias muy interesantes. —No tantas. Acabó de hacer su cama. Viendo que se marchaba, ella le dijo: —¿No me vas a arreglar la portilla? No deja de hacer ruido y no me deja dormir. Jim vio que había un tornillo suelto en la portilla. Lo ajustó con la uña del pulgar. —No creo que vuelva a molestarla —dijo. Ella se levantó, cerrando la bata de seda alrededor de su cuello y acercándose a la portilla. —¡Qué chico tan listo! Estuve intentando arreglarla toda la noche y me fue imposible. Él se dirigió hacia la puerta. Ella volvió a hablarle, deprisa, como si con su palabrería desease evitar que se marchase. —Mi marido era un manitas. Ahora está muerto, claro. Murió en 1930, pero tengo un hijo. Es mucho más joven que tú. Acaba de entrar en la universidad. Jim se sintió como si lo empujasen hacia el borde de un acantilado. Tenía un hijo de su misma edad y estaba intentando seducirlo. De repente lo invadió la nostalgia, se sintió perdido, quería huir, desaparecer. Cuando abrió la puerta ella seguía hablando. Salió a la húmeda y brillante cubierta. Pero no tuvo oportunidad de estar solo aquella noche. Había una fiesta para los pasajeros y un montón de trabajo para los grumetes. El salón estaba decorado con acebo artificial y ramas de pino que el encargado había tenido el detalle de traer desde Anchorage. El último pasajero abandonó el salón a las dos de la madrugada. El encargado, sudando y con el rostro enrojecido, felicitó a los grumetes y les deseó feliz Navidad, diciéndoles que podían celebrar su propia fiesta en el salón. Cansados como estaban, lograron beber hasta los codos. Jim bebió cerveza, y Collins whisky de una botella que le había regalado una joven pasajera. Algunos comenzaron a cantar y todos acabaron a voz en grito para demostrar lo bien que se lo estaban pasando. Cuanta más cerveza bebía Jim más afecto sentía por sus compañeros. Navegarían juntos para siempre entre Seattle y Anchorage hasta que el barco se hundiese o él muriese. Las lágrimas asomaron a sus ojos al pensar en esta camaradería tan hermosa. Collins ya estaba borracho. —Vamos, chico, no te pongas tan triste —dijo. A Jim le molestó aquello. —Estoy bien, no estoy triste. Pero entonces se puso triste de verdad. —Es solo que la Navidad pasada no pensé que estaría tan lejos esta Navidad, cuando hace un año estaba en casa. No estaba seguro de que eso tuviera algún sentido, pero tenía que soltarlo. —Bueno —dijo Collins, alegremente—, te puedo decir que jamás pensé que me embarcaría cuando vivía en Oregón. Mi viejo estaba en el negocio de la madera, a las afueras de Eugene. Quería que entrase en el negocio también, pero yo quería ver mundo y así lo hice. Aunque puede que algún día vuelva, quizá. Sentaré la cabeza. Formaré una familia. Su voz se fue apagando, aburrido de lo que contaba. Entonces se levantó con dificultad y ambos abandonaron juntos el salón. Era una noche fría y despejada. Las nubes habían desaparecido y más allá de las aguas negras y movedizas se vislumbraban las montañas de Alaska bajo la luz de las estrellas. Aspiró el aire frío con regocijo. —Menuda noche —dijo. Pero a Collins solo le preocupaba mantener el equilibrio cuando se dirigían hacia el camarote de proa. En el camarote, de forma triangular, estaban las literas. Del techo colgaban unas bombillas desnudas. Dominaba el olor penetrante de demasiados hombres apiñados en un espacio tan reducido. Jim dormía en la cama de arriba; Collins, en la de abajo. Soltando un quejido para mostrar lo cansado que estaba, se sentó sobre su cama. —Estoy derrengado. Se quitó los zapatos y se tumbó. —No puedo esperar a llegar a Seattle. Nunca has estado, ¿verdad? —De paso. —Ya te llevaré a esos garitos que me sé. Me conocen en todos los bares del muelle. Y te conseguiré una chica; una realmente buena. ¿Cómo te gustan? Jim se sentía incómodo. —No sé. Me gustan casi todas. —Demonios, tienes que ser más selectivo o vas a pillar algo malo. Yo nunca me he contagiado… aún —dijo tocando la madera de su cama—. Te conseguiré una rubia, son las mejores. Rubias naturales, claro. Suecas y eso. ¿Te gustan las rubias? —Claro. Collins se apoyó sobre el codo y miró a Jim, despejándose de repente. —Eh, seguro que eres virgen. Jim se ruborizó y no se le ocurrió qué contestar; aquel silencio lo decía todo. —Que me zurzan —dijo Collins, encantado—. Nunca pensé que conocería a un tío que lo fuera. Bueno, tendremos mucho cuidado con la chica que elegimos. ¿Cómo es que has esperado tanto? Tienes dieciocho años, ¿no? Jim se sintió avergonzado. Se maldijo a sí mismo por no haber mentido como los demás hacían sobre sus asuntos personales. —Yo qué sé —dijo quitándole importancia al asunto—. No era tan fácil donde yo vivía. —Conozco a la chica ideal para ti. Se llama Myra. Es una profesional, pero muy agradable, y limpia. Ni fuma ni bebe, y se cuida mucho. No te pegará una sífilis. Os presentaré. —Eso me gustaría —dijo Jim, excitado ante aquella idea tras toda la cerveza que se había bebido. A veces soñaba con chicas pero con más frecuencia con Bob, lo cual le inquietaba cuando pensaba en ello. —Te enseñaré la ciudad —dijo Collins desnudándose—. Nos lo pasaremos bomba, sí, señor. Sé por dónde moverme. II Ya era de noche cuando bajaron del barco. Collins llevaba un traje a cuadros rojos y Jim uno gris que le apretaba por los hombros: aún estaba creciendo. Los dos iban sin corbata. Cogieron un tranvía hasta la zona de los cines. Jim quería ver una película pero Collins le dijo que no había tiempo para eso. —Primero vamos a buscar una habitación. —Creí que íbamos a ver a las chicas de que me hablaste. Collins hizo un aspaviento. —¿Y cómo sé si están en la ciudad o si no están ya comprometidas? Vamos a tomar una habitación; así tendremos un sitio adonde llevar a quien nos plazca. —¿Conoces algún sitio así? —Un montón. Encontraron lo que buscaban no lejos del puerto, en una calle de sucios edificios de ladrillo rojo en la que había montones de bares atiborrados de marineros a la caza. Un hombre calvo y arrugado estaba sentado tras una mesa al final de una larga y frágil escalera. Era el propietario del Regent Hotel. —Queremos una habitación para esta noche —dijo Collins sacando mandíbula para demostrar su decisión. —¿Doble? Collins asintió y Jim hizo lo mismo. —Pagad por adelantado; dos dólares por cabeza. Pagaron. —No quiero ruidos, ni bebida, ni mujeres aquí. Ya conocéis la ley, chicos. ¿Sois de algún barco? —Sí —dijo Collins con la mandíbula aún tensa. —Yo también fui marinero —dijo el hombre, suavemente—. Pero lo dejé hace tiempo. Los condujo dos tramos de escalera más arriba y a través de un pasillo húmedo y oscuro hasta su pequeña habitación. Encendió la luz. Era un cuarto limpio aunque la pintura de las paredes se estaba desconchando. Un camastro de hierro ocupaba el centro de la estancia. La única ventana daba a otro edificio de ladrillo rojo. —Dejad la llave abajo cuando salgáis —dijo el hombre mirando satisfecho la habitación antes de marcharse. —¿Qué te parece? —dijo Collins sentándose en la cama, que rechinó. Jim se sentía deprimido. Aunque había dormido en lugares peores, a veces se preguntaba si volvería a dormir algún día en un cuarto limpio y de paredes familiares como el suyo de Virginia. —Vámonos —dijo dirigiéndose hacia la puerta—. Tengo hambre. —¡Y yo! —replicó Collins guiñando un ojo para expresar de qué tenía hambre. Caminaron por las oscuras calles, adoptando un aire duro cuando se cruzaban con otros marineros y silbando con descaro cuando alguna chica los miraba. Era agradable estar en Seattle en una noche clara de invierno como aquella. Se detuvieron ante un barrestaurante. Un letrero luminoso anunciaba espaguetis. —Aquí es —dijo Collins. —¿Dónde están esas chicas? — preguntó Jim. —¿Dónde si no? Entraron. El restaurante era grande pero estaba medio vacío. Una camarera morena los guio hasta una mesa. —¿Qué tenemos para hoy, nena? — dijo Collins con los ojos muy abiertos. La camarera le entregó la carta. —Esto es lo que tenemos — respondió ásperamente, y se retiró. —Zorra estrecha… Jim vio que el encanto de Collins no era irresistible. —Las mujeres no deberían trabajar, con la depresión y todo eso. Deberían quedarse en casa —sentenció Collins. Jim miró a su alrededor. Mesas y asientos rojos, paredes marrones, lámparas de pantalla amarilla…, una caverna del infierno. Tras los espaguetis, Collins soltó un eructo y dijo: —Nos quedaremos aquí un rato. En la barra. Si no vemos nada interesante nos vamos al Alhambra, una sala de fiestas donde todo el mundo me conoce. El bar estaba tranquilo. Pidieron cerveza. —Un sitio agradable —dijo Collins, satisfecho de sí mismo. Jim le dio la razón y añadió con malicia: —Claro que en Nueva York hay cientos de sitios así. Collins nunca había estado en la costa este. Frunció el ceño, la mirada clavada en su cerveza. —Pues yo me quedo con el viejo Seattle. Echó un trago y añadió: —Apuesto a que Hollywood le da cien vueltas a Nueva York. Collins sabía que Jim nunca había estado en Hollywood. —Sí —continuó, satisfecho de su táctica—. Apuesto a que tienen más chicas guapas, gente rara y mariquitas en Los Ángeles que en ninguna otra ciudad. —Puede ser. Una chica se acercó a la barra. Collins la vio primero y le dio a Jim con el codo. Era delgada y de cabellos castaños, ojos grises, rasgos acusados, pechos prominentes. Tomó asiento junto a la barra e insinuó una sonrisa con sus labios rojos. —¿Qué te parece eso? —murmuró Collins. —Es bonita. —Y con clase —dijo Collins—. Seguro que es secretaria. El camarero parecía conocerla, pues le dijo algo al oído y los dos rieron. Le sirvió un trago y ella se quedó mirando la puerta con el vaso en la mano. —Allá voy —dijo Collins dirigiéndose a los servicios. Se detuvo al final de la barra con pretendida cara de perplejidad. Habló con ella. Jim no pudo oír lo que decían pero vio que ella ponía cara de extrañeza y luego sonreía. Siguieron hablando unos momentos y ella miró a Jim sonriendo de nuevo. Collins le hizo a Jim un gesto para que se acercase. —Jim, te presento a Emily. Se dieron la mano. —Es un placer conocerte —dijo Emily con voz profunda y educada. Jim saludó en un murmullo. —No le hagas caso. Es muy tímido. Estamos en el mismo barco. Acabamos de llegar. Emily se mostró impresionada, como se supone que debía estar. —Deberíais celebrarlo. —Eso vamos a hacer. Pero la noche es joven, como suele decirse. —Y nosotros también —dijo Emily dando un sorbito a su bebida—. ¿Es esta la primera vez que venís a Seattle? Collins negó con la cabeza. —He estado viniendo a Seattle casi toda mi vida. Conozco esta vieja ciudad como la palma de mi mano. De hecho pensaba enseñarle a Jim algunos sitios. —¿De dónde eres tú? Cuando Jim respondió, ella soltó una exclamación. —¡Oh, un sureño! Me encantan los sureños. Son tan educados… Así que eres de Virginia. Pronunció Virginia con acento del sur. —Pero no tienes mucho acento — dijo volviendo a imitarlo. Emily y Collins se rieron de su habilidad para imitar acentos. Jim sonrió. —No, supongo que no. —A propósito —dijo Emily volviéndose hacia Collins—, ¿qué tipo de sitios teníais planeado visitar esta noche? —Bueno, había pensado en ir al Alhambra… —¡Mi sitio favorito! Mi amiga y yo vamos mucho por ahí. La gente es tan agradable… No como esos brutos que conoces en otros lugares. —Ah, ¿vives con otra chica? — Collins seguía husmeando. —Sí, trabajamos en la misma oficina y a veces salimos juntas. Esta noche habíamos quedado. Van a venir a la ciudad dos chicos que ella conoce, creo, y los íbamos a traer aquí. —Vaya, hombre —dijo Collins, contrariado—. Y yo que esperaba que tu amiga y tú pudierais venir conmigo y con Jim. Es que las únicas chicas que conozco aquí están fuera, por eso yo pensé… —Bueno —dijo Emily, pensativa—. Podría llamarla y enterarme de si van a venir por fin esta noche o no, y si no… bueno, creo que se alegraría de venir con nosotros. Y Emily se fue a telefonear a su amiga. —¿Qué te ha parecido esta operación? —preguntó Collins. —Buena. Jim estaba realmente sorprendido. —¿Crees que su amiga vendrá de verdad? —¿Me estás tomando el pelo? —Es guapa —dijo Jim mirándola a través de la cabina telefónica. Apreciaba su hermosura pero no se sentía atraído por ella del modo en que Collins lo estaba. Quería ponerse cachondo con ella pero era inútil, al menos estando sobrio. Era muy extraño. Emily volvió junto a ellos sonriendo con sus labios rojos. —Mi amiga Anne nos espera en unos minutos en el Alhambra. Dice que nuestros dos amigos no van a venir después de todo. Hay gente de la que no se puede depender. Le dije que teníamos suerte de que dos chicos tan agradables nos invitasen nada más desembarcar. A Anne le vuelve loca el mar. Una vez hubo una fiesta de la oficina, un picnic en el canal, y Anne se fue en un barco de vela con uno de los compañeros y le gustó tanto que no podían hacerla volver. —Supongo que Anne irá con Jim, si te parece bien —dijo Collins guiñando un ojo. Emily soltó una carcajada y los dos amigos observaron cómo se agitaban sus pechos. —Bueno, si os parece bien a vosotros, a mí también. Y miró a Collins con los labios seductoramente entreabiertos. Luego se volvió hacia Jim. —Estoy segura de que Anne te gustará. Es muy divertida. El Alhambra era una gran sala de fiestas situada en una bocacalle. Un anuncio de neón se encendía intermitentemente sobre la falsa puerta árabe. Estaba llena y oscura. Una pequeña orquesta tocaba un swing. Una mujer de cabellos grises con un vestido de noche negro los acompañó a la mesa. Collins la saludó con efusión. Ella se quedó mirándolo secamente y se fue. —Una vieja amiga —dijo Collins—. El año pasado vine mucho por aquí. Siempre se acuerda de mí. Se acercó un camarero, y tras una pequeña discusión pidieron whisky. Emily no dejaba de hablar por los codos. —Anne llegará en cualquier momento. No conozco chica que se vista tan rápido como ella. Y vivimos a unas manzanas de aquí. —¿Qué? —A unas manzanas. Anne es una chica tan lista… Incluso fue modelo. —Debe de ser muy guapa —dijo Jim pretendiendo estimularse. Emily asintió. —Anne es bonita. Es una de las chicas con más gancho de la oficina. Salimos todo el tiempo juntas con chicos y estoy convencida de que el chico que me toca a mí siempre desearía estar con ella. Esta era una oportunidad única para que Collins protestase como cumplido. Lo hizo y Emily continuó. —Es más joven que yo. Tiene veinte, y yo veintidós. ¿Qué edad tienes tú, Colly? —Veinticinco —mintió Collins, y acercó su silla a la de ella. Emily miró a Jim. —Seguro que tú acabas de cumplir los veinte —dijo con una sonrisita. Jim asintió con seriedad. —Así es. Establecidas las falsas edades, la noche se ponía en marcha. Por fin llegó Anne. Era pequeña y delgada y llevaba un vestido de color marrón. Miró a su alrededor hasta que encontró a Emily. Se acercó, presurosa, sonriendo, posando. Emily hizo las presentaciones y, como estaba algo bebida, las volvió a hacer de nuevo. Esto les hizo gracia. Viendo a Anne reír, Jim reconoció que era bonita de verdad, aunque más cercana a los treinta que a los veinte, lo que le daba exactamente igual. —Así que tú eres Jim —dijo Anne tras beberse una copa, cuando toda la excitación de su entrada se había desvanecido. —Eso es. Emily nos ha contado un montón de cosas sobre ti. —Halagadoras, espero. A veces Anne hablaba como una actriz de cine inglesa. Al igual que su amiga, disponía de un buen caudal de charla intrascendente. —Trabajamos en las oficinas de unos grandes almacenes. Yo me dedico a los archivos y Emily escribe a máquina y cosas por el estilo. ¿Eres del sur? Asintió y formó una frase graciosa con el mismo acento sureño que imitó Emily. Todos se rieron, y Emily y Collins se levantaron y dijeron que iban a bailar. Jim sacó a Anne y los cuatro se dirigieron a la pista. Jim hacía esfuerzos por bailar bien. Había que demostrar tantas cosas aquella noche… Anne se apretó contra él, su mejilla contra la suya. Olía a maquillaje, jabón y perfume. Jim la miró y vio que tenía los ojos cerrados. Collins se acercó con Emily. —Eh, Jim —dijo. Anne abrió los ojos y Jim se separó unos centímetros de ella. —¿Qué? —Emily dice que por qué no vamos a su casa un rato. Tienen bebidas y una radio y podemos bailar más tranquilos allí. —Buena idea, Emily —dijo Anne, muy contenta. Volvieron a la mesa, pagaron la cuenta, recogieron sus abrigos y se fueron del Alhambra. Aunque hacía frío, Jim estaba sudando a causa del whisky. Llegaron a un edificio de apartamentos de una bocacalle. Emily abrió la puerta. Subieron las escaleras limpias y enmoquetadas y Emily los invitó a entrar. Había una cocina pequeña, un cuarto de estar y un dormitorio con, la puerta abierta. Jim pudo ver dos camas. —Ya estamos en casa —dijo Emily, poniendo la radio. Anne se fue a la cocina a buscar una botella de whisky y unos vasos. —Trae algo de hielo, Emily, ¿quieres? Emily fue a la cocina con Collins detrás. Anne colocó los vasos sobre la mesa y Jim se quedó de pie junto a ella, sintiéndose torpe e inseguro. —Vamos a bailar —le dijo ella tras colocar los vasos. Él la mantuvo alejada pero ella se acercó. Jim estaba incómodo. Deseaba con desesperación dejarse llevar por la música, el whisky y la chica, pero solo podía pensar en la caspa del pelo de ella. Oyó risas en la cocina. Luego Collins y Emily entraron en el cuarto de estar. Los dos venían sofocados y los ojos de Collins estaban vidriosos. Emily puso una cubitera sobre la mesa y Collins una botella de soda. —Vamos a tomarnos todos una copa —dijo Emily. Los cuatro bebieron. Collins propuso que brindaran por Emily, y ella que lo hiciesen por Collins. Jim y Anne brindaron el uno por el otro. Jim estaba ya bebido. No podía fijar la vista. De repente todo era cálido, acogedor, íntimo. Envalentonado, cogió a Anne por la cintura y se sentaron en un sofá mirando cómo bailaban sus amigos. —Bailas muy bien —dijo Anne—. Debes de haber ido a clases. Yo nunca fui pero aprendí mucho de las chicas de la academia. Fui a una escuela de secretariado, y solíamos organizar muchos bailes. Me gustaban tanto… Allí fue donde aprendí a bailar. Él deseaba hacerla hablar. —¿Has vivido siempre en Seattle? Por su expresión vio que era una pregunta que no le gustaba. —Sí, siempre he vivido aquí, pero no me gusta. Quiero viajar, ¿sabes? Siempre he querido viajar. Por eso os envidio tanto: vais en barcos por todo el mundo y viendo tantas cosas… —¿Adónde te gustaría ir? Jim la sujetaba con su brazo, asombrado de su propio atrevimiento. Ella se apretó contra él. —A todas partes pero sobre todo al sur de California. Quiero ir a Hollywood. Creo que me gustaría trabajar en el cine —dijo en voz baja, como si se tratase de una confidencia. —Como a mucha gente, supongo. Jim había leído unas cuantas revistas cinematográficas y había quedado impresionado por las dificultades que las estrellas de cine encontraban en su camino. —Ya lo sé —respondió Anne—. Pero creo que yo soy diferente. No, de veras. Hablo en serio. Creo que voy a ser famosa. Incluso cuando era más joven veía a gente como Jean Harlow en la pantalla y sabía que ahí estaría yo algún día. Pero por ahora tengo que trabajar en una oficina y no sé cuándo podré ir a Hollywood. Pero algún día iré. Simplemente lo sé. —Eres muy ambiciosa. —¡Huy, mucho! Imagínate poder llevar todos esos bonitos vestidos y que hombres musculosos y elegantes me inviten a cenar a restaurantes caros rodeados de palmeras. Su mirada se perdió en el vacío y su boca se entreabrió ante el deseo de esa otra vida. Jim le susurró cosas agradables al oído, consciente de que Collins y Emily habían desaparecido. La puerta del dormitorio aún estaba abierta y pudo ver cómo Collins se acercaba en calzoncillos a Emily, que estaba completamente desnuda sobre una de las camas. Emily soltó una risita y Jim apartó la vista, ruborizado. —¿Qué pasa? Anne olvidó su visión de Hollywood. Vio lo que ocurría en el dormitorio. Su risita era el eco de la de Emily. —Solo se es joven una vez —dijo. Jim la miró y vio que en sus ojos había un brillo bestial. Había visto aquella misma mirada en los ojos de Collins y de Emily, pero no en los de Bob. Sintió repugnancia. Pero Anne no se percató de aquella reacción y le acercó tanto su mejilla que él notó el olor a whisky de su aliento. —¡Cómo se lo están pasando! — dijo, apretando su pecho contra Jim, que pudo sentir cómo el corazón de Anne latía aceleradamente—. Seguro que se lo están pasando de miedo —repitió ella —. Solo se es joven una vez, eso es lo que yo digo. Lo besó. Fue un beso húmedo, y su lengua penetró la boca de Jim, quien se apartó. Ella comenzó a llorar. —Yo también estuve enamorada — dijo malinterpretando la situación. Entre pequeños sollozos teatrales le dijo que comprendía cómo se sentía y que sabía que lo que estaba haciendo era algo muy feo, pero que se encontraba sola, sin nadie que cuidase de ella, y Dios bien sabía que solo se es joven una vez. Jim hizo un esfuerzo y la besó con la mente llena de recuerdos y miedos medio olvidados. Trató de vencer el hormigueo que sentía en el estómago. Poco a poco sintió el deseo. Estaba sorprendido pero contento. No tardaría en hallarse preparado. Pero de repente ella se levantó y dijo con viveza: —Será mejor que me quite el vestido. No me lo quiero arrugar. Se dirigió al dormitorio. Él la siguió y se quedó mirando a Emily y a Collins. A ninguno de los dos parecía importarles si eran observados o no. Se hallaban ocupados en el intrincado acto de convertirse en uno. Jim los miraba fascinado. Emitían ruidos primitivos y se retorcían ciegamente, según el ritual instintivo de los sexos. Jim se asustó; no estaba preparado para aquello. Anne apareció posando para él sin ropa. Sus ojos la contemplaron fijamente y con fascinación. Nunca había visto una mujer desnuda. Ella se acercó con los brazos abiertos y él se echó hacia atrás sin querer. —Vamos, Jimmy —dijo ella con voz aguda y artificial. Entonces Jim la odió con todas sus fuerzas. No era eso lo que buscaba. —Tengo que irme —dijo. Se fue hacia el cuarto de estar y ella fue tras él. Se quedó mirándola y la comparó con Bob: ella dejaba mucho que desear. Dejó de importarle si era diferente o no a los demás. Odiaba a esa mujer y su cuerpo. —¿Qué te ocurre? ¿Qué es lo que he hecho mal? —Tengo que irme. No podía decir otra cosa. Ella se puso a llorar. Él se marchó corriendo y oyó que Collins le gritaba a Anne: —Deja que ese marica se vaya. Yo tengo para las dos. Jim caminó durante largo rato bajo la fría noche, preguntándose por qué había fracasado tan estrepitosamente en algo que deseaba hacer. Él no era lo que Collins decía que era. De eso estaba seguro. Pero ¿por qué? En el momento en que lo que tenía que haber sucedido estaba a punto de ocurrir, la imagen de Bob se había interpuesto entre él y la chica, convirtiendo aquel acto en algo obsceno e imposible. ¿Qué debía hacer? No deseaba arrojar de sí el fantasma de Bob aunque pudiese, pero era consciente de lo difícil que sería vivir en un mundo de hombres y mujeres sin participar en su necesario y ancestral dúo. ¿Podría participar? Sí, se dijo a sí mismo, bajo otras circunstancias. De todos modos aquello que Collins le había gritado no podía ser cierto. No podía serlo. Era demasiado monstruoso. Sin embargo, puesto que lo había dicho, no podría volver a ver a Collins. Abandonaría el barco. Pero ¿adónde ir? Sus ojos contemplaron la oscuridad de la calle en busca de alguna señal. Frente a él había una sala de cine. La magia del ayer, con Ronald Shaw, leyó sobre la cartelera rodeada de bombillas apagadas. Se acordó de Hollywood y de la monótona voz de Anne soñando con el mundo del cine. Eso lo decidió. Al menos llegaría allí antes que ella. Siniestramente satisfecho por aquella pequeña venganza, regresó al hotel. El calvo propietario estaba aún detrás de su mesa. —Puedo ver que eres un marinero. Yo también lo fui. Pero de eso hace mucho tiempo. No, eso se acabó. Jim intentó dormir y olvidar lo que Collins le había llamado. Se durmió y lo olvidó. Capítulo 4 I Otto Schilling era mitad austríaco, mitad polaco. Era un hombre rubio con un rostro rojizo lleno de arrugas, producto del clima. Trabajaba como monitor de tenis en el Garden Hotel de Beverly Hills. —Fuiste marinero, ¿no? El acento de Otto era muy marcado, aunque había pasado la mitad de su vida en América. —Sí, señor —respondió Jim, nervioso. Necesitaba aquel trabajo. —¿Cuándo dejaste el barco? —En diciembre. Otto miró pensativo hacia su reino a través de la ventana. Se componía de las ocho pistas de tenis situadas junto a la piscina del hotel. —Eso fue hace seis meses. ¿Has estado aquí, en Los Ángeles, desde entonces? —Sí, señor. —¿Haciendo qué…? —Trabajando en un taller la mayor parte del tiempo. —Pero sabes jugar al tenis, ¿no? —Sí, señor. Solía jugar en el colegio. —¿Cuántos años tienes? —Diecinueve. —¿Crees que estás preparado para echar una mano aquí? Limpiar las pistas, recoger las pelotas, encordar las raquetas… ¿Podrás? —Sí, señor. Hablé con el chico que trabajó aquí antes y me dijo en qué consistía el trabajo. Sé que puedo hacerlo. Otto Schilling estuvo de acuerdo. —Te pondré a prueba. Ese chico de antes era un vago. Mejor que tú no lo seas. Te doy veinticinco a la semana pero te haré trabajar duro por todo ese dinero. Si lo vales, me ayudas con las clases. Quizá te deje dar lecciones a ti, si juegas bien. ¿Juegas bien? Sus grandes ojos azules se clavaron en Jim. —Era bastante bueno —respondió Jim procurando parecer modesto. Otto sacudió la cabeza, satisfecho. No compartía la pasión de los americanos por la modestia. Cuando llegó a ser campeón de Austria algunos lo acusaron de ser engreído. Pero ¿qué había de malo en ello? Había sido un gran jugador. —Vivirás en el hotel. Ve a ver al señor Kirkland, el encargado. Yo lo llamo ahora. Empiezas por la mañana, a las siete y media en punto. Yo te diré lo que hay que hacer. Quizá juegue contigo a ver qué tal lo haces. Vete ahora. Jim le dio las gracias y salió. A su derecha había una gran piscina rodeada de arena de playa. Hombres y mujeres de aspecto adinerado estaban sentados bajo las sombrillas; un fotógrafo de aire siniestro tomaba fotos de varias jovencitas. Jim se preguntó si serían estrellas de cine y, de ser así, de quiénes se trataría. Pero todas parecían iguales: dientes blanquísimos, pelo teñido de platino, cuerpos morenos y delgados. No reconocía a ninguna. Jim subió al Garden Hotel, un gran edificio irregular de estuco blanco entre palmeras. Tras seis meses de incómodas habitaciones se sintió encantado de poder vivir allí, aunque solo fuese por poco tiempo. Se había acostumbrado a ser un ave de paso. Daba por sentado que sus viajes no acabarían hasta que encontrase a Bob. Luego planearían algún modo de vida que compartir, aunque cuál sería exactamente esa vida prefería dejarlo en el aire. Mientras tanto trabajaría en lo que pudiese y viviría felizmente el presente. A excepción de la imagen de Bob junto al río en aquel día soleado, carecía de historia. En su recuerdo su padre era un borrón oscuro, su madre también; ambos eran seres grises, insustanciales. El mar era lo más oscuro e indefinido en su memoria. Todo había sido olvidado, excepto Collins y las dos chicas del apartamento de Seattle. Solo aquella noche quedó grabada en su mente. Hizo un esfuerzo para no pensar en ello mientras subía corriendo las escaleras del Garden Hotel. La oficina del señor Kirkland era moderna y amplia, y parecía mucho más lujosa de lo que en realidad era. Lo mismo se podía decir del señor Kirkland, un hombre bajito cuyo nombre probablemente no fuese Kirkland. Simulaba un acento inglés y su atuendo y sus modales eran exquisitos y discretos, si exceptuamos el gran anillo con diamante que lucía en el meñique de su mano izquierda, señal visible de su rápido enriquecimiento y de un bienestar al que no estaba acostumbrado. —¿Willard? —dijo con voz aguda. —Sí, señor. Me ha enviado el señor Schilling. —Creo que vas a trabajar en las pistas. El señor Kirkland dijo esto como quien otorga un título. —Ganarás veinticinco dólares a la semana, bastante dinero para un jovencito como tú, pero confío en que te los ganes lo mejor posible. A Jim este discurso ya le sonaba. —Aquí, en el Garden Hotel, nos gusta pensar que somos como una gran familia, en la que cada uno ha de desarrollar su papel, tanto yo —dijo sonriendo entre dientes— como el último. Mañana empiezas. Supongo que le has dado tus referencias al señor Schilling. Pídele al ama de llaves que te dé una habitación en el ala de los empleados. El señor Kirkland hizo un gesto dando por terminada la entrevista y Jim se marchó. El gran vestíbulo del hotel estaba adornado por altas columnas rectangulares que pretendían sostener un techo decorado con grandes rombos. La moqueta era de un rojo imperial. Tras un mostrador de contrachapado que imitaba la caoba, el personal uniformado recibía a los clientes con algo parecido a un gesto de bienvenida. Botones de librea aguardaban en un banco junto a la entrada principal, dispuestos para cargar con las maletas o para llevar algún recado. Normalmente había mucho movimiento en el vestíbulo, ya que siempre había unos que llegaban y otros que se marchaban. Jim se sintió abrumado por tanta magnificencia, y el aire despreocupado de los botones se le antojó infinitamente sofisticado. Quizá algún día él pudiese adoptar ese aire. Cruzó el vestíbulo, consciente de la vejez de su maleta. Se acercó a uno de los botones y preguntó con cierta inseguridad: —¿Cómo puedo llegar al ala de los empleados? El jovencito lo miró con aburrida displicencia. Bostezó y se estiró. —Yo te llevaré. Regresaron al jardín tropical que daba nombre al hotel. Cegado por el calor, Jim siguió a su guía a través de aquella jungla artificial. —¿Qué trabajo te han dado? Jim se lo dijo. —¡Al aire libre! ¿De dónde eres? Jim quiso impresionarlo. —De ningún sitio. He estado navegando. El jovencito se mostró respetuoso, aunque curioso. —¿Navegando por dónde? —El Caribe, el Pacífico, el mar de Bering, por todas partes; me he movido mucho —dijo Jim, improvisando. —Supongo que sí. ¿Y qué haces aquí? —Matar el tiempo. ¿Qué si no? — respondió encogiéndose de hombros. El jovencito sacudió la cabeza y se rascó, intrigado, una de sus espinillas. Instalaron a Jim en una habitación que daba al aparcamiento. El ama de llaves era una mujer agradable y el jovencito prometió informarle sobre todo lo que había que saber acerca del hotel. Lo había conseguido. Ahora tenía un pequeño sitio en el mundo de los demás. En el sur de California, septiembre no se diferenciaba de ningún otro mes. El tiempo era bueno y despejado, sin lluvias. Según la prensa había guerra en Europa, pero Jim no sabía de qué se trataba. Al parecer había un hombre llamado Hitler que era alemán. Tenía bigote, y los cómicos lo imitaban continuamente. En todas las fiestas había siempre alguien que imitaba a Hitler soltando un discurso. Además había un inglés con un bigote más grande, y también estaba Mussolini, pero este no parecía formar parte de la guerra. Durante un tiempo todo fue muy emocionante y todos los días había titulares sobre este asunto. Pero hacia finales de septiembre Jim perdió el interés al ver que no había habido ninguna batalla. Además estaba ocupado enseñando a jugar al tenis a hombres y mujeres adinerados a los que tampoco les importaba la guerra. Jim le caía bien a Schilling, quien tras jugar varias veces con él le permitió enseñar por su cuenta. También lo animó a presentarse a los torneos, pero Jim se conformó con lo que tenía. Era una vida fácil y sana. Ganó peso y su cuerpo se endureció. Tenía éxito con la gente que jugaba en las pistas, en especial con las jovencitas, que coqueteaban con él. Se mostraba cortés, aunque de un modo evasivo, y ellas lo tomaban como una prueba de sensibilidad, virtud que sumaban a su atractivo físico. Jim se acostumbró a ver famosos actores y actrices jugando al tenis y tomando el sol junto a la piscina. A diario daba clases a una brillante actriz ya mayor (cerca de los cuarenta) que blasfemaba groseramente cuando no le salían las jugadas. A Jim le causaba impresión. Su vida social también ganó en soltura. Había asistido a varias fiestas con los botones, la mayoría de los cuales deseaban convertirse en actores. Eso explicaba aquellos aires de indiferencia con los que realizaban su trabajo. Algunos de ellos se interesaron por Jim al saber que él no deseaba llegar a ser actor y porque parecía admirarlos sinceramente. Esto no quiere decir que Jim careciese del arte de lo social. Más bien se sentía confundido por sus nuevas compañías. A menudo su conversación le resultaba enigmática y se daba cuenta de que estaban constantemente alertas. Se sentían incómodos con los extraños y siempre estaban peleándose entre ellos. Lo único que tenían en común era su deseo de instalarse en un mundo de lujo y caprichos y no morir nunca. Tenían muchos amigos ricos que daban fiestas, la mayoría mujeres de mediana edad, viudas o divorciadas, así como hombres rollizos de hábitos desagradables cuando bebían. Las mujeres en particular se encapricharon con Jim y a menudo le decían que era una «verdadera persona», no como los otros, sea lo que fuere lo que aquello significase. Los hombres gorditos también eran simpáticos con él, pero lo dejaban al no encontrar en él respuesta a su sugerente ritual de conversación, lo cual era debido a su ignorancia de la situación. Otto Schilling puso a Jim en guardia contra los botones. Le explicó que, dado que no eran jovencitos normales, tratarían de corromperlo. Otto fue severo en esto y Jim se mostró tan escandalizado e incrédulo (estaba realmente sorprendido) que Otto le ahorró los detalles de lo que quería decir. Jim atravesó varias fases en su descubrimiento del hecho de que había muchos hombres que se sentían atraídos por otros hombres. Su primera reacción fue de asco y sobresalto. Escudriñaba a todo el mundo a fondo. ¿Era aquel uno de ellos? Después de un tiempo fue capaz de identificar a los más obvios por su falta de naturalidad, lo tiesos que iban, en especial cuando se movían con el cuello y los hombros rígidos. Cuando los chicos se acostumbraron a Jim fueron más sinceros con él. Uno trató de seducirlo. Jim lo rechazó violentamente, sintiéndose desconcertado. Pero continuó asistiendo a sus fiestas, aunque fuese por darse el placer de negarse a sus proposiciones. Una tarde un botones llamado Leaper entró en los vestuarios cuando Jim estaba duchándose. Leaper se asomó y lo saludó. Jim se estaba enjuagando los ojos y le devolvió el saludo. Aunque Leaper era uno de los que había rechazado, tenían una buena relación. —¿Quieres ir a una fiesta? —¿Dónde? —dijo Jim cerrando el grifo. Cogió la toalla y se dirigió al vestuario. Mientras se secaba sabía que estaba siendo examinado con apasionado interés. Esto, más que irritarlo, lo divertía. —En casa de Ronald Shaw, en Beverly. Jim estaba sorprendido. —¿El actor? —El mismo; dicen que entiende. — Leaper hizo un gesto afeminado—. Le pidió a un amigo mío que le encontrase algunas bellezas, así que pensé en ti. Claro que puede que tú seas el único tío normal de la fiesta, pero nunca se sabe, quizá haya alguna pelirroja por ahí suelta. Jim había adquirido una mítica reputación sobre su gusto por las pelirrojas. Leaper charlaba alegremente sobre Ronald Shaw mientras Jim se vestía. —Las fiestas de Ronald Shaw son toda una experiencia. Es una auténtica estrella de cine y todas las mujeres lo adoran. Tiene gracia, ¿no? Fíjate, cuando yo trabajé con él en una película de la Metro… Como la mayoría de los botones, Leaper había actuado de figurante en el cine y hablaba a menudo de las estrellas con las que había «trabajado». —Unas girl scouts fueron en cierta ocasión a entregarle un trofeo, y Ronald dijo: «¿Queréis hacer el favor de llevaros a estos monstruos pubescentes y esparcirlos por el patio?». Claro que todo eso se encubrió, como cuando un marine de Pendleton le dio un puñetazo en un bar de Santa Mónica. Te digo que ese tío es demasiado. —Es bastante joven, ¿no? —dijo Jim haciéndose la raya frente al espejo. —Unos treinta quizá. Nunca se sabe con estos tíos. De todas formas estás avisado: intentará ligar contigo, lo cual supongo que no te importará nada. —Que lo intente —dijo Jim sin dejar de mirarse al espejo, consciente de que su bronceado le hacía parecerse a un nativo de los Mares del Sur de las películas—. Claro que iré —añadió, listo para la aventura. II Ronald Shaw era un hombre de treinta y cinco años enormemente apuesto, con rasgos tan corrientes que resultaban paradójicamente excepcionales. Los rizos de su pelo negro caían sobre su frente estrecha dándole un aire que sus admiradores calificaban de travieso, y sus detractores de neandertalense. Con sus ojos azul claro parecía un típico «irlandés negro», un tipo corriente entre los judíos. Su verdadero nombre era George Cohen. En un tiempo creyó que ser confundido con George M. Cohan podría resultarle beneficioso, pero no fue así, de modo que adoptó el nombre de Ronald Shaw, un apuesto y fogoso joven irlandés cuyas películas daban mucho dinero. El George Cohen de Baltimore había sido pobre, pero ahora que Ronald Shaw era rico ninguno de los dos volvería jamás a la pobreza. Shaw tenía fama de ser tacaño, excepto con su madre, que vivía en Baltimore. Como sabía cualquier lector de revistas cinematográficas, su madre era su «chica favorita» y la razón de que aún estuviese soltero, lo cual era correcto, como avalaría cualquier freudiano. Aunque Shaw había sido una estrella durante cinco años, jamás llegó a comprarse una casa en Hollywood. Prefería alquilar grandes mansiones impersonales y dar fiestas para jovencitos entre gruesas paredes y sofisticados sistemas de seguridad. Era su modo de ser discreto. Aun así, todo el que pertenecía al mundo homosexual sabía que era uno de ellos. Naturalmente que había rumores sobre otros actores, pero mientras que respecto a estos siempre había alguna sombra de duda en las mentes de los más apasionados apologistas del vicio socrático, en el caso de Shaw no había ninguna. Aquella gran hermandad lo mencionaba con orgullo, envidia, deseo. Afortunadamente las mujeres de América permanecían en la ignorancia de su tendencia sexual, considerándolo un objeto de deseo inalcanzable pero útil como compañero de sueños, alguien que cobraba vida en la pantalla con un tamaño treinta veces mayor que el natural. Ronald Shaw había llegado a la cima y, siendo como era humano, la mayoría de las relaciones humanas le resultaban decepcionantes. Sus parejas sexuales eran escogidas basándose en una combinación de belleza física y dura masculinidad. Cada aventura comenzaba como si la creación del mundo volviese a tener lugar, y solía acabar en menos tiempo del que le llevó al Creador construir el firmamento. Nadie era del agrado de Shaw por mucho tiempo. Si un chico se enamoraba de él y olvidaba su imagen de hombre-leyenda, Shaw se sentía amenazado e insultado; pero si un amante no cesaba de sentirse deslumbrado por esa misma leyenda, Shaw terminaba por aburrirse. No obstante, era un hombre feliz, y de no haber oído hablar del amor romántico nunca se habría tomado un coito en serio. A Jim le impresionó la casa de Shaw. Un decorador se encargó de ella sin cobrarle nada, aunque por desgracia el romance acabó antes de que pudiese llegar a decorar los dormitorios. Pero el piso inferior era la admiración de todos: un exceso de estilo barroco español, con un inmenso salón desde cuyas ventanas se podía contemplar la rutilante ciudad de Los Ángeles. Sobre una chimenea en forma de caverna colgaba un retrato de Ronald Shaw. El original de esta obra de arte se encontraba en el centro de la habitación dirigiendo la marcha de la fiesta. Los invitados formaban un grupo extraño: había tres veces más hombres que mujeres. Jim reconoció a algunos actores de segunda fila. Las mujeres eran todas elegantes, con voces agudas, grandes joyas, inmensos sombreros de plumas. No eran lesbianas, según el entendido Leaper informó a Jim. Simplemente habían pasado la edad en que podían atraer a hombres normales pero, como aún ansiaban su atención, se habían visto arrastradas al mundo de los modistos y los peluqueros. Aquí eran libres de cotillear, pretender enamorarse y esquivar el aburrimiento, si no la desesperación. —¿No te parece estupendo? — murmuró Leaper olvidándose en su admiración de su papel de cicerone sofisticado. Jim asintió. —¿Dónde está Ronald Shaw? Leaper le señaló el centro de la sala. Al principio Jim se sintió decepcionado. Shaw era más pequeño de lo que él había imaginado. Pero era apuesto, no había duda de ello. A diferencia de los demás, llevaba un traje oscuro, lo cual confería dignidad a su delgada figura. En aquel momento se encontraba rodeado de mujeres. Los jóvenes eran más circunspectos, y se mantenían en la periferia, esperando. —Será mejor que te lo presente — dijo Leaper. Se acercaron al grupo y aguardaron hasta que Shaw terminó de contar una historia. Entonces, mientras reían de manera escandalosa, Leaper dijo apresuradamente: —¿Se acuerda de mí, señor Shaw? Shaw se quedó en blanco, pero Leaper continuó hablando. —El señor Ridgeway me pidió que viniese esta noche y he traído a este amigo mío, Jim Willard. Tiene muchas ganas de conocerlo. Ronald Shaw sonrió a Jim. —¿Qué tal estás? —dijo dándole su mano dura y fría. —Me… gustan sus películas —dijo Jim. Leaper estaba horrorizado. Jim estaba totalmente fuera de lugar. Uno debía mostrar indiferencia ante las estrellas de cine. Pero la admiración nunca ofendía a Ronald Shaw, quien sonrió mostrando una blanquísima dentadura. —Eres muy amable. Vamos por una copa para ti —dijo Shaw librándose de las mujeres con elegancia. Ambos se dirigieron a un extremo del salón. Jim se sintió terriblemente avergonzado, consciente de que era el blanco de casi todas las miradas. Pero Shaw se mostraba sereno. Cogió una copa de la bandeja de un camarero que pasaba y se la ofreció a Jim: —Espero que te gusten los martinis. —Bueno, no bebo mucho. —Yo tampoco. Shaw hablaba con voz grave y en tono confidencial, como si la única compañía y opinión que le importasen en el mundo fuesen las del deslumbrado Jim. Y aunque hacía las preguntas de costumbre, su cálida voz transformaba aquellas familiares frases en algo significativo, incluida la inevitable: —¿Eres actor? Jim le dijo sin pestañear a qué se dedicaba. —¡Un deportista! —sonrió Shaw—. Bueno, pareces muy joven para ser monitor. Ahora estaban junto a uno de los grandes ventanales. De reojo, Jim vio que los invitados se aprestaban a recuperar a Shaw. No tuvieron mucho tiempo, pues Shaw se dio cuenta. —¿Cómo dijiste que te llamabas? Jim volvió a decirle su nombre. —Tienes que venir a visitarme algún día. ¿Cuándo estás libre? —preguntó Shaw contemplando con aire pensativo la ciudad. —El jueves por la tarde no trabajo —dijo Jim, sorprendido por la rapidez de su propia respuesta. —Entonces, ¿por qué no te pasas el jueves? Si estoy rodando aún, puedes nadar en mi piscina hasta que llegue. Normalmente acabo a las cinco. —Vendré encantado —dijo Jim sintiendo que se le contraía el estómago por el miedo y la expectación. —Nos vemos el jueves. Shaw, con un saludo cortés calculado para despistar a sus invitados, permitió que lo rodeasen los demás jóvenes. Leaper se dirigió hacia Jim. —Bueno, ya estás dentro —dijo con un destello en los ojos—. Ha caído a tus pies como una tonelada de… —Cállate, ¿quieres? —dijo Jim apartándose de él, enfadado. —No intentes hacerte el tonto. Lo has enganchado, todo el mundo lo ha visto. Quieren saber quién eres. Les he dicho que eres un tío completamente normal, y eso los hace babear aún más. Eres una bomba, chico. Fíjate en cómo te observan todos. Jimmy echó un vistazo a su alrededor, pero no vio que nadie lo mirase. —¿Y de qué te habló Shaw? —De nada. —Ya, seguro. Bueno, será mejor que esta vez no te cortes. El puede hacer mucho por ti. —Lo siento, pero no tengo intención de meterme en la cama con él ni con nadie. El rostro de Leaper reflejó auténtica sorpresa. —Muy bien; puede que no seas marica, pero esta es una excepción. Esto es algo con lo que la gente sueña. Podrías hacerte rico con él. Jim se rio y se apartó de él. Aparentaba estar relajado y cómodo, pero no era así. Pronto habría de tomar una decisión, el jueves para ser más exactos. ¿Qué hacer? Pasó el resto de la velada moviéndose mecánicamente entre la gente, mientras el corazón le latía con fuerza. Cuando llegó la hora de despedirse, Shaw le sonrió con un guiño. Jim se volvió, ruborizado. No cruzó palabra con Leaper durante su vuelta en autobús al hotel. III El mundo erótico de Jim Willard tenía lugar casi exclusivamente en sus sueños. Hasta el día que pasó con Bob en el río, había soñado con mujeres tanto como con hombres, y no parecía fijar frontera alguna entre ambos sexos. Pero desde entonces Bob se había convertido en su constante ideal, y las chicas no intervenían en aquel idilio perfectamente masculino. Se daba cuenta de que aquello con lo que soñaba no era lo mismo con lo que soñaban los hombres normales. Pero no veía la conexión entre lo que él y Bob habían hecho y lo que hacían sus nuevos compañeros. Muchos de ellos se comportaban como mujeres. A menudo, después de estar entre ellos, se miraba en el espejo para ver si había algún rastro femenino en su rostro o en sus modales, y descubría satisfecho que no. Terminó por convencerse de que era único. Solo él había hecho lo que había hecho y se sentía de aquel modo. Incluso aquellos elegantes jóvenes de melena larga estaban de acuerdo en que lo más probable era que no fuese uno de ellos. Las mujeres esperaban de él que les hiciese el amor, y cuando no lo hacía (nunca sabía explicarse a sí mismo por qué) sentían que era culpa de ellas, no de él. Nadie sospechaba que todas las noches soñaba con un chico alto a la orilla de un río. Pero cuanto más y más envuelto se veía Jim en el mundo de Leaper, más fascinado se sentía por aquellas historias de aventuras amorosas entre ellos. No podía imaginarse a sí mismo haciendo las cosas que ellos decían que hacían. Y sin embargo quería conocerlas, aunque solo fuese por el morboso deseo de descubrir por qué lo que para él había resultado tan natural y satisfactorio podía ser corrompido tan profundamente por aquellas extrañas criaturas femeninas. En tal estado de indecisión fue Jim a ver a Ronald Shaw y, lo que había sospechado que ocurriría, ocurrió. Se dejó seducir, impresionado por su fama y belleza. El acto le resultó familiar, solo que esta vez se comportó de modo pasivo, con demasiada timidez para ser el agresor. Con Bob había tomado la iniciativa, pero aquella había sido una ocasión diferente y más importante. La aventura había comenzado. Shaw estaba enamorado, o al menos hablaba de amor y de cómo pasarían el resto de sus vidas juntos («como aquellos dos griegos de la antigüedad, ya sabes, Aquiles y ese otro, que fueron amantes tan famosos»). No es que el caso fuese a recibir ninguna publicidad. Hollywood era un lugar despiadado y habrían de ser extremadamente discretos. Pero los que estaban enterados del asunto los venerarían como a una pareja deslumbrante, dos jóvenes perfectos que representaban sus sueños de adolescentes tras las paredes de estuco de la casa de Mulholland Drive. Aunque Jim se sentía halagado por las demostraciones amorosas de Shaw, el cuerpo de aquel hombre mayor que él no lo excitaba. Jim tenía cierta extraña aversión a tocar a un hombre maduro, por apuesto que fuese. Aparentemente solo le atraían los de su edad. Pero cuando cerraba los ojos disfrutaba, porque pensaba en Bob. De este modo comenzó su «relación», como gustaban de llamarlo los que se habían psicoanalizado. Para Jim era una nueva experiencia, aunque no del todo agradable. Su primera refriega con el mundo tuvo lugar cuando le comunicó a Otto Schilling que se marchaba. Schilling se mostró sorprendido. —No lo entiendo. No entiendo por qué quieres irte. ¿Te pagan más en otro sitio? Jim asintió. Schilling le clavó la mirada. —¿En dónde? ¿Cómo? Jim se sentía incómodo. —Bueno, verá, Ronald Shaw, el actor, y otros quieren que enseñe en sus pistas de tenis, sabe, y les dije que lo haría. —¿Dónde vivirás? Jim sentía cómo el sudor le corría por las sienes. —En casa de Shaw. Schilling sacudió la cabeza preocupado y Jim se arrepintió de no haberle mentido. Todo el mundo sabía lo de Shaw. Jim se sintió avergonzado. —No pensé que tú fueses así —dijo Schilling, despacio—. Lo siento por ti. No hay nada malo en ver a alguien como Ronald Shaw; ni siquiera hay nada demasiado malo en ser como él; pero ser un mantenido, ah, eso sí es malo. Jim se secó el sudor de la frente. —¿Hay algo que quiera que haga antes de irme? —No —respondió Schilling fatigosamente—, dile al señor Kirkland que te vas. Eso es todo —añadió sin mirarlo. Jim se fue temblando a su habitación y comenzó a hacer la maleta. Leaper entró. —¡Felicidades! La suerte del principiante; no hay nada mejor. —¿De qué estás hablando? —le espetó Jim, guardando su ropa con furia. —Venga ya…, es la comidilla del barrio: ¡te vas a vivir con Ronald Shaw! ¿Qué tal se lo monta? —No lo sé —dijo Jim sintiendo que su fachada de persona normal se derrumbaba. —¿Y qué vas a ser? ¿Su cocinero? —Voy a enseñarle a jugar al tenis. Esto sonaba estúpido incluso para sus propios oídos. Leaper le hizo un gesto de desprecio, pero Jim se aferró cerrilmente a su historia, explicándole que Shaw iba a pagarle cincuenta dólares a la semana, lo cual era verdad. —Invítame alguna vez —dijo Leaper —, podríamos jugar dobles. Jim le lanzó una mirada feroz. Sin embargo, había algo que le sorprendía de todo aquello: Leaper, incluso creyendo que Jim era heterosexual, daba por bueno que cualquier chico normal se fuese a vivir con un actor famoso si se le presentaba la oportunidad. En el mundo de Leaper todos los hombres eran prostitutos, y todos los prostitutos bisexuales. Shaw estaba junto a la piscina cuando llegó Jim. La piscina era como el ombligo de una terraza, con vestuarios a cada lado en forma de pabellones medievales. Shaw saludó a Jim con la mano al verlo llegar. —¿Has roto con ellos definitivamente? —dijo Shaw en tono de burla. —Del todo. Le dije a Schilling que iba a enseñaros a ti y a otra gente a jugar al tenis. —¿Me mencionaste a mí? —Sí. Ojalá no lo hubiese hecho. Lo siento. Porque se dio cuenta de lo que pasaba. No dijo gran cosa, pero me sentí como una mierda. Shaw suspiró. —No sé cómo demonios saben tanto sobre mí. Es la cosa más antipática. Al igual que todos los homosexuales, a Shaw le sorprendía que los demás viesen a través de su máscara. —Supongo que es porque hay mucha gente que me envidia a rabiar. Shaw parecía sentirse triste y orgulloso de eso. —Como todos me conocen y gano mucho dinero, creen que debo ser inmensamente feliz, lo cual les molesta, además de no ser cierto. Tiene gracia, ¿no? Tengo todo lo que siempre he deseado y no soy…, bueno, es una sensación horrible no tener a nadie a quien sentirse unido. He intentado convencer a mi madre de que se viniese a vivir conmigo, pero no quiere dejar Baltimore. Así que aquí me tienes, completamente solo, como dice la canción. Al menos hasta ahora. Le dedicó una gran sonrisa, y Jim se la devolvió a pesar suyo. No podía evitar pensar que aquel hombre lo tenía todo y que si aún no había encontrado a quien amar era sin duda culpa suya. Jim se desabrochó la camisa. Hacía calor y el sol era agradable. Se sentó intentando no moverse y procurando no meditar sobre la triste vida de Shaw. Pero este se empeñó en seguir hablando. —¿Sabes? No creo que jamás haya conocido a nadie como tú, tan natural y… bueno, sin doblez. Tampoco pensé que podría conseguirte. No pareces ese tipo de persona. A Jim le agradó oír esto, y la fe en su propia virilidad quedó momentáneamente restituida. Shaw sonrió con una mueca: —Pero me alegro de que las cosas salieran como han salido. —Yo también —dijo Jim, sonriendo. —Odio a esos otros, esos apestosos mariquitas —dijo Shaw levantando un hombro con un gesto curiosamente afeminado, mofándose con ese simple gesto de toda aquella legión. —Algunos no son tan malos. —No te estoy hablando de ellos como personas —dijo Shaw—. Me refiero a ellos como pareja sexual. Si a un hombre le gustan los hombres, quiere un hombre, y si le gustan las mujeres, quiere una mujer. Pero ¿quién quiere a un tío raro que no es ninguna de las dos cosas? Para mí es un misterio. Shaw bostezó. —Quizá debería ver a un psicólogo —añadió. —¿Para qué? —preguntó Jim. Shaw estudió sus bíceps con detenimiento. Su imagen era su medio de vida. —No sé. A veces… —No continuó con este pensamiento y sus brazos se relajaron—. Pandilla de fantasmas, del primero al último, contándote historias que uno se sabe de memoria. No, lo que importa es ser duro. Tienes que ser duro en este mundo. No hay sitio para los débiles, como solía decirme mamá. Tenía razón. Así es como he llegado a donde he llegado, con agallas y sin sentir compasión de mí mismo. Jim estaba impresionado por la dureza de sus palabras. También le recordaron su propia situación. —Eso está muy bien para ti, ser duro y todo eso. Tienes talento. Sabes lo que quieres. Pero ¿y yo qué? Soy simplemente un jugador de tenis algo superior a la media. ¿Qué hago entonces? El ser duro no va a ayudarme a jugar mejor. Shaw lo miró, haciendo un claro esfuerzo por reflexionar sobre su caso. —Bueno, no sé qué decirte. Sus hermosos ojos enfocaron otra perspectiva: —¿Te gustaría… esto… actuar en el cine? Jim se encogió de hombros. —¿Yo? ¿Por qué? —Bueno, eso no es lo que yo llamaría una ambición desmedida. Hay que desear esto hasta el punto que te haga daño. Y Shaw volvió al monólogo que más satisfacción le producía, la crónica de su propio ascenso en el mundo, sin ayuda de nadie más que de mamá. Dentro de su egotismo Shaw estaba satisfecho, y Jim en absoluto se tomaba a mal el encontrarse en la periferia de aquella autocomplacencia. Jim aceptaba a Shaw completamente y sin reservas. Al fin y al cabo, aquella aventura no era más que un alto en el largo camino hacia Bob. Cuando Shaw hubo terminado su himno al éxito, Jim dijo con una admiración que tenía algo de sincera: —Supongo que yo no valgo para eso. No hay nada en este mundo que desee con tanta fuerza. Shaw acarició el oscuro vello de su propio pecho. —Podríamos encontrarte algo como figurante. Más adelante… ¿quién sabe? —Quién sabe —repitió Jim levantándose indolentemente. Shaw lo miraba con placer y excitación. —Ponte el bañador —le dijo, y llevó a Jim al pabellón medieval. IV Transcurrieron dos tranquilos meses. Jim disfrutaba de la gran mansión y de sus habitaciones, que parecían decorados de cine. Cuando Shaw se encontraba en los estudios, Jim jugaba al tenis con amigos que querían conocer al nuevo amante de Shaw y al mismo tiempo mejorar su tenis. A Jim le agradaba y le sorprendía comprobar que se había convertido en el centro de atención, al menos en este reducido mundo, y el interés que despertaba compensaba en parte la vergüenza que había sentido ante Schilling. Disfrutaba con las fiestas de Shaw, y pronto demostró ser útil. Aprendió a tratar a los borrachos, a preparar combinados y a seguirle la corriente a Shaw si este deseaba contar alguna anécdota. Le causaba impresión aquella gente tan elegante que bebía tanto y no paraba de hablar de su vida sexual. Su chocante candidez le escandalizaba y le atraía a un tiempo. Se sentían seguros, al menos tras los gruesos muros de la mansión de Shaw. Jim descubrió que no solamente era Shaw una compañía agradable, sino que se podía aprender mucho de él. Le enseñó el mundo secreto de Hollywood, en donde, según decían, toda la gente importante era homosexual y los pocos que no lo eran estaban siempre vigilados. Un grupo de mujeres actuaba como escolta de aquella hermosa legión, y a menudo eran solicitadas como acompañantes ante el gran público. Se las conocía como «barbudas», pero no siempre eran de fiar. En cierta ocasión una de ellas bebió demasiado e intentó ponerse tierna con Shaw, y cuando este la empujó lejos de él se puso a insultar a todos los presentes. Se la llevaron y nunca nadie volvió a saber de ella. Con fines publicitarios, Shaw aparecía con cierta frecuencia por las salas de fiestas en compañía femenina, a menudo actrices camino de la fama. Lo hacía para agradar al jefe de los estudios, un inquieto hombre de negocios cuya pesadilla era que el escándalo pudiese acabar con la carrera de su propiedad más rentable. A Jim le gustaba Shaw, aunque nunca le creía cuando por la noche le decía cuánto lo amaba. En primer lugar, aquel discurso le salía con tanta facilidad que hasta el inexperto Jim se daba cuenta de que el actor estaba haciendo su papel. Tampoco le importaba. No sentía amor por Shaw ni pretendía sentirlo. La idea de enamorarse de un hombre era para él ridícula y antinatural; en todo caso, un hombre podría encontrar su alma gemela, como ocurrió con Bob, pero aquello era poco corriente y además era otra historia. Shaw llevó a Jim a conocer los estudios. Por lo general jamás se dejaban ver juntos en público, pero aquel día Shaw consideró que ya era hora de que Jim lo viese trabajar. Los estudios ocupaban un espacio inmenso de blancos escenarios semejantes a monumentales garajes. Al cruzar las puertas de los estudios en su coche, Shaw fue saludado respetuosamente por el guarda, y una manada de chicas se pusieron a chillar pidiéndole un autógrafo. Tras la valla había un mundo diferente, poblado por figurantes en trajes de época, ejecutivos, técnicos, obreros. Se estaban produciendo veinte películas simultáneamente. Aquí era lo único que importaba del mundo. Aparcaron frente a un búngalo cubierto de hibiscos. —Mi camerino —dijo Shaw comenzando a ponerse muy profesional. En el interior, un hombre calvo estaba tumbado en un sofá. —Chico, llegas tarde. Llevo aquí una hora, como quedamos. Ya me he leído el Variety, el Repórter e incluso el guión. —Lo siento, Cy. Shaw presentó a Jim al hombre del sofá. —Cy está dirigiendo la película. —Si eso es lo que llamas a lo que hago en este miserable lugar —se quejó Cy—. ¿Para qué dejaría Nueva York? ¿Por qué no me quedaría con el Group Theater? —Porque no te querían allí, pequeño —respondió Shaw con una sonrisita mientras se quitaba la chaqueta. —Ahí lo tienes, gramo por gramo el peor actor de toda América. Todo lo que tiene es esa adorable sonrisa y esa obscenidad de pectorales. —¿Estás celoso, pequeño? —dijo Shaw mientras se quedaba en calzoncillos y tensaba sus famosos pectorales. Cy soltó un gruñido y puso cara de asco cerrando los ojos. —¡No puedo soportarlo! Ponte ese disfraz de una vez, que los maquilladores llevan esperándote desde las siete —dijo mostrándole la puerta. Shaw pasó a la habitación de al lado dejándola entreabierta. —Bueno, ¿cuál es la agenda para hoy? —Una nueva escena. Los guionistas han estado dándole toda la noche. Han escrito esta estupenda escena sobre un menú del Cotton Club. Te encantará. —¿Salgo en plan supervaliente? —Pues claro que sí. Te han puesto cara de duro, un esfínter apretado…, todo. —¿Un qué apretado? —Te diré algo. Si alguna vez educasen a uno de vosotros, pedazos de brutos, se acabaría el sueño americano. —¿Estás de acuerdo, chico? —Cy clavó su mirada sobre Jim. —Desde luego —dijo este. —Desde luego —gesticuló Cy imitándolo—, ¿para qué estoy yo aquí? —preguntó al techo. —Para ganar mil quinientos a la semana —respondió Shaw desde la habitación contigua—, lo cual no es nada para un buen director, pero para ti… —¿Es esta mi recompensa por venir a intentar ayudarte con la nueva y vital escena de modo que cuando te enfrentes a la cámara sepas lo que estás haciendo? Sí, esta es mi recompensa, y te atropellarás como siempre, y otro éxito de taquilla caerá sobre los desaprensivos espectadores americanos. Supongo que tú también quieres ser actor… —dijo clavando la mirada de nuevo en Jim. —Bueno… —¡Bueno…, claro! En qué otro lugar del mundo puede hacerse rico y famoso un tipo sin talento ni cerebro solo porque… Shaw hizo su entrada vestido como un personaje del siglo dieciocho. —Solo porque soy un símbolo sexual. Mira qué piernas tengo, y dime si no se te cae la baba. Shaw se dio palmaditas en el muslo con evidente afecto. —Esto es lo que quieren ver en la oscuridad del cine, y yo lo tengo. —Quédatelo, por favor. Jim nunca había visto a un actor maquillado y disfrazado. Se sentía impresionado por aquella transformación. Este no era el hombre que él conocía, sino otra persona, un extraño encantador. Como de costumbre, Shaw se percató del efecto que causaba. Sonrió a Jim con complicidad. —¿Qué clase de película es? —le preguntó este. —Mierda —respondió Cy entre dientes. —Popular —corrigió Shaw—. Ingresará cuatro millones solo a nivel nacional. Es una versión de una novela francesa de Dumas fils —añadió con entonación histriónica muy apropiada para informar a los entrevistadores en los supermercados. —Dumas fils era el Shaw de su tiempo, que Dios lo ampare —dijo Cy poniéndose en pie—. Así que vamos al plato. La Zorra Divina nos está esperando. Shaw le explicó a Jim que la Zorra Divina era su partenaire, una famosa actriz cuya presencia en cualquier película garantizaba el éxito. La combinación de Shaw y esta dama era una mezcla explosiva. —¿Estará con resaca? —preguntó Shaw saliendo a la calle. —Al amanecer tenía los ojos como dos rubíes —respondió Cy—, y su aliento era como un viento de verano sobre los Jersey Flats. Shaw hizo una mueca de disgusto. —¿Hay alguna escena de amor? —Algo parecido. Aquí lo tienes, recién salido del menú del Cotton Club. Te va a encantar. De camino a los estudios, Shaw leyó con atención las dos páginas que Cy le había entregado. Jim vio que todas aquellas personas fantásticamente ataviadas y que abarrotaban el plato miraban a Shaw con envidia, y Jim se sintió indirectamente orgulloso de ello. Al llegar al escenario, Shaw le devolvió el guión a Cy. —Ya lo tengo —dijo Shaw. —Querrás decir que ya te lo has aprendido, que no es tenerlo exactamente. —Soy el más rápido en este negocio. Tengo una memoria fotográfica y puedo ver la página en mi cabeza cuando estoy actuando —dijo Shaw a Jim. —Y eso es lo que comunica —dijo Cy mofándose—. Te da hasta las faltas mecanográficas. Recuerda cuando dijiste: «Pero ¿dónde está tu madiro?». —Corta el rollo —dijo Shaw. Y toda aquella chacota se desvaneció cuando Shaw puso un pie en el escenario, en donde él era el rey. La Zorra Divina estaba hermosísima, apoyada sobre una tabla inclinada para no aplastar su sobrecargado vestido. Al ver a Shaw le gritó con su famosa voz ronca: —¡Qué pasa, Butch! —¿Te has aprendido ya la nueva escena? —replicó Shaw secamente. —Es aún peor que la vieja — respondió ella. —Tiempo para los Oscars —dijo Shaw. —¿Para los Oscars? Tendremos suerte de no acabar en la radio cuando este fiasco salga a la calle. Y arrojó el guión al suelo. Cy fue hacia ellos. —¿Listos, chicos? Lo siguieron obedientemente hasta el centro del escenario. Les dio instrucciones en voz baja, al estilo de un árbitro de boxeo antes del combate. Una vez que estuvieron de acuerdo, Cy gritó: —¡A vuestros sitios! Los figurantes se colocaron en sus puestos, algunos charlando en grupos de tres o cuatro, otros listos para desplazarse de un grupo a otro cuando la acción comenzase. Sonó un timbre y Cy gritó: —¡A moverse, niños! ¡En marcha! Se hizo el silencio. Cuando la cámara fue hacia la protagonista, ella se volvió sonriendo, y al ver a Shaw a su izquierda adoptó una expresión de sorpresa. —¿Para qué has venido? —dijo con voz clara y poniendo énfasis en aquella pregunta vital. —Sabías que vendría. La voz de Shaw resonó cálidamente. Jim casi ni la podía reconocer. —Pero… mi marido… —Ya me he ocupado de él. Coge tu capa. ¡Rápido! Debemos salir esta noche hacia Calais. —¡Corten! —chilló Cy. El ruido volvió a llenar la nave. —Hagamos otra prueba. Shaw, acuérdate de mantener bajo el hombro izquierdo cuando te estén enfocando. Querida, trata de mostrar sorpresa cuando lo veas. Después de todo, tú crees que tu marido lo tiene encerrado. Vale, vamos allá. Jim vio cómo ensayaban la escena durante varias horas. Cuando terminó el día se le habían quitado las ganas de ser actor. V Llegó diciembre, y a Jim le resultó difícil creer que ya era invierno, pues continuaba luciendo el sol y los árboles seguían verdes. Y podía jugar al tenis a diario. Comenzó a ganar dinero y a adquirir una buena reputación como monitor. Cuando un fotógrafo vino a sacar fotos de la casa de Shaw, también le sacó a Jim. Estas fotos fueron publicadas en una revista de cine. Como resultado de ello, Jim recibió numerosas ofertas para dar clases, que aceptó. Rechazó de plano cualquier otro tipo de oferta. Aunque a Shaw no le importaba que ganase dinero, no le gustaba que Jim saliese de casa. Un día en que Jim no regresó hasta después de la cena, Shaw le echó en cara su ingratitud y su falta de consideración. Se gritaron el uno al otro y Jim subió a su cuarto, airado por verse tratado como un objeto propiedad de Shaw. Lo peor fue cuando Shaw entró en su habitación para disculparse y para hacer el amor y decirle a Jim lo grande que era el amor que le reservaba pero qué deprimente era saber que un sentimiento tan profundo como el suyo jamás sería correspondido. Jim no pudo evitar pensar en que quizá Shaw tenía mucho menos que dar de lo que él mismo sospechaba. Mientras Jim permanecía inmóvil en la oscuridad con su brazo bajo la cabeza de Shaw, se preguntaba si no debería al menos hablar claro y decirle que deseaba ser libre para ir donde quisiera sin necesidad de dar excusas a un amante del que no estaba enamorado. Shaw adivinó su estado de ánimo. —Siento estar tan celoso, Jimmy, pero no puedo soportar que estés con alguien más. Dependo mucho de ti cuando me encuentro cansado y quiero escapar de todos esos pelotas. Tú eres diferente al resto. De veras. Cómo me gustaría terminar con toda esta superchería cualquiera de estos días. Dejar esta ciudad de farsantes y largarme al campo y comprarme una finca quizá. Luego mamá podría venirse a vivir con nosotros. Claro que tendríamos que tener cuidado con ella por allí, pero nos arreglaríamos. Sí, eso me gustaría mucho. ¿Y a ti? Jim se sentía incómodo, y el brazo se le estaba quedando dormido bajo la cabeza de Shaw; apretó el puño para intentar restablecer la circulación. —No sé, Ronnie. No sé si me gustaría establecerme aún. —Oh —suspiró Shaw con amargura teatral—. Realmente te trae sin cuidado, ¿verdad? Siempre es lo mismo: hacia arriba y hacia delante. Putas del mundo, uníos. Gracias a mí ahora te puedes ganar la vida dando clases de tenis, si es eso lo que son. No soy nada para ti. Shaw se fue hacia el otro lado de la cama, y Jim se sintió aliviado al sentir que la sangre le corría de nuevo por el brazo. —Eso no es cierto, Ronnie. Me gustas mucho, pero no he tenido gran experiencia en esta clase de cosas. Aún estoy muy verde —nunca le había hablado de Bob— y no creo que estés siendo justo conmigo. No puedes esperar que te entregue toda mi vida y que después encuentres a otro que te guste más que yo. ¿Qué sería de mí entonces? —¿Qué harías si me dejases? — preguntó Shaw con voz ausente. —Me gustaría montar una escuela de tenis, no sé. Estoy ahorrando. Jim se dio cuenta de que había hablado demasiado; no quería que Shaw se enterase de que estaba ahorrando a conciencia; ya tenía tres mil dólares. —¿No estarás pensando en serio en irte? —No hasta que tú quieras que me vaya —contestó Jim intentando reparar su error. El día de Navidad, después del desayuno, Shaw telefoneó a su madre y habló con ella durante media hora, sin importarle el coste. Luego colocó los regalos junto al árbol. Para Jim, una magnífica raqueta australiana. La comida fue a la una, el momento cumbre del día. Shaw había invitado a una docena de viejos amigos, hombres sin familia que no tenían adonde ir en Navidad. Jim los conocía a todos excepto a uno, un hombre joven de cabello claro que hablaba animadamente con Cy. A través de la ventana, Jim vislumbró una palmera. No, no era realmente Navidad, pensó mientras saludaba a Cy, que parecía un visir persa de una de sus películas. Borracho y alegre, le presentó al hombre de cabello claro. —Jim Willard; este es el gran Paul Sullivan. Se estrecharon la mano y Jim se preguntó por qué era grande Paul Sullivan. Luego se disculpó y fue a ayudar a Shaw a servir el ponche. Shaw tenía la cara congestionada; estaba de buen humor. —Una fiesta estupenda, ¿eh, Jimmy? Jim asintió. —¿Quién es ese Sullivan? ¿Debería conocerlo? Shaw solía poner especial atención en que Jim supiese quién era quién y a qué se dedicaba, con el fin de que pudiese darles el trato adecuado. Era el procedimiento normal en Hollywood. En la jerarquía del dinero, cada hombre era tratado con la deferencia que este le otorgaba. —Es escritor; escribe libros. Vino aquí para trabajar con Cy en una película. Es uno de esos intelectuales, lo cual quiere decir que es un plasta, y siempre está echando pestes sobre Hollywood. Estos tipos cogen el dinero de nuestra industria y después se quejan. Es típico de su clase. Shaw cortó el pavo durante la comida. Se sirvió champán. Los invitados estaban contentos. A Jim la conversación de estos personajes le resultaba muy amena, aunque no prestaba demasiada atención; hablaban casi exclusivamente de cine: quién había sido contratado para qué película y por qué. A su lado estaba sentado Sullivan. Era un hombre callado de ojos oscuros y nariz ligeramente respingona. Tenía la boca demasiado grande y las orejas también. Pero era atractivo. —Es usted escritor, ¿verdad? — preguntó Jim respetuosamente, tratando de causarle una buena impresión. Sullivan asintió. —He venido aquí para trabajar en una película, pero… Su voz era débil y aniñada. Dejó la frase a medio terminar deliberadamente. —¿No le gusta trabajar para el cine? Sullivan miró a Cy, sentado frente a él. —No —dijo en voz baja—, no me gusta en absoluto. ¿Estás en el negocio? Jim negó con la cabeza. —Escribe libros, ¿verdad? Sullivan asintió. —¿Novelas? —Novelas, poesía. No creo que hayas leído ninguna de ellas —dijo con tristeza, sin petulancia. —No creo. No encuentro tiempo para leer. —¿Y quién lo encuentra en esta maldita ciudad? —Supongo que les gusta su trabajo —dijo Jim con incertidumbre—. Casi todo en lo que piensan es en películas. —Ya lo sé. Sullivan dio cuenta de una rama de apio y Jim lo observó, preguntándose si le caía bien. Casi toda la gente que venía a ver a Shaw parecía igual. Decían lo que pensaban de todo, incluso de ellos mismos, y normalmente se gustaban a sí mismos más de lo que gustaban a los demás. Su inclinación sexual era evidente. Sullivan, en cambio, parecía perfectamente normal. —¿Eres del este? —preguntó Jim. —Sí, de New Hampshire, pero vivo en Nueva York. Sullivan le hizo numerosas preguntas a Jim, y este respondió a casi todas ellas con franqueza. Fue algo así como un interrogatorio. Jim nunca había conocido a nadie que hiciese tantas preguntas. Cuando sirvieron el postre Jim le había contado a Sullivan casi toda su vida. En cuanto a Sullivan, tenía veintiocho años (para Jim eso era ser viejo), se había casado una vez y se había divorciado, algo que explicaba por qué no era como la mayoría de los jóvenes sensibles que visitaban a Shaw. Jim se alegró en su interior. Acabada la comida, los invitados fueron al salón. Como de costumbre, varias personas se congregaron alrededor de Shaw. Sullivan se sentó a solas junto a una ventana, sus grandes manos jugueteando con una caja de cerillas de plata. Jim se sentó a su lado. —Bonito lugar —dijo Sullivan. —¿Se refiere a esta casa o…? —Todo. Es idílico. Como ir al cielo antes de que te toque. Un clima perfecto, un paisaje excepcional, casas fantásticas. Y cuerpos bronceados de gente guapa con dientes blanquísimos y cabezas huecas. —¿Como yo? —Sí. ¡No! —rio Sullivan. De pronto se había convertido en un chiquillo, y Jim se sintió atrapado por él. —Como nuestro anfitrión —dijo Sullivan—. Lo siento, no debí haber dicho eso. Vives con él, ¿no? —Sí. —Entonces debe de ser un buen tipo. —Lo es —dijo Jim, consciente de que debería decir algo más, pero incapaz de hacerlo. —¿Además das clases de tenis? —Así es como me gano la vida. Jim procuró no parecer un mantenido. Pero era inútil. Su situación resultaba evidente. —¿Qué te gustaría llegar a hacer? —Establecerme como monitor. Comprar algunas pistas. Pero hace falta dinero para eso. —Y aparte de eso, ¿sabes lo que quieres? —No, no lo sé —dijo Jim. —Ni yo —sonrió Sullivan, y a Jim le recordó a Bob. Se levantó para marcharse. —¿Te gustaría jugar al tenis algún día? —preguntó Jim con atrevimiento. Concertaron la fecha y Sullivan se fue. Entonces Jim se dio cuenta de que Shaw había estado vigilándolos. Capítulo 5 I Jim y Sullivan se veían todos los días a espaldas de Shaw, quien sospechaba algo pero no estaba seguro de lo que ocurría. Los amantes se encontraban en el hotel de Sullivan a mediodía, que era el único momento en que este podía abandonar los estudios. Jim, que solía ser el primero en llegar después de sus clases de tenis, iba directamente a la habitación y se lavaba. Luego se tumbaba sobre la cama a esperar a Sullivan, con el corazón palpitándole, sorprendido de sentirse excitado no solo por su relación sexual con Sullivan, sino por su persona. Le intrigaba que jamás hablase de aquella aventura que mantenían, echando así por tierra su teoría de que todos los homosexuales hablaban sin parar del amor, como Shaw. Aquella reticencia resultó un alivio mientras duró. Pero al final las palabras se hicieron necesarias. El contrato de Sullivan con los estudios tocaba a su fin y pronto se iría de California. Eso quería decir que deberían llegar a un entendimiento entre ellos antes de que pudiesen forjar planes, si es que se iban a forjar tales planes. —¿Cuántas veces has hecho esto? — preguntó Sullivan bruscamente. Jim dudó un instante antes de decirle la verdad. —Tres veces. Tres personas diferentes. —Lo suponía —dijo Sullivan asintiendo. —¿Cómo debo tomar eso? ¿Cómo un halago o cómo un insulto? —Es simplemente que no has seguido la regla general. Lo supe desde el primer momento. Y a Shaw le ocurrió lo mismo. Supongo que por eso quería que vivieses con él. Era la primera vez que Sullivan mencionaba a Shaw. —¿Y se puede saber cuál es la regla general? Sullivan miraba el techo tumbado sobre la cama. —Comienza en el colegio. Eres algo diferente a los demás, no mucho. A veces eres tímido y algo frágil, o quizá demasiado precoz, demasiado guapo, un deportista enamorado de sí mismo. Entonces comienzas a tener sueños eróticos sobre otro chico y llegas a hacerte su amigo, y si él es lo suficientemente ambiguo y tú lo suficientemente lanzado, os lo pasáis de maravilla experimentando el uno con el otro. Y así comienza todo. Después conoces a otro chico, y otro y otro, y según vas creciendo, si tienes una personalidad dominante, te conviertes en un cazador. Si eres pasivo, te conviertes en una esposa. Si tu afeminamiento es evidente, puede que te unas a un grupo de otros como tú y que aceptes ser clasificado y reconocido. Hay una docena de tipos diferentes y muchas variaciones, pero el principio suele ser el mismo: ser diferente a los demás. —Yo soy bastante corriente —dijo Jim, casi creyendo en lo que decía. —¿Tú crees? Quizá. De todos modos empezaste tarde y no creo que te hayas involucrado demasiado. No creo que puedas llegar a amar a un hombre. Así que espero que encuentres a la mujer adecuada. —Sullivan se detuvo. Jim no contestó. No le había contado a Sullivan lo de Bob y, sin embargo, Sullivan le había hecho ver que era como los demás, con pocas variaciones sobre la regla general. Con el autoconocimiento llegó el miedo. Si realmente era como los demás, ¿qué clase de futuro le aguardaba? ¿Un interminable vagar de un lado para otro, promiscuidad, fracaso? No era posible. Él era diferente. Bob era diferente. Al fin y al cabo, ¿no había sido capaz de engañar a todo el mundo, incluso a los que eran como él, incluso a Sullivan? Enterró aquella revelación no deseada en la parte de su cerebro en la que los recuerdos desagradables eran desechados, y habiendo arrojado esta verdad fuera de su conciencia se dio cuenta de que se sentía herido por algo que Sullivan le había dicho. ¿Era cierto que carecía de sentimientos en sus relaciones? Puede que con Shaw y Sullivan fuese así, pero no con Bob. Nadie pudo haberse sentido tan desesperado y solo como él cuando Bob se fue. Sí, era perfectamente capaz de amar, al menos a alguien que pudiese convertirse en su hermano. Y aunque difícilmente podría ser Sullivan ese ansiado gemelo, al menos poseía más sabiduría que Shaw y era menos exigente, y Jim se sentía cómodo con él, e incluso le tenía afecto, aunque sin llegar al enamoramiento. —Creo que tienes muy mala suerte —dijo Sullivan tumbándose boca abajo —, atraes a todo el mundo, pero no puedes hacer nada por evitarlo. Quizá algún día encuentres alguna mujer que te vaya, pero nunca un hombre. No eres como el resto de nosotros, que buscamos un espejo. En cierto modo es emocionante, pero también es triste. —No sé lo que quieres decir —dijo Jim, que sabía exactamente lo que quería decir, pero prefirió guardar su secreto: el recuerdo de una cabaña junto al río. Algún día volvería a vivir todo aquello, y el círculo de su vida estaría completo. Mientras tanto aprendería lo que era el mundo y buscaría su propia satisfacción, ocultando escrupulosamente su secreto ante aquellos que deseaban lograr que él los amase. Llegó febrero. El contrato de Sullivan no fue renovado. Unos días más tarde se dio la coincidencia de que Shaw tenía un nuevo muchacho. Jim trató de evitar la obligada escena de la separación, pero Shaw había esperado durante dos meses ese momento, de modo que la representó hasta el final. Sabiendo lo que se le venía encima, Jim hizo las maletas por la mañana e intentó marcharse, pero Shaw insistió en que celebrasen «la última cena», con Jim en el papel de Judas. Así que Jim accedió. Shaw permaneció callado durante casi toda la cena, con su corona de espinas pesándole sobre las cejas. No dijo nada hasta que llegaron al café. Habló en voz baja, con pena más que con rabia. —Supongo que tú y Sullivan os iréis de la ciudad. Jim asintió, y Shaw sonrió dulcemente. —Es una verdadera pena, Jim. Realmente contaba contigo. Realmente creí que este era el auténtico, el grande, el que duraría. En cierto modo soy un ingenuo. Creí que tú eras diferente, y no lo eras. No es que te culpe —se apresuró a decir, ansioso por no parecer injusto—. Sé que es duro vivir con alguien como yo, con todo el mundo tratando de separarnos. Sé, Dios lo sabe, cuáles son las tentaciones en estos casos. Solo una persona verdaderamente fuerte lo resistiría, alguien con un carácter muy fuerte, o alguien enamorado. Tú no eras ninguna de las dos cosas. No es que fuese culpa tuya, no te lo echo en cara. ¿Cómo podría? Como no deseaba ser interrumpido, Shaw se cuidaba de ofrecer las dos caras del asunto según iba exponiendo su idea. —Al fin y al cabo, el amor es algo que pocas personas son capaces de sentir. Tú eras demasiado joven, y yo debí darme cuenta de ello. Tú solo puedes amarte a ti mismo, y ahora que has sacado lo mejor de nuestra relación estás listo para irte con ese escritor, ese inadaptado que es tan incapaz como tú de sentir algo. Sí, he oído un montón de cosas sobre Sullivan —dijo misteriosamente—. No te podrías creer las cosas que he oído, claro está. Deberás descubrirlas por ti mismo. Te digo todo esto porque aún te aprecio mucho, a pesar de lo que me has hecho, y para demostrarte que no te guardo rencor. En realidad me alegro, ya que he conocido a Peter, quien se va a venir a vivir conmigo. Hizo una pausa, listo para escuchar la defensa de Jim. Pero este no dijo nada. Simplemente le miraba educadamente, preguntándose cuándo podría irse en paz. Decepcionado, Shaw trató de caminar sobre las aguas. —Estoy seguro de que Peter será capaz de corresponderme con su afecto. Al menos eso espero. Mi mala suerte ha de acabar algún día. Oh, me molesta que parezca que te estoy acusando, Jim; no lo hago. Sé lo difícil que debe de haber sido para ti. Nunca te importé realmente, y al menos fuiste sincero. Nunca dijiste que te importase. Pero como tampoco dijiste nunca lo contrario me hice ilusiones, e incluso a veces llegué a creer que yo significaba algo para ti. Es ahora que tengo a Peter a mi lado cuando puedo reflexionar sobre lo que hubo entre nosotros de un modo objetivo, y con total discernimiento. Ahora veo que no eras lo suficientemente maduro y probablemente sea culpa mía, por intentar lograr lo imposible. Jim reconoció esta última frase. Era de una de sus recientes películas. Las frases de los guiones solían colarse en su conversación. —Espero —continuó Shaw ofreciendo la otra mejilla— que comprendas estas cosas sobre tu carácter antes de que hieras a Sullivan también. Admito que a mí me has hecho daño, mucho daño, pero no te lo tengo en cuenta. Y es esta virtud mía la que no encontrarás en nadie jamás. Siempre perdono. ¿Lo hará Sullivan? Jim simuló estar interesado en esta nueva pregunta, que sabía sería respondida acto seguido. Así fue. —Verás. Paul Sullivan es una persona poco común. No hay duda sobre eso. Lo llamaron por el esnobismo que pudiese aportar, o eso creían ellos. Es un intelectual, y supongo que en Greenwich Village los izquierdistas lo tendrán por algo maravilloso, aunque nunca haya escrito un best seller o nada que alguien haya leído. Yo por lo menos no. Aunque también es verdad que no me queda mucho tiempo para leer, pero al menos he leído todos los clásicos: Walter Scott, Dumas, Margaret Mitchell, todos esos, y ellos sí que eran populares… Se detuvo, consciente de que estaba dándole demasiada trascendencia a lo popular. —De todas formas, lo que importa no es que sea o no un buen escritor, sino que tenga capacidad para sentir, la madurez para no tener en cuenta tus imperfecciones. Tengo entendido que fue bastante cruel con cierto chico. Pero estoy seguro de que tú tendrás más suerte. Quiero que seas feliz, de veras. La radiante sonrisa de Shaw casi logró encubrir el odio que había en su mirada. Se oyó un ruido en el salón, y un muchacho moreno apareció en el umbral de la puerta. Shaw resucitó de entre los muertos. —Entra, Peter, y tómate un café. Jim ya se iba. II Sullivan fue la primera persona que conoció Jim que encontraba un placer siniestro en su propio dolor. Estaba obsesionado por el fracaso, tanto en su vida privada como profesional, y era incapaz de desahogarse con escenas como la de Shaw, así que su única válvula de escape era escribir. Pero incluso en su trabajo era tan puntilloso e inhibido que todo lo que podía comunicar era una ligera amargura, una rabia casual contra un mundo que en conjunto lo había tratado bien. Tuvo una familia cariñosa en extremo, hasta que abandonó el catolicismo a los dieciséis años. Esto lo enfrentó a los suyos, pero él no cedió. Incluso el sacerdote de la familia lo dejó por imposible, completamente perplejo por esta inesperada apostasía. Nadie sospechó que abandonaba la Iglesia a causa de su homosexualidad. Trató de arrojar de sí ese espíritu antinatural durante mucho tiempo, exigiéndole airadamente a Dios que lo librase de tan horrible inclinación. Rezaba continuamente, pero Dios le falló, y entonces se apoyó en Satanás. Estudió brujería, celebró una misa negra, trató de vender su alma al diablo a cambio de que lo librase de la lujuria. Pero al diablo no le fue útil tampoco, así que Paul Sullivan abandonó toda religión. Durante cierto tiempo, Paul fue feliz. Al menos mediante ese acto se demostró a sí mismo que podía ser libre. Pero su felicidad no duró mucho. Se enamoró de un deportista del colegio y pasaron meses hasta que reunió el valor para hablarle. Hasta que lo hizo se tuvo que conformar con sentarse cerca de él en clase, verlo jugar al fútbol y esperar. Una tarde en que todos se habían ido ya a sus casas se encontraron frente al colegio. El otro habló primero, y todo vino rodado. A pesar de que Paul era delgado y tímido, siempre había sido aceptado como uno más del grupo. Era admirado porque leía mucho, por lo que un deportista no perdería categoría por ser su amigo. Y así comenzó todo. Juntos exploraron el sexo y Paul fue tan feliz como jamás podría volver a serlo. Incluso se alegró de que el cielo y el infierno lo hubiesen abandonado. Pero al año siguiente todo cambió. Al deportista le gustaban las chicas, y a ellas les gustaba él, de modo que olvidó a Paul, lo cual causó un gran sufrimiento a este. Se volvió más tímido, más indiferente. No tenía amigos. Sus padres se preocuparon por él. Su madre estaba segura de que aquella infelicidad era fruto de su rechazo a Dios y la Iglesia. Él dejó que ella lo creyese, incapaz de confesarle qué era lo que lo separaba de los demás y le hacía sentirse siniestramente superior al resto del mundo heterosexual, aunque solo fuese porque él poseía un secreto que los demás no podían adivinar y una visión de la vida de la que ellos carecían. Pero al mismo tiempo se odiaba a sí mismo por necesitar el cuerpo de otro hombre para sentirse completo. A las mujeres les gustaba Paul, en especial a las mayores, que eran amables con él, y como consecuencia Paul aprendió bastante acerca de estas en una época en la que sus compañeros estaban descubriendo únicamente cómo eran los cuerpos de las jovencitas. Pero este conocimiento tenía su precio. Imperceptiblemente, sus acompañantes comenzaron a suponer que aquella intimidad verbal podría conducir a algo más. Cuando eso ocurrió, la huida fue la solución. A los diecisiete, Paul entró en Harvard. Por primera vez en su vida se vio rodeado de un entorno tolerante. Pronto hizo amigos, todos los cuales aspiraban a ser escritores. Alentado por ellos, se concentró en la literatura. Cuando su padre sugirió que podría matricularse en Administración de Empresas su reacción fue tan violenta que nunca más se volvió a hablar de ello. Paul escribió su primera novela en la universidad. Trataba de un joven que deseaba ser novelista (Thomas Wolfe estaba de moda ese año). La novela fue rechazada por los editores que la leyeron. También escribió poemas y algunos fueron publicados en revistas de poca monta. Convencido de que era un poeta, abandonó Harvard sin licenciarse, marchó a Nueva York, rompió todo tipo de comunicación con su familia, trabajó en cualquier cosa y escribió otra novela sobre un joven amargado que trabajaba en cualquier cosa en Nueva York. La prosa de la obra era tosca; la política, marxista; su rechazo al catolicismo, auténtico. Fue publicada y consiguió cierta reputación como joven que prometía y que vivía en Nueva York con otros jóvenes que prometían. Cierto día, rebelándose contra su propia naturaleza, se casó con una chica de su edad. El matrimonio no fue consumado. Le repugnaba el cuerpo de las mujeres. Le gustaban sus rostros, pero no sus cuerpos. Recordaba cómo de niño vio a su madre desnudarse y el horror que le produjo aquel cuerpo flácido. A partir de entonces asoció a todas las mujeres con su madre, convirtiéndose no solo en tabú, sino en algo antiestético. Su mujer lo abandonó y el matrimonio fue anulado. Paul tuvo numerosas aventuras, algunas como desahogo físico, otras por aburrimiento, unas cuantas por amor o lo que él creía era amor. Todas acabaron mal y nunca supo por qué exactamente. Claro que aquellos hombres eran normalmente simples tipos atléticos bisexuales que preferían la seguridad de una familia a los arriesgados placeres homosexuales, de modo que terminó yendo a esos bares en los que siempre podría encontrar un muchacho dispuesto a pasar la noche con él, como si dijésemos, a sangre fría, insensiblemente, alguien que le hiciese el daño al que ya estaba acostumbrado y que secretamente necesitaba. Vivía solo y veía a muy poca gente. Viajaba mucho y escribía novelas. Ponía todo su ser en ellas, pero aun así el resultado era decepcionante. Sus libros recibían buenas críticas, pero no entusiastas. Hizo suficiente dinero como para vivir, pero no era un autor de éxito. Despreciaba sinceramente las malas novelas que se vendían bien y, sin embargo, envidiaba a sus autores, condenados por la crítica pero ricos. No obstante continuó escribiendo. No había otra cosa que hacer, ninguna otra vida para él más que aquella alternativa de poner palabras sobre el papel. Con los años se abrió voluntariamente al sufrimiento y esto lo satisfizo; incluso se hizo más fuerte. Pero su amargura nunca lo abandonó, y en su interior seguía siendo el mismo muchacho rebelde que había celebrado una misa negra. Estaba convencido en el fondo de su alma de que el diablo le otorgaría un día un amor que le correspondiese sin reservas, fuese hombre o mujer. Vendería su alma a cambio de eso. Después de un tiempo, Paul se acostumbró de tal modo a su estado de soledad que necesitó descubrir nuevas formas de tortura más sutiles. Así que decidió seguir a aquellas legendarias almas condenadas que habían abandonado el arte para sufrir acaudaladamente entre los naranjos de California. Tras una ardua negociación (nunca es fácil venderse), una productora consintió en pagar el precio que exigía su agente y se trasladó a Hollywood, donde le entristeció descubrir que realmente disfrutaba con aquello. Pero por suerte conoció a Jim y pudo comprobar que aún era un ser vulnerable. Aquella aventura prometía en sus infinitas posibilidades de fracaso. Tras la ruptura con Shaw, Jim y Sullivan viajaron a Nueva Orleans, en donde se hospedaron en un gran hotel de la parte moderna de la ciudad. Disfrutaron del barrio francés, con sus sucias y estrechas callejuelas, sus edificios bajos, sus porches de hierro forjado, sus altas ventanas con persianas y, cómo no, sus mil bares y restaurantes, en especial los de Bourbon Street, en los que el jazz y el blues resonaban día y noche llenos de tipos a la caza: marineros y campesinos que buscaban negritas que reían y los miraban impúdicamente invitándolos a pasar un buen rato. A pesar del calor, la noche era estimulante. Había tanta promesa en el aire, tanto placer aguardando… Jim y Sullivan recorrieron uno a uno los bares como si fuesen las estaciones del vía crucis, escuchando a los cantantes negros y contemplando a las putas y sus clientes. Era una forma agradable de matar el tiempo, sin sentido de culpabilidad ni de futuro. Por las mañanas, Sullivan solía trabajar en una novela (una historia de amor no correspondido narrada con cierta amargura), mientras Jim hacía turismo. Por las tardes se iban a nadar al YMCA. Por las noches iban a bares de maricas simulando ser turistas despistados, sin que nadie se lo tragase. Un bar llamado Chenonceaux les llamaba particularmente la atención. Estaba situado en un extremo del barrio francés, en una calle tranquila, y ocupaba todo un edificio de piedra cuyos muros estaban completamente desconchados. Una chimenea ardía en un extremo, y había velas y una gramola con canciones populares lentas. Era tan relajante que incluso los clientes más ruidosos solían comportarse y hablar en tono bajo, silenciando sus silbidos, recatando sus movimientos. Jim y Sullivan se sentaban siempre junto al fuego, desde donde podían observar hombres y mujeres que iban y venían representando sus diversos rituales de cortejo a beneficio de extraños. Sullivan contemplaba aquella colección de especímenes y hablaba en voz baja, diciendo cosas que no podría decir en otro sitio, y Jim lo escuchaba esperando como siempre aprender algo nuevo sobre sí mismo. Pero Sullivan solo hablaba de los otros. Jim cumplió veinte años en marzo, y se sorprendió meditando sobre todo lo que había hecho y visto desde que se había ido de Virginia; era como si hubiese estado persiguiendo experiencias extrañas con el fin de poder contarlas de viejo, sentado en una tienda de Virginia con otros viejos que no podrían competir con él en aventuras. No es que pudiese contarlo todo, por supuesto. A veces se preguntaba si Bob llevaría la misma vida que él. Esperaba que no. Y, no obstante, si eran gemelos auténticos, habría de ser así. No era fácil de descifrar, pero algún día conocería la respuesta. Mientras tanto se entregaba a sus experiencias. El dueño del Chenonceaux celebró el cumpleaños de Jim. Era un hombre gordo y maternal que había trabajado en Nueva York como decorador, pero que ahora se había «reformado». Aunque solo los conocía por su nombre, sospechaba que eran personas ricas o importantes, o ambas cosas, pero era demasiado discreto para pedir información si no se la ofrecían voluntariamente. Además, estos dos jóvenes eran tenidos en mucha consideración por los demás clientes, y eso era bueno para el negocio. —¡Paul, Jimmy! ¿Cómo estáis? — exclamó sonriendo a Jim, su preferido, y Jim le devolvió la sonrisa. Le caía bien el dueño, a pesar de sus modos maternales. —¿Qué vais a tomar? Pidieron cerveza, y él en persona les sirvió. Luego se sentó con ellos. —¿Cuál es el cotilleo del día? — preguntó Paul. —Nunca lo adivinaríais. Aquel muchacho alto y pálido que solía mirar tanto a Jim…, bien, pues se ha largado con un camionero negro. Es graciosísimo verlos juntos a los dos. Están muy compenetrados y creo que el negro le pega al chico un día sí y otro también. ¡Realmente divertido! Reconocieron que sí lo era, y Jim preguntó si había muchos negros de su misma tendencia sexual; siempre había supuesto lo contrario. El dueño hizo girar las órbitas de sus ojos. —A mansalva. Supongo que ser negro en América es suficiente para volver neurótico a cualquiera, así que este pequeño añadido no sorprende a nadie. Y naturalmente muchos de ellos son realmente primitivos, y a los hombres primitivos no les importa lo que hacen, siempre que se lo pasen bien. —Todos deberíamos ser así —dijo Sullivan. El dueño se puso serio; cualquier tipo de pensamiento le suponía un gran esfuerzo. —Pero debemos tener algún tipo de convenciones, algún tipo de orden; si no, todos iríamos por ahí como salvajes sueltos, asesinando y todo lo demás. —Me refería únicamente a los tabúes sexuales, que no deberían ser asunto de la ley. —Quizá no deberían serlo, pero ciertamente lo son. La de veces que me han arrestado policías de paisano tras hacerme todo tipo de proposiciones, algo horrible. A veces te supone una multa de cien dólares o más. Son unos chorizos, especialmente aquí en Nueva Orleans. —¡Lo cual es una vergüenza! Jim se dio cuenta de que Paul estaba alterado. —¿Por qué debemos escondernos? Lo que hacemos es algo natural, «normal», sea eso lo que sea. De cualquier modo, lo que la gente haga por su propia voluntad es asunto suyo y de nadie más. El hombre gordo sonrió. —Pero ¿te atreves tú a decirle al mundo lo que eres? Paul suspiró y se miró las manos. —No. —Entonces, ¿qué podemos hacer, si todos estamos tan asustados? —Vivir con dignidad, supongo. Y aprender a amarnos los unos a los otros como dicen. —Muy bien. Tengo que volver al trabajo —dijo el dueño. —¿Te importa de verdad? — preguntó Jim—. ¿De veras te importan tanto los demás? —A veces. A veces me importan mucho —respondió Paul encogiéndose de hombros. Se bebieron la cerveza y se pusieron a mirar a la gente. Las mujeres eran las más patéticas en muchos sentidos. Había una vieja en particular conocida como «el general». Llevaba su cabello gris cortado como el de un hombre, traje chaqueta y corbata oscura. Le encantaban las chicas bonitas, especialmente las tímidas y dependientes. —Ahí tienes a alguien sincero. ¿Quieres ser así? —dijo Jim señalando al «general». —Eso no es a lo que me refiero. Solo pido un poco de sinceridad y aceptación humanas. Por qué uno es como es, es un misterio y no un asunto de la ley. Jim cambió de tema. —¿Cuánto tiempo te piensas quedar en Nueva Orleans? —¿Por qué? ¿Te aburres? —No, pero tengo que empezar a trabajar en lo del tenis, ya te lo dije antes. —Relájate. Tienes toda una vida por delante para eso. Guarda el dinero. Pásatelo bien. Ten paciencia. Jim se sintió aliviado de que ni él ni Sullivan se hiciesen ilusiones de vivir siempre juntos. Pero nunca se imaginó lo mucho que le dolía a Sullivan su indiferencia, ya que estaba casi enamorado de él. Siendo como eran incapaces de comprenderse mutuamente, ambos podían mantener una imagen falsa del otro, el comienzo corriente de todo amor, si no de toda verdad. Una lesbiana rubia se sentó con ellos; se parecía al Apollo del Belvedere en escayola, y estaba muy solicitada. —¿Qué pasa, chicos? ¿Hay una copa para vuestra chica favorita? La había. III Los días pasaban veloces y a Jim le gustaba aquel modo de vida sin proyectos. Era feliz al levantarse por la mañana y al irse a la cama por la noche pensando que habría otra mañana al día siguiente. Era consciente de que vivía a la deriva y no podía sentirse más satisfecho. Un buen día la guerra de Europa atrajo la atención incluso de los clientes del Chenonceaux. Discutieron sobre si Inglaterra sería invadida o no, y todos parecían tener algún recuerdo sentimental de Stratford o Marble Arch o la Guardia de Knightsbridge. Poco a poco se vieron absorbidos por aquel pedazo de historia por el que atravesaba su siglo. A finales de mayo comenzaron a aburrirse de Nueva Orleans. Jim propuso ir a Nueva York para trabajar, y Paul habló de ir a Sudamérica, aunque no insistió en ello. Simplemente le hizo saber que le gustaría continuar con él más tiempo. Pero su destino les fue impuesto de modo inesperado. Una noche en que hablaban en el Chenonceaux con su dueño, Jim se fijó en una mujer que entraba sola en el bar. Era morena, exótica, elegante, imposible de clasificar. Pidió tímidamente una copa. El dueño exclamó: —¡Oh, Dios mío! —Parecía contrariado—. Esta se ha equivocado de bar. Se huele a un kilómetro. Perderemos nuestra reputación si los civiles comienzan a entrar aquí. Se dirigió hacia la barra de mal humor. Entonces Sullivan y la mujer se reconocieron. —¡Paul! —exclamó ella, y cogiendo su copa se sentó con ellos. Quienquiera que fuese, Paul estaba encantado de verla. Cuando se la presentó a Jim, ella sonrió mostrando un interés carente de curiosidad, por lo cual Jim se sintió agradecido. Jim examinó su rostro mientras hablaba: cejas finas arqueadas naturalmente, ojos color de avellana, cabellos oscuros. Delgada y de figura discreta, se movía como una bailarina. Mencionó a Amelia, la exmujer de Sullivan. —¿Dónde está ahora? —preguntó Paul. —Todavía sigue en Nueva York, creo. El acento de María era indefinible, delicado y nostálgico. —¿Crees que volverá a casarse? —Lo dudo. Pero ¿quién sabe? Trabaja para una revista. La vi hace una semana. Ha desarrollado una gran… conciencia universal. No le interesa nada algo tan insignificante como el matrimonio entre dos seres humanos. Solamente piensa en las masas y en el espíritu de la historia. Ahora se ha vuelto una furibunda antirrusa por el apoyo de ese país a Hitler. Hace diez meses era una estalinista. Me temo que para ella se ha acabado la vida privada; se ha entregado en cuerpo y alma a la cosa pública, y es tremenda. Jim escuchaba con interés. Sullivan raramente mencionaba su breve vida de casado. —Pobre Amelia —dijo Sullivan—. La vida no la ha tratado bien. ¿Gana dinero? —Me imagino que sí. En su mundo es toda una autoridad. —Y tú, ¿a qué te has dedicado? —A nada, como siempre. Pero me mantengo ocupada. Estuve en Francia hasta el otoño. Después estalló la guerra, volví a Nueva York y me comporté como una buena chica. —¿Sabes algo de Verlaine? Se puso seria y comenzó a hacer dibujitos en la mesa con sus largos dedos. —Creo que está en el ejército. No, no sé nada de él. Hace años que no lo veo. —¿Aún pintas? —No. ¿Qué tal en Hollywood? —Fue estupendo —respondió Paul con una mueca—. Hasta que me pidieron que escribiera para ellos, y entonces, claro, tuve que irme. María soltó una carcajada. —¿Aún vas de Don Quijote? —Eso me temo. Era evidente que a Sullivan le encantaba que pensaran que era una persona poco práctica pero de corazón puro. Guardaron silencio. Jim observó el rostro suave y delicado de María Verlaine, consciente de que cuanto más la miraba más hermosa le parecía. Entonces Sullivan le preguntó qué hacía en Nueva Orleans. —Estoy de paso. —¿A algún sitio en particular? —No. Aunque ahora me dirijo a Yucatán. —Qué lugar tan curioso. —Tengo una razón. Mi padre murió el invierno pasado y me dejó una plantación en la que se cultiva como sea que se llame eso con lo que se fabrican cuerdas. Me han hecho una oferta para comprar la propiedad y necesitan que vaya. —¿Es un lugar civilizado? —No, pero está cerca de Mérida, que es una verdadera ciudad. Sullivan miró a Jim y vio que observaba a María Verlaine. Frunció el ceño, pero ninguno se dio cuenta. —¿Y tú estás también de paso? Sullivan se encogió de hombros. —Sin destino conocido. Jim y yo vamos simplemente a la deriva. —Ya veo. Y parecía que lo veía. Luego dijo: —¿Por qué no seguís a la deriva conmigo? Dicen que Mérida es un lugar fascinante, plagado de ruinas, y si uno llega a aburrirse de hacer turismo puede volar a Ciudad de México. ¡Venga, veníos! Me salvaréis la vida. Así que decidieron viajar juntos. Una vez en el hotel, Jim preguntó a Sullivan sobre María. Sullivan parecía más comunicativo de lo normal. —Estuvo casada con un francés algo vividor. Se divorciaron. Ha tenido varias aventuras, normalmente con artistas, y siempre le ha ido mal. Es una especie de Isolda: se siente atraída por hombres conflictivos, especialmente homosexuales, y ellos también la encuentran atractiva. ¿Tú no? Yo sí. Incluso me acosté con ella hace años. Jim se preguntó si sería verdad. —Parece muy simpática —dijo con cautela. —Te gustará. Te lo aseguro. Se metieron en la cama. Sullivan estaba enormemente satisfecho consigo mismo. Había puesto en peligro su aventura con Jim. Le había presentado a la única mujer que podría atraerlo. Existía una oportunidad excelente para perder a Jim, y ese pensamiento le producía un placer amargo y profundo. Sufriría, conocería el dolor. Con paciencia y cuidado infinitos, se concentró en la destrucción de su propia felicidad. Capítulo 6 I Yucatán es una llanura de maleza salvaje y campos de pita. Mérida, su capital, está situada cerca del golfo de México. Las plantaciones de pita rodean la ciudad, y desde el aire se puede ver las pirámides de Chichén Itzá y Uxmal, las antiguas ciudades de los mayas. Pero dejemos la guía turística. En el trayecto del aeropuerto al hotel el conductor les señaló la catedral, una iglesia barroca de paredes resquebrajadas situada en una gran plaza llena de árboles frondosos. Los nativos se sentaban sobre bancos de piedra; eran pequeños y morenos, y sus rostros tenían más de indio que de español. Niños andrajosos corrían por la plaza limpiando zapatos y jugando a la peonza. El hotel fue en un tiempo mansión privada. Consistía en un gran edificio cuadrado de color rosa cuyo interior olía como una vieja caja de puros mohosa y rancia. Un bandolero alto y con un espeso bigote les dio la bienvenida. Era el encargado y había conocido al padre de María. Los trató como si perteneciesen a la realeza y les enseñó sus habitaciones. Jim y Sullivan se hospedaron en una suite de tres habitaciones, con una lámpara de cristal ahumado, suelos de baldosas y dos camas inmensas con mosquiteras. —Ustedes gustar, ¿sí? Sí, ellos gustar. Y les gustaba de verdad. Jim incluso se acostumbró a dormir a cualquier hora del día. En cuanto a María, por fin había logrado dejar un mundo que le aburría. Además le gustaba la compañía de Jim, consciente de que era inevitable el coqueteo con él. Este a su vez se sentía atraído por ella, pero no sabía a ciencia cierta por qué. Era un juego nuevo, y habría de aprender las reglas sobre la marcha. Mientras tanto, ya habían movido las primeras piezas. Sullivan podía anticipar lo que ocurriría. Era como un dios omnisciente, había organizado una serie de circunstancias y todo lo que necesitaba hacer ahora era esperar la culminación de su obra. Tras la primera semana de turismo obligado no salieron mucho. Por la mañana llegaban hombres de negocios para hablar con María, Sullivan leía, y Jim se iba a nadar en los baños termales. Era imposible llevar a cabo nada que requiriese un esfuerzo mayor con aquel calor tan sofocante. Sullivan comenzó a beber demasiado. Jim se quedó sorprendido, pues casi nunca había visto beber a Sullivan. Ahora bebía con regularidad durante todo el día, de manera que para la cena ya estaba listo para irse a la cama. Se disculpaba educadamente y, temblando, insistía en que Jim hiciese compañía a María. Una noche, después de que Sullivan se hubiera ido a la cama, Jim y María se sentaron juntos en el patio. Una luna creciente brillaba blanca y clara en el cielo negro y la brisa agitaba las frondosas palmeras. María adivinó el estado de ánimo de Jim. —Sé lo difícil que es. Paul es un hombre extraño, amargado por todo. Cuando hablas bien de otro escritor, le duele, aunque este sea Shakespeare. Si dices que te gusta la gente de cabello oscuro, se siente herido porque su pelo es claro. Y ahora se ha apartado totalmente de la gente. No sé por qué razón. En sus tiempos era diferente. Estaba más… vivo. Creía que tenía el don de la introspección en un grado mayor que el de cualquier otra persona, y él lo consideraba un don sagrado, que lo es, aunque quizá aquel don nunca fue tan grande como él pensaba. —Pero es muy bueno, ¿no? — preguntó Jim, deseoso de saber. —Sí, lo es —dijo María rápidamente—. Pero no lo suficiente, no tanto como él desearía. Y creo que eso le duele. —¿Es tan importante ser un gran escritor? Ella sonrió. —Es importante para quienes piensan que es importante, para quienes lo han dejado todo para llegar a ser grandes. —¿Y Paul ha dejado tanto? —¿Quién sabe? ¿Es capaz de amar? Era una pregunta directa y Jim se sonrojó. —No… no lo sé. Creo que sí. Pero Jim no estaba seguro de saber lo que era el amor. Suponía que debía de ser algo como lo que sentía por Bob, una emoción que se hacía más fuerte según él se iba haciendo mayor, como si la ausencia la preservase en estado puro de alguna manera. Aquello que sentía poseía la virtud de quedar inexpresado, un secreto tan solo suyo. Sonrió con este pensamiento y María le preguntó: —¿Qué es lo que te parece tan divertido? —Estaba pensando en lo lejos que estoy de Virginia, del pueblo en que crecí. En lo diferente que es mi vida de todos los que están allí. —¿Te importa tanto ser diferente? —dijo ella malinterpretándolo. Era la primera vez que hacía una referencia directa a su aventura con Sullivan y él sintió que la odiaba por mencionarlo. Lo irritaba sentirse marcado. —No soy tan diferente como crees. —Lo siento —dijo ella al darse cuenta de su error, y le tocó el brazo—. He metido la pata. Jim la perdonó, pero no del todo. En su interior deseaba devolverle el daño, arrojarla sobre la cama y poseerla violentamente contra su voluntad, para convencerse a sí mismo y a ella y a todos que no era como los demás. Sintió un bulto en la garganta y tuvo miedo, incluso cuando siguieron frívolamente hablando de otros asuntos. Sullivan se encontraba leyendo cuando Jim subió a la habitación. Parecía un fantasma bajo la mosquitera. —¿Te lo estás pasando bien? —¿Qué quieres decir? —replicó Jim, listo para la batalla. —Con María, ya sabes lo que quiero decir. Es muy atractiva, ¿no crees? —Claro, claro. Jim dejó la ropa en el suelo; era una noche calurosa; de pronto le rindió el cansancio. —Espera a conocerla mejor: es una amante increíble. —Cierra el pico. —Ya veremos. Eso es todo. Ya veremos —sonrió, borracho. Jim lo maldijo. Apagó la luz y se metió en su cama. Tardó varias horas en dormirse. II María Verlaine era una mujer extraña y sutil, difícil de comprender. Aunque tenía cuarenta años, parecía una jovencita, delgada, soñadora, entregada a la búsqueda de ese deseo de poseer lo absoluto que obsesiona a los románticos y confunde a los demás. Iba de aventura en aventura atraída por lo sensible, lo delicado, lo imposible. Su imaginación era capaz de transformar al hombre más corriente en un amante ideal, siempre y cuando el momento fuese el adecuado y estuviese interesado. Pero con el tiempo la imaginación flaqueaba e intervenía la realidad, y entonces el romance acababa normalmente con la huida. Pero aun así ella continuaba su búsqueda como un caballero medieval que defendiera una causa perdida. Al fin y al cabo, su mito favorito era el de Don Quijote y la búsqueda de lo imposible. Fiel a esta idea, había hecho de ella su vida. Pero según pasaba el tiempo se sentía arrastrada cada vez más por hombres más jóvenes que ella, por muchachos cuya delicadeza era casi femenina. Un adolescente a menudo era capaz de corresponder con ternura y pasión, además de creer en el amor. Aunque siempre trazaba la raya ante los homosexuales. Había vivido mucho tiempo en Europa. Demasiados coetáneos suyos se habían visto atrapados por una legión de modistas y decoradores, y se juró que a ella no le ocurriría lo mismo, aunque la divertían, le hacían reír y la consideraban su confidente. Sin embargo, trataban de volverla neutral en cuanto al sexo, no por malicia, sino por convertirla en uno de ellos. Afortunadamente, María poseía talento para la retirada, y sabía cuándo marcharse sin hacer daño. De modo que le concedieron un visado temporal en su mundo, y ella lo disfrutó en calidad de turista. Ahora se sentía atraída por Jim, lo encontraba exótico. Nunca le habían atraído los hombres corrientes, y menos los muchachos. Le gustaba su físico; siempre le habían gustado los dioses nórdicos de ojos azules, cabello rubio, tez pálida. La intrigaban. ¿Sentían algo estos nórdicos plateados? ¿Eran verdaderamente humanos? Pero más que todo esto, se sentía conmovida por él. Lo veía tan encerrado en sí mismo, tan poco comunicativo, sin nada que ofrecer más que su cuerpo, algo que utilizaba casi como un sacrificio a algún dios peligroso. Quería poseerlo. Si existía algún misterio nórdico, ella quería participar en él. Lo único que la frenaba era Paul. A una señal de este, habría abandonado. Pero la señal no llegó y lo interpretó como una aprobación. Una tarde María y Jim dieron un paseo en coche de caballos hasta una piscina en la que solían nadar. Sullivan se quedó en el hotel. —¿Cuánto crees que tardarás en solucionar tus asuntos aquí? —preguntó Jim. —No lo sé. En realidad no lo sé. Son tan lentos aquí. Unas semanas, quizá. Debes de aburrirte muchísimo. —No, no estoy aburrido. Al menos aún no. Incluso me gusta el calor, pero quisiera estar en Nueva York antes del otoño. —¿Para volver a jugar al tenis? —Sí, me gusta trabajar. —¿Vivirás con Paul en Nueva York? —Quizá. Pero yo voy por mi cuenta. —¿Qué hacías en Hollywood? —Dar clases de tenis. Poca cosa. —Debe de ser interesante Hollywood. Nunca me he quedado allí mucho tiempo. ¿Conociste a…? Dio varios nombres, y él iba contestando «sí» o «no». Entonces, de un modo sutil, fue mencionando nombres de homosexuales. Él respondió que «sí» a muchos de estos. Por fin hablaron de Shaw. —Lo conocí en Nueva York una vez. Me pareció un hombrecillo muy vanidoso —dijo ella. —No es tan malo cuando lo conoces —interpuso Jim con lealtad—. No es un hombre muy feliz, Dios sabe por qué; lo tiene todo. —Excepto lo que desea. —No creo que sepa lo que desea. Como el resto de nosotros. María se sintió sorprendida: había infravalorado a Jim. —Supongo que tienes razón. Poca gente lo sabe. E incluso cuando lo sabe, no es fácil encontrarlo. —Yo creo que me gustaría tener dinero. Al menos suficiente para vivir —dijo Jim. —¿Nada más? —Bueno, hay otra cosa. —¿Qué es? —Es un secreto —dijo riendo. Pasó el verano. El negocio de María quedó cerrado, pero se quedaron. Sullivan seguía bebiendo, y Jim y María nadaban y contemplaban las ruinas. El calor era casi sólido. El simple hecho de cruzar una calle lo dejaba a uno empapado de sudor. Pero se quedaron y nadie habló de marcharse, ni tan siquiera Jim. Los tres esperaban. Un día fueron a visitar las ruinas de Chichén Itzá y se hospedaron en la posada, donde conocieron a un matrimonio de Seattle, los Johnson. Eran jóvenes, alegres e inocentes. La señora Johnson («Leo todo lo que cae en mis manos») estaba encantada de conocer a Sullivan. Había leído tan solo uno de sus libros y había olvidado de qué trataba. Aun así estaba emocionada de conocer a un auténtico escritor. Tras la cena se sentaron entre las palmeras y la señora Johnson fue casi la única que habló. Estaban todos adormilados. María, con las manos en su regazo, contemplaba las ruinas a lo lejos: pirámides y edificios cuadrados que parecían monstruosos bajo la luz de las estrellas. Jim internaba ocultar sus bostezos. Deseaba irse a la cama. Sullivan absorbía el tequila y las alabanzas de la señora Johnson. —Qué envidia me dan ustedes los escritores. Lo pasan muy bien yendo de un lugar a otro. ¿Sabe?, yo también quise ser escritora, alguien como Fannie Hurst. Pero supongo que tenía cosas más importantes que hacer —dijo mirando cariñosamente a su marido. —Sí, seguro que sí —replicó Sullivan. —¿Está usted casado, señor Sullivan? Si no le importa la pregunta. —Estoy divorciado. —Oh, cuánto lo siento. Puede que esto le sorprenda, pero yo no viví realmente hasta que George y yo nos casamos. Pero supongo que se casará usted otra vez, señor Sullivan. Un hombre tan distinguido como usted y aún joven… —No lo creo. —¡Eso es lo que dicen todos! La señora Johnson charlaba alegremente sobre el matrimonio y sus deliciosos placeres. Jim siempre se sentía extrañamente superior cuando se encontraba con gente normal que suponía que todo el mundo compartía sus gustos. Si supiesen…, pensaba sonriendo en la oscuridad. Miró a María, inmóvil como la estatua que habían visto aquel día entre las ruinas, una diosa con un cráneo como máscara. Paul se había reído cuando vio la figura de piedra; le parecía significativo que la única diosa de la jerarquía maya fuese la Muerte. —¿Es usted escritora también, señora Verlaine? Los Johnson pensaban que estas tres personas eran algo extrañas, viajando juntas, pero que seguramente eran buena gente. Y si no era así, resultaba incluso más interesante. —No —respondió María—. No soy nada. —Ah. La señora Johnson se dirigió a Jim, pero decidió no preguntarle; parecía demasiado joven para haber hecho nada de lo que valiese la pena hablar. —¿No encuentra a los indios encantadores, señor Sullivan? —¿En qué sentido? —Bueno, son tan sencillos, y al mismo tiempo tan… inescrutables. Creo que son felices a pesar de lo pobres que son. Sería un error tratar de educarlos. Se volverían simplemente desgraciados. Habló un rato de los indios. Entonces salió a relucir inevitablemente el tema del cine. La señora Johnson veía casi tantas películas como libros leía. Lo que más le gustaba era ver una película sacada de un libro que hubiera leído. Se acordaba de todos los personajes y le disgustaban aquellas películas que no se ajustaban al libro. —Mi actor favorito, como es natural, es Ronald Shaw. Tiene tanta fuerza… Leí en una revista de cine, las leo en la peluquería, siempre las tienen, que se iba a casar con esa actriz española, Carlota Repollo, que es un año mayor que él. Una pena, ¿no creen? Sullivan le lanzó una mirada a Jim, y este se ruborizó. María también apreció la gracia. Eran tres personas que representaban una obra disfrazados ante un público que jamás podría valorar la calidad de su actuación. —Me gustaría ver las ruinas —dijo María de pronto. —¿A la luz de las estrellas? —dijo Sullivan en tono de burla—. Bueno, ¿y por qué no? Llévala, Jim. —Bueno… —dijo mirando a María. —Creo que deberíamos ir todos — dijo ella. —No. Id vosotros dos. Vosotros sois los románticos. Los Johnson miraron al trío, conscientes de que había un equívoco de fondo. María y Jim se marcharon. Escaparon del pequeño cuadrado de luz eléctrica y penetraron en la oscuridad. Las estrellas no hacían sombra sobre la noche fría. Como espíritus incorpóreos caminaron por una avenida de hierba recién cortada y se sentaron sin decir palabra sobre las ruinas de algún dios olvidado. Jim contempló las estrellas brillantes y blancas bajo el cielo negro. Aspiró profundamente. Olía a salvia y a la seca piedra quemada por el sol. Se volvió hacia María y vio que ella estaba esperando. Se sorprendió de no sentir miedo. —Uno se siente como muerto aquí —dijo ella, y su voz parecía remota entre las ruinas. —¿Muerto? —De una manera agradable; como si todo se hubiese acabado de modo inevitable, como una de estas piedras: ya no queda nada más. —Si es que la muerte es eso. —Debe de serlo. Permanecieron largo tiempo en silencio. Por fin María dijo: —Hemos estado actuando. —Sí. —Y no hemos sido sinceros. —¿Con Paul? —Ni con Paul ni con nosotros mismos. Suspiró. —Me gustaría conocer mejor a la gente. Me gustaría poder entender por qué las cosas son como son. —Nadie lo sabe. Jim se asombró de jugar el papel de sabio. —Yo no sé por qué hago lo que hago, ni siquiera quién soy. —Yo tampoco sé quién eres —dijo ella. Se miraron, sus rostros blancos e indistintos bajo las estrellas. —Soy yo mismo. Eso es todo: limitado. —¿Limitado? No lo creo. En realidad eres todo, hombre, mujer y niño. Puedes ser lo que te apetezca. —¿Qué soy ahora mismo? —Hasta hace unos momentos, un niño. —Y ahora, ¿qué soy? —No sé. Jim comenzó a temblar, a tener esperanza. Podría ocurrir. —¿Tienes miedo? —No. Miedo no. Y no lo tenía en aquel momento. —¿Me podrías besar? —Sí, podría —dijo. Y lo hizo. Besó a la diosa de la Muerte. A partir de ahí todo fue diferente; diferente y lo mismo a un tiempo, pues nada ocurrió en realidad. Jim fracasó. No pudo realizar el acto. Y sin embargo su relación con María se podía considerar en cierto modo un romance. Estaban juntos el mayor tiempo posible. Eran confidentes. Pero cuando se trataba del contacto físico —a excepción de aquel primer beso—, Jim no podía soportar la suavidad y blandura de una mujer. María se sentía desconcertada. Siendo Jim tan masculino y sintiéndose atraído por ella, su reacción se le antojaba ciertamente un misterio. Parecía que no había nada que hacer, excepto continuar como amantes sin contacto físico. Sin embargo, para Sullivan aquella era una aventura real, y la agonía que le suponía le resultaba exquisita. Llegó noviembre y seguían en Mérida. Jim y María pasaban casi todo el tiempo juntos. Sullivan los dejaba solos durante la mañana. Comenzaba a beber después del desayuno; al atardecer estaba alegre y era divertido, pero al final de la cena se volvía pesado y amargo. Sus vidas se habían detenido, hasta que llegó diciembre. Cuando Estados Unidos declaró la guerra a Japón volvieron a formar parte del mundo. Sullivan dejó de beber. Hicieron planes tras la cena en el patio. Jim y Sullivan estaban muy animados, como si hubiesen vuelto a la vida. Pero María se sentía triste. —No me gusta pensar en ello. Siempre ha habido guerra durante mi vida, parece no haber escapatoria. Sullivan daba vueltas por el jardín, nervioso. —Tendremos que regresar —le dijo a Jim. Jim asintió, atrapado por el drama de lo nuevo. —Quiero alistarme antes de que me llamen —dijo sintiéndose satisfecho si no por la idea, por lo menos por las palabras. —Es todo tan absurdo —dijo María con vehemencia—. Si yo fuese un hombre, huiría, me escondería, desertaría, me convertiría en traidor. Sullivan sonrió. —Hace cinco años yo habría hecho lo mismo. —Y ahora, ¿por qué no? —Porque esto me da… algo que hacer. —¿Tú sientes lo mismo? —preguntó ella volviéndose hacia Jim. —Resuelve un montón de cosas. —Quizá —dijo ella sin mucha convicción. —Deberíamos volver lo antes posible —dijo Sullivan. —¿Y qué harás? —preguntó María. —Convertirme en soldado; o en corresponsal de guerra. Lo que me encarguen. —Parece que nuestras vacaciones aquí se han acabado. Lo he pasado bien —dijo María. —Yo también —dijo Jim, sintiéndose emocionado de repente, como si la amenaza de la guerra y la separación lo acercaran más a ella. —Y yo también —afirmó Sullivan mofándose de ellos—. He disfrutado cada minuto de mi estancia aquí. Hemos formado un trío interesante, ¿no os parece? —¿Lo crees de veras? —preguntó María de modo cortante. Decidieron regresar a Estados Unidos vía Guatemala. Viajaron cómodamente sobre nubes, montañas y selva virgen. Era agradable sobrevolar aquellas tierras abrasadoras como si hubiesen dejado de ser criaturas terrestres y ahora fuesen algo más que humanos, sin ningún problema que no pudiese ser resuelto por rígidas alas de acero. Jim se imaginó a sí mismo en las fuerzas aéreas, sobrevolando continentes y océanos, capaz de moverse a toda velocidad sobre la tierra sin dejar huella. Deseaba volar. La ciudad de Guatemala fue un alivio tras Yucatán. Era mucho más fresca, con calles que parecían haber sido fregadas recientemente; la gente era alegre, el aire puro. Y por todos lados se podían ver volcanes afilados cuyas sombras parecían venas azules, coronados por nubes cargadas de lluvia. Una vez en el hotel, Sullivan envió telegramas a varios amigos periodistas que pudiesen ayudarlo a conseguir un puesto como corresponsal. Restablecida la comunicación con el mundo real, Jim y Sullivan fueron a su habitación. —Ya casi se ha acabado —dijo Sullivan ante la ventana, contemplando las montañas. Jim deshacía la maleta. —¿El viaje? —El viaje, claro. —Sí —dijo Jim, que sabía a lo que se refería—. Supongo que nos separaremos al llegar a Nueva York. —No creo que el ejército nos envíe al frente juntos —replicó Sullivan con una sonrisa. —Todo se acaba. ¿Por qué será? —¿De veras no lo sabes? ¿Seguro que no? —dijo Sullivan con desdén. —¿Y tú? —Seguro que sí. Cuando te enamoras de otra persona acabas automáticamente con la relación anterior, ¿no? —¿Te refieres a María? —Sí, me refiero a María. —Es… un asunto muy complicado, Paul. No es lo que parece. Pero Jim no pudo contarle toda la verdad, era demasiado humillante. Por fortuna, Sullivan no estaba interesado en los hechos; le bastaba su intuición. Fueran cuales fueran los detalles, el resultado sería el mismo. —De todos modos siempre supe que esto ocurriría. Yo dejé que ocurriese. —¿Por qué? Pero Sullivan jamás podría confesar ante nadie por qué se veía forzado a actuar así. —Porque pensé que sería lo mejor que te podría suceder. Es una mujer maravillosa. Te puede sacar de este mundo —respondió, consciente de que no resultaba convincente. —¿Y por qué habría de salir de este mundo? Por primera vez Jim admitía lo que era. —Porque nunca vas a encajar en este tipo de relación, de modo que cuanto antes encuentres tu camino hacia algo diferente será mejor para ti. —Puede ser. Jim miró a Paul. Los círculos negros que había bajo sus ojos habían desaparecido. A Jim aún le parecía atractivo, incluso ahora que todo había terminado. Se hablaron con cariño. Pero al fin y al cabo ambos habían sido tan insinceros que ninguno lamentó aquel final. La última noche cenaron en un restaurante recomendado para aquellos que querían saborear la comida indígena sin padecer diarrea. Las paredes del local relumbraban con primitivas escenas de volcanes, conquistadores, flores, lagos. Una pequeña orquesta de marimbas resonaba por todo el restaurante, y las parejas de turistas bailaban. A lo largo de toda la cena, Jim actuó como un niño recién salido del colegio, alegre y atolondrado. Bebieron vino chileno e incluso María se sintió alegre. Pero al final de la cena, cuando la música se volvió melancólica y sentimental y todos habían bebido demasiado vino, ellos también se pusieron melancólicos. Pero era esa clase de tristeza que está estrechamente ligada a la felicidad. Cada uno de ellos se sentía seguro en su propio fracaso, la duda había desaparecido. Se habían trazado las fronteras y se habían aceptado. —Qué triste —dijo María mientras la orquesta tocaba La paloma—. Hemos vivido juntos tanto tiempo… Y hemos jugado a tantas cosas… —Cierto —asintió Sullivan con melancolía—. Pero también es un alivio que las cosas se acaben. —Algunas cosas —replicó María jugando con el vaso de vino—. Pienso que el amor es algo trágico siempre para todo el mundo, siempre. —Pero eso es lo que hace que la vida sea interesante. ¿Cómo podemos valorar nada hasta que no lo hemos perdido? —¿No hay luz sin oscuridad? —Así es. Ni dolor sin placer. —Qué forma tan curiosa de expresarlo —dijo María, casi desvelando su secreto. Sullivan se apresuró a añadir: —Aun así, existen otras cosas en la vida además de enamorarse. Mira a Jim. El nunca se enamora, ¿o sí? —Claro que sí. De lo que quiero. Jim pensaba en Bob. María le preguntó, perpleja: —¿Y qué es lo que quieres? Sullivan respondió por él. —Lo que no puede tener. Como todo el mundo. ¿Tú has encontrado alguna vez lo que querías? —preguntó volviéndose a María. —Durante un tiempo, sí. —Pero no por mucho tiempo. —No, no por mucho tiempo. He fracasado, como todos. —¿Por qué? —Supongo que quizá busco más de lo que ningún hombre está dispuesto a dar. Y a veces doy más de lo que ningún hombre desea recibir. —Así era Shaw —dijo Jim de repente—. Quiero decir que él pensaba que era así. —Shaw era un imbécil —dijo Sullivan. —Todos lo somos finalmente —dijo María con tristeza. Los tres callaron. Las marimbas seguían sonando. Bebieron más vino. Sullivan se levantó para ir al servicio. Era la primera vez que Jim se quedaba a solas con María desde que llegaron a Guatemala. —Me marcho mañana —dijo ella. —¿No vienes con nosotros? —No. No soy lo suficientemente fuerte. ¿Sabes?, a veces creo que hay un dios, vengativo, justo, que castiga la felicidad. Fui feliz contigo cuando pensaba… No pudo terminar. —De todos modos, pasarán años antes de que puedas amar a una mujer. Y yo no tengo tiempo para esperar. —Pero sabes lo que siento por ti. —Sí —respondió ella, ya sin emoción—. Sé lo que sientes. Me vuelvo al hotel. —¿Te veré antes de que te vayas? —No. —¿Y en Nueva York? —Quizá. —Entonces podré verte. Quiero verte. No quiero perderte también a ti. —Cuando me sienta más feliz, nos veremos. Buenas noches, Jim. —Buenas noches, María. Ella salió aprisa del restaurante, con el lazo negro de su vestido rozándole las piernas. Sullivan ya había vuelto. —¿Dónde está María? —Se ha ido al hotel. Estaba cansada. —¿Sí? Venga, tomemos otra copa. Bebieron. Aunque triste, Jim se sintió aliviado de poner un punto final temporal a sus emociones. Estas dos personas lo habían agotado anímicamente. Ahora miraba hacia la libertad. Absuelto por la realidad de la guerra, aguardaba a entrar en acción. Estaba impaciente por comenzar su propia vida. Capítulo 7 I Jim y Sullivan llegaron a Nueva York a mediados de diciembre. Sullivan logró obtener un empleo casi inmediatamente en una agencia de noticias y Jim se alistó en el ejército. Ninguno de los dos vio a María Verlaine; había desaparecido. Jim se dirigió a un centro de reclutamiento de Maryland, donde lo pusieron a trabajar cuidando las calderas hasta que el ejército decidiese qué hacer con él. El mal tiempo y la tiranía mezquina lo mantuvieron tan enojado que no tuvo tiempo para autocompadecerse. Pasó aquellos lóbregos días aguantándolo todo, impasible, como si nadie más existiese. Una tarde se levantó tras haber pasado una noche de guardia en las calderas. Se dirigió a la sala de recreo de la compañía. Una docena de nuevos reclutas contemplaban una partida de billar entre dos veteranos. Jim se decidió a romper su prolongado silencio. Se volvió hacia el soldado que había junto a él, un hombre de unos cuarenta años con bigote y ojos tristes, a todas luces un civil. —¿Cuánto llevas aquí? El hombre lo miró agradecido y algo sorprendido. —Casi un mes ya. Su voz era educada, tan diferente de los ladridos guturales de tantos de los nuevos soldados reclutados en los barrios bajos y en la América profunda. —¿Y tú? —Dos semanas. Me alisté en Nueva York. ¿De dónde eres? —De Ann Arbor, Michigan. Trabajaba en la universidad. —¿Eres profesor? —Sí, de historia; profesor adjunto. —¿Y qué es lo que haces aquí? Pensé que a la gente como tú la cogían como oficiales. El profesor soltó una risa nerviosa. —Yo también lo pensé, pero estaba equivocado. En la era de los demócratas solo los patanes como nuestro sargento llegan a la cima. —¿Te alistaste? —Sí. Estoy casado y con dos hijos, pero me alisté. —¿Por qué? —Se me ocurrió que podía ser útil. Por primera vez desde que se había alistado, Jim fue capaz de sentir compasión por alguien. Esta prueba de su buen carácter lo hizo sentirse bien. —Mal negocio. ¿Qué crees que van a hacer contigo? —Me utilizarán como funcionario. Ese parece ser mi destino. —¿No llegarás a oficial? —Puede. Tengo amigos en Washington, pero he perdido la fe en todo este asunto. Claro que las cosas eran peores en el ejército del Potomac. La guerra civil —añadió como disculpándose. —También el combate es más duro ahora. Todos habían oído hablar del horror de las batallas en Filipinas, donde las tropas americanas habían sido derrotadas. —Puede ser —dijo el profesor—, pero me cuesta creerlo. Esto parece el infierno en cierto modo, o una pesadilla sin salida. Estamos gobernados por una panda de locos. Dos rubicundos muchachotes del medio rural se acercaron. Eran torpes y campechanos. —Eh, profe, tienes cara de haberte corrido. ¿Te están bajando la moral? —¿Qué hay, chicos? No, aún no me han bajado la moral. Estoy simplemente adaptándome de la paz a la guerra a mi propio ritmo. Uno de los chicos soltó un chiste sobre la palabra paz y el profesor rio tan ruidosamente como ellos, dispuesto a ser el blanco de sus burlas. A Jim le entristeció ver cómo hacía de bufón. Era importante seguir siendo uno mismo. Aunque no podía admitir ante los demás su condición de homosexual, se negó a pretender que era como los demás. Ahora le dolía ver cómo otro hombre sacrificaba su orgullo, sobre todo cuando no había necesidad. El profesor siguió haciendo reír a los muchachos, contándoles anécdotas sobre sus tribulaciones pelando patatas en la cocina durante veinticuatro horas. De vez en cuando miraban a Jim para ver si se reía. Jim no reaccionaba, y ellos mostraron su desaprobación; pero afortunadamente él era de mayor tamaño que ellos. El sargento, un hombre bajito de unos cincuenta años, entró en la sala. Se hizo el silencio, excepto por el clic de las bolas de billar. —Necesito dos hombres —dijo—, dos voluntarios para limpiar la maldita letrina. Algún hijo de puta la ha ensuciado y necesito dos hombres. De repente arremetió contra Jim y el profesor. —Vosotros dos —dijo. —Sí, mi sargento. Siempre dispuesto a ofrecerme como voluntario —dijo el profesor poniéndose en pie de un salto. Les llevó dos horas limpiar la letrina, durante las cuales Jim aprendió bastante sobre historia americana y la tiranía de los ejércitos democráticos. II En febrero, Jim fue trasladado a Georgia. Durante los siguientes tres meses se zambulló en su adiestramiento. La parte física de la vida del ejército lo atraía; disfrutó con toda aquella actividad, aunque las pequeñas humillaciones continuaban irritándolo. En mayo fue enviado a las fuerzas aéreas, al servicio general (denominación para los no calificados), y embarcó hacia una base aérea de Colorado, donde se le destinó al cuartel general de una escuadra que a su vez formaba parte de una comandancia de la segunda fuerza aérea especializada en el adiestramiento de pilotos y bombarderos. De los doscientos hombres que componían su unidad, la mayoría pertenecía al personal del cuartel general. Mayores que el soldado medio, los suboficiales vivían con sus familias en Colorado Springs. Jim y sus compañeros de infantería fueron recibidos por el sargento, un hombre alto y macilento que en su tiempo fue vendedor de electrodomésticos. Trató de intimidarlos. —Ahora pertenecéis a las fuerzas aéreas. Puede que hayáis oído que no somos tan duros como otras unidades del ejército, pero eso no es más que mierda. ¿Me oís? ¿Oís lo que os digo? Aquí tenemos disciplina, mucha disciplina. Porque este es un cuartel general clave, nunca lo olvidéis. Nuestro general es un hombre duro. Así que haced lo que se os manda y no habrá problemas. Pero las fuerzas aéreas no eran ni por asomo tan duras como la infantería. La disciplina era irregular. Los empleados de oficina eran como los empleados de oficina de todas partes, y Jim los despreciaba. Aunque los barracones de madera eran deprimentes y la comida era una bazofia, la vida no era del todo desagradable. Durante los primeros meses, él y los demás soldados no se mezclaron con los oficinistas; mantuvieron su identidad con orgullo, pero inevitablemente terminaron por ser absorbidos. Un día era igual a cualquier otro. Por la mañana temprano un disco tocando a diana sonaba por los altavoces; los hombres se levantaban bostezando y profiriendo maldiciones; el sargento arremetía contra los barracones a voz en grito. Luego corrían bajo el aire helado hasta las letrinas a veinte metros de distancia. Acto seguido desayunaban en el comedor. Jim tragaba mecánicamente aquel pringue, inconsciente de lo que estaba comiendo. Entonces el sargento asignaba a cada hombre un trabajo generalmente duro, como la construcción de barracones, cargar los camiones de basura, reparar las pistas de aterrizaje. Duro, pero no demasiadas horas. Jim disponía de días enteros para hacer lo que le apeteciese, y solía ir a las pistas para ver cómo despegaban y aterrizaban los B-17 y los B-24. Era evidente que las tripulaciones de los bombarderos disfrutaban con su trabajo, a diferencia del resto de los hombres, que se entregaban a tareas sin sentido con total desgana. A Jim le llamó la atención uno de los pilotos, un jovial muchacho rubio que gozaba de gran popularidad entre la tripulación. Cantaba canciones populares con un gran vozarrón apagado, le gustaban las payasadas y todos reían sus bromas. En cierta ocasión Jim se encontró frente a frente con él y le hizo el saludo militar, pero el piloto sonrió y le dio una palmadita diciéndole «¡Qué hay!», como haría un muchacho con otro. Jim se sintió deslumbrado, pero eso fue todo: los separaba el rango. Era una pena. Jim no hizo amigos. Evitaba las reuniones nocturnas de sus compañeros en los barracones. Prefería ver películas o leer. Leyó una novela de Sullivan, y le pareció la obra de un completo extraño. Sin duda lo era. A veces iba a Colorado Springs y era consciente de la presencia de aquellos soldados que no disimulaban lo que buscaban. Pero Jim los ignoró; no estaba interesado en el sexo. Un día Jim fue enviado a Servicios Especiales como monitor de tenis. Su vida mejoró. Se llevaba bien con el capitán Banks, un jugador de fútbol que había sido piloto, ahora destinado a tierra por razones de salud. El capitán Banks iba de un lado a otro de la oficina medio dormido, firmando papeles, ajeno a todo lo que hacía. Como tantos otros oficiales de la base, había delegado toda su autoridad en su sargento. El sargento Kervinski era un hombre delgado y moreno. Llevaba un anillo con un diamante en el meñique, hablaba atropelladamente y se sonrojaba a menudo. La satisfacción que le produjo el que Jim fuese asignado a su sección era evidente incluso hasta para el ojo más inocente. Problemas a la vista, pensó Jim. El cuerpo de Servicios Especiales estaba formado por aquellos que se ocupaban del teatro y la biblioteca, organizaban representaciones y programas de radio y publicaban el periódico. Junto a estos polifacéticos tipos había una media docena de tímidos jóvenes que se encargaban de la instrucción física. Pero dado que cualquier esfuerzo por fomentar la disciplina de grupo era saboteado por los oficinistas, Jim tenía poco trabajo. Casi nadie asistía a gimnasia, y los monitores tenían todo el gimnasio para ellos, lo cual les venía de perlas, ya que todos eran culturistas empedernidos. Aunque aquella vida era relativamente placentera, Jim deseaba que lo enviasen al frente, a pesar de que sabía que en los ejércitos modernos no hay mucha acción excepto para las tropas de primera línea y los pilotos de combate. No obstante, le atraía la idea del peligro. Quería desahogarse. Varios de los reclutas de servicios generales deseaban lo mismo, odiaban la rutina y la inactividad; pero eran una minoría. Cada oficinista del cuartel general tenía un oficial amigo que evitaba que lo enviasen al extranjero, y si lo hacían, que fuese a un lugar relativamente seguro, como Inglaterra. No eran héroes y lo admitían con franqueza. Solo el sargento Kervinski era diferente. Su sueño era ser enviado a una isla tranquila de arenas blancas y sin mujeres. Cuando Jim pidió ser inscrito en la lista de embarque para el frente, Kervinski le habló de este paraíso, añadiendo: —Sé lo que quieres decir, de veras; te pondré en la lista. Quizá embarquemos juntos, a los Mares del Sur. Venga, vamos a cenar. Hicieron cola juntos para el rancho. Se sentaron en uno de los largos bancos de madera. Sobre la cabeza de Kervinski colgaba un calendario con la foto de una mujer de pechos enormes. Le echó una mirada de desagrado. Luego se volvió hacia Jim con intención de ver si podía abordarlo. —¡Vaya mujer! —Vaya mujer —repitió Jim secamente. —Supongo que nunca has tenido tiempo de buscarte una mujer, una esposa, quiero decir que con todo lo que has viajado… Sabía algo del historial de Jim. —No, no he tenido tiempo. Aquel acercamiento era aún más deprimente a causa de la falta de atractivo del sargento. —Bueno, dicen que no hay nada como una buena esposa. Pero no para mí. Al fin y al cabo, ¡es mucho más barato comprar la leche que mantener la vaca!, ¿eh? Jim soltó un gruñido. —¿Cómo es Hollywood en realidad? —preguntó Kervinski afanosamente. —Como cualquier otro sitio. Jim había mostrado a algunos compañeros la revista de cine en la que aparecía su foto. Esto les había impresionado lo suficiente como para retirarle la palabra. Había aprendido la lección, y ya no volvió a mencionar ese episodio de su vida. —Tengo entendido —dijo Kervinski sonrojándose— que conociste a Ronald Shaw y a otros muchos actores. ¿Cómo era él? Todo aquel submundo sabía lo de Shaw. —No llegué a conocerlo bien. Solo jugué unas cuantas veces con él al tenis —respondió Jim evasivamente. —Bueno, he oído un montón de historias raras sobre él, pero no me las puedo creer. —¿Sí? ¿Qué clase de historias? — dijo Jim maliciosamente. El sargento se ruborizó. —Ya sabes, historias del tipo que se cuentan sobre la gente de Hollywood. No veo cómo pueden ser ciertas. —La gente habla mucho. —A propósito —dijo Kervinski examinando un trozo de repollo verde y aguado—, creo que este mes se van a entregar los galones. —¿Ah, sí? —Te he recomendado al capitán para que te asciendan a soldado de primera —dijo el sargento metiéndose el repollo en la boca. —Muchas gracias —dijo Jim temiéndose lo peor. Kervinski masticó, pensativo. —Deberíamos salir a cenar alguna noche. Conozco un restaurante estupendo cerca del Broadmoor. Los solteros deberíamos mantenernos unidos —dijo con una risita. —Me parece bien —replicó Jim, con la esperanza de que cuando le dijese que no Kervinski no se molestase demasiado. —Además conozco a unas cuantas chicas. Son muy simpáticas y seguro que te gustarán. ¿Conoces a alguna en la ciudad? Jim negó con la cabeza. —¡Vaya, se puede decir que no les has dado una oportunidad a estas chicas de Colorado! ¿Dónde está esa famosa caballerosidad de los del sur? Jim se hizo el tonto sureño. —Bueno, supongo que realmente no salgo mucho. —Entre nosotros, yo tampoco. Las chicas de aquí no son ni la mitad de guapas que las de casa —dijo guiñando un ojo. Jim se sintió asqueado. A pesar de que en el ejército era imposible ser sincero sobre este tipo de cosas, al menos había formas más directas de intentar seducir a alguien. A aquel paso, al sargento le llevaría semanas soltar lo que llevaba dentro, y quizá fuese mejor así. Jim le prometió que cenaría con él pronto. Luego se disculpó y fue hacia los barracones, en donde encontró a un grupo de soldados sentados sobre su cama. La mayoría eran oficinistas de mediana edad; había reunión. Aunque Jim hizo un gesto amable, se fueron a otras literas. Jim se quitó la camisa y se tumbó en silencio. Los otros continuaron hablando. Como siempre, la nota dominante era la de una queja. Parecía ser que todos estaban perdiendo un montón de dinero en el ejército. Y, naturalmente, todos los oficiales eran injustos y todas las mujeres infieles. Jim se estiró sobre la áspera manta parduzca mirando los oscuros soportes del tejado. Los barracones siempre estaban en penumbra, y nunca había suficiente luz o calor. Se volvió hacia la estufa de carbón y se percató de la presencia de alguien nuevo, un joven cabo sentado junto a ella que escuchaba educadamente a los otros. Era evidente que sabía que para pertenecer al grupo hay que escuchar muchos debates sobre un número muy reducido de temas, y que se debe aceptar como ley natural que, cuando se saca a relucir una cuestión, esta habrá de ser repetida hasta la saciedad con casi las mismas palabras, como si se tratase de un estribillo. Uno de los sargentos de mayor antigüedad (secretario del oficial de personal) les estaba hablando del general. —Es realmente un caso para la Sección Ocho. Sin ir más lejos, el otro día entró en la oficina y me dijo: «Sargento, ¿cuántos hombres tenemos en Weatherley Field?». «Ninguno — respondí yo—, se los han llevado a todos a la sección de combate». No sabía que una de sus compañías había sido trasladada el día anterior. Pues intentó justificarse diciendo que pensaba que el traslado aún no había tenido lugar. Pero eso os dará una idea de cómo funciona su mente, si es que funciona. Siempre está pensando en algo para imponer la disciplina. Como si no tuviésemos suficiente trabajo llevando su sección para él. ¡No sabía nada del traslado! Los demás le dieron la razón en cuanto a que el general era demasiado duro y no muy inteligente. O como dijo otro sargento cuyo pasado era un misterio: «Me gustaría verlo en un empleo de la vida civil. Seguro que no ganaba ni treinta y cinco a la semana». Todo el grupo convino solemnemente en que en la vida civil el general sería inferior a ellos, incapaz de ganar treinta y cinco a la semana. Cambiaron de tema y se pusieron a hablar de mujeres. A algunos les gustaban rellenitas; a otros, bajitas; a algunos, rubias; a otros, morenas, y a unos cuantos, pelirrojas. Pero todos estaban de acuerdo en que les gustaban las mujeres, y al hablar de ellas se les iluminaba la cara, recordando a sus esposas, novias, sueños. Jim se sentía perplejo: ¿tendrían esos tipos realmente éxito con las mujeres? Todos carecían de atractivo físico. Eran o demasiado gordos o demasiado delgados, y se preguntaba cómo podía fijarse en ellos alguna mujer. Y sin embargo no paraban de hablar de sus conquistas, fanfarroneando para impresionar a los otros fanfarrones, como prueba de que lo que decían era cierto. Aun así, la idea de unos oficinistas enamorados le resultaba desalentadora. Entonces uno se puso a hablar de los mariquitas. Por lo que Jim sabía, no había ninguno en los barracones, exceptuando quizá el que había iniciado la conversación. Era un hombre pequeño y gordito, con una voz sosa y desagradable. —El otro día se me acerca este maricón en los lavabos de la sala de cine y me pide que me vaya con él. ¡Yo! Bueno, le dije al muy cabrón lo que pensaba de él. Le dije que si no se largaba echando leches le rompía el cuello, eso es lo que le dije, ¡y vaya si salió pitando! Los otros asintieron muy serios, y todos relataron una historia similar, y en algunos casos el ofendido había llegado a machacar al mariquita. Jim se aguantó la risa: siempre era a los más feos y más sospechosos a los que habían intentado seducir. Miró hacia donde estaba el joven cabo. Era un muchacho moreno de ojos grises, con un cuerpo pequeño y delgado pero fuerte. Observándolo con los ojos entrecerrados, Jim sintió deseo. Por primera vez desde hacía meses tenía necesidad de sexo. Lo violó mentalmente, le hizo el amor, lo adoró; serían como hermanos y nunca se separarían. —Esta ciudad está plagada de esos malditos maricones —continuó el soldado calvo—. Nunca puedes estar seguro. Pero, como se había iniciado otro tema, nadie oyó esto excepto Jim. El soldado lo miró buscando apoyo a su afirmación: —¿No es así? —Así es —respondió Jim sin dejar de mirar al joven cabo, que bostezaba adormilado. Jim no tardó en hacer amistad con el cabo, que se llamaba Ken Woodrow y era de Cleveland. Tenía veintiún años y llevaba en el ejército año y medio. Había estudiado secretariado y su ambición era trabajar para algún empresario importante, a ser posible en el Medio Oeste, «en donde la gente es auténtica». Ken le contó todo sobre su vida, y Jim lo escuchaba con mucha atención, como un enamorado, pensando en la manera de llevárselo a la cama. Desde aquel día con Bob nadie había logrado excitarlo tanto. Pero con Bob había tenido un sentido de identidad, de gemelos que se complementaban. Con Ken era pura lujuria. Debía poseerlo. Se veían a diario. Ken parecía serenamente consciente de lo que Jim deseaba. Las preguntas intencionadas siempre eran desviadas con respuestas inocentes. Era desesperante. Mientras tanto, Kervinski los espiaba y sospechaba lo peor. Se sentía especialmente enfurecido con Jim, que seguía negándose a cenar con él. No pudiendo soportar por más tiempo aquella espera, Jim convenció a Ken para ir a Colorado Springs. Era una noche de noviembre. Tenían un pase hasta el día siguiente y dormirían en un hotel. Algo tendría que pasar. Colorado Springs estaba a rebosar de soldados. Llegaban no solo de la base aérea, sino también de un campamento de infantería cercano. Abarrotaban las calles, los bares, los cines, los billares, las boleras… en busca de sexo y diversión. Jim y Ken cenaron en un restaurante italiano. En la mesa de al lado dos bonitas chicas cenaban solas. —¿Ves a esa chica que me está mirando? —susurró Ken, encantado—. ¿Las invitamos a sentarse con nosotros? —No, déjalo —dijo Jim como si le aburriese solo pensarlo—. No tengo ganas; he trabajado mucho; estoy derrengado. —Joder, nunca vas con chicas, ¿no? —dijo Ken como si acabase de darse cuenta de eso. Jim había estado esperando esta pregunta durante semanas, y tenía preparada una mentira. —Bueno, tengo una chica aquí en la ciudad, y la veo con regularidad, a solas. Ken asintió como si supiese lo que quería decir. —Te entiendo. Te lo guardas para ti. Suponía que debías de tener algún rollo así, porque llevas tiempo aquí y no sería natural que no tuvieses alguna nenita por ahí. Se comieron los espaguetis, y Ken dijo: —¿No tendrá alguna amiga tu chica? Ya sabes a qué tipo de amiga me refiero. —¿Quién? —Tu chica de aquí…, que si no tiene… amigas. —No, no. No que yo sepa. Tendría que preguntárselo. No sale mucho. —Ya. ¿Dónde la conociste? Jim odiaba tener que seguir inventando. —La conocí en el club de voluntarios, pero ya te he dicho que no sale mucho. Trabaja para la telefónica —añadió en un intento de dar verosimilitud a su historia. —Ya —dijo Ken, y se quedó callado unos instantes, jugando con el tenedor entre sus largos dedos—. La semana pasada conocí a una chica. Estaba realmente buenísima, y tenía un apartamento en Pikes Peak. Pero bebí tanto que no puedo ni acordarme de dónde quedaba; ni siquiera me dijo su nombre, así que no sé cómo encontrarla. Daría cualquier cosa por verla otra vez. Es horrible estar en una ciudad llena de soldados y no conocer a nadie. —Sí, es realmente duro —dijo Jim dándose cuenta de que no iba a ninguna parte. A cada paso, la normalidad sexual de Ken quedaba más y más patente. Jim sabía que Ken estaba comprometido con una chica de Cleveland, y que en cuanto acabase la guerra se casarían. Pero a pesar del compromiso, a Ken le gustaba hablar de otras chicas, y más de una vez le confesó a Jim en plan serio que se preguntaba a sí mismo si no sería un caso de hipersexualidad, porque no podía dejar de pensar en mujeres. Dado que no había nada que indicase que Ken pudiese sentirse interesado por los hombres, la única esperanza que le quedaba a Jim era la de confiar en la ambigüedad de un joven a quien él le caía bien. —Bueno —dijo Ken por fin, dirigiendo la vista a las dos chicas de al lado—, será mejor que vayamos a emborracharnos, si de verdad no quieres que nos liguemos algo. Fueron de bar en bar. Jim se cuidaba de no beber demasiado y, por cada dos copas de Ken, él se tomaba una. En todos los bares, Ken siempre acababa charlando con alguna chica, pero, como Jim había dicho que estaba cansado, Ken no quedaba con ninguna. Se iba a comportar como un «buen colega» y se iba a emborrachar. Poco después de la medianoche, Ken ya estaba completamente ebrio: no le salían las palabras y tenía los ojos vidriosos. Se apoyaba en la barra para no caerse. Había llegado el momento. —Sería mejor que nos quedásemos a dormir —dijo Jim. —Sí, claro…, buena idea — barboteó Ken. El aire de la noche era refrescante. Jim ayudó a Ken a caminar. Se hospedaron en un hotel frecuentado por soldados de permiso. —¿Cama doble o dos individuales? —preguntó el recepcionista. —¿Cuál es más barata? —preguntó Jim, que ya lo sabía. —La doble. La habitación era como todas las demás en este tipo de hoteles baratos. —Mierda, qué borracho estoy — dijo Ken mirándose en el espejo. Tenía la cara roja, sudaba y el pelo le caía por los ojos hinchados. —Y yo —replicó Jim vigilándolo, deseando que su amigo estuviese lo bastante borracho como para poder hacer con él lo que quería hacer. —Mierda —repitió Ken sentándose en la cama, que se hundía por el centro —. Ojalá hubiese quedado con una chica, quiero decir con una de esas chicas que vimos, y que tú también hubieses quedado. Sería estupendo, ¿no? Cuatro en la cama. Una vez tuve un amigo al que le gustaba hacer eso. Quiso que nos acostásemos con dos chicas todos juntos una vez, pero yo no quise, a mí me gusta hacerlo en privado. No me haría ninguna gracia que alguien me mirase, ¿y a ti? —Tampoco. Ken se tumbó sobre la cama completamente vestido y cerró los ojos. Jim lo sacudió. Ken farfulló algo incoherente. Jim le quitó los zapatos y los calcetines sudados. Ken no se movía. Pero cuando empezó a desabrocharle el cinturón, Ken abrió los ojos y sonrió como un monaguillo corrompido. —Esto sí que es un buen servicio — dijo meneando los dedos de los pies. —Creí que te habías desmayado. Venga, desnúdate. Se desnudaron y se quedaron en calzoncillos. Ken se arrojó sobre la cama. —Qué bien se duerme cuando uno está borracho —dijo, y volvió a cerrar los ojos; parecía dormido. Jim apagó la luz con el corazón latiéndole apresuradamente. Era consciente del calor del cuerpo de Ken junto a él. Deslizó la mano lentamente bajo la sábana hasta tocarle el muslo. Permaneció quieto, con los dedos apoyados sobre la carne firme de Ken. Ken se apartó. —¡Corta ese rollo! —dijo con voz sobria y clara. Jim sintió que las sienes le latían con furia. La sangre se le subía a la cabeza. Se dio la vuelta. Por la mañana tendría resaca. III El invierno fue frío y desapacible. La nieve iba y venía, pero el desierto continuaba seco, y siempre había polvo en el viento. Jim sentía frío casi todo el tiempo. Pasaba todo el que podía al sol, lejos del viento. Pero por la noche siempre hacía frío. Ni Ken ni Jim dieron muestras de que algo desagradable había ocurrido entre ellos, pero era evidente que Ken se sentía avergonzado. Se evitaban mutuamente y Jim sintió cómo le desagradaba aquel muchacho que no hacía mucho había llenado sus sueños con tanta pasión. Fueron días de gran soledad; no tenía amigos; incluso el sargento Kervinski demostró ser poco constante, pues se había buscado otro monitor recién llegado. Durante aquel crudo invierno Jim se sometió a un duro autoanálisis. Se obsesionaba consigo mismo y con su vida, y se preguntaba qué era lo que lo había convertido en lo que era. Reflexionó sobre su infancia. A Jim nunca le gustó su padre: aquel recuerdo era más vívido que ningún otro. Sus primeros recuerdos eran de desolación y castigos injustos. A su madre sí la quería, pero le parecía extraño que no pudiese recordar su rostro, aunque sí su voz suave, cansada, de acento sureño. En los recovecos de su memoria aún se acordaba de cuando ella lo cogía en brazos, besándolo y acariciándolo. Pero todo aquello terminó al nacer su hermano, o así lo suponía. Su madre nunca volvió a ser tan cariñosa con él. Los recuerdos del colegio eran muy difusos. Le habían gustado las chicas. A los catorce años le gustaba una muchacha de grandes pechos llamada Prudence. Se intercambiaban regalos en el día de san Valentín, y los otros chicos se reían de aquel romance. Había tenido fantasías sexuales sobre Prudence, pero cuando cumplió los quince desvió su interés hacia el deporte y hacia Bob. A partir de aquel entonces no existió nadie en el mundo más que Bob. Después llegó su experiencia del mar. Aún le entraban escalofríos cuando pensaba en aquella noche con Collins y las dos chicas de Seattle. Ahora se asombraba de lo poco que había comprendido entonces. Sin embargo se preguntaba qué habría ocurrido de haber llevado a su fin natural aquella aventura. Aún creía a medias que si alguna vez tuviese una mujer podría comportarse como un hombre normal. Esta esperanza no parecía tener una base sólida, pero él así lo creía. El recuerdo de Shaw era agradable y siempre que se acordaba de él le venía una sonrisa a los labios, a pesar del drama que le montó al separarse. Había aprendido mucho de Shaw, y había conocido a gente muy interesante gracias a él, gente que aún podría resultarle de alguna utilidad. También se compadeció de Shaw, un sentimiento siempre gratificante, puesto que quien es compadecido queda siempre empequeñecido. Sullivan y María Verlaine se hallaban aún demasiado próximos en el tiempo como para poder ser sometidos a análisis. Pero estaba seguro de que habían sido importantes en su vida. María le interesaba más; sabía que nunca sería capaz de acostarse con ella, aunque solo fuese porque habían hablado demasiado de ello y las palabras habían sustituido al acto en sí. Sullivan también tenía tendencia a desaparecer tras una cortina de palabras, de emociones exhaustivamente analizadas pero poco definidas. En cuanto a Bob, había desaparecido del mapa. Nadie sabía dónde se encontraba, según la señora Willard, que escribía a Jim muy de vez en cuando con noticias sobre la enfermedad de su padre, el matrimonio de su hermana Carrie o el ingreso de John en la universidad del Estado. No obstante, Jim estaba convencido de que Bob aparecería algún día y que reanudarían aquello que habían comenzado junto al río. Hasta que llegase ese momento, su vida quedaba en suspenso, a la espera del gran día. Incapaz de soportar por más tiempo aquel frío, Jim acudió a Kervinski. Lo encontró en su mesa, rodeado de los teatrales sargentos, jóvenes blandos que conocían mil historias desagradables sobre gente famosa. —Y bien, Jim, ¿qué puedo hacer por ti? —Me preguntaba, mi sargento, si hay alguna posibilidad de enviarme al frente. Kervinski suspiró. —De veras, Jim, nunca sabes cuándo te convienen las cosas. Según las órdenes actuales, hasta abril no embarcas. Pero ¿quién sabe? De todos modos no hay nada que yo ni nadie pueda hacer. Depende de Washington. —Me preguntaba si podría ser útil en una de las cuadrillas de bombarderos que se están constituyendo. —Podría ser. Pero no saldrán al frente hasta la primavera. Pero ¿por qué quieres irte? —Hace un frío horrible. Me estoy quedando congelado. El sargento soltó una carcajada. —Me temo que tendrás que aguantarte como el resto de nosotros. Vosotros los chicos del sur sois tan… sensuales. Los sargentos le rieron la broma. Y ahí quedó todo. Llegó la Navidad con una tempestad de nieve que duró dos días. No se podía ver más allá de unos metros; los hombres se perdían yendo de un edificio a otro; el día era como la noche. Cuando cesó la tempestad, la base parecía un paisaje lunar con montañas de nieve más altas que los edificios, y con cráteres que brillaban al sol. En el club habían montado un árbol de Navidad. Los soldados bebían cerveza a su alrededor y hablaban con nostalgia de otras Navidades. Jim, aburrido, se acercó al piano, donde un cabo intentaba tocar una melodía con un dedo. Hasta que no estuvo junto al piano no se dio cuenta de que el cabo en cuestión era Ken. —Hola —saludó Jim. Era una situación incómoda. —Hola. Vaya aburrimiento. —Y no me gusta la cerveza. —Ya lo recuerdo. ¿Has estado ocupado? —preguntó Ken mientras seguía su concierto de un solo dedo. —Sí, en mantenerme caliente. —Creía que una vez estuviste en Alaska. —Pero desde entonces he pasado demasiado tiempo en el trópico. Odio el frío. —¿Por qué no pides el traslado a Louisiana? Han inaugurado una nueva base allí. —¿Y cómo lo hago? Ken tocaba el himno de los marines. —Bueno, si quieres puedo hablarlo con el sargento. Es buen amigo mío. —Ojalá lo hicieses. —Mañana mismo se lo preguntaré. —Gracias. Jim le estaba agradecido, pero sospechaba de él. ¿Por qué estaba tan dispuesto a ayudarlo? ¿Quería que se marchase de Colorado? Al día siguiente Jim se topó con Kervinski en la biblioteca. El sargento estaba leyendo una revista. —Hola, Jim —dijo sonrojándose—, supongo que hoy nos toca holgazanear a los dos. A propósito, Ken me ha dicho que te habló de Louisiana. —Así es. No sabía que conociese a Ken. —Claro que sí —replicó, radiante, el sargento—, de hecho, esta noche vamos a cenar en la ciudad. ¿Por qué no te vienes? La invitación fue formulada de tal modo que era evidente que lo último que deseaba Kervinski era que Jim los acompañase. —No, gracias, esta noche no. Ese Ken es un gran tipo. —Eso creo. Me fijé en él cuando os vi juntos a su llegada. Es un muchacho tan franco… —Sí, es buena persona —dijo Jim, rabioso de repente. Buscó la forma de herir a su sucesor. Pero lo único que le salió fue: —Creo que Ken va a casarse pronto. Kervinski no se alteró. —Sí, bueno, no creo que haya ningún peligro inminente. Se lo está pasando de miedo. Además, es más barato comprar la leche que mantener la vaca. Jim le lanzó una mirada de odio, pero el sargento no pareció darse cuenta. —Sabrás que vamos a enviar a unos cuantos hombres a Louisiana. Por fin Jim cogió la indirecta. —Sí, Ken va a ver si puedo inscribirme. ¿Cree usted que al capitán Banks le parecerá bien? —Pues claro que sí. Sentiremos perderte, eso sí. Jim se sentía desconcertado. Había fracasado con Ken, pero Kervinski había tenido éxito. No parecía posible y, sin embargo, estaba claro que algo había tenido lugar entre ellos, y los dos deseaban librarse de Jim. —Gracias —dijo Jim. Salió de la biblioteca pensando en cometer un asesinato. Jim no fue trasladado a Louisiana. El día de Año Nuevo pilló un resfriado. Fue ingresado en el hospital con una infección de estreptococos en la garganta. Estuvo varios días delirando, atormentado por los recuerdos, por palabras y frases que se repetían obsesivamente hasta que se retorcía maldiciendo. Soñó con Bob, con un Bob amenazante y sutilmente distorsionado que se alejaba de él cuando intentaba tocarlo. A veces el río se interponía entre ellos, y cuando trataba de cruzarlo a nado se veía arrojado contra las afiladas rocas, con la risa burlona de Bob resonando en sus oídos. Luego oía la voz de Shaw que hablaba y hablaba y hablaba de amor, repitiendo siempre lo mismo con el mismo tono, hasta que Jim sabía cómo acabaría cada frase. No había modo de acallar aquella voz; era algo enloquecedor. Después se vio inundado por recuerdos de su madre acunándolo entre sus brazos; su rostro no estaba arrugado y gris, sino que era otra vez joven, como cuando él era un niño y se sentía seguro. Pero llegaba su padre, y él se escapaba y su padre le pegaba mientras el río retumbaba en sus oídos. Sentía un dolor agudo en la garganta, como si le hurgasen con la punta de un cuchillo, lo que acentuaba sus pesadillas. Permaneció en ese estado un tiempo que se le antojó años. Pero al tercer día le bajó la fiebre y las pesadillas cesaron. Se despertó cansado y débil. Lo peor había pasado. Se encontró en una pequeña habitación del hospital. Podía ver las montañas nevadas a través de la ventana. Estaba completamente solo, y por un instante se preguntó si no sería la última persona que quedaba en este mundo. Pero unas voces a lo lejos lo tranquilizaron y una enfermera entró en la habitación. —Veo que hoy nos encontramos mejor. Le tomó el pulso y le puso un termómetro en la boca. —¿Sabes? Has estado muy enfermo durante unos días —dijo, como acusándolo de algo mientras le retiraba el termómetro—. Ya estás bien. Bueno, te metimos bastante sulfa de todos modos. —¿Cuánto llevo aquí? —dijo con voz débil. Le dolía al hablar. —Este es tu tercer día, y procura no hablar. El médico vendrá ahora. Puso un vaso de agua sobre la mesilla y se fue. El doctor era un hombre jovial. Examinó la garganta de Jim y parecía satisfecho. —Muy bien. Muy bien. En unas semanas te daremos de alta. Parecía ser que Jim había estado muy cerca de la muerte, lo cual no lo sorprendió, pues había habido momentos que en su delirio no le habría importado dejar este mundo. —Pero ya ha pasado. Aunque puede que pase mucho tiempo hasta que puedas regresar al servicio activo. Los días transcurrieron plácida y rápidamente. Fue el período más agradable de su experiencia militar. Leía revistas o escuchaba la radio. Con el tiempo fue trasladado a una sala con otros veinte convalecientes. Se sentía satisfecho con esta vida, hasta que comenzaron a aparecer los dolores; primero en la rodilla izquierda, luego en el hombro izquierdo: una molestia constante, como un diente podrido. Tras una serie de pruebas el médico se sentó en la cama de Jim y le habló en voz baja mientras sus compañeros intentaban oír lo que decía. —¿Estás seguro de que nunca antes has sentido estos dolores? —No, señor, nunca. Esta pregunta se la habían hecho ya una docena de veces. —Bueno, mucho me temo que padeces lo que llamamos una artritis reumatoide. La has contraído aquí, en el ejército. El enfermero ya le había comunicado el diagnóstico, por lo que Jim estaba preparado para aquella noticia. Pero fingió sentirse preocupado: —¿Es grave, señor? —No en esta fase, no. Te dolerá, claro. Aunque no sabemos mucho sobre artritis, seguro que la infección que cogiste en la garganta tuvo algo que ver con ella. Mientras tanto te enviarán a un lugar seco y cálido. No te curarás, pero te sentirás mejor. Puede incluso que te den de baja y recibas una pensión, porque los depósitos de calcio se pueden detectar en las radiografías, y todo ello ocurrió mientras servías a tu país en tiempo de guerra. Así que te espera una buena racha. —¿Adónde me enviarán, señor? —Al desierto de California, quizá Arkansas, o Arizona. Ya te lo diremos. El médico se puso en pie lentamente. —Yo padezco lo mismo —dijo riendo entre dientes—. Quizá me den de baja a mí también. Se marchó, y Jim pensó si habría alguien en este mundo que le cayese mejor que ese médico. —¿Te van a enviar fuera? — preguntó el soldado negro de la cama de al lado. Jim asintió, ocultando su inmensa alegría. —Tío, qué suerte tienes. Ya me gustaría a mí que me mandasen a cualquier sitio fuera de aquí. —Mala suerte. El negro le habló sobre la intolerancia y la discriminación. Estaba seguro de que aunque se estuviese muriendo, los blancos no cuidarían de él como es debido. Para ilustrar esto le contó una larga historia sobre un soldado negro que había acudido a un médico del ejército en varias ocasiones quejándose de dolor de espalda, y el médico le dijo que no tenía nada. Un día en que el soldado estaba sentado en la sala de espera, oyó que el médico decía claramente: «Bueno, que entre ese negro». Los médicos blancos eran racistas. Todo el mundo lo sabía. Pero algún día… Mientras el negro relataba las miserias de su raza, Jim solo pensaba en su propia felicidad. Hacía tiempo que ya no quería que lo enviasen al frente. Por lo que había oído, no era mucho más emocionante que el servicio en Estados Unidos, y ahora estaba impaciente por dejar el ejército. No había sido de ninguna utilidad para la guerra. Pronto estaría libre. El conocimiento de su inminente marcha le hizo pensar en reanudar sus relaciones con aquellos que habían significado algo para él. Le pidió papel al soldado negro. Lenta y laboriosamente, con su letra torpe e infantil, comenzó a escribir cartas, utilizándolas como una red para capturar su propio pasado. Capítulo 8 Ronald Shaw se encontraba cansado; sentía un dolor en el duodeno y estaba convencido de que lo causaba una úlcera, si no el cáncer. Su muerte tuvo lugar ante sus propios ojos, maravillosamente iluminada y fotografiada, con Brahms de fondo. El cortejo fúnebre se fue disolviendo lentamente a lo largo de Beverly Hills, escoltado por muchachas que lloraban desconsoladas con un álbum de autógrafos en la mano. Con lágrimas en los ojos, Shaw giró hacia el verde oasis de Bel Air. Había sido un día muy duro en los estudios. No le gustaba el nuevo director y odiaba su papel, que por primera vez en su carrera era secundario, con una mujer de protagonista. Tenía que haberlo rechazado, o al menos haber exigido que lo revisasen, o haberse retirado de la pantalla antes de morir a consecuencia de un cáncer y del exceso de trabajo. Aquel sol tan espléndido no hacía más que empeorar las cosas. Le dolía la cabeza e igual cogía una insolación. Al menos la casa estaba fresca y suspiró aliviado cuando el mayordomo le abrió la puerta. —¿Ha tenido un mal día, señor? —Horrible. Shaw cogió el correo y salió a la piscina, en donde George tomaba el sol. Era un marinero de Wisconsin, con el cabello tan rubio que parecía blanco. Llevaba una semana con Shaw, y al cabo de otra se haría de nuevo a la mar. Y luego, ¿qué?, se preguntó Shaw con amargura. —Hola, Ronnie. El muchacho se apoyó sobre el codo. —¿Cómo va la salina? —Fatal. El director es un judío sin pizca de talento. A Shaw le había dado recientemente por hacer observaciones antisemitas, lo cual divertía a quienes lo rodeaban, ya que él era judío. —Supongo que por aquí también habrá gente despreciable —dijo George, un joven alegre que creía todo lo que le decían. Shaw le alborotó el pelo lánguidamente. Se habían conocido en un bar de Hollywood. Shaw había comenzado a frecuentar bares, un pasatiempo peligroso, pero se encontraba aburrido e inquieto, así como morbosamente consciente del paso del tiempo, del hecho de que sus cabellos se estaban tornando grises bajo el tinte, y de que su estómago comenzaba a causarle problemas, así como de que la vida se acababa a pesar de que aún no había cumplido los cuarenta. ¿Por qué? Le habían sucedido muchas cosas, se dijo a sí mismo. Su carrera lo había consumido, y además no había sido afortunado en el amor; había sido traicionado y engañado. George se tumbó al borde de la piscina mientras Shaw veía el correo. Abrió la carta de Jim. No reconoció la letra. Al principio pensó que sería la carta de alguna admiradora. Luego vio que estaba firmada formalmente: «Jim Willard». Se sintió halagado y contento de recibir carta suya, pero se puso a la defensiva: si lo que quería era dinero, no se lo daría. Sería su venganza y una buena lección para Jim, que había abandonado a un auténtico ser humano por un escritor ególatra. Shaw se sintió algo decepcionado al comprobar que no era más que una carta amistosa. Jim le comunicaba que estaba en el hospital del ejército, pero que ya se encontraba bien. Esperaba que le llegase pronto la baja y le gustaría volver a verlo. A Shaw le causó extrañeza, pero era propio de Jim ser tan directo. Shaw sufrió un repentino ataque de recuerdo sexual. Se dio cuenta de que George lo miraba. —¿Qué hay? ¿Carta de alguna admiradora? Shaw sonrió vagamente. —No, es de un chico que conocí: Jim Willard. Te enseñé una foto suya en cierta ocasión. —¿Qué fue de él? —Se alistó en el ejército. Me escribe a menudo. Supongo que aún está enamorado de mí; al menos eso es lo que dice. Pero yo ya no siento nada. Tiene gracia, ¿no? —mintió descaradamente. George sacudió la cabeza. Shaw lo envió al pabellón por unas bebidas. El sol del atardecer brillaba sobre el rostro de Shaw, y sintió el frescor de una brisa con aroma a flores. Su infelicidad se tornó en indiferencia, haciéndole sentirse mucho mejor. Estaba completamente solo en el mundo. Este pensamiento lo excitaba. Claro que tenía a su madre, en Baltimore, y unos cuantos amigos de los estudios, así como los millones de espectadores para quienes era un rostro familiar y que se sentirían muy honrados con su amistad. Pero habiendo conquistado el mundo, se sentía muy solo, y se le ocurrió que había algo espléndido en sentirse prisionero de la fama. Dejó que la melancolía se posase en sus ojos. Qué desperdicio, pensó reflexionando sobre la incapacidad de los demás para corresponder al amor que él era capaz de dar. Nadie podría igualar la intensidad de sus sentimientos. El sol poniente le daba de frente, transformándolo en una figura trágica en paz consigo misma. George llegó con un par de vasos. —Aquí tienes. Shaw le dio las gracias. —¿Estás bien, Ronnie? —Sí, si. Gracias. La ginebra estaba helada. De repente sintió un espasmo recorriéndole el estómago. Se asustó, pero eructó y se le quitó el dolor: solo era gas. El señor Willard se estaba muriendo, y la señora Willard deseó que fuese pronto. Por lo visto, años y años de mal carácter le habían dañado el hígado y debilitado el corazón. Los médicos paliaban sus dolores con grandes dosis de morfina. La señora Willard puso mala cara al entrar en la habitación: los medicamentos y la enfermedad la impregnaban de hedor. El señor Willard jadeaba ruidosamente. Tenía la cara amarilla y flácida, y la boca que, en un tiempo se dibujase tan autoritaria, era ahora un colgajo. Sus ojos eran como dos cristales de color gris a causa de la morfina. —¿Eres tú, Bess? —dijo con voz ronca. —Sí, querido. ¿Cómo te encuentras? —inquirió ella ahuecándole la almohada. —Mejor. El médico ha dicho que me encontraba mejor. El médico le había dicho la noche anterior a la señora Willard que su marido no viviría otra semana. —Ya lo sé; a mí me dijo lo mismo. —Pronto podré levantarme. El señor Willard no quería reconocer que iba a morir. Le preguntó a su mujer por los juzgados. —Van bien, querido. El señor Perkins está haciendo tu trabajo hasta que estés listo para volver. —Perkins es un burro. —Estoy segura de que hace lo que puede. Al fin y al cabo, solo está sustituyéndote por una temporada. El señor Willard soltó un gruñido y cerró los ojos. Su mujer miró aquel rostro hundido sin sentir nada. Se preguntó dónde estaría la póliza del seguro. No había logrado encontrarla por ninguna parte, aunque por supuesto el testamento, que estaba en el despacho de su abogado, lo revelaría. El señor Willard parecía dormir. Ella bajó las escaleras y recogió el correo. Al agacharse se dio cuenta de que cuanto más vieja se hacía más le costaba doblarse. Pero se olvidó del dolor: una de las cartas era de Jim. La leyó detenidamente. Estaba en el hospital. Esto la preocupó, pero luego le decía que ya estaba bien y que pronto dejaría el ejército. Prometía ir a verla en cuanto le diesen la baja. El corazón de la señora Willard latió con fuerza al leerlo. Pensó en este su hijo mayor y analizó sus propios sentimientos tras una separación tan larga y con tan pocas noticias de él. Ella no quiso verlo marchar. Había llorado la noche que se fue, a pesar de que era consciente de que su hijo jamás podría vivir bajo el mismo techo que el padre. La señora Willard había odiado a su marido en silencio desde el día de la boda. En las discusiones familiares ella siempre estuvo de parte de Jim, y deseaba decirle que ella se sentía como él y que los dos debían soportar estoicamente lo que no podía cambiarse. Pero por desgracia nunca le habló con franqueza, y por ello Jim se había marchado de casa. Ahora era demasiado tarde; Jim nunca volvería a pertenecerle. Quería llorar, pero no podía. Estaba sentada con la espalda rígida y la carta entre sus manos, preguntándose adonde había ido a parar su vida. Pronto estaría sola, sin tan siquiera un marido al que odiar durante sus últimos años. ¿Adónde habían ido a parar el tiempo y las promesas? Se compadeció de sí misma, pero solo por un momento. Después de todo, Carrie y su marido vivían cerca de ella, y John también lo haría cuando acabase la carrera. La idea de la vuelta de Jim le levantó el ánimo. ¿Qué aspecto tendría ahora que ya era todo un hombre? La única pista que tenía era la fotografía de aquella revista de cine que había enseñado a todo el mundo y en la que daba la impresión de que Jim era una estrella de la pantalla, impresión que nunca se molestó en rectificar. La señora Willard se hizo ilusiones sobre su futuro. Había varias chicas muy agradables, alguna de las cuales podría ser la mujer ideal para Jim, sin que le importara compartirlo con su madre. Jim podría trabajar como profesor de gimnasia en su antiguo colegio. Ella conocía a varios políticos que podrían hacerlo posible. Sí, el futuro tal vez deparara cosas buenas, pensó. Guardó la carta y regresó a la habitación de su marido; estaba despierto, con los ojos clavados en el techo. —Tengo una carta de Jim. —¿Qué dice? —Ha estado ingresado, nada serio; cree que pronto le darán la baja, y entonces vendrá a casa. —Probablemente sin un duro — replicó su marido poniendo mala cara. Pero estaba demasiado débil para mantener esa expresión mucho tiempo. —¿A qué se va a dedicar? No puede pasarse la vida sin hacer nada serio. —Pensé que quizá podría conseguir un trabajo en el colegio. Yo…, nosotros le podríamos proporcionar algo, ¿no crees? Seguro que el juez Claypoole estaría contento de arreglarlo. Las esqueléticas manos del señor Willard estrujaron con torpeza las sábanas de su cama. —¿Cuántos años tiene Jim ahora? —Veintidós en abril. —Ha crecido —dijo el señor Willard con expresión triste. —Sí, ha crecido —dijo la señora Willard con el rostro iluminado. Jim cuidaría de ella. —No sé para qué quiere estar danzando por ahí siempre. —Pero es una buena experiencia, y ya sabes lo que dicen de los calaveras. El señor Willard cerró los ojos. Le cansaba hablar. Su mujer se fue a la cocina. Carrie estaba allí. —¿Cómo está? —Le queda poco. Unos cuantos días como máximo. Gracias a Dios no siente dolor. —Eso es algo por lo que dar las gracias. De todos ellos, Carrie era la única que sentía de veras la muerte inminente de su padre. Se habían tenido cariño. Sin embargo, su dolor filial se veía mitigado por su embarazo. Con tendencia a la gordura, Carrie era ahora una mujer rellenita y satisfecha, y no quería parecer más de lo que era: un ama de casa acomodada y amante de su marido. Su madre le entregó la carta de Jim y Carrie se puso muy contenta. —¡Espero que vuelva y se quede a vivir aquí con nosotros! —Yo también. —Me pregunto qué aspecto tendrá ahora. —Lo sabremos cuando lo veamos. Ahora será mejor que entres a ver a tu padre. La señora Willard se puso a preparar un caldo para su marido. Sería un alivio para ella cuando este muriese. Quizá su marido hubiese dejado la póliza en manos de su amigo el juez Claypoole. Aunque todo estaría especificado en el testamento. El aire de Londres era húmedo y frío. Sullivan iba deprimido al pasar frente al palacio de Saint James de regreso a su hotel de Mount Street. Había cenado con H. G. Wells, a quien admiraba como personaje, ya que no como escritor. Fue una velada agradable. Wells estuvo muy animado, aunque a Sullivan no le había hecho gracia que el gran hombre de la literatura no solo no hubiera leído ni uno de sus libros, sino que ni tan siquiera hubiese oído hablar de él. Claro que Wells era un hombre muy mayor, pero incluso así era desalentador, y Sullivan se sintió de nuevo un escritor fracasado. La noche era oscura, y el apagón la tornó aún más oscura. Un viento frío soplaba por las calles. Se abrochó la gabardina hasta el cuello, tiritando. Se bebería algo fuerte cuando llegase al bar del hotel, aunque corriese el riesgo de toparse con Amelia, que se encontraba en Londres. Su exmujer se mostraba insoportablemente animada, ansiosa por olvidar el pasado, agresiva y bulliciosa. Y allí estaba, delgada y desaliñada, entronizada en la barra del hotel y rodeada de corresponsales (ella misma informaba sobre la guerra para una revista izquierdista). —¡Paul, querido, ven aquí! Los demás corresponsales saludaron a Sullivan respetuosamente. Al menos sabían que era escritor. Sentían admiración por los novelistas, aunque no se tomaban el periodismo de Sullivan muy en serio, y la verdad es que no podía culparlos por ello. Sullivan estrechó las manos de todos los presentes, a quienes conocía en su mayoría. Los que no eran estalinistas eran criptotrotskistas. Sullivan era apolítico, pero Amelia estaba totalmente comprometida. Hablaba muy aprisa manteniendo su liderazgo en el grupo. —Paul es un encanto, de veras; pienso que una debe ser amable con sus exmaridos, ¿no os parece? La pregunta era retórica y nadie contestó. —Creo que si debemos comportarnos como seres civilizados no debemos guardar rencor cuando fracasamos en el matrimonio o en cualquier otra cosa, excepto quizá en la política. Estaba algo bebida. —¿Os suena eso a ese viejo cínico y encantador de La Rochefoucauld? ¡Como todo lo demás! —dijo riendo alegremente. —¿Dónde has estado esta tarde? — preguntó a Sullivan. —Cenando con H. G. Wells. Sullivan había ganado ese round. Todo el mundo comenzó a preguntarle por Wells y Amelia dejó de ser el centro de atención. Incluso cuando pidió a gritos una copa para su exmarido, él mantuvo la voz cantante. —Estuvo muy amable. Hablamos de literatura casi todo el tiempo. Había leído uno de mis libros, y me sentí muy halagado. No es que suponga que le gustase, pero aun así… —Aquí tienes tu copa, Paul —dijo Amelia, entregándole el vaso violentamente. Echó un trago, y Amelia aprovechó ese momento de silencio. —Creo que pasarán años antes de que haya un gobierno laborista en Inglaterra. La camarilla de Churchill y Cliveden está demasiado bien atrincherada y, entre nosotros, no me sorprendería nada que formasen una especie de dictadura que jamás pudiese ser derrocada sin una revolución, y ya sabéis lo lentos que son estos ingleses para organizar una revuelta contra nada. Una nación de masoquistas. A Paul le sorprendió que Amelia fuera tomada en serio. No podía criticarla; se había casado con ella. Pero al principio ella era diferente: una chica tranquila, reflexiva, que había estado loca por él hasta que se hizo evidente que la relación física entre ambos era imposible. Ella se tornó agresiva y masculina, todo por culpa de él, o al menos por culpa de su forma de ser. Esta mujer vocinglera era el resultado de aquello. ¿Es que no había nada que le saliese bien? Sullivan terminó su copa y se puso en pie. —Si me disculpas, Amelia, tengo que dejar la clase. Aunque dijo esto en tono cordial, le agradó comprobar que aún tenía poder para herirla. Ella se quedó a mitad de frase, como si alguien hubiese levantado la aguja del tocadiscos. Paul dio las buenas noches a los corresponsales y abandonó el bar. Al llegar a recepción pudo oír cómo Amelia reanudaba su arenga. Sullivan recogió el correo y subió en el ascensor, esperando que no sonasen las sirenas avisando de un ataque aéreo durante la noche: quería dormir, estaba agotado. Hasta que se metió en la cama no se percató de la carta de Jim sobre la mesilla. La leyó dos veces, sintiéndose decepcionado y contento a la vez. Jim iba a ser dado de baja y quería verlo de nuevo. Eso era todo. Ninguna mención de María. ¿Querría eso decir que reanudarían su aventura, si es que se trató de una aventura? Durante su estancia en Inglaterra había pensado a menudo en Jim, había soñado con él, lo había deseado. ¿Podrían volver al principio de su relación? Esa era la cuestión. Sullivan no se durmió hasta el amanecer. Se pasó la noche pensando en los libros que había escrito, y se sintió deprimido. No había tenido éxito en nada. No tenía amante ni familia, y H. G. Wells jamás había oído hablar de él. Pero cuando le fue entrando el sueño se consoló a sí mismo. Después de todo aún era joven y tenía tiempo de escribir una obra maestra. Y de recuperar a Jim. Lo primero que haría al día siguiente sería enviarle a Wells una de sus novelas, dedicada. La carta de Jim entristeció a María Verlaine, y la avergonzó un poco. Había sido una tonta por enamorarse de un niño incapaz de corresponderla. Se merecía lo que había sufrido. Ahora solo deseaba hombres normales y relaciones sin complicación alguna. A pesar de la austeridad impuesta por la guerra, salía a menudo a cenar a Nueva York, en donde ahora residía; conocía a gente nueva, hacía el amor. Siempre en constante movimiento, dejó de considerarse una figura trágica. Esta carta inesperada le trajo a la memoria aquella temporada en Yucatán junto a un muchacho y su amante. ¿Desearía verlo de nuevo? Más bien no. Había llegado a una edad en la que no le apetecía que le recordasen sus viejos fracasos. Sin embargo sentía pena por Jim. Además, ¿no era una prueba de su propio poder femenino el que recurriese a ella de nuevo? Sí, le escribiría. Se encontrarían en Nueva York. Al fin y al cabo ella no tenía nada que temer, nada que ganar. Lo peor ya había pasado. Todo el mundo comentaba lo apuesto que estaba Bob Ford con su uniforme de la marina mercante. Contramaestre de un buque de la Liberty, lo tenían por el joven de más éxito entre los que se habían alistado de aquel pueblo. Claro que la marina mercante no era exactamente ni el ejército ni la marina, pero no dejaba de tener su mérito llegar a contramaestre con menos de veinticinco años. Su regreso a casa fue una especie de triunfo, aunque para ser exactos no poseía casa alguna, ya que su padre había sido internado en el manicomio hacía un año, y la casa era ahora una pensión. Pero el nuevo propietario estaba dispuesto a alquilarle su antigua habitación a mitad de precio, y en ella se hospedó durante sus dos semanas de permiso, tiempo que empleó en cortejar a Sally Mergendahl, la razón de su regreso. Se habían carteado durante cinco años, y en ese tiempo Sally se había convertido en una hermosa mujer. Ya no era una chica «de cascos ligeros». De niña había decidido que de mayor se casaría con Bob, y nunca hubo nada que la hiciese cambiar de idea. Ahora recibía el premio a su perseverancia. Una noche en que Bob la acompañaba a casa tras ver una película hablaron de matrimonio. —¿Estás realmente seguro de que quieres casarte? ¿Podrías estar casado y seguir siendo un marino? Bob fijó sus ojos en ella. Estaban bajo un olmo; la cara de Bob, en la penumbra; la de ella recibía la luz de una farola. —Estoy seguro de que quiero casarme contigo. Pero amo el mar, es todo lo que conozco. —He hablado con papá —dijo Sally muy despacio—, y cree que te iría muy bien en la compañía de seguros, la suya. Dice que es una pena que alguien con tu personalidad esté siempre navegando cuando podrías trabajar con él vendiendo seguros, como socio. —¿Crees que me daría un empleo después de la guerra? Sally asintió. Ya había ganado la batalla. —Entonces, si te parece bien, casémonos enseguida. —Creo que esa sería una idea estupenda —dijo Sally Mergendahl. Se casaron un domingo. Las campanas repicaron y la mayoría durmió una hora más. Pero Bob madrugó. Se afeitó cuidadosamente, se puso su uniforme más impecable y bajó a desayunar. Su patrona se hallaba en éxtasis. —¡Qué día tan maravilloso para una boda! Aunque cualquier día es bueno para casarse. Te he hecho tortitas. No hay nada como un buen desayuno para comenzar la jornada. A propósito, aquí hay una carta para ti. Llegó el viernes, pero con todo este trajín me olvidé de dártela, lo siento. La enviaron especificando «casa del señor Ford», tu padre, así que debe de ser de alguien de fuera. Bueno, que disfrutes del desayuno. Te veré en la iglesia. ¡No me perdería esto por nada del mundo! Bob abrió la carta de Jim. Era una sorpresa saber de él después de tantos años. También se sintió algo culpable por no haber respondido a sus primeras cartas. Sally absorbía completamente el escaso talento de Bob para la correspondencia. Era una carta más bien sencilla. Jim dejaba el ejército y esperaba poder ver pronto a Bob, quizá en Nueva York. Eso era todo. Bob se sintió preocupado por algo mientras arrugaba la carta. Ceñudamente trató de recordar qué era, pero tenía la mente en blanco. Tiró la carta a la papelera y se prometió contestar a Jim en cuanto volviese al barco. Capítulo 9 I Jim no recibió la baja inmediatamente. Primero lo enviaron a un hospital del Valle de San Fernando, en California, donde fue sometido a tratamiento. Su artritis mejoró con aquel clima cálido, pero como estaba impaciente por dejar el ejército lo ocultó a los médicos. Así que continuó haciendo alarde de su cojera. Jim visitaba Hollywood a menudo, pero no fue a ver a Shaw, pues este no había respondido a su carta. Supuso que aún estaría con Peter y que no le interesaría una reconciliación. Pero se encontró con Cy —el director de cine— en la barra de un bar, borracho, demasiado pegado a un marinero. Cuando Cy vio a Jim, gritó: —¡Hombre, el chico del tenis! ¿Qué hay de nuevo? ¿Todavía llevas ese uniforme? ¿Has visto ya al novio de América? —No, aún no. —¿Dónde te hospedas? Jim le dijo dónde. —¿En un hospital? ¿Qué pasa? ¿Has pillado algo? ¿La terrible enfermedad cuyo nombre ni se puede mencionar? —No, artritis. —¿Grave? —No mucho. —Bueno, bebamos algo. —No bebo. —Bueno, yo pediré una. Pidió una ginebra. —¿Y cómo es que aún no has ido a ver a Shaw? —Porque no creo que quiera verme; ¿tú qué crees? Cy echó un trago y se limpió la boca con su peluda pezuña. —Bah, ya conoces a Shaw, es un comediante. ¿Cómo se llamaba el que te sustituyó? Se me ha olvidado. —Peter, un actor. —¡Ese! —exclamó Cy, radiante de malicia—. Bueno, pues yo fui el responsable de esa ruptura en cierto modo. Le di un papel al chaval y resultó ser bueno. Así que la productora le ofreció un contrato temporal, lo firmó y plantó a Shaw, que había sido quien me pidió que le diese el papel. ¿No te parece gracioso? Pero qué demonios…, no culpo al chaval; ni tan siquiera era marica. Ahora se ha arrejuntado con una tía de Malibú. Acabo de verlos esta tarde en la playa. —¿Y con quién está ahora Shaw? — preguntó Jim, a quien la historia de Peter no le sorprendió en absoluto. —Con todo el mundo y con nadie. Va de bar en bar, y no te haces una idea de lo preocupada que está la productora. Ah, a propósito, se va a meter en la marina. Eso sí que es gracioso. —Creí que se le consideraba demasiado imprescindible para dejarle marchar… Cy se rio de su ingenuidad. —Tienes que ir a la guerra si quieres hacer películas. Será enviado a Honolulú y le sacaremos un montón de fotos como si fuese uno más de los chicos, y luego, si la marina no lo encierra por violar al personal, volverá a casa con un par de galones y un nuevo contrato. Estos últimos meses le han hecho trabajar duro, así que tendremos suficientes películas suyas durante su ausencia y los idiotas no tendrán ocasión de olvidarlo. —¿Cuándo se alista? —Tan pronto como la marina reciba el visto bueno de la revista Life. —Buen negocio —dijo Jim. El camarero fue hacia Jim con cara de pocos amigos: no le caían bien los clientes que no bebían. —Bueno, ya nos veremos. —¿Por qué no vienes a mi casa esta noche? —No, gracias. —Como quieras. La rutina del hospital resultó un alivio tras su experiencia de Colorado, y Jim disfrutó del lugar. Jugó al tenis por primera vez desde hacía dos años. Ganó peso, y su enfermedad no tardó en convertirse en una pesadilla ya olvidada, al igual que aquellas frías mañanas del desierto de Colorado. En abril su madre le escribió para comunicarle que su padre había muerto. Esta noticia no le produjo pesar alguno; casi tuvo el efecto contrario: se había quitado un peso de la mente y un odio del corazón. Se sentó al sol y su mirada se perdió más allá del campo de césped, por donde iban y venían los pacientes con batas marrones del ejército. Bajo aquel sol la muerte parecía algo imposible. Aun así Jim se preguntó cómo sería. Él mismo había estado cerca de ella, pero no recordaba nada. Se puso a reflexionar sobre la muerte y sobre su padre. No creía ni en el cielo ni en el infierno. Era poco probable que existiese un lugar al que fuera la gente buena, sobre todo cuando nadie sabía seguro qué era exactamente una persona buena, menos aún en qué consistía aquel lugar final. ¿Qué era lo que ocurría entonces? La idea de la nada lo aterrorizaba, y lo más probable era que la muerte fuese eso: nada; ni tierra, ni gente, ni luz, ni tiempo; nada. Jim miró su mano. Era cuadrada y estaba bronceada, cubierta por un fino vello rubio. Intentó imaginar cómo sería su mano cuando estuviese muerto: floja, pálida, convirtiéndose en polvo. Se quedó mirando largo tiempo aquella mano que un día sin duda se convertiría en polvo. La descomposición y la nada, sí, aquello era lo que deparaba el futuro. Un frío miedo animal le hizo estremecerse. Tenía que haber algún modo de engañar al polvo que tiraba de los hombres, reclamando su vuelta como un imán inexorable. Pero a pesar de los esfuerzos de diez mil generaciones, el imán seguía victorioso, y tarde o temprano sus recuerdos quedarían esparcidos por la tierra. Aunque ese polvo suyo sería absorbido por otros seres vivos, y en ese aspecto al menos continuaría existiendo; pero estaba claro que la combinación específica que era él nunca volvería a existir. El sol lo calentaba. La sangre corría veloz por sus venas. Era consciente de la plenitud de la vida. Existía en el presente, y eso era suficiente. Quizá en los años venideros adoptara una nueva visión que en cierto modo lo ayudase a desterrar de su mente la realidad de la nada. En mayo se presentó ante la junta médica. Las radiografías mostraban depósitos de calcio en su rodilla izquierda, y la junta decidió que James Willard fuese licenciado del ejército de los Estados Unidos con una pensión por incapacidad física. Jim estaba en éxtasis. Recibió sus papeles en regla y un billete para Nueva York. En el tren leyó en un periódico que Ronald Shaw, el actor, se había alistado en el ejército. Alquiló una habitación en Charles Street, en el Greenwich Village, y se puso a buscar trabajo. Acabó por encontrar lo que quería. Cerca del East River había un terreno que había sido transformado en pistas de tenis. Jim conoció a Wilbur Gray, propietario junto con Isaac Globe de dichas pistas. Con el tiempo se construiría allí un edificio, pero según el señor Globe las obras no comenzarían hasta dentro de cinco años, y mientras tanto se podía hacer un buen negocio. Jim visitaba las pistas a diario, e hizo amistad con Gray y con Globe. Propuso comprar una parte del negocio y dar clases también. Tras muchas reuniones y análisis de los libros de contabilidad, los socios —que no sabían nada sobre tenis— aceptaron a Jim — que no sabía nada de negocios— como socio. Jim trabajó el resto del año dando clases de tenis cuando hacía buen tiempo, y, como en el verano y el otoño de aquel año hubo muchos días de buen tiempo, Jim pudo reunir bastante dinero. Fuera del trabajo no veía mucho a sus socios; ambos eran ejemplares padres de familia a los que no les interesaba el mundo exterior. A Jim tampoco cuando estaba trabajando. No veía a nadie. Una vez llamó al hotel de María Verlaine, pero no estaba registrada. Una tarde de invierno Jim se encontró en la Quinta Avenida con el teniente Shaw, que miraba con añoranza un escaparate de juguetes para Navidad en los almacenes Schwarz. —¡Ronnie! —¡Jim! Se estrecharon la mano cordialmente. Shaw había estado en el Atlántico, y se hallaba de permiso; se hospedaba en el Harding Hotel. ¿Le apetecía a Jim una cerveza? Sí. La suite del Harding era inmensa, con espejos rococó y muebles con incrustaciones de oro. Shaw pidió una botella de whisky y se quedaron mirándose, sin saber cómo empezar. Por fin Shaw dijo que había corrido mucha agua bajo el puente desde la última vez que se vieron. Jim asintió. Luego permanecieron en silencio bastante rato, hasta que Shaw dijo: —¿Vives solo? Jim dijo que sí. —He trabajado muy duro todo el verano; realmente no conozco a nadie todavía. —Se está mejor libre y sin compromiso. Yo, por lo menos, lo prefiero. Claro que es mejor tener una relación, pero ¿cuánta gente es capaz de tener sentimientos profundos? Casi nadie. Jim puso fin a aquella conocida salmodia. —¿Qué tal la marina? Shaw se encogió de hombros. —He tenido que andarme con cuidado. Aunque siempre ha sido así. A propósito, ¿qué vas a hacer esta noche? Me han invitado a una fiesta de maricones; muy cursi. Te llevaré. Puede ser tu fiesta de inauguración en Nueva York. Van a estar todos. A Jim le sorprendió lo poco que le importaban a Shaw las apariencias. En los viejos tiempos jamás habría asistido a una fiesta así. Pero ahora se mostraba indiferente, incluso desafiante. Nicholas J. Rolloson, heredero de una gran fortuna, era quien daba la fiesta. Rolly, como lo llamaban sus amigos, tenía dos pasiones: el arte moderno y todo lo militar, ambas plenamente representadas en su apartamento de Central Park, con cuadros de Chagall y de Dufy, y artillería móvil colgando del techo. Un enorme desnudo de Henry Moore dominaba un extremo del largo salón, en donde una silla parecía un armadillo destrozado. Una compañía de soldados y marineros desfilaba por estas sorprendentes habitaciones asombrados de aquella decoración, ya que no de Rolly y sus amigos, a quienes parecían conocer bien. Cuando Shaw hizo su entrada se hizo silencio. Aunque había muchos famosos presentes —pintores, escritores, compositores, deportistas, e incluso un miembro del Congreso—, Shaw era la estrella más rutilante. Todos los ojos seguían cada uno de sus movimientos. En este mundo era una leyenda, y eso le hacía sentirse completamente feliz. Rolly les dio la bienvenida, entusiasmado. Llevaba una americana color escarlata. Cuando se movía su pecho bailaba bajo una camisa de seda amarilla. Su apretón de manos era húmedo. —Queridos, qué ilusión que hayáis venido. Temía tanto que no vinieseis, Ronnie… Habría muerto del desengaño, pero ahora la fiesta está completa, absolutamente completa. Ven conmigo, todo el mundo está loco por conocerte. Se llevó a Shaw y Jim se quedó solo. Un camarero le ofreció un martini. Con el vaso en la mano se dio una vuelta por la fiesta, muy interesado en los militares del ejército de Rolloson. Desde un rincón del comedor un afeminado con peluca hizo señas a Jim. —Ven aquí, muchachito. Únete a la fiesta. No tuvo más opción que sentarse en el sofá, entre la peluca y un par de gafotas. Frente a él se sentaba un hombre de cabellos grises y un joven calvo. Habían estado discutiendo acaloradamente, y tanto el hombre canoso como el gafotas se sentían molestos por haber sido interrumpidos. —Has venido con Shaw, ¿no? — preguntó la peluca. Jim dijo que sí. —¿Eres actor? —Tenista —respondió Jim poniendo voz grave. —¡Oh, qué emocionante! ¡Un deportista! Me encantan los hombres atléticos, teutónicos y primitivos, no como nosotros, que estamos sencillamente frustrados e inhibidos por una sociedad demasiado compleja para comprenderla. Este joven es el verdadero arquetipo, el patrón original del que nosotros no somos más que distorsiones neuróticas —dijo el gafotas examinando a Jim como si se tratase de un interesante experimento. El hombre canoso protestó. —¿Por qué hemos de ser el resultado de una distorsión? Te dejas influir por las apariencias. No conocemos su realidad. Puede que él sea el más neurótico de todos nosotros. A propósito —dijo volviéndose hacia Jim con una sonrisa—, no estamos hablando de ti como persona, sino como símbolo. No queremos ser impertinentes. Entonces intervino el calvo: —Pero hay algo cierto en esta teoría teutónica. En Alemania, ¿no son los del ejército, los deportistas, los hombres más viriles homosexuales o al menos bisexuales? Y Dios sabe que Alemania es de lo más primitivo. Por otro lado, en América y en Inglaterra encontramos que el afeminamiento es uno de los signos del homosexual, así como de la neurosis. —Hace cinco años podríamos haber pensado que esto era cierto, pero ya no estoy tan seguro. Claro que siempre ha habido hombres de apariencia normal que eran homosexuales, pero que nunca o rara vez practicaban su homosexualidad; mientras que el otro tipo, el que llamáis teutónico, no era tan evidente, y sabíamos muy poco de él, pensando que estaba formado por chaperos, ya sabéis, el camionero que disfruta con ello pero aparenta que lo que le gustan son las mujeres y el dinero. Pero creo que la guerra ha cambiado muchas cosas; las inhibiciones se han perdido; jóvenes de todo tipo están probando cosas nuevas, lejos del hogar y los tabúes conocidos —dijo el gafotas. —Todo el mundo es bisexual por naturaleza. La sociedad, el condicionamiento, la buena o la mala suerte, dependiendo de cómo nos enseñaran a considerarla, fijan el resultado. Nada es «lo correcto»; solo la negación del instinto es lo equivocado —dijo el canoso. Shaw le hizo una seña a Jim para que se le acercase. Jim se disculpó. Shaw y Rolly estaban rodeados de marineros que se sintieron celosos de Jim. —Me parecía que estabas aburriéndote con esos intelectuales. —¿Quiénes son? —Bueno, el hombre de pelo canoso es profesor en el City College, y el de gafas es periodista; seguro que reconocerías su nombre si me acordase. Y el otro es una auténtica zorra —dijo Rolly acariciándose la lustrosa melena —. Seguro que hablaban de política. ¡Vaya rollo! ¿Para qué preocuparse? Que coman tarta y todo eso. Al fin y al cabo, de verdad, ¿no es el vivir y el dejar vivir la mejor política? Jim le dio la razón. Rolly le pellizcó el muslo. Los marineros se llevaron a Shaw y Jim se vio acorralado. —Tengo entendido que eres tenista. Lo encuentro muy emocionante, ser deportista y trabajar al aire libre. Siempre he pensado que si pudiese volver atrás, lo cual afortunadamente no ha ocurrido, habría pasado más tiempo al aire libre. Pero no hago nada de nada, ya lo sabrás, ¿no? Espero que no me odies por ello. Todo el mundo es tan esnob hoy en día con eso del trabajo… Son los comunistas, están por todas partes, diciendo que la gente debe «producir». Pues bien, lo que yo digo es que debe haber alguien que sepa apreciar lo que se produce. Y por eso yo soy un miembro útil a la sociedad. Al fin y al cabo hago que el dinero corra, y otras personas se lo llevan, y realmente creo que todo el mundo debería pasárselo de miedo… Ah, ahí está ese marinero tan chulo, ¿no te parece una maravilla? Se lo tiraron cinco veces el domingo pasado y así y todo fue a misa; eso me dijo. Jim examinó a dicha celebridad, que más bien parecía un joven de aspecto agotado en uniforme. —Ah, cómo detesto a estos mariquitas chillones —dijo Rolly, jugando con su anillo de esmeraldas y rubíes—. Siento una total debilidad por los tipos duros. ¿Qué sentido tiene comportarse como un mariquita si te gustan los mariquitas? ¿Me entiendes? Por suerte hoy en día todo el mundo es gay, si sabes lo que quiero decir…, literalmente todo el mundo. Era tan diferente cuando yo era una niña… Sin ir más lejos, hace unos días un amigo mío…, bueno, llamarle amigo es un poco demasiado, más bien es algo siniestro, pero comoquiera que sea, este conocido estaba manteniendo a Will Jepson, ¡el boxeador! ¡Vamos, de verdad, cuando las cosas llegan a ese punto han llegado demasiado lejos! Jim estaba de acuerdo en que las cosas habían ido demasiado lejos. Rolly le repugnaba, pero reconocía que solo deseaba ser amable, y eso ya era bastante. —¡Cuánta gente hay aquí! Me gusta que la gente se divierta. Quiero decir, la gente adecuada que sabe apreciar este tipo de cosas. ¿Sabes?, me he hecho católico. Todo empezó con monseñor Sheen, ¡esos ojos tan azules! Claro que también es cierto que necesitaba de la fe. Necesitaba saber adónde iré a parar cuando me libre de esta envoltura mortal, y la Iglesia católica es tan hermosa, con esa pompa que tanto me chifla. ¡Uno se siente tan seguro con todos esos rituales y esos ropajes!… No hay nada que se pueda comparar con todo ello. Realmente disponen de los ceremoniales más hermosos del mundo. Una vez estuve en San Pedro por Semana Santa, creo. El Santo Padre entró sobre un trono dorado con una triple tiara y los ropajes más blancos y maravillosos que hayas visto jamás, y los cardenales vestidos todos de rojo, y el incienso y el mármol y las estatuas doradas…, ¡algo delicioso! Bueno, el caso es que en aquel momento me convertí al catolicismo. Recurrí a Dario Alarimo, un buen amigo mío perteneciente a una antiquísima familia napolitana. Su padre era duque, y él lo habría sido también, pero creo que lo mataron en la guerra por fascista, aunque toda la gente bien era fascista en aquellos días, a pesar de que todos nos dábamos cuenta de que Mussolini no era nada chic. ¿De qué estábamos hablando? Ah, ya, de mi conversión al catolicismo. Así que acudí a Dario y le dije: «Esto es lo más espléndido que jamás haya visto». Y él me dijo: «¿A que sí, Rolly?». Todos mis amigos me llaman Rolly; espero que tú también. Así que me preparé para entrar en la Iglesia. ¡Mi pobre cabeza! Era todo tan difícil de aprender, tanto que memorizar…, pero lo hice. No quiero parecer un criticón o buscarle faltas a la Iglesia, pero si abreviasen todo ese aprendizaje todo sería más sencillo y captarían a mucha gente estupenda, no es que quiera decir que no tengan la gente más estupenda. Buenas noches, Jimmy, Jack, Allen. ¿Os lo estáis pasando bien? Como iba diciendo, a excepción de lo terrible que era tener que memorizar todo aquello, ha sido todo muy emocionante. Me confieso una vez al mes y voy a misa los domingos por la mañana, a las diez, y realmente creo que soy una especie de converso modelo. Claro que puede que pasen años antes de que muera; eso espero. Pero cuando deje este mundo quiero estar preparado. He comprado la cripta más bonita de la iglesia de Saint Agnes, en Detroit, donde mi familia fabrica esos horribles automóviles, y allí seré enterrado. Espero que el cardenal celebre la misa en mi funeral. Más le vale, teniendo en cuenta el dineral que les dejo en mi testamento. ¿Ya te vas, Rudy? Gracias, buenas noches. Tengo entendido que el papa está considerando muy en serio otorgarme una condecoración por mis buenas obras. Les he dado una buena suma, ¿sabes? Es el único modo de vencer al comunismo. Espero ir al cielo después de tantas buenas obras llevadas a cabo en la tierra. Creo que el pecado es algo terriblemente atroz, ¿tú no? Es prácticamente imposible no pecar, pero opino que son los pecados grandes los que no se pueden perdonar, como asesinar a la gente. Unas cuantas mentiras, mentirijillas piadosas, y alguna que otra infidelidad, ese es realmente el alcance de mis pecados. Tengo tanta esperanza en la vida venidera… ¡La veo como una orgía de colores! Y todos los ángeles con aspecto de marinero. ¡Todo tan gay! La fiesta va muy bien, ¿no crees? Jim asintió, agotado por aquella catarata de palabrería. —Si me disculpas, he de patrullar un poco; la labor de una anfitriona nunca cesa. No te apetecería pasar la noche aquí, ¿verdad? Cuando Jim comenzó a disculparse, Rolly soltó una risita. —Ya casi nadie lo hace; es uno de los horrores de la edad. Bueno, he disfrutado inmensamente con esta pequeña charla, y espero que te pases alguna noche para que podamos cenar tranquilamente juntos. Rolloson le dio una palmadita en las nalgas y se zambulló en su zoológico. Jim encontró a Shaw borracho y rodeado de marineros. —Me voy a casa. —Pero aún es pronto… Venga, lo que te hace falta es un trago. —Te llamaré dentro de uno o dos días. Jim se marchó. Se sintió aliviado al respirar el aire fresco de la calle. El invierno pasó rápidamente. Jim veía a Shaw de vez en cuando, y Shaw fue amable con él y lo hizo reír. Le presentó a gente de dinero que no tenía nada que hacer. En Nueva York había muchos mundos diferentes de homosexuales, y todos tenían algún conocimiento de los otros. Luego estaba el semimundo, en donde los hetero y los homo se mezclaban con un cierto grado de franqueza, especialmente en los círculos literarios y teatrales. Pero en la alta sociedad los homosexuales llevaban una máscara estilizada con el fin de poder relacionarse de modo convincente entre aquellas admiradoras que se sentían atraídas por su capacidad de comprensión y sus escasas exigencias. De vez en cuando dos homosexuales podían llegar a conocerse en las altas esferas. Cuando esto ocurría se reconocían de un solo vistazo y, al igual que alegres conspiradores, analizaban el efecto que el uno ejercía sobre el otro. Era una especie de masonería. Los homosexuales habían llegado a Nueva York de todo el país. Aquí, entre millones de personas indiferentes, pasaban inadvertidos por el enemigo, pero se conocían entre ellos. Aunque, por cada uno que vivía abiertamente con otro hombre, diez se casaban, tenían hijos, vivían una vida corriente y discreta y solo alguna que otra vez se perdían por algún bar de ambiente o alguna sauna, especialmente a las cinco de la tarde, al salir de la oficina, momento en que la necesidad es más apremiante. A Jim le atraían esos tipos masculinos y nerviosos tanto como le desagradaban los que había conocido a través de Shaw, a pesar de que aprendió mucho de aquellos atrevidos homosexuales. Al igual que los músicos de jazz y los drogadictos, hablaban en clave. Las palabras «mariquita» y «afeminado» eran de mal gusto. Preferían llamarse «gays», mientras que alguien realmente amanerado era una «reina». Los tipos masculinos que se ofrecían a los homosexuales declarando su heterosexualidad eran los «chaperos», y normalmente cobraban dinero. Se desconfiaba de ellos, pues una parte del credo homosexual era que los chaperos de este año son la competencia del año que viene. La mayoría de los amigos de Shaw consideraban a Jim un chapero, además de inaccesible. Jim estuvo durante todo el invierno en contacto con gente del mundo de Rolloson. Aunque le repugnaban las reinas, no tenía otros amigos. Los encuentros furtivos con jóvenes casados rara vez conducían a nada. Esperaba que si mantenía contacto con las reinas podría llegar a gustarle aquel mundo y encontrarse a gusto en él. Pero no fue posible, y cuando Shaw regresó al servicio activo, Jim abandonó aquel círculo, prefiriendo frecuentar los bares en donde poder encontrar jóvenes de sus propias tendencias. Cierta tarde Jim telefoneó a María por impulso, y para sorpresa suya la encontró en el hotel. Lo invitó a visitarla y le dio un abrazo nada más verlo. —¡Qué bien te veo! Lo condujo al cuarto de estar. Sus ojos brillaban, y reía a menudo. Pero Jim vio que el cigarrillo le temblaba en las manos y que se encontraba incómoda. Se preguntó porqué, pero ella no le dio ninguna pista. —¿Que dónde he estado? Veamos. En todas partes. En ninguna parte. El verano, en Maine. Después en Jamaica. Pero Nueva York es donde tengo mi base. —No has sido feliz, ¿verdad? — preguntó Jim directamente. —¡Vaya pregunta! —replicó ella riendo y sin mirarlo a los ojos—. Es difícil saber lo que significa ser feliz. ¿La ausencia de dolor? En ese caso, sí he sido feliz. No sufro dolor. No siento nada. Pero se burlaba de ella misma al hablar. —Entonces, ¿aún no has encontrado lo que buscabas? —No. Vivo en la superficie, al día. De repente se puso seria. —¿Lo encontrarás algún día? —No lo sé. Quizá no. Ya no soy joven. No voy a vivir siempre. Simplemente sigo adelante, y espero. —Me pregunto si existe algún hombre que busque eso tan completo que tú deseas. No creo que los hombres sean capaces de tanto sentimiento, por eso es por lo que tantos prefieren los hombres a las mujeres. Enseguida se arrepintió de haber dicho esto. Pero estaba convencido de que era verdad. María se rio. —No nos das muchas esperanzas. Uno debe ser lo que es. Además, a veces he sido muy feliz. —Quizá todos fuésemos más felices con amigos y sin amantes. María sonrió. —Parece un desperdicio, ¿no? Hablaron de otras cosas hasta que comenzó a caer la tarde y Jim se levantó para irse. María le había dicho que esperaba a un amigo a las cinco. —Nos veremos de nuevo. Pronto — dijo ella. —Pronto —repitió Jim. No se abrazaron. Jim se dirigió a un bar de Times Square frecuentado por soldados y marineros. Observó detenidamente a los clientes, como si estuviese inspeccionando el campo de batalla. Entonces seleccionó su objetivo: un alto teniente de anchas espaldas, moreno, de ojos azules. Jim se puso tras él y pidió una copa. Su pierna tocó la del teniente, una pierna musculosa que le devolvió el roce. —¿Estás en el ejército? —preguntó el teniente. Hablaba lentamente y su voz profunda tenía el acento del Lejano Oeste. —Sí, estuve en el ejército. —¿En qué cuerpo? Intercambiaron información. El teniente había estado en infantería durante la invasión del norte de África. Ahora estaba destinado en el sur como instructor. —¿Vives por aquí cerca? —Tengo una habitación en el centro —asintió Jim. —Ojalá yo tuviese un sitio propio. Tengo que dormir en el sofá, en casa de un primo mío casado. —Eso suena muy incómodo. —Lo es. —Podrías quedarte en mi habitación; es muy amplia —propuso Jim haciendo como que lo estaba meditando. El teniente rechazó la oferta; no podía aceptarla. Se tomaron otra copa y se fueron cada uno a su casa. II En primavera regresó a su trabajo en las pistas de tenis. Según sus socios, podrían pasar diez años hasta que construyeran sobre aquel terreno. Mientras tanto, era una mina de oro, y Jim trabajó muy duro e hizo dinero. Nueva York estaba llena de soldados que iban y venían. Jim se mudó a un apartamento más grande dentro del Village. Conocía a algunas personas, pero no muy bien. Era más fácil tener relaciones sexuales con un hombre que hacerse su amigo. Jim vio a María Verlaine un par de veces, pero como era evidente que a ella le resultaba doloroso dejó de llamarla. Aquel verano regresó Sullivan, y Jim fue a buscarlo al club. Se saludaron de un modo áspero e informal. Sullivan estaba más delgado, y en su pelo claro se podían ver algunas canas. Vestía de civil. —Sí, ya he dejado de ser corresponsal de guerra. Lo dejé antes de que me echasen. No tengo ese toque vulgar, a diferencia de mi angelical mujer. —¿Amelia? —Sí. Ahora es una mujer de éxito. Comenzó contándoles a las lectoras del Ladies’ Home Journal lo que suponía ser un ama de casa británica durante los bombardeos, y ahora está metida en política hasta el cuello. Todo el mundo la cita. Hemos vuelto a la Edad Media. Sullivan pidió otra copa y preguntó: —¿Has visto a María? —Unas cuantas veces. No muchas. No está en la ciudad. —Una pena. Quería verla. Es la única mujer que llegó a gustarme como persona. No te presiona en absoluto. —Creo que se encuentra bien ahora —dijo Jim, vacilante. Sullivan calló. —Está interesada en algún hombre, no sé quién —siguió Jim testarudamente, sin saber a ciencia cierta por qué le mentía; solo sabía que no quería herir a Sullivan de nuevo. —Me alegro por ella. Se merece lo mejor. —¿Cómo va tu negocio? —preguntó Sullivan cambiando de tema. Jim se sintió orgulloso de contarle lo bien que le iba. Presumir delante de los amigos es sin duda uno de los pocos placeres de la vida. —Esa es una buena noticia. ¿Estás solo? ¿Vives solo? —Sí. Únicamente voy a bares. Me gustan los desconocidos, supongo. —Es mejor tener una sola persona, ¿no crees? —Quizá para algunos. Pero no para mí —mintió Jim—. A veces ni siquiera sé sus nombres. A veces no cruzamos más que unas pocas palabras. Todo sucede de un modo tan natural, tan sencillo… —Suena como algo muy solitario. —¿Y no es así todo en esta vida? Sullivan miró alrededor del anticuado bar con sus paredes forradas de madera oscura. Unos miembros del club bebían tranquilamente en la mesa de un rincón. —Has cambiado —dijo Sullivan con indiferencia. —Ya lo sé —respondió Jim con la misma indiferencia—. Cuando estás a punto de morir, cambias; cuando has sido soldado, cambias; cuando te haces mayor, cambias. —Ahora pareces un poco más… preciso. —Sobre algunas cosas. Pero aún no sé cómo conseguir lo que deseo. Sullivan se rio. —¿Y quién lo sabe? El cambio es inherente a la vida. —Pero eso no es cierto —replicó Jim, enfrascado en sus pensamientos. —¿Qué? —Conocí a alguien en Virginia. Alguien con quien crecí. Era la primera vez que Jim mencionaba a Bob. Se detuvo inmediatamente. —¿Quién era? —Hace mucho tiempo de eso. Jim calló. Sintió una sensación de poder al pensar que un día podría recobrar el pasado simplemente volviendo a casa. Hizo una promesa. Tan pronto como el verano acabase, volvería a Virginia, junto a Bob, y continuaría lo que comenzó aquel día junto al río. Jim se dio cuenta de que Sullivan había hecho una pregunta y aguardaba una respuesta. —¿Qué? Lo siento. Sullivan habló con torpeza. —Decía que yo también me he sentido solo, y que si quisieras, podríamos… otra vez. Jim se sintió halagado, aunque no muy animado. Pero retomó su aventura con Sullivan y, como ahora carecía de gran importancia para los dos, su vida fue esta vez más placentera que al principio de su relación. En junio fue publicada la nueva novela de Paul. Sus editores dieron un cóctel para celebrarlo. Era un día caluroso. Jim se sentía aburrido e incómodo, pero Sullivan, con su inmaculado traje nuevo, era casi feliz. El aire era asfixiante en la habitación, todos hablaban en voz alta; la flor y nata del mundo editorial neoyorquino se emborrachaban juntos. Jim iba de un grupo a otro, con los ojos llorosos por el humo del tabaco. Aquellas conversaciones lo dejaban perplejo. —Un resurgimiento de Henry James. No durará. Son los ingleses, ¿sabéis? Ellos son los responsables. Durante los bombardeos la gente necesita consuelo, así que leen a James y Trollope. Retornan a un mundo dorado, seguro e independiente, en el que no existen las bombas. —Supongo que habrá guerra en las novelas. El verdadero horror de la guerra son las novelas que se escriben sobre ella. Pero no esperéis nada bueno hasta dentro de por lo menos diez años. Yo no publicaría una novela de guerra ni por todo el oro del mundo. Claro que Harry Brown es una excepción. Y John Hersey. —¿Carson McCullers? Sí. Y Faulkner, naturalmente. Los agricultores también. Parece que hay mucho escritor del sur. Quizá la guerra civil es la causa. Uno debe vivir la tragedia para crear literatura. Además, a los sureños no se les obliga a entrar en los negocios tan pronto, eso es importante. Y hablan tanto… —¿Es el Partisan Review real y verdaderamente trotskista? —Los judíos no saben escribir novelas. No, no es que sea antisemita. Los judíos escriben excelentes críticas. Pero no son creativos. Tiene algo que ver con su educación talmúdica. Claro que Proust era un genio, pero era medio francés y un perfecto arribista. —Henry Miller es casi tan aburrido como Walt Whitman, y tiene mucho menos talento. —Me encantó Por quién doblan las campanas. La leí dos veces. Obscenidad pura, pero es una obra hermosa, buena y auténtica. —¿Scott Fitzgerald? No creo conocerlo. ¿Está aquí? ¿Es escritor? Un joven delgado y mal afeitado le preguntó a Jim si escribía, y cuando Jim le dijo que no el joven se sintió aliviado. —Demasiados escritores — masculló, borracho. —¿Qué piensas de Paul Sullivan? — preguntó Jim con curiosidad. Pero no logró entender la respuesta. —Tampoco me gusta Aldous Huxley. Sullivan estaba firmando un libro. Jim se fue. Fue un verano muy ajetreado. La guerra continuaba. El trabajo de Jim era duro, pero rentable. El señor Globe le caía muy bien; no entendía nada de tenis. —Estoy en esto por dinero, Jim. Yo tenía una tienda de artículos de segunda mano, y tuve que cerrar durante la Depresión. Después trabajé en una oficina hasta que me metí en este negocio. Lo que yo digo es que se puede hacer dinero fácil si te metes en negocios por dinero, pero que a veces se necesita ayuda. ¿Sabes por qué te dejamos participar en el negocio? Jim dijo que no, aunque era mentira. —Porque tú no estás en esto únicamente por dinero. Te gusta lo que haces, y para hacer dinero siempre tiene que haber alguien que entienda para ayudar a los que están metidos solo por dinero. Aquel verano ganaron mucho, y Jim estaba contento. Cuando María Verlaine volvió a Nueva York en el otoño, Jim y Sullivan fueron a visitarla a su hotel. Se la veía muy bien y Jim se lo dijo. —He estado en Argentina. —¿Eso es una respuesta? —preguntó Sullivan, riendo. —Creí que estabas en Canadá — dijo Jim. —Sí, a los dos. Os serviré una copa. Pensé que podríamos cenar aquí en la habitación. Se movía con rapidez y elegancia. —Es una historia muy sencilla y sabida. Conocí a un argentino en Canadá. Me invitó a Buenos Aires y fui. —¿Crees que eso fue acertado? — preguntó Sullivan, que parecía haberse vuelto convencional de repente. —¡Mi querido Paul! Es un poeta rico, totalmente indiferente a lo que la gente pueda pensar. De hecho, les dijo a todos que yo era una famosa escritora mexicana, y todos me adoraron. Fue maravilloso. —Y ahora, ¿qué? —He vuelto, como podéis ver, y pasaremos aquí el invierno. —¿Pasaremos? —preguntó Jim. —Sí; Carlos está conmigo. Pero en una suite aparte. En Nueva York debemos comportarnos hipócritamente. No queremos corromper a los anglosajones. —¿Ha publicado en Estados Unidos? —preguntó Paul. —No; no creo que jamás haya escrito nada. —Pero dijiste que era poeta. —Eso no quiere decir que tenga que escribir poemas, ¿no? En realidad no hace nada, y esa es su poesía, no hacer nada, con imaginación, claro. —¿Nos lo vas a presentar? — preguntó Paul. María intentó esquivar la pregunta. —Claro. Pero hoy no. Quizá más adelante. Pero cuéntame algo sobre tu nuevo libro. Jim se preguntaba por qué se sentía traicionado en lugar de alegrarse por María, quien parecía haber encontrado lo que había estado buscando. Pero no se alegraba. Estaba enfadado con ella y consigo mismo por no haber sido capaz de darle más que una amistad sincera, algo que podría haber encontrado en cualquier persona comprensiva. Se sentía herido; era como si ella lo hubiese abandonado. Les trajeron la cena y Jim bebió un borgoña de antes de la guerra con la esperanza de emborracharse, aunque su mente estaba demasiado concentrada en su ira. Paul relató su encuentro con Amelia en Londres. María no pareció sorprendida. —Ya me temía que se convertiría en una amazona. —No me eches la culpa a mí. —¡En absoluto! No fue culpa tuya, ni de ella. Es este maldito país. —¿Maldito? —dijo Jim saliendo de su autocompasión. Nunca había oído hablar a nadie de ese modo sobre el país de Dios. —María es una nazi. O una comunista —dijo Paul en plan de broma. —Los rusos son nuestros aliados. Pero no soy política. Solo una mujer, algo muy difícil en vuestro país. Cuando no me encuentro con hombres a los que han hecho daño me encuentro con hombres que piensan que las mujeres son solo una especie de alivio, como una aspirina. —Los que se hallan en estado latente son muy malos amantes —dijo Sullivan mofándose. Nunca se sintió impresionado por los himnos de María a Afrodita. —Exactamente. Todo en este país está calculado para destruir a ambos sexos. A los hombres se les dice que sus deseos son sucios e indeseables. A las mujeres, que son diosas y que los hombres tienen suerte de poder simplemente adorarlas a distancia. —La culpa es de la publicidad. Como las mujeres son las que más compran, los publicitarios las halagan más, les dicen que tienen mejor gusto que los hombres, más sensibilidad, más inteligencia, incluso más fuerza física porque viven más años. Los publicitarios, como es lógico, son hombres. —Pues su responsabilidad es muy grande. —¿Y los europeos son mucho mejores? —intervino Jim. María se encogió de hombros. —Al menos allí los hombres saben quiénes y qué son, y por ahí empieza la cordura. Paul estuvo de acuerdo. —Los americanos tienden a representar varios papeles, con la esperanza de dar con el apropiado. —Cuando acabe la guerra, ¿volverás a Europa? —preguntó Jim a María. —Sí. ¡Para siempre! —¿Con el argentino? —preguntó Paul. —¿Quién sabe? Yo vivo en el presente —respondió ella sonriendo. A Jim nunca antes le había parecido tan adorable. Ella lo miró; había un destello de cariño en sus ojos y por eso Jim rehuyó su mirada, reflexionando sobre su traición, maldiciendo su causa. III El nuevo libro de Sullivan no tuvo éxito. Se dedicó a escribir artículos para revistas y se preguntó si debería probar suerte con el teatro. Jim vio que era fácil llevarse bien con él. A veces uno de los dos traía un extraño a casa y ninguno se sentía celoso o envidioso. Desde el punto de vista de Jim era una relación ideal; solo la intensa experiencia que había vivido con Bob podía resultar más satisfactoria que su vida con Sullivan. Jim veía a María Verlaine de vez en cuando; el argentino nunca estaba. Su vieja amistad continuó, pero era más consciente que nunca de que no era suficiente. Para él era insoportable que ella fuese feliz y que la razón fuese otro hombre. Rolloson invitó a Jim y a Paul a su fiesta de Nochevieja: «Un grupo muy simpático, queridos, una pequeña reunión». Era el mismo grupo que Jim había conocido en su primera fiesta en casa de Rolloson. Este llevaba un traje gris claro ceñido por la cintura, una camisa color malva con su monograma, y una chalina color verde marino de crespón de seda atada a su cuello rosado. Los recibió en la puerta perfumado de violetas. —Qué ilusión me hace que haya venido usted, señor Sullivan. ¿Puedo llamarlo Paul? Paul, hay montones de gente que se mueren por conocerlo, y seguro que se encontrará con muchos viejos amigos. Creo que literalmente todo el mundo se encuentra aquí, y yo que quería celebrar una fiesta íntima. Ay, bueno. Empujó a Sullivan hacia un grupo de personas con aspecto de literatos, entre los que se hallaba el profesor canoso del City College. Luego se llevó a Jim y lo presentó a varias personas sin parar de hablar por los codos. —Primero Shaw y ahora Sullivan. Eres único. ¿Cómo lo haces? ¿O debería preguntar qué es lo que tienes? —dijo dándole un repentino tiento. Jim se molestó sobremanera. —Es solo que no conozco a nadie más. —Pero ¿dónde los conociste? —En Hollywood. ¿Consiguió esa cosa del papa, esa condecoración? Rolly frunció el ceño. —Ay, querido, la Iglesia está preñada de política, totalmente preñada. De hecho, no se te ocurra repetir nada de esto a nadie, creo que probaré el vedismo. He conocido al maestro indio más maravilloso que te puedas imaginar. Estará aquí esta noche, a menos que me olvidase de… no, recuerdo que lo vi en casa de los Van Vechten y que lo invité…, ¿o fue al príncipe? Tengo aquí también al más maravilloso príncipe hindú. Te encantará. Se parece a Theda Bara. Sé que está aquí porque me acuerdo de que lo he felicitado por el precioso turbante que lleva. Pero no estoy seguro de si habrá venido el maestro. Tiene millones de dólares en rubíes y esmeraldas aquí mismo en Nueva York; el príncipe, no el maestro. Él creo que no tiene nada, pero posee unos altos ideales. Lee a Gerald Heard si no me crees. ¿Dónde está Shaw? —¿Quién? Ah, Shaw; creo que está en Hollywood. Lo han licenciado, o al menos eso es lo que decía el periódico. —¿El periódico? ¿No tienes noticias suyas? —No, no nos escribimos. —¡Qué pena! Rompió tantos corazones cuando estuvo aquí… Buenas noches, Jack, Jimmy, Allen. Gracias por venir. Es tremendamente apuesto, Shaw quiero decir. Tiene un aura… Rolly echó un vistazo a sus invitados. Jim pudo ver que llevaba maquillaje. —Es muy gay, ¿no te parece? ¡Oh, aquí viene sir Roger Beaston, el perfecto camp! Discúlpame, por favor. Rolly salió disparado para recibir a un hombre diminuto y pálido de pelo amarillo. Jim encontró a Sullivan en el centro de un grupo, no todos escritores. Bebían champán y hablaban animadamente sobre cierto rey europeo que se había encaprichado de un nuevo muchacho, del cual se comentaba que era extraordinariamente apuesto y encantador, a pesar de que había comenzado su carrera como chapero en Miami. Jim escuchaba, sin sorprenderse ya de descubrir que personas de las que no lo había sospechado resultaban ser homosexuales. En un principio y por norma jamás daba crédito a los rumores, pero demasiado a menudo resultaban ser verdaderos. Estaba claro que el mundo no era lo que parecía y que cualquier cosa podía ser cierta. Jim se paseó entre la gente. En el vestíbulo encontró un teléfono. Sin pensárselo dos veces llamó a María. Cuando esta respondió, Jim pudo escuchar que había música y gente con ella. —¡Jim! ¿Dónde estás? —En una fiesta muy aburrida. —¡Pues vente para acá! María llevaba un vestido de noche plateado y una flor roja en el pelo. Le brillaban los ojos y parecía estar borracha, aunque nunca bebía. Era simplemente que cuando se encontraba en la compañía de aquellos a quienes apreciaba se recargaba de energía y entusiasmo. Se abrazaron, y María lo presentó a una docena de hermosas parejas, emigrantes europeos en su mayoría. Le ofreció champán y se sentaron frente a la falsa chimenea. —¿Qué fiesta has dejado por mí? —La de un hombre llamado Rolloson. —Hace veinte años que conozco a Rolly. Es inofensivo, supongo, pero me asusta. Es como verse a una misma en un espejo distorsionado. —Solo fuimos porque… bueno, porque nos invitaron. Jim se sentía incómodo porque María no lo hubiera invitado a su fiesta antes. Ella lo percibió. —¿Sabes por qué no te invité? —¿Carlos? Ella asintió. —¿Está aquí, en esta habitación? —No, ha bajado para pedir más champán. ¿No te dolerá conocerlo? —Claro que no. Me gustaría. Entonces comenzaron a sonar las campanas, y por la radio escucharon el alboroto de Times Square, y todo el mundo dijo «¡Feliz Año Nuevo!». Carlos había vuelto y besaba a María. —Casi no llego. —Jim, este es Carlos. Se dieron la mano. —Feliz Año Nuevo —dijo Carlos. —Feliz Año Nuevo —dijo Jim. A los pocos minutos se fue a casa. Capítulo 10 I Al llegar la primavera, Sullivan recibió un adelanto de una editorial para publicar un libro sobre África. —Y eso significa seis meses viajando con todos los gastos pagados. Si no cojo este trabajo tendrás que mantenerme. —Si puedo evitarlo, mejor. Jim se sentía culpable de alegrarse de poder vivir solo de nuevo. —Es curioso esto de los viajes: cuando empiezas no puedes parar. Es una forma de alcoholismo. Tengo muchas ganas de ir. —Yo también. Pero tengo trabajo. —Y tienes que encontrar a algún otro —dijo Paul categóricamente. —No estoy exactamente buscando —replicó Jim en tono cortante. —Ya lo sé. Lo siento. De todos modos hay algo que no funciona cuando dos hombres viven juntos o un hombre y una mujer, si nos ponemos en eso. A menos que tengan hijos, no tiene sentido. —Somos demasiado egoístas, supongo. —Y nos aislamos mucho unos de otros. Quizá sea mejor así. No comulgo con la visión romántica del amor que tiene María. Ya nos afectamos unos a otros bastante con el simple hecho de existir. Cuando las estrellas se entrecruzan, ¿o son los cometas?, fragmentos de estas pasan brevemente de una órbita a otra. En contadas ocasiones hay una colisión completa, pero lo más frecuente es que las dos continúen su camino sin más, intercambiándose a lo sumo una partícula en ese encuentro. Con esta metáfora celestial se separaron. Al día siguiente, como si lo celestial interviniese de nuevo, Jim recibió carta de su madre con un montón de noticias. «Te acuerdas de Bob Ford, ¿verdad? Era tan buen amigo tuyo en el colegio… Pues está en la marina mercante y estuvo aquí de permiso durante unos cuantos días la semana pasada. Preguntó por ti, y su mujer también. No sé si te he contado que se casó con Sally Mergendahl el año pasado y tienen una niña. Ya sabes que ese trabajo en el colegio aún está disponible, y si quieres regresar…». Eso era lo que había. Bob había vuelto, pero se había casado. Ni por un instante se le ocurrió a Jim que Bob pudiese ser diferente en ningún sentido a como fue aquel día junto al río. Pero había cambiado. Se había casado con Sally. De repente sintió pánico. ¿Era posible que hubiese estado esperando años para reunirse con alguien a quien solo le interesaban las mujeres? No. Arrojó de sí ese pensamiento. Bob tenía que ser bisexual, aunque solo fuese porque nadie podría haber sido un amante tan perfecto en aquella ocasión única y después cambiar tan drásticamente. Jim se tranquilizó y, como quiso creer que nada había cambiado, nada cambió en su mente. Hizo planes para volver a Virginia tan pronto como pasase el verano y reanudar su vida a partir del punto en que la dejó aquella noche de verano hacía ya siete años. Shaw llegó a Nueva York para el estreno de la película de otro actor y se citaron en un restaurante en el que la comida y el servicio eran malos, pero donde los famosos iban no solo para verse unos a otros, sino también para contemplarse en los espejos que decoraban el local. Jim se sorprendió al ver que Shaw tenía las sienes grises. Se dirigía con rapidez inusitada hacia la madurez. —Estás muy guapo, Jimmy, realmente guapo. De todos mis alumnos, tú eres con mucho el más apuesto. —Eso es como ganar la Copa Davis. Gracias. ¿Con quién vives ahora? —Con nadie. Estuve con un perfecto hijo de perra de Detroit, un submarinista, imagínate, todo ese rollo de los juegos olímpicos. Tenía una constitución estupenda, pero era un estúpido. Dios, no creo que haya conocido jamás a nadie tan estúpido. Todo lo que quería era beber cerveza y pasarse las noches en los bares gays. Lo eché con cajas destempladas. Tenía mujer y dos hijos, así que creo que hice lo correcto, ¿no te parece? Nadie quiere destrozar un hogar. ¿Y qué hay de tu vida? —Trabajando. —¿Y Sullivan? —Se ha ido a África. —Espero que se lo merienden. No es más que un cabrón pretencioso. Leí las críticas negativas de su libro. No es que tenga importancia lo que digan los críticos. Cuando vapulean mis películas, hacen taquilla; y cuando las alaban son un auténtico fracaso. Al fin y al cabo, el espectáculo es el espectáculo. Jim se percató de que todo el mundo estaba pendiente de Shaw, pero esta vez a Jim le desagradó llamar la atención, en especial cuando se dio cuenta de la presencia de varios de los invitados que había conocido en la fiesta de Rolloson. Todos iban acompañados de mujeres, pues este era territorio enemigo. —¿Estás trabajando en alguna película? —No. Es difícil acertar hoy en día. Espero. La productora cree que la guerra va a acabar y que recuperarán a las viejas estrellas, y a nosotros, que hemos estado vendiéndoles las entradas, que nos parta un rayo. Bueno, ya se darán cuenta. Gable no significa ya nada. Jim se preguntó si Shaw no estaría ya acabado. Era un negocio muy duro, como todo el mundo gustaba de decir. —Ya volverán a mí. Pero será demasiado tarde. —¿Por qué? Shaw miró a su alrededor y dijo en un susurro: —Dejo el cine. Me retiro. —¿Y no vas a hacer nada? —No exactamente. Trabajaré en el teatro. Comienzo los ensayos en septiembre. —Eso es magnífico. —Pero muy duro. Nunca he estado sobre un escenario, pero tengo que hacerlo. —¿Cómo está tu madre? —Sigue en Baltimore. Tiene gracia; presume de mí, claro, pero a veces creo que le disgusta mi éxito. ¡Imagínate a una madre haciéndote la competencia! Supongo que las personas son ante todo personas. Bueno, está contenta de que me vaya a casar. —¿Casarte? —Sí. Ha sido idea de la productora. Piensan que mucha gente sospecha. Quizá tengan razón. —¿Quién es ella? —Calla Petra, una actriz húngara. La mantenía el director de la productora. Una noche perdió cien mil dólares en Las Vegas. Una auténtica zorra, pero no me sacará un centavo. Aunque al director sí. Hemos firmado un acuerdo prematrimonial blindado. Yo no le daré ningún dinero. De todos modos ella necesita la publicidad tanto como yo. —Parece un buen acuerdo. —Es algo horrible —se quejó Shaw. Se vieron a menudo durante aquel verano. El día en que se estrenó la obra teatral de Shaw, este anunció que dejaba el cine; una semana más tarde la obra fue retirada de la cartelera, y Shaw regresó a Hollywood. Su boda con Calla Petra fue la más brillante de la temporada. Después de que Shaw abandonara Nueva York, Jim regresó a su vida de bares. Le gustaba en particular uno de la Octava Avenida en el que se reunían hombres y mujeres; algunos de los hombres estaban disponibles y otros no, lo cual confería cierta emoción a las negociaciones. Le gustaban sobre todo los tímidos que a la mañana siguiente decían: «¡Tío, qué trompa tenía anoche!», pretendiendo no acordarse de lo que habían hecho. Una noche especialmente calurosa se encontraba Jim en la barra acunando una cerveza y observando a los clientes. Casi se había decidido por un joven marine de ojos azules y buena dentadura, cuando escuchó que alguien le decía: —¿No eres tú Willard? Jim se dio la vuelta y vio a un marinero gordo y calvo. —Yo soy, ¿y tú eres…? No se acordaba. —Collins, Alaska. ¿Te acuerdas? —Claro. Tómate un trago. Collins se sentó junto a él. —Ahora estoy en la marina. Fui oficial subalterno, pero me arrestaron. —¿Qué ocurrió? —Me cogí un pedo y mandé a la mierda a un comandante. Mi problema de siempre. ¿Estuviste en el ejército? —En infantería. Hace un año que me licencié. —¿Y qué haces ahora? Jim se lo contó. —Acuñando pasta —dijo Collins. —Más o menos. ¿Vas a quedarte mucho tiempo? —No, embarcamos dentro de poco. Estos son mis últimos días de libertad. Chico, qué bien te lo has montado, viviendo aquí y con tu propio negocio. Ojalá estuviese en tu lugar. —¿Qué vas a hacer cuando te licencies? —¿Licenciarme yo? Soy marinero. No sé hacer otra cosa. Una vez intenté trabajar en una tienda de máquinas, pero no pude soportar estar tanto tiempo en el mismo sitio. Así que lo dejé, abandoné a mi mujer y volví al mar. —¿Estás casado? —Divorciado. La conocía desde niño y ella siempre quiso casarse conmigo. Pero yo no quería. Hasta que una noche me emborraché y la dejé preñada, y me dijo que teníamos que casarnos. Nuestro hijo vive con ella en Eugene, Oregón. —Qué mala suerte —dijo Jim tratando de mostrar conmiseración. —Supongo que algunos tíos no están hechos para ser padres de familia. Ahora tengo una tía en Seattle que se muere por casarse conmigo, pero le he dicho que ya me la han jugado una vez y no me la van a jugar más. ¿Tú no te has casado? —No, aún no. —Eres más listo que yo. Pero seguro que tienes una chica en Nueva York. —Más o menos. Collins dio un buen trago a su copa y preguntó: —¿Conoces a chicas aquí en Nueva York? —Solo una. La verdad es que he estado trabajando mucho y… —Sé lo que quieres decir. Oye, ¿adónde te largaste cuando abandonaste el barco? —A Los Ángeles. —Tío, esa es mi ciudad. Totalmente abierta, en donde todas las chicas quieren pasárselo bien, como nosotros, sin palabrería de matrimonio ni mierdas por el estilo. ¿Viste alguna vez a las estrellas de cine? —A algunas. —¿Como quién? —Calla Petra. —¡Venga ya! Esa tía está de miedo. ¿Has hablado con ella? —Montones de veces. —¡Venga ya! ¿Te la has tirado? —No, solamente hemos jugado al tenis. —A mí sí que me gustaría jugar al tenis con ella. Y a algunas cosas más. Jim pidió otra cerveza. Normalmente aguantaba una hora con una cerveza, pero Collins lo ponía nervioso, y terminó por beberse la segunda, algo extraño en él. —¿Te gusta la marina? Collins se encogió de hombros. —No saben nada sobre el mar. Ojalá estuviese de nuevo en la marina mercante. —¿Y por qué no estás? —Estaba en tierra con mi mujer y me iban a llamar a filas. Así que para librarme me metí en la marina. No quería estar en infantería y tener que caminar. Jim echó un vistazo por el bar. El marine se había marchado, y no había nadie más que lo atrajese. En el extremo opuesto de la barra un viejo intentaba ligarse a un marinero, quien a su vez intentaba ligarse a un soldado. Resultaba cómico. Collins, a quien aquella comedia le era totalmente ajena, preguntó de repente: —Oye, ¿por qué dejaste el barco con tanta prisa? Jim había estado esperando aquella pregunta. Contestó muy despacio, simulando serenidad. —Quería conocer California y no quería discutir con el jefe, así que me escapé. —Supuse que sería algo así. ¿Y por qué te largaste del apartamento de aquellas chicas? Eso es algo que nunca he logrado entender. —Simplemente no me gustaba la que me tocó, eso es todo. —Sí, estaba como un cencerro; fuiste listo en marcharte cuando lo hiciste. —¿Y eso? —Las dos tenían gonorrea. Y yo la pillé y lo pasé fatal intentando curarme. Los dos rieron, y Collins le contó a Jim lo del hombre que cogió veinte veces la gonorrea y le curaron todas menos la primera. Por fin se dijeron adiós y Jim se sintió aliviado de saber que Collins pronto embarcaría y nunca volverían a encontrarse. II Un día invernal de cielo gris, con una neblina gélida colgando sobre la ciudad, Jim puso rumbo a su casa para pasar la Navidad. La señora Willard lo aguardaba en el porche, y vio a su hijo acercándose por el camino. A Jim le sobresaltó el aspecto de su madre: el pelo blanco, desaliñado como siempre; la cara pálida y llena de arrugas. Se había hecho vieja en su ausencia. Se abrazaron y ella se aferró a él con todas sus fuerzas, sin decir palabra, solo abrazándolo. Luego entraron en la casa, donde al menos nada había cambiado. El recibidor estaba tan deprimente como siempre, a pesar del árbol de Navidad lleno de lucecitas de colores. Jim se sintió raro, como desplazado en el tiempo. Su madre y él se miraron sin hablar, como dos extraños con un recuerdo común. —Cómo has crecido, Jim. Estás muy cambiado. —Todos lo estamos, supongo —dijo él, incómodo. —Te pareces más a mi familia. Ya no te pareces nada a tu padre. Antes sí. Jim contempló en el rostro de su madre sus propios rasgos cargados de años y sintió miedo de la edad y la muerte. —Tú no has cambiado mucho — mintió Jim. Ella soltó una risita. —Sí que he cambiado. Ahora soy una vieja. Pero no me importa. Si no se es guapa, la edad te hace más atractiva, al menos eso dicen: que te da carácter. La miró a la luz del árbol de Navidad, y vio que tenía razón: había mejorado con la edad. Ahora tenía rostro propio, algo de lo que antes carecía. —¿Te vas a casar, hijo? Resultaba extraño oír el nombre de «hijo» de nuevo. —Algún día. —Cuanto mayor me hago, más convencida estoy de que la gente debería casarse joven. A veces creo que la razón por la que tu padre y yo no nos lleváramos tan bien como tendría que haber sido fue que nos casamos muy tarde. Tú tienes la edad justa para sentar cabeza. —Puede. —Hay muy buenas chicas por aquí. Serían unas esposas excelentes. Ya las conocerás. Deberías casarte con una buena chica de aquí, y no con una de esas de Nueva York, aunque no sea asunto mío. Jim sonrió. La gente de Nueva York no estaba bien considerada en el sur. Su madre le preguntó por su trabajo, y él le contó todo. A ella le gustó. —Me alegro de que hagas dinero. Nadie de esta familia lo ha hecho nunca, y ya era hora de que alguien lo hiciese. Aunque el dinero no lo es todo, ¿verdad? Es decir, a veces el matrimonio, formar una familia y disfrutar de la vida es más importante, ¿no crees? Tarde o temprano le propondría que se quedase en casa para siempre. —No lo sé, madre. No he pensado mucho realmente en todo eso. Tengo un buen negocio en Nueva York, y mientras marche bien preferiría no dejarlo. Viendo que su hijo se resistía, cambió de tema. —Tu hermano ya es alférez de las fuerzas aéreas. Cualquier día de estos lo enviarán al frente. No sé para qué, porque la guerra está a punto de acabar, según la prensa. —¿Pasará aquí las Navidades? —Sí, tiene unos días de permiso. Es un chico muy inteligente. Jim sospechó que quizá su hermano no fuese tan del agrado de su madre. Ella había cambiado sin duda alguna. Todo era posible. —¿Coges huéspedes? Ella le había comentado algo en una carta. —Solo a una pareja casada. Los conocerás en la cena. Carrie y su marido también vendrán a cenar. —¿Cómo está mi sobrino? —Bien gordito. No puedo hacerme a la idea de lo mucho que has cambiado, hijo. Guardaron silencio. Jim le dio una patadita a su maleta, y su madre le dijo: —Será mejor que subas tus cosas a tu habitación. —¿Cuál? —Tu habitación de siempre. —¿Duerme ahí John cuando viene de permiso? —Sí, nada ha cambiado. Trato de que todo siga igual. Sé que es como intentar vivir en el pasado, pero el pasado era hermoso en cierto sentido. Creo que el futuro puede ser aún mejor. —Te refieres a la muerte de padre —afirmó Jim bruscamente. Ella asintió con serenidad. —Sí. Siempre he creído que, si haces un mal negocio, debes mantenerlo. Pero que cuando se acaba es inútil pretender que era lo mejor de este mundo. —¿Por qué te casaste con él? —Dios mío, hijo, ¿por qué se casa nadie con nadie? Si alguna vez lo supe, lo he olvidado. Puede que porque me lo pidiese, y yo no estaba demasiado solicitada. Sube tus cosas y prepárate para la cena. Todo el mundo estaba sentado cuando Jim bajó a cenar. Su madre lo presentó a los huéspedes. Estrechó la mano de su cuñado y besó a su hermana. Carrie había ganado kilos, y sus pechos y caderas parecían dispuestos a romper la costura de su vestido. Estaba sin maquillar; parecía cansada, pero de buen humor. Era evidente que estaba contenta con su marido, un tipo bonachón que hacía todo lo que ella le pedía. —Bueno, madre; está tan guapo como siempre —dijo Carrie mirando a su hermano con admiración—. Desde luego, le ha tocado toda la belleza que hay en esta familia. Su risa era como una explosión que no cesó hasta que su marido le dijo lo que ella quería oír: que ella también era muy bonita. Hablaron del trabajo de Jim y de si era rentable, y le preguntaron que si regresaba casa, como todos estaban deseando, podría ganar aquí lo mismo que en Nueva York. Y, como es natural, Carrie tuvo que hacer la inevitable pregunta: —¿Cuándo te vas a casar, Jim? —Cuando alguna chica me lo pida. Todos rieron. —Siempre fuiste tímido con las chicas —dijo su hermana con la boca llena—. Deberías sentar cabeza, en serio. No hay nada mejor, ¿verdad, cariño? Su marido confirmó que no había nada mejor. A Jim toda aquella mascarada le resultaba deprimente. Intentó cambiar de tema, sin resultado. —Jim se casará cuando esté preparado. Creo que ha tenido muy buen sentido de no casarse mientras recorría mundo —dijo su madre. Hablaron del matrimonio, la vida segura de quienes seguían un patrón conocido, aportando experiencias muy parecidas entre sí. Pero al tratar de aconsejar a Jim ninguno sospechaba que su sabiduría colectiva no era de utilidad para él, que su patrón de vida era muy diferente al de ellos. Esto lo entristeció e irritó. Se estaba cansando de tanta mentira necesaria. ¡Qué ganas tenía de decirles lo que él era realmente! De pronto se preguntó qué ocurriría si todos los que eran como él se comportasen con toda naturalidad y sinceridad. La vida sería mejor para todos si el sexo se considerase como algo natural, no algo temible; si los hombres pudiesen amar a otros hombres sin tapujos —como debía ser—, así como amar a las mujeres con la misma naturalidad, como también debía ser. Pero mientras reflexionaba sobre aquella libertad era consciente de lo peligroso que resultaría ser sincero. Y le faltó valor. —A propósito, ¿sabes que Bob Ford se casó con Sally Mergendahl? —dijo Carrie. —Madre me lo dijo. ¿Dónde está… dónde están ahora? —Ella vive aquí con su familia, y él está en un barco, pero creo que vuelve dentro de poco. Estará aquí para la fiesta de Navidad que darán los Mergendahl. Estás invitado. Y tienen una niña preciosa, con el pelo rojo oscuro, como el de Bob. —Pero ¡bueno, Jim, jamás te habría reconocido, tan crecido y todo! ¿Verdad, querido? —preguntó la señora Mergendahl al señor Mergendahl, quien convino en ello. —Ahora es todo un hombre. Todos lo son. Parece que fue ayer cuando jugabas en todos esos torneos de tenis del colegio. ¡Mírate ahora! ¡Y todos los demás chicos del ejército, casados; y nuestra niña ya una madre! —dijo la señora Mergendahl guiñando un ojo a Jim. —Será mejor que lo dejes marchar, cariño, para que pueda hablar con todas las jovencitas que se mueren por conocerlo. Y tenemos una buena cosecha… Jim se disculpó y entró en el anticuado y concurrido salón. Carrie lo cogió del brazo. —Te voy a presentar a la gente. Reconoció a muchos de los presentes, a algunos del colegio, a otros del pueblo. Todos se acordaban de él y parecían realmente contentos por su vuelta. Incluso le contaban cosas que él ya había olvidado. Iba de grupo en grupo como en un sueño, esperando llegar al núcleo donde sabía que Bob Ford debía de encontrarse. Entonces vio a Sally Mergendahl — ahora Sally Ford— y se separó de Carrie para hablar con ella. Sally se había convertido en una mujer alta y elegante de cabello oscuro recogido en trenzas sobre su cabeza. Se dieron la mano con efusión, escudriñándose mutuamente, buscando señales del paso del tiempo. —¡Felicidades! —dijo Jim. —¿Por la niña o por casarme con Bob? —Por las dos cosas —respondió Jim animadamente, aunque ella era su rival. —Eres muy amable, Jim. Siéntate conmigo. Tenemos tantas cosas que contarnos… Se sentaron en un sofá de tejido de crin vegetal. Su conversación se vio continuamente interrumpida por recién llegados que querían saludar a Jim. —¿Ves lo popular que eres? De verdad, tendrías que quedarte aquí con todos nosotros. —¿Alguien te ha dicho que no iba a quedarme? —Bueno, no exactamente, pero ya sabes que por aquí todo el mundo se entera de los asuntos de los demás. Nos pasamos el tiempo cotilleando, aunque nunca ocurre nada muy interesante. Nos conocemos todos demasiado bien. —¿Dónde está Bob? —En Newport News, con su barco —dijo ella con un mohín—, no llegará hasta mañana. ¿Por qué no cenas con nosotros cuando llegue? Nosotros tres solos. —Me gustaría. Bob es ahora contramaestre, ¿no? —Sí. Pero lo va a dejar cuando acabe la guerra. —¿Y eso? Si le encanta el mar. —Pero papá lo necesita en su compañía de seguros, y todos piensan que Bob será un estupendo vendedor. Papá dice que cuando él se jubile Bob podrá quedarse con la empresa. —Eso está bien. Jim vio cómo colocaban el dulce nudo alrededor de la reacia garganta de Bob. Pero ¿sería realmente reacia? ¿Sería posible que hubiese cambiado? Podía ser. —Ya ha danzado suficientemente por esos mundos. Al fin y al cabo el mundo no es infinito, ¿y luego qué? De todos modos, aquí están todos sus amigos y dispone de un buen empleo. Creo que podremos vivir muy bien. Me muero por que veas al bebé. —¿Es Bob un buen… padre? —Bueno, no tiene mucha práctica. Por ahora cree que un bebé es algo con lo que jugar hasta que empieza a llorar, y entonces quiere estrangularlo. Luego dice que el bebé me importa más que él, así que le digo que el bebé es como si fuese él mismo, lo cual es cierto. —¿Y él comprende eso? —Bueno, sí, a veces. Ya sabes cómo es. —Ya no estoy muy seguro. —Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y él ha cambiado, aunque parece el mismo. Pero se ríe mucho más que antes. De niño era más agrio. Y además antes no hacía más que ir detrás de las chicas. Aún recibe cartas de chicas de todas partes del mundo. Él me deja leerlas, y son realmente patéticas, pero no soy celosa; no sé por qué no. Supongo que será porque volvió a mí cuando no tenía por qué. Oyéndola hablar, Jim se preguntaba si Bob se había sentido alguna vez atraído por los hombres. Por lo que ella contaba y lo que él sospechaba, no parecía probable, lo que quería decir que aquella experiencia entre ambos había tenido un carácter único. Y aquello significaba que Bob había hecho el amor con él como señal de cariño, y no por lujuria. El hecho de que ahora prefiriese a las mujeres hacía que su relación resultase aún más íntima y excepcional. Jim sabía que su vuelta jamás podría romper el matrimonio de Bob. Aquel sueño adolescente de embarcarse juntos ya no era posible. Habían pasado demasiadas cosas, y los dos formaban ahora parte del mundo. Pero no había razón para no continuar con su relación, sobre todo si él decidía volver y aceptar aquel trabajo en el colegio. El contacto continuo haría el resto. Pensó en la vieja cabaña junto al río. ¿Seguiría allí? Sally continuaba hablando. —No quiero parecer anticuada, y no creo que lo sea. Pienso que un hombre debe tener un montón de aventuras antes de sentar la cabeza. Una vez le dije eso a mi madre y creí que se moría. Dice que nunca entenderá a esta nueva generación. —¿Cuándo crees que Bob dejará la marina mercante? —Cuando acabe la guerra. Eso dice. Papá tiene un amigo en Washington que puede arreglarlo si hay algún problema. Jim, ¿te importa traerme un ponche? Estoy seca. Jim atravesó la abarrotada habitación, sonriendo a todo el mundo que quería hablar con él. Le sorprendía aquella popularidad. Si supieran… Al ir a coger el ponche se encontró cara a cara con su hermano. John estaba alto y moreno, muy elegante con su uniforme y a Jim le desagradó, como de costumbre. Estaba increíblemente seguro de sí mismo, y todo el mundo decía que iba a «dejar huella», y él se lo creía. La política sería su vida. —¿Qué hay, Jim? Ha pasado mucho tiempo. La voz de John era grave y bien modulada; había bebido demasiado. Se intercambiaron los saludos y cumplidos de rigor. —Es muy simpática, ¿verdad? — dijo John señalando a Sally. —Sí, me gusta. —Qué pena que Bob se haya perdido la fiesta. Debes de estar deseando volver a verle. Jim se preguntó si John sabía algo. Su hermano era muy astuto, y seguro que recordaba lo mucho que él y Bob se veían cuando no eran más que dos chiquillos. Pero ¿era eso suficiente para levantar sus sospechas? ¿O hacía falta ser diferente para reconocer a alguien que era diferente? A Jim le hizo gracia la idea. A veces se daba en familias, decían. Estudió a su hermano. —¿Qué ocurre? —Nada…, nada. Estaba pensando. Bueno, voy a llevarle a Sally su ponche. —No la pilles bajo el muérdago — bromeó John con su voz profunda. —¿Cómo has tardado tanto? Creí que me habías abandonado. —Estaba hablando con mi hermano. —Debe de ser estupendo volver a casa. Llegó el día de la cena con Bob y su mujer. Jim estaba nervioso. Le gritó a su madre cuando le dijo que llevase el abrigo y perdió los estribos con su hermano, cuya pluma le había manchado de tinta la única camisa blanca que le quedaba. Tras una buena bronca con John, se largó. Con el corazón latiéndole con fuerza, Jim llamó a la casa de los Mergendahl. Bob abrió la puerta. Jim le estrechó la mano como aturdido, sin encontrar las palabras. —¿Cómo demonios estás? Entra y tómate una copa. Los viejos están fuera y Sally está arriba con la niña. Pero qué alegría me da verte. Estás como siempre. ¿Cómo te ha ido? Cuando por fin le salieron las palabras, la voz de Jim era ronca. —Bien, me ha ido bien. A ti también te veo muy bien. Jim se dio cuenta de que se había olvidado de cómo era Bob. Siempre creyó que aquella imagen mental que tenía de él era exacta, pero probablemente era un recuerdo emocional más que real. Se había olvidado de lo oscuro que era el cabello rojo de Bob, y de sus pecas, y de que su boca se curvaba en las esquinas, y de que sus ojos eran azules como el océano Ártico. Solo el cuerpo era como él lo recordaba, alto y delgado, de pecho fuerte. Tenía buen aspecto con aquel uniforme. Se sentaron frente a la chimenea y Bob se olvidó de las bebidas. Él también estaba repasando el inventario. ¿Se acordaba de todo? —Desapareciste por completo — dijo Bob rompiendo el silencio. —¿Yo? ¡Tú! Te escribí y te escribí, pero nunca te encontrabas donde enviaba las cartas. —Bueno, estaba siempre de un lado para otro, como tú. —Sí, es cierto. —¿Has visto a Sally desde que volviste? —En la fiesta de Navidad. —Es verdad, me había olvidado. Te invitó a venir esta noche. —Es una chica maravillosa — afirmó Jim, queriendo que eso quedase claro desde el principio. —Y que lo digas. Me alegro de que os caigáis bien. Realmente no la conocías en la época del colegio, ¿no? —No, pero recuerdo que solías verla ya por entonces. —Y tú, ¿cuándo vas a casarte? Otra vez aquella pregunta. —Esperaré algo más. —¿Crees que volverás aquí para quedarte a vivir? —Puede que sí. Tú vivirás aquí, ¿no? —Eso dicen. Parece ser que voy a entrar en la compañía de seguros del padre de Sally. Dicen que me irá muy bien. —Pero ¿prefieres el mar? Bob se mostraba inquieto, cruzando y volviendo a cruzar sus largas piernas. —Bueno, llevo casi diez años en el mar, y me he hecho con una buena posición. Me costará hacer vida en tierra. Pero si Sally lo quiere de ese modo… —Así lo quiere ella, pero ¿y tú? —También —dijo Bob en tono desafiante e irritado—. Bueno, no lo sé —añadió, algo inseguro. —No sé qué tiene de malo ser marinero, sobre todo si ganas bastante dinero. ¿Por qué no iba a gustarle eso a Sally? —Ya conoces a las mujeres. Quieren que estés donde puedan verte todo el tiempo. Dice que no se siente casada cuando me voy. —Así que te establecerás aquí. —Sí, aquí —dijo sin mucho ánimo —. Bah, me acostumbraré. Además, me gusta la idea de ser un hombre de familia. —Supongo que yo también volveré aquí, quizá. —Eso sería estupendo; sería como antes. Es curioso, conocía a casi todas las chicas de por aquí, pero a pocos tíos a excepción de ti. Estará bien poder tener al menos un amigo aquí en el pueblo. Para jugar al tenis. —Sí. —Pero tú eres demasiado bueno; eres un profesional, y yo hace años que no juego. Pero me gustará jugar de nuevo, claro que sí. Sintió nostalgia, y Jim experimentó un instante de triunfo. Bob volvería a él con la sencillez y naturalidad de la primera vez. —Lo pasamos muy bien de niños — dijo Bob, distraído, mirando al fuego. Jim también se quedó mirándolo. Sí, así había sucedido: el fuego y el calor de la hoguera. Iba a ocurrir de nuevo, estaba seguro de ello. —Lo pasamos bien —repitió Jim, jurándose que no habría de ser el primero en mencionar la cabaña. —A veces desearía que hubiésemos ido juntos a la universidad. Quizá cometí un error al embarcarme, aunque fue divertido. Tú te embarcaste porque yo lo hice, ¿verdad? —Fue una de las razones. —¿Crees que cometí… que cometimos un error? Jim clavó la mirada en el fuego. Por fin dijo: —No. Hicimos lo que se suponía que debíamos hacer. Pienso que para ti lo natural era ser marinero, y para mí ser tenista. Nunca fuimos como los demás de por aquí. No éramos dóciles ni respetuosos. Por eso nos largamos, y ellos odian eso. Solo que ahora hemos vuelto. Bob sonrió. —Tú eres la única persona que comprende por qué tenía que embarcarme. Sí, hicimos lo correcto. Pero ¿lo hacemos ahora volviendo? ¿Puedes volver a vivir en la misma casa, con la misma gente, día tras día? ¿Es eso posible? —No lo sé. No puedo saberlo. Claro que a mí me resulta más fácil. Puedo dar clases de tenis, pero tú no puedes ser un marinero en tierra. Supongo que debes hacer lo que creas que debes hacer. Mientras Jim decía esto tenía otra cosa en la cabeza. —No logro decidir qué hacer — suspiró Bob. Jim deseaba ayudarlo, pero no sabía cómo. —Espera. Espera a que ocurra algo. Siempre ocurre algo. Se mantuvieron en silencio frente al fuego. Jim podía escuchar el sonido ahogado de un bebé que lloraba en la planta de arriba: el bebé de Bob. —¿Cómo está tu padre? —preguntó Jim. —Murió. El mes pasado. —¿Lo viste antes de morir? —No. —¿Quiso verte él? —Dicen que estaba loco. Llevaba cinco años loco. No habría servido de nada. Además, yo no quería verlo. No me importaba que se muriese. Dijo esto desapasionadamente, sin amargura. —¿Tienes novia, Jim? —No. —Muy propio de ti. Sigues siendo un tímido. Pero deberías encontrar una. Ir de flor en flor agota a un tío. —Quizá encuentre a alguien cuando vuelva aquí. —Y entonces seremos dos hombres casados. Vaya, nunca se nos ocurrió que llegaríamos a tan viejos, ¿eh? —No, nunca. —Y en unos cuantos años seremos hombres maduros, y luego viejos, y luego estaremos muertos. —Tétrico, ¿no? Los dos rieron. Sally entró en la habitación. —Hola, Jim. —¿Cómo está la niña? —preguntó Bob. —Dormida, gracias a Dios. ¡Bob! No le has servido una copa a Jim. —Perdona. ¿Qué quieres beber? —Nada, gracias. —Entonces vamos a cenar —dijo Sally. Fue una buena cena, y charlaron sobre la gente del pueblo, sus familias, y sobre la guerra en Alemania. En la intimidad del comedor familiar Jim sintió una gran paz. No tendría que dar ningún paso. Todo estaba sucediendo por sí solo. Bob pronto estaría con él. Y fue Bob quien realizó la maniobra para que sus vidas volviesen a cruzarse. —Creo que estaré en Nueva York en mayo. ¡Podemos vernos allí y corrernos la última juerga antes de que se cierren las puertas de la prisión! Sally sonrió, benevolente. —Eso sería estupendo. Te daré mi dirección y me llamas en cuanto llegues —dijo Jim. III Esa primavera Jim se mató a trabajar para evitar pensar en Bob. Pero le resultaba muy difícil. Para empeorar las cosas mayo transcurrió sin que Bob diese señales de vida. Por fin se decidió a escribir a Sally, quien le dijo que Bob seguía navegando, ¡qué pesadez! Pero al menos la guerra había acabado y la marina mercante no lo detendría mucho más tiempo. Bob se presentó en el apartamento de Jim con un año de retraso, y se dieron la mano como si se hubieran visto el día anterior. —Bonito sitio —dijo Bob al ver el apartamento—. ¿No te dolerá dejar esto para irte a Virginia? —Aún no lo he dejado —replicó Jim, sonriente. Bob se sentó y estiró sus largas piernas. Aún iba de uniforme. —Bonito sitio —repitió. —¿Cuándo dejarás tu trabajo en la marina? —Que me zurzan si lo sé. Ahora tengo la oportunidad de llegar a capitán, y eso a mi edad es todo un triunfo. No me gusta tener que rechazar el ascenso. —Pero ¿y Sally? —Esa es la cuestión…, pero ¿y Sally? No sé qué hacer. Quiere que vuelva a casa. —¿Y tú no quieres ir? —No. —Pues no vayas. Es tu vida. Si eres feliz en el mar, quédate ahí. Sally no es la primera mujer que se casa con un marino. —Sí, eso es lo que yo le dije, pero está empeñada en que me quede con ella. Y su familia también. A veces pienso que es cosa de su familia más que de Sally. Ella parece estar suficientemente contenta con la niña. No creo que me echase tanto de menos. —Tendrás que decidir por ti mismo. Jim prefería que Bob continuase siendo marino. Aunque estaría separado de él por largos períodos de tiempo, también lo estaría de Sally. —¿Qué tal si cenamos? Fueron a un restaurante italiano y se bebieron una botella de Chianti entre los dos. El círculo no tardaría en cerrarse. —¿Adónde te gustaría ir? — preguntó Jim al final de la cena. —Me da igual. A cualquier sitio donde pueda emborracharme. —Conozco un bar. Era una noche calurosa. Pasearon hasta el bar, uno de esos en los que los hombres iban en busca de otros hombres. Jim sentía curiosidad por ver la reacción de Bob. Se sentaron y pidieron whisky. Había suficientes mujeres como para encubrir la naturaleza del lugar. —No hay muchas mujeres por aquí —dijo Bob. —No, no demasiadas. ¿Quieres una? —Eh, que soy un hombre casado, ¿recuerdas? —rio Bob. —Por eso te he traído aquí. Así no te asaltará la tentación. Bebieron y charlaron. Su vieja amistad se reanudó, lo cual quiere decir que Bob hablaba y Jim escuchaba y esperaba. Bob le hablaba de la vida en el mar mientras Jim observaba la comedia que representaban en el bar. Un piloto se hacía sitio junto a un marinero. Charlaban, con las piernas muy juntas. Luego salían juntos, con el rostro sonrojado y los ojos luminosos. La juventud que se sentía atraída por la juventud; no como aquellos tristes viejos, ansiosos pero sin atractivo, que probaban con un muchacho, luego con otro, inmunes al rechazo, en busca siempre de un ejemplar excepcional al que le atrajesen los viejos o el dinero. —Qué gente tan rara hay aquí —dijo Bob de repente mirando hacia la barra. —Estamos en Nueva York. Jim se asustó un poco. ¿Y si Bob se pusiese nervioso? ¿Se habría arriesgado demasiado? —Supongo que Nueva York es así. Lleno de mariquitas. Parecen estar por todas partes. Incluso en el barco. Una vez tuve un capitán que lo era, pero a mí nunca me molestó. Le gustaban los negros. Supongo que hay gente para todo. ¿Quieres otro trago? Pidieron otra ronda. Jim se sintió aliviado por lo tolerante que se mostraba Bob. —¿Conoces a alguna chica? Solo para hablar. Sally me mataría si hiciese algo más. Por eso es por lo que solo me he acostado con otra mujer desde que me casé, lo creas o no, lo cual no es mal Historial. No, solo quiero chicas como compañía. —Sí, pero a estas horas estarán todas comprometidas. —Sí, supongo que ya es tarde. Claro que yo tengo algunos números de teléfono. Quizá debería llamarlas. Jim pensó que sería más acertado no protestar. —Vayamos a mi hotel, llamaré desde allí —dijo Bob poniéndose en pie. Pagaron y se marcharon, seguidos por miradas llenas de envidia. Cruzaron Times Square. Hacía calor y no soplaba brisa. Las calles estaban abarrotadas de gente. Brillaban las luces. El ambiente era de gran alborozo, pues había acabado la guerra. El hotel de Bob estaba en una bocacalle. Al entrar en la habitación Jim se sintió abrumado de repente por la realidad física de Bob. Las ropas tiradas por el suelo, una toalla mojada colgando de la puerta del baño, las sábanas revueltas. Entre el hedor del desinfectante y el polvo, Jim sintió el olor de Bob, algo erótico para él. —Está todo un poco patas arriba. No soy muy ordenado. Sally siempre se pone enferma cuando lo tiro todo por ahí. Hizo varias llamadas. Nadie contestó, y terminó por colgar y sonreír. —Supongo que estaba escrito que esta noche fuese un buen chico. Vamos a emborracharnos. Para estar así, da igual estar borrachos. Sacó una botella de la maleta y llenó dos vasos. Se bebió el suyo de un golpe. Jim solo lo saboreó: tenía que mantenerse despejado. Bebieron bajo la bombilla desnuda; el calor de la noche era asfixiante. Se quitaron las camisas. El cuerpo de Bob aún era fuerte y musculoso; su piel, blanca y suave, sin pecas, a diferencia de la de casi todos los pelirrojos. El dúo comenzó pianissimo. —¿Recuerdas la vieja cabaña del esclavo? —comenzó Jim. —Junto al río. Claro. —Nos lo pasamos muy bien allí. —Y que lo digas. Había un estanque también, ¿no?, donde nos bañábamos. —Así es. ¿Recuerdas la última vez que estuvimos allí? —No, creo que no. ¿Sería posible que lo hubiese olvidado? Imposible. —Seguro que te acuerdas. El fin de semana antes de que te fueses al norte. Justo después de graduarte. —Sí, me acuerdo de algo —frunció el ceño—. Creo que… tonteamos un poco, ¿no? Sí, se acordaba. Ahora volvería a ocurrir. —Sí. Fue divertido, ¿verdad? —dijo Jim. Bob rio entre dientes. —Supongo que en el fondo éramos un par de pequeños mariquitas. —¿Alguna vez volviste a… bueno, a hacer eso con alguien más? —¿Con otro tío? ¡Claro que no! ¿Y tú? —No. —Otra copa. Al poco rato los dos estaban borrachos, y Bob dijo que tenía sueño. Jim dijo que él también, y que sería mejor que se fuese a casa, pero Bob insistió en que se quedase y pasase la noche con él. Arrojaron la ropa al suelo y se tumbaron en calzoncillos en la deshecha cama. Bob, boca arriba, completamente espatarrado, con el brazo sobre la cara; parecía estar inconsciente. Jim lo miró fijamente: ¿estaba realmente dormido? Se atrevió a poner su mano sobre el pecho de Bob. La piel era tan suave como él la recordaba. Tocó ligeramente el vello cobrizo de su ombligo. Luego, con sumo cuidado, como un cirujano en una delicada operación, le desabrochó los calzoncillos. Bob se agitó ligeramente, pero no se despertó. Jim le abrió completamente los calzoncillos y vio el espeso y rubio vello púbico del cual entresalía la pálida presa. Su mano se cerró lentamente alrededor del miembro. La mantuvo así por lo que pareció una eternidad, hasta que se dio cuenta de que Bob estaba despierto y lo observaba. El corazón de Jim se detuvo. —¿Qué coño estás haciendo? Le hablaba en tono duro. Jim había enmudecido. Era evidente que el mundo tocaba a su fin. La mano se le quedó helada donde la tenía. Bob le dio un empujón, pero Jim no podía moverse. —Suéltame, maricón. Era solo una pesadilla, se dijo Jim; nada de esto podía estar sucediendo. Pero cuando Bob le dio un puñetazo reaccionó echándose hacia atrás. Bob se puso en pie de un salto, tambaleándose borracho, intentando abrocharse. —¿Quieres largarte de aquí de una vez? Jim se tocó la cara. La cabeza aún le retumbaba del golpe. ¿Tendría sangre? —¡Lárgate, me oyes! Bob se fue hacia él, amenazador, con el puño cerrado. De repente Jim se abalanzó sobre Bob, abrumado por la rabia y el deseo. Forcejearon y cayeron sobre la cama. Bob era fuerte, pero Jim lo era aún más. Gruñendo y retorciéndose se golpearon con brazos y piernas, pero Bob no era rival para Jim, y al final este lo colocó boca abajo con el brazo doblado tras la espalda, sudando y jadeando. Jim miró aquel cuerpo indefenso, deseando cometer un asesinato. Retorció más aquel brazo y Bob gritó. ¿Qué hacer?, pensó Jim. El alcohol no lo dejaba concentrarse. Miró el cuerpo agotado que había bajo él, las anchas espaldas, los calzoncillos rasgados, las largas y musculosas piernas. Como humillación final le bajó los calzoncillos y dejó al desnudo las duras y blancas nalgas. —Dios mío, no; no lo hagas — susurró Bob. Una vez hubo acabado, Jim se tumbó sobre el cuerpo inmóvil, jadeando y sin emoción, consciente de que el hecho se había consumado, el círculo se había cerrado, y todo había terminado. Jim se incorporó. Bob no se movía. Permanecía boca abajo, hundida su cara en la almohada mientras Jim se vestía. Jim se acercó a la cama y contempló el cuerpo que había amado con tanto ahínco y durante tantos años. ¿Esto era todo? Puso su mano sobre el hombro sudoroso de Bob. Bob se apartó: ¿miedo?, ¿asco? Ya daba igual. Jim tocó la almohada. Estaba húmeda. ¿Serían lágrimas? Mejor. Sin decir palabra, Jim se dirigió hacia la puerta y la abrió, mirando a Bob una vez más. Apagó la luz y cerró la puerta. Salió del hotel sin importarle qué dirección tomar. Vagó por las calles durante mucho tiempo, hasta que llegó a uno de los numerosos bares donde los hombres buscan hombres. Entró dispuesto a beber hasta que la pesadilla terminase. Capítulo 11 Era tarde, muy tarde. Había comenzado a olvidar de nuevo. A duras penas logró recordar lo que había ocurrido. Ahora no sentía ningún remordimiento. Nada. Bob se había acabado y ya estaba. Llamó al camarero. —¿Otra? Jim dijo que sí con la cabeza. Sentía una pesadez enorme. Si la movía demasiado se le podía caer. —Otra. Un hombrecillo con bigote y ojos inquietos se acercó a Jim. —¿Puedo sentarme? ¿Te puedo invitar a una copa? —Si quiere… —Vaya calor que tenemos, ¿eh? Yo soy de Detroit. ¿Y tú? —Se me ha olvidado. —No quería entrometerme en tus asuntos. —No importa. Jim se alegraba de tener a alguien enfrente. Alguien que quisiese hablar. El sonido de las palabras era tranquilizador si uno no prestaba atención al significado. —¿No te parece grande esta ciudad? Llevo aquí dos semanas y creo que aún no he visto nada. Es mucho más grande que Detroit, y parece que aquí hay de todo. Nunca he visto tanto de tanto. ¿Trabajas aquí, si no es una pregunta demasiado personal? —Sí. Jim se preguntó cuánto tardaría el camarero en traerle la copa. No podía entrar en contacto con la realidad o la irrealidad si no tenía otra copa. De repente vio el vaso frente a él. Echó un trago: frío, caliente, frío, caliente. Así es como debía ser. Miró al hombrecillo. Tenía la sensación de que le había hecho una pregunta, pues estaba mirándolo fijamente. No sabía si había oído la pregunta y la había olvidado, o si no la había oído. —¿Decía algo? —Preguntaba si vivías aquí. —Sí. Ahora la siguiente pregunta. Aquel catecismo nunca cambiaba. —¿Vives con tu familia? —No. —Entonces, ¿no estás casado? —No. Jim decidió jugar un rato. Hacer que el hombre siguiera hablando y después simular enfado y asustarlo. Sería divertido. —Bueno, yo tampoco. ¿Sabes? Yo siempre digo que es más barato comprar leche que mantener la vaca. Hizo una pausa, esperando que el otro se riese o le diese la razón. Pero Jim no hizo ninguna de las dos cosas. —Seguro que hay chicas muy guapas por aquí —dijo el hombrecillo guiñándole un ojo—. Seguro que tienes una novia. —No, no tengo —dijo Jim dándole esperanzas. —Qué raro, un chico joven como tú. ¿Estuviste en el ejército? —Sí —respondió Jim, y echó otro trago. Tenía una sensación agradable y cálida en el estómago, pero las rodillas estaban como desconectadas. Entonces el hombrecillo lo tocó con el pie. Jim levantó el suyo, y después de pensarlo un minuto le dio un fuerte pisotón. —¡Ay! —Lo siento —dijo Jim, contento de haberle hecho daño. —Vaya si has bebido… —¿Cómo lo sabe? —Quiero decir que… bueno, que parece que has bebido mucho. El hombrecillo calló un instante, algo nervioso. Luego añadió: —A propósito, tengo una buena botella de whisky en la habitación de mi hotel. Si quieres… —Estoy a gusto aquí. —Solo pensaba que quizá te apeteciese subir un rato, eso es todo. Podríamos charlar amistosamente, y se está mucho mejor allí que aquí. Jim le lanzó una mirada feroz. —¿Acaso se cree que soy un chapero? ¿Que iré con un mariquita de mierda como usted, eh? ¿O quiere emborracharme por si soy un tío normal para luego follarme? El hombrecillo se levantó. —Vaya, creo que has ido demasiado lejos. Si no estuvieses bebido no me dirías esas cosas tan horribles. Ni por un momento se me había ocurrido hacer nada de eso. Si me disculpas… El hombre se fue y Jim comenzó a reírse. Se rio a carcajadas durante un rato y luego paró, sin saber si llorar, sollozar o gritar. Pero el camarero lo interrumpió diciéndole que era hora de cerrar. Jim salió tambaleándose al aire húmedo de la madrugada. Aún estaba oscuro. No había estrellas ni luna, solo las farolas brillando en la oscuridad. Entonces se sintió despejado. Los bordes de los edificios se hicieron visibles y afilados. Sabía exactamente dónde estaba y quién era, y no quedaba nada que hacer más que seguir adelante como si nada hubiese ocurrido. Pero cuando se hacía esta promesa recordó la hoguera y el estruendo del río. Ninguna visión terminaba jamás sin otra nueva y brillante, y para él no había nada nuevo. Su amante y hermano había muerto, y ahora solo quedaba el recuerdo de su carne magullada, las sábanas enredadas, la violencia. De repente le entró pánico y quiso huir. Volvería al mar; se cambiaría de nombre, de recuerdos, de vida. Se dirigió hacia el oeste, hacia los muelles. Sí, volvería a embarcarse, viajaría a países extraños y conocería gente nueva. Comenzaría otra vez. Se encontraba en los muelles, rodeado de mudos barcos. El aire era fresco. Comenzaba a amanecer. A sus pies el agua subía y bajaba con lentitud, suavemente, como si se tratase de la respiración de un inmenso monstruo. Estaba de nuevo junto a un río, consciente por fin de que el objetivo de los ríos es desembocar en el mar. Nada cambia jamás. Pero nada de lo que existe puede volver a ser igual que antes. Contempló fascinado el agua, que se volvía fría y oscura contra la isla de piedra. Pronto se iría de allí. Siete relatos de juventud Para Howard Austen From too much liberty, my Lucio, liberty; As surfeit is the father of much fast, So every scope by the immoderate use Turns to restraint. Our natures do pursue, Like rats that ravin down their proper bane, A thirsty evil, and when we drink we die.[2] WILLIAM SHAKESPEARE, Measure for Measure Tres estratagemas I Llegué a Key West hace unos cuantos días con suficiente dinero para una semana. Raramente necesito más de una semana, aunque esta vez me he demorado más de lo normal, prestando mayor atención al detalle, no haciendo caso de los jóvenes y concentrando mi atención en los hombres de más edad, aquellos con los cuerpos menos firmes, más ajados, con la peor dentadura. Cuando miro a estos hombres, cuando hablo con ellos, me resulta difícil creer que en su día amasaron fortunas, formaron familias, y no pocas veces actuaron con generosidad y nobleza, ya que en lo que a nosotros respecta carecen de vergüenza y de moral. Por supuesto que se me ha ocurrido que puede que sean hombres sensatos a los que no les importe nada; también existe la posibilidad de que disfruten con su propia degradación. De ser así los compadezco, con lo que el juego resulta aún más siniestro de lo que uno podría suponer en un principio. La playa de Key West arranca del extremo sur de la avenida principal, y se extiende a lo largo de unos cien metros ribeteada de palmeras y casas de veraneo, para terminar en un edificio de cemento de color rosa, con un restaurante con terraza. Cerca de esta terraza, en la playa, conocí al señor Royal. Aquel día el cielo era de un azul intenso, sin una sola nube; una brisa cálida proveniente del sur sacudía las copas de las palmeras. Era un día luminoso, y durante un instante me abatió la tristeza y quise ocultarme de aquel sol, de las imágenes del mar enmarcadas en blanco, todas ellas asociadas a mi infancia, a ese tiempo dichoso de fortificaciones de arena, algas, conchas rosadas. Todos los veranos de mi niñez transcurrieron en una playa parecida a aquella, junto a mi familia; una familia que desde entonces se ha resquebrajado: unos murieron, otros se casaron y otros —yo entre ellos — se exiliaron a ciudades extranjeras… —Veo que no llevas aquí mucho tiempo. Su voz era agradable, pero había en ella una nota de insinuación —oh, sí, la más ligera de las insinuaciones— de algo distinto. Me puse en guardia al instante. Le dije que acababa de llegar y se presentó. Me dijo que se llamaba George Royal e insistió demasiado pronto en que lo llamase George; hasta ahora no lo he hecho. Le dije que yo me llamaba Michael. —Sabía que no llevabas aquí mucho tiempo —continuó, señalando la blancura de mi piel hasta que por fin me preguntó si me había dedicado alguna vez al deporte (esa tradicional pregunta tan nostálgica y viciosa a la vez), y naturalmente yo respondí que sí. Le dije que había jugado al fútbol en Princeton, lo cual no era cierto; estuve en Princeton durante un año, pero no jugué. Sin embargo, aquella mentira le impresionó. —Vamos a beber algo —dijo. Cruzamos juntos la caliente playa de arena blanca, abriéndonos camino entre sombrillas de rayas chillonas, toallas arrugadas, botes de crema y latas de cerveza, todo lo cual me recordaba de nuevo mi infancia. Pero con una diferencia: la gente ha cambiado; se ha vuelto hostil, o al menos peligrosamente impersonal. Por supuesto que me doy cuenta de que quizá sea yo el que ha cambiado tanto que ahora pueda verlos como realmente son, como han sido siempre…, aunque desde luego siempre existe la posibilidad de que lo que vi de niño fuese la realidad, y que lo que ahora veo sea una deformación mía; pero sea como fuere, veo lo que veo: hostilidad y peligro. Sé que esta ciudad mía es exagerada, y que en el mundo hay personas inofensivas; más importante aún, hay mucha gente ingenua, por cuya abundante y feliz existencia me encuentro agradecido. Aquel día los ingenuos habían tomado posesión de la playa. Lo observaban todo sentados bajo sus sombrillas, contemplaban admirados a los radiantes y fríos ángeles capaces — pensaban ellos— de exorcizar la sombra depravada del demonio del tiempo, recreando la juventud y su sentido de permanencia —o al menos la ilusión de aquella— en sus carnes firmes. Supongo que a estas alturas conozco los corazones de estos ingenuos casi tan bien como el mío propio, y a veces me entra miedo cuando observo el modo en que cortejan a esos ángeles traicioneros, pues veo en ellos mi propia y final caída de ángel amado a monstruo iluso. Yo también llegaré a ser viejo. Me entró un escalofrío al pasar por encima de las ruinas de un castillo de arena: sí, la playa había cambiado, y me pregunto: ¿volverá a cambiar de nuevo algún día? Con una sensación de extraña irrealidad seguí los pasos del cuerpo ancho y tostado del señor Royal hasta la terraza de cemento; allí, amparados por las sombrillas, se sentaban hombres y mujeres en bañador, bebiendo ron bajo la intensa luz. En el bar sonaba una gramola a todo volumen, y estoy seguro de que nadie podía escuchar lo que yo escuchaba tras la música, aquel suave murmullo de la marea. Eran personas económicamente acomodadas, la mayoría de mediana edad, y se me ocurrió que hombres y mujeres, exceptuando las diferencias más obvias, eran exactamente iguales: de caderas anchas, pechos colgantes, brazos y piernas delgados, débiles y de venas azuladas. Pero las mujeres se pintaban y se movían con mayor soltura. Reían, bebían mucho, contaban chistes verdes, apostaban, y en conjunto soportaban aquellos días luminosos con elegancia. Los hombres, no. Estaban más callados, más alerta; aguardaban. El señor Royal me observaba esperando algo. Nos habíamos detenido y me había hecho una pregunta que yo no oí. Dado que nos hallábamos junto a una mesa vacía, traté de adivinar qué había dicho, asentí sonriendo y, habiendo adivinado correctamente, nos sentamos. Pidió ron para los dos. —Vengo aquí todos los años —dijo el señor Royal frotando sus pequeñas y morenas manos: un diamante amarillo relumbraba en su dedo soltando un chorro de chispas luminosas, de rayos de sol estrellados. Desvié la mirada. Él entrelazó las manos y continuó hablando mientras observaba por encima de mi hombro a un grupo de marineros que acababan de llegar a la playa y se estaban desnudando entre gritos y risitas, cual colegialas en un día de excursión. No me gustan mucho los marineros; no porque sean en cierto sentido competidores, sino porque su falta de orientación, de un plan premeditado, su fundamental irresponsabilidad, tienden a hacer de ellos compañeros de juego poco adecuados, y si se les toma en serio pueden llegar a ser con frecuencia verdaderamente peligrosos… Dicho de otro modo, malgastan su belleza y sus aptitudes. A menudo he pensado medio en serio que cuando sea viejo y esté fuera de combate me gustaría abrir una especie de escuela para jóvenes varones, en donde les enseñaría a sacar el mayor partido de ciertas situaciones que de otro modo y debido a su inexperiencia y vanidad desaprovechan penosamente. Con frecuencia son demasiado agresivos, demasiado inflexibles. Aunque supongo que si alguno de ellos tuviese el suficiente sentido como para acudir a mis clases sería lo bastante listo como para hacerse cargo de sus asuntos sin mi consejo. —La sucursal principal está en Newton, pero tengo otra tienda en Belmont —decía el señor Royal enfocando de nuevo sus ojos sobre mí mientras aclaraba esto. —Eso suena muy interesante —dije. Al principio uno no debe hablar demasiado, pues hablar demuestra carácter, y a menos que uno sea sencillo e ingenuo y tentadoramente aniñado es mejor no hablar, permanecer callado y sonriente, enigmático, aguardando el momento adecuado para adoptar la personalidad que cuadre con la fantasía del otro. Esto precisa de una gran experiencia e intuición, ya que para tener éxito uno debe poseer en primer lugar ciertas dotes innatas de adivinación, habilidad para identificarse correctamente sin comprometerse; no es fácil. Mientras el señor Royal me hablaba, yo mantenía la mirada fija en el horizonte marino; contemplaba las solemnes mudanzas de las gaviotas contra el azul del cielo, recordaba que no había visto pájaros en aquella isla, y me preguntaba por qué. ¿Se los había llevado algún huracán? ¿O nunca habían existido? Contemplaba a las gaviotas y escuchaba atentamente, aguardando una señal, algún augurio. He sido estafado en diversas ocasiones en el último momento, sufriendo un martirio singular que, a diferencia de los martirios clásicos, persiste sin la esperanza de la liberación, y que más de una vez ha echado a pique mis planes. Sin embargo, tengo la sensación de que esta vez todo va a ir bien; he actuado con cautela y me siento seguro del señor Royal, ya que no de mí mismo, pues por desgracia sufro de aflicción de los visionarios sin la correspondiente visión compensadora. —Tenía una casita aquí cuando aún vivía la señora Royal, pero cuando murió la vendí, y ahora tengo alquiladas unas cuantas habitaciones en la Casa Rosada. La conoces, ¿no? Un bonito lugar. Me llevo bien con el encargado, un viejo amigo mío. Tres puntos: la señora Royal, su muerte, las habitaciones de la Casa Rosada… No, cuatro puntos: el encargado amigo. El cuarto punto daba significado a los otros tres. Contemplé el rostro del señor Royal. Me di cuenta de que sus ojos eran oscuros y tenían aspecto oriental, con los iris brillantes y negros engarzados en el blanco amarillento de sus órbitas; alrededor de los iris, pálidos círculos como anillos de humo delataban su edad. —Pasé por delante esta mañana de camino a la playa —dije. —Pero ¿nunca has entrado? —No, ya le he dicho que acabo de llegar. —Es cierto. Acabas de llegar. —Aún no me he dado una vuelta por ahí. Eché un trago de ron. Hacía calor y no corría la brisa. Me sentía incómodo y deseé encontrarme nadando entre las verdes aguas, o de vuelta en mi habitación. El señor Royal me preguntó dónde me hospedaba. Asintió con la cabeza cuando se lo dije. —Un sitio agradable —dijo, dando a entender que sabía un par de cosas sobre sitios agradables—. Pero tendrías que hospedarte en la Casa Rosada; es el único lugar que merece la pena en este pueblo; el único lugar. Sin decir palabra, con una mueca y un ademán, le manifesté que no podía permitirme un hotel tan caro, pero que a pesar de ello eso no era importante para mí, alguien de buena cuna. Con un tacto exquisito sonrió tímidamente, mostrándome un juego de hermosos dientes blancos con encías bien definidas, rosadas y traslúcidas; una mancha de tabaco sobre uno de sus incisivos daba un toque de autenticidad a esta pieza de artesanía tan artera y artificiosa a la vez. Antes de que pudiésemos seguir hablando con mayor franqueza, un hombre de cabello largo, de un rubio plateado, se acercó a nuestra mesa. —Hola, George —dijo. Era muy delgado, y a través de su piel quemada por el sol se adivinaban sus costillas, como las de un Cristo descarnado tallado hasta en el más morboso detalle en algún bosque de Baviera. Bajo la piel de su pecho, estirada sobre los huesos como la de un tambor, podía detectar los latidos acompasados de su corazón. —Siéntate, siéntate —le dijo el señor Royal—. No te he visto hoy por ninguna parte. ¿Qué tal te fue anoche? Te presentó a mi amigo. Es un muchacho que acaba de llegar de la Universidad de Princeton de vacaciones. También juega al fútbol. Así que de este modo me presentaron a Joe. —No me fue mal —dijo Joe mirándome de reojo con curiosidad—. Hoy me encuentro cansado. Su cara estaba tan quemada por el sol que no se sabía si era joven o viejo, si estaba enfermo o sano. —Joe pinta —dijo el señor Royal, acercándonos con el dominio de un titiritero. —Estoy cansado —volvió a decir Joe pestañeando bajo la luz. Vi que sus labios temblaban—. ¿Me invitáis a una copa? Trajeron más ron. Yo había comenzado a sudar y me sentía mejor. No había desayunado y el ron estaba haciendo su familiar y agradable efecto. —Quise pintar esta mañana —dijo Joe. —¿Y por qué no lo hiciste? — inquirió el señor Royal mirando distraído hacia la playa: dos muchachos peleaban cerca de allí. Pestañeó varias veces, y antes de que Joe pudiese contestar a su pregunta se levantó algo indeciso y dijo—: Ahora mismo vuelvo; tengo que hacer una llamada. —¿Cuánto hace que lo conoces? — me preguntó Joe siguiendo con la mirada el aturdido avance del señor Royal a través de la terraza. —Acabo de llegar. Lo he conocido hoy. Sus cejas albinas se fruncieron sobre su piel morena. —Buen trabajo —dijo sonriendo. El rostro le brillaba de sudor y sus labios ya no temblaban. —¿Qué quieres decir? —¿Qué te parece? —Acabo de conocerlo. Parece buena persona. —¿Qué te ha contado? —Una tienda está en Belmont y la otra en Newton. —Entonces ya lo sabes todo. ¿Has conocido a Hilda? ¿No? Bueno, ella es la otra. Voy por otra copa. Ahora mismo vuelvo. —Sí, ya. Joe acababa de irse cuando volvió el señor Royal. —Un chico agradable este Joe, me cae bien…, aunque todo el mundo me cae bien. Nunca he conocido a un hombre que no me cayese bien. —Es una buena actitud —dije yo. Supongo que a lo largo de estos últimos años he aprendido todas y cada una de las afirmaciones neutrales de tipo evasivo que puedan existir. —Eso mismo pienso yo. La vida es demasiado corta, ya sabes, y la verdad es que aquí hay gente muy maja. Ya los conocerás a todos…, tipos despreocupados, desde luego… si me entiendes. Todo vale…, esa clase de cosas. Espero que no te importe… ese tipo de cosas, quiero decir. —No me importa nada —dije desplegándome de repente como una bandera pirata, revelando con coraje mis propias intenciones de pillaje sobre aquellos mares pudientes. Se mostró claramente satisfecho, listo para ser abordado y hundido. —Eres tan juicioso —exclamó con admiración—. La vida es demasiado corta como para no disfrutarla al máximo. Tras una pausa, añadió: —A propósito, ¿por qué no te pasas esta noche por la Casa Rosada y cenas conmigo? Puede resultar divertido y… Sus palabras se volvieron una incoherente maraña de ingenua y afectuosa camaradería. —Creo que sí podré —dije despacio. Al levantar la vista vi que Joe se acercaba. —Ah —dijo sentándose con nosotros—. ¡Luchadores! Los tres dirigimos la vista hacia los dos jóvenes marineros que luchaban en la playa, con sus cuerpos blancos enrojecidos y arañados allá donde la arena los había quemado. —¿Te gusta la lucha? —me preguntó Joe volviéndose hacia mí. Le dije que no, y el señor Royal — inmune a toda intención maliciosa— le repitió que yo era jugador de fútbol. —Eso ya lo veo —dijo Joe jugueteando con dos pajitas. Iba a añadir algo cuando yo le pregunté al señor Royal por qué no había pájaros sobre la isla, a excepción de unos cuantos pelícanos y gaviotas. II Siempre he preferido la Casa Rosada a los demás hoteles de Florida o de cualquier otra parte, sencillamente porque es el mejor hotel de Key West, y Key West sigue siendo mi lugar favorito en el mundo. Vine aquí por primera vez el último invierno antes de casarme. Hasta entonces siempre había ido a Daytona Beach. pero seguí el consejo de un íntimo amigo y vine a ver esto, y debo admitir que valió la pena. Por suerte, a mi mujer también le gustó, y hasta su muerte pasamos aquí todos los inviernos. Ni que decir tiene que la isla era muy diferente en aquellos tiempos. Para empezar había menos cubanos, y según recuerdo las palmeras estaban más erguidas, sin que los huracanes las hubiesen inclinado. Poco después de la guerra la señora Royal murió en nuestra casa. La vendí inmediatamente. Así de pronto no se me ocurre ningún sitio mejor para morir: un día despejado con la brisa del sur soplando y el sol brillando… ¿qué podría ser mejor que esto? Aunque sufría dolores, y eso siempre es algo terrible. Debe de ser algo espantoso saber que uno no se va a recuperar jamás, que el dolor irá cada vez a peor, hasta que por fin, como cayendo desde una gran altura, uno muere. Yo debería vivir unos veinte años más, si no sufro ningún accidente: toco madera. De todos modos, si ese terror se hiciese insoportable siempre podría hacerme de la Ciencia Cristiana o algo así. Lo peor de todo, por supuesto, es la conciencia de que uno jamás volverá a ser joven como Michael. Ya no puedo ni recordar lo que era levantarse por la mañana sin ardor en el corazón ni dolor en las articulaciones, aunque mi artritis mejoró cuando me sacaron todos los dientes. Estoy seguro de que se dio cuenta de mi dentadura esta mañana en la playa. Me miró muy de cerca, pero supongo que todo el mundo se da cuenta de que son falsos. Supongo que con el tiempo me acostumbraré a llevarlos. Mientras me vestía en aquella nuestra primera noche me preguntaba si él llegaría a su hora, si vendría siquiera. Mis manos temblaban mientras me hacía el nudo de la corbata de color rojo oscuro, muy discreta, nada chillona, pues sabía de modo instintivo que él era especial, no como el resto del oficio de por aquí. También decidí no mostrarme demasiado espontáneo. Con él sería discreto pero simpático, con movimientos lentos y ademanes cuidados, como si estuviese tratando con un perro extraño, del tipo que no ladra. Supongo que todos tenemos cierto ideal, un fantasma con el que hemos soñado pero que nunca hemos conocido. Desde un principio Michael se correspondió con ese sueño mío particular. Mientras bajaba en el ascensor a las cinco y media, media hora antes de nuestra cita (podría ser que se hubiese adelantado y estuviese en el bar), me recordé a mí mismo que al fin y al cabo yo era un hombre de mundo, y que no había razón para que me mostrara demasiado impresionado por este joven. Pero lo estaba. No podía evitarlo. Siempre he disfrutado de la terraza de la Casa Rosada. La vista del mar tras las palmeras es maravillosa al anochecer. A mi espalda, las luces del hotel se iban encendiendo, y camareros de chaquetilla blanca iban y venían por la terraza de ladrillo atendiendo a los clientes, que disfrutaban plácidamente de sus bebidas. Y allí estaba sobre las palmeras como una gota de plata: brillante estrella luminosa, estrella, primera estrella que he visto esta noche…, lo mismo, el mismo deseo, siempre lo mismo. —¿Le traigo algo, señor? —Sí, un martini. Me lo tomaré aquí. Me senté. Michael aún no había llegado: podía ver el bar a través de una ventana abierta, y no había nadie. Todo el mundo estaba fuera, disfrutando del aire fresco. Me estaba preguntando si habría dejado algún mensaje para mí en recepción cuando llegaron Joe y Hilda. —Hola, George, estoy derrengado. ¿Te importa si nos sentamos? He estado de bares con Joe por todo el pueblo. A nuestra edad no se pueden hacer esas cosas, ¿no te parece? Hilda tiene sesenta y cinco años. A los treinta y cinco quedó viuda y a los treinta y siete se hizo rica con la Bolsa. Que yo sepa aún tiene cada centavo que hizo, pues rara vez paga una cuenta, excepto, claro está, cuando se halla con algún miembro de su cortejo de jóvenes mariquitas, gente de paso en su mayoría y tan semejantes unos a otros que parecen intercambiables. Joe hace tiempo que forma parte de ese cortejo. Mientras Hilda me contaba cómo había pasado el día le di un recado al camarero, sonreí a Joe y miré la hora: eran las seis menos cuarto. Faltaban quince minutos. Fijé mi atención en Hilda. Iba vestida de colores brillantes, amarillo y verde, y su duro rostro moreno también brillaba. Parecía uno de los más amargos profetas del Viejo Testamento. Hace veinte años que la conozco, y hasta la muerte de mi mujer fuimos de lo más discretos el uno con el otro; pero desde entonces nos hemos soltado la melena, como suele decirse, y las horquillas han salido disparadas en todas direcciones. Como yo había sospechado, ella hacía tiempo que lo sabía todo, y yo por supuesto también sabía de sus propias andanzas, ya que se daba la triste pero no extraña coincidencia de que nuestros objetivos solían coincidir, y éramos y seguimos siendo más rivales que amigos, más enemigos que aliados. No obstante, siento cierto afecto por ella. Hemos sobrevivido a las mismas guerras y hemos conocido la misma época, y cuando nos miramos el uno al otro solo nosotros podemos ver el verdadero rostro que hay tras las arrugas, el firme dibujo de la mandíbula bajo la ajada piel. —Joe piensa que es un chico terriblemente atractivo. ¿Cómo se llama? ¿El nombre de quién? Las seis menos cinco. —Michael. Es de Princeton. —¡Cuidado! Siempre hay algo raro cuando salen con eso de la universidad. Significa que van a la caza de algo gordo. —¿Y tú piensas que para mí se ha abierto la veda? —Sí. Y te veo montado ahora mismo. Se desternillaron de risa mientras yo sonreía, sin molestarme en defenderlo. ¿Para qué? Hilda siempre sospecha lo peor de cualquiera, y aunque raras veces queda defraudada debo decir que se equivoca con él: él es diferente… para bien o para mal, no sabría decirlo, ni aun ahora. Busco lo mejor en cada persona, y él parece elegante y bien educado, un hombre de mundo. No tiene dinero, lo cual es siempre una suerte para mí: no es peor ser amado por dinero que por algo tan irreal y transitorio como es la belleza. Uno tiene que ser práctico; he descubierto que no debemos considerar las razones por las que uno recibe ciertas atenciones, sino las atenciones en sí mismas. Naturalmente que hay ocasiones en que es algo desesperante darse cuenta de que el único atractivo que uno posee es su cuenta corriente, no llegar a experimentar nunca esa tenue respuesta en el otro: esa identificación que si todo marcha bien se convierte en amor, o eso es al menos lo que cuentan. No puedo saberlo, aunque por un instante o dos en mi juventud intuí cómo podría ser. Ah, Michael. Ya eran las seis. —¿Esperas a alguien, George? No dejas de mirar el reloj. Asentí, y Joe sonrió desagradablemente; menos mal que no me pidió que me explicase, pues Hilda había comenzado a dar rienda suelta a una de sus consabidas salmodias. —He paseado durante toda la mañana entre bellezas —dijo modulando su fuerte y resonante voz, más apropiada para la denuncia que para la charla intrascendente—, y me he dado cuenta de que los amaba a todos. ¿No resulta trágico? ¡Me entra tal angustia cuando recuerdo que tengo más de cincuenta años y que no tengo tiempo para todos ellos! —rio entre dientes de un modo siniestro, Jeremías entre los cactus—. Pero no me va tan mal, ¿verdad, Joe? Hago lo que puedo. —Y que lo digas —dijo Joe con admiración, y me pregunté, como tantas otras veces, por qué siempre se sienten atraídos por este tipo de mujer. ¿Será que alguna como ella les había hecho hombres en su adolescencia? —Hoy observé a uno de ellos cambiándose en la carretera, tras unas rocas. Joe y yo paseábamos en bicicleta y nos habíamos detenido un momento en la curva que hay más allá de las barcas. ¡Nunca había visto tanta belleza, nunca! Quería ponerme a llorar. —O a hacer otra cosa… —dije con delicadeza. Hilda habla siempre con demasiada fogosidad, y sus historias me avergüenzan, pues todas tratan de lo mismo, historias de mirones. Sin embargo, esta vez sacudió la cabeza: la diosa triunfante, tijeras desvirgadoras en mano; o quizá una guadaña sería algo más apropiado, más griego. —No, no era eso —dijo Hilda algo cortante—. No me sentí así en absoluto. —«Había un muchacho: lo conocéis bien, vosotros, acantilados e islas de Winander…». —¿Es eso un poema? —preguntó Hilda. —Sí, eso es un poema —dijo Joe—, mira, George, ahí está el muchacho en persona. —¿Es como el muchacho del poema? —preguntó Hilda bizqueando. —No, querida, el muchacho del poema murió a los doce años. Venga, vámonos. Quizá te veamos más tarde. Asentí. —Sí, claro, más tarde. Joe se llevó a una reacia Hilda antes de que Michael llegase. —Espero no haber llegado tarde. —No, has llegado justo a tiempo. ¿Quieres tomar algo? Nos trajeron unas bebidas. —Te veo un poco acalorado. —Me he quemado un poco: demasiado sol para ser el primer día. Hablamos de la playa, del día, la latitud, el tiempo y las causas de las tormentas. De nuevo me percaté de sus excelentes modales: vestía una americana de tweed, pantalones cómodos y una corbata oscura de punto; me alegré de no haberme puesto una camisa abierta… Hasta el momento todas mis intuiciones habían sido correctas, y cuando por fin le dije que la cena estaba preparada en mi suite, no se sorprendió y señaló que era agradable cenar en la intimidad. Mi sala de estar es bastante amplia, situada en una esquina, con altos ventanales que dan a los jardines del hotel y al mar. —Es precioso cuando hay luna llena —dije señalando los oscuros jardines y el aún más oscurecido mar que se adivinaba bajo la luz de las estrellas. Luego encendí las velas que había sobre la mesa y apagué la lámpara del techo. Uno se vuelve un poco vanidoso, como una mujer, cuando envejece: morbosamente consciente de la iluminación, de la discordancia de colores, de las sombras y de los ángulos poco favorecedores. Una gran actriz me dijo en cierta ocasión que la mejor iluminación para una mujer de edad era la luz directa sin sombras. Sin embargo, para beneficiarse de ese tipo de iluminación uno debe poseer una estructura ósea facial muy buena; de lo contrario, demasiada luz resulta algo desastroso. Me temo que yo debo conformarme con la luz de las velas. Y «la estructura ósea» siempre me hace pensar en una calavera sonriente. Durante la cena hablamos, entre otras cosas, de que aquello que los de Florida llaman langosta no tiene nada que ver con la langosta. —Recuerdo un viaje que hice en barco de vela a Maine hasta un lugar llamado Camden, en donde nos alimentábamos casi exclusivamente de langosta. Solíamos cocinarlas a la parrilla sobre la playa con las algas y maderas flotantes que recogíamos. Hablaba con espontaneidad, y su precaución inicial había desaparecido. Me habló de su vida con cierto detalle. Y mientras lo escuchaba me encontraba perplejo, como de costumbre, ya que mi primer impulso es creerme todo lo que me cuentan, y mi primera reacción no creerme nada, por lo que me veo eternamente condenado a balancearme entre la confianza y la duda. Su padre era un abogado de Washington ya muerto. Tras licenciarse en Princeton hacía cuatro años, Michael marchó a Europa y trabajó para la American Express. Dejó ese empleo y volvió a casa; ahora no tiene ningún trabajo. Quiere viajar. Está comprometido y va a casarse. Yo bebía vino mientras lo escuchaba, y después de un rato estaba algo confuso y tuve que pedirle de vez en cuando que me repitiese lo que decía para clarificar algunos puntos oscuros. Pero cuando me contaba lo de su futura boda me di cuenta de que yo lo atraía, y envalentonado por el vino discutí su amor con él, revoloteando cada vez más cerca de aquella revelación que con un temblor interior casi no me atrevía a anticipar. —Solo tiene diecinueve años, pero cuando acabe la universidad el año que viene vamos a casarnos. Claro que está el problema del dinero, pero estoy seguro de que algo saldrá para entonces; siempre sucede así. Su padre es uno de los abogados más importantes de Washington, así que seguro que podrá colocarme. Creo que me gustaría entrar en el cuerpo diplomático algún día. —Estoy seguro de que te iría muy bien. Mientras hablaba advertí que se había puesto rojo y que sus ojos brillaban bajo la trémula luz de las velas; entonces me di cuenta de repente de que ante mis ojos se había materializado mi adorada imagen, no ya la imagen que embrujaba mis noches o la expresión escurridiza que uno detecta por un instante sobre el rostro de un extraño; el parecido que desaparece tras un detenido examen, como el doblón de oro que uno encuentra en la playa en sueños y se desvanece con el despertar, cuando aún persiste su sensación en el puño apretado, como burlándose de la luz del día. Sabía al mirarlo que todos los demás no habían sido sino copias en el mejor de los casos. Aunque naturalmente los acepté, pues soy un hombre realista, creo, y nunca había albergado realmente la esperanza de encontrarme con mi fantasma, excepto en ese febril espacio que hay entre el sueño y el despertar, cuando degradantes y maravillosas visiones me compensaban por los días en que no tuve nada, en que solo poseí una simple aproximación de mi ideal. Lo contemplaba fascinado, sentado frente a mí al otro lado de la mesa. III Desde aquella noche con Michael he aprendido mucho sobre la epilepsia. Parece ser que Julio César y Mahoma, entre otros personajes, la padecieron, y hasta hace poco no se podía hacer mucho. Según una enciclopedia médica que encontré en el despacho del director, tiene algo que ver con una sobrecarga de electricidad nerviosa en el cuerpo, algo así como un cortocircuito, supongo. Aunque cada caso es diferente, solo existen dos tipos principales: la «gran crisis» y la «pequeña crisis». La «pequeña» no es especialmente molesta: a uno se le va la cabeza durante uno o dos segundos y nada más. Pero la «grande» es más grave, y su contemplación muy alarmante, como pude descubrir. Al principio pensé que le había dado un infarto. Un gran número de mis coetáneos se están muriendo de infarto hoy en día, y cuando alguien se desmaya o se marea mi primer impulso es llamar a un médico para que le inyecte adrenalina, si no es demasiado tarde. Pero entonces me di cuenta de que era muy joven para sufrir un infarto, y por un momento demencial se me ocurrió que me estaba montando el número. Me quedé mirándolo, impotente, preguntándome qué hacer, cuando comenzó a ahogarse; llamé al médico del hotel, pues el muchacho parecía que iba a morir estrangulado, lo cual podría haber ocurrido, ya que se han conocido casos de epilépticos que se han tragado su propia lengua y han muerto. Gracias a Dios, el médico actuó con calma, entregándome una cuchara para que sujetase la lengua de Michael mientras él le inyectaba. En un instante cesaron las convulsiones, y quedó tendido en el suelo entre los platos hechos añicos (en medio de aquel tumulto la mesa había quedado patas arriba). Pasados uno o dos minutos, el médico lo puso en pie. «Le dejaremos pasar la noche abajo —dijo—. Creo que ya no habrá que preocuparse». Lo ayudé a trasladar a Michael hasta el ascensor. Michael estaba ya consciente, pero demasiado agotado para decir nada de modo inteligible. Así pues, y al menos por el momento, el fantasma se ha desvanecido, oscurecido y distorsionado por esa imagen entre los platos estrellados sobre el suelo. Desde entonces no he hablado con él, aunque lo vi esta mañana en la playa. No cruzamos palabra. Él se encontraba con un viejo amigo mío, un tal Jim Howard. Jim es un gran tipo, de mi edad, quizá un poco mayor. Hubo un tiempo en que poseyó una gran fortuna, pero ahora no tiene un céntimo. Parece que se llevan muy bien, y será interesante ver en qué acaba todo. 1950 El petirrojo Cuando tenía nueve años yo era mucho más duro que ahora. Disfrutaba con todo tipo de cosas desagradables: las peleas de los demás (fui espectador a temprana edad), accidentes de automóvil, historias de suicidios y un peep-show en particular que tenía lugar en un parque de atracciones cercano a Washington en el que a través de agujeros practicados sobre una alta empalizada de imitación, uno podía ver un enorme elefante de escayola corneando a un hindú también de escayola. Pero lo que más me gustaba eran las revistas que vendían en las tiendas, en cuyas cubiertas podían verse fotos de chicas enredadas en telarañas gigantes y en el interior las más excitantes escenas de tortura. Solía sentarme durante horas sobre el suelo de baldosas de cierta tienda y estudiar todas ellas detenidamente. A veces incluso leía las historias. Me gustaba mucho lo directas que eran, el estilo tan natural. Hacía ya tiempo que me aburría con las monótonas historietas para niños de nueve años, y aún no había descubierto los libros de Oz que, al cumplir los diez, contribuyeron al ocaso de mi época dura. A los nueve tenía un amigo íntimo: un chico delgado de cabellos pálidos, ojos pálidos y piel pálida que se llamaba Oliver. Supongo que hoy será abogado o constructor. La mayoría de los chicos de nuestro grupo de Washington acaban siendo una cosa o la otra. Que yo sepa ninguno ha llegado a ser nada interesante, como estrella de cine o artista, aunque algunos se han divorciado una o dos veces y varios muestran síntomas de alcoholismo. A Oliver le encantaban la violencia y la tortura tanto como a mí y era casi tan duro como yo, lo que era ser realmente duro. Nuestra conversación era una mezcla de jerga gansteril y de guardería infantil. Organizábamos sociedades secretas, alentábamos la guerra entre bandas del colegio, y a veces incluso íbamos a robar a los ultramarinos. Todos teníamos mundos de ensueño muy elaborados. Ahora puedo adivinar cómo sería el de Oliver; en cuanto al mío, lo recuerdo vívidamente: el clima, el paisaje e incluso varios argumentos de mi vida imaginaria, cuando tenía nueve años y era un depravado. Sé que poseía una gran fuerza física y que vivía en un castillo, llevaba una capa y a menudo una corona. No solamente era más fuerte que los chicos de mi edad, también era más fuerte que la gente mayor: esa raza alienígena de voz profunda y rostro duro. En mi mundo ideaba toda suerte de torturas para mis enemigos. La víctima más constante y satisfactoria era la profesora, una mujer informe de cabello corto gris y desaliñado, con una horrible y escuálida nariz de rosas membranas traslúcidas. Casi siempre estaba resfriada, con una calentura en el labio superior. Era una mujer severa, maligna, y, cuando se enfadaba, una bruja. Recibió su recompensa en mi mundo. Fue en una tarde clara y brillante de mediados de octubre, poco después de mi noveno cumpleaños, cuando Oliver y yo vimos el petirrojo. Primero permítanme que les diga que nuestra escuela era lo que llaman una escuela rural, a varios kilómetros de la ciudad, con amplias y cuidadas zonas verdes, en donde los chicos menos imaginativos daban rienda suelta a su violencia con el fútbol y las peleas. Oliver y yo casi nunca nos uníamos a ellos; despreciábamos aquella simplicidad. A veces nos obligaban a jugar, y entonces yo escogía una parte del campo en la que poco me iba a distraer de mis pensamientos, y allí me quedaba, soñando de pie. En estos sueños yo era el personaje, nunca el espectador. La escuela estaba en una gran casa de campo de Virginia, a unos diez minutos en autobús desde Washington. La casa era del estilo que en el sur llamamos georgiano, aunque en realidad era una graciosa mezcla de estilos de finales del diecinueve: ladrillo rojo, altos ventanales en la planta baja, y en su interior una escalera de caracol. Los techos eran altos, con grietas en las paredes, y uno podía sentir en cada rincón la presencia de generaciones y generaciones de vida feudal sureña. En realidad, la casa era la reliquia de un rico yanqui que marchó al sur durante una administración republicana en el poder, construyó esta casa, se imaginó ser un caballero, la dejó a sus hijos, murió, y estos, comportándose como auténticos herederos, la vendieron sin tardanza. Pero para nosotros, sus sesenta alumnos, el terreno era mucho más interesante que la casa: suaves prados desaparecían serpenteando por el bosque, en donde se alzaban oscuros y delgados árboles que con el otoño lucían los colores del bufón, y entre los que se podía entrever el lento fluir del pardo río Potomac rugiendo incesantemente en la lejanía con un sonido triste y solitario como el del mar. El día del petirrojo era como cualquier otro día de otoño. Cogí el autobús de la escuela frente a mi casa y charlé con Oliver durante el trayecto. No tengo la menor idea de cuál podría ser el tema de nuestras conversaciones a los nueve años. Supongo que hablábamos de los profesores, los otros chicos, las peculiaridades de nuestros padres. Recuerdo que una vez me volví hacia él y le dije con solemnidad (esto fue un año más tarde, tras el divorcio de mi madre): «Hemos luchado juntos contra viento y marea mi madre y yo». Recuerdo que cuando cumplí los diez hablaba casi exclusivamente en clichés altisonantes y había comenzado a mostrar un talento alarmante para la poesía didáctica. Pero en aquel día de otoño, con nueve años, estuve más espontáneo, más original y más desesperado de lo que jamás he vuelto a estar. Llegamos a la escuela, entramos en clase, y ya no recuerdo nada más. Supongo que algo ocurriría en esas clases, pero no recuerdo qué. Durante los diez años que pasé en diferentes escuelas, casi no recuerdo nada de lo que ocurría en clase. Tengo un solo recuerdo claro de mis primeros seis años de colegial. Por algún motivo construimos un modelo de la vía Apia sobre un cartón, y dado que entre mis numerosos talentos poseía el de construir figuras, me pidieron que hiciera las de ese lugar. Eran hermosos y espléndidos romanos de acertadas proporciones, ataviados con togas del más blanco papel de seda, y todos quedaron impresionados. Pero por desgracia, no se mantenían en pie, y la profesora, esa horrible mujer de escuálidos labios, aplastó las piernas de todos ellos hasta que quedaron como gruesas columnas, arruinando completamente la clásica simetría que yo les había conferido. Al enterarme monté tal exhibición de mi sensibilidad ultrajada que la profesora tuvo que llamar al director, quien trató de apaciguarme proponiéndome que hiciese más largas las togas con el fin de que nadie pudiese ver las piernas. Y me recordó que se me habían encargado figuras (muy admirables las que había realizado, por cierto) para ser montadas en cuadrigas. Aparte de este episodio, no recuerdo nada de aquellos seis años de escuela, aunque me acuerdo de las tardes pasadas en el exterior, especialmente esa tarde en particular del mes de octubre. El cielo estaba apagado, con grandes nubes blancas que se desplazaban y cambiaban de forma tan lentamente que uno se quedaba hipnotizado contemplando cómo los castillos se convertían en elefantes, los elefantes en cisnes y los cisnes en profesores. Aquel día, Oliver y yo nos alejamos discretamente de nuestros compañeros que jugaban. Nos dirigimos aprisa hacia un extremo del jardín, donde un risco boscoso se asomaba casi verticalmente al río que corría abajo. Ocultos a los ojos de los demás por una hilera de siemprevivas y con el río al fondo, nos sentamos cómodamente sobre la hierba. Yo comencé a inventarme una historia, y Oliver me escuchaba con atención halagadora. Fue él quien primero advirtió la presencia del petirrojo. —Mira —dijo interrumpiéndome y señalando algo sobre la hierba. Miré y vi el pájaro. Tenía un ala rota y aleteaba débilmente intentando volar aún. Nos acercamos y lo examinamos con cuidado, con precaución, temiendo algún aguijonazo o mordedura inesperados o algún contagio siniestro. —¿Qué hacemos? —pregunté. Uno siempre debía hacer algo con todo aquello que se le cruzase en su camino. Oliver sacudió la cabeza; no se le ocurría nada. —Está malherido. Contemplamos al petirrojo, que aleteaba en diminutos círculos caído en el suelo. Piaba lánguidamente. —Quizá deberíamos llevárnoslo a casa. Pero Oliver sacudió la cabeza. —Está malherido. No vivirá mucho y además no sabríamos qué hacer. —Quizá vendría bien buscar agua de hamamelis o algo —propuse yo; pero dado que eso significaba acudir a la autoridad escolar decidimos no curarlo. He olvidado de quién nació la idea. Espero que fuese de Oliver. Decidimos eliminar el sufrimiento del petirrojo: había que matarlo. La decisión fue tomada sin problemas, pero llegado el momento de la ejecución no solo no se nos ocurrió nada, sino que nos asustamos. Acordándome de un cuadro que había visto de san Esteban, propuse que lo matásemos con una piedra. Oliver cogió la primera piedra (estoy casi seguro de que fue Oliver) y la dejó caer directamente sobre la criatura, pero la piedra cayó junto a esta, y el pájaro agitó sofocado las alas. Entonces yo cogí otra piedra y la dejé caer encima y ahora, algo horrible, había sangre sobre sus alas, que sacudía en medio del aire luminoso, agitando las hojas muertas a su alrededor. Entonces nos asustamos y nos enfadamos aún más y cogimos más piedras y las arrojamos contra el petirrojo con todas nuestras fuerzas, cualquier cosa con tal de paralizar el movimiento de aquellas alas y el sonido de aquel dolor. Las piedras se sucedieron unas a otras hasta que el pájaro quedó cubierto, a excepción de su cabeza… y todavía seguía con vida: no quería morir. Oliver (ahora estoy seguro de que fue Oliver) agarró por fin una enorme piedra y la aplastó con todas sus fuerzas contra el vértice de la pirámide que habíamos formado, dando por concluida la tumba. Luego escuchamos con atención: ya no salía ningún ruido del montón de piedras. Nos quedamos allí un largo rato, sin mirarnos a la cara, con la pila de piedras entre nosotros. Ningún ruido aparte de los gritos distantes de nuestros compañeros que jugaban en el jardín. El sol brillaba; nada había cambiado en el mundo, pero de repente, sin decir palabra y al unísono, nos pusimos a llorar. 1948 Un momento de laurel verde Parece ser que mi despiste solo tiene que ver con lugares: me resulta fácil recordar nombres o caras, y normalmente soy puntual, aunque en esto también me he vuelto algo descuidado en los últimos tiempos. La semana pasada no solo llegué a una cita a la hora equivocada, sino que fui a una dirección equivocada, experiencia nada agradable. Pero en esta ocasión sabía que el edificio de Hacienda se encontraba caminando de frente, y me sentí aliviado al comprobar que aún era capaz de encontrar mi camino con tanta facilidad a través de las calles de Washington, ciudad de la que llevaba fuera muchos años. Miles de personas abarrotaban las aceras, pues era el día de la toma de posesión del nuevo presidente y todos estaban ansiosos por verlo marchar con gran pompa hacia el Capitolio para la ceremonia de investidura. El ánimo de la multitud era el de un día de gala, aunque el cielo estaba gris y presagiaba lluvia. Logré cruzar la calle hasta el Willard’s Hotel, no sin dificultad. En el bordillo me topé con uno de los pilares de alguna comunidad de la América profunda arropado por el alcohol. En una mano portaba una pequeña bandera, y en la otra una botella de whisky sin etiqueta (en aquel momento no adiviné el significado de aquel detalle). «Las cosas van a cambiar en esta ciudad. Hágame caso». Se lo hice con cortesía; tratando de evitar la botella que me ofrecía, me dirigí tan rápidamente como me fue posible hacia la puerta del hotel y entré. El Willard’s dispone de dos vestíbulos: uno que da a la calle F, y otro a Pennsylvania Avenue, paralelas entre sí; los vestíbulos se comunican mediante un pasillo alfombrado decorado con espejos y mármoles donde encontré un sofá en el que sentarme a observar cómodamente a los cientos de personas que entraban en la avenida desde las calles contiguas, todos ellos con prisas, todos ellos encantados. Por lealtad a nuestra elegante sociedad de Washington me autoconvencí de que estos ruidosos transeúntes tenían que ser forasteros: orondos hombres de negocios con gafas de metal, tejanos con sombreros de grandes alas y botas de vaquero, damas neoyorquinas con pieles de zorro plateado…, todos politizados y todos, por una u otra razón, satisfechos con el nuevo presidente. Algunos llevaban petacas de whisky, las primeras que veía desde niño en tiempos de la ley seca, cuando era teóricamente una obligación. Ahora parece ser que las petacas habían vuelto, como dirían los publicistas. Un personajillo político se sentó a mi lado, con su huesuda nalga derecha asomando junto a mi muslo mientras se estrujaba para hacerse un sitio, meneándose para hacerse aún más sitio, insensible a mi malestar. —Hay que ver lo que cansa estar de pie —dijo con toda libertad, como tropezándose con esta verdad de perogrullo. Le di la razón. Era sureño y se puso a hablarme, yo asentía de vez en cuando, prestándole una atención discreta, haciendo como que buscaba a alguien, con la esperanza de disculparme así por el poco caso que le estaba haciendo. Incluso fijé la mirada a lo lejos, como si de pronto hubiese aparecido un rostro familiar entre tanto desconocido. Y vi uno. Vi a mi abuelo, con el pelo blanco y el rostro rubicundo, que se aproximaba junto a un colega de la política. Se sonreía ante lo que este le decía. Cuando pasaron frente a mí, oí a mi abuelo decir: —Sabe tan bien como tú lo que opino del oro… Cuando me levanté, para malestar del sureño, el fantasma ya había desaparecido. Mi estómago se contrajo nerviosamente. Se trataba de otra persona, claro está. Siempre he tenido la costumbre de buscar parecidos con otras personas. A menudo veo a un muchacho y pienso: pero ¡si es fulano de tal; iba a colegio conmigo! Luego me doy cuenta de que esa persona ya debe de ser un hombre hecho y derecho, y que ya no tiene catorce años. No obstante, turbado por esta visión de mi difunto abuelo, me levanté y me fui al vestíbulo de Pennsylvania Avenue. Allí, entre palmeras y retratos del nuevo presidente, había más políticos y mirones celebrando ruidosamente el gran momento con whisky y estruendosa buena voluntad. —Ven conmigo —me dijo una mujer que estaba junto a mí. Era rubia, bien vestida, algo bebida, y hablaba en tono amistoso. —Tenemos una suite arriba. Estamos celebrándolo. Vamos a ver el desfile… ¡Emily! Emily se nos unió y subimos todos juntos en el ascensor. La suite se componía de dos habitaciones que habían sido alquiladas con semanas de antelación para este acontecimiento. La fiesta ya había comenzado: eran entre treinta y cuarenta hombres y mujeres, jóvenes funcionarios en su mayoría, aunque también había, como pronto pude comprobar, algunos nativos de Washington: parásitos del negocio del gobierno. Me sirvieron una copa de champán y me dejaron solo. Mi anfitriona y Emily, cogidas del brazo, se abrían paso entre los corros de invitados hasta alcanzar el centro de la fiesta. Mucho después de que desapareciesen de mi vista aún podía oír sus carcajadas. Di una lenta vuelta por la habitación. Era algo así como un baile, y deseé por simple apariencia haber encontrado pareja. Hay algo profundamente negativo en quedarse fuera del grupo cuando todos han llegado ya como animales en un arca de Noé, de dos en dos, y luego se van de dos en dos. A la mente me vino la imagen de una inundación. Me bebí el champán, preguntándome de modo ocioso por qué no conocía a nadie en aquella fiesta. La ciudad ha cambiado, pensé. Había pasado diez años fuera, demasiado tiempo. Fui hasta la ventana y contemplé el desfile, que había comenzado. Los altavoces que colgaban de todas las esquinas hacían audible, aunque ininteligible, el discurso de investidura. Algo había fallado en la sincronización, y los altavoces se hacían eco unos a otros desesperadamente, provocando que la voz del presidente se oyese de un modo confuso. Una mujer que había a mi lado dijo: —No se entiende nada. La miré y vi sorprendido que era mi madre. —¿Qué estás haciendo aquí? —le pregunté. —¿Que qué estoy…? —parecía desconcertada—. Dorothy…, conoces a Dorothy, ¿no? Me pidió… Había demasiado ruido y no pude oír el final de la frase. —Pero creí que ibas a quedarte hoy en casa. Me miró de un modo extraño y me di cuenta de que no me había oído. La conversación se hizo imposible. La gente nos empujaba, nos ofrecía copas, la saludaba con entusiasmo. Mientras la observaba admiré —como tantas veces hice en el pasado— la cantidad de gente que conocía. Era evidente que durante los años que pasé fuera de Washington un gran número de nuevas personas habían llegado a la ciudad, y que ella las conocía a todas. —¿Cuánto tiempo llevas aquí? — preguntó con gran desenvoltura. —Acabo de llegar hace unos minutos. —No, quiero decir que cuánto… Un corpulento oficial de caballería se interpuso entre nosotros. Aislado por su enorme espalda uniformada, me asomé a la ventana. El cielo era gris. La noche remoloneaba tras la cúpula del Capitolio, en donde el presidente acababa de terminar su discurso entre aquella infrecuente resonancia. Bajo mi ventana los soldados desfilaban, y la multitud que flanqueaba ambos lados de la avenida comentaba por lo bajo lo ordenado de la marcha. —¿Qué te parece? —preguntó mi madre, alzando la voz sobre el ruido de la habitación. El oficial de caballería se había marchado. —Igual que todos los que hemos visto. —Quise decir Washington. Me quedé callado. Habíamos discutido eso tantas veces… —Bueno, ya sabes lo que pienso. —¿Sí? —Quiero decir que es tan aburrido como siempre. Luego creí oírle decir: —¿Cuánto tiempo viviste aquí? Pero había tal jaleo en la habitación que no estoy seguro. Carraspeé; unos hombres nos separaron. Estaba guapísima. Hacía años que no la había visto con tan buen aspecto. Pero en el exterior algo fuera de lo corriente estaba sucediendo. El ruido de la multitud aumentó de volumen, como una radio que de pronto se sube o como un terremoto que se avecina, lo cual se puede oír minutos antes en zonas sísmicas: un retumbar distante, mientras la tierra ondea en círculos cada vez mayores desde el revuelto epicentro. Como respuesta a este repentino estruendo, los presentes en la habitación se abalanzaron hacia las ventanas, asomándose justo cuando el presidente pasaba bajo ellos en su coche descapotable. Levantó su sombrero de copa y lo agitó a modo de saludo. Luego desapareció, y los gritos se desvanecieron. —¿Vas hacia casa? —le pregunté a mi madre. Estábamos juntos de nuevo, rodeados de oficiales de las fuerzas aéreas. Con una mueca de indecisión, respondió: —Supongo que te veré más tarde…, alguna vez. Antes de que yo pudiese responder, un escuadrón de mujeres con gorros de papel y soplando cornetas dividió la habitación con la furia de su paso, y escogí ese prudente momento para abandonar la fiesta, librándome por los pelos de un gorro que me ofrecían. De regreso hacia el hotel me pregunté por qué se encontraba mi madre en aquella fiesta. Soy consciente de que hoy en día conoce a mucha gente que yo no conozco: gente que ha venido a esta ciudad durante los años en que yo he estado fuera, viajando cada vez más lejos de Washington, sin arrepentimiento ni melancolía, aunque siempre consciente de que la nostalgia podría llegarme con el tiempo. La mía es una familia sentimental y cada vez creo más en la herencia del comportamiento. Probablemente algún día me sentiré profundamente conmovido al pensar en la primavera (o el otoño) en Rock Creek Park, donde transcurrió la mayor parte de mi infancia en una casa de piedra gris, sobre una colina, rodeada por un jardín inclinado con arces y robles, entre colinas bañadas por el Rock Creek, un arroyo marrón oscuro salpicado de rocas, cuyo curso luminoso serpentea entre los verdes bosques. Mientras caminaba medité sobre las elecciones y la investidura, que para mí significaban mucho menos de lo que aparentaba en público. Estoy convencido de que los individuos tienen poco que ver en los asuntos de estado, que los gobiernos son en esencia sistemas de archivo que con el tiempo se deterioran por falta de espacio, funcionarios, máquinas de escribir, papel y —quizá— fe en el orden. Cada vez encuentro más difícil tomarme en serio los asuntos públicos: una tendencia decididamente esquizoide, como diría un psicólogo amigo mío, situándome de modo figurado en una chaqueta de goma gris, desconectado del mundo exterior, contemplando sin placer ni desaliento el interior de mi reino privado, felicitándome a mí mismo por haber escapado de un modo tan limpio y definitivo. Me encontraba ahora en las afueras de Rock Creek Park. Obedeciendo a un impulso entré en el parque y caminé hacia Broad Branch Road, más allá de Pierce’s Mili, llamado así en recuerdo de aquel buen presidente que otorgase un consulado a Hawthorne. Caminando, cayó la noche. El planeta Venus, un círculo de plata bajo un cielo verde, atravesó la orilla del crepúsculo mientras los fríos bosques se oscurecían a mi alrededor y el sonido de mis pasos acompasados golpeando el pavimento en medio de aquel silencio sonaba como los latidos de un gigantesco corazón de piedra. Por fin llegué hasta la colina; sobre su cima, al final de una calzada particular, se alzaba nuestra vieja casa, una casa gris y sólida, propiedad ahora de unos extraños. Me disponía a continuar mi camino, cuando un muchacho, proveniente del arroyo, cruzó la carretera. Era muy joven, con el pelo muy rubio y ojos oscuros. Llevaba entre sus brazos varias ramas de laurel. Al verme se detuvo. Entonces, en un instante mágico, las farolas se encendieron señalando el final del día y arrojaron una sombra sobre nuestros rostros. —¿Vives aquí? —Sí. Su voz era aún la de un niño. Se pasó las ramas de un brazo a otro de un modo vacilante, indeciso entre quedarse y charlar o marcharse a casa. —Es la casa de mi abuelo —dijo. —¿Has vivido mucho tiempo aquí? —Casi toda mi vida. ¿Conoces a mi abuelo? Le respondí que no. —Pero yo también vivía en esa casa… cuando tenía tu edad. Mi abuelo la construyó hace treinta años. —No lo creo. El mío la construyó hace mucho tiempo: cuando yo nací. Sonreí sin llevarle la contraria. —¿Qué edad tienes? —Doce —dijo, avergonzado de no ser mayor. Bajo aquella luz blanca su pelo relumbraba como el metal. Luego le hice las típicas preguntas sobre el colegio. Los adultos y los niños siempre se conocen como si fuesen extranjeros, con un limitado vocabulario común y una desconfianza mutua. Me hubiese gustado hablarle de igual a igual, pensé; mis ojos solo veían el verde de las ramas, no el rubio plateado o la piel morena. Había una franqueza en él que es rara entre los niños, quienes por lo general no son solamente prudentes, sino incluso absolutamente diplomáticos en su trato con la gente mayor. Le hice preguntas de un modo mecánico: —¿Qué es lo que más te gusta del colegio? —Leer. Mi abuelo tiene una biblioteca enorme… —En el ático —dije yo, recordando mi propia infancia. —Sí, en el ático —repitió, pensativo —. ¿Cómo lo has sabido? —Nosotros también guardábamos libros ahí, cientos de ellos. —Igual que nosotros también. Me gustan los de historia. —Y las Las mil y una noches. Parecía sorprendido. —Sí. ¿Cómo lo sabes? Moví la cabeza, mirándolo fijamente por vez primera: un rostro moreno y cuadrado rodeado de cabello plateado y laurel verde; un rostro barbilampiño, suave, sin la complejidad de las arrugas ni de la piel seca ni de las venas rotas ni del carácter, que una vez formado corrompe el rostro como un veneno en la sangre. La farola iluminaba directamente sobre él, descubriendo el familiar cráneo. Nos miramos y supe que debería decir algo, hacer otra pregunta más, pero no pude, de modo que así nos quedamos hasta que por fin, para romper el silencio, repetí: —¿Te gusta el colegio? —No. ¿Vives en Washington? —Sí… cuando vivía allá arriba — dije señalando la colina—. Antes de la guerra. —De eso hace mucho tiempo —dijo el chico frunciendo el ceño, y recordé que el tiempo depende de lo viejo que uno sea: diez años, nada para mí a estas alturas, era toda su vida. —Sí, hace mucho tiempo. Se apoyó en la otra pierna. —¿Dónde vives? —En Nueva York… a veces. ¿Lo conoces? —Sí, claro. No me gusta. Sonreí, recordando el prejuicio que tenía la gente de Washington sobre Nueva York cuando yo era niño. —¿Qué vas a hacer con esto? —le pregunté tocando una rama de laurel—. ¿Coronas de laurel como hacían los romanos? Recordé una edición victoriana ilustrada de Livio, en la que todos los héroes llevaban el laurel de Apolo. Me miró sorprendido; luego sonrió. —Sí, a veces hago eso. Nada ha cambiado, pensé; y comenzó el terror. —Tengo que irme —dijo saliéndose del halo de luz eléctrica. —Sí, es hora de cenar. Desde lo alto de la colina la voz de una mujer gritó un nombre que nos sobresaltó a los dos. —Tengo que irme. Adiós. —Adiós. Me quedé mirándolo mientras trepaba por la colina y cruzaba el jardín sin seguir la calzada. Seguí mirando hasta que se abrió la puerta y lo rodeó una luz amarilla. Alejándome por la carretera entre las colinas oscuras de la noche, me pregunté si alguna vez me acordaría de un viejo encuentro con un extraño que me hizo extrañas preguntas sobre nuestra casa y sobre el laurel verde que llevaba entre mis brazos. 1949 El trofeo Zenner I Tengo entendido que Sawyer se marchó esta mañana temprano, antes de que alguien tuviese la oportunidad de hablar con él y de que se reuniese el claustro. El director utilizaba el tono solemne que requería la situación. —Así es, señor —respondió el señor Beckman—. Y según su tutor se dejó casi toda su ropa —añadió, como si por el hecho de analizar detenidamente cada detalle pudiese evitar de algún modo la crisis. Llevaba en el colegio menos de un año, y aunque se había enfrentado a cierto número de situaciones difíciles en otros colegios no estaba preparado en absoluto para un desastre de tales dimensiones. Afortunadamente, el director era una roca. En un período de veinte años se había convertido en el colegio, o más bien el colegio había sido remodelado a su imagen y semejanza, para regocijo de todos menos de la vieja guardia del claustro de profesores. Cuando hablaba era capaz de hacerlo con conocimiento y autoridad absolutos; no solo podía citar de cabo a rabo la constitución de aquella centenaria academia, sino que podía dar forma a convincentes analogías entre el hoy y el ayer, este siglo y el pasado. Al modo de un sabio árabe, pensaba el señor Beckman, mientras el rector hacía una comparación inteligente y precisa entre la presente crisis y otra acaecida en el pasado. Al estilo de los filósofos árabes, agrupaba los datos más importantes para luego presentar —haciendo uso de su memoria, que no de su lógica— un relevante texto antiguo que le daba la solución, configurada a partir de aquel precedente y de la sabiduría acumulada a lo largo del tiempo por aquella vieja institución. Qué hombre tan eficiente, pensó el señor Beckman asintiendo con un gesto de inteligencia, sin escucharlo, demasiado absorto en su sincera valoración de este espléndido ser humano que le había salvado hacía un año de Saint Timothy’s, donde no era más que un profesor de historia mal pagado, con un futuro sombrío y penoso de cenas de refectorio (atún escabechado, lechuga, patatas fritas y guisantes enlatados), comestibles gracias al uso frecuente y ritual de un elegante molinillo de pimienta que le habían regalado los padres de un alumno atrasado con el que había hecho amistad. Pero en la primavera su suerte dio un vuelco: le habían ofrecido un empleo de verano dando clases a un muchacho de Oyster Bay. Aceptó el trabajo y disfrutó del verano y de la compañía del tío del muchacho, quien, por una coincidencia afortunada, era el mismísimo director. Y aquí me encuentro, pensó complaciente el señor Beckman, cruzando sus piernas e inclinándose hacia delante, sintonizando de nuevo, como si dijéramos, con su jefe. —Así que como puede ver usted, señor Beckman, este desagradable incidente no nos es en absoluto extraño. Nos hemos enfrentado sin ambages a estos casos en el pasado, y, ¡ay!, sin duda habremos de hacerlo en el futuro del mismo modo. Hizo una pausa, permitiendo que aquel epíteto clásico de lamento, aquella estilizada expresión de dolor, reflejase su actitud hacia no solo este caso de perversidad en particular, sino hacia todo desliz de tipo moral, dentro o fuera del colegio. —Comprendo lo que quiere decir, señor. Incluso en Saint Timothy’s hubo un caso similar… —Lo sé, señor Beckman, lo sé — interrumpió el rector—. Es el espectro de todos los colegios y la ruina de algunos; pero no del nuestro, señor Beckman, no del nuestro. El director sonrió con orgullo fijando la vista en su propio retrato, que colgaba sobre el hogar de la falsa chimenea. Era un buen retrato, al estilo de Sargent, idealizado pero reconocible. El rector lo contempló como si buscase sacar fuerzas de esta versión oficial de sí mismo, de la seguridad de que aquella obra colgaría generación tras generación de la pared de la capilla del colegio como símbolo decorativo del reinado del trigésimo rector; el parecido impresionaría a cualquiera que admirase la disposición tan distinguida de sus rasgos: una nariz fuerte y grande, una boca firme y sin labios, las cejas blancas, y una cabeza con todo su pelo. Era desde todos los aspectos el rostro de un hombre poderoso (que el cuerpo fuese pequeño y gordo carecía de importancia, ya que se hallaba cubierto por la toga académica). Reconfortado por la visión de su propia posteridad, el director volvió a su irritante problema, o como enseguida se verá, al irritante problema del señor Beckman. —Ya ha visto usted, señor, la rapidez con que el colegio ha actuado. El señor Beckman asintió, preguntándose si alguien desde el doctor Johnson había alcanzado tal destreza en convertir el normalmente respetuoso señor en un diminutivo tan condescendiente. —Siempre hemos actuado con diligencia en estos asuntos. Tuvimos noticia de esta… revelación tan solo anoche. A las diez de esta mañana el claustro, al menos la mayoría del claustro, se había reunido y había tomado una decisión. Eso es actuar con prontitud. Incluso usted debe admitirlo. El señor Beckman admitió que, en efecto, aquello era actuar con prontitud: el «incluso usted» era el chistecito del director, pues le agradaba pretender que el señor Beckman era un intruso arrogante y un crítico, un espía de las academias eclesiásticas, ansioso de encontrar algún fallo en esta severa institución protestante. —Parece ser que Sawyer ha preferido marcharse antes de que se le comunicase lo inevitable. Una huida cobarde, aunque sensata al fin y al cabo, ya que no podría caber ni un ápice de duda en su mente sobre cuál habría de ser nuestra decisión; su marcha nos ha ahorrado una vergüenza segura. Ya he escrito a sus padres. Hizo una pausa, como esperando una palabra de aprobación por parte del señor Beckman que no llegó, pues este se hallaba analizando el retrato, preguntándose lo que dirían las futuras generaciones al verlo: «¿Quién era ese mono?». Aquel pensamiento irreverente lo divirtió, y se enfrentó al original del retrato con una sonrisa que el director interpretó como un aplauso a su proceder. Con una brusca reverencia encaminada a aceptar y silenciar simultáneamente la ovación de su público, el director prosiguió. —Creo que he presentado el caso con bastante imparcialidad. Pienso que los hechos hablan por sí mismos, como sucede siempre con los hechos, y que no estaría justificado por mi parte realizar más comentarios. Aquí acaba mi responsabilidad en este asunto y comienza la de ellos. Sawyer ha dejado de ser uno de los nuestros. Sin embargo, Flynn presenta un problema más difícil de resolver. —¿Lo dice porque él no se ha marchado? El rector sacudió la cabeza; parecía algo angustiado, pensó el señor Beckman. —No, aunque reconozco que nos habría ayudado mucho que se hubiese marchado con el otro. Pero ese no es el problema. —¿El trofeo? —Exactamente. El premio Carl F. Zenner a la deportividad, nuestra más alta distinción. Fue, si bien lo recuerda, una designación de lo más popular. —Naturalmente que sí. Los muchachos lo aclamaron durante horas en la capilla. Pensé que nunca iban a parar. El director asintió, apenado. —Afortunadamente el trofeo no se entrega hasta la ceremonia de graduación; tenemos al menos una semana para considerar qué debemos hacer. Está claro que Flynn ya no podrá recibirlo. Ojalá no lo hubiésemos anunciado con tanta antelación…, pero ya está hecho, y lo hecho, hecho está, así que tendremos que arreglárnoslas como podamos. Yo estoy a favor de entregar el premio a otro alumno, pero el profesor de gimnasia me ha dicho que Flynn era la única opción posible, nuestro mejor atleta. Se detuvo un instante. —¿Recuerda el día en que jugó contra Exeter? ¡Fabuloso! Un muchacho muy apuesto, además. Pero me temo que nunca llegué a conocerlo bien. El director era bajo todos los aspectos el jefe moderno de una gran institución: distante, majestuoso, preocupado únicamente por las teorías más abstractas de la educación, así como por la inexorable y casi mística búsqueda de dotaciones para la escuela. Había conocido a muy pocos de sus jóvenes pupilos. Sea como fuere, al cabo de treinta años un muchacho tiende a parecerse a cualquier otro. —Sí, era un buen atleta —reconoció el señor Beckman, y se preguntó cómo podría salvar a su jefe de aquel dilema. El problema era en parte suyo, ya que el muchacho estaba bajo su tutela. Todos los alumnos disponían de un tutor oficial entre los miembros del claustro. Sin embargo, los deberes de estos tutores no estaban bien definidos. Se les suponía responsables de la evolución académica de los pupilos a su cargo, pero en realidad no eran más que policías encargados de mantener el orden en los dormitorios. Flynn había sido uno de los pupilos del señor Beckman, y hasta entonces había sido la estrella de su grupo. Era el mejor atleta que había dado el colegio en los últimos diez años. De hecho, era tan popular que el señor Beckman se había comportado de un modo algo retraído con él, por lo que no había llegado a conocerlo bien. —No debemos permitir que los alumnos sepan nada de esto —dijo el director de repente, mirando al señor Beckman como si fuese sospechoso de frivolidad y chismorreo. —Estoy totalmente de acuerdo, señor, pero me temo que tarde o temprano lo sabrán. Quiero decir que Flynn no es un alumno corriente. Es uno de los héroes del colegio. Cuando los demás muchachos descubran que no se va a graduar comenzarán a hacerse preguntas. —Soy consciente de que habrá comentarios, pero no veo la razón por la que haya que revelar la verdadera razón de su separación de este centro. El verbo operativo confundió al señor Beckman, hasta que recordó que el rector había sido coronel en Washington durante un año o dos de la guerra, y que aún era capaz de componer una frase militar frente a los mejores y más jóvenes miembros del claustro que también habían prestado servicio en la guerra. —Pero ¿qué es lo que vamos a contarles? —insistió el señor Beckman —. Alguna excusa habremos de darles. —Bajo ninguna circunstancia jamás tendremos que dar excusa alguna, señor Beckman —dijo el rector en un tono de despiadada frialdad—. Además, solo falta una semana para el día de la graduación, y estoy seguro de que si todos mantenemos un discreto silencio, este asunto pronto será olvidado. Como ya he dicho, la única complicación se refiere al trofeo Zenner. En este momento me siento tentado de no otorgarlo este año, aunque como es lógico tendremos que esperar al resultado de las averiguaciones del comité del claustro. De todos modos, eso nada tiene que ver con el asunto específico de la expulsión de Flynn, una desagradable tarea que ha de realizar el decano, como marca la tradición. En su ausencia —y está ausente—, este triste deber ha de ser cumplido por el tutor a quien corresponda. —¿No por el director? —Nunca por el director —dijo el funcionario apilando un montón de papeles como para parapetarse con mayor seguridad ante la sórdida vida de la escuela. —Ya veo. Supongo que no hay ninguna posibilidad de que permanezca en el colegio. O sea, de que se gradúe la semana que viene. Pensó que su deber era hacer esta sugerencia. —¡Desde luego que no! ¿Cómo puede usted sugerir tal cosa después de lo ocurrido? Había dos testigos, y los dos eran miembros del claustro. De haber habido solamente un testigo quizá habríamos podido… El director meditó, esperando alguna idea sin ningún resultado. Retomó rápidamente su posición inicial, observando que el aspecto moral del hecho estaba perfectamente claro, que el crimen y el castigo eran bien conocidos, y que esta discusión no habría tenido lugar de no haber sido por el maldito trofeo. —No, el chico ha sido expulsado y ya está hecho. Ya he escrito a sus padres. —¿Les ha contado lo ocurrido? ¿En detalle? —Lo he hecho —respondió el rector con firmeza—. Después de todo es su hijo y tienen que conocer todo el asunto. No estaría cumpliendo con mi deber si no se lo hubiera contado. —Muy duro para el chico, ¿no cree? —¿Lo está usted defendiendo? El rector redujo la momentánea deslealtad del señor Beckman a total sumisión con una sola mirada de sus ojos de ágata, aquellos ojos que habían sofocado tantas revueltas estudiantiles en el pasado, que habían intimidado al claustro y arrebatado dotaciones a los más crueles millonarios. —No, señor…, solo pensé que… Asunto concluido, pensó el señor Beckman con tristeza, mascullando sus palabras para volver a ganarse el favor del director. —Muy bien —dijo este levantándose y dando por finalizada la entrevista—. Hable con él. Comuníquele que el claustro ha decidido su expulsión por unanimidad y que el trofeo Zenner le será otorgado a otro. Puede mencionar asimismo la pena que me ha producido enterarme de sus… actividades, y que no lo condeno demasiado; más bien lo compadezco. Es una terrible desventaja no ser capaz de distinguir entre el bien y el mal en tales asuntos. —Se lo diré, señor. —Estupendo. ¿Qué clase de joven es realmente? Lo he visto jugar muchas veces, claro, un auténtico campeón, pero nunca llegué a conocerlo. Las pocas veces que hablé con él parecía un muchacho perfectamente… adaptado. Y viene de buena familia. Es extraño que sea un atleta tan consumado, pensándolo bien. —Sí, un magnífico atleta —repitió el señor Beckman. Este parecía que iba a ser el epitafio de Flynn; trató de traducirlo al latín, pero no pudo, incapaz de recordar cómo se decía atleta. —¿Nunca notó nada raro en él, cualquier pista que pudiese explicar en retrospectiva lo ocurrido? —No, señor. Siento decirle que no noté nada en absoluto. —Bueno, no es culpa suya ni del colegio. Estas cosas pasan —suspiró el director—. Pásese por mi despacho a eso de las cinco, si no le causa molestia. II Aquella mañana había un cielo luminoso y despejado, y los débiles ojos del señor Beckman se humedecieron al cruzar el césped del patio, un espacio de un verde intenso bajo la solemne luz del mediodía. Los estudiantes lo saludaron educadamente y él les respondió distraído, sin verlos, intentando adaptar sus ojos a la luz del día. Cruzó torpe pero certeramente el jardín hasta llegar a la biblioteca, donde pestañeó unos instantes, hasta percatarse por fin de que hacía un día espléndido y de que el colegio estaba precioso. Los edificios principales rodeaban el gran campo de césped, cruzado por numerosos caminos de gravilla, trazados con gran ingenuidad geométrica para permitir el paso a los estudiantes, cosa que el arquitecto supuso erróneamente que harían. El de la Dirección era el más hermoso y antiguo de los edificios, casi tan antiguo como para convertirse realmente en aquello de lo que era copia: una casa colonial de ladrillo rojo con una torre y una campana que irritaba sobremanera al señor Beckman. Sonaba a menos cinco y en punto, desde por la mañana hasta la última clase de la tarde. Oyó la campana. Eran las once. Disponía exactamente de una hora para «separar» a Flynn del colegio al que había contribuido a dar un brillo tan espectacular. Una cálida brisa agitó las lilas, y de repente se sintió asustado por lo que tenía que hacer. No estaba preparado para enfrentarse a lo misterioso. Desde siempre había escogido aquello que le era imperturbablemente familiar, y nunca antes se había aventurado en el peligroso interior de otra vida. Ahora, en cuestión de minutos, habría de saquear un templo, sembrar tierra extranjera con sal y violar un misterio. Con los ojos entrecerrados por el fulgor del sol, el señor Beckman se encaminó hacia los dormitorios de ladrillo rosa de los mayores, en donde Flynn y él mismo vivían. Una vez en el interior del edificio cruzó el pasillo, que olía a cera; tenía la lengua seca, las manos frías, y sentía un pánico casi fuera de control. Se detuvo ante el dormitorio de Flynn. Llamó suavemente. Al no obtener respuesta giró el pomo y abrió, rezando para que el muchacho no estuviese. Pero allí estaba, sentado al borde de su cama, con la maleta abierta en el suelo, frente a él. Se levantó al ver entrar al señor Beckman. —¿Estoy expulsado? —preguntó. —Sí. Eso sí que fue rápido. Por un instante el señor Beckman pensó en salir corriendo. —Me lo imaginé. El chico volvió a sentarse en la cama. El señor Beckman se preguntaba qué debería decir a continuación. Como no se le ocurría nada, se sentó junto a la mesa de estudio que había ante la ventana y adoptó una digna expresión de simpatía. El muchacho continuó haciendo la maleta. Un largo momento de silencio tensó al máximo los nervios del señor Beckman. Finalmente, lo rompió. —El director quiere que te diga lo mucho que siente lo que ha ocurrido. —Bueno, dígale que yo también lo siento —dijo Flynn alzando la vista. Para sorpresa del señor Beckman, en los labios de Flynn había una mueca sonriente. Observó con asombro que el muchacho no estaba en absoluto nervioso. Lo estudió detenidamente. A sus dieciocho años, Flynn era un hombre de constitución bien formada, de estatura media, musculoso, pero sin llegar a la corpulencia de los otros atletas; su cara pecosa era agradable y bastante madura, con ojos azul oscuro; su cabello, de ningún color específico, estaba cortado al cepillo. Durante el invierno lo había llevado más largo, y el señor Beckman recordó que lo tenía muy rizado, como la cabeza del joven Dioniso. Echó un vistazo a la habitación, a los banderines que había en las paredes y al calendario de chicas semidesnudas, una para cada mes del año. En una esquina se amontonaba el equipo de deporte: casco de fútbol, hombreras, jerséis sudados, pantalones cortos, una raqueta de tenis: las herramientas de una carrera profesional, más que los juguetes de un muchacho lleno de energías. No, nunca podría haberlo adivinado, nunca. Hubo otra larga pausa, pero esta vez el señor Beckman estaba más relajado, a pesar de que se sentía cada vez menos seguro. —Supongo que ahora irás a la universidad. —Sí, supongo que sí. Tengo las notas que necesito, y la universidad de mi ciudad quiere que juegue para ellos. No tendré problemas para entrar, ¿no? —No, no. Ninguno, seguro. —Ellos no piensan crearme problemas, ¿verdad? —¿Qué quieres decir con «ellos»? —El colegio. No van a escribir a la universidad o algo de eso, ¿no? —¡No, por Dios! El señor Beckman se sintió aliviado de tener alguna buena noticia, por muy negativa que fuese. —A excepción de tu expulsión, no van a hacer nada. Claro que… Se detuvo al darse cuenta de que el chico parecía de muy mal humor. —¿Claro que qué? —Han escrito a tus padres. —¿Les han escrito qué? —Todo… todo el asunto. Es una cuestión de rutina, entiéndelo. El director redactó él mismo la carta, hoy, esta mañana —añadió con precisión, dirigiendo la atención, como hacía siempre en una crisis, al detalle accidental del asunto, con la esperanza de poder evitar aún involucrarse en él. Pero fue inútil. —¡Maldita sea! —exclamó Flynn poniéndose en pie y apretando sus enormes, eficientes y peligrosos puños. El señor Beckman tembló—. Así que fue y lo contó todo, ¿eh? Dio un puñetazo a la cama y los muelles crujieron. Era todo muy dramático y el señor Beckman se incorporó en su silla, alzando una mano como para defenderse. —Debes recordar —dijo con voz temblorosa— que el director se ha limitado a cumplir con su deber. Te pillaron, ¿sabes?, y fuiste expulsado. ¿No crees que tus padres merecen algún tipo de explicación? —No, no lo creo. No de ese modo. Ya es bastante que te echen sin necesidad de que ese estúpido cabrón vaya y les preocupe aún más. No es modo de vengarse de mí; yo me gano la vida. Puedo ir a cualquier colegio con una beca. O puedo convertirme enjugador profesional mañana mismo y ganar diez veces lo que gana ese imbécil. Pero lo que me gustaría saber es por qué alguien que ni siquiera me conoce tiene que tomarse la molestia de armar tal jaleo en mi familia. —Estoy seguro de que no se trata de una persecución deliberada —dijo el señor Beckman fríamente—, y debiste haber pensado en todo eso cuando… cuando hiciste lo que hiciste. Existen ciertas normas de conducta, ¿sabes?, que deben ser cumplidas, y es obvio que tú te olvidaste de… —¡Cállese de una vez! El señor Beckman sintió un mareo como si fuese a desmayarse; se levantó con gran esfuerzo y dijo, vacilante: —Si vas a adoptar ese tono conmigo, Flynn, no veo ninguna razón para… —Lo siento. No era mi intención. Vamos, siéntese. El señor Beckman se sentó, desconsolado, viendo desvanecerse su autoridad. Ya no era dueño del rumbo que habría de tomar la conversación, y en realidad se sentía aliviado de que la iniciativa hubiese dejado de ser suya. —Se da cuenta de cómo me siento, ¿verdad? —Sí, así es —respondió el señor Beckman. Así era en efecto, para su desconsuelo. No solo simpatizaba con el muchacho: estaba de su lado, irremediablemente identificado con el otro. Se estremeció pensando en el encuentro entre los padres y el hijo, y trató de pensar qué sucedería. ¿Sufriría la madre un ataque al corazón? ¿Lloraría? —Si hay algo que yo pueda hacer… Flynn sonrió. —No, no creo que se pueda hacer nada, gracias. Supongo que era mucho esperar que… quiero decir, que lo mantuviesen en secreto. Pero ¿qué pasará con el resto del colegio? ¿Va el director a hablar en la capilla contando toda la historia? —No, no. Su intención es no hablar de esto a los alumnos. Ha dado instrucciones al claustro para que lo mantengan en total secreto. —Esa es una buena noticia, pero supondrá usted que los demás se preguntarán por qué Sawyer y yo no nos hemos graduado, por qué nos fuimos una semana antes de la ceremonia de graduación. Hizo una pausa. —¿Qué van a hacer con el trofeo? —No lo sé. Como no te lo pueden entregar a ti, se encuentran en un atolladero. Si se lo conceden a otro, eso atraerá la atención sobre el hecho de tu expulsión. Tengo el presentimiento de que no se lo van a conceder a nadie este año. El señor Beckman soltó una risita, cerrando filas contra el colegio que hasta hacía una hora había admirado tanto y al servicio del cual había deseado ponerse con tanta sinceridad. —Supongo que ese es ahora un problema de ellos —dijo Flynn—. ¿Están muy escandalizados? —¿Quiénes? —El claustro, ya sabe, todos los que me conocían, como los entrenadores con los que entrené. ¿Qué dijeron? —Nadie comentó gran cosa. Creo que estaban todos sorprendidos. Quiero decir que tú eras la última persona sobre la que habrían sospechado… algo así. Me temo que a mí también me extrañó bastante —añadió tímidamente, esperando la reacción del muchacho. Pero Flynn se limitó a resoplar. Se asomó a la ventana, contemplando la torre del edificio de la Dirección, ladrillo rojo bajo cielo azul. Por fin dijo: —Supongo que debe de ser un defecto mío, señor Beckman, porque me es totalmente imposible comprender qué le importa a nadie lo que yo haga. Esto no era en absoluto lo que el señor Beckman esperaba; identificado como se hallaba con Flynn, aún le era difícil aceptar la curiosa amoralidad de aquella actitud. Decidió emplear la firmeza. —Debes darte cuenta —dijo con toda la dulzura posible— que todos nos guiamos por un sistema de conducta concebido y perfeccionado durante siglos y siglos. De ser destruido este sistema o cualquier parte de él, toda la compleja estructura de la civilización se derrumbaría. Pero mientras decía estas palabras tan convencionales, era consciente de su irrelevancia, al menos en este caso, y notó desapasionadamente que Flynn no lo escuchaba. Estaba inclinado sobre su equipo de deporte, arrojando los artículos que no quería a un lejano rincón de la habitación. El señor Beckman disfrutaba viéndolo en movimiento pues nunca adoptaba ninguna actitud fea o afectada. —Así que, como podrás ver — terminó diciendo a espaldas del muchacho—, cuando uno hace algo tan básicamente malo como lo que tú has hecho se encuentra a la mayoría de la sociedad organizada contra él para castigarlo. —Puede ser. Flynn se enderezó, sosteniendo su armadura, sus armas en las manos. —Pero sigo sin ver por qué lo que yo quiera hacer tiene que importarle a nadie. Al fin y al cabo a nadie le afecta, ¿no? Arrojó su equipo ruidosamente en el interior de la maleta. Luego se sentó de nuevo sobre la cama mirando al señor Beckman. —¿Sabe? Me gustaría ponerles las manos encima a esos dos —dijo bruscamente y de mal humor. —Solo cumplían con su deber. Tenían que denunciarte. —Supongo que debería haberme dado cuenta de que sospechaban algo cuando los vi la noche pasada antes de subir al cuarto de Sawyer. Estaban dando vueltas por la sala de descanso, cuchicheando. Sawyer pensó que ocurría algo, pero yo le dije que qué más daba. —Y os pillaron. —Sí. Se sonrojó y apartó la mirada. Por primera vez parecía un niño. El señor Beckman se compadeció. —Creo que Sawyer se ha vuelto a su casa —dijo lentamente para permitir que el chico recuperase la compostura. Flynn sacudió la cabeza. —No, está en la cantina esperándome. Me imaginé que querrían interrogarnos y pensé que sería mejor que fuese yo el que hablase. Lleva allí desde primera hora de la mañana. —¿Qué clase de chico es Sawyer? No creo haberlo visto por aquí. Flynn lo miró con sorpresa. —Claro que lo ha visto. Está en el equipo de atletismo. Es el corredor más rápido que tenemos. —Ah, ya, claro. El señor Beckman no había asistido a ninguna competición de atletismo. Tras los partidos de fútbol y béisbol, no tenía mucho interés por las competiciones de natación, atletismo o del renombrado equipo de baloncesto del colegio. —Es demasiado bajo para jugar al fútbol, y no tiene el carácter apropiado para eso —dijo Flynn con profesionalidad—. Estalla con demasiada facilidad, y no funciona bien en equipo… —Ya veo. ¿Y habéis sido amigos durante mucho tiempo? —Sí —dijo Flynn, y cerró la maleta de golpe. —¿Adónde piensas ir ahora? — preguntó el señor Beckman, ambiguamente interesado en continuar la entrevista. —De vuelta a casa, y no va a ser muy divertido. Espero que mi madre no tenga una recaída o algo parecido. —¿Adónde irá Sawyer? —Irá conmigo a la universidad. Él también tiene un diploma para entrar. No tendrá ningún problema. —De modo que no estás muy desanimado realmente por todo esto… —¿Por qué iba a estarlo? No me hace gracia lo que ha ocurrido, pero tampoco veo que pueda hacer ya nada para remediarlo. —Eres muy sensato. Me temo que de estar en tu lugar yo estaría bastante molesto. —Pero usted no habría estado en mi lugar, señor Beckman, ¿o sí? —dijo Flynn sonriendo. —No, no, supongo que no — respondió el señor Beckman, consciente de que había sido abandonado hacía mucho tiempo y que ahora no podría recurrir a nadie ni tenía a nadie en quién confiar. Se dio cuenta de que estaba bastante solo, y odió a Flynn por recordarle el largo y tedioso camino que tenía ante sí, recorriendo un interminable pasillo que olía a tiza, en el que cada paso adelante lo alejaría más y más de aquel designio vislumbrado por tan corto espacio de tiempo en un día de color malva. Sonó la campana. Se levantó. Era hora de ir a clase. —Supongo que saldrás para Boston en el próximo tren… —Sí —asintió Flynn—. Primero tengo que devolver unos libros a la biblioteca; luego recogeré a Sawyer en la cantina. Después nos iremos. —Bien, buena suerte. El señor Beckman vaciló. —No estoy muy seguro de que nada de esto tenga mayor importancia después de todo —dijo en un último esfuerzo por consolarse a sí mismo, así como al otro. —No, yo tampoco —dijo Flynn suavemente—. Ha sido usted muy comprensivo en todo este asunto… —No tiene importancia. A propósito, si quieres puedo devolver esos libros a la biblioteca yo mismo. —Muchas gracias. Flynn cogió tres libros de su mesa de estudio y se los entregó. El señor Beckman dudó un instante. —¿Vendrás a Boston alguna vez? Quiero decir que si vendrás a menudo a la ciudad cuando comiences la universidad… —Claro, supongo que sí. Le avisaré y podremos vernos algún fin de semana. —Me gustaría. Bueno, adiós. Se dieron la mano y el señor Beckman salió de la habitación; ya llegaba tarde para su clase. Una vez fuera echó un vistazo a los títulos de los libros que llevaba: uno era un volumen de documentos históricos (lectura obligada), y otro un relato de misterio. El tercero era un tomo de Keats. Cegado por la luz del sol, cruzó el patio, consciente de que ya no podía hacer nada más. 1950 Erlinda y el señor Coffin Soy una señora de mediana edad y he residido durante unos años en Key West, Florida, en una casa que se halla a un tiro de piedra de la estación naval a la que los presidentes suelen venir de visita. Antes de relatar lo más fielmente posible lo ocurrido en Theater-in-theEgg, creo que primero debería contarles algo sobre mí y la situación a la que la providencia ha creído oportuno reducirme. Procedo de una familia de Carolina no demasiado agraciada con los bienes de este mundo, pero cuyo linaje —si me es permitido presumir con toda modestia— es de lo más alto. Hay un dicho referido a que ninguna legislatura llegó jamás a ser convocada sin la presencia de un Slocum, el apellido de mi familia, en la cámara baja, lo cual habrán de reconocer que es una alta distinción, y me ha ayudado mucho en mi viudez. En tiempos pasados mis actividades sociales en esta ciudad-isla fueron múltiples, pero a partir de 1929 me moderé, renunciando a todos mis altos cargos en las diversas organizaciones que abundan en nuestra ciudad, y traspasándoselos a una tal Marina Henderson, esposa de nuestro magnate de la industria de las gambas. Marina es un puntal de la cultura que tener en cuenta por estos lares, no ya porque disponga de abundantes medios, sino porque nuestro famoso Theater-in-theEgg es la criatura de su fecunda imaginación; ella es la directora general, estrella y alguna vez autora. Sus producciones han obtenido habitualmente una buena acogida, ya que las ganancias son destinadas a obras de caridad. Luego está la poco ortodoxa disposición del interior del teatro, que ha dado origen a numerosos comentarios, ya que la acción se desarrolla sobre un escenario en forma ovalada («la yema»), alrededor del cual el público se sienta inquieto en sillas plegables. No hay ningún telón, claro está, de modo que los actores se ven forzados a entrar y salir a toda prisa desde el vestíbulo a «la yema», atravesando el pasillo a gran velocidad. Marina y yo somos buenas amigas; sin embargo, ya no nos reunimos tan a menudo como antes: ahora ella frecuenta un grupo mucho más activo que yo, y en invierno va en busca de aquellos residentes que comparten sus avanzadas opiniones, mientras que yo me ciño al pequeño círculo que conozco desde, ¡Dios mío!, 1910, cuando llegué a Key West desde Carolina del Sur acompañada de mi nuevo marido, el señor Bellamy Craig, quien había aceptado un cargo de cierta responsabilidad en un banco que habría de quebrar en 1929, el año de su fallecimiento. Aunque desde luego, nada hacía presagiar que algo pudiera empañar nuestra felicidad cuando partimos con todo nuestro equipaje rumbo a Key West. Huelga decir que el señor Craig era en todos los sentidos un perfecto caballero y un marido devoto, y aunque nuestra unión nunca fue bendecida con la llegada de un retoño, logramos no obstante formar un hogar feliz que habría de acabar demasiado pronto, como les he hecho saber, pues cuando en 1929 pasó mi marido a mejor vida solo disponía yo de unos mínimos ingresos, una miseria proveniente de mi abuela materna de Carolina, así como de la casa. Por desgracia, el señor Craig se vio forzado poco antes de su muerte a desechar su póliza de seguros, de modo que ni tan siquiera me pude agarrar a ese clavo cuando me llegó la hora. Reflexioné sobre si debería dedicarme a los negocios y abrir un refinado establecimiento que sirviese comidas o buscar un empleo en alguna empresa estable. Sin embargo, no permanecí mucho tiempo en la duda sobre el rumbo que tomar, pues no hallándome deseosa de vivir en ninguna otra parte que en mi propia casa, decidí con cierto éxito, al menos en cuanto al aspecto económico se refiere, reorganizarla con el fin de que ello pudiese permitirme ciertos ingresos a través de la desagradable pero necesaria servidumbre de ofrecer alojamiento en régimen de alquiler. Dado que la casa dispone de un holgado espacio, no me ha ido mal en el transcurso de los años, y con el tiempo me he adaptado a esta humillante situación. También me mantenía en mi interior el vívido recuerdo de mi abuela Arabella Stuart Slocum, de Wayne County, quien tras disfrutar de una gran fortuna se vio reducida a la penuria como consecuencia de la guerra y, viuda, fue capaz de mantener a sus hijos lavando ropa para particulares. Les confesaré que a veces, por la noche, me sentaba sola en mi habitación, prestando oído a la pesada respiración de mis huéspedes, y me veía a mí misma como una moderna Arabella, viviendo como ella frente a la adversidad, pero aun así inspirada por los altos ideales que tanto ella como nosotros los Slocum hemos venerado desde tiempo inmemorial en Wayne County. Y aun así, a pesar de tanto infortunio, puedo decir que siempre salí airosa, que en veinte años como patrona jamás hube de enfrentarme a nada reprensible, que fui sumamente afortunada en la selección de mis huéspedes, reclutándolos como lo hice entre las filas de aquellos que habían alcanzado «la edad de la discreción», como solíamos decir. Pero ahora, ¡ay de mí!, he de referirme a todo esto en tiempo pasado. Hace tres meses, una mañana de domingo a última hora me encontraba en la salita tratando de afinar el piano con muy poco éxito. Solía ser una experta, pero el oído ya me traiciona. Confieso que me encontraba bajo los efectos de cierta frustración cuando el timbre de la puerta me interrumpió. Me apresuré a abrir, esperando como estaba a ciertos parientes de mi difunto marido que habían prometido comer conmigo aquel día. Pero no eran ellos: en su lugar, un alto caballero delgado de mediana edad, con el tipo de pantalones que se estilan en las Bermudas, apareció en el umbral de mi puerta y rogó le permitiese la entrada. Lo guie hasta la salita, como era mi costumbre, y nos sentamos en dos elegantes sillas victorianas que la abuela Craig me había dejado en su testamento. Le pregunté que en qué podía serle útil y me confió que se rumoreaba que yo acomodaba huéspedes en mi casa. Le dije que lo habían informado correctamente y que, por casualidad, me quedaba una habitación desocupada, la cual me pidió que le enseñase. La habitación le agradó, y aunque sea yo misma quien lo diga, se encuentra finamente amueblada con copias originales de los estilos Chippendale y Regency, adquiridas hace ya muchos años en la cúspide de nuestra prosperidad. El señor Craig y yo amueblamos nuestro nido con piezas que además de útiles eran decorativas. La habitación tiene dos grandes ventanas: una al sur y la otra al oeste. Desde la ventana del sur se disfruta de una buena vista del océano, tan solo parcialmente oculta por una estructura de estuco rosa llamada el New Arcadia Motel. —La encuentro muy apropiada — dijo el señor Coffin (no tardó en confiarme su nombre). Pero entonces se detuvo, y no me atreví a encontrarme con su mirada, pues pensé que estaba a punto de mencionar la raíz de todo mal y yo me encontraba incómoda como siempre frente a este tema, ya que nunca he sido capaz de representar el papel de mujer de negocios sin cierto embarazo, causándome una angustia que a menudo salta a la vista de la persona con la que he de tratar, haciéndonos sentir a ambos incómodos en extremo. Pero no era de dinero de lo que deseaba hablar. ¡Si al menos hubiese sido eso!… Si tan solo nos hubiésemos limitado a esa relación entre nosotros… «Reclamar el pasado, ordenar al tiempo que regrese», como dijo el poeta. Pero no podía ser, y los deseos no pueden cambiar el pasado. Entonces habló de ella. —Debo decirle, señora Craig, que no estoy solo. ¿Era su acento inglés lo que me daba una sensación de falsa seguridad, lo que creaba un paraíso para ilusos en el que habría de morar, dichosa, hasta el brusco despertar? No podría decirlo. Baste con decir que confié en él. —¿Que no está solo? —pregunté—. ¿Viaja con alguien? ¿Un caballero? —No, señora Craig, una señorita que se halla bajo mi tutela…, la señorita López. —Me temo, señor Coffin, que en este momento solo tengo esta habitación libre. —Oh, ella puede quedarse conmigo en esta habitación, señora Craig. Solo tiene ocho años. Los dos soltamos una carcajada, y mis sospechas se desvanecieron al instante. Me preguntó si podía conseguirle una camita y le respondí que, desde luego, no había ningún problema. Entonces él, considerando correcto el precio de la habitación a partir de la información expuesta en la puerta, me adelantó una semana de alquiler, mostrando tal delicadeza de sentimientos en esta coyuntura que no pude sino sentirme inclinada a su favor. Nos despedimos en esta excelente atmósfera y procedí a ordenar a mi criada que colocase una camita en la habitación y no dejase una mota de polvo en ella. Incluso hice que le trajesen las mejores toallas, tras lo cual me dirigí a cenar con mis primos políticos, que habían llegado entretanto hambrientos como lobos. No conocí a la pupila del señor Coffin hasta la mañana siguiente. Estaba sentada en la salita de estar hojeando un viejo número del Vogue. —Buenos días —dijo al verme entrar, levantándose y haciéndome una pequeña reverencia, con mucha gracia, debo decir. —Soy Erlinda López, la pupila del señor Coffin. —Yo soy la señora de Bellamy Craig, tu patrona —respondí con igual ceremonia. —¿Le importa si echo un vistazo a sus revistas? —Naturalmente que no —dije, conteniendo todo el tiempo mi sorpresa por sus buenas maneras y sus modales de adulto, así como por el hecho de que la piel de la señorita López poseía un inconfundible matiz oscuro, es decir, que era de un moreno decididamente latino. Debo aclarar que, aunque soy una mujer típica de mi edad y clase social, no tengo grandes prejuicios en cuanto a razas se refiere. Nuestra familia, incluso en los tiempos en que poseía esclavos, siempre fue buena con ellos. Recuerdo cierta ocasión, siendo niña, en que se me escapó la palabra prohibida negrucho; me sometieron a un lavado de boca a conciencia con una pastilla de jabón duro. Pero al fin y al cabo no dejo de ser una mujer sureña y no me place recibir gente de color en mi propia casa; llámenlo intolerancia, ser anticuada o lo que quieran, yo soy como soy. ¡Imagínense por tanto los pensamientos que cruzaron mi alarmado cerebro! ¿Que debía hacer? Habiendo aceptado una semana de alquiler, ¿no me hallaba moralmente obligada a permitir que el señor Coffin y su pupila permaneciesen en mi casa al menos hasta que terminase la semana? Angustiada por esta indecisión, me dirigí a hablar directamente con el señor Coffin, quien me recibió con cordialidad. —¿Ha conocido ya a Erlinda, señora Craig? —Desde luego que sí, señor Coffin. —La considero muy inteligente. Habla francés, español e inglés con fluidez, y puede leer italiano. —Estoy segura de que es una niña con mucho talento, pero de veras, señor Coffin… —¿De veras qué, señora Craig? —Quiero decir que no soy ciega. ¿Cómo puede ser su pupila? Es… ¡de color! Lo había soltado, y me sentí aliviada: la sartén estaba en el fuego y no había vuelta atrás. —Hay mucha gente así, señora Craig. —Soy consciente de ello, señor Coffin, pero no había supuesto que su pupila fuese uno de ellos. —Entonces, señora Craig, si ello ofende su sensibilidad, buscaremos alojamiento en otro lugar. ¿Qué demencial impulso me hizo rechazar este gesto suyo? ¿Qué ráfaga de nobleza obliga salió de mi interior haciendo que de repente me negase a contemplar tan siquiera tal eventualidad? No puedo saberlo; baste con decir que acabé por pedirle que permaneciese con su pupila todo el tiempo que lo desease bajo mi techo, como huésped. Debo confesar que transcurrida la primera semana me encontraba más bien satisfecha con mi temeraria decisión, pues aunque no había mencionado a mis amistades el hecho de que albergaba a una persona de color en mi casa, descubrí que Erlinda poseía un gran encanto y personalidad. Pasaba en su compañía al menos una hora diaria, al principio por sentido del deber, pero más adelante por el verdadero placer que me producía su conversación, que al pensarlo ahora (me refiero al placer) hace que mis mejillas se ruboricen de vergüenza. Durante estas charlas me dijo que era huérfana, como había sospechado, y que había viajado por toda Europa y Latinoamérica, pasando inviernos en Amalfi y veranos en Venecia y demás. No es que ni por un momento me creyese sus historias, pero resultaban tan encantadoras e indicaban tal caudal de información que me agradaba mucho escuchar sus descripciones del Lido y sus declamaciones poéticas de Dante en un italiano impecable, o así lo suponía yo, pues jamás he estudiado otras lenguas. Pero me tragaba sus historias con la proverbial pizca de sal, y de vez en cuando charlaba con el señor Coffin, entresacando de sus confesiones todo lo que podía sobre la verdad de Erlinda sin que pareciese que estaba cotilleando. Era la hija de un púgil cubano que había realizado numerosas giras europeas llevando consigo a Erlinda, regalándola con toda suerte de lujos y contratando tutores para su educación con especial interés por los idiomas, la literatura universal y normas de conducta. Su madre había fallecido pocos meses después del parto. Por lo visto, el señor Coffin conocía al púgil desde hacía bastante tiempo y, dado que el señor Coffin era inglés, la amistad entre ellos se hizo posible. Por lo que pude deducir estaban muy unidos, y, puesto que el señor Coffin era un hombre acomodado, viajaron juntos por toda Europa. Finalmente, el señor Coffin se hizo responsable de la educación de Erlinda. Esta idílica existencia había acabado bruscamente hacía un año, cuando López murió en el cuadrilátero a manos de un siciliano llamado Balbo. Al parecer, este Balbo no era un verdadero deportista, y poco antes de la pelea se las había ingeniado para introducir un pedazo de tubería de plomo en su guante derecho, pudiendo así aplastar el cráneo de López en el primer asalto. Huelga decir que el escándalo consiguiente resultó ser considerable. Balbo fue declarado campeón de los pesos medios de Sicilia, y el señor Coffin, tras protestar ante las autoridades, que no le prestaron ninguna atención, se marchó llevándose consigo a Erlinda. Mis amigos pueden testificar sobre el hecho de que me conmuevo con facilidad ante una historia de infortunio; durante un tiempo me compadecí de esta huerfanita. La instruí en secciones de la Biblia, libro que nunca había estudiado (creo que el señor Coffin era un librepensador), y ella me enseñó el álbum de recortes que ella y el señor Coffin habían conservado sobre la trayectoria pugilística de su padre, un hombre realmente apuesto si uno puede fiarse de la fotografía. Por consiguiente, cuando una nueva semana dio fin y el período prueba, como si dijéramos, se había cumplido, prorrogué el período de hospitalidad indefinidamente; pronto fue tomando forma un esquema de vida: el señor Coffin pasaba la mayor parte del tiempo buscando conchas (era coleccionista, y algunos expertos me han asegurado que había descubierto un nuevo tipo de concha de labios rosados) y Erlinda permanecía en casa leyendo, tocando el piano o charlando conmigo sobre esto y lo de más allá. Se ganó mi corazón, y no solo el mío sino el de mis amigos, que no tardaron en descubrir —como suele suceder con los amigos— la extraña pareja que albergaba bajo mi techo. Pero el tiempo demostró que mis temores carecían de fundamento, con algo de sorpresa por mi parte, ya que las damas pertenecientes a mi círculo no destacan por su alto grado de tolerancia. Sin embargo, se sintieron hechizadas por la conversación y el desparpajo de Erlinda, en especial Marina Henderson, quien no solo se sintió atraída al instante por Erlinda, sino que para asombro mío declaró haber descubierto en la niña cualidades histriónicas del más alto nivel. —Fíjate en lo que te digo, Louise Craig —me dijo una tarde cuando estábamos en la salita aguardando que volviese Erlinda, que había subido por uno de sus álbumes—. Esa niña llegará a ser una actriz excelente. ¿Has escuchado su voz? —Dado que he estado en su constante compañía durante casi tres semanas, difícilmente podría no haberla escuchado —respondí con cierta aspereza. —Me refiero al timbre. La inflexión de su voz…, ¡es como el terciopelo, te lo aseguro! —Pero ¿cómo podría llegar a convertirse en actriz en este país cuando…, bueno, digamos que las oportunidades que se le ofrecen a alguien de sus… características se limitan a breves apariciones como criada? —Esa no es la cuestión —dijo Marina, y siguió con su parrafada como siempre que se encaprichaba con algo nuevo, ignorando cualquier obstáculo, arriesgándose al desastre con gran despliegue de euforia y decisiones equivocadas. —Podría ser que la niña no tuviese la menor intención de explotar su talento dramático —sugerí, deseando de un modo inconsciente evitar aquel desastre. —Tonterías —dijo Marina, contemplándose en el ladeado espejo Victoriano que colgaba sobre la chimenea y admirando sus increíbles cabellos rojos, que cambian de tono de una estación para otra, de una década para otra, como las hojas en el otoño. —Hablaré con ella sobre el asunto esta misma tarde —añadió. —Entonces, ¿ya tienes alguna idea en tu mente? ¿Algún papel? —Lo tengo —dijo Marina socarronamente. —¿No será…? —¡Lo es! No hace falta decir que me sorprendió. Nuestra ciudad-isla llevaba ya varios meses sobre ascuas por los rumores que corrían sobre la última obra de Marina, una adaptación de ese excelente clásico llamado Camille, escrito en verso libre y que contiene sin duda el mejor papel de la historia para cualquier actriz, el del personaje que da título a la obra. La competencia para obtener este personaje había sido dura, pero las exigencias del papel eran tan grandes que Marina había vacilado en concedérselo a ninguna de las estrellas habituales, incluida ella misma. —Pero ¡esto no puede salir bien! — exclamé. Mis objeciones fueron interrumpidas por la aparición de Erlinda, y cuando volví a hablar todo había sido ya decidido y a Erlinda López se le había asignado el papel estelar en la obra producida por Marina Henderson, basada en la novela de Dumas y en la película de miss Zoë Akins. Ahora que lo pienso, resulta curioso que todo el mundo aceptase como algo natural que Erlinda interpretase a una mujer adulta caucasiana de la ciudad de París cuya vida privada no fue lo que debería haber sido. Solo puedo decir a este respecto que aquellos que la oyeron ensayar el papel —yo entre ellos— se quedaron absolutamente pasmados por la emoción que puso en estas frases escabrosas, así como por la estremecedora cualidad de su voz, «dorada», según palabras del señor Hamish, el periodista. El que tuviese tan solo ocho años y no sobrepasase el metro de estatura no inquietó a nadie, pues, como dijo Marina, es la presencia lo que cuenta sobre el escenario, incluso en el Theater-in-the-Egg: el maquillaje y la iluminación harían el resto. La única dificultad, a nuestro entender, consistía en el espinoso problema de su raza, pero, como esta es una comunidad pequeña con ciertos árbitros sociales reconocidos, las buenas formas evitan que la mayoría cuestione demasiado las decisiones de sus líderes, y, dado que Marina ocupa una posición de peculiar eminencia entre nosotros, no hubo que yo sepa queja alguna sobre su atrevida elección. La misma Marina, con mucho nuestra actriz más consumada, ciertamente la más infatigable, se asignó el papel secundario de Cecile, la confidente de Camille. Conociendo a Marina como yo la conozco, me quedé algo sorprendida de que permitiese que el papel estelar fuese a parar a otra persona, pero recordando que también era directora y autora comprendí que se habría visto obligada a abarcar demasiado de haberse impuesto una tarea tan ardua. No estoy enterada con exactitud de lo que ocurrió durante los ensayos. Nunca fui invitada a presenciarlos, y aunque yo consideraba tener alguna relación con esta producción, puesto que yo fui quien descubrió a Erlinda, no puse ningún reparo ni busqué interferir en modo alguno. Sin embargo, oí decir que Erlinda estaba magnífica. Cierta tarde me hallaba en la salita con el señor Coffin, cosiendo un encaje para el vestido que Erlinda habría de llevar en la primera escena, cuando Erlinda irrumpió en la habitación. —¿Qué ocurre, mi niña? —pregunté, y ella corrió a hundir su cabeza en el regazo de su tutor con grandes sollozos que sacudían su cuerpecito. —¡Marina! —se quejó ahogadamente—. ¡Marina Henderson es una…! Aunque escandalizada por esta cruel observación de la niña, no pude sino estar de acuerdo en el fondo de mi corazón en que había algo de cierto en la devastadora evaluación del carácter de mi amiga. No obstante, me veía en el deber de defenderla, y lo hice lo mejor que pude, relatando episodios pertinentes de su vida que pudiesen justificar mi defensa. Pero antes de que pudiese llegar a la interesantísima historia de cómo consiguió casarse con el señor Henderson fui interrumpida por una andanada de insultos contra mi más antigua amiga, un ataque inspirado, como salió a relucir, por una discusión que habían tenido acerca de la interpretación realizada por Erlinda, y que acabó con la decisión de Marina de asumir el papel de Camille, obligando a Erlinda a la terrible alternativa de retirarse de la obra o aceptar el papel de Cecile, hasta ahora interpretado por la misma Marina. Ni que decir tiene que todos estuvimos alborotados durante veinticuatro horas. Erlinda no quería comer ni beber. Según el señor Coffin, no hizo más que dar vueltas por la habitación toda la noche, o al menos seguía dando vueltas cuando él se deslizaba ya en los brazos de Morfeo. Cuando el señor Coffin se despertó por la mañana temprano la vio sentada junto a la ventana, ojerosa y exhausta, con su cama aún hecha. Aconsejé precaución, conocedora de la influencia que Marina ejerce sobre esta ciudad, y mi consejo fue aceptado. Erlinda, con el corazón roto y el paso orgulloso, volvió al escenario en el papel de Cecile. De haber podido anticipar el fruto de mi consejo me habría arrancado la lengua de raíz antes que aconsejarla como lo hice. Pero lo hecho, hecho está. En mi propia defensa solo puedo decir que lo hice por ignorancia y no por malicia. La noche del estreno reunió a la flor y nata de la sociedad de Key West. También asistió parte de la comitiva del presidente, así como un auténtico dramaturgo de Nueva York. Puede que hayan oído muchas versiones contradictorias sobre aquella noche. Ahora todo el mundo en Florida dice haberse hallado presente allí entonces, y de escuchar las historias que cuentan algunos se diría que se hallaban a cien kilómetros del teatro. Sea como fuere, yo sí que estuve allí, con mi malla blanca sobre un fondo verde azulado, y mi abanico de airón de imitación que he conservado durante veinte años, un regalo de aniversario del señor Craig. El señor Coffin y yo nos sentamos juntos, los dos excitadísimos por el tan esperado debut de nuestra joven estrella. El público también parecía presentir que algo extraordinario iba a suceder, pues cuando Erlinda hizo su aparición en la mitad de la primera escena con un vestido de tul color orquídea, rompió en un aplauso ensordecedor. Cuando volvimos a sentarnos para el quinto y último acto éramos conscientes de que Erlinda había triunfado. ¡Ni en el cine he visto jamás una actuación tal o escuchado una voz tan maravillosa! La pobre Marina parecía una mujerona de Memphis en comparación, y era evidente para todo el que la conocía que estaba encolerizada por el hecho de que alguien destacase más que ella misma en su propia producción. En el acto final del Camille de Marina hay una escena llena de emoción y belleza en la que Camille está echada en una chaise longue, vestida con un vaporoso salto de cama de rayón blanco. Junto a ella hay una mesa con un candelabro de plata de seis velas encendidas, un jarrón de camelias de papel y algunos kleenex. La escena comienza más o menos de este modo: «Oh, ¿no va a venir nunca? Dime, dulce Cecile, ¿no ves aproximarse su carruaje desde la ventana?». Cecile (Erlinda) hace como que mira por la ventana y responde: «No hay nadie en la calle más que un viejecito vendiendo los periódicos de la tarde». Como pueden ver, el lenguaje es poético y de lo mejor que Marina ha escrito hasta la fecha. Luego hay una escena, el gran momento de la obra, en que Camille (ese no es el verdadero nombre del personaje, creo entender, pero Marina la llama así para no confundir al público), tras un ataque de tos bastante realista se apoya sobre su codo y exclama: «¡Cecile! Se hace de noche. No ha venido. Enciende más velas, ¿me oyes? ¡Necesito más luz!». Y entonces sucedió. Erlinda cogió el candelabro y lo mantuvo en alto por un instante con un esfuerzo sobrehumano, siendo como era más grande que ella. Luego apuntó y lo arrojó contra Marina, quien se vio instantáneamente envuelta en llamas. En el teatro se desató el infierno. Marina, como una columna de fuego, salió disparada por el pasillo hacia la oscuridad de la noche. En la calle fue frenada por dos policías que lograron apagar sus llamas, trasladándola al hospital en el que ahora reside y en el que está siendo sometida a su vigésimo cuarto injerto de piel. Erlinda permaneció sobre el escenario el tiempo suficiente como para ofrecer su interpretación de la gran escena de Camille, algo espléndido según testimonio de los que se hallaban lo bastante cerca como para oírla. Una vez acabada la escena, abandonó el teatro. Antes de que el señor Coffin o yo pudiésemos darle alcance fue arrestada por asalto con agresión y encarcelada. Pero mi historia no finaliza aquí. De haber sido esto todo, podría haber dicho: lo pasado, pasado está. El malvado en este caso era solo una niña, y es cierto que Marina le hizo daño. Sin embargo, durante la investigación que siguió se hizo saber a un público escandalizado que Erlinda había contraído matrimonio con el señor Coffin hacía tan solo unos meses por la Iglesia Eritrea Reformada de Cuba, y que el examen médico había demostrado que Erlinda tenía en realidad cuarenta y un años y era una enana, madre, que no hija, del pugilista López. Hasta la fecha las circunstancias legales concomitantes no han sido desenmarañadas a plena satisfacción del tribunal. Por fortuna logré tomarme entonces unas vacaciones, de las que tenía gran necesidad. Me marché a Carolina, donde permanecí en la casa de unos parientes de Wayne County hasta que la situación en Key West se hubiese calmado algo. Ahora visito a Marina con frecuencia; comienza a recobrar más o menos su antigua fisonomía, a pesar de que ha perdido su pelo y sus cejas de modo definitivo y de que habrá de llevar una peluca cuando se levante de su lecho de dolor. En presencia mía solamente hizo referencia a Erlinda en una ocasión, y fue poco después de mi regreso. Señaló que la elección de la niña para el papel de Camille fue un error dado su temperamento, y que si pudiese regresar al pasado, la despediría de todos modos. 1951 Páginas de un diario abandonado I 30 de abril de 1948 Tras lo acontecido anoche estaba seguro de que no querrían volver a verme, pero evidentemente me he equivocado, porque esta mañana he recibido una llamada de Steven (le gusta escribirlo así, con v), preguntándome si me gustaría asistir a una fiesta en el apartamento de Elliott Magren en la rue du Bac. Debería de haber dicho que no, pero no lo he hecho. Tiene gracia: cuando me decido a no hacer algo, siempre acabo haciéndolo, como conocer a Magren, como volver a ver a toda esta gente, especialmente tras lo de anoche. Bueno, supongo que es una experiencia más. ¿Qué fue lo que escribió Pascal? No recuerdo lo que Pascal escribió…, otro signo de debilidad. Debería mirarlo, ya que no lo recuerdo; tengo el libro sobre la mesa, pero solo de pensar que tengo que hojear todas esas páginas ya me desanimo, así que mejor lo olvido. De todos modos, ahora que estoy en París debo aprender a adaptarme; creo que después de todo me he comportado bastante bien hasta anoche en el bar, cuando mandé a todo el mundo a paseo. No se me había ocurrido que volvería a ver a Steven, por eso me ha sorprendido tanto recibir su llamada esta mañana. ¿Guarda alguna esperanza después de lo que le dije? No lo creo. He sido despiadadamente sincero con él. Le he dicho que no me interesa; que no me importa lo que hagan los demás, etc., siempre y cuando me dejen en paz; que voy a casarme en otoño nada más volver a Estados Unidos (ESCRIBIR A HELEN), y que no me van esas historias, nunca me fueron y nunca me irán. También le he dicho sin dejar lugar a dudas que es muy embarazoso para un hombre adulto que lo traten como a una niña tonta rodeada por una pandilla de degenerados donjuanes cuarentones que tratan de clavarle las garras. El caso es que le solté una buena antes de marcharme. Luego me sentí como un estúpido, pero estaba contento de dejar todo claro con respecto a mí de una vez por todas. Ahora sabemos el lugar de cada uno, y si están dispuestos a aceptarme con mis propias condiciones, como soy, entonces no hay razón para no verlos de vez en cuando. Esa es la razón por la que he aceptado conocer a Magren, quien parece alguien muy interesante a juzgar por lo que cuenta todo el mundo, y todo el mundo habla mucho de él al menos en esos círculos, que deben de ser los más amplios y activos de París esta primavera. Bueno, no debo quejarme, esta es la vida bohemia que deseaba conocer. Pero no hay muchas chicas entre ellos, por razones bastante obvias. Exceptuando a Hilda Devendorf, la empleada de American Express que conocí ayer, no he hablado con ninguna chica americana en las tres semanas que llevo aquí. Hoy: tras la llamada de Steven he trabajado durante dos horas y media en el tema de Nerón y las guerras civiles. A veces desearía haber escogido un tema más corto para el doctorado; no es que no me agrade esa época, pero tener que aprender alemán para leer un montón de libros basados todos ellos en fuentes disponibles para cualquiera es algo deprimente. Podría hacerlo todo a partir de Tácito, pero eso sería hacer trampa: ninguna bibliografía ni notas a pie de página, ninguna disputa académica que registrar y analizar. Aunque el día estaba nublado, he dado un largo paseo cruzando el río hacia las Tullerías y sus preciosos jardines. Justo cuando me disponía a regresar a casa por la rue de l’Université comenzó a llover y me mojé. En recepción, madame Revenel me dijo que Hilda había llamado. Le devolví la llamada y me dijo que se marcha a Deauville el viernes para visitar a unos amigos propietarios de un hotel, y que por qué no voy yo también. Le he dicho que quizá y he apuntado la dirección. Es una chica muy simpática; íbamos juntos al colegio en Toledo, pero le perdí la pista cuando entré en la Universidad de Columbia. He cenado en el comedor (ternera, patatas fritas, ensalada y algo como una empanada, pero muy bueno; me gusta cómo cocina madame Revenel). No ha parado de hablarme durante la cena, a toda prisa, lo cual me ha venido bien, porque cuanto más deprisa va, menos oportunidad tiene uno de traducir en su cabeza. En el comedor solo nos han acompañado el profesor de Harvard y su mujer, quienes leían mientras comían. Se dice que él es alguien importante en la Facultad de Lengua y Literatura Inglesas, pero nunca he oído hablar de él… Así es París: todo el mundo es alguien importante, solo que nadie ha oído hablar de ellos. El profesor de Harvard estaba leyendo un cuento de misterio, y su mujer una biografía de Alexander Pope. Llegué a la rue du Bac a eso de las diez y media. Steven abrió la puerta a voz en grito: «¡El hermoso Peter!». Lo que me esperaba. El caso es que me metí corriendo en la habitación; si están borrachos lo más probable es que intenten besarte, y no tenía sentido volver a empezar con mal pie… Pero afortunadamente no lo intentó. Me guio a través del piso, cuatro grandes habitaciones que daban una a la otra, aquí y allá una vieja silla contra la pared; ese era todo el mobiliario que vi hasta llegar a la habitación del fondo, en donde Elliott Magren se hallaba tumbado sobre una gran cama cubierta por un dosel raído, completamente vestido y apoyado sobre varias almohadas. Todas las pantallas de las lámparas eran rojas. Sobre la cama colgaba un cuadro que mostraba a un hombre desnudo, obra de un famoso pintor del que nunca había oído hablar (¡enterarme de quién es Berenson!). Había una docena de hombres en el dormitorio, la mayoría de mediana edad, con trajes ajustados y caros. Reconocí a uno o dos de ellos de la noche pasada. Se limitaron a saludarme con la cabeza. Steven me presentó a Elliott, quien no se movió de la cama cuando me dio la mano, sino que tiró de mí. Tiene una fuerza sorprendente para lo pálido y delgado que está. Le dijo a Steven que me preparara una copa. Luego me miró con aire grave durante unos momentos y me preguntó si quería fumar opio. Le respondí que no tomaba drogas y no dijo nada, algo inusual: por regla general te sueltan una charla sobre lo bueno que es para uno, o se ponen a la defensiva contra lo que consideran censura moral. Personalmente no me importa lo que hagan los demás. De hecho, creo que todo esto es muy interesante, y me pregunto lo que dirían mis compañeros de Toledo si me viesen en un piso de París con un prostituto que se droga. Me vinieron a la memoria aquellos universitarios que le enviaron a T. S. Eliot el disco de «Has recorrido un largo camino desde Saint Louis». Antes de relatar lo que ha ocurrido será mejor que escriba lo que sé de Magren, ya que es una leyenda en Europa, al menos en estos círculos. En primer lugar, no es muy apuesto. No sé lo que me esperaba, pero supongo que algo lleno de glamour, como una estrella de cine. Mide un metro setenta y cinco aproximadamente y pesa unos setenta y dos kilos. Su pelo lacio y negro cuelga sobre su frente, y sus ojos son negros. Los lados de su cara son desiguales, como los de Oscar Wilde, aunque el efecto no resulta tan chocante como sucede con el rostro de Wilde a juzgar por sus fotografías. Su palidez es extrema debido a la droga. Su voz es profunda, y conserva su acento sureño. No tiene ese falso acento inglés que tantos americanos adoptan después de vivir cinco minutos en París. Nació en Galveston, Texas, hace unos treinta y seis años. A los dieciséis se lo ligó un barón alemán cuando estaba en la playa y se lo llevó a Berlín con él. (Siempre me pregunto sobre los detalles de estas historias: ¿qué dirían sus padres al ver que un extraño se llevaba a su hijo?; ¿montaron una escena?; ¿sabían lo que estaba ocurriendo?). Después Elliott pasó varios años en Berlín en la década de los veinte, en los buenos tiempos, o en lo que esta gente recuerda ahora como los buenos tiempos. Creo entender que los chicos alemanes eran muy cariñosos: todo ello resulta bastante repugnante. Luego, Elliott se peleó con el barón y se fue, a pie y sin dinero, con tan solo la ropa que llevaba puesta, desde Berlín hasta Munich. A las afueras de Munich se detuvo ante él un coche impresionante, cuyo chófer le dijo que al propietario del vehículo le gustaría llevarlo. Este resultó ser un rico armador egipcio, viejo y gordísimo. Se había fijado en Elliott, y se lo llevó de crucero en su yate por todo el Mediterráneo. Pero Elliott no soportaba al egipcio, y cuando el barco llegó a Nápoles él y un marinero griego se escaparon juntos del barco tras robarle dos mil dólares de su camarote privado. Se dirigieron a Capri, en donde se instalaron en el hotel más caro, y se lo pasaron en grande hasta que se acabó el dinero y el marinero abandonó a Elliott por una rica americana. Elliott estaba a punto de ser encarcelado por no pagar la cuenta del hotel cuando lord Glenellen, que en ese momento se encontraba firmando en el registro del hotel, le dijo a la policía que lo dejasen marchar, que él pagaría su cuenta. De nuevo me pregunto cómo sabría Glenellen que valdría la pena ayudar a aquel extraño. Es decir, no se puede saber por su pinta que Elliott es marica. ¿Y si no lo hubiese sido? En fin, quizá aquel soldado que conocí en Okinawa la noche del huracán tenía razón: se reconocen entre ellos, como los masones. Glenellen se hizo cargo de Elliott durante varios años. Marcharon juntos a Inglaterra, y Elliott fue ascendiendo en los círculos aristocráticos hasta que conoció al ya fallecido rey Basil, quien por entonces era príncipe. Basil se enamoró de Elliott y este se fue a vivir con el príncipe hasta que Basil heredó la corona. Después de eso no se vieron mucho, pues estalló la guerra y Elliott se fue a vivir a California. Basil murió durante la guerra, dejando a Elliott una pequeña herencia, que es de lo que vive ahora. Una vez en California, Elliott se interesó por el vedanta e intentó dejar las drogas y llevar una vida tranquila, ya que no una vida normal. Dice la gente que durante varios años le fue bien, pero que cuando la guerra acabó no pudo resistir la tentación de regresar a Europa. Ahora no hace más que fumar opio, y su vida cortesana ha quedado muy atrás. Me he extendido demasiado, pero me alegro de haberlo anotado todo, ya que me parece una historia interesante y he oído tantos retazos de ella desde que llegué aquí que el simple hecho de anotarlos en mi diario me ayuda a esclarecer muchas cosas. Ya son más de las cuatro y tengo resaca de la fiesta, pero voy a terminar esto, simplemente por disciplina. Parece que nunca soy capaz de acabar nada, lo cual es una mala señal, Dios bien lo sabe. Mientras me hallaba sentado en la cama junto a Elliott, Steven le trajo su pipa de opio, una especie de trozo de madera largo y pintado, con un cañón de metal en su extremo. Elliott inhaló el humo profundamente, manteniéndolo en sus pulmones todo el tiempo que pudo. Después lo exhaló; olía como a medicina. Entonces habló. No logro recordar una sola de sus palabras, pero me daba cuenta de que esa era probablemente la charla más brillante que había escuchado jamás. Puede que fuese fruto del decorado, decididamente provocativo, o puede que yo hubiese inhalado algo de aquel humo; el caso es que me volví sumamente receptivo a sus palabras, escuchándolo fascinado, deseando que no parase de hablar. Mientras hablaba mantenía los ojos cerrados, y de repente me di cuenta de por qué las pantallas de las lámparas eran rojas: los drogadictos son hipersensibles a la luz; si abría los ojos los volvía a cerrar dolorosamente, derramando lágrimas que brillaban como pequeños rubíes líquidos bajo la luz carmesí. Me habló de sí mismo, pretendiendo ser un Cándido moderno, sencillo y perplejo ante el mundo, pero en realidad ha debido de haber sido muy diferente, más artero y calculador. Luego quiso saber cosas de mí. Yo no podía estar seguro de si realmente le interesaba, porque sus ojos permanecían cerrados, y resulta extraño hablar con alguien que no te mira. Le hablé de Ohio, del colegio y la universidad, de que ahora estudiaba en Columbia y preparaba un doctorado en historia, del hecho de que quiero dedicarme a la enseñanza y casarme con Helen. Pero mientras le hablaba no pude evitar pensar lo aburrida que debía de parecerle mi vida a Elliott, así que abrevié. No podía competir con él, ni buscaba hacerlo. Luego me preguntó si me gustaría quedar con él alguna noche, a solas, y le respondí que sí, pero que —y esto fue totalmente espontáneo— me iba a Deauville al día siguiente con una chica. No estoy seguro de que lo oyese, porque en aquel momento Steven tiró de mí y quiso hacerme bailar con él. Yo me negué y los demás rieron. Entonces Elliott se quedó dormido, así que me senté a charlar un rato con un decorador de Nueva York, y como de costumbre me he quedado impresionado de la cantidad de cosas sobre las que entiende esta gente: pintura, música, literatura, arquitectura… ¿Dónde aprenden tanto? Allí estaba yo, sentado como un perfecto idiota, yo, casi un doctor, mientras me daban cien vueltas en todo: Fragonard, Boucher, Leonore Fini, Gropius, Sacheverell Sitwell, Ronald Firbank, Jean Genet, Jean Giono, Jean Cocteau, y que el cuerpo de Jean Brown yace moldeado a imagen y semejanza de Robert Graves. Malditos sean todos. Tengo una jaqueca terrible y ya ha amanecido. Escribir a Helen, llamar a Hilda sobre lo de Deauville, estudiar alemán mañana durante dos horas en lugar de solo una, darle duro al latín otra vez, leer a Berenson, comprar un libro sobre arte moderno (¿cuál?), leer a Firbank… II 21 de mayo de 1948 Otra pelea con Hilda. Esta vez por la religión. Ella pertenece a la Ciencia Cristiana. Todo empezó cuando me vio tomarme dos aspirinas esta mañana por la resaca de anoche. Me ha dado una charla sobre esta religión y hemos tenido una larga discusión en la playa sobre Dios (un día maravilloso, poca gente, no demasiado calor). Hilda, más que nunca, parecía una gran foca dorada. Es una chica simpática, pero como muchos de los que van a Bennington cree que debe estar continuamente alerta sobre lo que la rodea. Creo que esta noche dormiremos juntos. Tengo que acordarme de comprar una crema para el sol, cambiar dinero en el hotel, acabar de leer a Berenson, ¡y estudiar la gramática alemana! Mirar a ver si venden algún Firbank en edición de bolsillo. 22 de mayo de 1948 No tuve mucha suerte anoche. Hilda no paró de hablar, y esto me frena, y también su cuerpo es mucho más blando de lo que parece: es como hundirse en un colchón de plumas. No creo que tenga huesos, solo una red de elásticos. Bueno, quizá esta noche salga mejor. Parecía satisfecha, pero creo que le gusta más la idea de hacerlo que el hecho en sí. Me dijo que tuvo su primera aventura a los catorce años. Volvimos a discutir sobre Dios. Le dije que la evidencia es poco convincente, etc., y ella me contestó que la evidencia no tiene nada que ver con la fe. Me contó una larga historia sobre cómo su madre tuvo cáncer el año pasado pero no quiso acudir al médico y el cáncer desapareció. No tuve fuerzas para decirle que los días de su madre están desgraciadamente contados. Cenamos espléndidamente junto al mar: langosta, mejillones. Escribir a Helen. 24 de mayo de 1948 Me he peleado con Hilda, esta vez a causa de Helen, a la que casi ni conoce. Dijo que Helen le parecía una pretenciosa. Le contesté que quién no lo es. Dijo que mucha gente. Le dije que me nombrase a alguien. Dijo que ella misma. Entonces le hablé de todas las cosas pretenciosas que había dicho durante la última semana, empezando por la importancia de la aristocracia y acabando por la atonalidad. Entonces ella me soltó todas las cosas pretenciosas que yo había dicho, las cuales o bien no recordaba haberlas dicho o ella las había tergiversado. Me enfadé tanto que me fui y no volví; mejor así. El sexo con ella es el pasatiempo más aburrido que yo pueda recordar. Me he venido a mi cuarto y he leído a Tácito en latín para practicar. Mis quemaduras solares han mejorado, pero creo que he pillado algún problema de hígado. Espero que no sea ictericia: un ardor justo en la parte del hígado. 25 de mayo de 1948 Esta mañana Hilda ha estado distante conmigo cuando nos hemos encontrado en la playa. Nos sentamos a un metro de distancia el uno del otro, y no he dejado de pensar en lo gorda que se pondrá en unos años y en que no servirá más que para procrear. También me he alegrado de esos partos agonizantes, «sin dolor», que tendrá que soportar a causa de su Ciencia Cristiana. Estábamos discutiendo por la pronunciación de una palabra francesa cuando apareció Elliott Magren, la última persona que me hubiese imaginado encontrar en la playa en una mañana tan soleada. Caminaba despacio, con sus gafas de sol y su bañador color carmesí. Me ha sorprendido lo terso y joven que parece su cuerpo, como el de un muchacho. No sé lo que me había imaginado, algo enjuto y ajado supongo, consumido por las drogas. Se acercó a mí como si hubiese esperado encontrarme justo donde estaba. Nos dimos la mano y le presenté a Hilda, que por suerte no lo caló en absoluto. Ha estado tan encantador como siempre. Parece ser que ha tenido que venirse solo a Deauville. Odia el sol pero le encanta la playa. Respondiendo a la inevitable pregunta de la dorada Hilda, no, no está casado. Me han dado ganas de contárselo todo, solo para ver su reacción, para destruir por un instante esa radiante complacencia suya; pero no lo he hecho… 27 de mayo de 1948 Bueno, esta tarde Hilda decidió que era hora de volver a París. Le he llevado la bolsa hasta la estación y no nos hemos peleado ni sola una vez. Estaba pensativa, pero no le pregunté en qué pensaba. No mencionó a Elliott y no tengo ni idea de hasta qué punto sospecha algo; de todos modos no es asunto suyo ni mío. Pero creo que yo me he escandalizado tanto como ella cuando Elliott regresó al hotel con aquel muchacho de catorce años. Estábamos en la terraza tomando un café cuando Elliott —que debía de haberse levantado muy temprano— apareció con el muchacho. Elliott incluso nos lo presentó, y aquel diablillo no mostraba ni pizca de vergüenza, quizá suponiendo que nosotros también estábamos interesados en él. Luego Elliott se lo llevó a su habitación, y mientras Hilda y yo guardábamos un silencio total se podía escuchar la ronca risa del muchacho en la habitación de Elliott, en el primer piso. Poco después Hilda decidió volver a París. He escrito una larga carta a Helen, he estudiado gramática latina. Le tengo más miedo al latín que a otra cosa, tanto en los exámenes escritos como en los orales; no logro concentrarme, no puedo recordar todos esos verbos irregulares. Bueno, he llegado hasta aquí y creo que saldré airoso. 28 de mayo de 1948 Esta mañana llamé a la puerta de Elliott a eso de las once. Me había pedido que lo recogiese de camino a la playa. Cuando me gritó que entrase los vi a los dos tirados en el suelo completamente desnudos, montando un juego de mecano. Estaban enfrascados en la construcción de un intrincado artilugio de ruedas y poleas, con las instrucciones de montaje entre ellos. Me disculpé atropelladamente, pero Elliott me dijo que me quedara, que acabarían en un momento. El muchacho, cuya piel tenía el color de la terracota, me sonrió con una traviesa mueca. Elliott, sin recato alguno, se levantó y se puso un bañador y una camisa. El muchacho se vistió también, nos fuimos a la playa, y una vez allí el chico se fue por su lado. Le pregunté a Elliott a bocajarro si ese tipo de cosas no era muy peligroso, y dijo que seguramente sí, pero que la vida era corta y él no le temía a nada excepto a las drogas. Me dijo que se había sometido a un tratamiento de electrochoque poco antes de que yo lo conociese. Ahora ha dejado por fin el opio y espera que sea para siempre. Me describió la terapia del electrochoque, algo horrible. Parte de su memoria ha quedado borrada; casi no recuerda nada de su infancia, pero se mostraba igualmente despreocupado por esto; al fin y al cabo solo cree en el presente. Cuando le pregunté si siempre iba con niños dijo que sí y bromeó sobre el hecho de que ya que ha perdido toda memoria sobre su niñez tendrá que revivir una nueva con algún muchacho. 29 de mayo de 1948 Tuve una extraña conversación con Elliott la noche pasada. André se fue a casa de su familia a las seis, y Elliott y yo cenamos temprano en la terraza. Una noche preciosa, con el mar verde bajo el crepúsculo, la luna nueva. Mientras comíamos lenguado fresco le conté a Elliott todo sobre Jimmy, cosas que yo mismo había olvidado, que quería olvidar. Le conté cómo todo comenzó a los doce años y había continuado sin ninguna premeditación ni reconocimiento, hasta que a los dieciséis ingresé en infantería y él en la marina y luego lo mataron enseguida. Tras el ejército conocí a Helen y me olvidé completamente de él. Su muerte, al igual que el tratamiento por electrochoque de Elliott, me la borraron de la memoria mil días de verano abandonado en una isla de coral. No puedo comprender ahora por qué demonios le he contado a Elliott lo de Jimmy, no porque me dé vergüenza, sino porque después de todo fue algo íntimo, algo casi olvidado. Bueno, el caso es que cuando acabé de contárselo me senté en la oscuridad sin atreverme a mirar a Elliott, temblando de frío, sintiendo cómo nos abandonaba de repente la calidez de la arena, y tuve aquella horrible sensación de siempre que me doy cuenta demasiado tarde de que he hablado demasiado. Elliott me hizo entonces un discurso incoherente sobre la vida y el deber con uno mismo y cómo el momento es todo lo que uno tiene y lo deshonroso que es autoengañarse. No creo que dijera nada de utilidad o que fuese muy original, pero escuchándolo en medio de la oscuridad sus palabras adquirieron una especial relevancia, y sentí que en cierto modo estaba escuchando al oráculo… 1 de junio de 1948 Poco antes de la comida ha llegado la policía y se ha llevado a Elliott. Por suerte yo me encontraba en la playa y me lo he perdido todo. El hotel está alborotado y el director se comporta como un demente. Parece ser que André le robó la cámara a Elliott. Sus padres se la encontraron y le preguntaron de dónde la había sacado. No quiso decirlo. Cuando le amenazaron, dijo que Elliott se la había dado, y para hacer aquello más verosímil contó que Elliott trató de seducirlo. Todo este sórdido asunto siguió su curso lógico: los padres a la policía, la policía a Elliott, la detención. Me quedé sentado en la terraza preguntándome preocupado qué hacer. Tuve —tengo— miedo. Llegó un gendarme y me dijo que Elliott quería verme en la cárcel. El gendarme quería saber qué era lo que yo sabía del señor Magren. La opinión que yo le merecía estaba muy clara: otro pédéraste américain. Con voz temblorosa y la garganta seca le dije que casi no lo conocía, que acababa de conocerlo, no sabía nada de su vida privada. El gendarme suspiró y cerró su cuaderno de notas: los cargos contra Elliott eran très graves, très graves, pero me permitirían verlo por la mañana. Luego, percatándose de mi nerviosismo y falta de cooperación, me dio la dirección de la prisión y se fue. Yo me dirigí directamente a mi habitación e hice las maletas. No me lo pensé dos veces. Lo único que quería era escapar de Deauville, de Elliott, del crimen… y era un crimen sin duda. He llegado a París a tiempo para cenar en el hotel. 4 de junio de 1948 Me he topado con Steven en el Café Flore y le he preguntado si había alguna noticia de Elliott. Steven se lo ha tomado todo a broma: sí, Elliott llamó a un amigo común que era abogado y todo está resuelto. Se echó mano de bastante dinero, se retiraron los cargos, y Elliott se quedará en Deauville una semana más, sin duda para estar cerca de André. Aunque todo esto me ha sorprendido, me sentí aliviado al oírlo. No estoy orgulloso de mi cobardía, pero no quería verme arrastrado a algo que casi no entiendo. Vi de lejos a Hilda con un chico de la universidad; salían de una brasserie y reían animadamente. Me escondí tras un quiosco, pues no quería que Hilda me viese. Escribir a Helen. Ir al médico por lo de la cera en los oídos; también por lo del hígado. Sacar entradas para el ballet de Roland Petit. 26 de diciembre de 1953 ¡Tengo una resaca de espanto! Cómo odio las Navidades, especialmente esta. Comencé ayer en el Caprice, en donde la Dirección dio una fiesta. Estaba hasta los topes. La nueva sala es realmente impactante: paredes negras, maderas de desecho pintadas de blanco sin llegar a lo pretencioso, con un techo de estrellas artificiales…, solo la tapicería es realmente mauvais goût: una imitación de terciopelo acolchado ¡color azafrán! También es verdad que Piggy no tiene ningún sentido del color, y nunca entenderé cómo es que nunca nadie le ha llamado la atención. Todas las viejas caras de cansancio estaban allí. Todos pensaban asistir al ballet, excepto yo, y como de costumbre todos cotillearon sobre quién iba a dormir con quién, menudo rollo. ¿A quién le importa con quién se acuesten los bailarines? Aunque alguien dijo que Niellsen tenía una aventura con el doctor Bruckner, lo cual me sorprende, después del jaleo que se armó en Fire Island el verano pasado por lo mismo. En fin, bebí demasiados martinis con vodka y, dicho sea de paso, conocí a Robert Gammadge, el dramaturgo inglés, nada atractivo, aunque escribió una obra espectacular para mí. Se lo considera bastante monótono, pero hace montones de dinero. Estaba con el horrible de Dickie Mallory, cuya vida se centra en conocer gente famosa, aunque sea la equivocada. Huelga decir que se encontraba en el séptimo cielo, pegado a su dramaturgo. No puedo entender a la gente como Dickie: ¿qué placer le sacan a estar siempre en segundo plano? Después del Caprice fui al nuevo apartamento de Steven, junto al río, una finca de alquiler reformada; resulta muy alegre. La mesa de despacho estilo Queen Anne que le vendí queda ideal en su cuarto de estar. He de decir algo en su favor: Steven es de las pocas personas que posee el buen sentido de dejar que un mueble de calidad sencillamente caiga en una habitación. Había bastantes invitados y bebimos champán de Nueva York; se deja beber cuando uno está saturado de vodka. Como era de suponer, Steven me arrastró a una esquina de la habitación para preguntarme por Bob. Ojalá la gente no fuese tan amable; no es que en realidad lo sean, claro, pero creen que tienen que pretender serlo, cuando lo único que les mueve es la curiosidad. Dije que Bob parecía estar bien cuando lo vi el mes pasado. No quise entrar en detalles, aunque Steven hizo lo que pudo para sonsacarme toda la historia. Afortunadamente ya he logrado controlarme y puedo hablar de nuestra ruptura con bastante calma. Siempre le digo a todo el mundo que espero que a Bob le vaya bien en su nuevo negocio, y que Sidney me cae muy bien. En realidad creo que las cosas van mal, que la tienda no vende nada y que Bob se ha entregado de nuevo a la bebida, lo cual quiere decir que está muy ocupado pateándose las calles y metiéndose en líos. Bueno, ya estoy fuera de ese asunto y cualquier día de estos conoceré a alguien, aunque es curioso lo difícil que resulta conocer a gente verdaderamente atractiva. Había un sueco muy agradable en la fiesta de Steven, pero no me enteré de su nombre, y de todos modos vive con ese dependiente de los almacenes de Madison Avenue. Después de casa de Steven me fui al Village, en donde se estaban corriendo una verdadera juerga en un apartamento abarrotado de gente con montones de caras nuevas. Ojalá no hubiese bebido tanto, porque allí había tipos realmente atractivos. Estaba listo para irme a casa con uno de ellos cuando su amigo intervino en el último momento. Por un instante pareció que iba a haber pelea, antes de que nos separara el anfitrión. Creo que se dedica a la publicidad. Así que me quedé solo al final. Debo llamar al médico por las pastillas para la hepatitis, escribir a Leonore Fini, comprobar las facturas del mes pasado (perdí el recibo del Sheraton), llamar a la señora BlaineSmith por lo del sofá. 27 de diciembre de 1958 Por fin hoy he tomado el té con la señora Blaine-Smith, una de las mujeres más hermosas que jamás haya conocido, tan chic y tan elegante. Verdaderamente tengo una deuda con Steven por presentármela: ella es quien maneja todo el cotarro. Tenía unos siete invitados para el té, muy en familia, y me llevé una gran sorpresa y alegría cuando me pidió que me quedase (supongo que sabe algo sobre el descuento que le hice en aquel sofá de Hepplewhite). Uno de sus invitados era un conde italiano muy simpático, aunque nada atractivo. Nos sentamos juntos en un exquisito sofá otomano de la biblioteca y charlamos sobre Europa después de la guerra. ¡Qué tiempos aquellos! Le dije que no había vuelto desde 1948, pero aun así conocíamos a mucha gente en común. Entonces surgió como siempre el nombre de Elliott Magren. Es como una contraseña; si uno conoce a Elliott, bueno, pues entiende, y el conde, claro está, conocía a Elliott (como yo había supuesto desde el primer momento), así que intercambiamos datos sobre él, evitando con prudencia el tema de las drogas y de los niños, porque la señora Blaine-Smith nunca hace alusión a este tipo de cosas, aunque conoce a todo el mundo y lo sabe todo. Un verdadero alivio después de todas esas reuniones con las que uno se topa. Como por ejemplo Hilda, que se casó con el diseñador más desquiciado de Los Ángeles y da las fiestas más groseras, con todo el mundo borracho desde por la mañana hasta por la noche. Debo dejar de beber tanto. Nada después de la cena, ese es el secreto, en especial con este hígado mío… Estábamos hablando del apartamento de Elliott en la rue du Bac y de ese maravilloso Tchelitchew que cuelga sobre su cama cuando un inglés de pequeña estatura, cuyo nombre no se me quedó, se volvió y dijo: «¿Saben ustedes que Elliott Magren murió la semana pasada?». Me quedé aturdido con aquella noticia, allí sentado en la biblioteca de la señora BlaineSmith, tan lejos… El conde estaba aún más afectado que yo (¿será uno de los numerosos admiradores de Elliott?). No pude evitar acordarme de aquel terrible momento en Deauville cuando lo del arresto de Elliott, y que yo tuve que pagar su fianza y contratar a un abogado, ¡todo en francés! De repente todo aquello volvió a mí de golpe. Aquel verano, el romance con Hilda… y Helen (acabo de recibir una tarjeta de Navidad de ella, la primera noticia que tengo de Helen en años: una foto de su marido y tres espantosos niños, todos viviendo en Toledo: bueno, supongo que será feliz). Pero aquel fue un verano clave en mi vida: la crisálida se había abierto por fin, lo cual creo que me preparó para toda la mala racha posterior, cuando me suspendieron la tesis de mi doctorado y tuve que ir a trabajar para Steven… y ahora Elliott está muerto. Es difícil que alguien a quien has conocido esté realmente muerto, no como en la guerra, en donde las ausencias repentinas al pasar lista se dan por supuestas. El inglés nos ha contado toda la historia. Parece ser que Elliott fue arrestado en una redada de drogadictos en la que cogieron a varios famosos. Le ordenaron que abandonase el país, de modo que metió todo en dos taxis y se dirigió a la gare Saint Lazare, donde tomó un tren para Roma. Se instaló en un pequeño apartamento junto a la vía Veneto. El otoño pasado se sometió a otra serie de sesiones de electrochoque a manos de un matasanos que lo alejó de las drogas pero que le hizo perder la memoria. Aparte de esto gozaba de buena salud y parecía tan joven como siempre, aunque por alguna razón se había teñido el pelo de rojo; ¡menudo loco! La semana pasada se había citado con un amigo para ir a la ópera. El amigo llegó, y la puerta estaba abierta, pero ni rastro de Elliott. El amigo se molestó bastante, pues era normal que Elliott lo dejase a uno plantado si de camino veía por la calle a alguien que se le antojaba apetecible. Recuerdo que Elliott me había dicho en alguna ocasión que su mayor placer era seguir a algún apuesto extraño durante horas y horas por las calles de la ciudad. No era tanto la persecución como el identificarse con el muchacho a quien seguía lo que le interesaba: se transformaba en el otro, imitando sus gestos, sus andares, volviendo él mismo a ser joven, absorbido por la vida de un muchacho. Pero Elliott no había seguido a nadie aquel día. Su amigo por fin lo encontró en el baño, muerto boca abajo. La autopsia descubrió que Elliott había padecido una deformación coronaria, un caso extremadamente raro, y podía haber muerto tan repentinamente en cualquier momento de su vida. Las drogas, los electrochoques y demás no habían contribuido en absoluto a su muerte. Lo enterraron el día de Navidad en el cementerio protestante, cerca de Shelley, en buena compañía hasta el final. No me lo puedo imaginar con el pelo rojo. El conde me ha pedido que cene con él mañana en el Colony (!). Le he dicho que me encantará. Luego la señora Blaine-Smith me ha contado la historia más desoladora sobre la duquesa de Windsor en Palm Beach. Mirar lo de las esfinges de Helen Gleason. Llamar a Bob para lo de las llaves del trastero. Devolver Valmouth a Steven. Enterarme del nombre del conde antes de la cena de mañana. 1956 Las señoras de la biblioteca A Alice Bouverie I Raramente veía a su prima Sybil, y siempre se encontraba incómodo en su presencia, ya que ella representaba a la Familia: una fuerza indefinida y ahora agotada que había sufrido un proceso de disolución desde sus días de universidad, hacía ya unos veinte años, algo que fue disminuyendo, no solo como fuerza sino como realidad, hasta ahora que ya solo quedaban ellos dos. Ella vivía en Baltimore, y él en Nueva York. Ninguno se había casado, una clara indicación de que la naturaleza había abandonado otro experimento más de eugenesia. En otros tiempos había intentado imaginarse a sí mismo como padre de numerosos hijos en cuyas venas su esencia se precipitase hacia el futuro, asegurándole esa posteridad de la sangre que tanto atrae a quienes ven brevemente la eternidad en el hombre, pero desafortunadamente ni la imagen literal ni la metafísica llegaron jamás a cuajar adecuadamente en su imaginación, y mucho menos en su vida. Y ahora, ya cuarentón, daba por hecho que las condiciones de su vida de soltero estaban fijadas, y que el peligro de un cambio serio de esta situación era bastante remoto. Sybil también había dejado pasar el matrimonio, y aunque aún hacía cariñosas alusiones a bodas, fiestas de Navidad, huevos de pascua y funerales —todas las entrañables actividades de una vida familiar—, de hecho sus relaciones humanas habían quedado relegadas a recuerdos agradables y se dedicaba por entero a sus perros y gatos. Su trato con estas dependientes criaturas no era muy diferente del que habría disfrutado con los hijos que nunca dio a luz, o del que mantuvo con la familia ya fallecida. En cierto sentido todo venía a ser lo mismo: daba fiestas de Navidad para los perros y arreglaba bodas para sus gatos y planeaba sus destinos con la energía de una matriarca, seguramente con mejor fortuna que la de la mayoría de las matriarcas en el mundo de las personas. No tenemos nada en común, pensó mientras la esperaba en la Union Station, con la cúpula del Capitolio como un postre elaborado enmarcado por la puerta. Nunca habríamos llegado a conocernos de no ser primos hermanos, pero también es verdad que aún no nos conocemos. Se humedeció un dedo e intentó volver a fijar la punta de una pegatina del Excelsior Hotel que amenazaba con partirse como lo habían hecho las del Continental, el París y El Minzah de Tánger, dejando su maleta hecha un mapa de jirones de papel de colores brillantes sin ningún diseño establecido, ninguno. —Ah, ahí estás, Walter. Siento llegar tarde. Aunque yo nunca llego tarde. Trae, deja que mi mozo coja tu maleta; el hombre es una joya. La joya cogió su maleta, y de camino hacia el tren ella le preguntó por Nueva York, pero él no tenía ninguna intención de hablarle de Nueva York, mientras que ella, como él sabía, tenía toda la intención de hablarle de Baltimore, de los perros y los gatos, y luego, no mucho más tarde, le hablaría de la Familia, de esa raza de caballeros de Virginia, los Bragnet, quienes a excepción de ellos dos habían escogido desvanecerse durante la primera mitad del siglo veinte sin dejar ningún monumento que no fuese la casa que construyeron cerca de Winchester, hacía ya tantos y tantos años, cuando el país era nuevo y rico y sus manzanos eran aún retoños, sin flores ni frutos ni historia. El nombre de Bragnet en sus labios sonaba siempre extraño y maravilloso, como si lo pronunciase una sacerdotisa que entonase el nombre secreto de una divinidad; un nombre que podía hacer reventar los árboles, aplastar las piedras, separar a los amantes, hacer que los gemelos naciesen pegados, cuajar la nata, y lo que es mejor, recrear en su memoria el recuerdo de la casa común, con las agraciadas imágenes de los Bragnet fallecidos años ha y que ahora yacen en el cementerio episcopal de Winchester. Pero hoy no era la de siempre, pues incluso tras tomar asiento en el tren y haber colocado él las maletas sobre la rejilla, no había pronunciado aún el nombre mágico. Su intención era desconcertarlo, se dijo, irritado, y la única forma en que podía desquitarse era no haciendo preguntas, pretender que lo dejaba indiferente volver a Winchester a petición de ella, tras veinte años. —He estado tan ocupada esta semana en Washington —dijo Sybil—. Hemos tenido unas reuniones verdaderamente productivas de la Sociedad Canina… Bueno, ya sé lo que opinas de nuestra labor. Me he dado por vencida en mi intento de convertirte a nuestra causa. Rio a conciencia. Sus cabellos grises conservaban algo de rubio, iba desaliñada y era tan vieja como el espléndido siglo que les había tocado vivir, pero a diferencia del siglo carecía de cicatrices. Sybil pertenecía a otra época muy distinta, a un mundo de apacible vida en el campo, en el que los perros eran importantes y los caballos estaban hechos para cabalgar; en el que hombres y mujeres permanecían casados a pesar de todas sus diferencias; una era legendaria en la que la emoción era astutamente controlada mediante las buenas maneras, las cuales solo podían florecer en las grandes mansiones de altos techos con puertas imponentes y bronces. Sybil pertenecía a ese mundo, en espíritu si no en la realidad, y aunque vivía en una casa muy pequeña de Baltimore, todo su ser hacía pensar en grandes y bien cuidados jardines: boj austeramente recortado equilibrando la intensidad de las rosas; jardines convencionales cultivados en medio de un país salvaje y sin explorar. —No sabía que conocías a la señorita Mortimer —dijo él por fin, anticipándose a todo un informe exhaustivo sobre la salud y aventuras de sus amigos animales de Baltimore. —Huy, hace años que la conozco. De hecho, yo me encontraba en la casa el día en que tu madre decidió vendérsela a ella y siempre me he preocupado de mantener el contacto, por la casa. Walter estaba dispuesto a sumirse en los recuerdos de la mansión, pero Sybil se había empeñado en hablar de la señorita Mortimer. La mayoría de las conversaciones de ambos le parecían una competición de monólogos, algo que él aceptaba como humano y natural, parte de la extrañeza universal. —Una mujer tan dulce… Terminarás adorándola, aunque no todo el mundo lo hace, al menos no al principio. No sé bien por qué. Quizá porque parece triste, y uno nunca sabe lo que dirá o hará. No es que sea excéntrica: no es una de esas mujeres que busca el efecto a toda costa. No, es una mujer muy seria, con su propio grupo de amigos íntimos en Winchester. Te acordarás de las niñas, ¿verdad?, las tres hermanas. Ahora están todas casadas y viven en Winchester, ¿no es curioso que sigan tan juntas? No, la admiro de veras. Y le he hablado tanto de ti. Incluso ha leído uno de tus libros. El caso es que las dos decidimos que tras todos estos años era hora de que os conocierais. Ya lo había soltado, pensó, contrariado. Sybil trataba de concertar una boda para recuperar la mansión de los Bragnet. Estaba claro hasta para un niño: si se casaba con la señorita Mortimer y se instalaba en casa de los Bragnet, Sybil podría disponer de nuevo de un maravilloso y espacioso lugar para sus perros y gatos. Se quedó mirándola con desconfianza, pero ella había vuelto a cambiar de tema, preguntándole por su vida en Nueva York, queriendo saber si había escrito algo nuevo. —Siempre estoy trabajando. Odiaba que le preguntaran qué era lo que estaba haciendo, porque la tentación de responder con todo detalle era grande. En su lugar, le resumió sus planes para aquella temporada. Luego, a petición de Sybil, mencionó uno por uno a todos los amigos que tenían en común, y, si eran los que a ella le gustaban, de un modo sutil él los hacía aparecer menos agradables de lo que eran, mientras que si a ella le caían mal, él descubría en ellos virtudes hasta entonces insospechadas. Ninguno de los dos se tomaba este ritual muy en serio. Se hallaban en mitad de la conversación cuando, como un toque repentino de campana, Sybil pronunció el nombre de Bragnet. —Somos los últimos —dijo con fino orgullo melancólico—. Tú y yo. Es extraño el modo en que una familia desaparece. Había tantos Bragnet hace cincuenta años, y ahora somos solamente dos, y la casa. —Que ya no es nuestra. —Tu madre no debió haberla vendido nunca, nunca. —Era demasiado grande para nosotros —dijo Walter y, antes de que Sybil pudiese continuar, preguntó si habría más invitados para aquel fin de semana. —Solo su sobrino. Dicen que es muy inteligente. Aún va al colegio. Supongo que heredará la casa. Hizo una pausa y Walter se dio cuenta de que se sentía incómoda, extraña. —Bueno, ella te gustará —añadió de modo inconexo—. Ya lo verás. —¿Y por qué no iba a gustarme? —Bueno, los amigos de uno no siempre se caen bien entre ellos, ¿no es cierto? Y ella es algo difícil de conocer…, un poco desconcertante al principio; pero es solo porque es tímida. —Te prometo no asustarme. —Sé que no lo harás. Con aquella extraña observación la conversación decayó y ambos contemplaron el verde paisaje situado más allá de los postes telegráficos que pasaban volando ante ellos con la regularidad de un pentámetro en una tragedia de verso libre. II Tan lejos como la vista alcanzaba hacia el sur, los manzanos crecían de forma ordenada sobre la tierra ondulante, con sus brillantes hojas verdes y recientes y con sus frutos aún verdes también, sin madurar. Entre los huertos, sobre una colina a una milla de la carretera de asfalto, se alzaba la casa rodeada de jardines en la que Walter Bragnet nació y en la que su familia había vivido durante tantas generaciones, en una larga y dorada estación de placidez intacta a pesar de las guerras, enriquecida por sus huertos y mantenida siglo tras siglo gracias a un sereno orgullo que, en opinión de Sybil, se veía inspirado por la tierra y por la mansión de ladrillo rojizo con su columnata de estilo griego renacentista, última expresión tangible de la familia Bragnet, reducida a los dos viajeros que ahora llegaban con su equipaje en un taxi que los dejaba frente a la puerta de su vieja casa. Al tocar el timbre Walter se preguntó qué sería lo que sentiría o, más importante aún, qué era lo que sentía, pero como siempre no sabía definirlo. Habría de esperar hasta poder rememorar a salvo esta escena; solo podía descubrir lo que sentía en tiempo futuro, si es que algo sentía. Vivía casi totalmente en un mundo de recuerdos, una peculiaridad de gran valor para él como escritor, aunque desastrosa para la vida, dado que nada podía afectarlo hasta que pertenecía al pasado, hasta que una vez a solas en su cama y de noche podía experimentar precipitadamente todas las emociones que había sido incapaz de sentir en su debido momento. Entonces se desesperaba pensando que ya era demasiado tarde para actuar. Un criado negro con chaqueta blanca les abrió la puerta. Se veía que era conocido de Sybil. Se preguntaron amablemente el uno por el otro y Walter los siguió por la familiar escalera. Las habitaciones despedían el mismo aroma de lino húmedo, rosas y madera quemada que él recordaba de su infancia. Sobre las paredes del pasillo superior colgaban los mismos grabados de Gillray que su abuelo trajera de Inglaterra. Finalmente le mostraron su habitación, la misma en la que había vivido durante casi dieciocho años. Clavó su mirada en Sybil, sospechando que aquel montaje era obra suya, pero ella se limitó a mirarlo con ternura y decir: —Esta fue tu habitación, ¿verdad? Asintió y entró con el criado en ella: una cama de dosel pero sin dosel, con la madera rayada, una chimenea con dos fénix de bronce para los leños; se llevó una sorpresa al ver sus libros sobre las estanterías, en donde él los había dejado el día en que marchó a la universidad. Siempre supuso que su madre los había regalado cuando vendió la casa; ahora veía que no fue así y ahí estaban todos: los libros de Oz, Las mil y una noches, la mitología griega… Mientras se vestía para la cena paseó por la habitación tocando los libros sin cogerlos, resistiéndose con cierto placer al impulso que insistía en que los hojease, a verse involucrado en el oscuro plan de Sybil. «Si se piensa que voy a intentar recuperar la casa está muy equivocada», murmuró mirándose al espejo que había sobre la cómoda. Vio que tenía el rostro enrojecido, como si hubiese estado bebiendo. Cosa del calor, decidió en el momento en el que Sybil dio unos golpecitos en la puerta. Antes de que pudiese contestar, ella entró decididamente en el cuarto. Llevaba un sencillo vestido de gasa gris e iba enjoyada con diamantes amarillos. —Pensé que sería mejor que bajásemos juntos, ya que no la conoces. —Juntos, desde luego —dijo ingeniosamente, y juntos descendieron la escalera, deslizándose con tacto y corrección entre sus fantasmas comunes. Una vez en el salón, la señorita Mortimer se acercó para recibirlos y a Walter le entró un pánico inexplicable. Afortunadamente, Sybil dijo la primera palabra mientras abrazaba a su anfitriona. —¡Bueno, aquí lo tienes! ¡Te prometí que te lo traería y así lo he hecho! —Y ahora está aquí —dijo la señorita Mortimer con una sonrisa; su voz era queda y vio que tenía que aguzar el oído si quería escuchar sus palabras, y tenía mucho interés en hacerlo. Ella cogió su mano en la frescura de la suya y lo llevó hasta el sofá. —No tienes ni idea de lo feliz que me hace verte por fin. Sybil me ha hablado tanto de ti… Le pedí muchas veces que te trajera, pero nunca venías. Se sentaron el uno junto al otro. —He estado muy ocupado —dijo Walter sonrojándose. Tras una pausa, repitió—: He estado muy ocupado. Miró a Sybil, sintiéndose extrañamente desvalido; ella le socorrió de un modo brillante. De la riqueza de su charla intrascendente extrajo una pregunta para la señorita Mortimer: —¿Dónde está ese sobrino tuyo…, Stephen? Ella contestó que llegaría enseguida, que había estado cabalgando todo el día, que acababa de llegar de vacaciones. —Me temo que a veces me cuesta comprenderlo —dijo sonriendo a Walter. —¿Tan difícil es el chico? —dijo Walter, quien se iba acostumbrando a ella, a la situación en general. Era una mujer hermosa, de rasgos uniformes, cabello y ojos oscuros, solo su boca dejaba que desear, con sus labios delgados y severos. Era alta, y se sentaba con la espalda muy recta y las manos superpuestas sobre su regazo. —No, no es que sea difícil, pero me resulta extraño. A los demás les encanta. Supongo que está atravesando un momento propio de su edad, y que cuando sea mayor tendremos más cosas en común. Ahora mismo tiene demasiada energía. Monta a caballo, escribe poemas… Walter se preguntó si le pedirían que leyese los poemas del chico para aconsejarle si debería seguir una carrera de letras o no. Comenzó a ensayar en su mente su discurso de rigor sobre las vicisitudes de la vida literaria. —Sí, señor Bragnet, está en esa edad. Incluso tiene una amiga, una chica de Winchester a la que ve todas las tardes. Walter la miró con interés, preguntándose por qué querría hablarle con tanto detalle de su sobrino. Había algo poco virginiano en su falta de reticencia, y en consecuencia se sintió más atraído por ella. El sobrino entró en la habitación tan sigilosamente que Walter no se dio cuenta de su presencia hasta que vio por la expresión de la señorita Mortimer que alguien se encontraba a sus espaldas. Se dio la vuelta y se levantó para darle la mano al muchacho. La señorita Mortimer hizo las presentaciones. Stephen se sentó entre Sybil y Walter, cerrando el semicírculo frente a la chimenea vacía. Sybil le hizo un sinfín de preguntas y Walter fue ajeno tanto a las preguntas como a las respuestas. La hermosura del chico era extraordinaria, con su cabello rubio, su piel tostada por el sol y su rostro aún no endurecido por la barba. Walter se recordó a sí mismo a su edad, viviendo en esta casa, regresando para las vacaciones… Miró de repente a la señorita Mortimer, que había estado observándolo; ella hizo un gesto solemne con la cabeza, como si hubiese adivinado su estado de ánimo y buscase consolarlo con la verdad más que con la compasión: ella sabía lo hermoso que era ser joven en esta casa. Él se preguntó si se sentía más atraído por ella por haberlo comprendido. —Me acerqué con el caballo a la casa de los Parker esta tarde —dijo Stephen. —¿Montó Emily contigo? — preguntó la señorita Mortimer. Walter se dio cuenta de que Emily debía de ser su romance veraniego, la imagen tradicional de luz verde y amarilla. —No —dijo el chico secamente, mirando a su tía con ojos fríos y brillantes—. Fui solo, y vi a la anciana señora Parker, quien me dijo que te dijese que las chicas vendrán mañana a comer. —¡Qué alegría! —dijo Sybil—. Hace años que no las veo. ¿Te acuerdas de ellas, Walter? —Seguro. Se acordó de las tres hermanas. Claudia, Alice y… ¿Laura? Pero ya no serían unas niñas. Serían unas extrañas cuarentonas, cotillas y aburridas. Se movió inquieto en su asiento, miró a Stephen más fijamente, dándole la espalda a la señorita Mortimer. Sybil meditaba maravillada y satisfecha sobre cómo todas ellas habían logrado casarse con hombres de Winchester. Stephen permanecía sentado educadamente, entrelazando sus dedos, con la vista fija en su tía. Walter se preguntaba por qué sentirían tanta animadversión el uno por el otro. Era obvio que no podía existir gran simpatía entre dos personas tan distintas, pero aun así esta guerra abierta parecía inapropiada si se tenía en cuenta el escaso contacto que mantenían. —Espero que le leas al señor Bragnet algunos de tus poemas, Stephen. Es escritor, ¿sabes? —Sí, lo sé —dijo Stephen sonriendo, y Walter se quedó helado, consciente de que ya no era admirado, que su fama había quedado muy atrás y que otros escritores reclamaban ahora la atención de las nuevas generaciones. —Me gustaría verlos —dijo Walter casi con sinceridad, encantado por el aplomo aparente del muchacho, por su vitalidad; y sintió mayor admiración por el chico cuando con una gracia devastadora se enfrentó a la señorita Mortimer y le dijo: —Nunca se los muestro a nadie. Y luego, volviéndose hacia Walter: —Lo que quiero decir es que no me gusta que la gente los lea, porque no son muy buenos y porque son personales. Ya sabe lo que quiero decir, ¿verdad? —Desde luego que sí… —A propósito —interrumpió la señorita Mortimer—: ¿Por qué no invitas a Emily a comer mañana con nosotros? Ya sabes que quiero conocerla. Sería muy divertido. —Sí, lo sería —respondió Stephen con ironía, desviando este ataque por el flanco—. Sé que le gustaría, pero mañana no puede. Tiene tantas ganas de conocerte… —añadió con una mueca traviesa. —Bueno, otra vez será. Y la señorita Mortimer aceptó el jaque mate con serenidad. —Por Dios, Stephen, ¿no eres demasiado joven para tener una amiga? —preguntó Sybil con ese torpe tono provocativo que a menudo utilizaba con los perros de mayor tamaño. Walter se preguntó si habría algún modo de aliarse con Stephen contra las dos mujeres. Pero su ayuda era innecesaria. Stephen respondió riendo: —No, no lo creo. Luego la señorita Mortimer los condujo al comedor, en donde los retratos de los Bragnet de la época colonial aún colgaban de las paredes, iluminados por la luz de las velas. —Debemos quitarte esos retratos de familia —dijo Sybil. III El almuerzo del día siguiente se convirtió en una comida demasiado pesada para aquel día tan caluroso. Walter comió con gula. Había pasado una noche de insomnio en la cama de su infancia y se encontraba cansado, exhausto por la falta de sueño. Las hermanas Parker eran una molestia más. Le irritaban sin razón. Ahora, a sus cuarenta años, se mostraban resueltamente alegres y asombrosamente seguras de sí mismas. Tras la comida se sentaron en un sofá de la biblioteca sin dejar de cotorrear. Parecen jueces, pensó Walter aflojándose el cinturón y sintiéndose enfermo. Estaba pensando en ir a su habitación por unas pastillas (tomaba muchas; tenía un soplo cardíaco) cuando la señorita Mortimer se volvió hacia él y comenzaron a charlar largo y tendido sobre el mundo de los sueños, y en particular sobre uno que él había tenido la noche anterior en la que se veía a sí mismo ahogándose en un mar tenebroso. A la señorita Mortimer hoy se la veía muy juvenil, incluso atractiva, y se preguntó cómo podía haber tenido una primera impresión tan desagradable de ella. Durante la comida habían hablado de sus libros, y mucho antes de que el pesado bizcocho fuese servido se había dado cuenta de que no solo era una mujer inteligente, sino misteriosamente sensible al estado de ánimo de los demás, sabiendo cuándo alabar y cuándo reprender. No se había sentido tan cómodo con alguien desconocido desde hacía muchos años. Ella incluso adivinó su malestar físico, pues de repente lo invitó a salir a la terraza a charlar con Stephen, diciendo que ella iría enseguida. Los dos se disculparon y las hermanas Parker, ocupadas con su punto y sus juicios, no parecieron molestarse en absoluto, tan cómodas se sentían y tan acostumbradas a hacerse compañía entre ellas. Incluso Sybil se retiró para inspeccionar los viejos establos. El sol pegaba fuerte y su luz se veía difuminada por las nubes. Durante un instante, Walter se detuvo en la terraza, mareado y ciego. Entonces oyó a Stephen, que le decía: —Se ha escapado. —Sí. —El mundo volvía a enderezarse y Walter vio el verde césped extendido ante él, desapareciendo entre los huertos—. Me he escapado. Stephen juntó dos sillas plegables y se sentaron. Walter se asustó al comprobar que no se sentía mejor. ¿Le habría sentado mal el sol? El corazón le latía desacompasadamente. Le temblaba el pulso. —Vivía en esta casa, ¿verdad? Walter asintió. —Tenía más o menos tu edad cuando me fui a la universidad. En mi ausencia, mi madre la vendió y nos mudamos a Washington. —¿Le gustaba vivir aquí? —Sí, mucho. ¿A ti no? —Me gusta el sitio —dijo el muchacho, despacio—. Me gusta montar… —Pero no te gusta tu tía. De repente se encontró muy cansado e indispuesto para andarse con rodeos. Era más fácil ir directamente al grano. —No, no me gusta; nunca me ha gustado —sonrió—. Dice que la comprenderé mejor cuando sea mayor. —Quizá sí. Los dos callaron. Ninguno quiso seguir esta indiscreta y descortés línea de conversación. Stephen jugaba ociosamente con una enorme hormiga alada y Walter contemplaba cómo la hormiga se subía por el pulgar del chico, este volvía a echarla atrás y ella volvía a reanudar su laborioso ascenso. Pequeñas gotas de sudor brillaban sobre la frente morena de Stephen, y su cabello brillaba al sol. La hormiga logró escapar. —Voy a dar una vuelta. ¿Quiere venir? —No, será mejor que me quede. Walter deseaba ir, pero no se atrevía. Con un pesar repentino e inexplicable vio cómo el muchacho se alejaba por el césped. Aguardó a que estuviese fuera de su vista para cerrar los ojos y descansar. Se vio en los brazos susurrantes del verano; el olor penetrante de la hierba recién cortada; el croar de las ranas en un estanque lejano. Estaba casi dormido cuando oyó unas voces: las señoras de la biblioteca estaban hablando de él. Sabía que debía levantarse y marcharse, pero no se movió. —Nunca se ha casado. Me pregunto por qué. Walter no podía identificar las voces, pues las tres hermanas las tenían muy parecidas. —No es el tipo. —Los odio cuando no tienen hijos. Ya sé que soy una sentimental… —Bueno, no los tiene y ya está y nosotras tenemos que hacer nuestro trabajo. Se lo ha pasado bien. —Y que lo digas. Y se ha librado de todas las guerras. ¿Cómo lo logró? —El corazón. —Sospecho que esa es nuestra señal. —¿Escribe todavía? —No, parece que lo ha dejado. —¿A los cincuenta y un años? Eso es muy pronto. Quizá si tuviese unos años más, incluso sesenta… —¡No! ¡Tiene que ser ahora! Bajaron la voz y hablaron del punto…, una de ellas había encontrado un nudo en el tejido. Hablaron de accidentes y enfermedades y él escuchaba con menos atención ya, conmocionado por lo que acababa de oír, preguntándose si no sería un sueño… ¿Cómo podían saber estas mujeres tanto sobre su vida, cosas que ni sus más íntimos amigos conocían? —… atropellado por un taxi frente a la Union Station. —No, eso no, eso no. —¿Veneno en la sangre? ¿Un arañazo? ¿Fiebre? —Fuera de lugar. En la duda, sed obvios. —¿El corazón… otra vez? —¿Y por qué no? ¿Por qué confeccionar un plan tan elaborado cuando el procedimiento que seguir está tan claro? No hay por qué ser tan excéntricos. —Muy bien, el corazón, pero ¿cuándo? La señorita Mortimer está impaciente. ¿Mañana en el tren? ¿Cuando levante la maleta para ponerla sobre la rejilla? —No, otro día más no. Mirad, todo esto se ve muy forzado. Además, la señorita Mortimer ya está en la terraza esperándonos, el angelito. —Me temo que no puedo deshacer este último nudo. —Utiliza las tijeras. Toma. Walter no podía hablar ni moverse ya. Sentía una enorme presión sobre el pecho. Jadeando y casi cegado por el sol, vio a la señorita Mortimer al borde del mundo que se alejaba de él, y vio que sonreía: llevaba una flor en su relumbrante cabello, y tenía la oscuridad que era de esperar en sus hermosos ojos. 1950 GORE VIDAL (Academia Militar de West Point, Nueva York, EE. UU., 1925 - Los Ángeles, California, 2012). Pasó su infancia en Washington, DC. Es uno de los más reconocidos novelistas estadounidenses de nuestro tiempo. Con Juliano el Apóstata, Washington DC y Lincoln alcanzó merecida fama como uno de los escritores más provocadores y originales de la generación de la posguerra. Es autor también de una recopilación de ensayos, United States, por el que recibió el National Book Award en 1993 y que le confirmó como uno de los analistas más incisivos y mordaces de la cultura de Estados Unidos, así como de Una memoria, obra autobiográfica que el Sunday Times calificó como «uno de los mejores relatos en primera persona de este siglo». Notas [1] Claude J. Summers en «The Cabin and the River» (Gay Fictions, Continuum, Nueva York, 1990), citando el libro de Robert Kiernan, Gore Vidal, Frederick Ungar, Nueva York, 1982). << [2] De la excesiva libertad, buen Lucio. / Como la indigestión es madre del ayuno, / cada cosa que hacemos con uso inmoderado / se vuelve restricción. Nuestras inclinaciones / van, sedientas, al mal, como las ratas / a su propio veneno lo devoran; / y al beberlo morimos. (N. del E. D.) <<