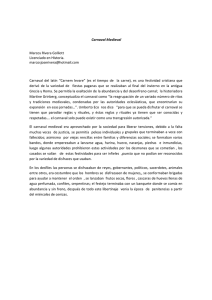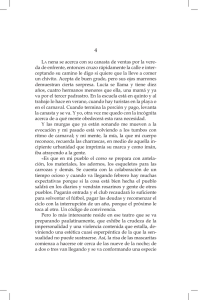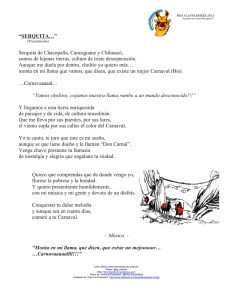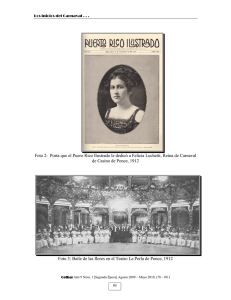Descargar - Banco de Contenidos
Anuncio

Jugar por jugar o la magia de hacer las cosas juntos Tatiana Duplat Ayala La noche se acercaba, y al paso inclemente del tiempo, la tensión crecía. Un equipo de gente, difícil de contar, entraba y salía frenéticamente del taller con pinturas, herramientas, equipos de soldadura y cables. Desde lejos se veía, se alzaba imponente y gigantesca la locomotora colorida, como si hubiese brotado de las entrañas mismas de la tierra. Al lado derecho, en la actitud paciente y sosegada de quien se sienta a la orilla del tiempo, un viejo duende esperaba a ser instalado en la punta de aquel tren alegórico que no podría conducir a otro lugar que no fuese la felicidad. Los vecinos se agolpaban alrededor y compartían la angustia del equipo de artesanos, quedaban pocas horas para el Desfile Magno del 6 de enero y, aún, había muchos problemas por resolver. Días atrás, en la Laguna de La Cocha, habíamos oído con atención a José Obando intentando explicar, con fuego en la mirada, por qué era tan importante el Carnaval. “Es lo que somos”, decía José al lado de su estufa campesina, “nos hemos hecho ahí alrededor de las carrozas, ayudando, sufriendo y riendo juntos”. “Lo más bonito es el juego” le decía a las niñas entusiasmado mientras preparaba un hervido de moras, “tienen que ir muy bien cubiertas, pueden ponerse una media velada en la cabeza para proteger el pelo, gafas y mucha vaselina en la cara, porque a veces la gente no utiliza cosmético y la piel se puede irritar”. Ellas lo miraban atónitas, no era fácil comprender qué podía tener de bonito un juego del que era necesario protegerse; después de recorrer 800 kilómetros desde Bogotá, cruzar dos cordilleras y atravesar el Valle del Cauca, el Sur, aquel que empieza y desemboca en Nariño, seguía pareciendo muy lejano y ajeno a los ojos de mis hijas. Las luces alumbraron aquella especie de hangar construido en la mitad de la calle para albergar a la locomotora. Los vecinos opinaban entre sí de manera prudente, sin interrumpir el trabajo del equipo que, con gran dificultad, intentaba ajustar parte de la estructura al camión en el que se movilizaría la carroza. “Es increíble”, nos contaban con un dejo de inquietud en sus palabras, “cada año, al finalizar el Carnaval, decimos que no volvemos a meternos en este lío..., ¡ah! pero llega el 8 de enero, y ahí estamos, otra vez, planeando qué vamos a hacer para el año que viene.” Al igual que el equipo del maestro Leonardo Zarama, esa noche, en Pasto, cientos de personas durmieron poco y trabajaron hasta tarde ensamblando las carrozas; pintaron, terminaron de coser el vestuario, ajustaron las coreografías de las murgas y probaron por primera, y tal vez única vez, los mecanismos que darían vida a aquellas metáforas ambulantes que pronto recorrerían los siete kilómetros gloriosos de la Senda del Carnaval. Yo los veía, un poco al margen, como quien sabe que no es fácil comprender la complejidad de todo lo que allí sucede; los veía y recordaba haber visto en cada rincón de este país ese mismo empeño, esa misma sensación colectiva de querer que algo se logre, de sumarse y de hacerse parte del todo. Habíamos recibido el 2015 junto a José y Cecilia, campesinos de La Cocha, Teo su perro, Michin el gato y un viejo eucalipto que nos abrazó en una de las noches más melancólicas de mi vida. El Año Viejo se consumía en un fuego abrigador mientras José hablaba de la 1 importancia de los vínculos y yo recordaba a mi padre recién fallecido. “Con este eucalipto jugaron todos mis sobrinos, crecieron con él, alrededor de él soñaron y fueron felices, juntos... ¡Lo mismo que el Carnaval !... el Carnaval ha sido desde siempre el espacio en el que nos encontramos, jugamos, soñamos y somos felices, juntos, aunque no nos conozcamos”. José lo había dicho muy claro: “juntos, aunque no nos conozcamos”, al final de eso se trataba todo esto, de estrechar los vínculos, de ponerse de acuerdo para hacer las cosas con otros, para hacer la vida en colectivo, para estar mejor juntos aunque no nos conozcamos.” En la Cocha pasamos varios días hablando sobre lo que nos esperaría al regresar a Pasto; Óscar -mi compañero- y yo, habíamos decidido vivir de lleno el Carnaval como nuestro propio homenaje a la vida y al privilegio de estar juntos; mis hijas, por su parte, aún no estaban seguras de hasta qué punto querían sumarse a nuestra celebración. La maravillosa experiencia de participar en la jornada de Arcoíris en el Asfalto, como abrebocas de pre-carnaval, había desatado una animada discusión en mi familia sobre los límites del juego, de la tradición y de los derechos de los otros en el espacio público. Mientras miles de personas coloreaban la Calle del Colorado, y nosotros trabajábamos concentrados en nuestro propio dibujo, los amigos nos contaron sobre el sentido de esta actividad. Nos dijeron que cada vez son más las personas que se suman a la iniciativa de pintar con tiza en la calle, que es una propuesta alternativa a la tradicional celebración con agua en el día de los inocentes, que busca propiciar una reflexión sobre cómo compartir el espacio que es de todos, y el agua, en tanto recurso sagrado que sustenta la vida colectiva. Esa tarde, a pesar de todas la precauciones que tuvimos, de camino a la casa que nos albergaba fuimos emboscados por un pequeño francotirador de 5 años que, apostado de manera estratégica en la entrada de su casa, nos lanzó de manera inclemente todas las bombas de agua que celosamente había reunido en su trinchera durante la mañana. Un rato después, mientras escurría el agua de mi chaqueta, descubrí un brillo intenso en los ojos de Lucía, mi hija menor, quien describía con orgullo cómo había esquivado el bombardeo, a la vez que preguntaba con una sonrisa maliciosa dónde podría comprar una “carioca” para lanzar espuma. Desde ese instante del 28 de diciembre hasta el 7 de enero, día en que salimos de Pasto, el sentido del juego en el Carnaval de Negros y Blancos sería objeto de acaloradas discusiones que nos acompañaron durante cada momento de este viaje por el Sur. En el taller del maestro Zarama todo era júbilo. Después de muchos tropiezos, el equipo había logrado terminar el ensamblaje de la pieza más difícil de la carroza. Era la boca de uno de los personajes que, instalada en un montacargas, podría ser articulada mientras la locomotora avanzaba en el desfile. ¡Qué felicidad!, nosotros, lejanos espectadores, no teníamos nada que ver con esto pero respiramos hondo cuando entendimos que el equipo había superado su mayor dificultad. El ambiente entre los vecinos era cada vez más animado, la música brotaba de varias casas y las risas de los niños terminaban de aderezar el ambiente alegre que se vivía en el barrio. Era 5 de enero, día en que el Carnaval hace homenaje a los negros; por la calle deambulaban grandes y chicos con el cuerpo pintado, conmemorando un legendario instante de libertad concedida a los esclavos en la época de la Colonia. El panorama festivo fue similar en cada uno de los talleres que visitamos, comunidades enteras volcadas con pasión en torno a aquel propósito común. Tanto esfuerzo, de tanta gente, de tanto tiempo, ¿para qué? Al día siguiente las carrozas recorrerían la senda del carnaval en unas cuantas horas, muy pocas de ellas serían premiadas y luego, tan solo 2 unos días después, desaparecerían para siempre. ¿Por qué tanto empeño?, ¿para qué?, por el inmenso e invaluable placer de hacer las cosas juntos, y por hacerlas, pensé; por la misma razón que, finalmente, animó a mi hija pequeña a jugar en el carnaval, por jugar. Fotografía: Carlos González Hidalgo “El juego, bien sea con agua, con pintura o con talco, es invasivo y agresivo”, había dicho de manera firme Laura, mi hija mayor, al argumentar que no quería salir ni participar en el desfile de la Familia Castañeda al que habíamos sido invitados como parte del Bloque Mosqueteros de la Universidad de Nariño. Le había explicado que mientras desfilara por la senda no sería alcanzada por el juego. Ella replicó, de manera tranquila, que la maravilla del carnaval era que cada quien pudiera hacer lo que quisiera, como quisiera y cuando quisiera, por eso era precisamente un escenario de liberación. “El juego es transgresor porque esa es la esencia del carnaval, ¡ahí está su magia!”, decía por su parte Manuel. “¿Y los que no quieren jugar?” “que no jueguen” “¿y los que quieren vivir el carnaval, pero no quieren ser transgredidos?” “no hay manera de vivirlo realmente sin entender su espíritu infractor” La discusión no tenía fin, a medida que pasaba el tiempo se sumaban más voces que matizaban las posturas radicales en uno y otro sentido y surgían nuevas preocupaciones. Mientras preparábamos los disfraces de mosqueteros, con aguja e hilo en mano, volvió a surgir el debate: “¿Y qué hacemos con los turistas que le tienen miedo al juego?, no podemos espantarlos” “si, pero tampoco podemos someternos por completo a lo que le parezca a los turistas, esto no es un espectáculo comercial, es nuestro carnaval” 3 “debería volver a jugarse como antes que todo era más respetuoso” “pero si el juego fuera respetuoso dejaría de ser juego” “el problema es que a veces raya en la violencia” “la raíz de ese problema hay que buscarla en otra parte, el carnaval solo la expresa a manera de catarsis, no es la causa de la violencia” En una y otra versión escuché estos diálogos, una y otra vez, mientras veíamos los desfiles, mientras corríamos para esquivar el talco, mientras perseguía eufórica a los muchachos para desagraviar con espuma el ataque del que había sido objeto; mientras intentaba convencer a Laura de que entrara en el juego, solo por jugar. De regreso, en el carro, mientras remontábamos la cordillera para llegar al Valle, pensaba que no es posible llegar a una conclusión contundente, porque tal vez cada afirmación tiene algo de verdad; pero que es una maravilla que el Carnaval propicie esta discusión sobre cómo compartir y comportarse en el espacio público: hasta dónde llegan los derechos de los demás, cómo deben concertarse y construirse las reglas de juego, qué es el juego limpio, cuándo es hora, o no, de cambiar o de volver a la tradición; cómo reconocer y responder a la pluralidad de necesidades, aunque a veces sean contrarias; cómo encontrar el interés común en medio de la diversidad. Toda una reflexión que igual aplica para la democracia y para el resto del país, una lección inolvidable y profunda sobre cómo hacer las cosas juntos. Fotografía: Carlos González Hidalgo “Tenemos que cerrar, se hace tarde y nos queda mucho trabajo por hacer, vamos a concentrarnos”; diciendo esto el maestro artesano terminó de amarrar la cinta amarilla que limitaba el paso a los visitantes. De allí salimos a celebrar la vida y a repuntar la noche junto a la Bambarabanda, “Es el sur, es mi eterna morada, aquí espero morirme bailando”, cantaban -cantábamos- todos. Sumida en el embrujo de esta música misteriosa, que no dejaba de recordarme a Emir Kusturica, volví a ver cada una de las escenas de los últimos 4 nueve días: las calles coloridas; las Lajas, la picantería en Ipiales, los años viejos en Túquerres, la Laguna Verde, la isla de la Corota, los cultivos en La Cocha, la sonrisa cálida y abrigadora de los amigos pastusos, las murgas que hacían honor a los ancestros y su vínculo sagrado con la tierra, los mosqueteros en el desfile de la Familia Castañeda conmemorando a los que han venido de otras partes, los personajes de las carrozas a medio armar, el acento, los colores, los olores, los sabores; “es la pinta, es el gesto, es el verso que escribo, es el vuelo que prendo en el viento prendido” y el canto retumbaba hasta en el corazón. Esa noche sentí que el Sur también era mío y que, ese, era un buen lugar para dejar la nostalgia y volver a comenzar. Fotografía: Carlos González Hidalgo El 6 de enero amaneció radiante, finalmente había llegado el momento del Desfile Magno, el sol brillaba y hasta el Galeras, cerro tutelar de Pasto, parecía impaciente frente a lo que ocurriría ese día. Llegamos a nuestro privilegiado balcón y, desde allí, pudimos observar cómo, al margen de la senda, la gente se preparaba para jugar. De manera minuciosa todos acomodaban sus elementos: las gafas, el sombrero, la ruana carnavalera, la carioca con espuma y el talco cuidadosamente dispuesto en pequeñas bolsas. A pesar de su postura crítica en relación al juego invasor y transgresor, Laura había decidido asistir a este, el gran desfile, disfrutarlo por entero y asumir, de manera desenfadada, la posibilidad de ser alcanzada eventualmente por uno de esos proyectiles rellenos de talco. Ella, a su manera, también se había convertido en jugadora y era estupendo constatar que el juego se prestara para ser jugado de distintas formas. ¡Zzuuuuum! sonó; giré rápido e inmediatamente volví a oír, aún más cerca, otro zumbido y luego... ¡plaft!, el golpe seco y opaco de la bolsa con talco al impactar contra el fondo del balcón. Me asomé y vi abajo, en la acera del frente, a un chico de unos 16 años que sonreía de manera pícara mientras preparaba su siguiente lanzamiento. Yo también había entrado de lleno en el juego: acomodé mis gafas, mi capucha protectora y mi sonrisa; y lo animé a que volviera a intentarlo, estableciendo así un lazo de complicidad que nos vincularía el resto de la mañana, y durante muchos años, a través de la memoria. 5 A esas alturas la calle se había llenado de una polvareda espesa a través de la cual era difícil ver, había grupos que jugaban entre sí, algunos de una manera muy fuerte, y otros más moderados que habían escogido un objetivo lejano y desconocido como mi compañero de juego en la acera del frente. Dentro del sendero se veía cada vez más actividad, el movimiento diligente de la policía y el personal de logística anunciaba que pronto pasaría por allí el desfile. Aunque me habían explicado que la gente dejaría de lanzar talco y espuma, una vez comenzaran a pasar las carrozas, estaba preocupada porque era evidente que ya venía el desfile y en la calle el juego alcanzaba su momento más intenso. Nuestro balcón ya estaba completamente blanco aunque, en realidad, solo una de las bombas había logrado alcanzarme tangencialmente, para orgullo y felicidad de mis hijas. De un momento a otro el sendero se despejó, la gente dejó de lanzar talco y, por un instante, se hizo el silencio para luego dar paso a una explosión de júbilo, música y color. El cortejo lo encabezaban unos simpáticos cuyes, roedores emblemáticos de la región, escoltados por una pancarta que decía con orgullo: “Nariño Tierra de Patrimonios”, en referencia a las Declaraciones de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad reconocidas por la UNESCO a este Departamento; al lado otro pendón en el que destacaba la palabra “Paz”, anhelo colectivo de un pueblo que sabe muy bien que no se merece la violencia. Durante unas cuatro horas, en un fantástico derroche de imaginación y creatividad, vimos desfilar la riqueza y complejidad de esta región. Sentí que se me salía el corazón cuando vi aparecer, casi al principio, al grupo de zanqueros de Tumaco acompañando a una vistosa y virtuosa coreografía. Había estado allí hace unos meses, en la costa pacífica nariñense y había hablado con algunos de estos chicos. Allí había oído, de primera mano, los debates sobre las dificultades históricas para lograr la integración entre el Nariño Andino y el Nariño Afro, y cómo esto se traducía hoy en una situación de extrema vulnerabilidad para las comunidades del Pacífico Sur. Pero ahí estaban, en la capital del Departamento, en el evento más importante del carnaval, expresando con su música y su danza la necesidad de encontrar caminos de mutuo reconocimiento y participación entre la diversidad. Por allí pasaron también las Mojigangas, un grupo de hombres vestidos de mujer que, desde el municipio de Funes, reivindican el valor de la tierra, el agro y el mundo rural y ancestral de los Andes, el mismo que en su momento intentó articularse a través del Camino del Indio o Qhapaq Ñan, no exento de enfrentamientos entre los Incas y los Pastos, pobladores originarios de la región. Lo indígena, lo afro y lo mestizo se entrelazaba en un festival de colores y sonidos, en una clara y contundente declaración a favor de la vida, del espíritu festivo y del infinito poder transformador de hacer las cosas juntos. 6 Fotografía: Carlos González Hidalgo Uno a uno fueron desfilando los temas más destacados de la agenda política, social y cultural de Nariño y muchos de la Colombia contemporánea: el anhelo de la paz y la convivencia, la preocupación por lo público materializada en las formas de habitar y compartir el espacio y el territorio, el papel de la mujer y su capacidad de cuidar a los demás; la tirante relación entre lo urbano y lo rural, la preocupación por lo ambiental y la integración con esta humanidad depredadora y consumista y, en contraste, el reconocimiento de valores ancestrales que expresan una comunión sagrada con la Pachamama, la madre tierra. La participación de Colombia en el mundial, los artistas y artesanos locales, la música del Sur: las quenas, la Guaneña, el Miranchurito; Gabo entre mariposas amarillas, la fiesta como escenario de expresión, visibilidad y diversidad o, dicho desde la otra orilla, la fiesta como acto de resistencia a la violencia que acalla, invisibliza y homogeniza; el carnaval mismo autorrepresentado: el fuego, los dragones, los duendes, los que fueron, los que son, los que serán; el carnaval como reflejo festivo de un pueblo y una realidad que expresa tensiones y diálogos entre lo que fue, lo que es y lo que quiere ser; el carnaval como nuestro propio espejo que nos mira desde el Sur y, desde allí, nos convoca y nos interpela como Nación, en relación con aquel norte que quisiéramos trazar. 7 Fotografía: Carlos González Hidalgo Mis hijas fueron las primeras en verla y gritaron de emoción. Allí estaba, inmensa y colorida la locomotora, la Loco... Motora, llena de alegría y abarrotada de gente que invitaba a la vida, a la risa, al juego y a la locura carnavalera. La misma gente que, unas horas atrás en el taller, se movía concentrada y sincronizada como una diligente colonia de hormigas; la misma que meses atrás, como tantos otros años, había aceptado el reto de entregar todo su tiempo disponible, su imaginación y su corazón, a un proyecto que probablemente no le daría más que la felicidad de hacer las cosas por hacerlas, juntos; por la certeza de que estas aventuras tienen sentido en sí mismas, no en función de otro propósito; como tributo íntimo y personal a la utopía y a las ganas de intentarlo y de lograrlo. Al día siguiente regresamos a casa, y durante los 800 kilómetros que recorrimos de regreso, los cuatro confirmamos que el viaje había valido la pena, que habíamos crecido, que de alguna manera ahora también éramos parte del Sur; y que teníamos la inmensa fortuna de tenernos, de estar y de hacer las cosas juntos. Fotografía: Carlos González Hidalgo 8