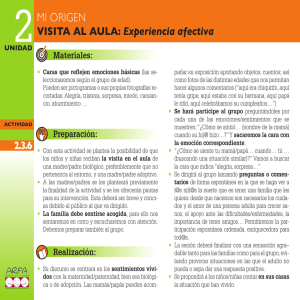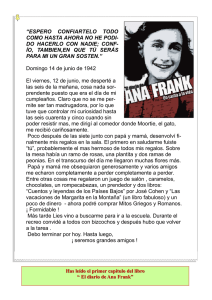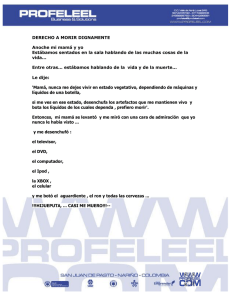partitura de una pasión femenina
Anuncio

año 12, no. 39. Primavera 2011 Partitura de una pasión femenina Directorio Amparo Espinosa Rugarcía Directora Graciela Enríquez Enríquez Coordinadora editorial Amaranta Medina Méndez Araceli Morales Flores María Suárez de Fenollosa Ángeles Suárez del Solar Colaboradoras Blanca Delgado Ocampo Secretaria Retorno Tassier Arte y Diseño Impreso en Nea Diseño Dr. Durán No. 4 Desp. 118, Doctores Cuauhtémoc 06720 México, D.F. DEMAC Para mujeres que se atreven a contar su historia, es el órgano de expresión y difusión de Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. Publicación trimestral. Año 12, Núm. 39 Fecha de impresión: marzo de 2011 con un tiraje de 2,000 ejemplares. Certificados de licitud de título y contenido: números 12493 y 10064 otorgados por la Secretaría de Gobernación. Certificado de reserva: número 04-2008-110518295900-102 Recibimos la correspondencia en: José de Teresa No. 253, Tlacopac, San Ángel Álvaro Obregón 01040 México, D.F. Tel. 5663 3745 Fax 5662 5208 Correo electrónico: [email protected] Internet: www.demac.org.mx Derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial por cualquier sistema o método, incluyendo electrónico o magnético, sin previa autorización del editor. 5 Memorias de música, canto y amor a la vida Guadalupe Ambriz Piñón Participante en el concurso Premios DEMAC 2005-2006 Para mujeres que se atreven a contar su historia® Editorial L a sociedad de Guadalupe Ambriz Piñón (México, 1926) era discriminatoria y autoritaria. Nada anunciaba que ella formaría parte de la orquesta sinfónica que tocó por primera vez el Huapango de Moncayo. La madre de Guadalupe le pide al director de la escuela primaria del pueblo que no le dé la inscripción a su hija. Luego obliga a ésta a rechazar solicitudes de matrimonio porque la necesita en casa para ocuparse de los quehaceres domésticos. Cuando el destino de Guadalupe Ambriz Piñón pareciera reducirse a cuidar a sus muchos hermanos y hacer la comida para todos ellos, la música llega al rescate: primero a través del contrabajo, más adelante mediante su propia su voz. Si antes la cotidianidad de esta dinámica y talentosa mujer fue sórdida y plagada de violencia, ahora ella podrá aderezarla de charlas con Tin Tan, Tongolele, Palillo, Paco Miller y su esposa Imelda. Ahora podrá cantar y bailar en el Salón México. Éste, como tantos otros testimonios de vida, nos muestra cómo una pasión creativa es capaz de redimir un alma sumida en la desesperanza, la pobreza y el dolor. Disfrutarán su lectura. Amparo Espinosa Rugarcía Fundadora y Directora demac Memorias de música, canto y amor a la vida Guadalupe Ambriz Piñón D os mujeres estaban escondidas entre matorrales. La más joven pujaba. Finalmente, la parturienta, con un último esfuerzo, dio a luz una criatura cubierta de sangre. Era una niña: María Plácida Antonia Piñón Barrera, mi madre. Cuando estuvo más grandecita mi mamá, empezó a asegurar que había nacido un día después, el 4 de octubre, porque no le gustaba el nombre de Plácida. Así, mi mamá empezó a llamarse, por iniciativa propia, Antonia Francisca. Mi abuela materna nació en Morelia, Michoacán, pero posteriormente se la llevaron a vivir a Huiramba, en el mismo estado. Tenía doce años cuando la pidieron en matrimonio. Se acostumbraba que si a un muchacho le gustaba una jovencita, su padre juntaba en una canasta grande frijol, avena, arroz, piloncillo, pan y otros víveres, y se dirigía a la casa de la joven para solicitarla en matrimonio para su hijo. De esta forma fueron a pedir a María Barrera, mi abuelita, para que se casara con Florencio Piñón, el joven interesado. Debido a su corta edad, su padre la escondió para que no se casara, pero mi abuelo la lograba encontrar dondequiera que la ocultaran. Finalmente, perdió paciencia y dijo que si no la dejaban casar, se la robaría. Así que mi abuelita no tuvo más remedio que casarse. Mi abuelo recogió a la novia en su propia casa para irse caminando hasta la iglesia seguidos de una tambora y de los chamacos del pueblo que, espontáneamente, le levantaban la cola al vestido de la novia. Ya en la fiesta, mi abuelita se aburrió, se sacó los zapatos que le había regalado el novio y se fue con otra niña. ¡A brincar en los surcos y a jugar con su muñeca! Allí la fue a recoger su suegra muy disgustada porque ya tenía que irse a dormir con su esposo. Mi abuela apenas si sabía juntar las letras para escribir su nombre, porque sus padres la sacaron de la escuela para que no se escribiera cartas con potenciales novios. En cambio mi madre estudió en la escuela de San Nicolás, y cuando ya estaba muy avanzada, la llamaron para que fuera maestra rural. Mi mamá era una persona muy inteligente, muy bonita y con un carácter muy duro. Todo lo que se proponía, lo lograba. Mi papá, José Ambriz Carvajal, cantaba en la iglesia de San Francisco en Morelia. Tenía una bella voz de tenor y por eso muchas jovencitas se reunían a escucharlo. Antonia y José se conocieron, se enamoraron y se hicieron novios. Mi mamá quedó embarazada de mí sin haberse casado. Cuando mi papá se fue al Distrito Federal, mi mamá lo fue a buscar, y al mes de haber llegado a la capital, nací yo, Guadalupe Ambriz Piñón, en el Hospital General, en el año de 1927. Vivíamos en un pueblito pegado a la ciudad: Romita. A mi papá le gustaba salir a caminar conmigo en brazos. En una ocasión pasaron los bomberos y llamó a mi mamá: “Antonia, vamos a ver dónde está la quemazón”. Ése es el último recuerdo que tengo de mi papá, hasta que lo volví a encontrar años después. Posteriormente me recuerdo viviendo en la calle de Dolores, en el centro de la ciudad. Ya estaba con nosotras mi abuelita María. Además, mi mamá estaba embarazada nuevamente, aunque yo nunca vi a mi padre. Mi abuelita me llevaba al kínder. Se nos hacía tarde frecuentemente, y eso me daba mucho coraje porque no me dejaban entrar y tenía que regresarme corriendo para alcanzarla. Un día me dijeron que mi mamá estaba enferma y me sacaron de la casa: “Tú te estás acá afuera y no vas a entrar hasta que te llamemos”. Al rato oí chillidos: era mi hermana Martita que acababa de nacer. Tiempo después, mi abuelita consiguió una portería en el pueblo de Tacuba. El cuarto era muy grande y se ubicaba exactamente en la esquina de la propiedad. Las personas que vivían en la casa principal eran españoles. El señor se llamaba don Rosendo. Usaba unos calcetines altos que sostenía con una especie de fajita en la rodilla, y enroscaba sus enormes bigotes hacia la nariz. Una de las hijas de don Rosendo, la señorita Paz, fue mi madrina de primera comunión y me dijo: “Te voy a hacer el vestido más hermoso, para que te veas más bella que una novia. Así, si no te vistes de blanco cuando te cases, al menos ya te vestiste de blanco para tu primera comunión”. Durante el tiempo que vivimos allí, cursé dos veces el primer año de primaria y, al terminar el segundo, la maestra, desesperada, le dijo a mi madre que yo no lograba aprender ni comprender nada. Mi mamá estaba muy decepcionada. Quise participar en el bailable de fin de año, pero le mentí diciéndole que había sido escogida para bailar el jarabe tapatío. Ella cosió una falda como pudo, con una tela corriente y unas lunitas y estrellitas de papel. El día del festival, mi mamá se entristeció al ver que yo no iba a bailar. Sin embargo, la maestra se compadeció y mandó repetir el bailable para que yo tuviese la oportunidad de bailarlo. Desgraciadamente, el niño que me tocó de pareja no quería bailar conmigo porque mi vestido estaba feo. Cuando nació mi hermana María de la Luz, Lucha —que no era de mi papá—, mi mamá, en su desesperación por mantenernos, solicitó audiencia con el presidente Lázaro Cárdenas, para pedir que le dieran trabajo, argumentando que había sido maestra rural en Michoacán. Quien la atendió fue un secretario. Éste le informó que lo único que podían hacer era ingresarnos, a Martha y a mí, de internas en una escuela. Poco después, mi mamá me pidió que la acompañara al Colegio Militar. Nos recibió un hombre muy alto, blanco, chapeadito, de ojos verdes como esmeraldas. Mi mamá y él se dieron un beso. Ella le dijo: “La niña está muy bonita…” Ésa fue la única vez que vi a ese hombre. Por esa época vivíamos en Santa María la Ribera con mi abuelita, una prima hermana, mi tío Jesús, la tía Concha y sus dos hijas. En una ocasión llegó una de las amigas de mi tía y le dijo: “¿Qué crees? ¡Está trabajando en la panadería de aquí don José Ambriz!” A lo que mi tía le contestó que no se lo contara a mi mamá, porque se enojaría. Su amiga no le hizo caso y me invitó a ver a mi papá. Un día me llevó hasta donde trabajaba. No bien habíamos llegado con él, cuando, con gran escándalo, entró mi mamá. Mi papá la enfrentó mientras yo me salía por la puerta de atrás, pero ya en casa, mi mamá me dio una golpiza: me tenía en el suelo mientras me pateaba cuando la detuvo mi tío Jesús. Mi abuelita me estuvo curando de los golpes durante varios días. Ésa fue la primera vez que volví a ver a mi papá. Fue en la época en que estuvo de moda La Panchita. Lo recuerdo bien porque mi hermanita Lucha la cantaba afuera de los departamentos donde vivíamos para que le regalaran un taco. Ante la necesidad, mi mamá nos metió a Martha y a mí al Internado Nacional Infantil que se encontraba en la calzada de Tlalpan esquina Viaducto; en aquel tiempo todavía estaba el río de La Piedad. En el centro de la escuela había un jardín enorme y precioso. En ambos lados estaban los salones de clase, después de los cuales arrancaban unos pasillos muy grandes y anchos que llevaban hasta el patio de niñas y al de niños. En cada uno cabían más de mil alumnos. Después de nuestro patio estaban diez dormitorios que albergaban a cien alumnas cada uno. Del lado de los niños había catorce dormitorios. Detrás de los dormitorios estaba la cocina y, más atrás, el pabellón de los niños enfermos. Aunque entramos las dos al internado, al poco tiempo le dio varicela a mi hermana Martha y la tuvo que sacar mi mamá. Después ya no quiso regresarla a la escuela. Yo entré a tercer año y, por fin, empecé a comer bien. En el internado viví experiencias bonitas y otras difíciles, pero creo que estar allí fue mi salvación. El director de la escuela era un médico. Llevaba una disciplina muy estricta, pero era muy humano. Tocaban la corneta a las cinco de la mañana para que nos levantáramos, hacíamos un poco de gimnasia y luego a bañarnos. ¡Pero el baño era con agua helada! Allí sólo había agua caliente cuando las muchachas estaban en su mes. A la miss que nos daba las toallas y nos atendía en el baño la llamábamos miss Ropero, porque estaba muy gorda. Nos daban unos camisones enormes, para que no nos viéramos el cuerpo… pero una se acostumbra, y se levanta por un ladito, se baña y se talla… Las regaderas eran tan grandes que en la caída del agua cabíamos cuatro niñas. Había una a la que no le gustaba bañarse. Íbamos con miss Ropero y la acusábamos. Entonces la miss agarraba una tina llena de agua y ¡zas!, se la echaba para que se bañara bien. Teníamos clases hasta las dos de la tarde. Las tomábamos juntos niños y niñas, pero sentados en lados opuestos. Cuando terminaban las clases, salíamos primero las niñas, luego los niños, y nos dirigíamos a nuestra área respectiva. Teníamos que ir rápido a nuestro dormitorio para dejar nuestras cosas y lavarnos las manos porque, a los pocos minutos, salíamos a formarnos para ir al comedor. La alimentación me parecía muy satisfactoria y eso me hacía sentir muy contenta. Después de comer íbamos a los talleres. En el primer año del internado me tocó estar en el de piel. Me parecía un tormento porque apestaba espantoso debido a que se curtían las pieles. Nos asignaron a cada una un trabajo específico. Me dieron muchos pedacitos de piel de color negro y blanco que tenía que unir cual tablero de ajedrez. Después de coser tantos pedacitos, siempre traía los dedos picoteados; a veces me dolían tanto que no podía ni escribir. Al final del año nos llevaron al salón donde estaba la exposición de los trabajos. Quedé sorprendida al ver un hermoso cojín armado con el lienzo que yo había cosido. En el internado también aprendí a manejar la máquina de coser y llevé un taller de bordado. Mi amiga Benedicta y yo bordamos varios manteles. Al terminar los talleres, teníamos una hora de lectura con el director. En la noche tocaban la corneta para que nos acostáramos. No podía haber una sola luz después del toque de dormir. El director recorría los dormitorios con una lámpara para asegurarse de que todo estuviese apagado. 10 El día del Niño nos llevaban de día de campo a Santa Anita. Las dos niñeras encargadas de cada dormitorio nos organizaban, y las niñas jefas de grupo cuidaban a sus nueve compañeras correspondientes. Salíamos en una columna de dos, atrás de todos los alumnos varones. Subíamos por la ribera del río de La Piedad, bajo árboles de pirul y eucalipto, formando una gigantesca columna de alumnos, y siempre cantábamos coordinadamente La barcarola… Aquello era impresionante. Al llegar a Santa Anita nos recibían con un ramito de amapolas, luego nos instalaban en unas mesas muy largas llenas de viandas: había enormes cazuelas de barro con chicharrón, carnitas, barbacoa, arroz, un gran molcajete de guacamole y jarras de agua fresca de chía, fresa y jamaica. Era un día de fiesta en el que disfrutábamos mucho de la comida y el paisaje. Era maravilloso: allí se unía el río de La Piedad con el río que venía de Xochimilco. Pasaban las señoras en sus lanchitas con sus blusas bordadas por ellas mismas y sus rebozos terciados. Llevaban fruta, flores o verdura de varios tonos de verde que contrastaba con el color de unos rábanos enormes. Ése era el único día en el que podíamos convivir con los niños. Al terminar regresábamos todos muy contentos. Al entrar a nuestros dormitorios nos daban juguetes de regalo a cada una. Yo recibí el primer año una batería de cocina de metal; el segundo, una vajilla de porcelana, y el tercero un juego de té, también de porcelana. A mis ojos de niña, esos juguetes eran muy bonitos. Con el tiempo se fueron maltratando porque yo los dejaba en mi casa, y allí mis hermanos jugaban con ellos. En el internado conocí a muchas niñas muy buenas, pero también a otras muy malillas. Tres chamacas más grandes que yo me robaban mi torta de plátano; comida que me sobraba del desayuno y que guardaba para la hora del recreo. Una vez, una de ellas me encajó un lápiz en la cabeza y terminé en la enfermería atendida por el director. Me quedó una cicatriz de recuerdo. Al año siguiente me encontré con cada una de ellas a solas y les di su respectiva tunda, en particular a la niña que me había enterrado el lápiz. Un día, al ir al baño, me la encontré en los dieciséis —que era como llamábamos a los baños porque había dieciséis lavabos y dieciséis tazas de baño— y, sin medir consecuencias, le caí encima, golpeándola. Casi me expulsan por eso, pero nunca más me volvieron a molestar. En algún momento durante el tercer año, nuestro internado acogió a las niñas refugiadas que habían llegado en un barco desde España. Dormíamos dos niñas en cada cama, ya que nos juntaron a todas en cuatro dormitorios. Sólo fue un cambio temporal; nunca supe adónde se las llevaron. Al terminar el año escolar, nos mandaban a nuestras casas. En esas primeras vacaciones nació mi hermano Elías, alto y de tez apiñonada, muy parecido al hombre que visité con mi mamá en el Colegio Militar. Éramos tan diferentes Elías y yo, que una vez me preguntaron que cuánto me pagaban por cuidarlo. En la escuela había una orquesta muy grande, se la conocía como “la Típica”. Yo me daba mis escapadas para ir a escucharla, hasta que un día me animé a pedirle al maestro que me dejara ingresar. Cuando me preguntó cuál instrumento quería tocar, le dije que el más grandote, el contrabajo. Me encantaba su sonido ronco. Mi compañera de instrumento me ayudaba para aprender a tocarlo. Como nunca había estado en contacto con la música, lo único que me indicaban era cuántas veces le tenía que tocar en un lugar del diapasón, cuántas veces en otro, pero como me cansaba, mi mano se iba bajando y desafinaba. El director de la Típica nos preparaba un perfume de rosas para que, cuando saliéramos a tocar, la orquesta perfumara el lugar. Los uniformes eran muy bonitos, en particular el de china poblana, bordado a mano por la niñera que nos enseñaba buenos modales, mamá Malena. Era una mujer muy enérgica que nos iba seleccionando de diez en diez para bordar poco a poco nuestro vestuario, pero también era nuestra consejera. En la Típica tuve varias amigas. A mi mejor amiga, Benedicta Barajas, y a mí nos llamaban las Cervezas, porque ella era muy clara de piel y de abundante cabello castaño claro, mientras que yo era morena y de cabello más oscuro. Para mí fue una época maravillosa. Ensayábamos en las tardes tres veces por semana; los otros días teníamos taller. Salíamos a tocar a diversas plazas y hasta alternamos con la Banda de la Marina. Uno de los lugares en el que tocamos con más frecuencia fue el asilo de ancianos Casa Mundet, y en una ocasión pude invitar a mi mamá. Ella me dijo que nunca se imaginó ver a su hija tocando música tan bella en un ambiente tan bonito. 11 12 Ya en quinto año, mamá Malena nos mandó formar a todas las muchachas del dormitorio y nos dio la noticia de que una de nosotras, Raquel, iba a casarse, pero que debíamos ser sumamente discretas. Desde entonces, Raquel dejó de ir a clases de taller porque mamá Malena la estaba instruyendo en todo lo referente a los buenos modales y obligaciones de una esposa, y a veces salían ambas con un permiso especial para entrevistarse con el novio, que resultó ser el médico director de la escuela. Sólo las muchachas de la Típica lo supimos antes de la boda. En ese tiempo yo salía sola todos los sábados para pasar el fin de semana en mi casa. Mi mamá tenía muchos problemas con su hermano, mi tío Jesús, con su esposa y con mi prima Lupe, pues todavía vivíamos juntos. En una ocasión, al llegar a casa, sorprendí a mi tío, cayéndose de borracho, a punto de clavarle un enorme cuchillo por la espalda a mi mamá. Pude sujetarlo y tirarle el cuchillo de la mano. Mi mamá ya estaba embarazada de otra hermanita: Rosa María Reyes, hija de José Reyes, compañero de trabajo de mi mamá en el Hotel Reforma. Durante toda mi estancia en el internado, en mi mente había un pensamiento: quería salir de esa escuela distinta a como era cuando había entrado, por lo que ponía mi mayor esfuerzo en todas las actividades. En tercero no me reprobaron; en cambio, saqué siete de promedio. En cuarto año saqué ocho punto cuatro, y en quinto, terminé con nueve. Al final de las vacaciones llegó una circular en la que le informaban a mi mamá que, por falta de presupuesto, habían cerrado el internado. Para mí fue un golpe terrible. Terminé mi sexto año en una escuela tradicional de gobierno, donde lo que más disfruté fue el voleibol. Mi entrenador, el capitán De la Lama, cometió, ese mismo año el atentado contra Manuel Ávila Camacho. Todos quedamos consternados, pero lo que más me afectó fue que mi mejor amiga, Paz, se suicidara. Al mismo tiempo, estudiaba en la Escuela de Iniciación Artística #1. Mi mamá me inscribió porque vio que extrañaba la música. Tres años después, el director, el profesor Ángel Salas, cuando me felicitó por haber terminado mis estudios, me contó que al poco tiempo de haberme inscrito, mi mamá regresó para pedirle que me corriera de la escuela porque me necesitaba para cuidar a mis hermanos, y que de todas formas ella pensaba que yo no lograría terminar. Mi maestro de contrabajo era el maestro Robles, y el de solfeo, Téllez Oropeza. El profesor Ángel Salas impartía conjuntos corales e historia de la música, además de ser el director de la escuela. En conjuntos corales teníamos un maestro por tesitura, y Salas dirigía los ensayos generales. Se escuchaba muy hermoso el coro. Cantamos muchas veces en el Anfiteatro Simón Bolívar, que tenía una magnífica acústica, así como en algunas misas. Tendría yo unos quince años cuando Joaquín Pimentel, uno de los alumnos de la maestra de canto, se acercó a mí. Me ayudó en diversas clases, nos hicimos buenos amigos y finalmente llegamos a ser novios. 13 14 En aquel tiempo mi mamá estaba en el sindicato de hoteleros y me invitó a cantar en un festival. Le gustó a la gente. Al siguiente festival me volvieron a invitar y recibí muchos aplausos. Entre la gente cercana al escenario estaba aquel José Reyes, papá de mi hermanita Rosa. Me miraba de una forma tan fea que me acerqué por la plataforma y le tiré una patada que le pegó en el pecho. No le conté nada a mi mamá. Ya de por sí tenía muchas preocupaciones: le habían pedido que desalojáramos donde vivíamos porque iban a demoler. Por fin mi mamá encontró una casa de huéspedes cerca de la Alameda de Santa María la Ribera, donde le alquilaron el cuarto de la azotea. Una noche me preguntó mi mamá si quería volver a ver a mi papá. Acepté y, a partir de entonces, él nos visitó con cierta frecuencia, lo cual me dio mucho gusto. Una noche, cuando regresaba de comprar avena y bolillos para hacerles la merienda a mis hermanos, Irene, una vecina a la que ya conocíamos de nuestro domicilio anterior, me jaló a su cuarto y me dijo: “La dueña no quiere niños en la casa. Acaba de subir con una correa y le pegó a todos tus hermanitos”. Salí corriendo y oí el llanto de los niños; subí y los revisé: en todos ellos, Martha, Lucha, Elías y Rosita, encontré marcas de correa. En eso escuché la escalera de metal; de un empujón la fulana abrió la puerta con la correa en la mano. Se me fue encima, pero apenas tiró el primer golpe, la tomé de la muñeca y se la torcí. Me di la vuelta y del cajón de las cucharas saqué un picahielos. Cuando la señora me vio con el picahielos en la mano, salió corriendo y me fui detrás de ella. Todas las personas que vivían en las otras habitaciones miraban hacia arriba para ver lo que estaba sucediendo. Al bajar la escalera, Irene me detuvo, subió conmigo al cuarto y me tranquilizó. Les preparé la merienda a mis hermanitos y, mientras se la comían, me salí. No tuve ganas de ir a la escuela. Me quedé en la azotea, me hinqué y grité con todas mis fuerzas: “¡Dios mío, ayúdame! ¡Tengo que sacar a mis hermanitos adelante! ¡Tengo que sacar a mis hermanos adelante, pero tú me tienes que ayudar!” Nos mudamos a una vecindad cerca de la estación del ferrocarril, en Buenavista. Seguí con mi rutina: en la mañana llevaba a mis hermanitos a la escuela, por la tarde iba a la escuela de música. Cuando mi mamá no me daba para el camión, caminaba como treinta cuadras, desde la última calle de Díaz Mirón hasta Justo Sierra, atrás de la catedral. De regreso, tomaba el tren La rosa en la esquina de la escuela de música. El maestro Oropeza, que tomaba el tren Tacubaya, me comentó que el suyo también me dejaría cerca de mi casa y así podríamos acompañarnos. Como él pagaba, yo me ahorraba el dinero para otro día. Me bajaba en San Cosme y caminaba unas cuantas cuadras de más, pero el maestro Oropeza tenía temas muy interesantes que platicar durante el trayecto porque tocaba en la Sinfónica Nacional. Me platicaba de música, de compositores y de sus experiencias en diferentes orquestas. A veces Joaquín me acompañaba, pero yo no permitía que me dejara hasta la puerta de mi casa porque temía que la bola de muchachos de la colonia le fuera a hacer algo. A veces ellos me molestaban porque me llamaban el Apagón, por morena. Y es que en ese tiempo se hacían los simulacros de guerra, porque estábamos viviendo la segunda Guerra Mundial y apagaban las luces en toda la ciudad. En esa situación se inspiró el autor de El apagón para componer su canción. Cuando Joaquín me acompañaba, tomábamos el camión hasta la Alameda, nos sentábamos en una banca bajo la luz y me cantaba: era tenor. Yo también le cantaba. 15 16 En una ocasión, al ir llegando a la banca, sentí que me jalaron del pelo por detrás: era mi mamá. Joaquín le detuvo la mano, y aunque mi mamá protestó y quería seguir maltratándome, él le dijo: “La señorita es mi novia y nadie la va a tocar o nos vamos a la delegación”. Añadió: “Señora, con todo respeto, no tardará su hija en llegar a casa; por favor, déjenos solos”. Mi mamá se fue muy enojada. A raíz de ese incidente, Joaquín me dio un anillito de oro para formalizar nuestro noviazgo, y con eso manifestó sus buenas intenciones. Cuando terminé la escuela de música, mi mamá ya aceptaba a Joaquín, incluso salía a recibirlo. Joaquín trabajaba en un banco y cada domingo salíamos a caminar a la Alameda Central o al cine. Cada que llegaba a la casa por mí, le llevaba una caja de chocolates a mi mamá. En mi última clase de solfeo, el maestro Oropeza me felicitó por mi aprovechamiento y me sugirió que me inscribiera en la escuela nocturna del Conservatorio, de la que era director. Él se encargaría de que yo entrara directamente a la orquesta sinfónica de la escuela, a la que sólo entraban los alumnos más avanzados. Mi mamá se embarazó nuevamente de mi papá. Como vivíamos todos en un solo cuarto, escuchábamos su intimidad. Eso me molestaba. Me cambió el carácter, no permitía que nadie se me acercara y le tomé rencor a mi papá. Un día yo iba llegando a casa cuando, desde lejos, escuché a mi papá que estaba regañando a mi mamá. Golpeaba en la mesa y gritaba. Me disgusté tanto que le dije: “Serás muy mi papá, pero a mi mamá nadie le grita, menos en el estado en que se encuentra, así que te me vas, y si regresas, te saco”. Nunca regresó mi papá. Poco después, mi mamá me mandó por la doctora que la atendería en el parto, pero ante su negativa, me mandó por la señora que vendía el pulque, porque ella sabía cómo recibir un bebé. La señora llegó, mandó hervir agua, mandó por trapos, tijeras y otros utensilios. Pasó un buen rato y, de pronto, me llamó mi mamá a gritos. Cuando entré, vi a la señora con las manos llenas de sangre y al bebé, que se le había resbalado en el cómodo que pusieron para recibir los líquidos. Mi mamá me dijo: “¡Agarra un trapo y saca al bebé!” Luego me indicó: “Mídele desde su ombliguito una cuarta. Adonde llegue tu dedo meñique, ahí le cortas”. Como pude, ya con la niña envuelta en los trapos y temblándome la mano, corté. Así nació mi hermanita Teresa. Yo me hice cargo de la niña, pero la caída que sufrió tuvo consecuencias. Nunca pudo hablar y no podía sostenerse por sí misma, así que le teníamos un cajoncito con almohaditas para recostarla, y por la noche dormía entre mi mamá y yo en la misma cama. Un día lloró mucho. Por la noche empezó a sacudirse y me despertó: se estaba convulsionando. Como no estaba segura de que estuviera bautizada, le sostuve la cabecita y, a mi entender, le hice la señal de la cruz y dije: “Yo te bautizo con el nombre de Teresa Ambriz Piñón”. Mi mamá despertó y me arrebató a la niña, pero ya había muerto. En la época en la que estuve en el Conservatorio Nacional de Música, cuidaba de mis hermanos en las mañanas: los llevaba y recogía de la escuela y les preparaba la comida. Después trabajaba de dos y media en adelante con mi tío Baldomero, un primo de mi abuelita, que era sastre. Me pagaba cien pesos a la semana, mismos que entregaba directamente a mi mamá. En la noche me iba al Conservatorio. En la sinfónica tuve algunos contratiempos porque el maestro de contrabajo era ejecutante de chelo y la técnica no es la misma. Uno de mis compañeros, bajista de la orquesta, me apoyó y pude sacar los primeros conciertos, en los que tocamos obras sencillas, como la Prometeus de Beethoven. Disfruté mucho cuatro conciertos que dimos en la Hemeroteca Nacional. Como no tenía para el camión, me iba caminando. Al cuarto día decían a mi paso: “Mira, ahí va la dama de la noche…” Mi tío Vicente, que era joyero en la calle de Madero, fue a todos. Me iba a saludar al finalizar cada uno de ellos y, al final del último, puso en mi dedo anular un anillo con una piedrita roja al tiempo que decía: “Me voy sorprendido de la imagen que me llevo de ti y de todo lo que he escuchado. Por esa razón, te doy este recuerdo. Es un rubí, es de la buena suerte. Que Dios te bendiga”. Durante uno de los ensayos, un señor Ríos pidió hablar conmigo y me ofreció trabajar en una orquesta femenina que él dirigía, la Ríos Art. En ésta tocaba toda su familia: su esposa, tres de sus hermanas, dos de sus hijas, una sobrina y otra muchacha. A mi mamá le pareció bien que yo trabajara con ese señor, pero mi mayor preocupación era que estaba en vísperas de exámenes. Cuando llegaron, no presenté el 17 de contrabajo, porque nunca me sentí a gusto con el maestro, ni el de solfeo porque, debido a mi trabajo, no podía llegar a tiempo a clase. Le expliqué estas razones al director Téllez Oropeza, pero por reglamento me sacaron de la orquesta y de la escuela. 18 Renuncié en la sastrería porque me cansó la forma soez en la que se expresaba mi tío. Y como también tuve que dejar el Conservatorio, dispuse de más tiempo para estudiar con la orquesta femenina. En la orquesta se tocaba swing, boogie boogie, blues y toda la música que se escuchaba en ese tiempo. Fue un cambio muy difícil, pero puse todo mi empeño para acoplarme. La orquesta me proveyó del instrumento. Mi primer trabajo con la orquesta femenina fue en un centro nocturno de nombre Montparnasse. Mi “vestido feo” del bailable ya había quedado muy atrás. Ahora, lucía un hermoso uniforme de raso blanco, strapless, con una falda larga redonda y un chaleco de lentejuelas plateadas. En el Montparnasse había ficheras, todas vestían muy elegantes. La variedad era Fernando Fernández y se hacían grandes cenas para los políticos. La más bella y popular de las ficheras se llamaba Estrella. Al terminar el trabajo, ella repartía lo que había ganado con las que menos habían obtenido en esa noche. Era muy querida y protegida por sus compañeras. En una ocasión entró corriendo a nuestro camerino, diciendo que no saldría en toda la noche. La esposa del director le preguntó por qué no iba a salir y ella le contestó: “Porque allí está mi marido, como es un político importante, le organizaron una cena aquí”. Cuando le dije a Joaquín que estaba trabajando en un centro nocturno, habló con mi mamá para manifestarle su desacuerdo y le pidió permiso para casarse conmigo. Mi mamá le contestó: “No. Yo no voy a permitir que Guadalupe se case ahora que ya está ganando dinero, porque me tiene que ayudar a sacar adelante a sus hermanos”. Joaquín, que trabajaba y seguía estudiando, se ofreció a ayudar a mi familia con tal de casarse conmigo. Pero mi mamá se siguió negando. Cuando él me platicó todo, me sentí muy triste. Ya en casa, la primera que abordó el tema fue mi mamá. Me dijo que no permitiría que me casara por ninguna razón. Le dije que quería mucho a Joaquín, pero a ella no le importó. En la cuarta semana después del incidente, Joaquín me dijo que era el último día que venía a verme: había pedido su cambio fuera de la ciudad. Nunca más lo volví a ver. A mi mamá yo le tenía mucho miedo, pero a pesar de eso le dije muy enojada que ya no quería que me fuera a recoger al trabajo, como solía hacerlo. Ella me contestó que lo sentía mucho, pero que yo no me mandaba sola. Yo extrañaba mucho a Joaquín, me sentía impotente y ya no me daban ganas de platicar con mi mamá. Mi abuelita nos visitaba muy seguido y, como mi confidente, me tranquilizó: “Hija, no te preocupes, las cosas suceden por algo. Ya verás que te vas a encontrar a otro hombre que también te va a querer mucho y que va a apoyar a tus hermanas. Vas a ser muy feliz y vas a tener a tus hijos. Concéntrate en tu música, estoy segura de que vas a seguir adelante”. 19 20 Un día fui al salón Oro y Plata para concursar en Los aficionados, un programa que se realizaba en la XEW. Estaba lleno de gente. Me sorprendí mucho cuando vi que nos iba a acompañar una orquesta muy grande, dirigida por el maestro Juan S. Garrido. Ensayé mi canción, Dos almas, y concursé. Saqué el primer premio: me dieron cien pesos y un paquete de chocolate Abuelita. Para mí aquello era mucho dinero. Cuando llegué a mi casa, ya todos en la vecindad sabían que había cantado en Los aficionados. Resulta que, como no teníamos ni para radio, mis hermanos fueron con el señor que reparaba los radios y le pidieron uno prestado. Así fue como mi mamá se enteró y me escuchó cantar. Estaba muy contenta, y más contenta se puso cuando le di los cien pesos que había ganado. El día del ensayo, las compañeras de la orquesta femenina celebraron mucho mi éxito. También por mi participación en Los aficionados me llegaron varias cartas de admiradores. Recuerdo una que decía: “Soy norteamericano, tengo tantos años, estoy bien de mis piernas, de mis brazos y también de la cabeza. Acabo de hacerme análisis de todo y quiero que te cases conmigo”. Mandó dirección y número de teléfono. Ésa no fue la última propuesta de matrimonio que me hicieron a lo largo de mi carrera en los centros nocturnos y en las giras. También trabajamos en el teatro Follies Bergères, acompañando al dúo Pánuco, que no eran otras que las hermanas del señor Ríos. Cuando no estaban en la orquesta, formaban un dueto: cantaban a dos voces y hacían sus solos de instrumento, Rebeca en el saxofón alto y Aurora en la trompeta. La estrella principal del teatro era Tongolele. También estaban Palillo, Manolín y Shilinsky, bailarinas y otros cómicos. Después de esa temporada tuvimos más trabajo, tocábamos cada fin de semana y seguimos saliendo a giras. Recuerdo mucho una gira a Veracruz: al acompañar al baño a la Tenoquis, una de las hijas del señor Ríos, me caí a una pileta de agua sucia y me luxé el tobillo. Terminé el trabajo escondida detrás del contrabajo, toda manchada y doliéndome el tobillo. Uno de los integrantes del trío que alternó con nosotras tuvo la atención de cargarme hasta mi habitación, me sobó el pie y me lo vendó. Él se convirtió más adelante en Viruta, del dueto Viruta y Capulina. Poco después de una gira a Oaxaca con la Ríos Art, me llegó una carta de la XEW para que fuera a cantar nuevamente a Los aficionados. Volví a ganar el primer lugar, pero lo más importante para mi carrera fue que me abrió camino en el mundo de la radio. A raíz de mi segunda participación en el concurso, un locutor de Radio Mil, el señor Flores, me invitó a participar como cantante en uno de sus programas. En la vecindad siempre había incidentes entre vecinos y todo se escuchaba. Así fue como me enteré de que mi mamá estaba nuevamente embarazada, mientras platicaba con una de sus amigas en el patio. Cuando le di la noticia a mi abuelita, me comentó: “Lo único que siento es que van a crecer más tus obligaciones, sin que sean realmente tuyas”. Al poco tiempo nació mi hermana Margarita. La esposa del señor Ríos me enseñó a tejer y le hice una chambrita y zapatitos. Era muy bonita: morena, con ojitos muy grandes color capulín y pestañas enormes. Mi mamá la registró como hija natural: Margarita Piñón, y eso en aquel tiempo no era muy bien visto. Con la orquesta, regresamos al Follies Bergères. Continuaba como primera figura Tongolele, seguía Palillo, Manolín y Shilinsky. Ahora estaban Tin Tán y Marcelo; Paco Miller y Chabelo. La esposa de Paco, Imelda Miller, era parte del cuerpo de baile y continuamente se iba a platicar a nuestro camerino; Paco no le daba una buena vida. Poco después ella se lanzó como cantante. Después de esa temporada, el señor Ríos nos dio tres días de descanso. En uno de esos días, Ramón Gliss, un muchacho que iba diariamente al Follies porque era hermano de dos de las bailarinas, llegó a mi domicilio. Me dijo que tenía buenas intenciones y que me invitaba a tomar una nieve. Acepté, y nos quedamos platicando hasta 21 22 que noté que se estaba haciendo tarde. Cuando llegué a mi casa, mi mamá estaba furiosa: me dijo que qué horas eran esas de llegar, que yo no me mandaba sola. Azotó contra el piso una silla vieja que teníamos; la hizo pedazos; agarró el palo más largo del respaldo y con ése me empezó a pegar. Me tiraba golpes adonde cayeran. Por detrás me empezó a dar duro y duro en la cadera, tan duro que sentía que me iba a fracturar; metía las manos, pero era muy intenso el dolor. Era tanta la furia de mi mamá que me espanté y salí corriendo rumbo a casa de mi abuelita. Corrí, y ya casi para llegar a Santa María la Ribera, me empezaron a seguir dos hombres. Más miedo me dio todavía. Pasé por la puerta de la séptima Delegación y me metí. Me apoyé en el mostrador porque sentía que me iba a caer. El oficial en turno me preguntó qué era lo que me pasaba. Si le decía que mi mamá me había golpeado, irían por ella. Así que inventé que andaba buscando a mi hermano. Mientras el oficial buscaba en su lista, vi pasar de largo a los hombres que me siguieron. El oficial me aconsejó buscar en otra delegación y le di las gracias. Tras cerciorarme de que los fulanos se habían ido, me encaminé hacia casa de mi abuelita. Cuando llegué y le conté lo que sucedió, se espantó. Puso a calentar agua con vinagre y sal y me puso lienzos calientes en los golpes. No pude dormir más que boca abajo. Le pedí a mi abuelita que le avisara el señor Ríos que no iría a los ensayos porque estaba enferma. El señor Ríos fue a mi casa, habló con mi mamá y vino a buscarme. No tuve más remedio que decirle la verdad. Me dio quince días de descanso. Cuando me reintegré a la orquesta, la señora Ríos me trató con mucho cariño: creo que su esposo le había platicado mi historia. Cuando mi abuelita fue por mi ropa a mi casa para poder cambiarme, ya no encontró una sola de mis prendas: ni ropa interior, ni zapatos, ni bolsa, ni abrigo, nada. Mis hermanos le dijeron que mi mamá se había llevado todo lo mío a casa de una vecina. Para ese primer día de ensayo, mi abuelita me compró un vestido muy sencillo y me prestó un suéter negro. Cuando tuvimos el primer trabajo de la temporada de palenques, pude comprarme lo más indispensable con el sueldo. Al terminar un ensayo, mi mamá me esperaba afuera: “Mira, hija, tu casa tú la pagas, tú apoyas, así que regresa. Ya están todas tus cosas allí; vas a encontrar todo tal y como tú lo dejaste”. Le contesté: “Perdóname, mami, pero esas cosas repártelas entre mis hermanos, porque yo me quedo con mi abuelita”. Ella replicó: “Mira, ya no lo hagas por mí, hazlo por tus hermanas, por tu hermano Elías que te extraña mucho”. Me dio en mi lado débil, porque yo quiero mucho a mis hermanos. Ya de regreso con mi mamá, ella me trató mejor. Entonces pude ensayar y trabajar más tranquilamente. Un amigo músico, Antonio León, me invitó a conocer el Salón México para que escuchara las orquestas que tocaban en ese lugar, como la Danzonera de Acerina. Poco a poco me permitieron tocar uno o dos números. Mi abuelita sugirió que no le contara a mi mamá, porque era algo especial, y mi abuelita quería que yo fuera independiente. Me dijo: “Dios te va a ayudar por todo lo que haces por tu mamá”. 23 24 Poco después, Antonio León me buscó en la XEW para invitarme a tocar en un centro nocturno que iba a dirigir. Conseguí un contrabajo prestado y acepté. Durante ese tiempo, mi rutina era ensayar con la Ríos Art, regresar a arreglarme, tomar el tren, cruzar de noche, corriendo, el mercado de Mixcoac, y llegar a trabajar. Mi mamá me iba a recoger todos los días a las cuatro de la mañana. Entre varios compañeros pagábamos el taxi de regreso. Entrando al centro nocturno, del lado derecho, estaba la plataforma alta. En el primer nivel tocaban los saxofones y el pianista. En el segundo tocaba yo junto con los metales. En el tercero, hasta arriba, estaba el baterista. Toño tocaba la trompeta y nos dirigía desde abajo. A los diez días de trabajar en ese lugar, llegó un norteamericano totalmente borracho. Los meseros trataron de sacarlo por la buena, pero él siguió caminando hasta la orquesta. Me vio y dijo: “Yo quiero a esa muchacha”. Los meseros le explicaron que no se podía, pero él insistió sacando un fajo de dinero. Como los meseros no cedían, el fulano se enojó: “Ah, ¿no me la bajan? Pues me la tienen que bajar”. Y sacó una pistola. Toño dejó la trompeta, le agarró la muñeca, y entre los dos meseros lo desarmaron y sacaron a golpes. Ése fue el último día que trabajé en ese lugar. Un día, el señor Ríos nos anunció que había firmado un contrato para la orquesta, en la frontera, por tres meses, prorrogable. Mi mamá no me dejó ir, a pesar de que el señor Ríos le insistió mucho. La Ríos Art se fue. Nunca volví a tocar en la orquesta ni volví a saber nada de ella. Sin embargo, trabajar en la Ríos Art me abrió el camino en mi carrera como intérprete y cantante. Poco a poco fui entablando amistades, conociendo gente y abriéndome camino en mi carrera de cantante, al ampliar mi abanico de perspectivas fuera de la Ríos Art. Mi amiga Hortensia Palacios, que ingresó a la orquesta después de haber trabajado en la Sonora Santanera, me había sugerido que me inscribiera al sindicato de actores y que frecuentara la cafetería de la anda para conseguir otros trabajos. Un cantante también me sugirió ir a la de la XEW, donde se reunían todas las personas del ambiente artístico. Y así lo hice. Algunos compañeros músicos que conocí en la XEW empezaron a invitarme a tocar en misas de bodas, de quince años y de aniversarios. A falta de trabajo como cantante, incluso trabajé de bailarina. Casualmente me encontré con las dos hermanas de Ramón Gliss, que habían trabajado también en el Follies. Cuando me vieron, les dio mucho gusto y me preguntaron si ya me iba a dedicar al baile. Les contesté que era cantante. Me costó mucho trabajo integrarme como bailarina, pero tenía que llevar dinero a la casa. Pasé momentos difíciles, que aunque ahora me parecen graciosos no lo fueron entonces. Como cuando no le dejé suficiente espacio a María Conesa en el círculo de bailarines para que bailara La gatita blanca y me dio un empujón que me mandó al suelo. Irónicamente, a gatas. Para entonces ya tenía mi credencial de la anda, de la cual me sentí muy orgullosa: la credencial de la Asociación Nacional de Actores me acreditaba como miembro activo en la especialidad de cancionista y teatro. La firmó Jorge Negrete como secretario general. Hacen falta otros cinco tantos de páginas y letras para contar todo lo que viví en el maravilloso mundo de la música, que fue, es y será mi vida. Tuve la suerte de descubrir mi vocación musical en el internado, comprobé mi talento en la Escuela de Iniciación Artística y, a pesar de no haber podido continuar mis estudios en el Conservatorio, seguí disfrutando de mi pasión por la música en la orquesta femenina del señor Ríos. Hice mucha radio en la XEX y en la XEW. La música también me puso en el camino de la Sinfónica Nacional y en manos del maestro Carlos Chávez. Tuve el honor de tocar en el estreno mundial del Huapango que dirigió su compositor, el maestro Pablo Moncayo. También toqué bajo la dirección del maestro Stravinsky, cuando vino a México. Allí, en el maravilloso mundo de la música, fue donde encontré al padre de mis hijos: Ángel Cu León, que en paz descanse, maestro pianista y arreglista, con quien compartí intensos 25 26 momentos musicales al lado de los más grandes músicos e intérpretes de México en esa época. Además de grabar discos, Ángel y yo vivimos juntos intensas luchas, enormes tristezas y tuvimos tres adorados hijos. He vivido dramas inenarrables, pero también alegrías imperecederas, y por eso no cabe duda de que aquella tarde en la azotea, después de correr a la señora que había golpeado a mis hermanitos, Dios escuchó mi súplica. Ya no necesité abrirme el camino con un picahielos en la mano. Me abrí camino arco en mano; me abrí camino con mi voz. No cabe duda de que Dios escuchó mi súplica y me ayudó a sacar a mis hermanos adelante: Martha perdió dos años debido a los cambios de casa y por eso terminó la primaria al mismo tiempo que Lucha. Nada más que Martha salió con diez de promedio e incluso ganó un concurso de aprovechamiento efectuado en la zona escolar. Se fue a la prevocacional, secundaria del Politécnico, donde tuvo muchos problemas con los compañeros de la escuela por ser mujer y tuvo que ser trasladada al Casco de Santo Tomás. Martha nunca se casó, pero llegó a ser ingeniera química industrial. Lucha quiso estudiar comercio, pero la expulsaron de la escuela por haber faltado a clases casi dos meses: se iba de pinta a Chapultepec. Mi mamá se enojó mucho, le dijo que si no quería estudiar, tendría que trabajar. Por medio de las hermanas del señor Ríos, le conseguí a Lucha un trabajo de secretaria en un despacho de abogados. Persuadí a mi mamá de que le permitiese seguir estudiando por las tardes. Mi hermana se casó muy joven con un hombre de muy buenos sentimientos y tiene dos hijos. Elías es jubilado de la Marina y tiene una mujercita. Rosita terminó su carrera de profesora y un posgrado. Ahora trabaja en una secundaria y tiene dos hijos. Margarita también es profesora, con diplomados y posgrados. Es soltera con dos hijos. Hace muchos años que mi mamá descansa en paz, después de una difícil vida de intenso trabajo. Mi abuelita continuó siendo mi ángel de la guarda hasta que, por un descuido médico, me la arrebataron. Se enfermó mi hermanita Martha por inhalar químicos peligrosos en su trabajo. Tuve que cuidarla por muchos años, como cuando era niña. Sufrió mucho, hasta que por fin descansó. Los demás, precisamente a raíz de la muerte de mi hermana, viven apartados de mí, separados por la distancia y el resentimiento. Y yo, sigo cantando… 27