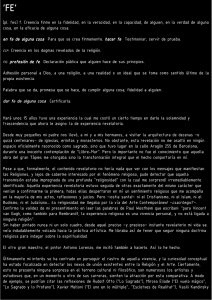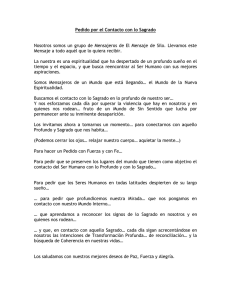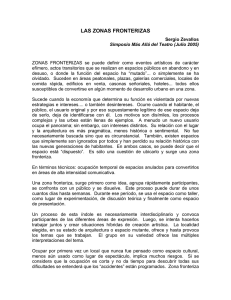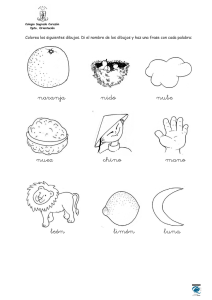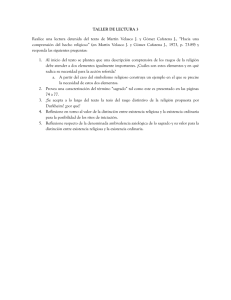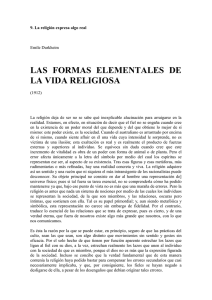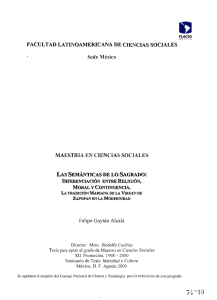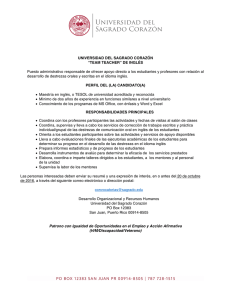Eugenio TRÍAS
Anuncio
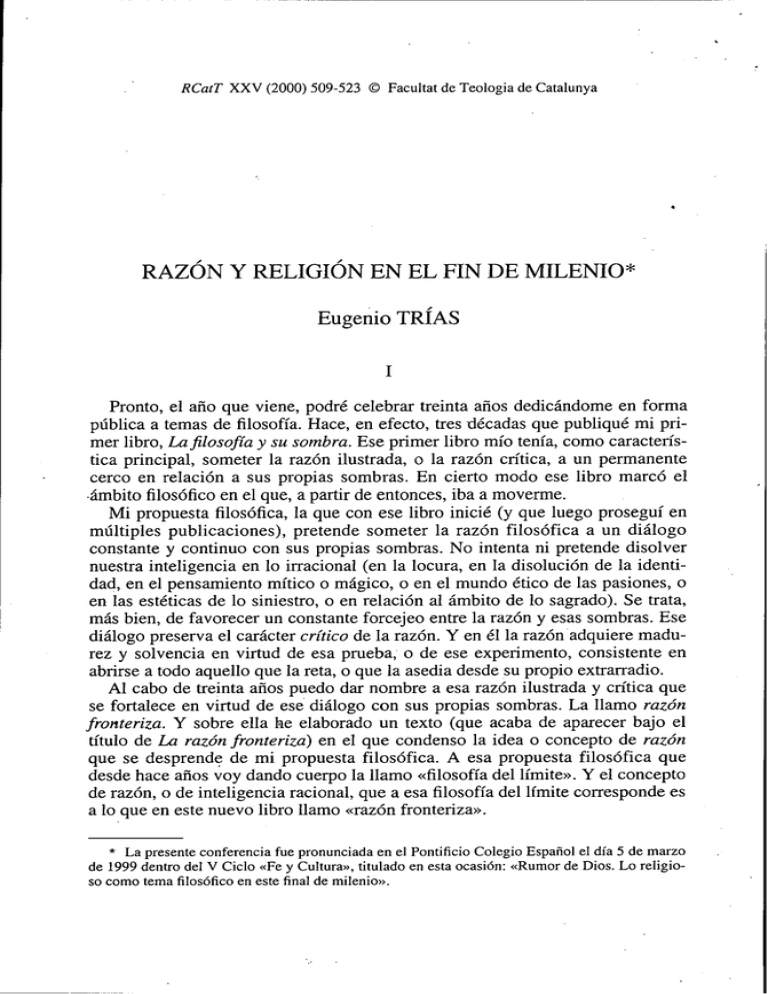
RCatT XXV (2000) 509-523 O Facultat de Teologia de Catalunya Eugenio TRÍAS Pronto, el año que viene, podré celebrar treinta años dedicándome en forma pública a temas de filosofía. Hace, en efecto, tres décadas que publiqué mi primer libro, LaJilosofia y su sombra. Ese primer libro mío tenía, como caractenstica principal, someter la razón ilustrada, o la razón crítica, a un permanente cerco en relación a sus propias sombras. En cierto modo ese libro marcó el .ámbito filosófico en el que, a partir de entonces, iba a moverme. Mi propuesta filosófica, la que con ese libro inicié (y que luego proseguí en múltiples publicaciones), pretende someter la razón filosófica a un diálogo constante y continuo con sus propias sombras. No intenta ni pretende disolver nuestra inteligencia en lo irracional (en la locura, en la disolución de la identidad, en el pensamiento mítico o mágico, o en el mundo ético de las pasiones, o en las estéticas de lo siniestro, o en relación al ámbito de lo sagrado). Se trata, más bien, de favorecer un constante forcejeo entre la razón y esas sombras. Ese diálogo preserva el carácter crítico de la razón. Y en él la razón adquiere madurez y solvencia en virtud de esa prueba, o de ese experimento, consistente en abrirse a todo aquello que la reta, o que la asedia desde su propio extrarradio. Al cabo de treinta años puedo dar nombre a esa razón ilustrada y crítica que se fortalece en virtud de ese diálogo con sus propias sombras. La llamo razón fronteriza. Y sobre ella he elaborado un texto (que acaba de aparecer bajo el título de La razón fronteriza) en el que condenso la idea o concepto de razón que se desprende de mi propuesta filosófica. A esa propuesta filosófica que desde hace años voy dando cuerpo la llamo «filosofía del límite». Y el concepto de razón, o de inteligencia racional, que a esa filosofía del límite corresponde es a lo que en este nuevo libro llamo «razón fronteriza». * La presente conferencia fue pronunciada en el Pontificio Colegio Español el día 5 de marzo de 1999 dentro del V Ciclo «Fe y Cultura)), titulado en esta ocasión: «Rumor de Dios. Lo religioso como tema filosófico en este final de milenio». Frente a una razón dogmática, que se impone mediante la exclusión de sus sombras, o frente a las propuestas «postmodernas» de disolución de la razón, propongo una razón crítica que halla en esa frontera entre ella y sus sombras el lugar mismo de su propia emergencia. Esa razón fronteriza se expande de forma transversal por todos los ámbitos que son específicos de la filosofía de la religión, pero también en el terreno de la ética y de la reflexión cívico-política. Pero sobre todo esa propuesta de razón permite una reflexión sobre nuestra propia condición (humana); nos permite esclarecer eso que somos. Ya que en última instancia la gran pregunta filosófica es la que parece condensar todas las demás, la pregunta: «¿Qué es el hombre?». Desde siempre he considerado que la filosofía es unitaria. No existen especialidades filosóficas. Se trata de desplegar una idea sobre los distintos ámbitos en los cuales circula la reflexión filosófica. Para ello es preciso, evidentemente, formular tal idea como propuesta. Y elaborar del mejor modo esa propuesta. Tal propuesta esjilosófica siempre que permita entender de una forma renovada la realidad y el mundo en el que estamos, a la vez que nos posibilite clarificar nuestra propia capacidad (inteligente) de dotarle de sentido y significación (mediante usos lingüísticos o trazos de escritura). Yo propongo comprender eso que somos a través de la idea de límite. «Somos los límites del mundo.» En razón de nuestras emociones, pasiones y usos lingüísticos, dotamos de sentido y significación al mundo de vida en que habitamos. Abandonamos la simple naturaleza e ingresamos en el universo del sentido (lo que, técnicamente, podemos llamar mundo). Pero a la vez constituimos un límite entre ese «mundo de vida» en el que habitamos y su propio más allá: el cerco de misterio que nos trasciende, y que determina nuestra condición mortal. Nuestra condición limítrofe y fronteriza nos sitúa a infinita distancia de la naturaleza (pre-humana) y del misterio (supra-humano). Nuestra condición marca sus diferencias en relación a lo físico (la vida vegetal, o animal) y en relación a lo metafísico, o teológico (la vida divina). Profundizar en el reconocimiento de esa condición humana de carácter limítrofe y fronterizo es, creo yo, el cometido de una filosofía que aspire a ser, a la vez, la más ajustada a las reflexiones de este fin de siglo y de milenio, y que conecte con las grandes tradiciones de la filosofía de siempre. En los últimos años he efectuado incursiones en uno de los ámbitos más atractivos que esta filosofía del límite hace posible: el diálogo y la reflexión con la experiencia religiosa. He propuesto, en diversas publicaciones, la necesidad, muy de nuestra hora, de pensar la religión. O de tramar un diálogo entre la razón ilustrada, concebida como razón fronteriza, con esa sombra de la razón que ha sido, desde hace un par de siglos, la religión. Con ese fin he dispuesto de un concepto que, convenientemente recreado y repensado, puede ser apto para abrir la razón fronteriza hacia esa experiencia de lo religioso: el concepto de símbolo. Ya que entiendo por símbolo la exposición, y expresión, en figuras y R A Z ~ NY R E L I G I ~ NEN EL FIN DE MILENIO 51 1 formas sensibles, de lo sagrado. Y las distintas religiones constituyen formas siempre fragmentarias, pero necesarias, de dar cauce expositivo y expresivo, mediante símbolos, a lo sagrado. La mitología constituye el conjunto de narraciones a través de las cuales se hace exégesis, o interpretación, de los símbolos religiosos. El ritual y el ceremonial (el sacrificio, sobre todo) constituyen las plasmaciones escénicas, o festivas, de dichos símbolos; del mismo modo como el templo constituye la implantación inaugurante del símbolo en el espacio, y la fiesta su instauración en el tiempo. En mi libro La edad del espíritu (y en Pensar la religión, que es un complemento del mismo, algo así como un «apéndice» de aquél) expuse de forma amplia y detallada esta reflexión sobre lo religioso a través de las formas simbólicas. También a través de símbolos tenemos la posibilidad de formalizar y configurar aspectos de nuestro mundo de vida. Y ello a través defiguras (que pueden llegar a ser iconos o signos lingüísticos). Esas figuras que permiten hacer habitable el mundo las encontramos en todas las artes, incluso en aquellas en las que la impronta icónica o lingüística no es patente (como en la arquitectura y la música). En mi libro Lógica del límite llamaba a esas artes (a la arquitectura y a la música) artes fronterizas. En virtud de ellas se hace habitable el espacio y10 el tiempo a través de configuraciones simbólicas. El libro que acabo de publicar, La razón fronteriza, constituye la tercera pieza de una trilogía a través de la qual he ido desarrollando mi propuesta filosófica, mi «filosofía del límite». Se trata de una trilogía: Lógica del límite, La edad del espíritu y La razón fronteriza, que forma una unidad; los tres componen el fruto de bastantes años de reflexión filosófica, a la vez que tres incursiones principales de esta «filosofía del límite»: hacia la estética y la teoría de las artes, en Lógica del límite; hacia la filosofía de la religión, y hacia la historia de las ideas en clave religioso-filosófica, en La edad del espíritu; y hacia la teoría del conocimiento, o de la verdad, en el último tramo de la trilogía, que es La razón fronteriza. Lo que ofrezco es una propuesta arquitectónica y constructiva que tiene la pretensión de acabar de una vez con los vicios postmodernos tan propios de los años ochenta. Hoy ya no vale decir que la filosofía sólo se mueve entre fragmentos, o que sólo puede efectuar «des-construcciones» de los «edificios» filosóficos («lago-céntricos») del pasado. O que disuelve su especificidad en el concepto indiferenciado de «género literario», o en «lo textual» (allí donde todas las vacas son pardas). El fin de siglo y de milenio nos reta de nuevo a que nos aventuremos hacia posibilidades de construcción filosófica, por muy despiertos que estemos ante cualquier ingenuidad «sistematizante». Pero la filosofía no puede renunciar a las grandes preguntas de siempre, relativas a nuestra condición humana, a lo específico de ésta, o a las formas de expresión de lo más genuino de nosotros mismos (mediante ideas filosóficas, formas artísticas o símbolos religiosos). Frente a proyectos de razón dogmática, como los propios de las filosofías «comunicativas» germánicas de anteriores décadas, o frente a las disoluciones postmodernas (como el «pensiero debole», la des-construcción o cosas por el estilo), se propone aquí una razón crítica ilustrada que asume su naturaleza crítica en razón de su inveterado diálogo con sus propias sombras. Y que se provee de símbolos para lograr un acceso, siempre paradójico, a la trascendencia, o para configurar, mediante formas artísticas, nuestro propio «mundo de vida». Queda pendiente todavía, una vez trazadas las líneas mayores de esta reflexión filosófica, un próximo desarrollo que muestre la capacidad que esta orientación tiene de promover una inflexión relevante en el campo de la ética. Tengo previsto publicar, después de La razón fronteriza, un breve texto titulado Etica y condición humana, en el cual, en unas ciento y pico páginas, condenso las consecuencias éticas que pueden desprenderse de esta filosofía del límite. Se trata, pues, de mostrar el «uso práctico» de esa razón fronteriza que, en términos de teoría del conocimiento, ha sido reflexionada en el libro que ahora he publicado. En esa reflexión ética muestro la necesidad de buscar la inspiración de la ética en la reflexión, antes referida, relativa a lo que somos. Ya que sólo de esa reflexión sobre nuestra propia condición, sobre la condición humana que nos es propia, es posible promover una propuesta ética que reviva y recree otras propuestas tradicionales o clásicas, sólo que dándoles una inflexión y un giro peculiar (el que deriva de la inspiración limítrofe de la filosofía que voy componiendo). En dicho texto voy rodeando y cercando al único imperativo ético que a mi modo de ver posee plena legitimidad «racional», o que se adecua y ajusta a nuestra propia condición, pudiéndose en consecuencia universalizar. Tal imperativo hace ya años que lo vengo formulando (desde que inicié una reflexión sobre «los límites» en mi ya lejano libro Los límites del mundo). Tal imperativo dice así: «Obra de tal manera que ajustes tu máxima de conducta, o de acción, a tu propia condición humana; es decir, a tu condición de habitante de la frontera.» De ese imperativo da testimonio cierta «voz» (que modernamente llamamos «voz de la conciencia») que resuena a través de la máscara a través de la cual nos presentamos ante los demás (y ante nosotros mismos). Esa máscara es la que determina nuestra personalidad. Persona significa máscara (en latín): hace referencia, en latín, a la «voz» que resuena a través de la máscara teatral (personare). Esa voz que resuena a través de esa máscara que nos dota de existencia singular, o personal, es justamente la voz imperativa de la proposición ética: la que nos invita, y conmina, a habitar el limite del mundo, o a encarnar esa condición limítrofe y fronteriza que constituye nuestro signo de identidad. Esa propuesta es, además, la razón y el fundamento de nuestra libertad. Ya que está en nuestras manos tanto responder (de forma libre, responsable) a esa proposición, como también rechazar en forma de negación esa propuesta. Lo que de ese R A Z ~ NY R E L I G I ~ NEN EL FIN DE MILENIO 513 rechazo puede surgir es lo contrario a lo humano: la generación de lo inhumano. Sólo el hombre, en virtud de esa libertad que constituye su máxima dignidad (como ya supo comprender el gran pensador italiano del renacimiento Pico della Mirandola), puede generar en torno suyo, en su conducta y en la vida que le rodea, situaciones y formas de vida claramente inhumanas. El límite es siempre un concepto resbaladizo y de doble filo, de una ambigüedad a veces imtante (aunque siempre estimulante). Todo límite es, siempre, una invitación a ser traspasado, transgredido o revocado. Pero el límite es, también, una incitación a la superación, al exceso. Los romanos llamaban limes a una franja estrecha de territorio, pero susceptible de ser habitada, donde confluían romanos y bárbaros, o ciudadanos y extranjeros. En las fronteras se producen siempre importantes fenómenos de colisión y mestizaje; todo pierde su identidad pura y dura de carácter originario, agreste o natural. Y el hombre es fronterizo en razón de esa colisión que en él se forma: no es ni un animal ni un dios (ni tampoco un dios animal, o un animal divinizado, según el sueño dionisíaco de Nietzsche). En ese carácter «centáurico» estriba su peculiaridad; también, en cierto modo, su tragedia; pero asimismo su posible dignidad. Ese carácter fronterizo del hombre tiene, pues, una posible expansión ética; y puede tener, también, un impulso filosófico que permita reflexionar sobre nuestra condición cívica, política. En nuestra época esa reflexión es necesaria. Ya que nos hallamos zarandeados por falsos universalismos (como los que ciertas formas economicistas o tecnológicas de «globalización» proponen) y por irredentos e imtantes particularismos (como los que ciertos modos de integrismo religioso o nacionalista disponen). Entre el «casino global» de una economía y de una técnica universalizada y el «santuario local» de los nacionalismos y de los integrismos, es importante repensar la articulación de las instancias universales y locales, o cosmopolitas y personalistas, a través de nuevas categorías (que dejen o aparquen como absoletas las eternas querellas entre el individuo y lo colectivo). En esos contextos la «filosofía del límite» tiene, creo, campo abierto a la generación de nuevos modos de pensar lo comunitario y lo personal, introduciendo inflexiones conceptuales que pueden tener verdadera relevancia en el ámbito de las ideas cívicas y políticas. Si hay un tema relevante en este fin de milenio, este es, sin duda, el religioso. La religión vuelve a estar de actualidad después de dos siglos en los cuales parecíamos asistir a su declive irreversible. Lejos de ser un factor cultural en retroceso, parece hallarse hoy en primer plano de los asuntos mundiales. Tanto el fenómeno del integrismo, islámico, judío o cristiano, como el general interés por las religiones orientales dentro del ámbito occidental, o el despertar de las grandes religiones históricas, desde el hinduismo en todas sus formas hasta el 5 14 EUGENIO T R ~ A S islam (en sus variantes sunnitas o chiítas), todo ello es índice de un interés creciente por lo religioso. Es más, el final de la guerra fría parece haber sustituido el registro ideológico, como ese lugar en donde se articulan y anudan las convicciones y los conflictos, por el registro religioso. Como si la etapa de supremacía de las ideologías hubiese dejado terreno expedito, de nuevo, al resurgimiento de las grandes religiones. Lo que el fin de la guerra fría y del sistema de bloques ha generado no es el proyecto en ciernes de un «estado mundial», como mucha literatura profética auguraba a lo largo de este siglo. Frente a esa unificación uniformadora generada desde amba, se está imponiendo un mundo escindido en múltiples centros: un mundo policéntrico en el que triunfan por doquier fuerzas centrípetas, destruyendo o dispersando unidades grandes o medias de naturaleza inestable; así, por ejemplo, los estados multinacionales del tipo de Yugoslavia o de la antigua Unión Soviética. Y lo que determina y decide las razones nacionales que marcan las escisiones y disidencias son, sobre todo, factores culturales que remiten, antes que nada, a los diferenciales religiosos. Hace ya varios años que destaqué la necesidad de pensar la religión en este fin de milenio como asunto ineludible y de primer orden en el terreno filosófico. Proponía esa tarea como antídoto o como triaca en relación al veneno integrista en todas sus formas y manifestaciones (presente en todas las religiones, y no tan sólo en la religión islámica). Asimismo, proponía esa línea de reflexión con el fin de corregir el modo frívolo y banal con que la tradición moderna e ilustrada ha solido situarse en relación al hecho religioso, al que ha considerado por lo general como una supervivencia que la razón debería paulatinamente relegar hasta conseguir su plena extinción. La tradición ilustrada concibió la religión revelada como superstición, término de origen latino que significa, quizás, supervivencia de algo periclitado, obsoleto; o que puede también significar, como recuerda en un escrito Max Weber, éxtasis, queriéndose referir con ello a las formas de religión extática características del sincretismo religioso tardorromano; con la palabra superstitio se querían marcar las diferencias entre esas formas de religiosidad reputadas bárbaras por la buena sociedad romana y la genuina religio de ésta. La modernidad tiende a concebir la religión como una actitud irracional que, sin embargo, puede explicarse y comprenderse en razón de las miserias psíquicas o socioeconómicas del hombre. La religión es para Marx la expresión del «llanto de la criatura oprimida»; para Freud es una ilusión que restituye la indigencia psíquica del hombre: una ilusión necesaria sin la cual el hombre común no podría sobrellevar las calamidades de la vida. Estas explicacibnes, con ser muchas de ellas valiosas, no abarcan la totalidad del fenómeno religioso, al que tienden siempre a reducir y minimizar. Este exige una aproximación que haga justicia plenamente a su carácter: un acerca- R A Z ~ NY R E L I G I ~ NEN EL FIN DE MILENIO 5 15 miento filosófico, o genuinamente fenomenológico, que permita comprender el misterio .que la religión encierra, o que haga posible la necesidad, urgente en esta coyuntura de fin de milenio, de pensar la religión. Pero no son razones de coyuntura mundial o internacional las que me urgen a interesarme por el hecho religioso. O no lo son únicamente. Hay otras razones más poderosas que proceden de la propia dinámica de mi reflexión filosófica, que desde su formulación más clara y nítida, en mi libro Lógica del límite, mostró la necesidad imperiosa de explorar el terreno religioso. La razón, pues, deriva de la propia coherencia interna de mi proyecto filosófico. Este, desde comienzos de la década de los ochenta, ha asumido como centro de gravedad la noción de límite; ha tratado de ir construyendo un concepto filosófico acorde a esa noción que se me revela como la más fecunda de las que derivan de la tradición de la modernidad. Pues, de hecho, recibo esta noción como una herencia de la modernidad en su versión más característica: el criticismo kantiano y su radicalización, a partir del llamado «giro lingüístico», por parte de Wittgenstein. En la construcción crítica de Kant, lo mismo que en el de Tractatus de Wittgenstein, la idea de límite es central. En mis libros Los límites del mundo, La aventura Jilosójca, Lógica del límite y La razón fronteriza he tratado de mostrarlo. En La edad del espíritu aproveché exploraciones anteriores para orientarme en relación a una aventura filosófica por la selva selvaggia de las religiones históricas. Lo que Wittgenstein llama límite del mundo (correspondiente a los límites del lenguaje) es erigido, en mi concepción filosófica, como ser. Lo que desde Parménides y Aristóteles se entiende por tal (el ser en tanto que ser) es, precisamente, ese límite (de lenguaje y mundo) que Wittgenstein descubre en su exploración lógico-lingüística, radicalizando el empeño crítico kantiano por asegurar los límites de lo que puede ser conocido. Sólo que la modernidad, desde Kant a Wittgenstein, concibe ese límite en términos exclusivamente negativos: como el índice de lo que no puede ser conocido, según Kant: o de lo que no puede decirse con significación, según Wittgenstein. A ese límite le asigno carácter ontológico, de manera que pueda afirmarse que lo que desde los griegos se entiende por ser es, justamente, ese límite. A la síntesis así formada la llamo, en mis últimos textos, ser del límite, subrayando el carácter a la vez subjetivo y objetivo del genitivo (ser del límite). Creo que esta unión sintética de la doctrina ontológica, relativa al ser, con la concepción limítrofe y fronteriza que procede de la tradición filosófica de la modernidad, la tradición crítica respecto al conocimiento y al lenguaje, constituye un verdadero novum dentro del horizonte de lo que puede ser filosóficamente pensado. Existe una auténtica disimetría entre los contenidos que se revelan en el Iímite. Por una parte, ciertamente, se descubre el ámbito de nuestra existencia, en el que el ser aparece, y al que denomino «ámbito de aparición» o «mundo». En cuanto a lo que se encuentra allende el límite, eso constituye la orla de misterio que nos circunda. Puede determinarse como lo sagrado (con toda la ambivalen- ' cia del término, sacel; sanctus): aquello respecto a lo cual el hombre, habitante de la frontera, se halla estructuralmente ligado. De esa ligazón o enlace da cuenta la experiencia religiosa; es decir, la experiencia de re-ligación respecto a lo sagrado. Puede hacerse referencia al cerco hermético que subyace más allá del límite (o allende el ser del límite) por razón de que éste, de algún modo, aún en forma paradógica, se revela. De lo contrario ni siquiera podríamos tener derecho a mentarlo. Su existencia viene, ciertamente, asegurada por la naturaleza misma del límite. . ~ s t epor , definición, constituye un gozne entre dos ámbitos; y es límite tanto en relación al círculo de aconteceres familiares que denominamos mundo, como en relación a aquello, igual a x, que constituye el más allá de sí, o lo que subsiste tras el horizonte que instituye. Pero esta exigencia es excesivamente formal. Se requiere una prueba fenomenológica y fáctica en relación a la revelación de ese cerco hermético que constituye lo sagrado. Sólo que esa revelación muestra o manifiesta la naturaleza escondida y secreta (encerrada en sí) del cerco hermético, cobijo de lo sagrado. Luego esa revelación lo es del misterio como misterio. Debe, pues, decirse que lo que en términos de religión se concibe como revelación es, siempre, la salvaguarda del misterio al que la religión constitutivamente se refiere. Y es también el desvelamiento insomne y apasionado de ese misterio. Toda religión instituye, en este sentido, cierta revelación (necesariamente fragmentaria y parcial) del misterio. A esa revelación manifiesta que sensibiliza en el cerco del aparecer lo sagrado es lo que en mis últimos libros (Lógica del límite y La edad del espíritu) llamo revelación simbólica. El símbolo es, para mí, la forma de manifestación de lo sagrado: su irrupción en el cerco del aparecer. El propio desdoblamiento del símbolo, su interna y necesaria distinción (entre su parte simbolizante y lo que en ella se simboliza), habla de esa aparición en el mundo de lo sagrado a través de la mediación simbólica. La edad del espíritu se inicia con un capítulo («La tabla de las categorías y las edades del mundo») en el cual hago explícitas las claves sobre las cuales llevo a cabo el recorrido del texto. Se toma como punto de partida el tema de lo sagrado, con su ambivalencia característica (lo sagrado110 santo). Se adelanta la tesis sobre la forma en la cual lo sagrado se hace presente o manifiesto. A la manifestación de lo sagrado la llamo el símbolo. Pero símbolo debe entenderse en forma verbal: hace referencia a un acontecimiento al que llamo el acontecimiento simbólico. Atiendo, en este contexto, a la etimología de la expresión símbolo, que como se sabe, hace referencia al acto de «lanzar» a la vez, o «conjuntamente», algo. 1 R A Z ~ NY R E L I G I ~ NEN EL FIN DE MILENIO 5 17 Ese algo es una medalla o moneda partida por la mitad. El símbolo es una unidad escindida que se realiza como símbolo cuando ambos fragmentos son <clanzados» y se propicia su conjunción, su deseada articulación. Tal acto de conjunción es lo que llamo acontecimiento simbólico. Pregunto, entonces, por las condiciones de posibilidad de ese acontecimiento, de lo que desprendo siete categorías, siete requisitos que hacen posible que el acontecimiento simbólico se produzca. Esas categorías constituyen la columna vertebral que confiere coherencia y dirección a todo el texto. La primera es la categoría matriz, la «madre» de todas las demás (categoría de materia, término este que tiene siempre la significación de lo materno y matricial). Esa matriz simbólica, sin embargo, debe ser «ordenada» y dispuesta hasta constituir un «mundo», un cosmos. Tal cosmos es la segunda categoría. Una vez formado el cosmos, una vez «creado» el «mundo», puede ya asistirse al acto simbólico, en el cual tiene lugar un encuentro: la cita entre la presencia de lo sagrado (en forma de teofanía) y el testigo (humano) que da cuenta de ella. Tal es la tercera categoría, relativa al encuentro (entre presencia y testigo). Ese encuentro da lugar a la cuarta categoría, en ella se consuma la comunicación (verbal, escrita) entre la presencia y el testigo. Estas cuatro categorías constituyen el aspecto simbolizante del símbolo (o del «acontecimiento simbólico»). Pero de hecho deben ser completadas con otras dos, que remiten la manifestación simbólica a ciertas claves de sentido, o formas a través de las cuales puede interpretarse el sentido de la palabra o la escritura comunicada. Se trata, en quinto lugar, de la categoría relativa a las claves hermenéuticas (interpretativas) del sentido y, en sexto lugar, a la categoría que rebasa y desborda esas claves, prbpiciando un encuentro místico con lo sagrado. Por último, la séptima categoría hace posible la coincidencia o adecuación de todas las anteriores, y en particular de las categorías simbolizantes y de las relativas a lo simbolizado en el símbolo. En esta séptima categoría se ponen las bases finales para la culminación y cumplimiento del acontecimiento simbólico. Estas siete categorías admiten un tratamiento diacrónico, componiendo una sucesión de eones o de épocas simbólicas. Eso es lo que permite proyectar sobre la historia esta trama categorial, de modo que el libro sea, a la vez, un tratado categorial relativo a formas de determinarse el logos simbólico y una filosofía de la historia en la que esa trama se va proyectando en forma sucesiva, según la hegemonía de una u otra de las categorías. Por último, todo este ciclo de siete categorías que compone el orden simbólico experimenta una repetición, o recreación, al accederse a la última categoría. Se inicia entonces un ciclo de las mismas categorías en el cual el imaginario simbólico retrocede, poniéndose las bases de lo que constituye la 1 518 EUGENIO TRÍAS modernidad. La segunda parte del libro es, en efecto, una teoría de la modernidad, concebida ésta como el tiempo de la gran ocultación de toda la trama simbólica. No se trata, como muchas veces se dice, del ocaso y de la destrucción de lo sagrado (que llega a su perfecta formulación en el célebre dictum nietzscheano de «Dios ha muerto»). Se trata más bien de su ocultación. A lo largo de la última parte de mi libro La edad del espíritu voy conceptuando el mundo histórico de la modernidad, que sobrevive en Occidente a partir del renacimiento, a partir de esta noción. Lo sagrado y lo santo no se destruyen en la modernidad; simplemente se ocultan y se inhiben. La modernidad, el mundo moderno, es tiempo de ocultación. Lo sagrado, y su manifestación simbólica, no queda destruido; mucho menos aniquilado; queda, eso sí, inhibido (en el sentido freudiano del término). Subsiste en el inconsciente cultural e histórico. Y como todo lo que se inhibe, se halla siempre presto a retornar, si bien de forma desplazada, en pura metonimia. Así, por ejemplo, la simbolización de lo sagrado se desplaza del plano pertinente de la religión, tal como se produce en el imaginario social y cultural hasta el renacimiento europeo occidental, hacia otros terrenos: al terreno de la magia naturalis, en el renacimiento; al de la alegoría urbanística y escénica, durante el siglo XVII (edad de la razón y era del barroco); al del arte y la estética (o a lo que desde mediados del siglo XVIII se entiende por ambos conceptos) en los tiempos de la ilustración y del romanticismo, primero, y del «movimiento moderno», a lo largo de todo el siglo XX. No se destruye el simbolismo en el cual lo sagrado se hace manifiesto. Subsiste el acontecimiento simbólico, pero en forma de ocultación. O para decirlo en términos freudianos, se mantiene en el inconsciente de la cultura moderna. De ahí que ésta experimente el inexorable retorno de lo simbólico, sólo que desplazado del escenario específicamente religioso en el cual se mostró y manifestó lo sagrado anteriormente al surgimiento de la modernidad (antes, pues, del renacimiento y de la reforma). De hecho resurge lo simbólico, sólo que, como acabo de decir, en el terreno de la magia natural renacentista, o en forma de alegorismo barroco, o en el dominio específico del arte y de la estética a partir de la ilustración y del romanticismo. El escenario visible y manifiesto, el que acapara el imaginario social y cultural, se halla dominado por lo que desde Descartes, Galileo, etc., se concibe como razón. Esta sustituye a la revelación religiosa en su capacidad de dotar de sentido al escenario mundano. El cerco del aparecer, el mundo, halla su «verdad» en ese escenario racional que sustituye al escenario religioso tradicional (antiguo y medieval). Pero el inconsciente cultural de la modernidad se halla impregnado del simbolismo del cual extraía la religión, hasta finales de la edad media (hasta el llamado «otoño de la edad media»), toda su fuerza creadora. De ahí la exigencia, postulada al final de ese libro mío, de una conjugación armónica entre razón y simbolismo. R A Z ~ NY R E L I G I ~ N EN EL F I N DE MILENIO 519 En cierto modo La edad del espíritu es, para decirlo en términos tradicionales, un «tratado sobre las causas segundas». Se trata de mostrar el reflejo en la historia, en el devenir de los acontecimientos, de una estructura de categorías o nombres que deciden lo que puede saberse del ser, de un ser que yo concibo como «ser del límite». Del mismo modo como Gregorio de Nacianzo y, siguiendo su orientación, en plena edad media, el abad calabrés Joaquín de Fiore, trataron de proyectar sobre la historia el esquema cristiano trinitario, así también he intentado, en ese libro, proyectar un auténtico heptámeron, relativo a siete Días, o figuras simbólicas relativas a lo sagrado, sobre los acontecimientos, de los que deriva una verdadera reflexión histórica. O si quiere decirse así, un gran relato, un «mito». Tales categorías son, de hecho, los hitos argumentales, o los engarces, a través de los cuales se va tramando un relato: un genuino «mito de referencia». A tal mito le llamo acontecimiento sim-bólico: Y en él desgloso, primero, todo lo relativo a su parte simbolizante; y en segundo lugar la remisión, o el reenvío hermenéutico, de esa parte a lo que con ella se simboliza: a lo simbolizado a través de esa parte simbolizante. Finalmente trato de revelar el encaje posible, o la precaria coincidencia, entre ambas partes: esa comunidad a la que hace refe,rencia el prefijo sym de la expresión sym-bolon. Son categorías que se dicen o se predican en relación al ser del límite, que es el pertinente substrato óntico al cual dan forma y figura simbólica. Ahora bien, lo propio del ser del limite consiste en mantener en su seno el estigma de una cesura: eso que en mi libro llamo la cesura dia-bálica. Tal cesura constituye la referencia negativa o la sombra que se interpone a cada hito argumenta1 de la trama simbólica. Cada categoría tiene, en este sentido, su correspondiente sombra. Precisamente en mi libro voy mostrando cómo ésta va emergiendo y poniendo a prueba, cada vez, el carácter propio y específico de las distintas categorías. Así, por ejemplo, en referencia a la segunda categoría (cosmológica), indico la contraposición que se establece entre el cosmos y el caos; o bien, en el marco de la tercera categoría (presencial), señalo cómo a los dioses que componen el panteón abierto al pacto sacrificial se contraponen los dioses libres de este condicionamiento (lo cual da lugar a una guerra entre dos generaciones de dioses); o bien, en la cuarta categoría (comunicativa, relativa a la palabra que relaciona la presencia sagrada y el testigo), pongo de manifiesto la cesura diabálica que sanciona la infinita distancia entre los dioses y los hombres, o que pone de manifiesto la quiebra de toda forma de conexión entre el hombre y lo absoluto (a través del núcleo de identidad y aliento, por ejemplo). Esa cesura da lugar a una verdadera crisis lógica, sapiencial, filosófica o profética (según las áreas culturales) como la que expresan los darsanas heterodoxos de la India postvédica, así el budismo y el jainismo, o bien el movimiento 520 EUGENIO T R ~ A S profético en el mundo hebreo (relativo a la ruptura de la alianza entre Dios y el pueblo elegido); o bien la crisis sacrificial que sanciona el divorcio entre dioses y héroes a través de la gran tragedia ática, en el mundo cultural griego. En cada eón, o avatar, comparece, pues, una forma de cesura dia-bálica, a tenor con el carácter propio y específico de cada una de las categorías. Y ello se debe al carácter limitado y limitante de un ser que se alza y eleva hasta la conjugación simbólica (sym-bálica), pero que no llega nunca a suturar la herida abierta de la cesura: ese quicio, o resquicio, que es inherente a su carácter de gozne o de bisagra entre el cerco del aparecer y el cerco hermético, o entre este mundo y la presión de lo sagrado. El hecho mismo de que exista ese doble extremo: lo que aparece, se da o hace su aparición en el «mundo de vida» del hombre y de su comunidad, y el ámbito de lo sagrado, con todo su cortejo de presencias y teofanías posibles, procede de la naturaleza limítrofe y fronteriza del ser mismo (autó to ón). Debido a ese carácter de limes, el ser se proyecta en el doble cerco distante del mundo, al que concede límite, y de lo sagrado, del cual es, para decirlo en terminología de las escuela islámica «oriental» persa, o ishraqí, el istmo. Un istmo que, en esas tradiciones orientales islámicas, separa y une a un tiempo la península que constituye este mundo sublunar y el inmenso continente de las jerarquías celestiales, con toda su trama astral, angelológica y divina. Así mismo ese doble cerco disimétrico halla su forma lógica en la duplicidad simbolizante y simbolizada de la conjunción simbólica. De hecho el símbolo es la forma de suplemento que a ese ser del límite corresponde. Posee también el símbolo duplicidad, así como la exigencia de un encaje. Este se produce en el acto sim-bálico consistente en «lanzar conjuntamente» el fragmento disponible, o simbolizante, del símbolo, y su otra parte (sustraída). Ahora bien, esta trama simbólica del ser del límite se halla, a partir de la modernidad, en régimen de ocultación. Es esto lo que da carácter e identidad a esa época del mundo que se inicia, en Europa, a partir del renacimiento y que conduce a la destrucción del imaginario simbólico: tal es el precio que se exige para que se constituya la edad de la razón. Sólo que desde el renacimiento hasta el final del romanticismo, puede afirmarse que esa trama simbólica inhibida acaba por retornar (como siempre retorna el material reprimido, según la justa apreciación freudiana). Precisamente nos hallamos, actualmente, en la necesidad de hacer encajar, si tal cosa es posible, la tradición de una razón elevada a la condición de razón crítica, o concebida como «razón fronteriza», con ese inexorable retorno del simbolismo que del romanticismo acá tiene lugar. Y ese horizonte de articulación, siempre precaria en razón de la cesura inherente al ser del límite, pero que puede dar lugar a una efectiva conjugación tentativa de razón y simbolismo, eso es lo que llamo en dicho libro la edad del espíritu. Ya que defino a éste como la conjunción de su lado manijiesto, la razón, y de su substrato inhibido e inconsciente (que se da forma expositiva a través de la simbolización). Tal «edad del espíritu» R A Z ~ NY R E L I G I ~ NEN EL FIN DE MlLENlO 52 1 tendría, en todo caso, carácter estrictamente <<escatológico»,o relativo a un futuro cuyo carácter «advenidero» no hace sino insistir, o que no puede darse jamás presencia y presentación (en ningún presente acontecimental o histórico). La modernidad y la postmodernidad han sancionado un proceso que se presiente desde el siglo ilustrado: la plena secularización de todas las instituciones y pautas sociales o culturales que configuran nuestra contemporaneidad. Ya Max Weber había descrito ese poder de la razón por desencantar, o deshechizar, todas las figuras del mundo; y de erigirse en el único criterio de legitimación tanto del poder secular como de todas las instancias con pretensión de autoridad en nuestro mundo. La ciencia y la técnica han sido, a este respecto, los agentes más efectivos para conducir este proceso secularizador hasta sus últimas consecuencias. Hoy vivimos en una sociedad plenamente secularizada, en la cual no vale ya apelar a instancias sagradas para convalidar actitudes y proyectos, iniciativas o empresas. La razón, en su múltiple modo de presentarse, se basta y sobra para llevar a cabo esa convalidación. Pero con todo ello ha acontecido algo muy ,característico de nuestro mundo de vida postmoderno: esa razón ha sido, de forma velada e inconfesada, pero enormemente efectiva, elevada al rango de lo sagrado. Se ha situado a la razón en el pedestal que en otros mundos culturales o históricos se hallaba situada la religión. La razón ha sido convertida en oráculo al que apelar en todas las cuestiones que reclaman alguna suerte de autoridad legítima; la razón a través de sus más poderosos agentes, como son la ciencia y la técnica. Hoy se impone la tarea, propia de este fin de siglo y de milenio, de rescatar la razón de ese dominio de lo sacro. O lo que es lo mismo: se hace necesario llevar a cabo la tarea, necesaria, de secularizar la razón. Sólo una razón desprendida de ese culto indebido que se le prodiga en nuestros medios culturales y sociales, salvada de su propia erección al rango de lo sagrado, podría consumar de verdad el proyecto ilustrado, que entre tanto subsiste incompleto. Secularizar la razón significa situar sus agentes más genuinos, la ciencia y la técnica, en su propio ámbito de incumbencia, sin que se pretenda derivar de ellos inferencias indebidas que sólo se apoyan en creencias. Significa comprender los límites inherentes a la razón, único modo de aprovechar sus alcances y posibilidades. Sólo una razón fronteriza, consciente a la vez de sus límites y de sus alcances, puede servir de antídoto a una Razón (con mayúsculas) que atrae para sí los atributos de lo sacro. Secularizar la razón significa rescatarla en su carácter real, al que corresponde la letra minúscula: la que a la vez la convalida en sus ámbitos de solvencia, concediéndole la dignidad que le es propia, y que no necesita pedestales ni mayúsculas para manifestarse. EUGENIO TRÍAS La razón fronteriza es aquella que corresponde a nuestra propia inteligencia; una inteligencia que se comprueba en su capacidad de diálogo con sus propias sombras: con todo aquello que la reta y la cuestiona, pero que por lo mismo la pone a prueba, la fortalece y la enriquece. Esa inteligencia es la que corresponde a nuestra condición de habitantes de la frontera: pobladores del estrecho cerco de cordura que nos salvaguarda de la locura; o del empeño porfiado en rescatar el sentido ante el asedio del general sinsentido. O que repone en su lugar lo sagrado como la referencia a todo aquello que nos rodea y circunda bajo la forma de enigma y de misterio, y que sólo admite una forma de experiencia que Wittgenstein conceptuó como «lo místico». Eso «místico» carece de credencial para legitimar y convalidar los asuntos de nuestro mundo de vida; pero posee plena relevancia en relación a una experiencia limítrofe que alimenta, a la vez, una experiencia religiosa ilustrada, efectuada desde la inteligencia y la libertad responsable; y una formalización filosófica de nuevo cuño, capaz de sustentarse en las exigencias de nuestra inteligencia racional y de referirse, al mismo tiempo, a eso «místico» que nos rodea y envuelve, y que determina nuestra condición fronteriza. Se impone, pues, en este fin de siglo y de milenio, llevar a consumación un proyecto ilustrado que mantiene, hoy por hoy, dos asignaturas pendientes: la necesaria autocrítica de una sazón sacralizada, rescatada de su falso pedestal bajo la forma de la propuesta que aquí se hace, la de una razón fronteriza; y la apertura accesible a una experiencia de re-ligación con el misterio que marque su radical diferencia con las formas de religión y religiosidad que mantienen todavía reductos refractarios al inapelable proceso de secularización que es propio de nuestro mundo histórico. A una razón secularizada, salvada de las atribuciones de creencia y fe que provoca en su versión sacralizada, se corresponde, pues, una religión o religiosidad basada en la inteligencia y en el ejercicio responsable de la libertad; a esa religión la suelo llamar «religión del espíritu»: una religiosidad librada de la ganga de falsa sacralización que todavía mantiene en muchas de sus manifestaciones (en actitudes, comportamientos e instituciones). Al combate ilustrado contra esos reductos «supersticiosos» se corresponde el combate, igualmente ilustrado, contra las supersticiones que la razón científico-técnica espontáneamente provoca, o contra los usos indebidos de la razón en ámbitos en los cuales carece de solvencia. La inteligencia racional debe ser conducida hasta su propio límite; lo cual significa apurar todas sus fuerzas y energías; sólo así puede descubrir, si es lúcida y consecuente consigo misma, su inherente y congénita «limitación». En ella puede encontrar, a través de la experiencia «mística», una posible apertura de ese límite (sin que éste quede, sin embargo, anulado). Tal anulación fue el sueño de una razón girada hacia «lo infinito», como fue el proyecto de razón de la modernidad, con su voluntad fáustica por trascender todo límite. Hoy estamos curados de espantos en relación a lo que de ese proyecto RAZÓN Y R E L I G I ~ NEN EL FIN DE MILENIO 523 de razón sin límites resultó: un mundo con caracteres infernales como el propio de toda razón totalitaria, o de toda utopía racional que quiso matenalizarse y encarnarse. Eugenio TRÍAS SAGNIER Facultat d'Humanitats, UPF Ramon Trias Fargas, 25-27 E - 08008 BARCELONA Summary My proposal seeks to submit philosophical reason to a constant and continuous dialogue with its own shadows. It does not try or pretend to dissolve our intelligence in the irrational. Rather, it seeks to favour a constant struggle between reason and those shadows. That dialogue preserves the critica1 character of reason. And within it, reason acquires maturity by virtue of the fact that it opens itself to al1 that that challenges it from its own outer environment.