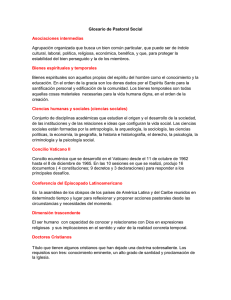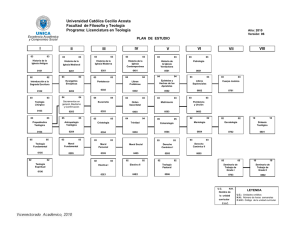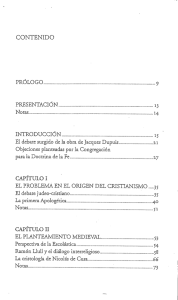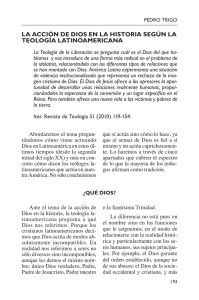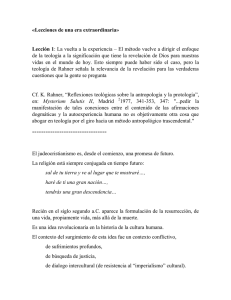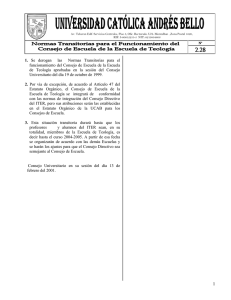LA COMUNIDAD CRISTIANA - Pontificia Universidad Javeriana
Anuncio
EL APORTE DE LAS ENCÍCLICAS SOCIALES DE JUAN PABLO II AL MÉTODO DE LA TEOLOGÍA MORAL SOCIAL DARÍO ALONSO CARVAJAL ARANDA, CMF Monografía para optar por el título de Magíster en Teología, en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. DIRECTOR P. CARLOS NOVOA, SJ DOCTOR EN TEOLOGIA Bogotá Enero del 2010 EL APORTE DE LAS ENCÍCLICAS SOCIALES DE JUAN PABLO II AL MÉTODO DE LA TEOLOGÍA MORAL SOCIAL Tesis sometida el…………………………….. al cuerpo docente de la Universidad Pontificia Javeriana en cumplimiento parcial de los requisitos para optar por el grado de Maestría en Teología por Darío Alonso Carvajal Aranda. Jurado integrado por: P. Carlos Novoa, SJ Dr. Iván Federico Mejía Por causa de Tú causa me destrozo como un navío, viejo de aventura, pero arbolando ya el joven gozo de quien corona fiel la singladura. Fiel, fiel..., es un decir. El tiempo dura y el puerto todavía es un esbozo entre las brumas de esta Edad oscura que anega el mar en sangre y en sollozo. Siempre esperé Tú paz. No Te he negado, aunque negué el amor de muchos modos y zozobré teniéndote a mi lado. No pagaré mis deudas; no me cobres. Si no he sabido hallarte siempre en todos, nunca dejé de amarte en los más pobres. (Pedro Casaldáliga, CMF, poesía “No te he negado”, tomada del libro “El tiempo y la espera”) AGRADECIMIENTOS Quiero en primer lugar agradecer infinitamente a Dios por el don de la vida, porque a lo largo de mi existencia se ha manifestado como Padre-Madre, amigo y compañero, además me sigue formado en las personas que están conmigo y lo encuentro en las comunidades cristianas, que se comprometen de lleno por la liberación y promoción de la dignidad de nuestros pueblos. A mi familia, a mis padres Julio Gabriel y Eulalia, a mi hermano Abelardo y a su esposa Luisa Fernanda, quienes con su estima, cariño y afecto me estimulan en mi proyecto de vida. A mí querida Congregación de Misioneros Claretianos, que me ha permitido responder a la vocación divina, y profesar la identidad de ser Hijo del Inmaculado Corazón de María, un modo concreto de ser discípulo, religioso y presbítero y ante todo una experiencia de vivir la filiación y la fraternidad divinas. De igual forma me ha permitido vivir esta consagración religiosa y el ministerio ordenado, dones que he recibido sin mérito alguno de mi parte y a pesar de mis pecados. A las comunidades misioneras de Gachalá (Cundinamarca) y de la Gabarra (Norte de Santander), que han sido unos lugares que confrontan y enriquecen el discurso teológico, desde las realidades de pobreza y exclusión que afectan profundamente a los campesinos de estos lugares pero también desde su alegría y resistencia. A mis hermanos claretianos de la Provincia de Colombia Oriental y Ecuador, que me han apoyado y dado ánimo en este proyecto de la Maestría en Teología, desde el inicio de esta caminada hasta la conclusión de esta investigación. Quiero manifestar mi gratitud especialmente al gobierno provincial, que económicamente y me permitió darle prioridad a este posgrado. me ha apoyado A la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, a todos los profesores y compañeros de la maestría, quienes gracias a su cordialidad, servicialidad y al abordaje de la enseñanza teológica, han generado que me apasione por la reflexión sistemática del proyecto salvífico de Dios, en medio de una lectura teológica e interdisciplinar de la realidad y por la construcción de prácticas nuevas en el entorno inspiradas por un compromiso ético de liberación. Quiero darle gracias especialmente al P. Alberto Parra, director de posgrados por su disponibilidad para acompañar de manera pertinente mí proceso académico, al P. Luis Guillermo Sarasa, director del departamento, por motivarme al estudio exegético de la Sagrada Escritura y al profesor Gabriel Suárez, quien a lo largo de la carrera se mostró cercano y exigente, lo cual me ayudó a valorar el rigor académico. También quiero expresar mi agradecimiento a Marta Martínez, secretaria de posgrados, que ha estado disponible para acompañarme en este proceso académico. Especialmente, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al P. Carlos Novoa, director de esta monografía, por su dedicación al acompañamiento de esta investigación, por su cordialidad, exigencia y paciencia, por hacer de este proceso de trabajo final de la maestría un espacio de profundización de la realidad desde la teología moral e invitarme a asumir con seriedad la vocación eclesial de ser teólogo. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………1 CAPÍTULO I ESTADO DEL ARTE DEL MÉTODO DE LA TEOLOGÍA MORAL SOCIAL……...6 1.1. Características del método teológico moral……………………………….…….7 1.2. La metodología de la moral social en Santo Tomás de Aquino…………………………………………..…….............18 1.2.1. La justicia legal y la justicia particular…………………………………………21 1.2.2. La justicia distributiva y la justicia conmutativa……………………………….22 1.3. El proceso de hacer ética teológica social en los tratados de Iustitia et Iure…………………………………………………………..…....21 1.4. El método de la ética teológica social en momentos previos al Concilio Vaticano II.........................................................................................28 1.5. La metodología de la moral social en el Concilio Vaticano II............................34 1.6. Aporte de la teología contemporánea al método de la teología moral social....................................................................................38 1.6.1. La Doctrina Social de la Iglesia después del Concilio Vaticano II…………….39 1.6.2. La teología política de Johann Baptist Metz…………………………..…...…...40 1.6.3. El aporte de la opción por los pobres…………………………….……………..45 CAPÍTULO II EL MÉTODO DE LA MORAL SOCIAL EN LAS ENCÍCLICAS SOCIALES LABOREM EXERCENS, SOLLICITUDO REI SOCIALIS Y CENTESIMUS ANNUS………………………………………………………………………………...49 2.1. El proceso de hacer ética teológica social en la encíclica Laborem Exercens………………………………...………..…..49 2.2. El método de la moral social en la encíclica Sollicitudo Rei Socialis………….58 2.3. La metodología de la moral social en la encíclica Centesimus Annus……..…...67 CAPÍTULO III CONTRIBUCIÓN DE LAS ENCÍCLICAS SOCIALES DE JUAN PABLO II AL MÉTODO DE LA MORAL SOCIAL……………...............72 3.1. El horizonte del método de la ética teológica social……………………...….....72 3.2. Elementos de las encíclicas sociales de Juan Pablo II a la ética teológica social……………………………………………….…….....78 3.2.1. La Doctrina Social de la Iglesia es parte de la teología moral social…………..82 3.2.2. El valor absoluto de la dignidad de la persona…………………………………84 3.2.3. La opción preferencial por los pobres…………………………………………..86 3.2.4. La humanización de las distintas dimensiones sociales………………………...88 3.2.5. La solidaridad como respuesta a la realidad de pobreza………………………..91 3.2.6. El reconocimiento de las estructuras de pecado………………………………..92 3.3. Contribución de las encíclicas sociales de Juan Pablo II a la metodología moral social…………………………………………...……...89 CONCLUSIÓN GENERAL…………………………………………………...……….95 BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………...…106 INTRODUCCIÓN El itinerario del método teológico para Rodolfo de Roux, debe tener como elementos orientadores, un conjunto de datos especializados que hagan referencia a la tradición religiosa, el contexto local y las opciones propias del sujeto que hace teología. Con respecto a la racionalidad propia del teólogo es necesaria e imprescindible una apropiación desde un talante crítico de la tradición religiosa y una actualización pertinente del mensaje de Jesús en la realidad actual. De ahí que, el paso del texto al contexto es obligante en la labor teológica, pues el sentido de la Revelación actúa en el encuentro del texto de tradición con la coyuntura propia del ser humano, porque en el discurso teológico existe un proyecto de creatura nueva que actúa en el mundo, y esa perspectiva solo se puede suscitar en la realidad situada de los hombres y mujeres. En la misma forma, encontramos como prioridad permanente de la disciplina teológica, la construcción de un discurso propio y un pronunciamiento específico frente a la realidad, que no debe ser repetitivo de lo que otras ciencias consideran sobre los seres humanos, ni mucho menos conformarse con simples anotaciones bíblico-teológicas. Por eso mismo, la comunidad teológica es exhortada a abordar un estudio propio de la especificidad disciplinar, superando los abordajes simplemente de tipo fenomenológico. De tal forma, que el proceso de la reflexión sistemática de la fe debe relacionar la coyuntura presente, y el análisis de las otras disciplinas, con el proyecto de Dios en la historia. Por otra parte, cabe reconocer que la teología tiene un modo propio de asimilar la realidad, que consiste en que a la luz de la Revelación interiorizada y vivenciada por la comunidad de creyentes, según los retos que generan el entorno y la historia desde un rigor disciplinado y sistemático, y con el apoyo de otras ciencias busca interactuar con los cuestionamientos que ofrece la sociedad apropiándoselos en su constructo teórico, con el objetivo de ayudar a los procesos prácticos y emancipatorios de la comunidad cristiana. Por eso en el proceso de hacer teología, es importante un instrumental adecuado de análisis de la realidad, que se apoye en los estudios científicos en el marco de la Divina Revelación 1 bajo la óptica y la finalidad de la praxis de la liberación, con el objeto de promover en el mundo la fraternidad y la filiación trinitarias. En el campo específico de la teología moral, encontramos que su finalidad se plasma en el Concilio Vaticano II en el decreto Optatam Totius n. 16 “Mostrar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y su obligación de producir frutos en la caridad para la vida del mundo”. Por eso, teniendo en cuenta esta pauta conciliar, es pertinente explicitar esta llamada trascendente del Hijo de Dios de dar frutos en la caridad, pasando por una comunidad cristiana que articule el amor de Dios con el amor al prójimo, definiendo éste último como la caridad propia hacia cualquier persona sin ninguna clase de exclusión. Pero esa vinculación ética debe privilegiar a quienes desde una perspectiva evangélica son más prójimos como los desclasados, los marginados, los diferentes y los débiles. Con respecto a la ética teológica social descubrimos que su método recibe como insumo el impacto social y público de la creencia, porque esta disciplina tiene una palabra que decir en el entorno. Por eso se apoya en el último concilio eclesial que valora de manera positiva la historia llegándola a considerar como un espacio teológico. Esta teologización de la vida de los pueblos, permite reconocer el papel de la persona en el mundo, porque allí desarrolla su naturaleza y función social. Además hay que añadir que el Señor Jesús es la plenitud de los tiempos, y hacía Él caminan los anhelos de la sociedad, y desde allí la Iglesia busca ser sacramento de salvación. Esto nos lleva a mostrar que la historia es el contexto donde se desarrolla el plan salvífico, por eso reconoce que en las limitaciones y las fortalezas de la realidad necesitan una lectura transversal desde la fe, con el fin de generar espacios de profundización y discernimiento. Otro aspecto del proceso de hacer teología moral social, es la Doctrina Social de la Iglesia debido a la resonancia social y eclesial de sus textos, y al aporte doctrinal y práctico a la ética teológica del entorno. Cabe valorar también que la reflexión social eclesial utiliza una metodología inspirada en el entronque doctrinal de «los signos de los tiempos», y en la ubicación de las problemáticas históricas a la luz del Evangelio y de la experiencia humana, en donde podemos catalogar la fase del ver, en el momento que la comunidad cristiana 2 describe una realidad determinada, la fase del juzgar, cuando se describe la óptica cristiana de un fenómeno social que afecta al conglomerado mundial, y la fase del actuar, en las orientaciones de tipo moral para la vida de los pueblos. Por tanto, se busca que la comunidad eclesial se acerque al mundo, ofreciéndose desde su anuncio kerigmático a mejorar la calidad de vida de la humanidad. Dentro de este marco es importante enfatizar el aporte de Juan Pablo II a la reflexión social eclesial, en donde se puede percibir el interés de la Iglesia por los pobres, y una posición evangélica frente a situaciones de conflicto. Esta investigación está delimitada en sus encíclicas sociales Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus en las cuales el Papa polaco elabora valiosos aportes al método de la teología moral social. La investigación de estos aportes se constituye en el objetivo general de esta monografía para acceder al título de Magister en Teología. Al respecto los objetivos específicos son: 1) Generar o aportar a la discusión sobre el(los) método(s) de la teología moral social, 2) Evaluar la pertinencia de la Doctrina Social de la Iglesia en el método de la teología moral, 3) Compilar los distintos aportes de las encíclicas sociales de Juan Pablo II al método de la ética teológica social y 4) Identificar un método moral social que ayude a actualizar el mensaje cristiano teniendo como un valioso recurso las encíclicas del Papa polaco. Con respecto al estado del arte de la investigación sobre la especificidad del método de la teología moral social, dentro de la facultad de teología en sus trabajos de grado, monografías y tesis y la revista Theologica Xaveriana, encontramos que se ha profundizado en las reflexiones sociales de Juan Pablo II y su aporte a la enseñanza social católica, en la moral de la sociedad aplicada a diversas realidades contextuales y a la responsabilidad del creyente, y sobre los principios metodológicos y algunas temáticas específicas de la Doctrina Social de la Iglesia. Por eso mismo, la novedad de esta investigación estará en aportar a la reflexión sobre el método de la teología moral social y desde ahí como se ubica el aporte de las encíclicas estudiadas de Karol Wojtila. De la misma manera, vale la pena seguir profundizando en la doctrina social católica como uno de los elementos del método de la ética teológica social, y encontramos en el libro de la 3 memorias del I Congreso Latinoamericano de Doctrina Social de la Iglesia, en el tema de la identidad teológica social de la enseñanza eclesial de los problemas del mundo, una apertura de horizontes epistemológicos y interdisciplinarios que pueden ayudar a enriquecer este aspecto propio de la moral social y de su método. El método para el desarrollo de esta investigación estará orientado a definir el proceso de hacer teología moral social, teniendo en cuenta la racionalidad propia de la ética cristiana, y diversos momentos de la historia de la teología en donde aparece la reflexión sobre lo que acontece en el mundo. Luego, presentaremos la metodología propia de las anteriores encíclicas nombradas, desde el trípode texto de tradición, contexto al que se le quiere dar respuesta y las prácticas inspiradas en la dialéctica texto-contexto. Finalmente, se cotejará la noción y las características del método moral social con la propuesta ética de Juan Pablo II. De ahí que, se puede considerar que el trabajo utiliza un método documental en donde se busca responder a la pregunta investigativa ¿Cuál es el aporte de las encíclicas sociales de Juan Pablo II al método de la teología moral social? y desde ahí hacer una pesquisa de documentos que puedan dilucidar el horizonte de la ética teológica social y una revisión de los documentos del Papa Wojtila Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus, buscando explicitar las ideas más pertinentes para descubrir la contribución de éste Obispo de Roma al enriquecimiento de la ética teológica social en cuanto a su metodología. En lo que concierne al método teológico de esta investigación, busca interrelacionar los elementos de la teología como la fe, la escritura, la práctica, el magisterio, el lenguaje y la razón, por medio de la articulación de la escucha de los testimonios de la fe, la sistematización y respectiva profundización y vinculación con la realidad. En concreto, se busca esta interacción con el fin de enriquecer la metodología de la moral social y explicitar el paso del texto al contexto en las tres encíclicas sociales mencionadas. Este escrito se divide en los siguientes apartados a saber: 1) Estado del arte del método de la teología moral social, 2) El método de esta teología en las encíclicas sociales Laborem Exercens, 4 Sollicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus y 3) Contribución de las encíclicas sociales de Juan Pablo II al método de la moral social. La primera parte del trabajo, busca definir los elementos propios de la teología moral social, profundizando en su método, antes y después del Concilio Vaticano II. El periodo preconciliar desde Santo Tomás de Aquino, los tratados de Iustitia et Iure, la manualística y la enseñanza social católica. Del último concilio explicitaremos cómo se enriquece la metodología de la moral social, enfatizando la constitución Gaudium et Spes, la Doctrina Social de la Iglesia posconciliar y la reflexión contemporánea de la teología política y la opción por los pobres. La segunda parte de este escrito busca presentar el método de la ética teológica social en las encíclicas Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus, por medio de una explicitación directa sobre cómo se hace teología ética de la sociedad en cada uno de estos escritos, avocando a los elementos metodológicos de la sistemática sobre la creencia, que para Clodovis Boff son la racionalidad hermenéutica, su forma de sabiduría y su dimensión pneumatológica. En lo que concierne a su aspecto interpretativo, se busca que la teología comprenda el acto revelatorio de Dios, para que basados en esa iluminación se pase a la vida. En lo que alude a la sabiduría de la ciencia sobre la creencia se tiene en cuenta que abarca los aspectos experiencial y místico, y su dimensión espiritual se alimenta de la fe, don teologal y de los dones del Espíritu Santo. El último capítulo, tiene como finalidad confrontar el horizonte del método de la moral social con el abordaje de las encíclicas sociales del Papa Wojtila, para así valorar su contribución al quehacer ético teológico social. La finalidad de este trabajo estará en contribuir a la reflexión sobre el método de la teología moral social, reconociendo la importancia de los datos cualificados propuestos en esta investigación, a otros horizontes de sentido en el abordaje de la moral cristiana sobre algunos de los temas sociales concretos en la reflexión social del Papa polaco. De la misma forma, reflexionar sobre el aspecto hermenéutico de la Doctrina Social de la Iglesia y brindar pautas para su actualización en la moral situada. Por último, este trabajo busca 5 explicitar la aplicabilidad y sistematización del método de la teología moral social en las encíclicas sociales trabajadas y concretar temáticamente sus resonancias en las prácticas de las comunidades. 6 CAPÍTULO I ESTADO DEL ARTE DEL MÉTODO DE LA TEOLOGÍA MORAL SOCIAL. Este capítulo tiene como objetivo marcar las pautas sobre el proceso de método de ética teológica social, que permita ubicar el aporte de las encíclicas sociales de Juan Pablo II a tal método. Cabe aclarar que esta reflexión sobre el método de la moral social, no es un proceso cerrado y culminado, como toda teología está abierta a reflexiones ulteriores cimentadas en la Revelación y en la realidad humana. Este apartado está dividido en las siguientes partes a saber: 1) características del método teológico moral, 2) la metodología de la moral social en Santo Tomás de Aquino, 3) como se hace ética teológica en los tratados de Iustitia et Iure, 4) desarrollo del método de la moral social en los momentos previos al Concilio Vaticano II, 5) la metodología de la moral social en el Concilio Vaticano II y 6) el aporte de la teología contemporánea al método de la moral social. 1.1. Características del método teológico moral. El método en teología para Bernard Lonergan es “un esquema normativo de operaciones recurrentes y relacionadas entre sí que producen resultados acumulativos y progresivos” 1. El carácter específico del método en la ética teológica, tiene diversos fines como la descripción del hecho moral, analizar las variables de lo concerniente a lo humano como la historia, la cultura y la situación personal, lo cual genera cuestionamientos a la realidad de carácter histórico, cultural y situacional. De la misma manera la metodología de la teología moral debe propiciar una hermenéutica de los significados subyacentes en la verdad moral y un razonamiento orientado hacia un juicio que llegue a justificar la propia opción desde el diálogo y el respeto por otros puntos de vista2. Dentro de la reflexión sobre el método de la ética teológica, se debe también tener en cuenta el aspecto de la epistemología, es decir la constitución normativa del discurso de la 1 2 LONERGAN, Método, 12. VIDAL, El hogar teológico, 982. 7 ética teológica que se identifica propiamente con los lugares o las fuentes, orientándose a la construcción científica o crítica del discurso. Por tanto, debemos tener en cuenta que aunque el método se centre en etapas, la epistemología genera la reflexión crítica de las bases del método teológico3. En la relación dialéctica entre método y epistemología en la teología moral, sin pretender hacer una investigación exhaustiva sobre la historia del reconocimiento de la moral como disciplina teológica podemos hallar dos hitos claves en la forma de construir la teología moral fundamental que son la manualística y el Concilio Vaticano II. El presupuesto para abordar estos dos hitos sobre el método moral debe tener en cuenta los elementos que conforman el estatuto epistemológico como lo son el objeto, el método y las categorías, y los elementos del saber teológico como son la Escritura, la tradición y el magisterio. En la manualística4 se puede hallar que no se integran suficientemente los elementos del saber teológico y que su estatuto epistémico tiene pertinencia en la disciplina jurídica. Por eso mismo, su método tiene como objeto implícito una visión de la teología moral, como aquella orientada hacia la ordenación de los actos humanos hacia un fin último sobrenatural5 . Esa visión de la moral llega a permear elementos del método en la ética teológica transformándolo en deductivista y casuista. La metodología manualística se elabora a partir de operaciones recurrentes con los presupuestos y principios de una metafísica esencialista de las realidades inmutables, donde se deducen criterios que orientan la realidad. El procedimiento está orientado en el descenso desde las esencias hacia la vida real, lo cual es facilitado por el mismo casuismo que busca articular la ley moral con el juicio de los hechos, con una visión esencialista y 3 Cf. BOFF, Teoría del método teológico, 18. La dinámica manualística de la moral se hace presente desde el siglo VII hasta el Concilio Vaticano II al interior de la Iglesia. Esta presencia a lo largo de estos siglos pasa por los más diversos momentos ya que por ejemplo, grandes maestros de la teología moral como Santo Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria y Gabriel Vasquez, fueron acérrimos críticos de esta escuela ético-teológica. La manualística por su desgracia logra su hegemonía desde el siglo XVIII hasta el Vaticano II. Sin embargo, desde los comienzos del siglo XX este sistema sufrió duros cuestionamientos. 5 Cf. QUEREJAZU, “Recuperación del estatuto teológico”, 65. 4 8 fixista de la realidad, que era pertinente para la práctica privada del sacramento de la penitencia, el cual era celebrado desde la perspectiva de un acto judicial6. La estructura del método en teología conjuga los elementos articuladores de esta disciplina como la fe, la Escritura, la práctica, el magisterio, el lenguaje y la razón, los cuales se combinan desde la escucha de los testimonios de la fe, la profundización racional de esos testimonios y la actualización en nuestro contexto histórico7. En el método moral en la manualística, cabe llamar la atención que la Sagrada Escritura estuvo ausente, pues no aparece como lugar teológico, sino como argumento que avala la ley positiva8. Respecto a la tradición como uno de los elementos imprescindibles del saber teológico, porque nunca es una mera nostalgia del pasado sino como memoria viva de la presencia del Espíritu9, encontramos que la manualística se convirtió en una tradición autónoma, autosuficiente y endógena, que se iba repitiendo terminando en autofagia. Aunque se citaban muchos autores como Santo Tomás de Aquino, no se puede afirmar que sea una recepción de tradiciones anteriores, más bien se citan las tradiciones teológico-morales relevantes para incrementar la autoridad del argumento o del caso10. En lo que se refiere al magisterio de la Iglesia, el cual debe tener presente una cierta sensibilidad histórica, en la manualística se estrechó una relación entre la moral y la autoridad y “de la autoridad eclesiástica interesaron sus manifestaciones legislativas para su uso nominalista”11. Se valora que no existe una vinculación propia entre la ética teológica con algún elemento magisterial específico, sino que en aquella época la moral se 6 Cf. Ibíd., 66. Cf. BOFF, Teoría del método teológico, 22. 8 “En los manuales de teología moral antes del Vaticano II la primera fuente de la sabiduría y conocimiento moral era la razón humana, y las escrituras eran frecuentemente usadas en un camino acrítico, eran primariamente textos probatorios para fundamentar un planteamiento perteneciente a una razón humana”. CURRAN, The Catholic Moral ,49. La traducción es mía. 9 Cf. VIDAL, El hogar teológico, 938. 10 “Es una exigencia de la reflexión teológico-moral actual hacer un discernimiento de las tradiciones teológico-morales en su conjunto o en un área determinada”. VIDAL, El hogar, 948. 11 QUEREJAZU, “Recuperación del estatuto teológico”, 67. 7 9 alimentaba de la autoridad eclesial en cuanto a sus manifestaciones legislativas, más no por las magisteriales. La dimensión de la praxis moral se ejecutaba principalmente en las Sumas para Confesores que eran catalogadas como prontuarios o léxicos de la vida moral, pues en ellas se encontraba toda la información que debía tener un sacerdote para la práctica del sacramento de la penitencia. En el Concilio de Trento influyó de manera notable la metafísica de Ockham que generó un concepto de singularidad que le llegó a imprimir a la ética un tinte individualista, extrínseco, voluntarista y legalista, entonces “los moralistas se dedicaron a analizar el acto singular, tanto en sus condiciones objetivas como subjetivas”12. De la misma manera, profundizó la relación entre pecados y penitencia, que junto a una espiritualidad individualista que se concentraba en el examen de conciencia para la confesión, generaron el inicio de la profundización de las cuestiones morales desde la práctica de los penitentes13. Sobre el papel de la filosofía en el método de la teología moral, que consiste en mostrarle aspectos que le atañen de la ética de esta disciplina a la teología moral y exponerle a la reflexión sobre la fe posibles formulaciones metodológicas, encontramos que en el contexto de la manualística la ética no dialoga con el pensamiento filosófico de su tiempo. Se valora que el Aquinate hace una propuesta de teología moral con un sólido fundamento filosófico, en cambio la casuística solo tuvo en cuenta corrientes ideológicas de la época. El Concilio Vaticano II le brinda a la Teología Moral un verdadero estatuto teológico, el cual está plasmado en el Optatam Totius n.16. “Téngase especial cuidado en perfeccionar la teología moral, cuya exposición científica, nutrida con mayor intensidad por la doctrina de la Sagrada Escritura, deberá mostrar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y su obligación de producir frutos en la caridad para la vida del mundo”. La definición de este documento conciliar es valorada, ya que establece el objeto moral desde unas coordenadas 12 VIDAL, Moral de actitudes: Tomo. I, 123. “El Concilio de Trento tendrá como consecuencia la elaboración de un nuevo tipo de teología moral, que se mantendrá hasta mediados del siglo XX” VEREECKE, “Historia”,829. 13 10 teológicas y teologales. De la misma manera se considera que la peculiaridad propia de la epistemología moral está en el apartado «a la luz del Evangelio y de la experiencia humana» (Gaudium et Spes n. 46), porque a partir de esas realidades se acogen los interrogantes sobre la moralidad, el aspecto del discernimiento ético, y toda la vida del cristiano puede ser comprendida desde la Revelación y la razón14. Entre los aspectos subyacentes del estatuto teológico de la moral planteados en el Optatam Totius n. 16, están en primer lugar, el que la reflexión ética debe darse en perspectiva cristocéntrica, por tanto se debe especificar la relación entre cristología y antropología. En segundo lugar, en el talante escriturístico de la sistemática de la conducta cristiana. En tercera instancia, mostrar que la finalidad de la teología moral es iluminar la vocación en Cristo, teniendo en cuenta que dicha llamada se halla en la Lumen Gentium n. 40: “Los seguidores de Cristo han sido llamados por Dios y justificados en el Señor Jesús, no por sus propios méritos, sino por el designio de su gracia. El bautismo y la fe los ha hecho verdaderamente hijos de Dios, participan de su naturaleza divina y son, por tanto realmente santos. Por eso deben con la gracia de Dios, conservar y llevar a plenitud en su vida lo que recibieron”. De esta manera, concluimos que el creyente es hijo de Dios, y por participar de su naturaleza divina, debe realizar la santidad que recibió, que es seguir a Cristo hasta configurarse con Él15. En cuarto lugar el Optatam Totius n. 16, expone que la enseñanza moral desde el punto de vista del Concilio Vaticano II, debe enfatizarse en su dimensión teologal: la fe, la esperanza y la caridad, pues “la especificidad de la moral cristiana es esencialmente la vida teologal (fe, esperanza y caridad). Debe ser enseñada en esa perspectiva para ser vivida según el soplo del Espíritu”16. De manera más específica, la caridad propia del discípulo de Jesús, identifica lo característico de la moral cristiana, que ilumina el compromiso de los fieles de dar frutos de amor para el mundo. La vida cristiana que abarca la escucha y la puesta en 14 “Es decir, a la luz de la Revelación y de la razón, formando los dos una unidad epistemológica si bien con la distinción de órdenes (orden de la razón humana, orden de la razón divina) y de cualificaciones (la Revelación como plenitud de la razón humana)”. VIDAL, El hogar teológico, 923. 15 Cf. TRIGO, El debate, 101. 16 TRIGO, El debate, 101. 11 práctica de la Palabra de Dios, la vivencia de los sacramentos, la oración, el servicio y la práctica de las virtudes, tiene como eje la caridad. Por último, la ética teológica parte de la Sagrada Escritura, que se interpreta a la luz de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Esta directriz se plasma en la constitución Dei Verbum, donde el Evangelio es la fuente de la norma moral: “Por eso, Cristo nuestro Señor, plenitud de la Revelación (cf. 2Cor 1, 20 y 3, 16-4,6), mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda manera de conducta”17. Entonces, la teología moral se alimenta de la Escritura, fundamentada en una valoración y avance de los métodos exegéticos. Por esto mismo, la Declaración Dignitatis Humanae explicita la relación complementaria y recíproca entre los principios éticos subyacentes de la dignidad y de la Revelación, ya que Cristo es el fundamento de la ética teológica, “pues solo en Él se revela la plenitud de la dignidad humana y del obrar según esa dignidad”18. De esta manera, se busca reconocer que en la Teología Moral debe estar presente un fundamento escriturístico19, y una analítica filosófica sobre los principios morales específicos de la dignidad humana, orientadas a una reflexión teológica posterior. Siguiendo el aporte posconciliar, se debe tener en cuenta que cuando se hace referencia a la mediación humana no solo abarca simplemente el aspecto de la razón, también hace alusión a todo lo que tiene que ver con la experiencia personal, ya que ésta es necesaria para vivenciar lo que tiene que ver con los significados de la fe. Por otra parte, al referirse al Evangelio, aparece como significado subyacente que es la fuente que dimana toda la vida 17 Concilio Vaticano II”Constitución dogmática Dei Verbum”, n.7. TRIGO, El debate, 101. 19 “Hoy la teología moral reconoce la necesidad de tener en cuenta en la Escritura una gran regla en su desarrollo. Este punto de vista se hizo explicito en el Vaticano II, y en el mismo sentido, Bernard Haring, un reconocido teólogo alemán que enseñó en Roma, ha propuesto una ética más bíblica centrada en un acercamiento a la profundización sistemática de la teología moral, La ley de Cristo”. CURRAN, The Catholic Moral, 49. La traducción es mía. 18 12 cristiana y la reflexión de la teología. La constitución pastoral Gaudium et Spes alude a la experiencia, ya que junto con la Revelación pueden iluminar el camino de la humanidad20. De la misma manera aparece la categoría teológica “signos de los tiempos” con un abordaje que integra una visión teológica de la realidad, la cual al tener en cuenta las mediaciones propias de las ciencias humanas y sociales clarifica los aspectos de una coyuntura determinada. Esta categoría unida a la profundizada anteriormente “Evangelio y experiencia humana”, “conforman los polos de obligada referencia para afrontar y esclarecer con la adecuada luminosidad los temas y problemas que afectan al género humano, incluidos los de índole moral”21. Por eso mismo, se afirma que para el saber teológico se debe tener en cuenta al igual que el Evangelio y no de forma subsidiaria la luz de la experiencia humana y la mediación de las ciencias. “Junto con la experiencia humana, la teología moral reconoce nuestra vivencia de la presencia de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas como un surtidor de la sabiduría y el conocimiento moral”22. El movimiento metodológico se presenta en la teología moral de manera inductiva, el cual tiene en cuenta la experiencia humana aclarada por las ciencias sociales pertinentes hacia el Evangelio, y de igual forma desde éste, solicitado por la experiencia humana, se genera de forma deductiva el impacto en la realidad. Esta metodología es considerada como práctica, que nace en una fase inductiva para luego pasar por lo deductivo, para continuar de manera circular una metodología que se fundamenta en la experiencia humana y en el Evangelio. Cuando se refiere este horizonte del método a la experiencia humana, recoge el espíritu conciliar de reconocer en dicha experiencia una mediación importante para la vivencia y la expresión de los significados de la fe, y la valora como un referente y como un dinamismo para descubrir la verdad23. Esta experiencia antropológica, busca reconocer de una manera 20 Cf. Concilio Vaticano II, “Constitución Pastoral Gaudium et Spes”, n. 33. QUEREJAZU, “Recuperación del estatuto teológico”, 71. 22 CURRAN, The Catholic Moral, 55. La traducción es mía. 23 Cf. VIDAL, El hogar teológico, 926. 21 13 amplia el papel y el alcance de la mediación humana con la Revelación Divina24. Dentro de la teología moral, el uso concreto de la razón lo podemos hallar desde el saber filosófico hasta las diversas ciencias del ser humano como la biología, la medicina, la psicología, la sociología, la cultura, la política, la comunicación, etc., añadiendo también que cada área moral requiere su singular abordaje disciplinar25. Después de presentar la sinergia entre la Revelación y la razón, que constituyen la estructura epistemológica de la teología moral, se utiliza la categoría de “lugares teológicos” como forma de concretar el conocimiento sobre la creencia y pertenecientes a la Revelación y a la razón, que son el horizonte de experiencia de la vida humana, las perspectivas de las estructuras personales y sociales, el talante racional de las ciencias, la Iglesia, los Concilios, la comunidad cristiana, los elementos comunes de las distintas dinámicas cristianas y el ámbito de lo sagrado26. Este fundamento epistemológico no implica que la moral llegue a aislarse de las realidades humanas27. El Concilio Vaticano II pretende que la ética teológica se abra también hacia ámbitos políticos, sociales y económicos, buscando que estos ámbitos estén orientados por la fe, la esperanza y la caridad, permitiéndole a la persona responder al don de la gracia de una manera más completa. El argumento de esta apertura se halla en que toda persona desde su dimensión puramente humana, está relacionada con el misterio y con la historia de salvación28. 24 “Hoy, el término razón es empleado más inductiva que deductivamente, éste último empleo se daba en una vieja aproximación a la teología moral. La posmodernidad y la experiencia de opresión han hecho a las personas más sospechosas del extenso universo afirmado por la razón. Sin embargo, algunos principios comunes y universales son necesarios para mantener la vida en este mundo. El énfasis contemporáneo en la praxis nos recuerda que nuestros apuros y compromisos, del mismo modo nos ayudan a descubirir la sabiduría y la verdad”. CURRAN, The Catholic Moral, 54. La traducción es mía. 25 Cf. VIDAL, El hogar teológico, 927. 26 Cf. VIDAL, El hogar teológico, 930. 27 “Por otra parte, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, insistiendo en la presencia ‘autentica’ de los cristianos en el mundo, manifiesta que el hecho de que el cristianismo y su moral sean algo específico, no quiere decir que deban aislarse” TRIGO, El debate,103. 28 “Es lógico, por tanto que la Iglesia, al dirigirse a todos los hombres, tenga en cuenta la gracia que invisiblemente opera en ellos” TRIGO, El debate, pág. 104. 14 Otro de los aspectos que relacionan la praxis cristiana y la praxis propiamente humana dentro del método de la teología moral es la comunión en los valores humanos, que consiste en reconocer los servicios que el mundo le puede aportar a la Iglesia, y lo que la comunidad eclesial le puede ayudar al mundo. En cuanto a lo que el mundo le puede dar a la Iglesia, encontramos las ideas de justicia en lo ético y en lo social, las cuales se pueden dar fuera de la comunidad de creyentes. Por otra parte, la Iglesia tiene la obligación de colaborar con los no-creyentes en “captar el sentido moral y social de las nuevas corrientes de ideas, de descubrimientos científicos y de las nuevas técnicas que aparecen hoy”29. Este cambio de perspectiva de la teología moral que generó el Concilio Vaticano II, superó a la época anterior en la que el objetivo final de la ética teológica era la búsqueda de la bienaventuranza eterna, donde el devenir del ser humano en la tierra era un tiempo de prueba, y dio paso a una teología que tiene en cuenta las realidades terrestres. Además, éste último concilio no considera que los valores humanos no están en el plano de medios en relación con el fin último, que permitía distinguir en ética teológica un fin primario que es la divinización y otro que es la humanización. Por esta razón, los cimientos de un compromiso que favorecen las realidades terrenas son la bondad de la creación, la dignidad humana, la caridad y la recapitulación en Cristo, desde el alcance cósmico de la resurrección30. En cuanto a su acercamiento a la Sagrada Escritura en la metodología teológica de la moral fundamental, se le llega a tener en cuenta como principio decisivo del saber teológico, en el momento que se le reconoce como fuente de la teología y la ética31. En contraste con una teología que se había reducido a una reflexión que no tenía en cuenta la realidad y por esto, la moral se sujetó a un casuismo carente de vitalidad. Por consiguiente el conectar la moral con el acontecimiento Cristo, se hace necesario volver a la Palabra de Dios, claro está con 29 TRIGO, El debate, pág. 105. Cf. DELHAYE, “El Vaticano II y la Teología Moral”, 215-216. 31 Cf. Concilio Vaticano II “Constitución dogmática Dei Verbum” n. 24. 30 15 un conocimiento objetivo del contenido que expresa teniendo en cuenta la exégesis y la hermenéutica bíblica32. Finalmente, otro de los aspectos de la forma de hacer ética teológica, es el reconocimiento de la persona como centro de la moral, superando una visión que orientaba la ley como fundamento del comportamiento, y asumiendo el giro antropológico planteado por la teología contemporánea. También encontramos que en cuanto a la manera de hacer teología de la ética, ésta deberá permanecer en continuo diálogo con otras disciplinas teológicas, con otras ciencias del saber humano y con éticas y morales no católicas. En cuanto a la validez de su horizonte metodológico, tendrá que superar el plano individual en el que se había quedado la ética teológica de la etapa postridentina, y más bien buscar que la teología moral tenga impacto en una dimensión social y comunitaria33. En lo concerniente al método, su finalidad es enseñar a hacer teología, teniendo en cuenta sus elementos articuladores como la fe, la escritura, la práctica, el magisterio y el lenguaje, y sus reglas de articulación que son la escucha de los testimonios de la creencia, su profundización y actualización en esta coyuntura. Su movimiento debe pasar por la hermenéutica de los testimonios del misterio divino, sus diversas apropiaciones históricas y la actualización de la fe en la vida. Sobre la metodología de las ciencias morales, encontramos que la referencia principal está en comprender la noción de metodología, como un tratado del camino a seguir, que va mas allá de exponer la naturaleza del objeto o de la ciencia, y busca explicitar “operativamente cómo acceder a las cosas para convertirlas en objeto de saber y de ciencia” 34. Las finalidades de una metodología son orientar el estudio de una disciplina, justificar la naturaleza, estructura y originalidad epistemológica de un saber propio, exponer de manera sistemática el proceso lógico de una investigación científica y presentar técnicas a emplear en una determinada investigación. La tarea propia de una metodología de la moral, le debe 32 Cf. CUESTA, BERNARDO, Teología Moral ,519. Cf. VIDAL, Moral de actitudes: Tomo I, 137-141. 34 FERRERO, “Metodología”,221. 33 16 ayudar a esta disciplina a definir su objeto propio, su estatuto epistémico y su estructura epistemológica. De una manera más concreta la teología moral en su metodología, debe tener en cuenta el análisis de la realidad desde un abordaje científico e interdisciplinar que nos permite describir un problema en su aspecto global, su contexto, sus manifestaciones, la responsabilidad humana y cómo se ha integrado en los sistemas éticos tanto filosóficos como teológicos. Dicha reflexión moral se debe confrontar con la tradición bíblica, la praxis cristiana en sus diversos momentos históricos, las orientaciones del magisterio, las aportaciones de las ciencias y las prácticas de la comunidad humana. En el caso concreto de la moral social, debe tener una concepción dinámica de la realidad, el discernimiento moral basado en datos científico-técnicos esclarecedores de la realidad y el reconocimiento de la dimensión política de las decisiones de las personas. El punto de llegada es la participación de los cristianos en una “ética civil”, por medio de una práctica de una “moral pública”35 donde la honradez sea un parámetro de comportamiento en la sociedad36. Con respecto al método de las ciencias sociales, tiene como fin ayudarle a la teología a entender la realidad, y a cualificar la existencia y las exigencias de la praxis cristiana, que convergen en la respuesta del creyente en una situación histórica determinada y en la relación histórica entre fe y política37. Por eso mismo, la única forma en que exista una teología en función de la praxis, es por una mediación socioanalítica. Por esa razón, se valora la connotación política de las prácticas transformadoras de la sociedad, que gracias a lo político tendrán impacto en el entorno. Dentro del proceso del quehacer teológico el 35 “La moral pública constituye un horizonte común de diálogo y de praxis entre cristianos y no cristianos. Así lo expuso el Concilio Vaticano II al hablar de la conciencia moral: «la fidelidad de la conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas que se presentan al individuo y a la sociedad» (Gaudium et Spes n. 16). VIDAL, El hogar, 774. 36 Cf. VIDAL, Orientaciones, 357. 37 “En términos más sencillos, el encuentro práctico de los cristianos con los desafíos políticos ha sido el punto de partida y la base del encuentro teórico de los teólogos con las ciencias sociales”. BOFF, Teología, 39. 17 aporte de las ciencias sociales estará en el plano teórico, para que gracias a su articulación con la sistemática de la creencia llegue a incidir en la vida social38. En lo que tiene que ver con el aporte de la(s) filosofías al proceso del método de la teología debe partir de la superación de la concepción que la filosofía es la única disciplina que proporciona una autocomprensión del sujeto para la teología39. Al mismo tiempo, se debe tener claro el principio propio de la teología, la realidad del ser humano creyente y teólogo, que acepta la gratuidad de la autorrevelación de Dios convirtiéndose al evangelio. Por tanto, las aportaciones de la(s) filosofía(s) se ubican dentro de tantos instrumentos lógicos, hermenéuticos y teóricos que utiliza el pensamiento humano, que ayudan a la disciplina teológica a estar atenta a las diversas manifestaciones de la cultura y del saber, junto con los instrumentos lingüísticos, lógicos y críticos que posibilitan la interacción entre la fe, la conciencia eclesial y el pensar teológico con las instancias de la cultura contemporánea. De esa manera, la filosofía aporta en la búsqueda radical del sentido existencial, y por eso la teología le pide una postura rigurosa en cuanto a su reflexión ontológica de sus conceptos. 1.2. La metodología de la moral social en Santo Tomás de Aquino El siguiente apartado tiene como objetivo delinear algunos matices desde la perspectiva del método de la teología moral social en Santo Tomás de Aquino, debido a que en esta disciplina éste autor utilizó la virtud de la justicia como principio organizador de la síntesis de los contenidos teológico-sociales. Dicho de otra manera, el tratado del Aquinate es de suma importancia para la historia de esta disciplina teológica40. La valoración inicial que se 38 Cf. BOFF, Teología, 42. Cf. PARRA, Textos, 271-274. 40 “En la historia de la moral se destacan dos momentos en el uso de la virtud de la justicia para organizar la ética social. Son las etapas de la primera escolástica (síntesis medievales) y de la segunda escolástica (tratados ético-jurídicos del Renacimiento tomista). Aunque en los demás periodos también se utiliza la categoría ética de la Justicia, sin embargo, es en la primera y segunda escolástica cuando este concepto sirve de núcleo organizador del tratado”. VIDAL, Moral de actitudes: Tomo III, 32. 39 18 puede hacer del trabajo del Doctor Angélico, está en que es el primero en elaborar un tratado de justicia y de vincularlo a las síntesis teológicas41. El Divo ubica el tratado sobre la Justicia en el marco de una ética concreta de las virtudes42, debido a que “hay una marcada intención en su obra de reducir el contenido moral a la exposición de las virtudes”43, buscando organizar el aspecto existencial de la ética en torno a las cuatro virtudes cardinales de la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Esta última pertenece a las virtudes morales desde una comprensión de la virtud humana como un hábito que tiene que ver con su perfeccionamiento para obrar bien, añadiendo que en ésta existen dos principios de las acciones humanas, la razón y el apetito, las cuales tiene que perfeccionar. “Si una virtud da al entendimiento especulativo o práctico la perfección requerida para realizar un acto humano bueno será una virtud intelectual, si da perfección al apetito, será virtud moral. Por consiguiente, toda virtud humana es intelectual o moral”44. De acuerdo con la noción de justicia dentro de las virtudes cardinales, el referente es el principio formal de la virtud que es el bien de la razón, y por eso la justicia está presente en cuanto que la razón impone su orden en materia de operaciones45. Al mismo tiempo, para el Doctor Angélico, la justicia es la virtud más excelsa, porque es próxima a la razón, “pues la justicia se acuerda de las operaciones por las cuales el hombre se condena, no solo en sí mismo, sino también por orden a los demás”46. De lo anterior podemos ir descubriendo que para Santo Tomás de Aquino la justicia es bastante importante en su estructura moral y orientativa dentro del mundo ético. 41 Cf. VIDAL, Moral de actitudes: Tomo III, 32. “Tomás de Aquino examinó la vida moral con todo lo común a la existencia humana siguiendo la línea de las virtudes. Primero, considera las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad (IIaIIae q.1-46) y aquellas virtudes cardinales de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza (IIaIIae q. 47-170).Las virtudes cartdinales no son necesariamente las más significativas, sino más bien son la bisagra lógica de la cual pueden depender todas las otras virtudes. La prudencia es la virtud que regula la razón práctica; la justicia dirige la voluntad; la fortaleza propiamente ordena los apetitos irascibles y la templanza ordena los apetitos de la concupiscencia” CURRAN, The Catholic Moral, 68. La traducción es mía. 43 VIDAL, Moral de actitudes: Tomo I, 813. 44 Suma Teológica I-II, q.58, a.3. 45 Cf. VIDAL, Moral de actitudes: Tomo III, 34. 46 Suma Teológica I-II, q. 66, a.4. 42 19 En cuanto a la forma de hacer teología moral en el tratado de justicia en Santo Tomás de Aquino, se puede resaltar que sus fuentes son, la aristotélica, la bíblico-patrística y el derecho romano. El uso de Aristóteles en el Aquinate se encuentra en distintos elementos de su reflexión sobre la justicia, como en las doctrinas del derecho y sus divisiones de la justicia en general, su naturaleza y especies de la misma, los principios y las formas de la injusticia y sus diversas especies que son contrarias a la conmutativa. De igual modo, se encuentra un amplio conglomerado de citas veterotestamentarias y patrísticas principalmente de San Agustín, de San Ambrosio y de San Gregorio, llegando a influir en las cuestiones 72 a77 que tratan sobre los pecados de injusticia en palabras. Finalmente, del derecho romano se encuentran bastantes citas implícitas y explícitas y cuestiones de moral práctica relacionadas con el juicio47. La función de la justicia para el Aquinate es “ordenar al hombre a todo aquello que se refiere a los demás lo cual supone una cierta igualdad como el mismo nombre lo demuestra”48, y se define como “el hábito según el cual uno con constante y perpetua voluntad da a cada cual su derecho”49. Esta definición de justicia es base del pensamiento social cristiano a partir de la cual pueden comprenderse las nociones de derechos (como tener derecho a), de la conducta correcta y de lo correcto en una situación, porque abarcan lo que a una persona le corresponde, lo que le pertenece y a lo que tiene derecho. Estas acciones, están encaminadas a asegurar a una persona lo que hace parte de una conducta correcta y lo que es una situación injusta, y por ende, el estado final de las cosas en donde a la persona se le ha dado lo que le es propio a través de la conducta correcta de otros que lo hicieron posible50. 47 Cf. VIDAL, Moral de actitudes: Tomo III, 35-36. Suma Teológica I-II, q. 57, a.1. 49 Suma Teológica I-II, q.58, a.1 50 Cf. YON, “La justicia”, 4. 48 20 1.2.1. La justicia legal y la justicia particular. Precisamente para que la justicia llegue a considerarse como virtud, debe ser voluntaria, firme y estable, por su propia esencia que sea respeto a otro y que incluya una cierta igualdad. Por otro lado se refiere a la voluntad, porque todas las virtudes en relación con la persona misma o a su congénere y que tengan que ver con el bien común hacen parte del orden de la justicia. Por esa razón para el Aquinate existe la justicia general o legal y la particular, que se divide en la justicia distributiva y la conmutativa. La justicia general o legal tiene su origen en que por el cumplimiento de la ley, las personas como elementos de la sociedad deben conducirse respecto del bien común, que impone a sus miembros exigencias estrictas de derecho a los particulares. Por ende, teniendo en cuenta que a los miembros de un núcleo social les obligan deberes con la justicia legal, cualquier desprecio hacia el bien común se opone a la justicia. Al mismo tiempo, pretender solo el bien privado o anteponerlo al bien común, atenta en su contra. El papel de la justicia en este aspecto legal está en regular los procesos de vida en común, generando en las personas el sentido del colectivo y en el plano político el sentido cívico. De esa manera, todos los miembros de la comunidad están obligados a esa justicia, en primer término los gobernantes, pues ellos son miembros capitales del cuerpo social, y les compete una función rectora, que está en priorizar las necesidades comunes y mediante el ejercicio del poder civil imponer normas para el desarrollo de esa justicia legal y del bien común. En segundo término, están los restantes miembros de la comunidad social, los cuales deben ordenar su conducta hacia el bien común, pues los obliga al cumplimiento de la ley y a la sujeción a la auténtica autoridad. En cuanto al papel de la autoridad es presidir el bien común y organizar la vida social, y de tal modo, los miembros de la comunidad serán sujetos de derecho y principales beneficiarios de los bienes comunes. En cuanto a la justicia particular, el Aquinate resalta como forma de interacción, el aspecto de las distribuciones, es decir las cosas comunes para todos y de las llamadas eventualidades de la vida en común, que no serían útiles para ésta si no fuera por algún 21 proceso de apropiación o distribución entre los sujetos individuales, jurídicos o físicos. La razón que argumenta una justicia particular, es que a diferencia de la legal, busca ordenar la relación entre las personas consideradas individualmente, la de la comunidad y la persona51. Existen dos especies de justicia particular, denominadas distributiva y conmutativa. 1.2.2. La justicia distributiva y la justicia conmutativa La justicia distributiva considera a la persona como miembro de la comunidad, y de suyo participa del bien común y por tanto su objetivo es “ordenar el bien común a las personas particulares por medio de la distribución”52. Su punto de partida es que todas las personas tienen la calidad de las partes y que todas son iguales tanto por la naturaleza como por la acción sobrenatural, fundamentada en palabras del Angélico: “la forma general de la justicia es la igualdad”53. Esto implica que lo propio de la justicia distributiva, está en que la comunidad representada por la autoridad, ha de dar más a quien más necesita o merece54. Este aspecto distributivo de la justicia, tiene como dato inicial que el ser humano debe recibir una parte de aquello que es de todos, sin descuidar a las demás personas, aclarando que no es una solución fraccionar el todo a repartir con iguales y tantas partes, cuantas sean los habitantes, teniendo cada uno derecho a recibir idéntica cantidad, porque un proceso así puede conducir a un planteamiento absurdo. Por eso, la justicia distributiva persigue que se distribuya proporcionalmente los bienes que existen, buscando atender a aquello que estas son en la comunidad, según los títulos o necesidades de esas personas teniendo en cuenta a todas las demás55. 51 “La justicia particular se ordena a una persona privada, que respecto de la comunidad es como la parte al todo. Ahora bien, toda parte puede ser considerada en un doble aspecto: uno, en la relación de parte a parte, al que corresponde en la vida social el orden de una persona privada a otra…Otro es el del todo respecto a las partes, y a este orden se asemeja el orden existente entre la comunidad y cada una de las personas” Suma Teológica I-II, q. 61, a.1. 52 Suma Teológica I-II, q. 61, a.1. 53 Suma Teológica I-II, q. 61, a.2. 54 Cf. NIETO, RAFAEL. “La ley, la justicia”, 132. 55 “Como ya se ha dicho (a.1) en la justicia distributiva se da algo a una persona privada, en cuanto que lo que es propio de la totalidad es debido a la parte; lo cual, ciertamente, será tanto mayor cuanto esta tenga mayor relieve en el todo. Por eso, en la justicia distributiva se da a una persona tanto más bienes comunes 22 El criterio fundamental de la distribución de bienes a los particulares es verificar de manera equitativa teniendo en cuenta los méritos, la dignidad y las necesidades de las personas, respetando la igualdad de la naturaleza sobre cualquier clase de discriminación, ya que es un presupuesto inevitable de la propia justicia distributiva. Este aspecto de la igualdad de naturaleza de la humanidad, llega a cimentar los derechos fundamentales del ser humano, distinguiendo en este horizonte de igualdad aspectos como el talento, las virtudes intelectuales y morales, y las necesidades de orden material y espiritual. De ahí que la justicia distributiva, tiene la responsabilidad de asignar los bienes a repartir, teniendo en cuenta las diferencias que efectivamente existan en los seres humanos. Los bienes que se distribuyen son los de orden material como espiritual. Los primeros, se distribuyen con el principio subyacente que las personas tienen derecho a aquellos bienes elementales para su subsistencia, y por tanto se deben distribuir en proporción a sus necesidades o a la de los grupos. Los segundos, los bienes espirituales deben también guardar la medida de una especulativa distribución. Hay que añadir que esta distribución proporcional de la justicia, también se refiere a las distintas cargas económicas y sociales56. Las cargas tributarias se han de establecer equitativamente, teniendo en cuenta la capacidad económica de los obligados, dando posibilidad de imponer otras prestaciones según los requerimientos de la sociedad y aptitud de las personas llamadas a prestar un servicio, sin generar asignaciones que generen discriminación sobrecargando a unos en relación a los otros. Por último, dentro de los aspectos de la justicia distributiva está en ayudar en la asignación de los cargos públicos con el fin que quienes sean escogidos sean las personas más dignas y aptas para estas tareas. Estos seres humanos que serán elegidos no deben mostrar superioridad de unos seres sobre otros57. cuanto más preponderancia tiene esa persona en la comunidad…De ahí que en la justicia distributiva no se determine el medio según la igualdad de cosa a cosa, sino según la proporción de las cosas a las personas. Y por esto dice el filósofo, que tal medio es según la proporcionalidad geométrica, en la que la igualdad no se establece según la cantidad, sino según la proporción”. Suma Teológica I-II, q. 61, a.2. 56 Cf. Suma Teológica I-II, q. 61, a.3. 57 Cf. Suma Teológica I-II, q. 63, a.2. 23 Otro de los aspectos de la justicia para Santo Tomás de Aquino es la conmutativa, cuyos sujetos son todos los hombres y mujeres en razón de los derechos que su condición humana les confiere, porque es la dignidad humana la que origina todas las facultades que deben ser reconocidas y respetadas a todo ser humano, tanto por sus semejantes como por la comunidad. Una de sus características es la reciprocidad, en cuanto a que cada sujeto, en relación al otro tendrá sus mismos derechos y deberes, y otra que tiende a una igualdad aritmética que también es catalogada como objetiva58. Su finalidad en palabras de Santo Tomás de Aquino, “se debe a otro una cosa igual a la que se había quitado o era suya, sin atender a la proporción con las personas”59. Al mismo tiempo, el aspecto conmutativo de la justicia busca dar a cada persona lo que le pertenece y a lo que tiene derecho, y se hará presente en los intercambios entre dos sujetos, en el momento en que la situación necesite un equilibrio, una equivalencia objetiva en las relaciones entre dos particulares que actúan de igual a igual. Por eso mismo, para el Aquinate existe el intercambio que se puede regular por una misma especie virtuosa que busca la restitución, acto propio y universal de la justicia conmutativa60, y los intercambios voluntarios como el comercio, el precio justo, el trabajo, el salario, etc., en donde es criterio la voluntad de las partes para no atentar contra la justicia, ni contra los derechos de las personas. En efecto, la metodología de la moral social en Santo Tomás de Aquino desde el tratado de la justicia, tiene como racionalidad teológica el concepto de perfección del ser humano que dentro de su misma naturaleza y constitución se contiene una promesa implícita de su fin verdadero, que es ver a Dios y disfrutarlo, que aunque tenía un don que le permitía buscar ese bien supremo y practicar las virtudes de la fe, la esperanza y el amor, pierde esta gracia por el pecado original. Sin embargo, el ser humano busca alcanzar su fin verdadero que es la visión de Dios. Además podemos resaltar como elementos implícitos de la forma de 58 “La forma general de la justicia es la igualdad, en lo que coincide la justicia distributiva con la conmutativa; sin embargo, en la primera se encuentra la igualdad según la proporcionalidad geométrica, y en la segunda, según la proporcionalidad aritmética”. Suma Teológica I-II, q. 61, a.2. 59 Ibíd. 60 Cf. Suma Teológica I-II, q. 62, a.1. 24 construir ética teológica, la noción de justicia de Platón, para quien todas las virtudes se basan en la justicia, en la idea del bien, que es la armonía del mundo, y la ética aristotélica de la virtud. 1.3. El proceso de hacer ética teológica social en los tratados de Iustitia et Iure. Los tratados de Iustitia et Iure fueron considerados un género moral innovador para su tiempo, que llegó a constituir una integración de estudios interdisciplinarios con sus contenidos y con sus métodos conformado por cuatro materias, la filosofía moral, las ciencias jurídicas, la teología y el derecho canónico. “Los tratados de Iustitia et Iure son el primer tratado logrado para aquella época de hacer una moral con metodología e interdisciplinariedad”61. En los párrafos posteriores vamos a tener en cuenta el alcance de estos tratados en los juristas y moralistas principalmente de los siglos XVI al XVIII, presentando después su contexto y los elementos de la forma de construir ética teológica. La razón primordial de la importancia que adquirieron los tratados de Iustitia et Iure, es que dentro de las síntesis de las virtudes propuestas por el Aquinate, la justicia fue la que llamó más la atención en los teólogos y comentaristas, lo que generó la organización de un bloque de temas separados de la síntesis teológico-moral. En efecto, nace un género moral que se considera como “el lugar teológico de encuentro entre la fe y las realidades sociales”62, cuyo objetivo era estudiar los problemas sociales, políticos, jurídicos y económicos, agrupándolos en categorías de derecho y justicia. El origen de estos tratados se remonta en el contexto de la Europa Occidental de los siglos XVI-XVII y en la moral económica de la escuela de Salamanca. En el entorno de los siglos anteriormente mencionados aparece la creación de los estados unitarios como España, Francia e Inglaterra, en donde los monarcas establecieron regímenes absolutos generando una visión de la patria común los cuales tienden al absolutismo. “Entre estas naciones se 61 62 VIDAL, Moral de actitudes: Tomo III, 38. VIDAL, Moral de actitudes: Tomo III, 38. 25 establece un nuevo equilibrio de tipo negativo: los príncipes tienden a conservar el equilibrio en muchos casos con negociaciones económicas y a veces con las armas. Se establece un derecho internacional y un derecho derivado de intervención y presiones de otras naciones”63. En cuanto al contexto geográfico nos encontramos que en los siglos XV y XVI fue la etapa de los descubrimientos en América y Asia, y por esta razón se dio una expansión europea que se caracterizó por causas económicas, añadiendo también motivos religiosos marcados por la idea del universalismo católico. Esa expansión de orden colonial generó problemas jurídicos en cuanto al derecho de los conquistadores para ocupar un territorio y problemas religiosos en cuanto al valor de las religiones naturales, la catequesis y la salvación de los paganos. Las condiciones económicas durante estos siglos eran las siguientes a saber: se creó una economía nacional por la unificación de las principales naciones y por la necesidad de sostener guerras, nace el comercio de colonias controlado por el estado haciéndose contratos entre el mismo y los mercaderes, y existe un aumento cuantitativo del comercio. De esa manera con el fin de sostener el comercio son necesarios los bienes móviles (monedas), y el capital comercial. Precisamente, “las cuestiones económicas plantean muchos problemas al examen de los teólogos: la licitud del crédito y los contratos, el precio justo etc.”64. Al mismo tiempo, aparece un capitalismo industrial cuya consecuencia principal es que las propiedades agrícolas pasan a un nivel inferior, con la implicación de una mayor oposición entre las clases sociales, donde los obreros y los artesanos eran considerados como despreciados. Por esto mismo, teólogos como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Tomás de Mercado, Domingo Bañez, Luis de Molina, entre otros, comienzan a tratar esas cuestiones sociales, haciendo hincapié en temas como el salario justo, la pobreza y la caridad. 63 64 GALINDO, Moral, 71. GALINDO, Moral, 72. 26 Por último, dentro del contexto en que se originaron los tratados de Iustitia et Iure está el humanismo65, cuyos autores principales fueron Erasmo de Rotterdam, Juan Luis Vives y Santo Tomás Moro, éste último insiste en la caridad en el ámbito de los aspectos económicos. Esta doctrina humanista no solo implica un aspecto literario, se amplía a un modo de vivir y a una ética caracterizadas por un sentido optimista de la vida y una búsqueda del ser humano a Dios, tendiendo a la paz y a la tolerancia oponiéndose a la violencia y al cisma. Su aspecto religioso era catalogado como simple, evangélico, con pocos dogmas, persiguiendo la imitación de Cristo por la caridad y una religión interior o humanismo. Las reflexiones de la teología moral se desarrollan en los centros de decisión económica, con un común denominador que todos los teólogos tienen una influencia del Aquinate, pero con las peculiaridades de la propia familia religiosa (dominicos, jesuitas, agustinos, etc.), y de la personalidad del autor66. Dentro de esas corrientes está la escuela de Salamanca, que se centra en ver las relaciones entre la economía y la moral, existiendo una preocupación ética, sienten la necesidad de juzgar la actuación de los comerciantes a la luz de la moral. En el tema de la distribución ésta escuela se une al planteamiento del Aquinate, considerando la propiedad privada como la mejor manera de hacer eficaz y no conflictivo el dominio universal de los bienes de la tierra, teniendo en cuenta inclusive el tema del precio justo. Por ello, Domingo de Soto, propone que aunque una cosa propia se divida según la propiedad y la posesión, debe estar presente el uso común por la benignidad de la misericordia y la liberalidad67. Los principios subyacentes a estos planteamientos de la propiedad privada, son los que conciernen a la división de las cosas, que se ejecuta por el derecho de las gentes, el cual es regulado después por el civil. Este derecho de las gentes no puede dividir el dominio del 65 “De por sí, el humanismo no es opuesto al catolicismo; al contrario, su doctrina se acerca más al catolicismo que a la reforma. El humanismo propone una vuelta a las fuentes literarias de la antigüedad y también de la Sagrada Escritura, especialmente del Nuevo Testamento”. GALINDO, Moral, 72. 66 “se advierten matices distintos entre los autores que escriben en la primera mitad del siglo XVI y los que lo hacen en la segunda mitad; la evolución de la economía (manifestada en la crisis producida en la segunda mitad del siglo XVI) tiene su reflejo en los moralistas”. VIDAL, Moral de actitudes: Tomo III, 39. 67 Cf. GALINDO, Moral, 77. 27 aire, del agua, de los límites, de los puertos, de los peces, de los animales, de los pájaros, etc. Con respecto al paso de la propiedad es permitido desde la adquisición, la venta y la donación. El principio de estado que subyace en Domingo de Soto es intervencionista y regula el proceso de las cosas teniendo en cuenta la retribución de los que participan de la producción de las cosas. Otro de los temas que se tratan en este sistema de moral de Iustitia et Iure, es el del comercio, debido al cambio que experimenta esta actividad en el siglo XVI. El tema del precio justo es presentado por Francisco de Vitoria, desde una doctrina moral sobre el comercio el modo de venta, las situaciones normativas, la libre competencia, la escasez del producto, la venta urgida por necesidad, los monopolios, el precio legal y la retención de mercancías. Estas orientaciones son ampliadas en el tema del comercio internacional, añadiéndole la competencia del estado en cuanto a la regulación de los precios. Además estos teólogos exponen el tema de la distinción entre la usura, el lucro, los préstamos y los intereses. Se condena la usura y el lucro exagerado, pero consideran lícito que se cobre un interés por el dinero prestado. Las razones principales son las siguientes: “Primera: el prestamista se expone al riesgo de que en contra de su voluntad se siga un daño o cese una ganancia (dammun emergens). Segunda: si uno tiene un dinero y se le obliga a prestarlo, deja de percibir ciertas ganancias (lucrum cessans). Tercera: aquel que rogado presta, puede valorar en pacto del préstamo el temor previsto o el (dammun emergens)”68. También en los tratados de Iustitia et Iure está presente el planteamiento de la licitud moral de los créditos bancarios, que son considerados lícitos por Domingo de Soto, mientras que Luis de Molina estudia con más detenimiento las condiciones lícitas de las operaciones bancarias. De la misma manera aparece el tema del cambio y de sus formas de realizarlo, objeto con objeto, objeto con moneda y moneda con moneda. Este último es considerado como lícito, porque no se cambia de valor. Mientras que en otro tipo de cambios se tiene 68 FERNÁNDEZ, Compendio de Teología Moral, 545. 28 como criterio observar la igualdad, como regla máxima de la justicia. “Por eso el cambio en sí no es usura. Solamente los cambios ficticios caen en el fraude de la usura” 69. En cuanto al tema de los impuestos éstos son justos si son proporcionados a la necesidad del estado y a la riqueza de cada persona. Acorde con lo anterior, los impuestos demasiado altos no son obligantes. De igual modo aparecen en estos tratados asuntos como el trabajo y el salario justo, porque en esa época las relaciones laborales estaban organizadas para trabajar independiente, o como asalariados que se movían por la relación amo-criado. De ahí que, aquellas personas que trabajaban podían hacerlo por un salario acordado, donde la licitud está en que el contrato haya sido acordado libremente y no coaccionado por las circunstancias. En el caso que no exista un pacto de trabajo, la licitud está en que el obrero desarrolle solo los trabajos que son propios de su estado, como lo pueden ser las tareas del labrador70. Por otro lado, aparece una doctrina sobre la limosna y la caridad, con un concepto implícito del pobre, definido como aquella persona que tiene donde vivir, pero sin sustento y míseramente. Se plantea el tema del derecho de los menesterosos, bajo el presupuesto que algunos seres humanos no están en situación de vivir del propio trabajo, y no por eso pierden el derecho a la vida, y por tanto el que debe proveerles es el estado; en caso que éste no los ayude, los necesitados tienen el derecho natural a pedir limosna. Por consiguiente, se considera que no debe existir ninguna clase de discriminación entre pobres y ricos, pues los menesterosos tienen el derecho a ser tratados dignamente y a la elevación social. En cuanto a la caridad, ésta se testimonia por un fundamento moral, la ley evangélica y la reflexión teológica. El fundamento moral de la solidaridad para con los pobres, se hace 69 GALINDO, Moral, 77. “Se podría rastrear en estos autores la doctrina sobre el salario mínimo y el salario familiar. Pero seguro que violentaríamos la historia, pues estamos ante una sociedad de economía familiar, por eso no habla de «obreros», sino de «criados», por lo que se supone que el amo debe cuidar del que trabaja en su casa. Es evidente que se trata de relaciones injustas, de ahí las denuncias de los «sermonarios» y la práctica moral, tan extendida, de la «oculta compensación», que trataba de remediar a favor del «criado» las justicias del «amo»” FERNÁNDEZ, Compendio, 547. 70 29 presente en el sentido que en caso de necesidad todas las cosas son comunes. La ley evangélica tiene en cuenta que dentro del precepto de la caridad está incluida la limosna, y por eso la omisión es pecado u ofensa a Dios. En el caso de la reflexión teológica está que el orden de la caridad orienta a que se debe amar más la vida del prójimo que los bienes temporales, y el orden de la providencia obliga que las personas que tienen muchos bienes den a otros algo que no tienen. El tema político es de suma importancia en estos tratados porque en esa época nace el derecho internacional y por eso el alcance de las obras morales trasciende en el contexto de los nuevos estados y del descubrimiento de América. Las tesis políticas que se desarrollan son las siguientes, la condición política del ser humano de origen aristotélico, el bien común como punto de llegada de la actividad política, y el umbral y sentido de la actividad civil71. De acuerdo con lo anterior en estos tratados de Iustitia et Iure existen una variedad de reflexiones respecto a la relación entre Iglesia y estado. En este sentido una de las tesis de Vitoria es que “la potestad civil no está sometida a la potestad temporal del Papa”, argumentada en la noción de república civil como comunidad perfecta y completa que no puede estar sometida a algún poder exterior. Al mismo tiempo surgen cuestiones como la soberanía popular, la creación de zonas de autonomía a los miembros de la comunidad, la importancia de la comunión de los ciudadanos para constituir el estado y la licitud de pérdida de legitimidad del mismo. En cuanto a la valoración de los tratados de Iustitia et Iure está en primer lugar la defensa de la prioridad axiológica de la justicia distributiva frente a la conmutativa, pero en cuanto a los problemas económicos se tuvo en cuenta la conmutativa. En segundo lugar, estos tratados dan por justo el orden social que se presenta, debido a que el derecho positivo estuvo presente fuertemente en el momento de analizar los problemas morales, lo cual implicó que no se cuestionara el orden social. En tercer lugar, se intentó reducir la ética 71 Cf. FERNÁNDEZ, Compendio, 547. 30 social a una moral de intercambio, debido a que se enfatizo en el contrato de compraventa72. En cuarto lugar vale la pena anotar que estos tratados enfatizaron “los pecados que claman al cielo” como lo son la opresión del pobre, que no se le pague al obrero, el homicidio, el pecado contra la naturaleza, la usura y la violencia. Estas transgresiones se agrupan dentro del pecado social, porque tiene una malicia mayor que otros pecados, pues atraen la ira y el castigo divino sobre quienes los cometen, ya que sus consecuencias repercuten en la vida de las personas. Como resultado de la reflexión de los pecados sociales, se enumeran como tales la opresión a los huérfanos y a las viudas, devorar a los pobres con las usuras, cerrar los graneros en tiempos de carestía, subir desaforadamente los precios de los productos esenciales para las personas, la malversación de fondos y hurtos por parte de los administradores. Finalmente, se resalta de los tratados de Iustitia et Iure, que llegan a ser una instancia ética en el mundo económico que concatena la reflexión moral con el conocimiento de la realidad, cuyo eje de discernimiento es el humanismo73. Respecto a la forma de construir ética social que se desarrolla en los tratados de Iustitia et Iure tenía como finalidad dar solución (desde la óptica de los analistas) a los problemas ético-sociales, por medio de una descripción de la realidad socio-económica del entorno, los conocimientos jurídicos y los criterios morales, agrupando los principios últimos de la justicia, pues en esta virtud se fundamentan las aplicaciones jurídicas y la solución de los casos prácticos. Se debe tener en cuenta que la moral en esa época no se había separado de la dogmática y por tanto los moralistas son teólogos, y en su camino de hacer teología, está presente la estructura de los manuales sistemáticos del siglo XVIII de tesis, contrarios, pruebas, respuestas y consideraciones, y por tanto el aporte nuevo está en el tratamiento que se le da a los problemas ético-sociales a la luz de estos manuales. 72 73 Cf. VIDAL, Moral de actitudes: Tomo III, 41. Cf. CAMACHO, Praxis Cristiana, 97-99. 31 1.4. El método de la ética teológica social en momentos previos al Concilio Vaticano II. Los tópicos que se desarrollarán para mostrar la manera de hacer teología de la moral social antes del Concilio Vaticano II son la revisión de ésta disciplina teológica desde la perspectiva del Decálogo y las instituciones morales, y el desarrollo de la Doctrina Social de la Iglesia en la época preconciliar. La referencia principal para entender la reflexión de la ética teológica social está en que se esquematizó en los mandamientos. Para algunos esta propuesta tiene su origen en Santo Tomás de Aquino en los apartes que se refiere al Decálogo. Sin embargo es de notar que para el Aquinate por encima de cualquier código o legalismo se halla el criterio fundamental del hecho de la justicia. El contenido de la moral social está disperso en la exposición de varios preceptos del decálogo, en el cuarto, en el quinto, el séptimo, el octavo y el décimo, de éstos el quinto y el séptimo condensan más los contenidos de la ética social, priorizando más el séptimo. A partir de este precepto se organizan los contenidos con una tendencia contractualista y conmutativa desde el dominio-restitución. La moral católica se desarrolla en la lucha de laxistas y rigoristas, y por esta misma razón se considera que el casuismo no entendió la realidad económica del mercantilismo y la industrialización, lo que conllevó a que los moralistas de ese tiempo no manejaran bien el horizonte social de la época. Una de las consecuencias que genera este tratamiento de la moral social es que se vuelve individualista, preocupada de tranquilizar las conciencias en vez de la transformación de la sociedad, y por tanto sus enseñanzas se orientaban hacia el sacramento de la penitencia, que contribuyó a un proceso de privatización o de individualismo social. Por esta razón, en este sistema hace falta un análisis ético-teológico del orden social presente, y por eso se expone desde opciones conservadoras los derechos y deberes sociales. Por último, “la unión estrecha entre moral y derecho se tradujo en la juridización de la ética social: tanto la 32 argumentación como los contenidos sufrieron la distorsión de la reducción jurídica, limitando así su capacidad crítica”74. De manera que, la metodología de la moral social que se desarrolla en la casuística, está en ver las obligaciones que expresan los mandamientos que aglutinaron la ética de la sociedad. Con base al séptimo mandamiento se exponen los temas de dominio, restitución y contratos, que se desglosan en la restitución de los bienes, las formas de injuria y las distintas clases de contrato. Estos temas se agrupan en el fundamento (dominio), el acto formal (la restitución) y la concreción (contratos) de la justicia conmutativa. En cuanto a la Doctrina Social de la Iglesia antes del Concilio Vaticano II encontramos que se origina hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en un mundo que se pasa de la actividad humana de sobrevivencia y subsistencia, a una sensibilidad hacia la libertad del ser humano, la afirmación de la persona, el entusiasmo por el progreso y la productividad, y los descubrimientos de la ciencia y de la técnica que desembocan en una era de maquinización y en una economía de desarrollo. Este proceso lleva a un desequilibrio en los niveles social, económico y cultural, que tiene resonancias en la desigualdad social, en la situación de injusticia y en la realidad de miseria75. Estos problemas que surgieron en la sociedad de aquel entonces por el desarrollo de la industrialización y de los sistemas económicos del capitalismo y del socialismo conforman el contexto en el que nace la Doctrina Social de la Iglesia, que tiene por objetivo, complementar los tratados convencionales de ética teológica dedicados a la virtud de la justicia o al séptimo mandamiento, con notable autonomía, puesto que algunos de esos problemas que se tratan no se pueden reducir a los planteamientos de la moral tradicional. Su objeto es lo que se conocía anteriormente como “la cuestión social”, término que hace referencia a la problemática que surgió en Europa desde comienzos del siglo XIX76. 74 VIDAL, Moral de actitudes: Tomo III, 50. Cf. MARTÍNEZ, El sentido, 77-79. 76 Cf. CAMACHO, Praxis, 110. 75 33 De la misma forma, nacen muchos movimientos cristianos que toman conciencia de la cuestión social, porque se consideraba que en la época algunos creyentes eran indiferentes ante este horizonte de injusticia. “Sin embargo, espíritus generosos y voces de denuncia, aunque aislados se dejaron sentir. Hombres de Iglesia inspirados en el sentimiento religioso de aliviar realmente el sufrimiento, responden por una parte, en el plano práctico con varias iniciativas de orden social caritativo, por otra, en el plano teórico con reflexiones críticas sobre la situación social”77. Ejemplos de personas que han tenido esa conciencia son los miembros de la sociedad San Francisco Javier en 1840, la sociedad de San Vicente en 1833, Don Bosco, Kolping, entre otros. La Doctrina Social de la Iglesia anterior al Concilio Vaticano II se divide en dos períodos, uno considerado como el apologético demostrativo, cuyos escritos significativos son la Rerum Novarum (1891) y la Quadragesimo Anno (1931). El siguiente periodo se cataloga como la apertura al mundo en orden a una cooperación78, cuyos escritos principales son Mater et Magistra (1961) y Pacem in Terris (1963). En esta primera etapa el tema clave es la cuestión social y el ser humano dentro de ella, originada en la existencia de un “proletariado” que tiene razón de ser desde la propiedad privada, el nacimiento del “liberalismo económico y político” y los “socialismos”. De modo que en ese horizonte de realidad, la Iglesia queda relegada al mundo exterior, debido a las ideologías que tienden al laicismo. La idea motriz de la reflexión social de la comunidad eclesial es de una manera positivista considerar la deficiente organización del entorno social, y que el mal se hace presente en el momento en que la humanidad se aleja del orden propuesto en el plan de Dios para la sociedad. Este positivismo tiene un concepto tomista subyacente legitimado desde la ley. Los conceptos principales son la justicia y el bien común, de donde se desprende la justicia social. Se busca proponer un modelo de sociedad que esté en consonancia con la ley de Dios: “la referencia al derecho natural, lugar de encuentro para todos los hombres cristianos 77 78 MARTÍNEZ, El sentido, 79. Cf. GALINDO, Moral, 136. 34 o no, y a la luz de la revelación, aporta datos superiores, visto desde la fe, que no pueden tener los no-cristianos”79. En la misma línea de ideas, existe una valoración del impacto de la dimensión apologética de la Iglesia, en la creación de cooperativas, empresas y partidos cristianos. Por otro lado, existe una condena al socialismo porque su proyecto tiene como fundamento el odio entre ricos y pobres, al querer abolir la propiedad privada de los bienes se enfrenta contra la justicia debido a que por el derecho se le concede a la persona usarlos y poseerlos, y un poder del estado desmedido y arbitrario lleva a la opresión de los miembros de un colectivo humano y a la destrucción de la intimidad familiar80. Con respecto a la apertura del cristianismo católico al mundo en orden a una cooperación, el tema central es lo práctico en los siguientes aspectos, el papel del laico al interior de la Iglesia y su función autónoma dentro de la misma, el reconocimiento que hace la comunidad eclesial de trabajar por la irrupción del Reino de Dios en la tierra como manifestación de la escatología plena, y la responsabilidad de la Iglesia en el orden social, que consiste en revisarlo en cuanto a su orden moral, es decir juzgar si las bases del orden establecido están en la misma línea del Reino de Dios81. Uno de los aportes nuevos de este período es la aparición de la categoría teológica “consagración del mundo” como misión de la comunidad eclesial, la cual se realiza desde dos perspectivas, la primera, las motivaciones, valores y principios que iluminan la vida de la fe y que son recibidos desde la Revelación y tradición eclesial y la segunda, la aplicación de lo anterior al laicado. Los principios subyacentes a la Doctrina Social de la Iglesia tienen su origen en la reflexión de Jacques Maritain, quien defiende la autonomía de las realidades terrenas, cimentando su propuesta en el principio teológico que la gracia supone la naturaleza y no la destruye. 79 GALINDO, Moral, 135. Cf. MARTÍNEZ, El sentido, 89. 81 Cf. MARTÍNEZ, El sentido, 94. 80 35 De esa manera, la racionalidad de la Doctrina Social de la Iglesia preconciliar, tiene las siguientes perspectivas. En primer lugar el ser humano es el protagonista de la historia nacida de Dios, donde el núcleo más importante es su conciencia y su libertad. De ese lugar se puede acceder a la Revelación divina. En segundo lugar, la manifestación de la Revelación en cada uno de los seres humanos y en la historia a través del hijo de Dios no elimina la conciencia ni la libertad por ende, en ningún momento la Iglesia puede tener relaciones opresoras sobre las conciencias utilizando las fuerzas del mundo. En tercer lugar, se valora la autonomía de las realidades. Es importante reconocer de esta racionalidad sobre la cuestión social, que se va superando el dualismo platónico en el terreno de lo social, porque la comunidad eclesial tiene la convicción de intervenir en este aspecto, constituyendo una entidad del creyente no fundamentada en la creación de una política y economía cristiana, sino en bautizados que trabajan en estos ámbitos, y que gracias a la fe toman en serio la dimensión social de su entorno. Por consiguiente, ésta no se llega a aglutinar en un modelo concreto de política, economía, conflicto, cultura, etc., sino que desde esa misma creencia surge la pluralidad. “Se trata pues, de una superación de la tentación radical de integrismos y una legitima pluralidad en nombre de la fe a la hora de organizar el mundo”82. En cuanto a la practicidad de la Doctrina Social de la Iglesia, surge la conciencia que la organización socio-política pertenece a los laicos, gracias a su propia autonomía y a la de las realidades terrenas. Como resultado, se invita al bautizado a llevar a cabo las relaciones Iglesia-mundo, y debido a esa orientación nace el movimiento que profundiza esa tarea del seglar como lo es la Acción Católica. También en este horizonte práctico de la enseñanza eclesial social, encontramos el reconocimiento de los derechos y deberes de las personas como el derecho a la existencia y a un nivel de vida digno, a la buena fama, a la verdad y a la cultura, a elegir su estado de vida, los derechos económicos como al trabajo, a un salario justo, a la propiedad privada orientada a la función social83. 82 83 GALINDO, Moral, 136 Cf. MARTINEZ, El sentido, 99. 36 Dentro de los deberes que se tienen en cuenta son los siguientes: reconocer y respetar los derechos de los otros, colaborar con el congénere y actuar con convicción y responsabilidad. En efecto, teniendo en cuenta los derechos y los deberes, el colectivo que se funde en los valores éticos de la justicia, el amor y la libertad, generará una sociedad civil propia para la promoción de la dignidad humana84. La Doctrina Social de la Iglesia antes del Concilio Vaticano II se mueve por un paradigma neoescolástico que va a mostrar algunos rasgos de su metodología. La racionalidad eclesiológica muestra que la cuestión social prevaticana, tiene como sujeto la jerarquía, ya que proviene del Concilio Vaticano I, que tiene un modelo de Iglesia jerarcológica y centralizadora. En cuanto a sus fuentes encontramos a la Revelación y a la razón, quedando la primera bastante mermada, mientras que la razón es comprendida como un horizonte de orden ontológico cuya referencia es la ley natural. La forma de construir teología es de carácter deductivo. En cuanto a la aprehensión de los datos se tienen en cuenta más las categorías filosóficas que las ciencias sociales, aunque en algunas ocasiones existieron análisis de orden económico o político, orientandos desde categorías filosóficas85. Dentro de los aspectos valorativos, encontramos que se llegó a considerar que con las directrices católicas acerca de los conflictos sociales antes del Concilio Vaticano II, se podía propiciar un orden social de tipo confesional en la creación de sindicatos y/o partidos políticos. No obstante, se evalúa que fue muy tímida en reconocer la dimensión secular de la vida social y que de todas maneras se sustentó en un paradigma teológico de orden neoescolástico, mientras que lo positivo en palabras de Marciano Vidal fue, “sobrepasando la estrechez del paradigma teológico y del modelo eclesial, supo impulsar, mantener y orientar el compromiso social de los cristianos en una época en que la tendencia religiosa era más bien de orientación intimista y de alejamiento de la realidad social”86. 84 Cf. MARTINEZ, El sentido, 99-100. Cf. VIDAL, Moral de Actitudes: Tomo III, 59-60 86 VIDAL, Moral de actitudes: Tomo III, 60 85 37 Con respecto a la manera de hacer teología, cabe rescatar que la Doctrina Social de la Iglesia, reconoce como fuentes de su método la Revelación divina y la ley natural. De esas fuentes y con todos los vacíos que hemos descrito en líneas anteriores, los Papas trataron los temas sociales, jurídicos y económicos. Aunque las encíclicas hacían más hincapié en la ley natural, no desconocieron la Revelación, pues esta juega un papel importante en todas las formulaciones específicamente sociales de los Papas. El proceso final del método de la moral social en estas encíclicas está en reconocer la relación entre la justicia que debe regir la vida humana y la de Dios orientándose hacia el objetivo que es la justicia perfecta del evangelio, la cual se relaciona con la caridad. 1.5. La metodología de la moral social en el Concilio Vaticano II Teniendo en cuenta que el Concilio aportó a todas las dimensiones de la Iglesia y del mundo, se reconoce también un gran aporte de este acontecimiento eclesial a la teología moral social, “además del texto Optatam Totius n.16 el concilio repercute en la Teología Moral y en la Teología Moral Social a través del clima global que generó en la Iglesia y en la Teología”87. En general se valora que todos los documentos posconciliares inciden de una forma u otra en la ética teológica social, principalmente la constitución pastoral Gaudium et Spes que se considera programática para la teología moral social. El punto de partida para reconocer el aporte de la Gaudium et Spes al desarrollo de la moral social está en reconocer su carácter pastoral y enfatizar el modo de la relación entre la Iglesia y el mundo, que es importante para la ética teológico-social, ya que su finalidad e impacto estarán en lo que puedan orientar en las realidades terrestres, y mientras más cualificada esté esa relación entre la Iglesia y el mundo ayudará de una manera más pertinente al crecimiento de esta disciplina. De esa manera, encontramos que el punto de partida de la relación entre la comunidad eclesial y el entorno, tiene como elemento subyacente la superación de la visión de dos planos de la existencia y se abre paso a 87 QUEREJAZU, “Teología”, 267. 38 reconocer una única realidad y una única historia, considerada historia de salvación del mundo llamada y acogida en Cristo Salvador88. Existe una visión de Iglesia que busca insertarse en los procesos vitales de la comunidad planetaria, porque hace parte de esta. El Concilio muestra una comunidad eclesial que se solidariza con respeto y amor con la familia humana, la cual se hace disponible al diálogo y aportando al mismo la luz del Evangelio. Desde ese respeto, amor y diálogo se estructura la relación de la Iglesia con el mundo que comparte sus gozos y esperanzas, tristezas y angustias89. Desde la perspectiva de la solidaridad, la constitución Gaudium et Spes aporta principios doctrinales que son pertinentes tanto para la teología moral, como para la moral social. Estos aspectos son la vocación trascendente del ser humano, la acción humana y su actividad en el mundo, y la misión de la Iglesia en la sociedad. La visión antropológica tiene como pilares la dignidad y la sociabilidad de la persona, los cuales tienen como principio rector la afirmación bíblico doctrinal del sujeto como imagen de Dios. Además aduce a argumentos de la razón que fundamentan esos aspectos de la dignidad y la sociabilidad de la persona, como lo son la naturaleza de lo humano, la conciencia, la razón, la creatividad y la libertad. Por tanto, los fundamentos centrados en la visión creatural del ser humano como los de la razón, buscan reconocer que la dignidad de la persona solo puede ser entendida desde la práctica de la caridad para con los otros90. Como fruto de los principios de la dignidad y la solidaridad, se llega a considerar la acción humana como trabajo, cuyas funciones están en la perspectiva del crecimiento personal y social. Una primera, que se refiere a una dimensión personal porque es medio para el sustento, desarrollo y perfección. Una segunda, como instrumento de servicio-caridad para el prójimo con miras al bien común. Una tercera, donde el trabajo se define como medio para la colaboración en la obra divina, y de esa manera tiene una dimensión salvífica. En 88 Cf. QUEREJAZU, “Teología”, 268 Cf. Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et Spes“ n. 3 90 Cf. Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et Spes“ nn. 12-22 89 39 cuanto a una visión del mundo éste se entiende como un quehacer que impulsado por la perspectiva escatológica, anima a la perfección de lo terreno. Con respecto a la misión de la Iglesia en el mundo, desde su identidad y esencia, busca ubicarse desde la perspectiva del diálogo solidario, ya que la comunidad eclesial solo se puede comprender como sacramento y salvación desde su inserción y pertinencia en la coyuntura actual. Dentro de los aspectos que posee un papel importante en el horizonte de la moral social, está la responsabilidad que tiene la persona en la sociedad, porque ésta descubre la profundidad de sí misma y de su vocación en el mundo, y es a la vez sujeto y objeto de su normatividad. El ser humano comprende que no está solo en el mundo, ni puede vivir solo. Se va formando por los que conviven con él, pues necesita del colectivo para actuar de forma apropiada en el mundo. A pesar de la gran estima que tiene la persona del entorno en que vive, en ocasiones el ser humano siente el peso obsesivo del grupo que le reduce su voluntad. Este yugo en ocasiones lo conforma a la imagen de otros modelos exteriores, y por tanto así reconozca que está llamado a convivir con otros, mujeres y hombres se ven sujetos a algunas tentaciones como manipular, ignorar y suplantar a sus semejantes, en cuanto a sus actividades frente al grupo91. Uno de los caminos que puede tomar el ser humano es la indiferencia y el desapego. Esto se origina porque en ocasiones, debido a que el sujeto por su interés convierte el individualismo como un valor, implica que busque la realización sin tener en cuenta a su familia, a su grupo humano, a su comunidad, a su pueblo y a su mundo. Es decir, la persona comienza en nombre de una falsa autonomía a desentenderse de lo que lo rodea, y por esta situación el concilio manifiesta: “La profunda y rápida transformación de la vida exige con suma urgencia que no haya nadie que por despreocupación frente a la realidad o inercia, se conforme con una ética meramente individualista”92. Cabe recordar que la humanidad se pierde así misma cuando aísla a sus miembros, por eso el mismo Concilio recuerda la llamada divina al ser humano para formar sociedad93. 91 Cf. FLECHA, Moral social, 24 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et Spes“ n.30 93 Cf. Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et Spes“ n.32 92 40 Dentro de las tentaciones que tiene el ser humano está la sumisión servil al grupo, haciendo que la relación entre persona y sociedad se maneje de forma impositiva, en ocasiones por miedo a la censura y a la coerción, y en otras existe un sometimiento incondicional a lo que dice el grupo. Frente a ese posible proceso de despersonalización, el Vaticano II recuerda la tarea de las instituciones sociales de estar al servicio de la dignidad del ser humano, ya que por la igualdad fundamental que todas las personas tienen no debe existir ninguna clase de discriminación94. Además exhorta a que por ningún motivo se le atribuya de forma excesiva el poder a la autoridad política95. Las valoraciones que se le pueden hacer a la relación entre la ética teológica social y el Concilio Vaticano II, se ubican dentro del saber teológico, donde la moral de la sociedad se separa de la filosofía cristiana y utiliza las coordenadas de interpretación evangélica de la existencia y con las que la Gaudium et Spes establece su visión del mundo y la relación entre la comunidad planetaria y la Iglesia como son, la creación, el pecado, la encarnación, la redención y la escatología. Estas coordenadas son las mismas con las que la constitución Gaudium et Spes propone una visión de la realidad y una inserción de la Iglesia. De igual modo, encontramos que la finalidad de la Gaudium et Spes es establecer el modo de relación entre la Iglesia y el mundo, lo cual para la ética teológica social es de suma importancia, debido a que la misión de la moral social es valorar y orientar la realidad holística del mundo. Como resultado en esta disciplina se generó un proceso de desmonte en cuanto a que se superan categorías como “natural-sobrenatural”, “historia profana o del mundo-historia sagrada o de salvación”. Gracias a la superación de estas divisiones se logró una visión unitaria de la realidad desde el acontecimiento Cristo96. “Las instituciones humanas, privadas o públicas, esfuércense por ponerse al servicio de la dignidad y del fin del hombre. Luchen con energía contra cualquier esclavitud social o política y respeten, bajo cualquier régimen político, los derechos fundamentales del hombre. Más aún, estas instituciones deben ir respondiendo cada vez más a las realidades espirituales, que son las más profundas de todas, aunque es necesario todavía largo plazo de tiempo para llegar al final deseado.” Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et Spes“ n. 29. 95 Cf. Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et Spes“ n. 75 96 “Sin embargo, el esfuerzo del Vaticano II en superar la dicotomía natural-sobrenatural tuvo sus propios problemas. En el intento de relatar sobre Jesucristo, Gracia y fe en el contexto inmediato de la vida diaria, el 94 41 El método de la moral social se constituye y se construye desde las fuentes cristianas del saber teológico como lo son la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, y se desarrollará armonizando estos elementos metodológicos con los elementos propios de la ciencia moral. De ahí que la ética teológica sobre la sociedad se forma también “a la luz del evangelio y de la experiencia” (Gaudium et Spes 46). Las fuentes cristianas y los recursos técnicos y científicos, lo que buscan es esclarecer los fenómenos sociales y conocer la realidad social, y por tanto son fuente de conocimiento moral. “El Vaticano II confirma el énfasis de la tradición católica en la razón humana y la creación como fuentes de la sabiduría y del conocimiento moral, y también integra estas realidades dentro de un horizonte más amplio, el cual reconoce la presencia del pecado y de la gracia”97. 1.6. Aporte de la teología contemporánea al método de la teología moral social. Es importante tener en cuenta, la reflexión teológica contemporánea sobre el método de la ética teológica social, ya que con el horizonte de las reflexiones conciliares han aportado de manera significativa a tal método. Son muchos los aportes que se pueden hallar en el desarrollo teológico posconciliar, pero se van a tener en cuenta solo la Doctrina Social de la Iglesia posconciliar, los aportes de la teología política de Johann Baptist Metz y la opción por los pobres en el proceso de hacer teología moral. 1.6.1. La Doctrina Social de la Iglesia después del Concilio Vaticano II. La Doctrina Social de la Iglesia se articula claramente con la teología y de manera más específica con la moral social a partir del Concilio Vaticano II. En sus inicios la enseñanza social eclesial, no tenía un punto de convergencia entre el mensaje cristiano con la realidad, pues la teología era de un tinte especulativo y la moral era una reflexión con tendencia al individualismo, al legalismo y al intimismo. Por tanto, el aporte posconciliar a las directrices católicas acerca de los conflictos sociales, está en posibilitarle a la Iglesia problema se originaba en el momento que se olvidaba que la plenitud del destino de la resurrección viene solo al final de los tiempos” CURRAN, The Catholic Moral, 41. La traducción es mía. 97 CURRAN, The Catholic Moral, 41. La traducción es mía. 42 conectar la fe con lo que sucede en el entorno, ya que al enfatizar en los acontecimientos sociales, se busca descubrir una dimensión más pública de la creencia98. Desde esa perspectiva, la Doctrina Social de la Iglesia busca aportarle a la ética teológica sobre la sociedad, la responsabilidad del creyente en el entorno y la conexión de la fe con la realidad. En cuanto a la forma de hacer teología moral social, busca la enseñanza eclesial social ser “parte integral del mensaje cristiano”, y su carácter teológico estará en desde el Evangelio integrar la vida y viceversa, “de tal forma que esta relación, en el plano de la evangelización y promoción humana, crea un vinculo antropológico entre caridad, justicia y paz haciéndolas inseparables en la promoción de la persona humana”99. El desarrollo primero del método de la Doctrina Social de la Iglesia, parte de reconocerle su tarea de teología moral, que combina evidencias de fe con saberes humanos, buscando que sus contenidos se ubiquen en el universo de los valores cuyo resultado será combinar la moral social con su mismo impacto en la sociedad. De igual modo a esta enseñanza, se le valora después del Concilio Vaticano II su dimensión pastoral al servicio del mundo, que busca promover de manera integral al ser humano mediante un proceso concreto de liberación desde la perspectiva de la creencia. A lo que se refiere al saber teológico, la Doctrina Social de la Iglesia, se considera que es resultado de la reflexión sobre la realidad, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. “Su objetivo principal es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y, a la vez, trascendente para orientar en consecuencia la conducta cristiana”100. La metodología del saber teológico de las directrices católicas acerca de los conflictos sociales, busca que la Palabra de Dios interactúe, iluminando y orientando a la realidad social, no como verdad teórica, sino desde una valoración de la realidad, la luz de la Escritura impacta sobre ella y le da sentido a la acción cristiana. Por otra parte, la Doctrina 98 Cf. BULLON, Fundamentos teológicos, 68. Ibíd., 69. 100 JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 41. 99 43 Social de la Iglesia busca tener un potencial evangelizador, porque por ella se anuncia la Buena Nueva del Reino de Dios en la realidad dentro de las dimensiones económicas, políticas y sociales. Otro de los aportes de la doctrina eclesial social, es que para la moral acerca de la sociedad es fuente porque hace parte de la tradición. “La DSI (Doctrina Social de la Iglesia) debe ser respetada como tradición y magisterio ético-social. Junto a la escritura y otras vetas de tradición es fuente para la TM (Teología Moral) social”101. Pero, no se debe descuidar que la enseñanza social católica no es la globalidad de la reflexión de la ética social cristiana, es más una parte de ésta, que halla en la doctrina social materiales y contenidos específicos, al igual que una experiencia ético-moral. 1.6.2. La teología política de Johann Baptist Metz. Los contextos de la teología política los podemos ubicar en las dos corrientes que la originaron. En primer lugar, existe un contexto que tiene que ver con la historia de las ideas y en segundo lugar un ámbito que se refiere a la reflexión teológica. El espacio que tiene que ver con la historia de la ideas lo podemos ubicar en el horizonte de la ilustración, y como un contexto próximo las ideologías contemporáneas del comunismo y el capitalismo, que generaron la llamada guerra fría. La ilustración refleja el divorcio entre la religión y la sociedad, y la existencia religiosa y la social, que trae como consecuencia que la profesión de fe cristiana se muestre en el ámbito privado en cuanto a su relación con el entorno social. La crítica que hace la ilustración y el marxismo, consistirá en cuestionar que detrás de la creencia se encuentra una superestructura ideológica que permea en la sociedad las prácticas sociales y que también gracias a la religión la sociedad no ha tenido conciencia de sí misma102. 101 102 QUEREJAZU, “Teología”,288. Cf. METZ, “El problema de una «teología política»”, 386. 44 De la misma manera repercute en la teología política el fenómeno de la guerra fría, el impacto de la “teología de la liberación” en la vida de la Iglesia, principlamente en el contexto latinoamaericano, la división ideológica europea este-oeste y el muro de Berlín. Las vertientes del capitalismo y del comunismo, estuvieron presentes en bastantes ámbitos de la reflexión académica y para Moltmann “la raíz más profunda de la que brotó la teología política fue el horror producido por el silencio de las Iglesias y de los teólogos respecto al crimen de lesa humanidad conocido con el nombre de Auschwitz”103. Por eso mismo, se da un ámbito de la nueva teología política que es trabajada por teólogos como Johann Baptist Metz, Jurgen Moltmann y Dorothee Solle. La “vieja teología política” la podemos ubicar en el horizonte del estoicismo, donde se designa una teología civil o burguesa, frente a la teología mitológica y la natural. La teología civil o “la vieja teología política”, se identifica con una visión cultual frente al estado que legitimaba el poder de turno. En cuanto a la “nueva teología política” que es la de nuestro interés, podemos ubicarla, desde el trabajo de los teólogos anteriormente citados, la respuesta de la sistemática de la creencia en el contexto de la modernidad y el origen de la privatización en la reflexión de fe. Johann Baptist Metz muestra una “nueva teología política” en oposición a la anterior a mediados de los años setenta, que no pretende ser otra disciplina, ni mucho menos una sacralización de la política existente, sino que era poner en diálogo a la teología con la modernidad que había relegado a la religión al ámbito privado y al mismo tiempo la sistemática religiosa que se centró a una interpretación individualista de Dios. En cuanto a la respuesta de la reflexión sistemática de la fe en la modernidad, podemos encontrar varias corrientes, que intentaron ubicarse como teología del mundo. En primer lugar, hubo una teología de la secularización en donde la fe cristiana se comprende como amundana y heterogénea, la cual originó de suyo los procesos de secularización, ilustración 103 MOLTMANN, “Hablar de Dios en este tiempo”, 338 45 y emancipación104. En segundo lugar, hubo una versión liberal de la teología moderna en donde tiene los mismos intereses de la modernidad, que conllevaba a una “acomodación puramente apologética del cristianismo a una tendencia progresista acrítica” 105 , ya que la razón teológica se diluye en la razón abstractamente emancipatoria sin aportar nada en el horizonte crítico. Y en tercer lugar, encontramos una teología escatológico-política, que por medio de una reinterpretación de los contenidos paradigmáticos del cristianismo, se enfoca en el contexto de la secularización e ilustración, hacia una perspectiva liberadora. El origen de la privatización de la teología se debe a una reacción de la misma en el horizonte ideológico de la ilustración, que consideraba lo que tuviera que ver con lo social como inadecuado. De esta forma reducía el núcleo central de su mensaje al ámbito privado y a una fe ajena al mundo, procurando solucionar el problema de su quehacer en la modernidad, eliminando la realidad político-social. Las categorías que predominan en esta teología privada son: la exégesis del mensaje solo se ubica en el ámbito individualista, íntima y apolítica, el amor como relación entre yo-tú predominando la categoría de encuentro, la expresión de fe se da en la alocución interpersonal y la dimensión creyente se queda en el plano de la libre subjetividad del ser humano obviando el plano social. La racionalidad que caracteriza a la teología tiene los siguientes elementos: desprivatizar el abordaje sistemático de la fe, mostrar una pretensión crítica del sujeto, la necesidad de argumentar que no es una nueva disciplina teológica y el aspecto escatológico. La desprivatización de la teología es el elemento primero, ya que una reflexión de fe metafísica que no tenga como problema las relaciones entre fe y sociedad está abocada al fracaso. Además, la razón exegética debe romper con interpretaciones que están bajo las categorías del existencialismo e individualismo teológicos, lo que conlleva a un proceso a la par con la desmitologización106. 104 Cf. METZ, Dios y tiempo, 85 METZ, Dios y tiempo, 86 106 “Al menos, esta desprivatización debería avanzar paralelamente con la desmitologización, pues de lo contrario esta última corre siempre el peligro de reducir a Dios y la salvación a una mera correlación existencial privada y de rebajar el mensaje escatológico al nivel de una paráfrasis simbólica de la problematicidad metafísica del hombre y de su situación privada de decisión”. METZ, “El problema”, 388. 105 46 La privatización de la fe omite la personalización legítima que conlleva el mensaje del Nuevo Testamento “La teología por la mencionada tendencia a la privatización corre el peligro de perder al individuo, interpelado por ella en su propia existencia”107. Por tanto, la sistemática de la creencia tiene la responsabilidad de plantearse la existencia como un problema político para que verdaderamente llegue a tocar la situación de los seres humanos no de una manera abstracta. Además podemos colegir, que si la religión eclesial se llega a encerrar en una reflexión teológica privada, corre el riesgo de perder su carácter emancipatorio y su sentido crítico. Una teología política rescata al sujeto, porque demuestra que una pretensión crítica del mismo, no se puede sostener en un plano teórico ya que la teoría pura conlleva a un proceso de conciencia precrítica108. Es necesario argumentar que la teología política no pretende ser una nueva disciplina teológica, puesto que es un rasgo fundamental del quehacer teológico analizar el problema de la existencia creyente desde los enfoques social y político, y la realización de la fe en nuestro mundo actual. Además, vale la pena aclarar que el proceso de desprivatización que conlleva una visión crítica dada por la teología política, no pretende una despersonalización o a una colectivización, lo que se pretende es pasar de aquella concepción de ser humano de Boecio “sustancia individual de naturaleza racional”, a una definición de persona que toque la situación real del creyente, pero con apertura hacia los otros y a la sociedad, sin caer en la colectivización. El aspecto escatológico de la teología política tiene como centro, mostrar la realización del reinado de Dios sobre el mundo, constatando que “la universalidad escatológica no puede desarrollarse ni con las categorías de una metafísica dogmática ni sobre la base de una filosofía de la historia clásica”109, porque el sujeto conjunto de la historia es Dios y no cualquier clase de idolatría política totalitaria. La historia en su conjunto se ubica desde la perspectiva del reino divino. 107 METZ, “El problema”, 388. “Surge una nueva relación entre teoría y práctica, entre ciencia y moral, entre reflexión y revolución que deberá condicionar también la conciencia teológica si no queremos que ésta retorne a un estado anterior, precrítico de conciencia”. METZ, “El problema”, 390. 109 METZ, Dios y tiempo, 87. 108 47 Por tanto, esta perspectiva escatológica nos lanza a vivir y a tomar partido de manera desinteresada, en favor de los oprimidos, evitando que el sujeto se generalice en función del orden económico, como material y medio para los avances de una sociedad tecnocrática. Quisiera añadir que el amor adquiere una nueva dimensión en la teología política, es una potencia crítica frente a la sociedad, que nos lanza desde la perspectiva del reinado escatológico de Dios a una opción por la justicia y la paz para los excluidos. Dentro del campo de lo escatológico, es pertinente hacer fuerza en la afirmación de que la misión de Jesús conduce al ser humano, desde la perspectiva del Reino “no a mundos ideados por la evasión religiosa, sino que lo devuelve a la tierra como hijo fiel”110 . En esta expresión, Bonhoeffer argumenta que la razón principal de la fuga del mundo por parte de la religión y la teología es que no se tiene la suficiente fe en el Reino de Dios. Por eso mismo, la implicación que posee el pronunciar “Venga tu Reino” estará en tener presente las fuerzas del antirreino, ya que al orar no se pueden olvidar las miserias del mundo. En la misma línea de ideas, también aparece el aspecto eclesiológico que hace necesaria una teología política, donde se cuestiona las ocasiones en que la Iglesia ha tenido al repliegue, con orientaciones de vida tradicional y fundamentalista, que no dan respuesta al recrudecimiento de la violencia y de la deshumaninazación en el mundo. Por tanto, la comunidad de bautizados debe ser responsable con el legado del memorial de la praxis pública de Jesús, la defensa de la vida y la práctica del amor como fortaleza de la transformación de la sociedad. Los aportes de la teología política al método de la moral social, se halla en añadirle el término praxis, comprendida como la práctica emancipatoria de la realidad social, e inquietar a la ética teológica social sobre su relación con la teoría y su jerarquía epistemológica. De la misma manera, la teología política profundiza la necesidad de una moral social que indague sobre el aspecto ético de la Iglesia, ya que si pretende ser una 110 BONHOEFFER, Creer y vivir, 102. 48 institución que cuestione la estructura de la sociedad, es necesario que ella no dé motivos para ser cuestionada, desde los mismos parámetros que ejerce la crítica. 1.6.3. El aporte de la opción por los pobres. La realidad actual de pobreza se encuentra con un fenómeno del cual muchos expertos llegan a un consenso, que varios elementos contextuales han llevado a una precarización de las condiciones de vida de la humanidad, y que su resonancia alcanza a todo el mundo. Por eso mismo, en el contexto actual del nuevo siglo, la pobreza y la marginación, se aumentarán según los indicadores de organizaciones que profundizan el aspecto económico. Esta realidad llegará a beneficiar a unos pocos, y los pobres llegarán a ser victimizados. Por tanto es un desafío el impacto de la fe en Jesucristo, que ama a los más pequeños, como nosotros amamos a los excluidos de hoy. La invitación está en hacer una lectura de los rasgos que van configurando la época, a partir de la dinámica del Reino de Dios y afrontar el nuevo contexto. El eje transversal para leer de manera teológica la realidad, en la sociedad tecnocrática en que nos encontramos, el horizonte neoliberal y la posmodernidad, será ¿hay cabida para los que hoy son pobres y marginados y buscan liberarse de una condición humana que pisotea su condición de personas e hijos de Dios?¿Qué papel tienen el Evangelio y la fe de los pobres en un tiempo alérgico a las certezas y a la solidaridad humana?¿Qué significa hoy hacer la opción preferencial por los pobres en tanto camino a una liberación integral? 111 En medio de ese contexto, la reflexión teológica está invitada a denunciar esas estructuras de pecado que existen en la realidad económica, desde la pregunta por los signos del antirreino en las estructuras económicas, cuyo criterio es que si generan pobreza y desigualdad son transgresiones a la llamada divina. También en el contexto se deben tener 111 “Diversos factores han llevado en los últimos años a una radical mutación en las condiciones de vida de la humanidad. Ella puede ser más evidente en algunas regiones del mundo; pero de un modo a otro, ninguna escapa el vértigo de lo que algunos consideran una nueva época de la historia (no falta quienes con involuntario humor proclaman «el fin de la historia»)”. GUTIÉRREZ, “Una teología de la liberación”, 115. 49 en cuenta los elementos idolátricos subyacentes al afán de lucro y de la absolutización del mercado. Por el impacto económico se subraya que se ha llegado a que los pobres parecen destinados a ser anónimos y anulados por su poca capacidad de poder. El aporte de la opción por los pobres tiene como principio darle un lugar al empobrecido dentro de la teología moral social. Esta asignación se da en el momento que se acepta al explotado como lugar donde se desarrolla la praxis de fe, y por tanto la teología moral social buscará hacer una reflexión y sistematización partiendo del desvalido, como lugar “desde donde” o lugar epistémico de la ética teológica social. De esa manera, también es necesario que el lugar del desposeido dentro de dicha reflexión teológica, esté tanto en la moral vivida como en la moral formulada. Seguidamente, en el marco del aporte de la reflexión de la preferencia por los excluidos, está en “dialogar con las ciencias capaces de poner al descubierto la trama por la que el pobre es empobrecido, abriendo perspectivas de cambio”112. De otra parte, la reflexión moral sobre la opción por los pobres le exige a la reflexión ético-teológica social, pasar de una moral basada en la esencia de las cosas, orientada a la objetividad formuladora de principios absolutos, a una ética en donde se tenga más en cuenta el mundo de relaciones en el que vivimos. Por último la opción por los pobres, exhorta permanentemente a la teología moral a que asuma los temas vitales de los excluidos. Esto significa acompañar de cerca la reflexión específica de la moral de las luchas populares, los movimientos de grupos concretos como las mujeres, los negros, procesos de lucha por la tierra, huelgas, entre otros. De esa manera, es necesario profundizar sobre las siguientes preguntas por la racionalidad de la moral social ¿qué interpelaciones hacen los pobres en el asunto que tratamos? ¿Cómo sirve la causa de los empobrecidos y a ellos mismos, la elaboración teológica de la moral?113 112 113 FABRI, Marciano, “Optar”, 69. Cf. FABRI, “Optar”, 77. 50 En cuanto a la metodología de la ética teológica que llega a ser enriquecida por la reflexión de la opción por los pobres, se debe plantear en dos momentos, un momento teológico y un momento ético. El momento teológico va después de una experiencia mística de solidaridad que “trata entonces de la vivencia espiritual de nuestra filiación y fraternidad divinas que genera un tipo concreto de comportamiento: una praxis solidaria y fraterna”114, y por tanto el objetivo de este camino de fe es brindarle al momento teológico bases para sus reflexiones ulteriores. El reconocimiento teológico está primero en tener en cuenta que el encuentro con el pobre implica una experiencia social que conduce a la indignación ética, haciendo que muchas personas se adhieran al proyecto de transformar esa realidad escandalosa. De ahí que para la ética es un dato central que no se reduce a meros accidentes, sino que es un problema teológico-moral-fundamental. En consecuencia, una moral liberadora desde la realidad del excluido para su elaboración sistemática debe tener como prerrequisito una motivación espiritual, que lleve a una actitud de conversión, orientada seguidamente a un ethos de solidaridad y liberación. Desde el momento ético, es necesario reconocer la historicidad de la ética para lograr una moral situada y vivida que se fundamente con el trípode, aspecto sociológico- situacióntoma de posición. Este cimiento de la moral situada y vivida debe concretarse en la opción fundamental, concretada después en una primacía por los pobres con una implicación ética de mayor alteridad con aquellos necesitados. Por otra parte, es necesario asumir en la mediación socioanalítica la realidad conflictiva de los menesterosos, integrar en el análisis social el ethos y la religiosidad popular, y tomar conciencia de las causas, manifestaciones y exclusiones. Por último, en la mediación hermenéutica, es necesario por medio de un estudio riguroso especialmente de la Escritura, de la tradición y el magisterio descubrir el actuar de Dios en la historia115. 114 NOVOA, Una perspectiva, 137. “La opción por los pobres exige por tanto una clarividencia y decisión al indicar quien es el Dios revelado en Jesús. Naturalmente que una de las exigencias básicas es tomar en serio la encarnación de Dios. El se hace historia, entra en nuestros procesos humanos «en todo menos en el pecado» tomando el partido por los más débiles y despreciados. En este momento, el pecado original de la moral sería divorciar la lectura 115 51 CAPÍTULO II EL MÉTODO DE LA MORAL SOCIAL EN LAS ENCÍCLICAS SOCIALES LABOREM EXERCENS, SOLLICITUDO REI SOCIALIS Y CENTESIMUS ANNUS. En el capítulo anterior se presentaron las pautas del proceso de hacer teología moral social desde las características propias de la ética teológica fundamental, hasta la metodología propiamente dicha de lo social en la moral. Para ello avocamos el Aquinate, pasando por los tratados de Iustitia et Iure, los momentos previos al Concilio Vaticano II, la renovación conciliar y la teología contemporánea. Seguidamente en esta parte del trabajo, presentaremos como se hace ética teológica social en las encíclicas sociales de Juan Pablo II. Para lograr este objetivo, se hará una pesquisa en cada uno de los escritos explícitamente sociales del Papa polaco, con el objeto de descubrir los elementos del método teológico de la ética social. 2.1. El proceso de hacer ética teológica social en la encíclica Laborem Exercens. La metodología de la ética teológica social que presenta la encíclica Laborem Exercens presenta los siguientes elementos a saber: el reconocimiento de la enseñanza social de la Iglesia como inserción de la comunidad eclesial en los problemas del mundo, la presencia de la Escritura como fundamento de la reflexión teológica sobre el trabajo, la explicitación de las dimensiones objetiva y subjetiva de la labor, el aporte de la reflexión de los derechos humanos en el quehacer teológico moral y la exposición de las características de la realidad circundante. Estos elementos metodológicos configuran la especificidad de la moral social en esta encíclica sobre el trabajo. En cuanto al impacto de la Doctrina Social de la Iglesia en el horizonte de la sociedad, su punto de referencia está en que “la cuestión social no ha dejado de preocupar a la bíblica de una análisis socio-crítico profundo, sea del tiempo de Jesús, sea de nuestro tiempo”. FABRI, “Optar”, 71. 52 Iglesia”116. Por esta misma inquietud la producción teológica sobre la realidad del entorno humano ha estado presente en diversos documentos de los Papas, en el Concilio Vaticano II y en las reflexiones y experiencias de apostolado de las Iglesias locales. Por otra parte, se reconoce el aporte de la Pontificia Comisión de Justicia y Paz, cuyo nombre indica la integralidad y complejidad como debe ser tratado lo social. De la misma manera se resalta la concatenación del compromiso con la justicia con el de la paz117. Además se valora que ha existido en la reflexión social eclesial una línea de desarrollo en sus documentos. El tema de la paz en medio del problema de la guerra se explicita en la encíclica de Juan XXIII Pacem in Terris. A partir del reconocimiento de la evolución de la cuestión social al plano de la justicia nacen los documentos Rerum Novarum de León XIII y la Quadragesimo Anno de Pío XI donde, “las enseñanzas de la Iglesia se concientizan sobre todo en torno a la justa cuestión obrera, en el ámbito de cada Nación, y en la etapa posterior, amplían el horizonte a cuestiones mundiales”118. Con respecto al fenómeno de la riqueza y de la miseria, la dicotomía desarrollo/subdesarrollo, el Papa Wojtila valora las orientaciones dadas por las encíclicas Mater et Magistra y Populorum Progressio de Juan XXIII y Pablo VI respectivamente, y la Constitución Pastoral Gaudium et Spes119. Cabe también valorar que la Doctrina Social de la Iglesia dentro de las operaciones para hacer teología moral, tiene como presupuesto la relevancia de la fe y del mensaje cristiano en el mundo histórico-social, que inspirados en la búsqueda que tiene la comunidad eclesial de hallar el reconocimiento del estado objetivo de las cosas, especialmente de los problemas mundiales120. La importancia del análisis de la realidad en la cuestión social, lleva consigo a reconocer los esfuerzos que se deben hacer para instaurar la justicia, examinando las estructuras injustas y buscando su transformación. 116 JUAN PABLO II, Laborem Exercens, n. 2. “Y ciertamente se ha pronunciado a favor de este doble cometido la dolorosa experiencia de las dos grandes guerras mundiales que durante los últimos noventa años, han sacudido a muchos Países tanto del continente europeo como al menos en parte, de otros continentes”. Ibíd. 118 Ibid. 119 Cf. Ibíd. 120 “Por lo tanto, se considera no solo el ámbito de clase, sino también el ámbito mundial de la desigualdad y de la injusticia y, en consecuencia no solo la dimensión de clase, sino la dimensión mundial de las tareas que llevan a la realización de la justicia en el mundo contemporáneo” Ibíd. 117 53 El acercamiento bíblico del método de la moral social en la Laborem Excercens, busca aplicar el mensaje de la Sagrada Escritura a las situaciones actuales, que desde una perspectiva de la fidelidad a la Palabra de Dios, puede entender y dar sentido a la dinámica del trabajo. Este aspecto bíblico no se queda en una simple alusión de los textos, sino en una lectura asidua de la dinámica laboral. El aspecto fundamental que encontramos es el presupuesto de la dimensión fundamental de la existencia del ser humano en el mundo, tiene su fundamento en “la Palabra de Dios revelada, y por ello lo que es una convicción de la inteligencia adquiere a la vez el carácter de una convicción de fe”121. A partir de lo anterior, la comunidad eclesial reconoce que en el libro del Génesis está la fuente de su convicción según la cual el trabajo constituye una “dimensión fundamental de la existencia humana sobre la tierra”122, y que tal valoración es producto de un análisis de los textos bíblicos donde se manifiestan las verdades acerca de la persona en el contexto de la creación. Su finalidad es dar pautas a la existencia humana, en cuanto a que asuma el sentido del trabajo como una actividad que se explicita en la comunidad universal. Se presenta desde las frases del primer libro de la Biblia “a imagen de Dios…varón y hembra” (Gen 1, 27), “Procread y multiplicaos y henchid la tierra y sometedlo” (Gen 1, 28), una invitación directa al ser humano a trabajar y a reconocerse como imagen de Dios, responsable de desarrollar la tierra, y ser acción misma del Dios creador. Por otra parte, la encíclica Laborem Exercens se explica desde la racionalidad bíblica el término tierra y como se puede entender actualmente, y el sentido de someter la tierra. El mundo visible hace referencia a todo el radio de acción que tiene el ser humano, y el someter la tierra evoca los recursos naturales. Finalmente, se reconoce la actualidad presente del sentido bíblico del dominio sobre la creación desde la perspectiva del desarrollo. También en este aspecto bíblico del método teológico en la encíclica de Juan Pablo II sobre la labor, aparece el numeral 26 “Cristo, el hombre del trabajo”, donde se resalta que el Hijo de Dios participó en la obra creadora de su Padre desde el trabajo del Evangelio, 121 122 JUAN PABLO II, Laborem Exercens, n. 4. Ibíd. 54 insertándose en el mundo de la labranza123 y en sus parábolas se refiere a la realidad laboral. Dichas características de Jesús son enriquecidas con una amplia gama de citas bíblicas. Cabe añadir, que se profundiza en la dimensión laboral de San Pablo, reconocido por gloriarse en su laboría, y el autor de la encíclica invita a otros a seguir esta dinámica pues se percibe de un gran talante para la moral y la espiritualidad. Continuando con la presentación del método de la ética teológica social en la Laborem Exercens, encontramos que se reconocen las dimensiones objetiva y subjetiva del trabajo. De esta forma se muestra en su proceso metodológico que esta disciplina teológica dialoga con las realidades como la ciencia, la técnica, la agricultura y la industria, para iluminar el reconocimiento de la persona como centro de la realidad de la labranza. Con respecto a la dimensión objetiva, se tiene en cuenta el impacto de la ciencia y de la técnica en la agricultura y la industria, donde la reflexión de fe se abre a la realidad del desarrollo de esta última por medio del trabajo con las maquinas. La encíclica las valora que pueden ser aliadas de las personas porque le facilitan el trabajo, lo perfeccionan y le dan eficacia, pero tiene en cuenta que se pueden presentar como adversarias, en cuanto que corren el peligro de suplantar al ser humano o esclavizarlo124. Cabe llamar la atención que desde este aspecto objetivo del trabajo se actualiza la llamada bíblica a desarrollar la tierra, en el reconocimiento de los mecanismos y las maquinas como fruto del pensamiento humano que conlleva una labor que confirma su dominio sobre la naturaleza. Además se presenta a esta dimensión de la labranza un cuestionamiento ético que parte de la afirmación de la técnica como promotora del progreso económico, donde se señala que “con esta afirmación han surgido y continúan surgiendo los interrogantes 123 En todo este escrito usaremos el término labranza como sinónimo de trabajo en general. Así lo indican los Diccionarios de la REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA y DE USO DEL ESPAÑOL, POR MARIA MOLINER. 124 “Es un hecho, por otra parte, que a veces la técnica pueda transformarse de aliada en adversaria del hombre, como cuando la mecanización del trabajo <<suplanta>> al hombre, quitándole toda satisfacción personal y el estimulo a la creatividad y responsabilidad; cuando quita el puesto del trabajo a muchos trabajadores antes ocupados, o cuando mediante la exaltación de la maquina reduce al hombre a ser su esclavo” JUAN PABLO II, Laborem Exercens, n. 5. 55 esenciales que se refieren al trabajo humano, en relación con el sujeto que es precisamente el hombre”125. En cuanto al sentido subjetivo de la laboría éste se refiere al ser humano como sujeto de la labor. A partir de la comprensión escriturística de imagen de Dios, se reconoce a la persona con capacidad de obrar de manera racional, de programar su existencia, de decidir sobre el devenir cotidiano y buscar su realización personal. Por tanto, más allá de lo que trabaje independientemente de su proceso objetivo, “han de servir todas ellas (las dimensiones de la labor) a la realización del ser humano, al perfeccionamiento de esa vocación de persona, que tiene en virtud de su misma humanidad”126. Se presenta la dimensión ética del trabajo enmarcada en la acción de la persona, por su libertad y capacidad de decidir. Del mismo modo se afirma que las fuentes de la dignidad del trabajo no se encuentran en la dimensión objetiva sino en la subjetiva, ya que el fundamento del valor de la labor, es la persona porque su acción está en “función del hombre y no el hombre en función del trabajo”127. Lo anterior implica que aunque existan trabajos que realicen las personas con un mayor valor objetivo, la medida de la laboría es el grado de dignidad de la persona que lo realiza. El fundamento primordial de la laboría es el ser humano mismo como sujeto. En los casos donde alguna acción tenga un mayor o menor valor objetivo, se medirá por el “metro de la dignidad” del ser humano como sujeto del trabajo. De ahí que, en la finalidad del trabajo debe estar presente la persona misma. Es importante también reconocer en el proceso de hacer ética teológica social la lectura que se hace desde esta disciplina al tema del trabajo, primeramente explicitando que es una dimensión fundamental de la existencia humana con dignidad propia128. A partir de ese horizonte de dignidad que tiene la laboría, la noción cristiana de la misma se ha tenido que contraponer a corrientes de tipo materialista y economicista, y ha debido avocar la 125 Ibíd. JUAN PABLO II, Laborem Exercens, n. 6. 127 Ibíd. 128 Cf. JUAN PABLO II, Laborem Exercens, n. 7. 126 56 necesidad de orientarla desde una perspectiva más humana129. A pesar que se está caminando hacia una valoración más humana del aspecto laboral de la persona, el desarrollo de una sociedad orientada al materialismo puede llevar a que se vuelva a esa visión errónea de considerar la laboría como mercancía o mecanismo anónimo para la producción. Por eso, el aspecto del dominio del ser humano sobre la creación debe estar presente en todo lo concerniente a la ética social130. Hay que añadir en esta lectura ética del trabajo, la resonancia que ha tenido el aspecto de la solidaridad en medio de un contexto en que la dimensión social puede generar la aparición y desaparición de nuevas formas de labor, porque dicha solidaridad que la propiciaron aquellos trabajadores explotados, es una contestación a la degradación del hombre como sujeto de la labranza. La consecuencia de dicho talante solidario de los obreros adiciona una conciencia clara y comprometida de los derechos de los trabajadores en medio de los distintos contextos con los que se enfrenta la coyuntura laboral. Otro de los aspectos de esta interpretación moral de la dinámica laboral, es el reconocimiento del trabajo como un bien para el ser humano, ya que puede realizarse asimismo como ser humano, y teniendo en cuenta que por algunas orientaciones laborales se le puede truncar su dignidad, se exhorta a construir aquella obligación moral de reconocer la laboriosidad como virtud con el aspecto social de la labranza, buscando la humanización de la persona cuando labora. Esto implica que por ningún motivo ningún hombre o mujer trabaje disminuyendo su dignidad. En consonancia con la lectura ética del trabajo, se afirma de manera enfática la prioridad del trabajo sobre el capital, y lo ubica Juan Pablo II en el marco de la moral social131, reconociendo que el laborante no busca sólo una remuneración, sino espera reconocerse 129 “Para algunos autores de tales ideas, el trabajo se entendía y se trataba como una especie de <<mercancía>>, que el trabajador- especialmente el obrero de la industria- vende al empresario, que es a la vez el poseedor del capital, o sea del conjunto de los instrumentos de trabajo y de los medios que hacen posible la producción” Ibíd. 130 Cf. Ibíd. 131 Cf. JUAN PABLO II, Laborem Exercens, n. 12. 57 que está trabajando en algo propio, lo cual se trunca cuando se le quita su iniciativa. Este argumento se funda desde la enseñanza eclesial social que valora no solo el aspecto económico de lo laboral, sino que comprende el ámbito de la realización personal. Por otro lado, en la encíclica Laborem Exercens presenta dentro de su metodología moral, un acercamiento a la temática de los derechos humanos. En primer lugar, ubica los derechos del trabajador en el marco de los preceptos de dignificación de la persona, reconoce que son proclamados por organismos de orden internacional y que los estados deben garantizar a la persona, “el respeto de este vasto conjunto de los derechos del hombre, constituye la condición fundamental para la paz en el mundo contemporáneo”132. En segundo lugar, se reconoce el aspecto de la relación del ser humano con Dios, que fundamenta la obligación del trabajo por mandato divino. Por su misma humanidad logra su desarrollo en la labranza y por el respeto al prójimo, a su familia y al entorno donde vive, ya que al laborar la persona se introduce en un proceso donde recoge el trabajo de generaciones anteriores y construye el futuro de los grupos humanos actuales. De lo anterior nace la exhortación obligatoria al trabajo, cuyos derechos tienen como referencia la gama de relaciones del sujeto trabajador. Dentro de la perspectiva del diálogo con los derechos humanos en el método moral aparecen las nociones de empresario indirecto o directo. El primero como los derechos humanos es aplicable a la sociedad y la responsabilidad principal recae sobre el estado, cuya función es organizar la política laboral en función de la justicia. En cambio el segundo, el empresario directo, “es la persona o institución con la que el trabajador estipula directamente el contrato de trabajo según determinadas condiciones”133. El empresario indirecto tiene una obligación, “en la realización del pleno respeto de los derechos del hombre dado que los derechos de la persona humana constituyen el elemento clave de todo el orden moral social”134. 132 JUAN PABLO II, Laborem Exercens, n. 16. Ibíd. 134 JUAN PABLO II, Laborem Exercens, n. 17. 133 58 Con respecto al análisis de la realidad presentado en el aspecto metodológico de la ética teológica social, encontramos que abordan fenómenos como el economismo y el materialismo, la relación entre el trabajo y la propiedad, problemas como el empleo, el salario, los sindicatos, la labor agrícola, la realidad del minusválido, la emigración, y finalmente el Papa Wojtila ubica su encíclica en un contexto con sus características propias. El economicismo consiste en ubicar los aspectos humanos y morales de la persona de forma subordinada a la realidad material, que ha permeado el sentido del trabajo llegándolo a considerar desde la perspectiva económica. En el materialismo, el ser humano es tratado “como una especie de «resultante» de las relaciones económicas y de producción predominantes en una determinada época”135. La relación entre trabajo y propiedad, es analizada reconociendo que para explicitar el aspecto de la posesión se debe profundizar en el principio subyacente de las fuerzas que de una u otra forma actúan en el capital136. Igualmente se relaciona el derecho a la propiedad privada considerándola no absoluta, relacionándola de manera subordinada al bien común, y se cuestiona al capitalismo por defender de manera tácita el poseer independiente137. Desde la perspectiva de las realidades concretas orientadas en el proceso de hacer teología social moral encontramos que se expone el aspecto del desempleo, donde se le pide al estado actuar contra éste, se presenta la dimensión moral del subsidio en el caso que una persona pierda su trabajo y se invita a distintos estamentos de la sociedad a participar en la creación de puestos de laboría y a enfocar el desarrollo en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la labranza. Otro de los aspectos coyunturales es el tema del salario considerado como un problema ético-social, porque humaniza las relaciones entre el trabajador y el empresario, e invita a referenciar otras formas de labranza como las 135 JUAN PABLO II, Laborem Exercens, n. 13 “Detrás de uno y otro concepto están los hombres, los hombres vivos, concretos, por un parte aquellos que realizan el trabajo sin ser propietarios de los medios de producción, y por otra aquellos que hacen de empresarios y son los propietarios de estos medios, o bien representan a los propietarios” JUAN PABLO II, Laborem Exercens, n. 14. 137 “Desde esa perspectiva, sigue siendo inaceptable la postura del rígido capitalismo, que defiende el derecho exclusivo a la propiedad privada de los medios de producción como un <<dogma>> intocable de la vida económica” Ibíd. 136 59 funciones maternas, y que todos los empleados tengan prestaciones sociales. Además se reconoce la lucha por la justicia y la defensa de los derechos existenciales de los trabajadores por parte de los sindicatos, que buscan reivindicar a los operarios sin el uso de la violencia ratificando inclusive el derecho a la huelga. En esa misma línea de abordaje de coyunturas determinadas en el método ético-teológico, está la afirmación de la importancia del trabajo agrícola ya que gracias a éste se brinda el sustento diario, subrayando que el problema de la realidad campesina no es simplemente la falta de desarrollo de la técnica, sino que hay un atropello a los derechos de los trabajadores, y por tanto se les debe dar garantías en cuanto a la tenencia de la tierra, a una formación profesional y a favorecerlos en la vejez. De otra parte, se reconoce el salario justo, y finaliza el Papa polaco presentando la realidad del problema de la emigración, el cual debe ser atendido con una legislación justa, igualdad de derechos y la no explotación de los migrantes. Juan Pablo II ubica la encíclica Laborem Exercens en un contexto concreto de avances en la tecnología, la economía y la política que marcan el horizonte productivo y laboral como lo son el aumento del costo de la energía y de las materias básicas, el problema ecológico y la automatización en muchos campos de producción. Estos aspectos de la realidad urgen una evaluación de las estructuras laborales y económicas, y “conllevaran muy probablemente una disminución o crecimiento menos rápido del bienestar material para los Países más desarrollados; pero podrán también proporcionar respiro y esperanza a millones de seres que viven hoy en condiciones de vergonzosa e indigna miseria”138. 138 JUAN PABLO II, Laborem Exercens, n. 1. 60 2.2. El método de la moral social en la encíclica Sollicitudo Rei Socialis. En la Sollicitudo Rei Socialis encontramos diversos elementos de ese proceso acumulativo de hacer teología, dentro de los cuales están la relectura de la Populorum Progressio y del Concilio Vaticano II, la presentación de la coyuntura actual, la lectura teológica del desarrollo y del progreso, el tema de las situaciones de pecado y el aporte de la Doctrina Social de la Iglesia y de la opción preferencial por los pobres a la teología moral. Al referirnos a una relectura de la Populorum Progressio y del Concilio Vaticano II, cabe aclarar que no se pretende simplemente señalar que se citan dichos documentos sino que encontramos un significado común en cuanto a la preocupación de la Iglesia por el aspecto social del mundo. En efecto, la Sollicitudo Rei Socialis reconoce la pertinencia de la Populorum Progressio que nace en el mismo horizonte de las enseñanzas del Concilio. Al mismo tiempo se explicita que la penuria y el subdesarrollo son las miserias y las angustias de muchas personas que viven en la pobreza139. Seguidamente el documento citado del Papa polaco, señala que la Populorum Progressio de Pablo VI retoma del último concilio de la Iglesia, temas como la responsabilidad de la comunidad eclesial de discernir los signos de los tiempos y de una misión de servicio distinta a la del estado, las diferencias de los distintos clamores de los que sufren, la enseñanza sobre el bien común, la valoración de la técnica y, “el mismo concepto de desarrollo propuesto por la Encíclica, surge directamente de la impostación que la Constitución Pastoral [Gaudium et Spes] da a este problema”140. En ese sentido, cabe llamar la atención que la Sollictudo Rei Socialis se descubre un contexto evolutivo de lo que plantea el Concilio Vaticano II y la encíclica sobre el desarrollo del Papa Montini141. 139 “Esta miseria y subdesarrollo son, bajo otro nombre, ‘las tristezas y las angustías’ de hoy sobre todo de los pobres; ante este vasto panorama de dolor y sufrimiento, el Concilio quiere indicar horizontes de gozo y esperanza” JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 6. 140 JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 7. 141 “Un contexto evolutivo aparece cuando una sucesión de textos expresa la mentalidad de una misma comunidad histórica”. LONERGAN, Método, 303. 61 Por otra parte, se presenta la realidad de la época dentro del horizonte de un método teológico en donde se enumeran de manera concreta dificultades como el alejamiento del desenvolvimiento y sus posibles causas. La distancia de la esperanza del desarrollo se representa en que a la brecha entre el Norte y el Sur se le añade que dentro de estas zonas geográficas existe ostentación por parte de las clases sociales altas, mientras que en las clases pobres faltan bienes y servicios llegando a trascender en discriminaciones de toda índole, en la represión del derecho a la iniciativa económica y en la falta de acceso a la cultura, plasmada en el analfabetismo y en la imposibilidad para acceder a niveles de educación. De igual forma, la Sollicitudo Rei Socialis señala el fenómeno del totalitarismo político y constata el Papa Wojtila que el termino pobreza abarca, “la negación o limitación de los derechos humanos…¿no empobrecen tal vez a la persona humana igual o más que la privación de los bienes materiales?”142 Al mismo tiempo presenta el documento papal la realidad política conformada por un conglomerado de hechos como la división geopolítica de Oriente y Occidente que en sus aspectos ideológicos evocan visiones diversas del ser humano, de su libertad y de su cometido social, promoviendo desde su dimensión económica formas distintas de organización del trabajo, de las estructuras, de la propiedad y de los medios de producción. Por eso, “es inevitable que la contraposición ideológica, al desarrollar sistemas y centros antagónicos de poder, con sus formas de propaganda y de doctrina, se convirtiera en una creciente contraposición militar, dando origen a dos bloques de potencias armadas, cada uno desconfiando y temeroso del prevalecer ajeno”143. De la misma manera, se presenta la pérdida de autonomía de los países subdesarrollados, volviéndose parte del engranaje económico que se plasma en los medios de comunicación y a un fenómeno denominado por Juan Pablo II neocolonialismo, donde los bloques enajenan a las naciones, haciéndolas cerradas y egoístas. También se reconoce en esta coyuntura los aspectos positivos de la realidad actual como lo son la concientización de las personas de su propia dignidad y la de sus congéneres, la 142 JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 15. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 20. 143 62 preocupación por los Derechos Humanos y la importancia de su declaración en la sociedad, la preocupación teológica porque los recursos naturales son limitados y el respeto por los ritmos de la naturaleza. Al mismo tiempo, se indica como positivo el esfuerzo de muchas personas por resolver los vacíos sociales del mundo y en hacer que otros tengan una existencia digna. Esta presentación de la coyuntura actual es una forma propia de hacer teología moral social, porque busca ubicar las condiciones reales de los que sufren, preguntándose por la realidad y las causas que la originan. En esa misma perspectiva, se reafirma el sentido que tiene la fe en cuanto a su apertura al entorno, pues conocer la realidad hace parte de la totalidad de la teología y le ayuda a un entendimiento más pertinente de la misma. Asimismo, cabe llamar la atención que en la Sollicitudo Rei Socialis busca explicar fenómenos tales como la distancia de la relación Norte- Sur, la pobreza, el totalitarismo, la deuda externa, la división geopolítica, entre otros, los que son analizados no con una postura intuicionista de una impresión o inmediatez, sino desde el paso por otras disciplinas haciendo que estos aspectos sociales sean presentados más allá del sentido común144. En cuanto a la lectura teológica del desarrollo y del progreso, el primero, tiene como punto de partida la realidad actual donde se concluye que, “el desarrollo no es un proceso 144 “Por consiguiente, si una teología intenta captar los «hechos», la «realidad concreta», etc., sin pasar el «desvío» crítico de las correspondientes disciplinas, no captará realmente los «hechos» ni la «realidad concreta» según cree. Lo que se capta de hecho son las imágenes corrientes e ideológicas que se forma de ellas es el sentido común. Por eso, una «teología política» que pretendiera saltar por encima de las disciplinas profanas, que dan acceso real a lo político y que se creyera que podía de esta forma llegar hasta el mismo corazón de lo político, tendría todas las posibilidades de caer en lugares comunes, disfrazados de conocimientos”. BOFF, Teología, 69. “Compaginen los conocimientos de las nuevas ciencias y doctrinas y de los más recientes descubrimientos con la moral cristiana y con la enseñanza de la doctrina cristiana”. Concilio Vaticano II “Constitución Pastoral Gaudium et Spes” n.63. “A su vez, la interacción con estas otras disciplinas y sus hallazgos enriquece a la teología, proporcionándole una mejor comprensión del mundo de hoy y haciendo que la investigación teológica se adapte mejor a las exigencias actuales” .JUAN PABLO II, Constitución Ex Corde Ecclesiae, sobre la universidad católica, n. 19. “Hoy día, las fronteras trazadas entre las ciencias se desvanecen .Con este modo de comprender el diálogo, se sugiere la idea de que ningún conocimiento es completamente autónomo. Esta situación le abre un terreno de oportunidades a la teología para interactuar con las ciencias sociales”. Celam. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Aparecida, n. 124. “El Seminario deberá ofrecer una formación intelectual seria y profunda, en el campo de la filosofía, de las ciencias humanas y, especialmente, de la teología”. Celam, V Conferencia…Aparecida, n. 323. “Urge impulsar acciones eclesiales, con un trabajo interdisciplinario de teología y ciencias humanas”. Celam, V Conferencia…Aparecida, n. 437. 63 rectilíneo, casi automático y de por sí mismo limitado, como si en ciertas condiciones, el género humano marchará seguro hacia una especie de perfección indefinida”145. Añade el Papa polaco que un optimismo mecanicista como la tendencia economicista del desenvolvimiento, y la mera acumulación de bienes y servicios, no son absolutos para brindarle al ser humano la felicidad completa. A partir de esa crisis del desarrollo se plantea la necesidad que todos los recursos deben ser regidos por un objetivo moral146. De igual manera, la lectura teológica del desarrollo explicita las realidades del subdesarrollo, que para Juan Pablo II contradicen el sentido de la verdadera felicidad del ser humano. Se define el superdesarrollo como la disponibilidad en exceso de los bienes materiales simplemente para un pequeño grupo social y por ende esclavo del poseer y del goce inmediato que vive en función del aumento y de la sustitución de objetos cada vez más perfectos. Por eso, nace una sumisión erosionada al consumo caracterizada por un materialismo craso y una inacabable insatisfacción producto de una mentalidad que presenta una dialéctica entre el poseer y desear, el que más tiene desea acaparar la mayor cantidad de bienes. Como resultado de esa situación, se reafirma que el sujeto no se perfecciona por sus bienes, de no ser que contribuyan a la plenitud de su vocación humana. Claro está que se reconoce la dimensión económica de la evolución de los pueblos, “ya que debe procurar al mayor número posible la disponibilidad de bienes indispensables para su ser, sin embargo, no se agota con esta dimensión. En cambio, si se limita a ésta el desarrollo se vuelve contra aquellos mismos a quienes se desea beneficiar”147. El aspecto orientativo está en la realidad y en la vocación del ser humano, y en comprender que el abuso en el consumo, no debe impedir que la persona tenga en estima y utilice los bienes de los que dispone la sociedad siempre y cuando se descubra en ellos un don de Dios y una respuesta al ser humano. 145 JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 27. “La experiencia de los últimos años demuestra que si toda esta considerable masa de recursos y potencialidades, puestas a disposición del hombre no es regido por un objetivo moral y por una orientación que vaya dirigida al verdadero bien del género humano, se vuelve fácilmente contra él para oprimirlo” JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 28. 147 MIFSUD, TONY, Moral Social. Una construcción, 149. 146 64 En esa misma forma, el Papa Wojtila fundamenta la relación entre el desarrollo y la vocación de la persona desde un acercamiento a la Sagrada Escritura, fundamentada en la noción del sujeto como creado a imagen y semejanza de Dios, y por eso el hombre y la mujer pueden hacer uso de lo creado sometiéndose a la voluntad divina que limita ese uso y dominio de las cosas, y de esa manera se clarifica que el desenvolvimiento no es un dominio indiscriminado de la creación, sino subordinado a la obediencia divina148. Luego aparece el fundamento también bíblico de la parábola de los talentos (Cf. Mt 25, 2628), en donde se invita a la comunidad universal a cooperar en el crecimiento pleno de las personas. En esa misma línea, del fundamento escriturístico de la vocación humana hacia el desarrollo, está la Carta a los Colosenses en donde la inserción del plan divino en la historia (Cf. Col 1, 15-16), da sentido a la misión de la Iglesia en cuanto a su preocupación por la problemática del desenvolvimiento, como una forma de ayudar a que la humanidad encuentre su plenitud en Cristo. Finalmente, se reconoce como cimiento del crecimiento de los pueblos la enseñanza de los Padres de la Iglesia, que invita a los ministros católicos a aliviar la miseria de los que sufren y a valorar las realizaciones humanas orientadas cristianamente. Teniendo en cuenta lo anterior, se añade el aspecto de la responsabilidad que tiene la humanidad de trabajar por el progreso humano, resaltando que no es simplemente un deber individual, porque el desarrollo no se consigue con esfuerzos aislados, ya que la cooperación al desarrollo de toda persona es un deber de todo el colectivo humano y de todos los países. “De lo contrario, si trata de realizarlo en una sola parte, se hace a expensas de los otros allí donde comienza se hipertrofia y se pervierte al no tener en cuenta a los demás”149. Otro de los aspectos que presenta el desarrollo desde la óptica de Juan Pablo II es su relación con el respeto a los derechos humanos, que abarcan lo concerniente a lo personal, lo social, lo económico, lo político, los derechos de las naciones y de los pueblos. Por esa 148 149 Cf. Sollicitudo Rei Socialis, n. 30. MIFSUD. Moral. Una construcción, pág. 150. 65 razón, se le suma al verdadero desenvolvimiento propuesto por el Papa Wojtila una conciencia del valor de los derechos de las personas y el respeto a la utilización plena de los beneficios que se reciben de la ciencia y de la técnica. Este acatamiento a la legalidad se suscita en el orden interno de cada nación, en la defensa de la vida, en las relaciones laborales justas, en el desarrollo de la comunidad política y en la promoción de la justicia orientada hacia la vocación trascendente del ser humano, plasmada en la libertad y en la práctica de un credo religioso150. Finalmente, en este aspecto del desarrollo se resaltan los valores de la solidaridad y la libertad, en donde se descubre su carácter moral en cuanto al respeto de todas las exigencias derivadas de la verdad y el bien propios del ser humano, a su relación estrecha con la dignidad, a su fundamento en el amor a Dios y al prójimo, y al favorecimiento de las relaciones sociales. También se valora el aspecto ético del desenvolvimiento, que tiene como consecuencia que por ningún motivo se utilice de manera impune los recursos en función de las exigencias económicas. En la encíclica, el tema de las estructuras de pecado aparece en la “lectura teológica de los tiempos modernos”, cuyo análisis de la realidad desemboca en dichas estructuras ya que, “a la luz del carácter esencialmente moral propio del desarrollo, hay que considerar también los obstáculos que se oponen a él”151. La crisis que atraviesa la sociedad contemporánea no solo hay que ubicarla en los ámbitos económicos o políticos, radica también en causas de orden moral, porque en la conducta humana está el freno o la realización plena del crecimiento de los pueblos. De ahí que el gran obstáculo que tiene el desarrollo es la división de la humanidad, producida por los enfrentamientos y las manifestaciones de egoísmo que han desembocado en las estructuras de pecado152. 150 Cf. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 32. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 35. 152 “Por tanto hay que destacar que un mundo dividido en bloques presididos a su vez por ideologías rígidas donde en lugar de la interdependencia y la solidaridad, dominan diferentes formas de imperialismo no es más que un mundo sometido a estructuras de pecado”. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 36. 151 66 Estas estructuras de pecado están fundadas en transgresiones personales y en actos concretos de los seres humanos, que su fondo no solo está en el análisis socio-político, sino en situar al ser humano ante Dios, porque tiene la tarea de responder con actitudes concretas al plan salvífico. Por otra parte, ese pecado estructural se configura “entre las opiniones y actitudes opuestas a la voluntad divina y al bien del prójimo y las estructuras que esas actitudes conllevan, dos parecen ser las más características: el afán de ganancia exclusiva, por una parte, y por otra la sed de poder”153. Ese afán de ganancia y sed de poder son perseguidas a toda costa, absolutizando las actitudes humanas y generando idolatría al dinero, a la ideología, a la clase social y a la tecnología. Al reconocer el concepto de estructura se refiere no a realidades inconexas, sino a sistemas y a configuraciones sociales en donde las partes o los elementos se relacionan entre sí, teniendo en cuenta una determinada organización, confluyendo diversas aportaciones que dotan al conjunto de capacidad de permanencia. Al añadirle al concepto de estructura el genitivo de pecado está apuntando a una configuración o estructuración económica donde esta objetivada la injusticia orientando un programa de acción. También aparece en la Sollicitudo Rei Socialis la noción de mecanismo perverso154, catalogado por Juan Pablo II como la raíz o el origen de las situaciones y estructuras perjudiciales que se atribuyen al pecado y a la contingencia humana, en donde la persona se halla avocada a no descubrir la totalidad de las consecuencias de sus actos, y hace que el futuro se le escape de las manos y vaya en contra de sus deseos e intenciones155. El diagnóstico del mal producido por las estructuras de pecado, implica identificar a nivel de la conducta humana el camino para superarlo. La meta de la nombrada encíclica social de Juan Pablo II, no está en simplemente analizar la realidad contemporánea, sino en la consolidación de una acción que tenga impacto en la historia y propicie unas estructuras más justas en el sentido de la dignificación del ser humano. El pecado no tiene la última 153 JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 37. JUAN PABLO II, Cf. Sollicitudo Rei Socialis, nn. 16, 17, 19,35 y 40. 155 Cf. ILLANES, “Estructuras de pecado”, 390-391 154 67 palabra, ya que es vencido por la muerte y la resurrección de Cristo 156, pero esa plenitud “no podrá ser nunca desentenderse de los hombres en su situación personal y concreta y en su vida nacional e internacional”157. Por otra parte, el abordaje que propone la Sollicitudo Rei Socialis no es exacerbar los conflictos, sino que los creyentes trabajen con empeño en analizar los problemas con el fin de darles una solución pertinente. En cuanto a la Doctrina Social de la Iglesia encontramos que la Sollicitudo Rei Socialis se propone dentro de sus objetivos, afirmar la continuidad y la renovación de la enseñanza social cristiana, lo que le permite sobre los problemas de la sociedad ser válida en su unión con el Evangelio, porque “la doctrina social cristiana ha reivindicado una vez más su carácter de aplicación de la Palabra de Dios a la vida de los hombres y de la sociedad así como a las realidades terrenas, que con ellas se enlazan, ofreciendo „principios de reflexión‟ „criterios de juicio‟ y „directrices de acción‟ ”158. Con respecto a la renovación tiene su origen en que la doctrina católica social, “está sometida a las necesarias y oportunas adaptaciones sugeridas por la variación de las condiciones históricas así como por el constante flujo de los acontecimientos en que se mueve la vida de los hombres y de las sociedades”159. Dentro de los aportes a la doctrina cristiana social de la Sollicitudo Rei Socialis, está en primer lugar el alcance mundial que ha adquirido la dimensión social. Pero esa resonancia de la cuestión social no implica que haya disminuido su incidencia en los ámbitos locales y nacionales, es más bien reconocer que la realidad de un determinado país depende de varios factores que van más allá de sus fronteras. En segundo lugar, se reconoce que esa trascendencia mundial se complementa con la exigencia de la justicia, en donde se reconocen realidades, como el comercio de armas y la mala distribución de los recursos, y por eso mismo se reafirma el planteamiento de la Populorum Progressio, que considera que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. 156 Cf. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 21. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 48. 158 JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 8. 159 JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 3. 157 68 Además, la enseñanza eclesial social critica tanto el problema del capitalismo liberal como el colectivismo marxista, en cuanto a que generan fenómenos como conflictos ideológicos que desembocan en guerras civiles, por la tendencia al imperialismo y a nuevas formas de colonialismo. De igual manera, el documento papal aclara que la Doctrina Social de la Iglesia “no es una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista” tiene un estatuto propio resultado de una reflexión sobre la realidad en los niveles del ser humano en la sociedad y en el contexto internacional, iluminada por la fe y por la tradición. El objetivo principal es interpretar lo que está sucediendo, discernir su coherencia o no con la vocación trascendente de la persona y el Evangelio. De lo anterior se resalta que el estatuto que recibe la Doctrina Social de la Iglesia, es que hace parte de la teología moral social, y por eso su enseñanza forma parte de la misión evangelizadora y orientativa de la Iglesia160. Finalmente, aparece la profundización en el tema de la opción preferencial por los pobres definiéndola Juan Pablo II como una manera de ejercitar la caridad cristiana, testimoniada por la Iglesia y transversal en la vida del creyente. Esta opción se expresa en su responsabilidad con la sociedad, su estilo de vida, las decisiones sobre la propiedad y el uso de los bienes, que deben tener en cuenta la coyuntura de miseria. “Este amor preferencial, con las decisiones que nos inspira abarca las inmensas muchedumbres de hambrientos, de mendigos, sin techo, sin cuidados médicos, y sobre todo sin esperanzas de un mundo mejor”161. 2.3. La metodología de la moral social en la encíclica Centesimus Annus. La encíclica Centesimus Annus utiliza diversos aspectos de la ética teológica especializada en la sociedad entre los cuales se resaltan, la importancia del sentido de la tradición de la Iglesia y el acercamiento a la encíclica Rerum Novarum, un proceso metodológico de análisis de la realidad, la evaluación de los sistemas políticos, y la visión del ser humano como corresponsable del cambio de las estructuras sociales. 160 161 Cf. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 41. MIFSUD. Moral. Una construcción, 156. 69 La importancia del sentido de la tradición de la Iglesia se percibe en la Centesimus Annus desde su mismo objetivo, que es proponer una relectura de la encíclica social de León XIII. Por medio de una mirada retrospectiva de la Rerum Novarum, Juan Pablo II redescubre su riqueza, pertinencia y vigencia en la cuestión obrera, y a la vez exhorta a mirar las cosas nuevas que pueden tener elementos similares con el contexto de la encíclica leoniana. Al mismo tiempo reafirma el texto del Papa Wojtila que las enseñanzas de la Rerum Novarum tienen valor permanente porque manifiestan el sentido de la tradición de la Iglesia, que se fundamenta en la enseñanza de los apóstoles a la comunidad eclesial. El aporte de dicha tradición está en que posee elementos recibidos desde siempre, y tiene la apertura a las cosas nuevas que acontecen en la Iglesia y en el mundo162. Teniendo en cuenta la valoración anterior que hace Juan Pablo II de la tradición, encontramos que se encuentra la noción de ésta como “vinculada a la realidad fundamental de la Iglesia como de las personas de Dios, viviendo en nuevos tiempos y lugares, haciéndose presente en su vida de fe. La Iglesia por medio del Espíritu Santo, procura ser fiel a la palabra y a la acción de Jesús en los tiempos y circunstancias cambiantes en los cuales vive. Tradición envuelve las creencias, las doctrinas, las prácticas, los rituales y la vida de la Iglesia”163. De la misma manera, también se encuentra en la continuidad de la reflexión eclesial de la sociedad una significación común en cuanto a que la comunidad adquiere un comprender compartido sobre la importancia de la cuestión social164. El abordaje de la cuestión social por parte de la Iglesia no busca proponer modelos económicos, ya que dichas estructuras solo se pueden originar en los contextos históricos determinados, en cuanto a que las personas afronten los problemas en sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. La Doctrina Social de la Iglesia es una orientación sobre los aspectos anteriormente nombrados pero dirigidos hacia el bien común. Por eso mismo, 162 Cf. JUAN PABLO II, Centesimus Annus n. 3. CURRAN, The Catholic Moral, 52. La traducción es mía. 164 “El significado se hace realidad en las decisiones y opciones, en manera especial por la dedicación permanente en el amor que construye las familias, en la lealtad que construye los estados en la fe que edifica las religiones. La comunidad se cohesiona o se divide, comienza o termina allí donde empiezan y acaban el campo común de experiencia, el entender común, el juicio común y el compromiso de todos”. LONERGAN, Método, pág. 82. 163 70 la enseñanza eclesial social busca expresar a través de la historia, la preocupación de la Iglesia por el respeto a los Derechos Humanos desde una perspectiva creyente en una realidad determinada165. De forma específica se acerca al contexto de la encíclica leoniana caracterizado por cambios marcados en la sociedad, el estado, la autoridad, donde la sociedad tradicional estaba finalizando, y se forjó otra en donde nacían nuevas libertades con el riesgo que se formara una nueva esclavitud. Otro de los cambios fue el económico donde se reconoce al capital como una forma de propiedad, y al trabajo asalariado como una manera de empleo en donde el afán de producción generaba explotación sin importar su condición. Por eso, el obrero era homologado por una mercancía entrando en la dinámica de la oferta y la demanda, careciendo de un sustento mínimo para sostener a su familia. De ahí que el Papa Wojtila recapitula y actualiza la encíclica leoniana que “ante un conflicto que contraponía como si fueran „lobos‟ un hombre y otro hombre incluso en el plano de la subsistencia física de unos y la opulencia de los otros”166, el Papa sintió el deber de intervenir por su responsabilidad pastoral, manifestando que la paz se edifica sobre el fundamento de la justicia. Además se valora de la Rerum Novarum su pronunciamiento ante la situación sufriente de muchas personas y de comunidades nacionales e internacionales, en donde la enseñanza eclesial social es un instrumental que le permite a la comunidad cristiana analizar su realidad, pronunciarse sobre la misma y orientar la solución de los problemas que nacen en el entorno. El aporte que da la encíclica leoniana se suscita en una realidad donde “prevalecía una doble tendencia: una, orientada hacia este mundo y esta vida, a la que debía permanecer extraña la fe; la otra, dirigida hacia una salvación puramente ultraterrena, pero que no iluminaba ni orientaba su presencia en la tierra”167. Se añaden como aportes de la Rerum Novarum la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, debido a que se 165 Cf. Centesimus Annus n. 44. JUAN PABLO II, Centesimus Annus, n. 5 167 Ibid. 166 71 fundamentan en la realidad humana, el derecho a la propiedad privada, que sin ser absoluto, es un medio para poseer lo necesario para el desarrollo personal y familiar. Aparecen temas como el derecho natural a crear asociaciones profesionales y sindicatos, la legislación laboral que abarca, limitar las horas de trabajo, el descanso, un trato diverso en lo concerniente al tipo de labor de mujeres y niños, un salario justo y la libertad religiosa. Dentro de la forma de hacer ética teológica social en la Centesimus Annus encontramos el aspecto del análisis de coyuntura realizado no simplemente como una descripción de hechos, sino buscando las causas y las estructuras generadoras de dicha situación. Esa característica la encontramos primeramente en el abordaje que hace de los conflictos, donde se reconoce que la confrontación social es consecuencia de los choques de intereses de los conjuntos sociales y que dichos conflictos en ocasiones pueden tener un impacto positivo en un proceso de lucha por la justicia social. De lo anterior se aclara, que por ningún motivo se puede aceptar la lucha de clases, debido a que es una confrontación que omite los aspectos ético y jurídico, y el respeto a la dignidad de la persona “porque persigue la destrucción del otro entrando en la lógica de la guerra total”168. En cuanto a la coyuntura del año 1989 se reconocen como elementos causantes de la caída de los regímenes comunistas durante aquel año, la violación de los derechos del trabajador y un sistema económico ineficiente donde no solo existe un problema técnico, con la consecuencia del mismo atropello a la dignidad humana, en los derechos a la iniciativa, a la propiedad y a la libertad en el aspecto económico. De la misma manera, Juan Pablo II manifiesta fenómenos como el encuentro de la Iglesia con el movimiento obrero, porque se desarrolla en un conglomerado humano de buena voluntad que tiene como perspectiva la liberación y la consolidación de los derechos fundamentales de las personas, y por eso mismo es valorado positivamente por la comunidad eclesial. Por otra parte, se invita a que se ayuden a los países excomunistas y tercermundistas para que sean artífices de su desarrollo169. 168 169 MIFSUD, Moral Social. Lectura, 50. Cf. JUAN PABLO II, Centesimus Annus nn. 26 y 27. 72 Continuando con el proceso de análisis de la realidad en el quehacer teológico moral social, la Centesimus Annus reconoce el impacto de las guerras mundiales en la realidad contemporánea, cuyas causas fueron fenómenos políticos como el militarismo, el nacionalismo, el totalitarismo, sumado al rencor y al odio provocado por las injusticias. Las consecuencias que generaron dichas confrontaciones fueron la vulneración de los derechos humanos y el exterminio de muchos pueblos, especialmente de comunidades de origen hebreo. Seguidamente, Juan Pablo II presenta la situación de no-guerra, que es consecuencia de una paz inauténtica, porque el continente europeo se polariza en el comunismo y en el capitalismo. Esta situación trae como efectos que muchos pueblos pierdan su autonomía para gobernarse, la destrucción de su memoria histórica y el desplazamiento. Por otra parte, se hace en la construcción metodológica de la Centesimus Annus, un análisis de los sistemas capitalista y colectivista. El colectivismo es condenado por Juan Pablo II y lo cataloga como „socialismo‟, buscando abarcar el sistema que se dio en la Unión Soviética. De este modelo se condenan la visión materialista de la historia y las categorías de alienación, lucha de clases y dictadura del proletario. En cuanto a la dimensión trascendente de la persona se cuestiona el ateísmo de la sociedad y el rechazo a la libertad religiosa. Además se evalúa negativamente la configuración del estado totalitario con prácticas de violación a los derechos humanos, la violencia internacional, la represión hacia la disidencia y la imposición de un proyecto imperialista170. Se argumenta esta condena al colectivismo reconociendo su error antropológico, que considera al ser humano como un elemento de un mecanismo económico y social, reduciéndolo a unas relaciones generales, donde desaparece el concepto de persona capaz de tomar decisiones morales que edifiquen el orden social171. Luego, se cuestiona la lucha de clases violenta que no respeta los aspectos éticos y jurídicos, promoviendo la negación 170 171 Cf. VIDAL, Moral de actitudes: Tomo III, 435. Cf. JUAN PABLO II, Centesimus Annus, n. 13. 73 de la dignidad humana, de esa manera se omite un acuerdo razonable y el bien de la sociedad, suscitando un interés que contradice al bien común172. De lo anterior no se puede concluir que la derrota del socialismo es la desaparición de los males, “la crisis del marxismo no elimina en el mundo situaciones de injusticia y opresión existentes, de las que se alimentaba el marxismo mismo instrumentalizándolas”173. En cuanto al capitalismo, se cuestiona que carece de un contexto jurídico que permita la libertad humana integral con una visión ética y religiosa, y por eso no es el sistema adecuado. Además dentro del pensamiento social de Juan Pablo II aparece también la realidad de los países que viven las injusticias del capitalismo del Tercer Mundo. Finalmente, el proceso de hacer teología moral que presenta la encíclica Centesimus Annus tiene como centro al ser humano como camino de la Iglesia, ya que este ser real, concreto e histórico es amado por Dios y participa de la salvación eterna. Por eso mismo, la enseñanza social eclesial reconoce el aporte de las ciencias y de la filosofía, en cuanto a que ayudan a comprender la centralidad de la persona en la sociedad, y la fe revelará su identidad verdadera174. 172 Cf. JUAN PABLO II, Centesimus Annus, n. 11. JUAN PABLO II, Centesimus Annus, n. 26. 174 “Sin embargo solamente la fe le revela plenamente su identidad verdadera, y precisamente de ella arranca la doctrina social de la Iglesia, la cual, valiéndose de todas las aportaciones de las ciencias y de la filosofía, se propone ayudar al hombre en el camino de la salvación” JUAN PABLO II, Centesimus Annus 54. 173 74 CAPÍTULO III CONTRIBUCIÓN DE LAS ENCÍCLICAS SOCIALES DE JUAN PABLO II AL MÉTODO DE LA MORAL SOCIAL El primer capítulo de esta investigación, presentaba algunas directrices de la ética teológica social desde las distintas corrientes y etapas de la teología, las cuales forman un estado de arte de su método. En el segundo capítulo, por medio de una pesquisa a las encíclicas Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus, se intentó delinear algunos aspectos del proceso de hacer teología moral social planteado por el Papa Wojtila. Por último, en este capítulo teniendo en cuenta el estado del arte de la ética teológica y su método explícito en las encíclicas sociales mencionadas, se buscará reconocer el aporte de éstas al método de la teología moral social. El itinerario que llevará esta parte del trabajo, presentará algunos aspectos relevantes del método de la ética teológica social, seguidamente se plasmarán los diversos elementos de la encíclicas estudiadas en el segundo capítulo que son novedosos para la moral social, y finalmente desde la perspectiva del método teológico, se presentarán las contribuciones plasmadas en las encíclicas del Papa polaco. 3.1. El horizonte del método de la ética teológica social. Para entender la perspectiva de la moral social se debe tener en cuenta cómo se desarrolla esta disciplina en la etapa preconciliar y las nuevas pautas que genera el Concilio para su posterior evolución. Con respecto a la época anterior al último concilio eclesial, encontramos que la manualística, utiliza el casuismo como pedagogía moral orientada hacia el sacramento de la penitencia, la filosofía aristotélica es presentada con las categorías de la escolástica tardía, como única mediación y fundamento racional de la virtud de la justicia y la ley desde un ámbito jurídico-positivo como única fuente de referencias morales175. 175 Cf. QUEREJAZU, “Teología”, 263. 75 Otro de los aspectos de la metodología moral es la Doctrina Social de la Iglesia con sus respectivas sistematizaciones en temas como los sistemas económicos, la propiedad, la necesidad humana, el trabajo, el asociacionismo, el capital, las condiciones de vida, entre otros, que se presentan más allá de sus dimensiones políticas. De igual modo, en la enseñanza social eclesial, se suscitan categorías para hacer frente a la problemática de la sociedad como lo son la justicia y la caridad social. Como novedad en la doctrina social católica en comparación con la manualística, aparecen nociones como democracia, colaboración, subsidiariedad, destino universal de los bienes y bien común que le dan un talante distinto a la teología moral. En cuanto a las pautas que genera el Concilio Vaticano II, se debe tener como punto de partida la nueva autocomprensión de la Iglesia fruto de este espacio eclesial. De un modelo jerárquico y verticalista, a otro cuyo dato inicial es la comunidad de creyentes con una vocación en el mundo. De ese modelo jerárquico que enfatiza la doctrina, se pasa a que la comunidad eclesial busque el aspecto del testimonio y de la vida como lugares teológicos donde se hace presente Dios en el mundo. Del mismo modo, en cuanto al papel de la Iglesia en el mundo es concebido desde el respeto y la colaboración con el entorno humano, que asimile el carácter dinámico de la persona y de la sociedad176. A partir de la comprensión conciliar de la Iglesia, se tiene en cuenta el horizonte de la renovación de la teología moral, desde las fuentes cristianas y el análisis de la realidad. La fundamentación de la ética teológica debe estar en la Escritura y en la tradición que “constituyen un único depósito sagrado de la Palabra de Dios, confiado a la Iglesia y, adhiriéndose a ese depósito, el Pueblo de Dios persevera en la enseñanza de los apóstoles”177. El análisis de la realidad, le suscita un cambio al proceso de hacer teología, ya que de una moral social basada en la ley natural, objetiva y deductiva, se da paso a un método inductivo que tiene como acto primero la búsqueda de una lectura apropiada de la 176 “La Iglesia definida desde el primer renglón del Concilio Vaticano II como un sacramento (señal) e instrumento de esa comunión, participación, circularidad, reciprocidad, inclusión que ha permitido formas de vida diferentes a las que fueron propias de la pirámide” PARRA, La Iglesia, 85. 177 Concilio Vaticano II ”Constitución dogmática Dei Verbum”, n. 10 76 coyuntura social, para que aparezca como momento segundo, un discernimiento sobre los signos de los tiempos178. Ese cotejo con la coyuntura del entorno, se debe realizar desde las distintas disciplinas que proporcionan una visión del ser humano con el fin de enriquecer a la teología. Dentro de aquellas especialidades que aportan a la ética de la sociedad están las ciencias sociales, que ayudan a comprender de forma crítica los fenómenos sociales desde sus estructuras, con el objetivo de descubrir los retos que plantea la realidad a la reflexión ético-teológica de lo social179. El papel de la racionalidad filosófica está en brindarle a la ética teológica, una visión de conjunto de lo que pasa, de la persona, de la historia y del mundo180. Además el horizonte de la metodología moral social, presenta una visión de persona cimentada en su dignidad y sociabilidad (cf. Gaudium et Spes nn. 12 al 17, 22 y 24 al 32), dicho fundamento tiene como elemento subyacente una comprensión del ser humano como creación de Dios, con capacidad de amarlo y conocerlo, y que el mismo Dios le ha dado un señorío desde esa obra divina. De igual forma, el hombre y la mujer como seres sociales deben tener una relación de alteridad con las otras personas que le rodean. Por tanto, de la valoración de la dignidad y sociabilidad de los seres humanos, se busca propiciar en el 178 “Sin aludir a las fases de gestación por las que pasó la redacción de Gaudium et Spes, y tratando de recoger los aspectos antropológico-teológicos más sobresalientes del texto definitivo, conviene por anotar una innovación epistemológica de largo alcance. Comparado el texto conciliar con los documentos precedentes de la Doctrina Social de la Iglesia, se advierte de inmediato una tonalidad diferente: en lugar de apoyar todo el edificio de la moral social sobre la categoría de ‘ley natural’, como lo hacía la Doctrina Social de la Iglesia, el Concilio utiliza como referente normativo principal la Revelación”. VIDAL, El hogar, 703. 179 “Si el moralista pretende emitir un juicio ético sobre una determinada realidad social, antes debe asegurarse de haber conseguido una comprensión de la misma tan exacta como sea posible. Y esto difícilmente puede lograrse sin el concurso de las ciencias sociales (sociología, economía, politología, etc.).La moral social es, por lo tanto, una ciencia interdisciplinar. Para analizar la realidad hace falta disponer de una teoría que nos diga qué datos debemos observar y cuales carecen de importancia, así como la forma de relacionar unas observaciones con otras” GONZALEZ-CARVAJAL, Entre la utopía y la realidad, 16. 180 “La teología moral necesita aún más la aportación filosófica. En efecto, en la Nueva Alianza la vida humana está mucho menos reglamentada por prescripciones que en la Antigua. La vida en el Espíritu lleva a los creyentes a una libertad y responsabilidad que van más allá de la Ley misma. El Evangelio y los escritos apostólicos proponen tanto principios generales de conducta cristiana como enseñanzas y preceptos concretos. Para aplicarlos a las circunstancias particulares de la vida individual y social, el cristiano debe ser capaz de emplear a fondo su conciencia y la fuerza de su razonamiento. Con otras palabras, esto significa que la teología moral debe acudir a una visión filosófica correcta tanto de la naturaleza humana y de la sociedad como de los principios generales de una decisión ética.” JUAN PABLO II, Fides et ratio n. 68. 77 mundo una experiencia de fraternidad y de ser una sola familia, claro está con el reconocimiento que esta diversa sociabilidad que necesita el ser humano tiene peligros y desventajas para su desarrollo personal. En la misma línea de ideas con respecto a la visión de creatura humana dentro de la moral social posconciliar, está la orientación de la Gaudium et Spes sobre “la actividad humana individual y colectiva, o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios”181. Dentro de la autocomprensión de la Iglesia, es importante para la ética teológica el sentido de su misión y acción que promociona la dignidad y la actividad de la persona, y la valoración de la comunidad humana, desde una perspectiva de diálogo y de ayuda con el entorno182. También dentro del talante de la teología moral social aparece la categoría de los signos de los tiempos, que se refieren a la relación entre Jesús y la dinámica del Reino, y seguidamente, a la Iglesia como sacramento de Cristo que abarca aquellos signos de los tiempos, en el periodo comprendido entre la ascensión y la parusía. Este ser señal de la comunidad eclesial, debe ser asimilado no desde una noción preconciliar que recoge de ella su propagación y estabilidad, sino desde su estilo de vida. Al mismo tiempo, los signos de los tiempos están presentes en la obra creadora, ya que el mundo cuando es fiel a su desenvolvimiento desde la bondad divina, camina hacia la recapitulación en Cristo, y se manifiestan esas semillas de salvación. Continuando con la presentación de los signos de los tiempos en la ética social, se considera a la historia como uno de los lugares teológicos, en donde se le pide al sujeto creyente la responsabilidad de interpretar con pertinencia, el carácter abierto y complejo normal de cualquier coyuntura humana. Llama la atención que además no se puede “intentar comprender el mundo en que vivimos a partir de esquemas mentales de corte maniqueo que esperan encontrar a un lado los signos de los tiempos y al otro los signos del 181 182 Concilio Vaticano II, “Constitución Pastoral Gaudium et Spes”, n. 34. Cf. ALBURQUERQUE, Moral Social, 84-87. 78 reino del mal, sino que siempre encontraremos los signos de los tiempos parasitados por antisignos”183. La ética teológica social recibe de igual forma aportes metodológicos de las teologías de la praxis, en cuanto que estas han enfatizado algunos aspectos que se deben tener en cuenta en la perspectiva social de la moral, entre los cuales están la desprivatización de la fe, su mediación política y su función praxica. La desprivatización de la fe consiste básicamente en que la misma creencia tenga un significado en la vida humana. Como punto clave de ese proceso de legitimación, está que el llamado giro antropológico en la teología, debe comprender la nueva inserción del ser humano en el mundo que pasa de uno divinizado a una naturaleza hominizada. En la visión numinizada del cosmos, la persona se ubica dentro de una concepción del entorno inmediato con rasgos divinos, del cual ésta interpretaba su existencia religiosa. Actualmente, la experiencia cósmica del ser humano suscita una vivencia del universo donde desaparece todo lo numinoso y todos los tabús, y el devenir humano descubre su capacidad de manipular la naturaleza-mundo. Dicha manipulación se logra por la influencia de la técnica, generando que el sujeto se despliegue, de aquella unidad con la naturaleza dada, interviniendo en la misma para construir lo que le rodea, dando origen a un mundo hominizado184. Por otra parte, se reconoce que la privatización de la creencia nace de una corriente teológica que daba un carácter individualista a su mensaje, y de una práctica de la fe a una decisión acósmica de la persona, donde la realidad social tiene una existencia diluida. De ahí que, las categorías interpretativas de una teología privada están orientadas hacia lo intimista, lo privado y lo apolítico. El proceso de desprivatización de la fe inicia cuando su reflexión se ubica en la praxis política de lo que sucede en la realidad, luego debe abarcar la comprensión de los fundamentos teológicos y de un proceso de desmitificación porque, “corre el peligro de reducir a Dios y a la salvación a la categoría del correlativo privado de la existencia, y de nivelar el mensaje escatológico hasta abajarlo al plano de la paráfrasis 183 184 GONZALEZ-CARVAJAL, Los signos, 48. Cf. METZ, Teología, 77-79. 79 simbólica de la problematicidad metafísica del hombre y de la situación de sus decisiones privadas”185. La desprivatización de la creencia, se orienta a la de la moral, “el movimiento de desprivatización de la fe ha tenido su correlato en la desprivatización de la moral. La ética social adquiere así el puesto de prevalencia en la síntesis teológico-moral”186. Con respecto a la mediación política, aparece el abordaje de la realidad desde la fe, y por tanto su aporte reflexivo estará en la orientación de un nuevo paradigma social alternativo para la humanidad. Uno de los aportes concretos a la ética social es la invitación a prestar atención a lo que sucede en el entorno, a superar el marco apolítico de comprensiones personalistas, a la denuncia y al compromiso de enfrentar las estructuras injustas. Por otra parte, la existencia social se cualifica por las relaciones sociales entre sus miembros, y por eso un proceso de verificación tanto de la fe como de la teología debe tener en cuenta lo político. En lo que se refiere a la función praxica de la ética teológica social, su proceso teológico nace de la acción humana y su pertinencia estará en ese quehacer de las personas, donde su proceso está mediado por la fe, “desde el análisis de la realidad del oprimido, pasa a través de la Palabra de Dios para llegar finalmente hacia la práctica concreta” 187. La práctica en la moral social está fundamentada en la misma persona, desde su llamada a actuar en la historia, respetando el valor absoluto de la dignidad humana y la responsabilidad de transformar el mundo para bien de los otros y de la humanidad venidera. Igualmente, en el ejercicio transformador del mundo la fe adquiere ese carácter emancipatorio plasmado en las líneas anteriores, y va dando apertura a una escatología activa188. 185 METZ, Teología, 143. VIDAL, Moral de actitudes: Tomo III, 73. 187 BOFF, Epistemología, 112. 188 “El sentido de la acción del hombre sobre el mundo incluye esta referencia esencial al valor de la persona humana y por ella al valor personal trascendente. La aceptación libre de este sentido en la intención de servicio de los hombres es una afirmación implícita (con implicación volicional del progreso humano)” ALFARO, Hacia, 57. 186 80 Por último en el horizonte del método de la moral social, se debe tener en cuenta que la “ética cristiana es la experiencia de fe que genera una comportamiento determinado” 189, y por eso mismo la teología de la liberación reflexiona sobre el seguimiento de Jesús de forma correlacional con una práctica ética concreta. Al mismo tiempo es necesario considerar que el lugar eclesial y ético de la teología es el pobre, y de esa manera la moral social considera la situación auténtica de los excluidos y la urgencia de un proceso de transformación. De esa forma, se promueve una inversión metodológica, donde el empobrecido pasa de ser objeto o finalidad de una reflexión ética a ser el interlocutor190 Esa atención por los necesitados por parte de Jesús, tiene un aspecto de denuncia de las injusticias de las cuales son víctimas, perteneciente a la dinámica del Reino de Dios, que conlleva un proceso de construcción de la persona y del colectivo humano desde las perspectivas de la solidaridad, la dignidad y la gratuidad. El seguimiento del Hijo de Dios busca que el cristiano se sumerja en la lucha contra la opresión que consolide esa renovación evangélica de la humanidad, propiciando una dinámica moral nueva191. Por eso, el encuentro con el pobre se convierte en pauta para la moral social192. 3.2. Elementos de las encíclicas sociales de Juan Pablo II a la ética teológica social. De las encíclicas sociales de Juan Pablo II Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus, encontramos diversos elementos que pueden aportar al proceso de hacer teología moral social entre los cuales están, el reconocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia como parte integrante de esta disciplina, el valor absoluto de la dignidad de la 189 NOVOA, Una perspectiva, 134. Cf. QUEREJAZU, “Teología”, 281. 191 Cf. NOVOA, Una perspectiva, 134. 192 “A partir del compromiso con la causa del empobrecido, por el que se acepta al pobre como el lugar donde se desarrolla la práctica cristiana, el teólogo moralista reflexiona y sistematiza la moral partiendo del pobre, como lugar «desde donde» o lugar epistémico de la teología moral. Se llama a eso «ruptura epistemológica», por su alcance metodológico comparado con otras formas de hacer teología moral” FABRI, “Optar”, 61. 190 81 persona, la opción preferencial por los pobres, la humanización en algunos temas concernientes a lo social, la orientación a la solidaridad y las estructuras de pecado. 3.2.1. La Doctrina Social de la Iglesia es parte de la teología moral social. Con respecto a la enseñanza social eclesial, encontramos la atención que le ha puesto la Iglesia a todo lo que tiene que ver con el entorno de la sociedad, plasmado en el magisterio de los Papas, el Concilio Vaticano II, documentos de los Obispos, actividades de diversos centros de pensamiento, iniciativas apostólicas tanto en las Iglesias particulares como a nivel internacional193. De esa atención de la comunidad eclesial frente a lo social se busca “el desarrollo auténtico del hombre y de la sociedad, que respete y promueva en toda su dimensión la persona humana”194, logrando la renovación permanente de la doctrina social católica, por medio de la lectura de la realidad apoyada por la razón y las ciencias humanas, y la misión de orientar al mundo en su vocación de construir la sociedad. De la misma forma, se reafirma que la Iglesia es experta en humanidad y por eso debe discernir los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del anuncio cristiano195. Para Juan Pablo II, la Doctrina Social de la Iglesia tiene un “carácter de aplicación a la vida de los hombres y de la sociedad así como a las realidades terrenas que ellas enlazan ofreciendo „principios de reflexión‟, „criterios de juicio‟, y „directrices de acción‟” 196. De igual modo, este Obispo de Roma valora que la cuestión social tiene un alcance mundial, pero no desconoce su ámbito local, ya que la situación de los trabajadores de un país tiene una incidencia supraregional197. Por eso, el análisis objetivo de la realidad debe interpelar a la conciencia, el lugar más profundo de las decisiones morales. Por otro lado, la enseñanza 193 Cf. JUAN PABLO II, Laborem Exercens n. 2. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n. 1. 195 Cf. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n. 20. 196 JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n. 8. 197 Cf. Sollicitudo Rei Socialis n. 9. 194 82 social eclesial busca frente a concepciones equívocas del desarrollo tener una actitud crítica198. Además se reafirma que desde la comunidad eclesial diestra en humanidad, cuya finalidad misionera es la felicidad con dignidad se aclara que ésta no tiene soluciones técnicas frente al problema del subdesarrollo, pero invita a la sociedad a ampliar su concepción de desenvolvimiento, porque ésta no puede reducirse a su aspecto técnico. Por eso la Doctrina Social de la Iglesia, “en la difícil coyuntura actual para favorecer, tanto el planteamiento correcto de los problemas como sus soluciones mejores”199 , se constata que el problema social es moral, y se busca interpelar al entorno, confrontándolo con la vocación divina del ser humano planteada por el Evangelio, con el fin que llegue a orientar su conducta. Por esa razón, uno de los aportes de Juan Pablo II a la moral social es ubicar la doctrina social católica en la teología, y no en la ideología200. La finalidad de la enseñanza social eclesial al pertenecer a la moral de la sociedad, es impactar en la evangelización de la Iglesia, plasmada en la orientación ética de las personas en el compromiso por la justicia y la denuncia de las injusticias y los males. Hay que añadir, que esta enseñanza social católica está en el ámbito de la vitalidad de la tradición de 198 “Esto se verifica con un efecto particularmente negativo en las relaciones internacionales, que miran a los Países en vías de desarrollo. En efecto, como es sabido, la tensión entre Oriente y Occidente no refleja de por sí una oposición entre dos diversos grados de desarrollo, sino más bien entre dos concepciones del desarrollo mismo de los hombres y de los pueblos, de tal modo imperfectas que exigen una corrección radical. Dicha oposición se refleja en el interior de aquellos países, contribuyendo así a ensanchar el abismo que ya existe a nivel económico entre Norte y Sur, y que es consecuencia de la distancia entre los dos mundos más desarrollados y los menos desarrollados. Esta es una de las razones por las que la doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista”. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n. 21. 199 JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n. 41. 200 “La doctrina social de la Iglesia no es, pues, una « tercera vía » entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, y ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente, sino que tiene una categoría propia. No es tampoco una ideología, sino la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Su objetivo principal es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y, a la vez, trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Por tanto, no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y especialmente de la teología moral”. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n. 41. 83 la Iglesia que abarca lo que ha transmitido desde siempre la comunidad eclesial y lo nuevo que pasa en la actualidad, buscando armonizar el trabajo cotidiano y las luchas reivindicativas justas con el testimonio de Cristo201. Se debe también tener en cuenta que la doctrina social católica reconoce una visión del ser humano desde las relaciones que genera el mundo moderno, en donde el papel de las ciencias y de la filosofía estará en que la persona se ubique mejor en la sociedad. Pero eso no implica desconocer que la fe revela la identidad verdadera, “y precisamente de ella arranca la Doctrina Social de la Iglesia, la cual, valiéndose de todas las aportaciones de las ciencias y de la filosofía, se propone ayudar al hombre en el camino de la salvación”202. Su proceso evangelizador está en reconocer que el anuncio kerigmático a toda la humanidad, aborda temas como los derechos humanos de los trabajadores, la familia, la educación, el estado, etc. Igualmente, la enseñanza de la Iglesia concerniente a lo social es estímulo para el testimonio y de suyo una dimensión práctica. 3.2.2. El valor absoluto de la dignidad de la persona. Con respecto a la dignidad de la persona en las encíclicas sociales del Papa polaco, aparece el sentido pleno del trabajo en donde el talante humano está en la realización del trabajador como persona, ya que la laboría tiene un valor ético porque el operario es una persona consciente y libre con capacidad de decisión. Por otra parte, se considera que el primer interés del trabajo es la persona misma porque es sujeto de éste. De ahí que la consecuencia 201 “La validez de esta orientación, a cien años de distancia, me ofrece la oportunidad de contribuir al desarrollo de la «doctrina social cristiana». La «nueva evangelización», de la que el mundo moderno tiene urgente necesidad y sobre la cual he insistido en más de una ocasión, debe incluir entre sus elementos esenciales el anuncio de la doctrina social de la Iglesia, que, como en tiempos de León XIII, sigue siendo idónea para indicar el recto camino a la hora de dar respuesta a los grandes desafíos de la edad contemporánea, mientras crece el descrédito de las ideologías. Como entonces, hay que repetir que no existe verdadera solución para la «cuestión social» fuera del Evangelio y que, por otra parte, las «cosas nuevas» pueden hallar en él su propio espacio de verdad y el debido planteamiento moral”. JUAN PABLO II, Centesimus Annus n.5 202 JUAN PABLO II, Centesimus Annus n. 54. 84 ética, está en que por ningún motivo la persona puede sentirse esclava de su labranza203. En la misma línea de ideas, se insiste que el trabajo no se puede considerar como una mercancía o una fuerza obligatoria de producción, cuyo modo de pensar es resultado del proceso de producción de tinte materialista en que se tiende a pasar a un plano inferior la dimensión subjetiva del trabajo. Otro de los elementos de la relación entre la dignidad humana y el trabajo, es considerar a éste último como “un bien «digno», es decir que corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la aumenta”204, de esa manera la persona se realiza a sí misma. Seguidamente, el Papa Wojtila considera la laboriosidad como una virtud de índole moral, pues le hace bien al ser humano, porque al considerarla como valor en el orden social de la labranza, ayuda al sujeto a reafirmar su humanidad cuando labora. De la misma forma, aparece el aspecto de la dignidad relacionado con el aspecto económico, donde Juan Pablo II aclara de manera enfática en la perspectiva de la libertad en la búsqueda de la verdad, que en el devenir cotidiano no puede prevalecer siempre la dinámica de la oferta y la demanda, debido al principio fundamental de la dignidad humana. Por tanto, la libertad que omite este aspecto propio de la persona llega a ser alienada y opresora. Por esa razón, es importante la verdad trascendente que ayude a regular las relaciones justas de las personas, por eso “si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder, y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de los que dispone, para imponer su propio interés o la propia opinión, sin respetar los derechos de los demás”205. En la búsqueda de la afirmación de la dignidad humana se cuestiona que en muchas ocasiones, los interrogantes sociales se disciernen no con la pauta de la justicia y de la 203 “Dado este modo de entender, y suponiendo que algunos trabajos realizados por los hombres puedan tener un valor objetivo más o menos grande, sin embargo queremos poner en evidencia que cada uno de ellos se mide sobre todo con el metro de la dignidad del sujeto mismo del trabajo, o sea de la persona, del hombre que lo realiza”. JUAN PABLO II, Laborem Exercens n. 7. 204 JUAN PABLO II, Laborem Exercens n. 9. 205 Cf. JUAN PABLO II, Centesimus Annus n.44. 85 moralidad, sino con la fuerza electoral y hasta financiera de algunos grupos. Por eso mismo, se clarifica la concepción del bien común, no es simplemente un compilado de intereses particulares sino un proceso de armonización orientado por una jerarquía de valores, cuyo núcleo es una comprensión exacta de los derechos de las personas y del principio ineludible y propio de la humanidad que es la dignidad. El contacto de la comunidad eclesial con las personas, está en que su anuncio del plan soteriológico de Dios para con la humanidad, mediante la comunicación de su vocación trascendente por medio de la Palabra Divina y de los sacramentos, y la orientación de su vida a través de los mandamientos del amor a Dios y al prójimo, contribuya al enriquecimiento de la dignidad del hombre y de la mujer. De lo anterior se confirma, que la misión de la Iglesia no puede omitir esta tarea de la promoción de la honra de las personas, y por eso está llamada a una renovación de sus métodos206. 3.2.3. La opción preferencial por los pobres. Haciendo alusión a la opción preferencial por los pobres, encontramos que se entronca en una Iglesia que se compromete con la causa de los empobrecidos, ubicando de esa manera su misión, servicio y comprensión propia de su fidelidad al proyecto del Hijo de Dios. Esos excluidos, se encuentran en distintos contextos, producto de la violación de la dignidad del trabajo, en cuanto a que son desempleados o se les trunca los derechos a un salario justo, a una seguridad social para el operario y su núcleo familiar207. A partir de esa comunidad eclesial que considera a los menesterosos en su misión, y se hace una relectura del último concilio de la Iglesia en cuanto a que sigue vigente el panorama de miseria y subdesarrollo, que son las tristezas y angustias contemporáneas208. Esta orientación de la Iglesia por los que sufren la pobreza no sólo tiene en cuenta datos estadísticos, sino que busca “mirar la realidad de una multitud ingente de hombres, mujeres, 206 Cf. JUAN PABLO II, Centesimus Annus n.55. Cf. JUAN PABLO II, Laborem Exercens n.8. 208 Cf. JUAN PABLO II,Sollicitudo Rei Socialis n. 6. 207 86 niños, adultos y ancianos, en una palabra, de personas humanas concretas e irrepetibles que sufren el peso intolerable de la miseria”209. Frente a este panorama de empobrecimiento aparecen como consecuencias el aumento de la mendicidad y de la necesidad, y por eso debe existir una interpelación creyente por parte del mismo Jesús. Al mismo tiempo, aparece el distanciamiento entre los países desarrollados y de aquellos que están en vías de desenvolvimiento en los aspectos culturales, educativos, económicos y sociales210. Dentro de los fenómenos surgidos por la realidad de pobreza, están el analfabetismo, la explotación y opresión de la persona en forma social, política y religiosa, la discriminación racial y la represión al derecho de la iniciativa económica. También abarca a la realidad de pobreza, la negación de los derechos humanos como el de la libertad religiosa, el de participar en la construcción de la sociedad y el de la libertad de asociación, lo mismo que la falta de vivienda, el desempleo y el subempleo. De la misma forma, se reconoce el problema de la deuda internacional, en donde los países en vías de desarrollo por cumplir con aquella obligación económica, no disponen de todo el capital para mejorar el nivel de vida de las personas211. La opción preferencial por los pobres, para Juan Pablo II ante todo, es en primer lugar, sinónimo de amor hacia los excluidos, y en segundo lugar es, “una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano, en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y consiguientemente a nuestro modo de vivir y a las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes”212. 209 JUAN PABLO II,Sollicitudo Rei Socialis n. 13. “En el camino de los países desarrollados y en vías de desarrollo se ha verificado a lo largo de estos años una velocidad diversa de aceleración, que impulsa a aumentar las distancias. Así los países en vías de desarrollo, especialmente los más pobres, se encuentran en una situación de gravísimo retraso. A lo dicho hay que añadir todavía las diferencias de cultura y de los sistemas de valores entre los distintos grupos de población, que no coinciden siempre con el grado de desarrollo económico, sino que contribuyen a crear distancias. Son estos los elementos y los aspectos que hacen mucho más compleja la cuestión social, debido a que ha asumido una dimensión mundial.” JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n. 14. 211 Cf. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n. 19. 212 Cf. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n.42. 210 87 Desde la dimensión mundial que tiene la cuestión social, las opciones de ese amor preferencial deben abarcar aquel conglomerado amplio de personas que viven en el hambre y la mendicidad, sin acceso a la salud ni a la vivienda y sin ningún tipo de esperanza de mejorar aquellas situaciones. Las decisiones en los campos político y económico que se tomen sobre los empobrecidos deben estar enmarcadas desde ese horizonte de sufrimiento que tienen estas personas. El impacto de esas orientaciones estará en las reformas al comercio internacional y al sistema financiero, en el acceso de los países en vías de desarrollo a la tecnología, y en reafirmar la orientación hacia el bien común de los actuales organismos internacionales. El amor que profesa la Iglesia por los pobres es “determinante y pertenece a su constante tradición”, y por eso busca dirigirse en un mundo que a pesar de su progreso técnicoeconómico, la pobreza crece a pasos agigantados213. Por otra parte, la comunidad eclesial ve en el pobre a Cristo y concreta su misión en la promoción de la justicia, siempre y cuando la humanidad descubra en el menesteroso que pide ayuda, no una carga sino la posibilidad de una riqueza mayor. De esa manera, se hace necesario cambiar los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo214, y el alcance amplio de una ayuda solidaria estará en la responsabilidad que tienen las grandes naciones de concertar y que en los organismos internacionales esté representada toda la familia humana, en la búsqueda de ayudar a los países en proceso de desenvolvimiento. 3.2.4. La humanización de las distintas dimensiones sociales. En lo que se refiere al proceso de humanización por el que tiene que pasar todo lo que se refiere a lo económico, está el reconocimiento que detrás de los conceptos de trabajo y de capital están personas concretas, seguidamente se valora la doble inserción que tiene el 213 “El amor de la Iglesia por los pobres, que es determinante y pertenece a su constante tradición, la impulsa a dirigirse al mundo en el cual, no obstante el progreso técnico-económico, la pobreza amenaza con alcanzar formas gigantescas. En los países occidentales existe la pobreza múltiple de los grupos marginados, de los ancianos y enfermos, de las víctimas del consumismo y, más aún, la de tantos prófugos y emigrados; en los países en vías de desarrollo se perfilan en el horizonte crisis dramáticas si no se toman a tiempo medidas coordinadas internacionalmente”. JUAN PABLO II, Centesimus Annus n. 57 214 Cf. JUAN PABLO II, Centesimus Annus n. 58. 88 sujeto en la dinámica del trabajo desde la perspectiva del patrimonio, porque al laborar la persona participa de la creación dada a otros semejantes incluyéndose los recursos de la naturaleza y de lo que otros han trabajado continuando una técnica, producto de un proceso de perfección de instrumentos para la laboría. Por otra parte, en la dinámica de la labranza se busca en la reflexión moral del Papa polaco darle primacía a la persona sobre el instrumento- capital y sobre las cosas. Siguiendo con este mismo proceso que conlleva el trabajo, se reconocen los derechos del operario como condición fundamental para la paz del mundo, el orden moral del subsidio de desempleo con el fin de otorgarle a los trabajadores desocupados y a sus familias una ayuda para su sostenimiento, se testifica como problema clave de la ética social la remuneración justa por el trabajo realizado, y se especifica como laboría, el trabajo del hogar y las funciones maternas. De la misma forma se pide organizar la labranza agrícola, desde sus procesos técnicos hasta las garantías para la vejez, el trabajo del minusválido, en donde se reafirman sus derechos, y se regulan las condiciones para el trabajo de los migrantes215. Del mismo modo, en este ámbito se pide que todos los recursos que están a disposición del ser humano estén regidos por un objetivo moral, pues el simple acumular bienes y servicios no proporcionan la realización de las personas, además no traen la liberación de cualquier forma de esclavitud. Por eso mismo, se concibe que todos los bienes disponibles a todos deben ser orientados por una finalidad ética y hacia el bien humano. De esa manera, se cuestiona el fenómeno del superdesarrollo donde la excesiva facilidad de algunos grupos sociales para adquirir bienes servicios, pueden convertir a las personas en esclavas de la cultura de consumo216. Desde la misma perspectiva anterior aparece el tema del desarrollo, que desde la enseñanza social eclesial va mas allá del aspecto económico, se sustenta desde la naturaleza creatural del ser humano que se simboliza en la tierra, con la que es modelado y el soplo de vida 215 216 Cf. JUAN PABLO II, Laborem Exercens n.13. Cf. JUAN PABLO II, Laborem Exercens n.16 al 19.21y22. 89 proveniente de Dios. En consecuencia, el ser humano está llamado a someterse a la voluntad divina que le limita el uso de las cosas, y en el ámbito práctico, se invita a la comunidad universal a que no asimile el desenvolvimiento en el dominio indiscriminado de la naturaleza y de la industria, “sino mas bien subordinar la posesión, el dominio y el uso a la semejanza divina del hombre y a su vocación a la inmortalidad”217. De igual forma, se reafirma que el crecimiento debe estar unido con el respeto a los derechos humanos218. Es importante, reconocer que en el plano de la conducta humana, las personas llegan a ser responsables de los obstáculos que tiene el verdadero desarrollo, debido a que en ellos está la responsabilidad de decidir en las dimensiones política y económica. De ahí que, “se puede hablar ciertamente de „egoísmo‟ y de „estrechez de miras‟. Se puede hablar también de „cálculos políticos errados‟ y de „decisiones económicas imprudentes‟. Y en cada una de estas calificaciones se percibe una resonancia de carácter ético- moral”219. Asimismo, se valora la conciencia de muchas personas que sienten propias las transgresiones a los derechos humanos, en donde la realidad adquiere una connotación moral, y se insiste en que no se reduzca el desarrollo a un problema técnico. Juan Pablo II cuestiona el error antropológico de los sistemas económicos, porque han considerado a la persona como un simple elemento del sistema social, negándosele su autonomía e iniciativa. Este Papa insiste en que no se puede comprender al ser humano, abordándolo desde una perspectiva económica o desde una clase social, sino desde una perspectiva holística que integre la lengua, la historia y las actitudes que asume en su vida. En la misma línea de ideas, se reconoce que el mercado no da respuestas a todas las necesidades humanas y por eso, no se deben quedar insatisfechas sus cuestiones básicas permitiéndole el acceso al conocimiento y al desarrollo de sus capacidades y recursos. Al mismo tiempo, se debe concebir la empresa no como una producción de beneficios, sino 217 Cf. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n. 29. “La conexión intrínseca entre desarrollo auténtico y respeto de los derechos del hombre, demuestra una vez más su carácter moral: la verdadera elevación del hombre, conforme a la vocación natural e histórica de cada uno, no se alcanza explotando solamente la abundancia de bienes y servicios, o disponiendo de infraestructuras perfectas”. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n 33. 219 JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n.36. 218 90 como una comunidad de personas que espera obtener ganancias en lo humano y en lo ético220. 3.2.5. La solidaridad como respuesta a la realidad de pobreza. En lo que se refiere a la solidaridad, tiene su punto de partida en que nace como respuesta en la coyuntura en donde la máquina tiende a dominar a la persona “era la reacción contra la degradación del hombre como sujeto del trabajo, y contra la inaudita y concomitante explotación en el campo de las ganancias, de las condiciones de trabajo y de previdencia hacia la persona del trabajador”221. De ahí que la solidaridad en la labranza, nazca como toma de conciencia clara de los derechos de los laborantes cuya resonancia está en su participación en la gestión de las empresas y en el mejoramiento de las condiciones para el desarrollo del empleo. De la realidad se cuestiona que diversas formas de neocolonialismo han generado bloqueos en la seguridad de las naciones222. La significación común que genera este valor consiste en que los integrantes de la comunidad humana se valoran como personas, generan corresponsabilidad para con los débiles, la búsqueda del bien común y el respeto por los intereses de los demás. A nivel del colectivo humano existe una creciente solidaridad entre los empobrecidos, la búsqueda de la afirmación en el ámbito social sin recurrir a la violencia, sino exigiendo sus derechos en un contexto de corrupción. Por eso la Iglesia en fidelidad a su vocación debe acompañar a los excluidos en sus procesos de reivindicación en miras al bien común de la humanidad, y la “interdependencia debe convertirse en solidaridad, fundada en el principio de que los bienes de la creación están destinados a todos”223. El talante cristiano de la solidaridad debe ir acompañado de la gratuidad, el perdón y la reconciliación en donde el prójimo no es una 220 Cf. JUAN PABLO II, Centesimus Annus nn. 13,14,24,34,35. JUAN PABLO II, Laborem Exercens n.8. 222 “Esta situación anormal —consecuencia de una guerra y de una preocupación exagerada, más allá de lo lícito, por razones de la propia seguridad— impide radicalmente la cooperación solidaria de todos por el bien común del género humano, con perjuicio sobre todo de los pueblos pacíficos, privados de su derecho de acceso a los bienes destinados a todos los hombres”. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n.22. 223 JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n. 39. 221 91 persona a la que simplemente se le respeten sus derechos y su igualdad fundamental, sino que se convierte en imagen de Dios y redimido por Cristo por la acción del Espíritu. Por tanto a la luz de la fe, el modelo de unidad del género humano debe estar inspirado en la solidaridad224. 3.2.6. El reconocimiento de las estructuras de pecado. Finalmente, el tema de las estructuras de pecado tiene origen en descubrir los obstáculos que impiden el carácter moral del desarrollo, como los son la división de la humanidad que desemboca en esas estructuras, aparece el genitivo de pecado, porque tienen su origen en el pecado personal y de suyo a actos concretos de las personas, aunque “pecado y „estructuras de pecado‟ son categorías que no se aplican frecuentemente a la situación del mundo contemporáneo. Sin embargo, no se puede llegar fácilmente a una comprensión profunda de la realidad que tenemos ante nuestros ojos sin dar un nombre a la raíz de los males que nos aquejan”225. De esa manera, se asume que la estructura en la vida económica y social no se refiere a realidades inconexas, sino a elementos que forman una totalidad que se relacionan entre sí, de acuerdo a una organización determinada donde se unan sus aportaciones, dotando al conjunto de autoalimentación y durabilidad. El análisis de la realidad es abordado por medio del examen de la estructura que tiene resonancia en la visión del hombre frente al trabajo en los campos económico, financiero y social, que tienen sus mismos mecanismos que funcionan de modo automático y son manejados por la voluntad humana, con la consecuencia del aumento de las riquezas para algunos y profundización de la pobreza de los otros. Por lo general, estos mecanismos son manejados de una u otra forma por países desarrollados sofocando la economía de los países más necesitados, de ahí que el Papa Wojtila invita a que sean analizados desde la 224 225 Cf. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n 40. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n 36. 92 perspectiva ético- moral226. Para concluir, se considera que esos mecanismos y estructuras se pueden enfrentar y vencer por medio del ejercicio de la solidaridad227. 3.3. Contribución de las encíclicas sociales de Juan Pablo II a la metodología moral social. El aporte de las encíclicas sociales de Juan Pablo II, está enmarcado por una racionalidad orientada hacia el análisis de la realidad de los sistemas económicos, por la dimensión práctica de la moral social, el énfasis en la vocación trascendente del ser humano, la capacidad de la comunidad eclesial de insertarse en los problemas del mundo y la opción preferencial por los pobres. El análisis de la realidad de los sistemas económicos, presente en los documentos estudiados del Papa polaco, se caracteriza por pasar de los datos estadísticos, a descubrir los sufrimientos concretos de las personas. A lo largo de las encíclicas, se encuentra que se cuestiona de manera implícita fenómenos como el economicismo, porque se considera la labranza humana simplemente desde una finalidad económica y se explicita en las consecuencias del materialismo, en cuanto a que subordina lo espiritual y lo personal que son las acciones, los valores morales entre otros. De la misma manera, se consideran los fenómenos como el materialismo práctico, que prioriza simplemente el consumo truncando el proyecto ético de una persona, y el materialismo dialéctico, en donde el ser humano no es del todo sujeto del trabajo, sino el producto de relaciones económicas y de producción. El aspecto agregado del abordaje de los aspectos económicos, está en la comprensión de las nuevas formas de labranza. También aparece que en el tema de la realidad laboral, bajo una racionalidad del trabajo como una característica propia en el desarrollo de la dignidad humana, se cuestiona la situación de degradación en que han caído muchos operarios, víctimas de la violación de sus derechos. De la misma forma se presentan los sistemas económicos como el capitalismo 226 227 Cf. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n.16. Cf. JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis n 40. 93 y el colectivismo, desde su relación con el ser humano en cuanto a que le posibiliten realizar su vocación trascendente. Seguidamente, el Papa Wojtila, presenta las dos realidades que puede tener el trabajo, la primera, producto de un talante cristiano como colaboración en el plan divino y obligación para consigo mismo y su entorno. Es decir, el laborante se esfuerza en su quehacer por mejorar la vida de los otros habitantes del mundo. La segunda realidad, es cuando el proceso del trabajo pasa por la explotación y los bajos salarios, que en vez de dignificar la humanidad la esclaviza. Otro de los aportes novedosos del Papa polaco es la valoración que le da al trabajo y su prelación sobre el capital. El punto de partida de esta participación en el proceso de hacer ética teológica sobre lo social, está en ubicar a la labranza dentro de los aspectos propios de la persona, lo que conlleva que el operario sea el fundamento del valor del trabajo. De la misma forma, en el momento de hacer una valoración de la labor, más allá de lo que hace un ser humano, se debe llegar a quien lo realiza. Se reconoce el contexto de situación de explotación de la dignidad de la persona, y por eso mismo Juan Pablo II prioriza esa importancia del capital sobre el trabajo. De ahí que se reconozca que en el trabajador, está un proceso de transformación de la naturaleza donde la adapta según sus necesidades, sin embargo, el aspecto fundamental de la labranza está en que encuentre allí la plenificación de su humanidad. A partir de esta concepción del trabajo correlacionada con la de ser persona, se evita que éste sea dominado por la labranza, en cuanto a que priorice los aspectos de la técnica y del lucro. Por eso mismo, se debe defender el valor subjetivo del trabajo por encima de fenómenos como el economicismo y el materialismo. La finalidad de todo el proceso productivo es que la persona perfeccione su vocación en el mundo desde la perspectiva de la dignidad. En la misma forma, Juan Pablo II expone nuevos contextos de situación como la miseria, el subdesarrollo, la pobreza, la discriminación, el analfabetismo, la violación de los derechos humanos, entre otras, catalogándolas como situaciones repudiables para la humanidad, y 94 ésta es invitada a que producto de este examen de lo que sucede en el mundo, se comprometa al verdadero desarrollo, que va más allá del sentido técnico y brinde la verdadera paz a la comunidad humana. En cuanto al análisis de la realidad se reconocen aspectos positivos, como la toma de conciencia de la dignidad de la persona, la defensa de los derechos y el rechazo tácito a cualquier forma de transgredirlos, de igual modo, el esfuerzo de muchas personas por defender la vida y el crecimiento de la conciencia ecológica. Otro de los aspectos importantes en este ámbito, es ver la mediación de otras disciplinas y el diálogo con organismos internacionales y el cuestionamiento que se le hace a la política y la economía, cuando no cumplen con la tarea de la dignificación de las personas. Las encíclicas sociales estudiadas profundizan en el aspecto de la práctica, comprendida en su unión con la teoría, buscando que la praxis objetivamente tienda un fin, por medio de una reflexión que esté relacionada con lo práctico, que haga alusión a la actividad humana transformadora del mundo. La responsabilidad de este cambio está en la Iglesia experta en humanidad y en el estado como regulador de los derechos de sus habitantes y empresario indirecto del trabajo, que promueve la dimensión subjetiva de la labranza en cuanto a que regula la política laboral justa. Además aparece la responsabilidad de otras personas en las prácticas transformadoras de la realidad como lo son los sindicatos en su búsqueda del bien común y promoción del derecho a la iniciativa económica, los espacios educativos, porque al no formarse la persona, pierde la posibilidad de construir su propia nación. Por eso mismo, se valora el empeño de muchos líderes de la sociedad, por resolver los males que la aquejan, y que se busque por todas las formas posibles, que la humanidad disfrute de la paz con el valor irrefutable de la dignidad. En las encíclicas sociales del Papa Wojtila, se busca reafirmar los derechos fundamentales de los hombres y mujeres, que por ningún motivo pueden ser utilizados como medios para el lucro o para el beneficio de unos pocos. De ahí, que el desarrollo no puede omitir el 95 respeto por la humanidad y por la creación. Por eso, no se pueden utilizar de manera indiscriminada los recursos ni las personas, porque el dominio que le pertenece a la persona sobre la creación no es absoluto, sino que el verdadero señor de la creación es Dios Padre. Por eso se reafirma también la solidaridad, ya que el reconocimiento de los integrantes de la comunidad humana como personas, se mueve bajo la responsabilidad que deben tener aquellos que poseen más bienes hacia los débiles, en la dinámica humana del compartir. En cuanto a aquellos sujetos frágiles de la comunidad por su precaria situación económica, deben ser solidarios entre sí, buscar el reconocimiento de sus iniciativas y afirmarse en el escenario social. En cuanto a la vocación trascendente de las personas, la Iglesia por medio de su enseñanza social busca priorizar la responsabilidad hacia todas las personas, pasando del hombre o la mujer abstractos, al ser real que tiene gozos, esperanzas, miserias y angustias. Esa responsabilidad eclesial por el ser humano en su dimensión práctica e histórica, se fundamenta en su condición creatural y su vocación trascendente, ya que al ser amado por Dios, lo hace partícipe del plan salvífico. De esa manera, se busca que el testimonio del mensaje social de la Iglesia, se vea por las obras que haga la comunidad de bautizados en el favorecimiento de la dignidad humana. Por eso debe promover desde la vivencia y la pauta moral de la opción preferencial por los pobres, el abordaje de la realidad de muchas personas que son víctimas de los sistemas económicos y de la mercantilización del ser humano. Otro aporte que aparece al método de la moral social es la continuidad de la racionalidad del Concilio Vaticano II, en cuanto a la valoración del alcance de la inserción de la comunidad eclesial en los problemas del mundo. Desde una mirada de fe, se llega a identificar el mal que proviene de las estructuras de pecado, que se desarrollan en fenómenos como el mercado reducido a un sistema de oferta y demanda, que deja a un lado a las personas, y se invita a la comunidad a que trabaje por la promoción del ser humano y su propia dignidad. 96 En esa misma inserción de la comunidad eclesial en la realidad mundial aparece el proyecto ético de la solidaridad, que busca encaminar la historia humana hacia la paz y el desarrollo, dicha solidaridad parte de la condición social del ser humano y es imperativa porque lo abre a buscar su dignidad y la humanidad del otro. Inspirados en un horizonte cristiano, encontramos que Dios es solidario con lo humano, desde que se inserta en ella, mostrándole fidelidad. La ética de la solidaridad hace parte de la identidad cristiana, porque invita al reconocimiento del otro como prójimo, asumiendo gestos solidarios organizados buscando llegar a las reivindicaciones sociales, pasando de solo una ayuda puntual a hacerlo partícipe de la dinámica salvífica del Hijo de Dios. Por eso mismo se debe superar el reduccionismo que implica la mentalidad que el pobre es flojo, y evitar herir su dignidad. Sin generar una actitud de dependencia, la solidaridad invita al pobre a que asuma su vida en función de lograr mejores condiciones sociales, teniendo como imperativo el respeto de la dignidad de todos, los derechos humanos, la participación y la inclusión de los últimos de la sociedad. Por otra parte, Juan Pablo II define lo característico de la reflexión social eclesial, aclarando que la Iglesia no apoya ni el capitalismo ni el socialismo, pero invita a que en la propuesta de un nuevo orden internacional, se tenga claro el concepto de desarrollo, se reconozca que el crecimiento económico conlleva a una justa distribución de los ingresos, y se responda a las necesidades de todos los seres humanos, eliminando la miseria para dar paso a un desarrollo convergente que incluya todas las dimensiones del ser humano e integre a todas las personas. Ese nuevo orden internacional debe estar regido por la soberanía y la igualdad de los estados, la participación de éstos en la toma de decisiones, la independencia de los recursos nacionales, la búsqueda de un modelo de desarrollo autónomo que cubra las necesidades básicas de la población y que halle una transformación social progresiva. Con respecto a lo innovador de la opción preferencial por los pobres, se comprende como una manera de ejercitar la caridad cristiana, que proviene de la tradición de la comunidad eclesial y forma de concretizar su testimonio. Esta preferencia por los menesterosos, se 97 presenta de forma inductiva, pues parte de la vida del creyente reconociendo su responsabilidad en la sociedad, y de suyo a su estilo de vida, y en la toma de decisiones frente al manejo y al uso de la propiedad y de los bienes. De la misma manera, las determinaciones que inspiran el amor por los empobrecidos deben tener en cuenta expresiones concretas de ayuda a los hambrientos, a los mendigos, a aquellos que se les trunca el derecho a la salud y a los desempleados. Además se pide el trabajo conjunto de las naciones y de los organismos internacionales para superar esa coyuntura de la pobreza. 98 CONCLUSIÓN GENERAL En el momento de hacer la pregunta sobre el aporte de las encíclicas sociales de Juan Pablo II al método de la teología moral social, su respuesta debe situarse no solo en el plano teórico sino en el compromiso concreto del creyente. Este empeño de la persona de fe se debe ubicar en la situación específica de tanta gente víctima de variados fenómenos plasmados en los escritos del Papa Wojtila, los cuales hemos profundizado en esta investigación y que hacen parte del aspecto contextual del método de la ética teológica, dentro de ellos están el conflicto entre el trabajo y el capital, la miseria y el subdesarrollo y la deshumanización generada por los sistemas económicos. La asunción de estos problemas brinda elementos para abordar el contexto que debe estar presente en el proceso metodológico de hacer teología. El conflicto entre la labor y el capital presentado por Juan Pablo II, tiene como punto de partida la negación del ser humano como sujeto del trabajo, que para el Papa polaco se manifiesta en fenómenos laborales cómo la suplantación que la técnica hace de la persona en la labranza, truncándole su creatividad y responsabilidad o en el momento que estos avances generan desempleo. En la misma línea de ideas, se puede percibir en el contexto de situación que en ocasiones la laboría deja de ser un espacio de dignificación para la persona porque se considera al operario como una mercancía o solo como una fuerza necesaria para el engranaje productivo, y por tanto, se genera esa tensión entre la labranza y el mercado en donde se aumentan las horas de trabajo pero se reducen los salarios, lo mismo que las garantías de salud y bienestar para las familias. Por otra parte, este contexto de situación de la realidad laboral, encontramos que está adquiriendo un alcance mundial, en cuanto que nuestros pueblos están avocados a situaciones como el desempleo, producto de decisiones éticas en lo económico, y el recorte de personal por la irrupción de la técnica y por la mayor ganancia de los empresarios. De igual manera, encontramos que muchos empleados están en función del lucro de unos pocos y que se les atropella su dignidad en lo que hacen, salarios de hambre, cobertura de 99 salud deficiente, y se minusvaloran los aspectos familiares porque se catalogan como factores que disminuyen los procesos económicos. Además encontramos que las encíclicas del Papa Wojtila son sensibles a las problemáticas de la miseria y el subdesarrollo, que se plasman en fenómenos como la desigualdad social, la carencia de bienes y servicios por parte de unos grupos humanos, la represión al derecho de la iniciativa económica y los totalitarismos políticos. Hoy día sigue vigente la presentación de este contexto de situación presentado por Juan Pablo II, en donde se puede hacer eco a su denuncia sobre la existencia de unos mecanismos de tipo económico, financiero y social que originan la desigualdad humana ahogando las economías de los países en vía de desarrollo. Son muchos los análisis de la realidad en donde se especifica la falta de vivienda digna para muchas personas y para otras la carencia total de un techo digno donde resguardarse, lo mismo que se especifican fenómenos como el desplazamiento forzado y que naciones enteras en el mundo sufren por la llamada deuda externa, sin dejar de omitir que en variadas partes del planeta se invierte más en la carrera armamentista que en los derechos fundamentales de mujeres y hombres. En lo que se refiere a los sistemas económicos y políticos se cuestiona al socialismo porque reduce a la persona a un simple elemento del organismo social, en función de un aparato económico que se agota en el estado, y con un fenómeno que es inaceptable como lo es la lucha de clases producida por una confrontación sin ningún respeto a la ética y al derecho que busca la destrucción del congénere por medio de la guerra total. Claro está que este cuestionamiento a la lucha de clases no implica que se apacigüe el derecho a la huelga y las búsquedas pacíficas de reivindicación de la justicia social. Del sistema capitalista se cuestiona que éste niega la libertad humana integral, donde muchas necesidades básicas se disuelven en el juego mercantil, y de suyo ésto contradice la dignidad de las personas. La empresa prioriza la producción de beneficios y las opciones políticas implícitas a la deuda conllevan a que muchas poblaciones sufran de hambruna, y que los hábitos de consumo orienten a las personas simplemente a la lógica del tener. 100 Sin embargo, aunque está relativamente superada esta polarización entre capitalismo y colectivismo marxista, es necesario reconocer que en la realidad objetiva el primero no está encaminado hacia la eminente dignidad del ser humano y a la construcción de la comunidad. Por tanto, es importante agregar en el contexto de situación el fenómeno del capitalismo salvaje o el recrudecimiento del sistema neoliberal. Las consecuencias principales de este sistema son que el mundo se convierte al mercado volviéndose su razón de ser, y el estado se desresponsabiliza como agente regulador de la colectividad nacional, y dicha desapropiación camina de forma colateral con el de la sociedad, generando la decadencia del conglomerado humano para dar paso al imperio de los intereses privados. Otros aspectos que se recrudecen en el contexto neoliberal son la propiedad privada, la marginación y la negación de la utopía. La propiedad privada se convierte en eliminadora de la vida de las personas, porque se privilegia a una minoría con mayores recursos la cual logra un excesivo estado de bienestar. El tipo de marginación que presenta este sistema da paso de la dominación a la exclusión, donde muchas personas al ser desempleadas se les consideran menos que las explotadas, y además este proyecto capitalista niega otra alternativa tanto económica como ética. Cabe llamar la atención que las encíclicas sociales en cuestión, recogen muchos elementos que afirman la importancia de la persona en el devenir mundial y que se pueden considerar como el proceso del paso del texto, que lo podemos catalogar como el paso de la tradición teológica sobre la importancia del ser humano al contexto, que es la aplicación de la mirada teológica del ser humano a la coyuntura presente. Una de esas afirmaciones es que el ser humano es imagen de Dios, con capacidades como la racional, la de decisión y su tendencia a la realización propia. De lo anterior, nace el aspecto ético de la labor, y por ésto el ser humano es catalogado como sujeto del trabajo y de ahí su dimensión subjetiva, ya que la laboría está en función del ser humano y no para esclavizarlo. Por tanto el criterio que debe medir la labranza es su sentido dignificante. Otro de los aspectos es la importancia de los derechos del trabajador y su relación con el mandato divino de laborar, que genera una llamada al operario a respetar el entorno y 101 construir su futuro. De esta valoración de la labranza nace su espiritualidad, porque al laborar se participa de la creación, y desde sus propias posibilidades el laborante la desarrolla y la continua, aprovechando cada vez más sus recursos y valores de la obra divina. Por eso, el evangelio del trabajo, invita a las personas a imitar a Dios, debido a su semejanza con Él. En esa misma mística de la labranza, encontramos que el mismo Cristo se insertó en el mundo del trabajo, trascendiéndolo en la obra redentora. Es relevante que se reconozca el aspecto de la fatiga que tiene la laboría, y su unión con el crucificado con el objeto de reconocer la obra redentora para con la humanidad. También en los aspectos vigentes de la tradición teológica se halla la interpelación de Dios a la humanidad frente a las diversas situaciones de miseria, y una profundización del carácter moral del desarrollo, y por tanto la necesidad de reconocer los obstáculos al mismo manifestados en decisiones de las personas responsables de ese proceso de desenvolvimiento. Por eso mismo, se desarrolla la noción de pecado, agregando que el mundo se ubica en estas estructuras de pecado, en donde la realidad desde los aspectos económico, político, social y cultural es confrontada con el compromiso que exige la experiencia de la filiación divina, de gestos concretos y solidarios con el prójimo. Se desarrolla además un reconocimiento del pecado en el afán de lucro y en el deseo de poder, extendido a personas, bloques y naciones. El impacto que tiene ese diagnóstico del mal, debe llevar a hacer un proceso de metanoia profunda en la relación de los hombres y mujeres consigo mismos, con el prójimo, con el conglomerado humano y con la naturaleza, orientada hacia el bien común y al pleno desarrollo de la humanidad. Aparece en la tradición teológica la noción de opción por los pobres, como elemento fundante de la realidad cristiana, cuya resonancia está en las decisiones y responsabilidades de la comunidad humana en cuanto al uso coherente de la propiedad y de los bienes. Los menesterosos que abarcan ese amor preferencial son aquellos desposeídos de alimentos, vivienda, cuidados médicos, etc. El fundamento que encontramos desde la perspectiva de la fe es que Dios Padre-Madre se identifica con ellos, y el efecto de esta configuración en el entorno, se debe plasmar en gestos concretos de desenvolvimiento para esos empobrecidos. 102 Seguidamente, se recoge la significación fundamental de la comunidad eclesial, según la cual el ser humano es el camino de la Iglesia, porque centra su responsabilidad y atención en éste. La concepción subyacente de ser humano no es estática, abarca su dimensión histórica, contingente, y su vocación a la gracia. Su concreción se plasma en la llamada divina a participar del seguimiento de su Hijo, y en la búsqueda de la justicia y la fraternidad entre todas las personas. La experiencia del paso del texto al contexto debe desembocar en la praxis propiamente cristiana, y es relevante en las encíclicas sociales de Juan Pablo II la exhortación a nuevas prácticas por parte de la comunidad universal, en donde se exige superar la indiferencia y comprometerse de forma eficaz a la práctica de la justicia y la paz concatenada con la visión cristiana del desenvolvimiento. Al mismo tiempo, estas encíclicas recalcan que en el entorno de miseria y subdesarrollo que afecta de manera objetiva a la humanidad, se necesitan directrices de acción reales de índole moral que generen una situación nueva. Por otra parte, encontramos que la realidad social sigue empeorando en comparación con la época en la que Juan Pablo II escribía estas encíclicas sociales, se constata el efecto escandaloso de muchas personas que viven en una miseria cada vez más deplorable, mientras que otras viven en la ostentación y en el aumento exagerado de sus riquezas. Hoy en día esta situación tiende a desmejorar como se puede plasmar en el crecimiento actual del analfabetismo, la pobreza, la discriminación, la violación de los derechos humanos, en el aumento de las formas de explotación y opresión, y de nuevas formas de violencia hacia las personas. Sin embargo, como insumo e impulso para la generación de prácticas nuevas, existe mayor conciencia en la sociedad de la dignidad de la persona, la defensa de sus derechos y el trabajo en favor de la protección de la vida, el cuidado de la creación y la búsqueda de la paz. De la misma forma, otra pauta dentro del cómo hacer teología desde la actualización de la tradición cristiana, es la tarea del creyente de identificar el mal en el entorno y las estructuras de pecado y comprometerse a construir un orden moral con el cimiento del desarrollo de los pueblos, haciendo posible la cultura de la solidaridad. Al tener en cuenta 103 la afirmación del Papa polaco de la opción preferencial por los pobres, debido a la actual situación de pauperización de las personas, son necesarias propuestas de transformación en todos los aspectos de la sociedad como forma de responder a los desafíos y retos que suscita la realidad, donde debe primar el discernimiento cristiano que ilumina el proceso de hacer teología moral social. También está el aspecto de la lucha pacífica por la justicia social en el momento que se produce en la sociedad los totalitarismos políticos, la cultura del consumo, la seguridad sin protección a los empobrecidos y la imposición de dinámicas de guerra. Se debe concretar por parte de la comunidad cristiana la búsqueda de la paz como fruto de la justicia, en el cuidado de la creación, la atención a la familia, el bien común, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente y el reconocimiento de los derechos fundamentales. En ese marco de respuestas a la realidad, debe estar presente la reforma al sistema internacional de comercio y al sistema monetario, el acceso a la tecnología y la revisión de la finalidad de las estructuras internacionales. La revisión al sistema de comercio, que discrimina los productos de los países en vía de desarrollo y abarata la mano de obra. En este sentido, en muchos lugares existen artículos de bajo costo, pero que en la exportación suben de precio haciendo que la ganancia quede en las empresas que los comercializan. Igualmente, hay que revisar el sistema financiero que tiene una fluctuación excesiva de intereses afectando el endeudamiento de los países pobres. Hay que constatar que en la entrada de la tecnología en los países en vía de desarrollo, éstos no reciben las más adecuadas. En lo que se refiere a los Organismos Internacionales, se debe evitar cualquier clase de instrumentalización de dichos colectivos, y éstos tienen la obligación de orientar a la humanidad hacia el bien común, pues aún es vigente el grado superior de ordenamiento jurídico internacional, que brindan estos grupos a la sociedad, a la economía y a la cultura a nivel mundial. 104 Por último, dentro de las resonancias prácticas del magisterio social de Juan Pablo II está la necesidad apremiante de la solidaridad, principalmente hacia los empobrecidos, en un nivel macro donde los países más ricos ayuden a los marginados. De la misma forma, se deben establecer modos de cooperación entre las naciones, que las hagan menos dependientes de productores más fuertes, y generen entre las fronteras complementación en los productos, buscando la asociación para mejorar los servicios y la cooperación en los aspectos monetario y financiero. Esta solidaridad, requiere además de la autoafirmación de las naciones para hacer procesos de asociación y disponibilidad sacrificada en función de la comunidad planetaria. En lo que corresponde al estado, debe reformarse para evitar autoritarismos o dictaduras y dar paso a regímenes democráticos participativos, buscando una comunidad política que se exprese en la libre participación de los ciudadanos en la gestión pública y en la defensa de los derechos humanos, condición necesaria para el desarrollo de la humanidad. Hoy en día nos encontramos con dictaduras enmascaradas de democracia, en donde se pasa del colectivismo dictatorial definido como vejación de la colectividad y negación del sujeto, al individualismo neoliberal que es la degeneración de la persona y de la comunidad negando valores como la participación y el compartir. Con respecto a los elementos propios del método de la moral social encontramos son muy importantes la dimensión pública de la ética social y el diálogo con otras disciplinas y su talante de una práctica transformadora. La dimensión pública de la ética social se valora cuando se supera la perspectiva del decálogo que enfatizaba el séptimo mandamiento, que marcaba un tinte individualista buscando la tranquilidad de la conciencia en vez de la transformación de la sociedad, pues estaba orientada hacia la práctica de la confesión. La superación de la dimensión individualista se suscita en la medida que se reflexiona sobre las situaciones de explotación de las personas. Debemos tener en cuenta que este tinte individualista del mensaje cristiano se debe a influencias gnósticas y estoicas, que se centraron en la lucha contra las tentaciones y las pasiones, omitiendo que Jesús venció las tentaciones no encerrándose en la meditación y el 105 ascetismo individualista, sino que su misión hacia los excluidos contradice cualquier atrapamiento egoísta. Por eso, este “estoicismo y el gnosticismo cristianos”, son una tergiversación del cristianismo, porque omiten el compromiso de humanizar a los sujetos que se les ha quitado su dignidad, dando paso a una religión que se centra en su propia imagen, en sus propias pasiones y no en el pueblo empobrecido deshumanizado. De ahí que es importante el aporte de las teologías contextuales al proceso de elaborar ética social, ya que al hacer alusión a la legitimidad de la hermenéutica situada relaciona a la tradición con la realidad cambiante. Por tanto, en la medida desde donde la moral social se ubique en el lugar teológico de los pobres, logrará orientar un cambio transformador en la sociedad, evitando que se encierre en alguna clase de individualismo. Cabe llamar la atención que al situarse como lugar hermenéutico la realidad social especialmente en la teología política, la ética teológica del entorno refuerza el aspecto público del mensaje cristiano y la presencia del sujeto en ese entronque social. Otro de los aspectos que liberan a la ética teológica del proceso de privatización es el reconocimiento que ha hecho la teología de descubrir la perspectiva de los menesterosos como lugar especial del encuentro con Dios, que ha llevado a una renovación de la espiritualidad cristiana, de la vida de los bautizados y de la pastoral. Hay que añadir, que la moral social ha pensado sus contenidos a la luz de los empobrecidos y de su impacto eclesial. Al mismo tiempo, se valora que la coyuntura de los menesterosos ha permitido a la racionalidad teológica no estar de lado de los que la historia ha considerado como los vencedores, sino con las víctimas de los problemas que sufre la humanidad. El diálogo de otras ciencias con la moral social le ha permitido de una manera más plena ese acercamiento a los pobres, porque ellos son los actores y los destinatarios de la reflexión ética. Esta cercanía con los explotados se fundamenta en el amor del Hijo de Dios a la humanidad, en su actitud kenótica de liberación a los oprimidos y en la invitación a los cristianos a la dignificación de aquellos menesterosos. De ahí la afirmación que la ética teológica se transforma al abordar junto con otras disciplinas el fenómeno de la pobreza, 106 pues recibe de ellas los aportes de sus especialidades y clarifica el pronunciamiento de la teología frente a la realidad del sufrimiento. De la misma manera el contacto con otros ámbitos científicos le permite al quehacer de la teología moral social, reconocer al lado de los valores éticos, los intelectuales, los afectivos y los sociales, que se agrupan en humanos y culturales, y reafirmar el enfoque comunitario de sus imperativos morales. Por ende, se desplaza su método porque se pasa de una ética teológica de la sociedad objetiva, deductiva y elaborada mediante el modelo de la ley natural, a un proceso de hacer teología de lo ético en la sociedad que busca hacer la lectura de los signos de los tiempos. Claro está que mantiene su arraigo en las fuentes cristianas de la Escritura como alma de la teología, en la tradición y en el magisterio cuya función es orientar la práctica de los creyentes. La moral social tiene la dimensión de la práctica, debido al énfasis que hace en la historicidad constitutiva del ser humano. Cabe anotar que al hacer énfasis esta disciplina teológica en la praxis no se excluye el aspecto teórico, sino que conforman un solo núcleo, porque toda práctica tiene de forma subyacente una intención u objetivo, y la teoría conlleva un momento superior de la práctica. El aspecto propio que busca una ética de la sociedad es la praxis en sus dimensiones transformadora, emancipatoria y crítica, que frente a una realidad determinada puede generar cambios de forma consciente y radical. La praxis cristiana que busca orientar la ética teológica social, es desde el talante de la acción liberadora de Dios hacia los hombres y mujeres que busca transformar una realidad injusta y opresora. En la Sagrada Escritura existen dos experiencias históricas de prácticas transformadoras que son la liberación del pueblo de Israel del poder de los egipcios y el acontecimiento pascual de Jesús. El camino de libertad del poder opresor del imperio faraónico, constituye la comunidad auténtica que rompe con los paradigmas imperialistas de la época. Y la segunda, amplía el significado de la pascua, que no es solamente la muerte y resurrección y nada más, sino que es la voluntad del Padre expresada en la praxis hacia los débiles, por un acto de denuncia y de transformación de una realidad de opresión. 107 De igual modo el método de la teología moral de la sociedad recibe la contribución de la Doctrina Social de la Iglesia después del Concilio Vaticano II, que se caracteriza por la valoración del discernimiento de la comunidad cristiana y su perspectiva ecuménica, y el deseo de compartir sus inquietudes sociales con todas las personas empeñadas en la construcción de la paz. Un aporte concreto del trabajo teológico de Juan Pablo II, es reconocer a la enseñanza social eclesial como elemento propio de la teología moral y el abordaje de la persona humana desde el principio de su dignidad. Al mismo tiempo, se pueden considerar como aportes novedosos de las encíclicas sociales de Juan Pablo II, la invitación a la comunidad de bautizados a ser Iglesia de los pobres, el compromiso de todos los habitantes por mejorar la situación del entorno, el alcance mundial que ha adquirido la cuestión social, la profundización de las dinámicas de superdesarrollo y subdesarrollo, y a la vez la pertinencia de orientar la sociedad hacia una visión cristiana del desenvolvimiento, y el tema ecológico. Con respecto a la Iglesia de los pobres, se presenta como una urgencia ante las distintas manifestaciones de explotación y opresión presentes en el mundo, que trae como resultados la toma de conciencia por el contexto, el compromiso solidario y cambios profundos en la sociedad, y confluye en una comunidad eclesial que se compromete por los empobrecidos, porque los considera destinatarios de la misión y del servicio,y concreción de su fidelidad al mandato cristiano. El compromiso de todos los hombres y mujeres es una tarea obligante para generar cambios profundos en la sociedad, con el objetivo que se cumplan los derechos humanos, de satisfacer las necesidades humanas fundamentales y de construir una experiencia de liberación concretada en la solidaridad que haga frente a la miseria y al subdesarrollo. Esta tarea de transformar el entorno debe ser guiada por la fe, la esperanza y la caridad. Por otra parte, es importante reconocer el acento que le da el Papa Wojtila al abordaje de la cuestión social donde se le reconoce su dimensión mundial desde su carácter ético y la llamada a que la reivindicación justa tenga repercusión planetaria. También es importante reconocer como profundización del método de la teología moral social por parte de Juan Pablo II, la presentación de fenómenos como el superdesarrollo y el subdesarrollo, considerado el 108 primero como la excesiva disponibilidad de bienes y servicios que genera la civilización del consumo, y el segundo que recoge diversas situaciones de empobrecimiento. Asimismo, el Papa polaco profundiza en el desarrollo desde un talante cristiano, que implica la cooperación de todas las personas para lograrlo, el respeto por los derechos humanos y la conciencia del valor del congénere. De igual forma, señala como este desarrollo tiene implicaciones en los ámbitos interno e internacional con relación al respeto a la vida y a la familia, las relaciones familiares justas, la participación política y la autoafirmación de los pueblos, cimentado en el amor a Dios y al prójimo. Como pauta de ese mismo desenvolvimiento considera el respeto por todos los seres vivos, el equilibrio de la creación y la toma de conciencia de la limitación de los recursos naturales. Desde un aspecto ético, aborda la ecología debido a los diversos fenómenos que han generado la destrucción del hábitat violentando la dignidad humana, y por tanto Karol Wojtila llama a tomar una conciencia ecológica con el fin de proteger a la propia familia humana. Por otra parte, cabe valorar la convergencia temática que tiene la Doctrina Social de la Iglesia, al considerar la situación injusta de la pobreza que aborda desde la opción preferencial por los pobres, y el uso de las ciencias sociales y de las empíricas como elemento de análisis de la realidad y de acceso operativo a la praxis. Además, el magisterio social del Papa Wojtila es una herramienta para los evangelizadores interesados en proyectos liberadores para los pobres, ya que está orientado desde la racionalidad de la opción preferencial por los menesterosos. Finalmente, este Obispo de Roma confirma que tanto la enseñanza social eclesial como la ética teológica sobre la comunidad humana deben tener en cuenta la complejidad de la realidad humana, valiéndose de las ciencias y de la filosofía, con la finalidad de afirmar la centralidad del ser humano y ayudarle a comprenderse mejor como persona y su relación con la sociedad. 109 BIBLIOGRAFÍA ALBURQUERQUE, EUGENIO. Moral Social Cristiana. Camino de liberación y de justicia. Madrid: San Pablo, 2006. ALFARO, JUAN. Hacia una teología del progreso humano, Barcelona: Herder, 1959. BOFF, CLODOVIS. “Epistemología y método de la teología de la liberación”. En Mysterium Liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de la liberación, Tomo I, editado por Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino, pp. 79-113. Madrid: Trotta, 1990. BOFF, CLODOVIS. Teología de lo político. Sus mediaciones, Salamanca: Sígueme, 1980. BOFF, CLODOVIS. Teoría del método teológico, México: Dabar, 2001. BONHOEFFER, DIETRICH. Creer y vivir, Salamanca: Sígueme, 1985. BULLON, JOSÉ. “Fundamentos teológicos de la DSI”, Moralia 28 (2005):65-90 CAMACHO, ILDEFONSO, RINCON, RAIMUNDO, HIGUERA, GONZALO. Praxis Cristiana. Opción por la Justicia y la libertad, Madrid: Paulinas, 1980. CELAM, Doctrina Social de la Iglesia en América Latina. Congreso Latinoamericano de Doctrina Social de la Iglesia. Santiago: CELAM, 1997. CELAM. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Aparecida. Bogotá: CELAM, 2007. CONCILIO VATICANO II. “Constitución pastoral Gaudium et Spes”. Madrid: BAC, 1966. CONCILIO VATICANO II. “Constitución dogmática Lumen Gentium”. Madrid: BAC, 1966. CONCILIO VATICANO II. “Constitución dogmática Dei Verbum”. Madrid: BAC, 1966. CONCILIO VATICANO II. “Decreto Optatam Totius”. Madrid: BAC, 1966. CUESTA, BERNARDO. “Teología Moral en camino del Concilio”, Ciencia Tomista 428 (2005):515-544. CURRAN, CHARLES. The Catholic Moral Tradition Today: A Synthesis, Washington: Georgetown University Press, 1999. 110 DELHAYE, PHILLIPE. “El Vaticano II y la Teología Moral”, Concilium 75 (1997): 215216. FABRI, MARCIO “Optar por los pobres es hacer teología moral”, Moralia 49 (1991): 5980. FERNÁNDEZ, AURELIO. Compendio de Teología Moral, Madrid: Palabra, 1995. FERRERO, FABRICIANO. “Metodología de las ciencias morales”. En Conceptos fundamentales de ética teológica, dirigido por Marciano Vidal, 221-232. Madrid: Trotta, 1992. FISICHELA, RINO y LATOURELLE, RENE, dirs. Diccionario de Teología Fundamental. Madrid: Paulinas, 1992. FLECHA, JOSÉ ROMAN. Moral social. La vida en comunidad, Sígueme: Salamanca 2007 GALINDO, ÁNGEL. Moral socioeconómica, Madrid: BAC, 1996. GONZALEZ-CARVAJAL, LUIS. Entre la utopía y la realidad. Curso de moral social, Santander: Sal Terrae, 1998. GONZALEZ-CARVAJAL, LUIS. Los signos de los tiempos. El Reino de Dios está entre nosotros, Santander: Sal Terrae, 1987. GUTIÉRREZ, GUSTAVO. Teología de la liberación, 17a edición, Salamanca: Sígueme, 2004. GUTIÉRREZ, GUSTAVO. “Una teología de la liberación en el contexto del Tercer Milenio”. En El futuro de la reflexión teológica en América Latina, editado por el Consejo Episcopal Latinoamericano, pp. 98-165. Bogotá: CELAM, 1996. ILLANES, JOSÉ LUIS. “Estructuras de pecado”. En Estudios sobre la encíclica Sollicitudo Rei Socialis, compilado por José Andrés Gallego, pp. 379-397. Madrid: Aedod. 1990, JUAN PABLO II. Centesimus Annus. Bogotá: Paulinas, 1992. JUAN PABLO II, Constitución Ex Corde Ecclesiae, sobre la universidad católica. Bogotá: Paulinas, 1990. JUAN PABLO II. Laborem Exercens. Bogotá: Paulinas, 1982. JUAN PABLO II. Sollicitudo Rei Socialis. Bogotá: Paulinas, 1987. JUAN PABLO II. Fides et ratio. Bogotá: Paulinas, 1999. 111 LONERGAN, BERNARD. Método en Teología, 4a edición, Salamanca: Sígueme, 2006. MARTINEZ, VÍCTOR. “El aporte de Juan Pablo II a la doctrina social de la Iglesia”, Theologica Xaveriana (2003): 39-54. MARTÍNEZ, VÍCTOR. El sentido social de la Eucaristía. Tomo I: El pan hecho justicia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Teología, 2003. METZ, JOHANN BAPTIST. Dios y tiempo: Nueva teología política, Madrid: Trotta, 2002. METZ, JOHANN BAPTIST. “El problema de una «teología política»”, Concilium 36, (1968): 385-403. METZ, JOHANN BAPTIST. Teología del mundo, Salamanca, Sígueme, 1970. MIFSUD, TONY, Moral Social. Una construcción ética de la utopía cristiana, Santiago: Paulinas CIDE, 1988. MIFSUD, TONY, Moral Social. Lectura solidaria del continente, Bogotá: CELAM, 2001. MOLTMANN, JURGEN. “Hablar de Dios en este tiempo. La herencia de la teología política”, Selecciones de Teología 148, (1998): 337-341. NIETO, RAFAEL. “La ley, la justicia y la guerra en Santo Tomás de Aquino”, Universitas: Ciencias Jurídicas y Económicas 73 (1987): 113-137. NOVOA, CARLOS. Una perspectiva latinoamericana de teología moral, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Teología, 2ª edición, 2009. PARRA, ALBERTO. La Iglesia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Teología, 2003. PARRA, ALBERTO. Textos, Contextos y Pretextos. Teología Fundamental. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Teología, 2005. QUEREJAZU, JAVIER. “Recuperación del estatuto teológico de la Teología Moral Postvaticana”, Moralia 21 (1996): 63-78. QUEREJAZU, JAVIER. “Teología Moral Social Postvaticana. Génesis e instancias”, Moralia 55-56, (1992):261-294. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica. TRIGO, TOMÁS. El debate sobre la especificidad de la moral Cristiana, Madrid: Eunsa, 2003. 112 VELEZ, CONSUELO. El método teológico: Bernard Lonergan y la teología de la liberación. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Teología, 2000. VEREECKE, LOUIS. Voz “Historia de la teología moral”. En Nuevo Diccionario de Teología Moral, dirigido por Francesco Compagnoni, Giannino Piana y Salvatore Privitiera, pp. 817-843. Madrid: Paulinas, 1992. VIDAL, MARCIANO. El hogar teológico de la ética, Bilbao: DDB, 2000. VIDAL, MARCIANO. Moral de actitudes: Tomo I. Moral Fundamental, Madrid: Covarrubias, 1990. VIDAL, MARCIANO. Moral de actitudes: Tomo III. Moral Social, Madrid: Covarrubias, 1995. VIDAL, MARCIANO. Orientaciones éticas para tiempos inciertos. Entre la escila dela relativismo y el caribdis del fundamentalis, Bilbao: DDB, 2007. YON, LILIAN. “La justicia de acuerdo a Santo Tomás de Aquino”, Eleuteria 3, (2005): 16. 113
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados