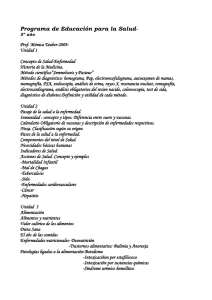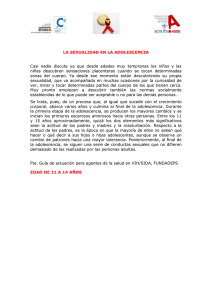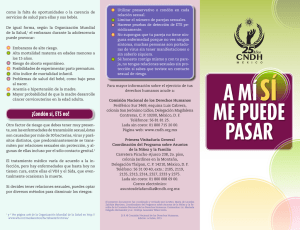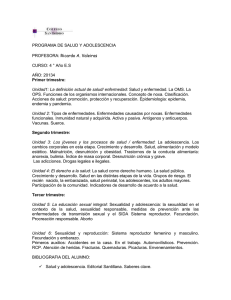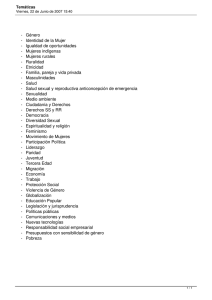El inicio de vida sexual en adolescentes mexicanas
Anuncio

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS FACULTAD DE ARQUITECTURA “El inicio de vida sexual en adolescentes mexicanas: una aproximación teórica y un análisis de datos de la ENSAR, 2003” T E S I S PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRA EN ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL P R E S E N T A GLORIA IVETH ARILLO SANTILLÁN Cuernavaca Morelos, Marzo de 2008. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS FACULTAD DE ARQUITECTURA “El inicio de vida sexual en adolescentes mexicanas: una aproximación teórica y un análisis de datos de la ENSAR, 2003” COMITÉ DE TESIS Directora: Mtra. Catherine Menkes Bancet Asesora: Dra. Marta Caballero García Asesora: Dra. Joaquina Erviti Erice Lectora: Dra. Ana María Chávez Galindo Lectora: Dra. Mercedes Pedrero Nieto Agradecimientos Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) agradezco que a través de su padrón de excelencia académica me otorgara la beca gracias a la cual fue posible la realización de esta maestría. Especial gratitud a mi directora de tesis, la Maestra Catherine Menkes Bancet, por todas las horas dedicadas, los saberes que con paciencia me transmitió y las ricas discusiones que tuvimos durante los seminarios de tesis y de especialidad. Su don de enseñanza, sencillez y capacidad de trabajo hicieron posible llevar a buen término este trabajo. A mis asesoras, Dra. Joaquina Erviti Erice y Dra. Marta Caballero García, quienes participaron de manera comprometida, generosa y entusiasta en cada una de las fases de este trabajo de investigación. Sus oportunos señalamientos y escrupulosas revisiones enriquecieron no solo el presente manuscrito, sino que dejaron una experiencia en mí. A las doctoras Ana María Chávez Galindo y Mercedes Pedrero Nieto por la lectura crítica y dedicada de mi trabajo de tesis. Muchas gracias a todos los que conforman el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarías (CRIM), a todos y cada uno de mis maestros del área de estudios de población y de desarrollo regional, por los conocimientos transmitidos y las muchas horas compartidas en el aula. Al personal administrativo, al de la biblioteca y al de cómputo por todo su apoyo. A Rodrigo, Argisofía, Ariel, Marcos, Carolina, Jorge, Susana y Erika, mis compañeros de maestría, por la camaradería, la solidaridad y el buen humor de tantos momentos juntos durante estos dos años del programa. A mis padres, David y Gloria, por la bendición de tenerlos dándome ejemplo de trabajo y constancia. A mis hermanas y hermanos por su amor y cariño incondicional. A Arturo: Caballero noble y valiente en cuyo brazo me apoyo para transitar por la vida con amor, complicidad y sabiduría. A Itzayana: Mí CHIQUITA, por ser esa joven íntegra, admirable, independiente y decidida. Mi mejor amiga y mi consejera. A Aldo Arturo: Por ser la alegría de mi vida y colmar mis horas de felicidad, de dicha y de sueños por conquistar. Introducción 1.1. Antecedentes La sexualidad adolescente es un tema que ha ido aumentando en interés. En los estudios de población, se han abordado diversos aspectos dentro de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes tales como: embarazo adolescente, uso de métodos anticonceptivos, riesgo de contagio de ITS y VIH-SIDA e implicaciones del género entre otros. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994, se asienta en el capítulo VII. Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva, que a la letra dice: “La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias…entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con que frecuencia.” 1 Éste ha sido un marco para la acción que ha orientado las políticas públicas de los gobiernos y la investigación de grupos académicos para afrontar los problemas relativos a la salud sexual y reproductiva de jóvenes y adolescentes. En el mismo documento se reconoce que los servicios de salud reproductiva han descuidado a los adolescentes y que debe facilitarse a éstos, información y servicios que les ayuden a comprender su sexualidad. Se proponen dos objetivos: “Abordar las cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, en particular los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, mediante el fomento de una conducta 1 Organización de las Naciones Unidas, (1994), Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. El Cairo, Egipto. ONU, p. 32 1 reproductiva y sexual responsable y sana; reducir sustancialmente todos los embarazos adolescentes.” 2 Sin embargo en México los datos provenientes de diversas investigaciones nos dan cuenta de la complejidad de esta problemática y lo difícil que resulta alcanzar estos objetivos. En este sentido, podríamos decir que en general la población adolescente unida y no unida muestra un porcentaje muy reducido de uso de métodos anticonceptivos. Entre los adolescentes únicamente una quinta parte de las mujeres y la mitad de los varones usaron algún método anticonceptivo en la primera relación sexual. 3 Además, actualmente, ha habido un aumento de la prevalencia de SIDA en el grupo de adultos jóvenes, lo que significa que el contagio del virus probablemente ocurrió durante la adolescencia. Según CONASIDA los casos de SIDA aumentaron en más del doble en los últimos años, pasando de 1.5 en 1995 a 3.5 por cada 100 000 jóvenes de 15 a 24 años, para 2002. 4 En México, se estima que los nacimientos entre las madres de 15 a 19 años constituyen el 14% del total de nacimientos. El embarazo adolescente puede representar un riesgo bio-psicosocial para la madre y el recién nacido, como una mayor mortalidad materno infantil. También puede conducir a menores posibilidades de educación formal y menores oportunidades para mejorar la calidad de vida de los adolescentes. 5 La adolescencia presenta problemas de salud propios a esta etapa, aunque la morbilidad y la mortalidad en los adolescentes son bajas; sin embargo, están expuestos a riesgos para la salud 2 Ibid, p. 40 3 Menkes, Catherine. (2006). INEQUIDAD DE GÉNERO, MORAL SEXUAL Y PRÁCTICAS SEXUALES DE LOS ADOLESCENTES EN MÉXICO. International Seminar on Sexual and Reproductive Transitions of Adolescents in Developing Countries. Cholula, Puebla, Mexico, 6-9 November 2006, International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) and the Center for Demographic, Urban and Environmental Studies (CEDUA), El Colegio de México. 4 Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CONASIDA), (2002), El SIDA en México en el año 2000, sitio oficial de CONASIDA, documento en pdf, febrero. 5 Welti Chanes, Carlos (2007). INICIO DE LA VIDA SEXUAL Y REPRODUCTIVA. En La Salud Reproductiva en México. Análisis de la Encuesta de Salud Reproductiva 2003. Secretaría de Salud/Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM. México, 2007. 2 tales como el sobrepeso, el tabaquismo, el alcoholismo, los accidentes, los homicidios y los suicidios. Además deben enfrentarse a su sexualidad, y se encuentran ante la disyuntiva de ejercerla de manera segura y responsable o vivir las complicaciones de embarazos no deseados y el probable riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. 6 Esta etapa de la vida requiere una particular atención en el campo de la salud; por razones demográficas, en México, la población adolescente se ha duplicado en los últimos treinta años, pasando de 11.4% en 1970 a 21.3%, se requerirán cubrir diversas necesidades para esta población, entre ellas estrategias efectivas de prevención en salud. 7 Según Schiavon en México, el inicio de la vida sexual se ubica a los 18.3 en promedio; más temprano para los hombres que para las mujeres. Una encuesta de MEXFAM refiere que el 56% de los jóvenes mexicanos entre 13 y 19 años ya han iniciado su vida sexual. También reporta que la edad promedio de la primera relación fue a los 15 años. El intervalo entre la madurez reproductiva biológica (menarca), cada vez más temprana, y la aceptabilidad social de la unión (matrimonio), cada vez más tardía, expone a los adolescentes a una etapa prolongada de “riesgo reproductivo” y social. 8 Otro aspecto a considerar es el contexto socioeconómico de los adolescentes en nuestro país. Se estima que en México, cerca de uno de cada cuatro adolescentes (37.4% de la población de 15 a 19 años) vive en hogares en situación de pobreza. En términos absolutos, son cerca de cuatro millones de adolescentes. 9 La persistencia de la pobreza constituye uno de los principales 6 González Garza y cols. (2005). “Perfil del comportamiento sexual en adolescentes mexicanos de 12 a 19 años de edad. Resultados de la ENSA 2000”, en Revista de Salud Pública, mayo-junio de 2005, volumen 47, número 3, p. 210. 7 Schiavon Ermani, Rafaela. “Problemas de salud en la adolescencia” En comp. López, Rico, Langer y Espinoza, “Género y Política en Salud” Secretaria de Salud, México, 2003. p. 61 8 Ibidem,p. 63 9 Zúñiga Herrera, Elena; Araya Umaña, Cristina y Zubieta García, Beatriz. “La salud de los y las adolescentes. En: comp. López, Rico, Langer y Espinoza, “Género y Política en Salud” Secretaria de Salud, México, 2003. p. 93 3 obstáculos para que los y las adolescentes puedan desarrollar sus capacidades humanas básicas, como gozar de una larga vida saludable, adquirir conocimientos, participar en la vida política y alcanzar una integración plena a la sociedad. Es la pobreza lo que pone a los adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad ante su vida reproductiva, ya de por sí compleja por todo el conjunto de factores culturales y sociales que confluyen. 1.2. Planteamiento del problema Dentro de la investigación sobre sexualidad en México se han realizado importantes aportaciones en torno a los temas de embarazo adolescente, Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA, uso de anticonceptivos y noviazgo, entre otros. Sin embargo el estudio de la sexualidad en México se inicia en fecha relativamente reciente y su planteamiento desde las ciencias sociales apenas comienza, es decir, la investigación sobre sexualidad es aún incipiente. 10 La anterior investigación se enfoca principalmente a las relaciones entre la construcción de identidad de género y los valores y comportamientos sexuales. Algunos de estos estudios refieren la situación de grupos particulares por considerar que se vinculan con prácticas de riesgo: migrantes, trabajadoras del sexo comercial, obreros de la construcción y jóvenes de diferentes contextos culturales del país. 11 En cuanto a la investigación sobre prácticas sexuales de los adolescentes, un hallazgo recurrente en diversas investigaciones tanto de corte sociológico como epidemiológico es la no correspondencia existente entre conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, brecha que en este grupo poblacional es particularmente importante. Estas diferencias han dado lugar a diversas interrogantes sobre las desigualdades sociales y las relaciones de poder que permean estas 10 11 Szasz, Ivonne. PRIMEROS ACERCAMIENTOS AL ESTUDIO DE LAS DIMENSIONES SOCIALES Y CULTURALES DE LA SEXUALIDAD EN MÉXICO, P. 11-31. En Szasz y Lerner, comps. (1998) SEXUALIDADES EN MÉXICO. Algunas aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias sociales. El Colegio de México. P. 11 Ibid, p. 14-15 4 prácticas. 12 Además, los diversos hallazgos en cuanto a sexualidad adolescente han despertado un particular interés en un momento decisivo en la trayectoria sexual de los mismos: el inicio sexual. Ante este panorama podemos formular, entonces, una serie de preguntas que subyacen a esta investigación: Cuáles son los factores que están detrás del inicio sexual de los adolescentes, cuáles son las características sociodemográficas de las adolescentes que se inician precozmente en la vida sexual o que inician su vida sexual de una manera protegida o no, cuales son los determinantes sociodemográfico que están marcando el inicio de la vida sexual y riesgos relacionados a ésta en las adolescentes mexicanas. Son cuestiones de género, educativas, sociales, culturales, familiares, comunitarias. ¿Es posible dar un perfil de las adolescentes sexualmente iniciadas de manera precoz o desprotegida? ¿Es posible a través de una encuesta como la ENSAR 2003 conocer estos determinantes? El panorama descrito en las líneas precedentes describe la clara ausencia de las respuestas, pero investigaciones previas muestran un avance sustancial, como es el caso de los trabajos de Catherine Menkes. De uno de sus textos, retomamos lo siguiente: “En realidad poco se conoce sobre la relación entre el curso y proyecto de vida de los adolescentes y su relación con el significado de la sexualidad, los valores en torno al matrimonio, pareja e hijos. Los hallazgos en este sentido, se refieren en general a la relación general y muy estrecha que existe entre los niveles de escolaridad y la maternidad temprana”. 13 1.3. Justificación En este contexto, se hace necesario abundar en el análisis de las variables que determinan y afectan el inicio de la vida sexual de la población adolescente en nuestro país. 12 13 Menkes, Catherine. (2006). Op. Cit. P. 2 Ibidem. 5 Se requiere de una diferenciación y acercamiento a la población adolescente como la de la presente investigación. Para conocer el perfil de las adolescentes mexicanas, distinguiéndolas mediante las variables de edad, estrato socioeconómico y estado conyugal, entre otras. Es necesaria también una aproximación teórica que permite hacer visibles otros aspectos imposibles de captar a través de una encuesta o de determinantes sociodemográficos generales. Hacen falta más trabajos que refieran a través de modelos estadísticos los determinantes que explicarían el inicio de la vida sexual en México. Otra cuestión queda clara en esta aproximación a la problemática que nos ocupa, el uso de métodos anticonceptivos en la adolescencia, cuya frecuencia alcanza un promedio de sólo el 33% en la primera relación sexual, por lo que es necesario indagar sobre los aspectos relacionados con una práctica sexual protegida. 1.4. Objetivos de la investigación 1.4.1. Objetivo general Identificar los determinantes sociales, económicos, demográficos y de género que inciden en el inicio de la vida sexual de las adolescentes mexicanas y en la práctica de una sexualidad protegida, a través del uso de condón. 1.4.2. Objetivos específicos a) Realizar una revisión crítica y sistemática de los estudios de salud reproductiva en adolescentes que aborden el tema de los determinantes de inicio de vida sexual en los mismos e identificar los planteamientos teóricos principales. 6 b) Realizar un análisis cuantitativo basado en algunas variables específicas de la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva (ENSAR), 2003, relacionadas con el inicio de vida sexual entre los adolescentes y el uso del condón (sexualidad protegida). c) Describir las diferencias en el inicio sexual de las adolescentes tanto según el estrato socio-económico construido por el Colegio de México, como por la escolaridad de las adolescentes analizadas. d) Identificar el estado civil en el momento de la iniciación sexual. e) Ver los factores que inciden en la iniciación sexual según un modelo estadístico. f) Ver las variables que influyen en una sexualidad protegida. 1.5. Estructura del trabajo Este trabajo esta compuesto de cuatro capítulos. Se inicia con una aproximación teórica que es el capítulo I, en éste se incluye primeramente el diseño teórico del trabajo, enseguida se abordan las distintas definiciones de adolescencia para continuar después con la consideración de la salud reproductiva de los adolescentes y se abordan también los principales aspectos de la sexualidad adolescente. Se concluye este primer capítulo con un apartado de la perspectiva de género donde se desarrollan tanto el origen y la construcción sociocultural del género como los estereotipos en torno a la sexualidad finalizando con algunas consideraciones respecto al vínculo del género con la sexualidad adolescente. El capítulo II explica el diseño metodológico utilizado en el análisis cuantitativo; se informa sobre el diseño metodológico de la encuesta utilizada, se describe también el diseño 7 metodológico utilizado en la presente investigación, la población de estudio y la estrategia y técnicas de análisis utilizados. En el capítulo III se presentan los resultados del análisis cuantitativo y en el IV se desarrollan las conclusiones que de manera conjunta podemos tener tanto de la aproximación teórica como del análisis cuantitativo. Al final se incluyen las fuentes consultadas para la realización de este trabajo. 8 I CAPITULO TEÓRICO 1. Diseño Teórico 1.1. Revisión Teórica La revisión teórica se realizó bajos los siguientes ejes temáticos, y considerando a los principales teóricos o investigadores. I. Definición de adolescente (ONU, OMS, CONAPO, Mexfam, diversos autores) II. Sexualidad, desarrollo personal y pobreza y (Welti, Cáceres, Stern, Menkes, Nuñez, Schiavon). III. Roles femeninos relacionados con la iniciación sexual (Zsasz, Lerner,Weeks, Lamas, Tuñon, Checa). a) Vulnerabilidad de las mujeres por ser jóvenes y ser mujeres y por tanto más vulnerables al poder y a los deseos del hombre. b) Negación de su sexualidad y su deseo por su rol tradicional femenino (Vance). IV. Construcción de Género, relación del género con la sexualidad (Acker, Lamas, Zsasz, Lerner). V. Percepciones de riesgo, sexualidad y protección sexual (Juárez, INSP, OMS). 1.2. Mapa Conceptual Para elegir las variables independientes para cada uno de los modelos estadísticos se realizó un mapa conceptual para establecer con mayor claridad la correspondencia entre la teoría y los datos disponibles a través de las variables de la base de datos. Aquí se trata de esclarecer como es que se relacionan cada una de las variables con la sexualidad adolescente. 9 Variables Independientes: 1. Estrato socioeconómico 2. Escolaridad 3. Ocupación 4. Estado Conyugal 5. Actividad Religiosa 1. Estrato socioeconómico Para la estratificación de la población de la estudio de este trabajo se aplicó la metodología de análisis de estratificación social construida por el grupo de Salud Reproductiva y Sociedad de El Colegio de México. 14 La población se clasifica en cuatro estratos: - Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo Ya que el ejercicio de la sexualidad es una construcción histórica y sociocultural, la pertenencia a un determinado estrato socioeconómico marca una diferencia en dichas prácticas. 2. Escolaridad En general se ha encontrado que existe una relación positiva entre escolaridad y uso de anticonceptivos, es decir, a mayor escolaridad mayor uso de métodos anticonceptivos. “La educación de la mujer guarda relación estrecha con el uso de los anticonceptivos porque propicia en las personas actitudes de previsión y planeación; favorece una mayor capacidad de decisión, autonomía y libertad, lo que se expresa en todas las esferas de la 14 La construcción de esta variable se detalla en el apartado 1.3. Estrategia y técnicas de análisis. 10 vida privada y social; fomenta el afán de logro y superación personales, así como una alta valoración parental de los hijos”. 15 La relación de la escolaridad con sexualidad adolescente ha sido mostrada según diversos hallazgos de la investigación como una relación muy importante. Así, a mayor educación, menor porcentaje de mujeres sexualmente activas. Hay que señalar que esto se relaciona primordialmente con el hecho de que las mujeres sin escolaridad suelen unirse de manera temprana. 16 Cuando la adolescente tiene estudios su proyecto de vida se amplia y hay una tendencia tanto a la postergación del inicio de vida sexual como a la práctica de un sexo más seguro ya que esta más sensibilizada en la importancia de métodos anticonceptivos. Se destacó el umbral de secundaria corroborando los hallazgos de otras investigaciones que han demostrado que este es el nivel educativo que marca la diferencia en cuanto a los comportamientos reproductivos de las mujeres. 3. Ocupación Las teorías de interacción social destacan la importancia que tiene la variable ocupación; ya que las creencias, valores y conductas de una mujer acerca de su sexualidad se ven transformadas al interactuar con su entorno. No es lo mismo una ama de casa que una chica que estudia o trabaja fuera de su hogar por los flujos de información que recibe tanto de las instituciones como de los individuos con los que interactúa en su vida cotidiana lo cual implica una socialización que amplia sus horizontes de vida. Además diversos trabajos han encontrado que el trabajo remunerado entra en contradicción con un tamaño de familia elevado: “La elevación del nivel educativo de las mujeres se vincula con una creciente participación de la población femenina en la actividad económica. La inserción en los procesos 15 16 Mojarro y Zúñiga, 1999, Planificación familiar: logros en la última década y retos futuros. Pp53-54. Citado por Doroteo Mendoza en “La situación demográfica de México 2006” CONAPO. P. 53-54. Menkes Bancet, Catherine/Suárez, López Leticia. (2003). Sexualidad y Embarazo Adolescente en México. Papeles de Población, enero-marzo, número 035. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México 1-32. 11 productivos conlleva una fecundidad menor, en buena medida por la incompatibilidad de la vida laboral con descendencias numerosas”. 17 4. Estado Conyugal En el caso de esta variable y su relación con sexualidad adolescente vemos que las adolescentes de la muestra de la ENSAR 2003 que iniciaron vida sexual están unidas. 18 5. Religión y Actividad Religiosa Lo que reportan diversos hallazgos de investigación es que no se ha encontrado que la religión impacte significativamente el uso de anticonceptivos. Cabe la pregunta de si de verdad la mayor influencia religiosa retrasa el inicio de vida sexual, o puede ser que la culpa motivada por un sentir religioso está evitando que se practique una sexualidad protegida, ésto hay que indagarlo. Sin embargo, al considerar más que la variable religión per se, sino la influencia que la religión tiene en la vida en las chicas, se va a explorar en este trabajo para ver si se encuentra algún hallazgo interesante. 17 Partida Bush, Virgilio, 1999. Situación demográfica nacional y estatal, en “La situación demográfica de México 2006”. CONAPO. P. 16 18 Entendemos por unidas una condición civil que implica no solo el estar casadas sino el vivir con una pareja sexual. 12 2. Definición de adolescencia En este apartado se consideran, por un lado, las diferentes acepciones de adolescencia, desde las definiciones convencionales surgidas en los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (en adelante, ONU) y los de la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS), y, por otra parte, la definición que pone el énfasis en los cambios sexuales que ocurren en los adolescentes; como las del enfoque sociológico que postulan principalmente que “adolescencia” es un concepto histórico y socialmente construido que, por tanto, visibiliza la heterogeneidad del grupo. Definir la adolescencia ha sido una tarea que aún está en debate en las Ciencias Sociales. Si se considera la acepción de adolescencia como una construcción histórica que surge a partir del estatus de los chicos de las clases media y alta ligada indisolublemente a la escolarización, entonces ni en las sociedades rurales, ni clases bajas ni indígenas existe la adolescencia como tal; pero si tomamos en cuenta que también el término de adolescencia considera aspectos tales como cambios corporales, sexuales y psicológicos no podemos negar que dicha etapa se observa también en esas sociedades. 2.1. Definiciones convencionales 2.1.1. Definición cronológica Una de las definiciones basadas en un criterio cronológico corresponde a la elaborada por la OMS, quien concibe a la adolescencia como la etapa que comprende las edades entre los 10 y los 19 años, es decir, la segunda década de la vida. 19 19 González Garza y cols. (2005) Op. Cit., p. 210. 13 Otra propuesta conceptual que se ciñe a la temporalidad es la planteada por la ONU, organismo internacional que define a la juventud -y que por supuesto incluye a la adolescenciacomo la población que se encuentra entre los 15 y 24 años de edad. 20 En términos de ley, el Instituto Mexicano de la Juventud define como joven, a un varón o a una mujer con edades comprendidas entre los 12 y 29 años de edad. 21 Las tres anteriores definiciones, las que denominamos convencionales, solo tienen en cuenta la variable de la edad para definir a la adolescencia o juventud, sin hacer una distinción conceptual entre estos dos vocablos. 2.1.2. Otras definiciones Otras definiciones han sido acuñadas y han pretendido abarcar otros aspectos además de la variable edad. Así se han incorporado, además de los cambios físicos y psicológicos, los que ocurren en el entorno social del individuo. Otros autores definen a la adolescencia como el periodo de transición entre la infancia y la edad adulta, que se caracteriza por la sucesión de importantes cambios fisiológicos, psicológicos y sociales en el ser humano. 22 La adolescencia es una etapa del ciclo vital en el desarrollo humano que se caracteriza por el crecimiento y maduración biológica, fisiológica, psicológica y social del individuo. 23 20 CONAPO (2000). La situación actual de las y los jóvenes en México. Diagnóstico sociodemográfico, CONAPO, México. 21 Versión estenográfica de la entrevista a Carlos Marcos Morales Garduño, Director de Bienestar y Estímulos a la Juventud, y a María Clara Jiménez Lapuente, Subdirectora de Estímulos a la Juventud en el programa ¿Cómo la ve? Transmitido por el 1220 AM de IMER. Conduce Ángel Dehesa. D. F., a 15 de Julio de 2004, consultado en: http://www.imjuventud.gob.mx 22 Gonzáles Garza, Op.cit. p. 210 14 2.2. Definiciones alternativas Las definiciones que algunos autores han planteado de manera alternativa se basan en la necesidad de redefinir el concepto tradicional de adolescencia, que como ya se vio anteriormente, es un concepto que se caracteriza por estar centrado en criterios cronológicos y biológicos, mismos que conciben a la adolescencia como una etapa que se da por hecho, y que deben pasar todos los jóvenes de esa edad. Por el contrario, las definiciones alternativas cuestionan este concepto monolítico de adolescencia y conciben a ésta última como una realidad y, un concepto histórico y socialmente construido. El concepto moderno de adolescencia surgió en la primera mitad del siglo XIX y se vinculó a la escolarización de la población, como uno de los cambios que trajo consigo la revolución industrial, y que ya a finales del siglo XIX y principios del XX se fue extendiendo en las sociedades occidentales. Esta transformación provocó que se delimitara la edad para estar en la escuela. Durante este periodo los jóvenes ya no estaban bajo el dominio exclusivo de la familia pero todavía no tenían pleno acceso a la vida pública y adulta. 24 Fue la clase media urbana de la sociedad occidental la que acuñó el término presuponiendo además que “adolescencia” es generalizable a cualquier grupo social; sin embargo, dicho término no se ha considerado existente en todas las épocas y en todos los grupos sociales. 25 Se afirma que desde la óptica sociológica hay un consenso más o menos unificado, que ve a la adolescencia como una construcción histórica vinculada de manera estrecha a la 23 24 25 Caballero Hoyos, José; Carlos Conde Gonzáles y Alberto Villaseñor Sierra (editores) (2006) ITS Y VIH/SIDA EN ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES. Ángulos de la problemática en México. Primera edición. Consejo Estatal del SIDA- Jalisco e Instituto Nacional de Salud Pública, ISBN 970-9874-18-7, México, p.33. Stern, Claudio y Elizabeth García (2001). Hacia un nuevo enfoque en le campo del embarazo adolescente. En Stern, Claudio y Juan Guillermo Figueroa (coords). Sexualidad y salud reproductiva: avances y retos para la investigación. El Colegio de México. México. Pag. 349. Ibidem 15 prolongación de la vida escolar y la democratización de la educación, y coinciden también con los planteamientos anteriores en el sentido de que el término “adolescencia” es producto de la civilización, es decir, es una construcción cultural y social; “Sin embargo, la misma concepción de adolescencia varía de cultura en cultura y en determinadas sociedades ni siquiera existe este término.” 26 En sociedades como la mexicana, en donde se presenta una enorme heterogeneidad en las condiciones de vida de diversos grupos sociales, ocurre que la vida de jóvenes de comunidades indígenas sureñas del país – Chiapas, Guerrero y Oaxaca- entre 13 y 19 años, tiene poco que ver con lo que acontece a los jóvenes de un sector medio urbano metropolitano. 27 Existen comunidades, como áreas rurales o zonas indígenas en México, que niños y niñas adquieren responsabilidades de adultos sin pasar por lo que se conoce convencionalmente como adolescencia. Pero no por ellos podemos afirmar que no existen los jóvenes y adolescentes rurales e indígenas, ya que cada sociedad organiza, de manera determinada, la transición de la infancia a la vida adulta, aun cuando las formas y contenidos sean muy variables. Lo importante es la percepción social y las repercusiones para la comunidad del proceso de maduración sexual y desarrollo corporal de los mismos 28 . El concepto de juventud de Margulis, aclara estos procesos de la vida de las personas; y si bien el autor se refiere genéricamente a la juventud, el proceso de adolescencia está comprendido en esta. Al respecto dice: “Conviene ya señalar las limitaciones del concepto juventud: esa palabra cargada de evocaciones y significados, que parece autoevidente, puede conducir a laberintos de sentido si no se tiene en cuenta la heterogeneidad social y las diversas modalidades como 26 Menkes Bancet, Catherine/Suárez, López Leticia. (2003). Sexualidad y Embarazo Adolescente en México. Papeles de Población, enero-marzo, número 035. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México. pp 3-4. 27 Stern y García. Op. Cit. p. 349. 28 Ortiz Marín, Celso. ¿Existen los Jóvenes rurales e indígenas? Versión breve en artículo de la tesis de Licenciatura “Las venas del campo: las tagotg (las jóvenes) y los chogotg (los jóvenes) en la comunidad de Pajapan, Veracruz y sus estrategias de vida”, ENAH, México, DF, 2002. En: Araujo Monroy Rogelio (coord.) El imaginario social. El cuento de la pérdida. CONACULTA-FONCA, México, 2002, pp. 211-226. 16 se presenta la condición de joven. Juventud es un concepto esquivo, construcción histórica y social y no mera condición de edad. Cada época y cada sector social postula formas de ser joven” 29 Así, este autor hace alusión a lo que es el planteamiento esencial de las definiciones alternativas, es decir la especificidad histórica y social de las formaciones humanas consideradas como adolescencia y juventud: “Diversas situaciones sociales y culturales, históricamente constituidas, intervienen en las maneras de ser joven, en los modelos que regulan y legitiman la condición de juventud” 30 . Otro aspecto importante es el rango de edad que se considera como adolescencia hay un relativo consenso en cuanto al inicio de la adolescencia, identificado con el principio de la pubertad y la aparición de las características sexuales secundarias, pero el final de la adolescencia, asociado a la independencia de la vida adulta, es más difícil de definir 31 . Existen otras aproximaciones que incluyen diversas variables además de la edad, los cambios sexuales y psicológicos, un aspecto muy importante: la madurez de los adolescentes. Basándose en el análisis de la transición de adolescentes a adultos en los países en desarrollo conducido por el Nacional Research Council (Lloyd 2005), Ruth Dixon-Mueller propone una división tripartita de los adolescentes en tres categorías de edades: temprana adolescencia (edades 10-14), mediana adolescencia (15-17) y adolescencia tardía (18-19), cada una de las cuales tiene características específicas de género, psicológicas, significados culturales e implicaciones de políticas públicas 32 . A partir de ahí Dixon-Mueller enumera cuatro criterios 29 Margulis, Mario. Editor. Ariovich, Laura et al. La juventud es más que una palabra. 2ª. Ed. Buenos Aires: Biblos, 2000. p. 11. 30 Ibidem 31 Menkes y Suárez. Op. Cit. 32 Dixon-Mueller, Ruth. How Young is “Too Young” (2006) Comparative Perspectives on Adolescent Sexual and Reproductive Transitions. International Seminar on Sexual and Reproductive Transitions of Adolescents in Developing Countries. Cholula, Puebla, Mexico, 6-9 November 2006, International Union for the Scientific 17 para considerar “cuan demasiado joven es un joven” desde diferentes perspectivas: 1) la óptica psicológica del cuerpo sexual para las relaciones y la maternidad; 2) las capacidades cognoscitivas de los adolescentes más jóvenes y de los mayores, incluyendo su habilidad para tomar decisiones de manera libre, informada y responsable; 3) los contextos socioeconómico, legal y cultural en los cuales el sentido de “suficientemente maduro” están enraizados; y, 4) los estándares internacionales pronunciados por la Convención de los Derechos de los Niños y otros documentos. 33 Por lo expuesto hasta este punto, con base a las diferentes definiciones revisadas, se puede decir que efectivamente, desde las Ciencias Sociales, no es posible definir “la adolescencia” como un concepto único, amplio y que encierre toda la fenomenología que esta etapa significa, sino que podemos hablar de “adolescentes”, múltiples, diversos, concretos, históricos, diferenciados por clase social, estrato socioeconómico, género, escolaridad, ocupación, religión y/o contexto familiar. Esta es la riqueza conceptual de las definiciones alternativas, que no se ciñen a un criterio unívoco, como la edad, y que están considerando la diversidad cultural y social para describir lo que se puede entender como adolescencia. En el marco de este trabajo consideramos a las adolescentes como las mujeres entrevistadas por la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva, 2003; sean de cualquier status socioeconómico y vivan tanto en áreas urbanas como rurales, y considerándolas como un grupo que abarca de los 12 a los 19 años de edad 34 . Y que además están diferenciadas en una amplio abanico socioeconómico dividido en cuatro grupos, con un alto porcentaje de escolarización ya que se encontró que un 68.4% 35 de las chicas han estudiado secundaria y más; y, que son chicas que están experimentando los cambios biológicos, sexuales y psicológicos identificados como característicos de la adolescencia, atendiendo a los criterios que se incluyen en las diferentes definiciones que hemos revisado en este trabajo. Study of Population (IUSSP) and the Center for Demographic, Urban and Environmental Studies (CEDUA), El Colegio de México. P.1 33 Ibidem 34 Tomamos la población total nacional de 12 a 19 años, estimada por la ENSAR, 2003 (ver capítulo metodológico). 35 estimación propia con datos de la ENSAR, 2003. 18 Cabe destacar que si bien es difícil establecer una diferenciación conceptual entre el adolescente y el joven, ya que el primero entraría dentro de la categoría más amplia de juventud, en este trabajo, cuando se señala a las mujeres entre 15 y 24 años se está aludiendo a la juventud y al hablar de las mujeres de 12 a 19 años se refiere a las adolescentes. 19 3. La Salud reproductiva de los adolescentes En esta parte del trabajo se abordan, en primer lugar, la definición y surgimiento del término salud reproductiva, enseguida se describen los principios básicos que la orientan y los aciertos y limitaciones que, según diversos investigadores lo refieren como el paraguas conceptual que ha representado. Después se enfatiza el reconocimiento de la sexualidad, como un aporte sustancial en el debate de salud reproductiva; finalizando con el apartado de los aspectos más relevantes de la sexualidad adolescente. 3.1. Definición de salud reproductiva El concepto de salud reproductiva es relativamente reciente. Surge a partir del cuestionamiento de los programas de planificación familiar centrados en controlar la fecundidad y proveer anticonceptivos. Diversos investigadores, grupos y organismos como la Fundación Ford, la Internacional Women’s Health Coalition, la Organización Mundial de la Salud y el Population Council influyeron en la concepción de un enfoque integral de la procreación denominado salud reproductiva. La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994 coadyuvó a su legitimación y de este evento surgió lo que se conoce como la definición más completa de salud reproductiva: “La salud reproductiva se refiere al estado de bienestar físico, mental y social de la persona para todo lo relativo al aparato genital y su funcionamiento” Implica la salud sexual, y además “Sobrepasa el aspecto técnico de la planificación familiar al considerar los distintos factores y motivos que afectan los comportamientos reproductivos, tales como el papel de los hombres, las relaciones de poder entre los sexos, la posición de la mujer y el papel de las instituciones sociales en las estrategias de reproducción así como en las elecciones individuales. En su aplicación intenta integrar 20 el punto de vista de la mujer en tanto que persona con necesidades específicas de salud.” 36 El discurso de “salud reproductiva” constituye una convergencia de opiniones, que había sido impulsada por la iniciativa de maternidad sin riesgos, además de la pertinencia de replantear la base ética de los programas de población para que abandonaran su base controlista, poniendo mayor atención a la salud de las mujeres y garantizar el ejercicio de sus derechos reproductivos. Tres son los principios básicos que orientan la definición de la salud reproductiva: 1) respetar la libertad de elección, es decir, que cada persona decida de manera libre, responsable e informada sobre el número, espaciamiento y calendario de los nacimientos; 2) aceptar los vínculos con la sexualidad, al reconocer la importancia que tiene para las personas una vida sexual satisfactoria y segura. En este aspecto se abundará en el siguiente apartado de este trabajo. Y, además, 3) incorporar el contexto cultural y socioeconómico, que no se puede disociar de la salud reproductiva, ya que hace referencia a los papeles sociales y familiares de hombres y mujeres, y a aspectos como su acceso a la información, la educación, los recursos materiales y financieros y los servicios de salud. 37 Se reconoce que el enfoque de “salud reproductiva” ha resultado en importantes aportaciones integrando distintos elementos de la sexualidad, la salud y la reproducción que antes aparecían dispersos. Así, autores como Salles y Tuirán, incluyen como parte del paraguas conceptual de salud reproductiva a tópicos como: derechos reproductivos, planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual, sexualidad humana, relaciones de género y sexualidad adolescente. Pero también señalan que este enfoque adolece en su concepción de limitaciones y ambigüedades, que quizás sean resultado del papel que ha desempeñado como herramienta para la movilización y la 36 Lassonde, Louise (1997). Los desafíos de la demografía ¿Qué calidad de vida habrá en el siglo XXI? UNAM y FCE. México. Pp. 66-67 37 Salles, Vania y Rodolfo Tuirán (2001). El discurso de la salud reproductiva: ¿un nuevo dogma? En Stern, Claudio y Juan Guillermo Figueroa (coords). Sexualidad y salud reproductiva: avances y retos para la investigación. El Colegio de México. México. P. 94. 21 construcción de consensos, y que como reconoce la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (IUSSP, por sus siglas en inglés) “su poder reside menos en el rigor de las categorías que define que en su habilidad para integrar o incorporar las aspiraciones de un número amplio de intereses.” 38 Pero el debate teórico conceptual existe entre los que defienden la concepción de “salud reproductiva” y los que la consideran demasiado estrecha y apuestan por un concepto más amplio de la salud sin adjetivos. Aún más allá de cualquier debate hay que destacar que la sexualidad es una construcción social, es decir, la sexualidad es socialmente construida y, como señalan Salles y Tuirán hay que fundamentar el carácter indispensable del enfoque de las Ciencias Sociales en los estudios y las acciones llevados a la práctica en el campo de la salud reproductiva. 39 Estos autores identifican los presupuestos que emergen de los diversos esfuerzos multidisciplinarios de reconceptualización en el campo de la salud reproductiva y que es necesario destacar: 1) La reproducción humana, amén de ser un hecho biológico, forma parte de procesos más amplios de reproducción social y cultural; 2) la sexualidad y la reproducción humanas están inmersas en estructuras y redes de relaciones sociales, entre las que se perfilan, por ejemplo, las asimetrías de clase y de género; 3) la distribución de los recursos y las modalidades de ejercicio del poder (tanto en la sociedad y sus principales instituciones como en las relaciones familiares y en la interacción social en general) no son cuestiones ajenas a las prácticas reproductivas y sexuales de los individuos y de sus grupos de pertenencia; 4) los comportamientos reproductivos, los sexuales, y los de cuidado de la salud pueden ser entendidos como conductas socialmente estructuradas dotadas de significado; 5) diversas instituciones sociales –tales como la escuela, el sistema de salud, la iglesia, la familia, entre otras–, al incidir en diversos campos relevantes (tales como la construcción 38 39 Ibidem Ibid, p.99 22 de las identidades, el control del cuerpo femenino y la división sexual del trabajo) contribuyen a moldear los comportamientos reproductivos y sexuales de los individuos, familias y grupos sociales; y 6) los actores sociales no deben ser vistos solo como receptores de reglas, normas, valores y prescripciones institucionales que determinan de manera mecánica su comportamiento; se requiere reconocer que ellos las interpretan y reaccionan ante ellas. Es decir, las instituciones sociales son a las vez instancias estructuradoras y estructuradas por las acciones de grupos e individuos. 40 3.1.1. Reconocimiento de la sexualidad El concepto de salud reproductiva reconoce la existencia de la sexualidad como una dimensión del bienestar y como un aspecto importante en la vida de los individuos. Para Salles y Tuirán el discurso de la salud reproductiva puso de relieve la importancia del reconocimiento del disfrute de la propia sexualidad, rompiendo un fuerte sesgo ideológico y normativo que caracterizaba a los programas que se basaban en el arquetipo de familia conyugal y a la mujer como protagonista exclusiva de la función reproductiva. Estos autores sostienen que algunas tendencias sociales y culturales como el quiebre de los controles que canalizaban la sexualidad al matrimonio, la reivindicación del derecho a la maternidad sin vínculo matrimonial, y la implantación de pautas de mayor permisividad sexual, pusieron en evidencia la obsolescencia de este modelo. 41 Tomar en cuenta la sexualidad hace evidente la necesidad de no disociar la salud de la procreación de la salud sexual, la anticoncepción de la prevención, y el tratamiento de las enfermedades sexualmente transmitidas, entre ellas, el VIH/SIDA. 42 “En lugar de considerar la sexualidad como un todo unificado, debemos reconocer que hay diversas formas de sexualidad: de hecho hay muchas sexualidades. Hay sexualidades 40 Salles, Vania y Rodolfo Tuirán (2001). Op. Cit. P. 99-100 Ibidem, P. 95. 42 Lassonde, Louise (1997). Op. Cit. Pp. 69-70. 41 23 de clase y sexualidades específicas de género, hay sexualidades raciales y sexualidades de lucha y elección. La “invención de la sexualidad” no fue un acontecimiento único, ahora perdido en el pasado remoto. Es un proceso continuo que simultáneamente actúa sobre nosotros y del que somos actores, objetos del cambio y sujetos de esos cambios”. 43 Si bien el reconocimiento de la sexualidad en general ha representado un avance y a la vez un aporte en el campo de la salud reproductiva, y que incluso se ha asimilado por las instituciones del sector salud, no se ha del todo logrado el reconocimiento a la sexualidad adolescente como lo veremos en el apartado siguiente. 3.2. Sexualidad adolescente El propósito de este apartado es considerar algunos aspectos relacionados a la sexualidad adolescente tales como el reconocimiento de la misma en la etapa de la adolescencia, inicio de vida sexual, conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual (ITS), y VIH/SIDA. También se aborda el reconocimiento de la sexualidad adolescente desde la visión epidemiológica que concibe a los adolescentes como un grupo en riesgo. 3.2.1. Reconocimiento de la sexualidad adolescente El reconocimiento y aceptación de la sexualidad adolescente es un tema que se ha evadido según diversos investigadores, porque es incómodo de abordar en vista de la ampliación de la brecha generacional 44 , y porque en definitiva no se reconoce a nivel social y se tiende a invisivilizar, como si la sexualidad adolescente por no reconocérsela no existiera. “Lo problemático para la opinión pública no es la reproducción adolescente, sino la sexualidad adolescente; es el conflicto que este ámbito genera en la esfera de las 43 Weeks, Jeffrey. Sexualidad. 1998, Editorial Paidos. México. P. 46 44 Lassonde, Louise (1997). Op. Cit. P. 71. 24 políticas públicas, a partir de la presión de los sectores más conservadores del país, lo que impide que se desarrollen estrategias efectivas para que los adolescentes estén en condiciones de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. En definitiva, es el embarazo adolescente el que evidencia la existencia de una sexualidad activa en los adolescentes que, sin embargo, es negada sistemáticamente”. 45 Los propios jóvenes manifiestan que a pesar de existir información disponible en muchos lugares, el principal obstáculo se encuentra en la falta de normalidad para hablar sobre temas de sexualidad; en concreto, en sociedades como la mexicana, la sexualidad es un tema tabú, lo cual provoca que los jóvenes tengan vergüenza para preguntar o acercarse a otras personas para resolver sus problemas. 46 Sin embargo otros autores observan un avance en cuanto al reconocimiento de la sexualidad adolescente. Fátima Juárez destaca que el contexto social en que se da ahora la reproducción temprana ha cambiado considerablemente. En general en los países de América Latina ha venido ocurriendo un cambio pausado pero continuo de valores, actitudes y comportamientos, pasando de una sociedad tradicional que colocaba la actividad sexual dentro del matrimonio a una donde el sexo premarital se practica en secreto, pero es admitido. 47 No obstante, la propia autora reconoce dos factores que ponen en entredicho esta permisividad: 1) La persistencia de la doble moral sexual que censura las relaciones sexuales fuera del matrimonio para la mujer y las promueve para el hombre y, 2) que la vulnerabilidad de los adolescentes y los jóvenes en el área de la salud sexual y reproductiva se ve incrementada por la 45 46 47 Parrini Roses, Rodrigo. Paternidad en la adolescencia: Estrategias de análisis para escapar del sentido común ilustrado. Explorando en la cuadratura del círculo. En: http://www. bibliotecavirtual.clacso.org/ar/libros/becas/1999/parrini.pdf Juárez, Fátima y Cecilia Gayet. (2005). Salud Sexual Y Reproductiva De Los Adolescentes En México: Un Nuevo Marco De Análisis Para La Evaluación Y Diseño De Políticas. Papeles de Población, julio-septiembre. número 045, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, p.212 Juárez, Fátima (2002) “Salud Sexual y reproductiva de los adolescentes en América Latina: evidencia, teorías e intervenciones”. En: La fecundidad en condiciones de pobreza: una visión internacional. Cecilia Rabell Romero y María Eugenia Zavala de Cosío (Coords). Instituto de Investigaciones Sociales, México. P. 295. 25 deficiencia en los canales de educación sexual y la cobertura de los servicios de salud y planificación familiar que por lo general, excluyen a la población joven soltera. 48 Los adolescentes que practican actividad sexual premarital se enfrentan, por un lado, a que el sexo ocurre en una edad en la cual el desarrollo no ha terminado y en la que se establece un comportamiento sexual que puede influir en el futuro; por otro, el sexo tiende a ser ocasional y de oportunidad, es decir, la logística para encontrar un ambiente para la actividad sexual es complicada y de oportunidad, en este sentido, el ambiente que reportan los adolescentes para vivir sus experiencias sexuales es la casa de la novia cuando los padres están fuera. 49 Todas esto hace que se propicie que los chicos y chicas asuman su sexualidad en un ámbito de inseguridad, falta de información , sin accesibilidad de métodos anticonceptivos, sin tener derecho a la atención en el área de ginecología y obstetricia de los servicios de salud, y con la sanción moral de la sociedad lo cual hace que en lugar de vivirse como un derecho, se viva en situaciones de riesgo y peligro que traen como consecuencia embarazo no deseados, abortos y contagios de diversas enfermedades de transmisión sexual a muy temprana edad. Al respecto, es importante destacar que el reconocimiento de la sexualidad adolescente se ha dado en la sociedad pero con una concepción de riesgo 50 que subyace a este reconocimiento, es decir se concibe a la adolescencia como un grupo en riesgo. Sin duda, tanto los organismos internacionales como los sistemas de salud de los países consideran a la adolescencia como un grupo susceptible de diferentes tipos de riesgo que son ineludibles para este segmento de la población y que van implícitos en el proceso de maduración por el cual los adolescentes 48 Juárez, Fátima (2002) Op. Cit. P. 296. Ibidem, P. 295. 50 La Organización Mundial de Salud define al riesgo como la probabilidad de que se produzca un acontecimiento sanitario adverso, con sus consecuencias, que se cifran en la morbilidad o la mortalidad. (OMS.Informe sobre la salud en el mundo 2002. Reducir los riesgos y promover una vida sana. P.38) El riesgo también se define desde el enfoque epidemiológico como la probabilidad de ocurrir un evento en un tiempo y población determinada. En concreto, el factor de riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual radica básicamente en el comportamiento sexual, es decir la manera en que se lleva a cabo la actividad sexual. (García Reza, Clotilde (2001). Factores sociales y su asociación con el comportamiento sexual de riesgo para adquirir enfermedades de transmisión sexual. Ciencia Ergo Sum, julio, volumen 8, número dos. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, pp.162-163). 49 26 transitan. Se considera que las y los adolescentes, por una diversidad de circunstancias ambientales, familiares e individuales con frecuencia desarrollan conductas que participan como factores de riego. Las conductas de riesgo señaladas son: adicciones (tabaquismo, alcoholismo y drogadicción), exposición a ambientes peligrosos y violentos, que al unirse potencializan la probabilidad de accidentes, suicidios y homicidios, entre otros. Las relaciones sexuales sin protección, que derivan en ITS como VIH/SIDA, y embarazos no planeados. Además de mala alimentación, la cual predispone a desnutrición u obesidad 51 . El coordinador del Programa de Atención a los Adolescentes en el Instituto Catalán de Salud, quien es médico pediatra, afirma: “La salud de los y las adolescentes guarda una relación muy estrecha con su propia conducta. Y esta depende, a su vez, del ambiente que frecuenta. Se trata de una edad en que pueden iniciarse hábitos o conductas de riesgo que van a condicionar su morbi-mortalidad al llegar a la edad adulta. Y se trata de una edad con unas características muy específicas (impulsividad, negación del riego) que propician un tipo concreto de patologías de suficiente interés sanitario como pueden ser las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados o los trastornos en la conducta alimentaria. 52 La propuesta de este programa de atención a adolescentes enarbola una premisa: contra el riesgo, protección. Sostiene que a fin de preservar la salud integral de la adolescencia se requiere fortalecer los factores de protección y prevenir los riesgos. Considera a los factores de protección (o mecanismos conscientes o inconscientes de adaptación) a los recursos personales o sociales que atenúan o neutralizan el impacto del riesgo. 53 El problema de esta concepción es que se centra en un enfoque de protección que hace responsable al individuo, de su actuar, o que depende también de medidas paliativas o intervenciones de salud que no están considerando los aspectos más complejos del entorno socioeconómico en el cual los adolescentes existen. 51 Santos-Preciado y cols. (2003) La transición epidemiológica de las y los adolescentes en México. Salud Pública Mex 2003;45 supl 1, p. 146-147. 52 Cornella i Canals, Joseph. Anorexia Nerviosa – Aspectos generales de la salud en la adolescencia y la juventud. Factores de Riesgo y Protección. Instituto Catalán de Salud. 53 Ibidem 27 3.2.2. Inicio de vida sexual Los principales aspectos relacionados con el inicio de la actividad sexual, y abordados por diversos autores en sus trabajos de investigación son: la edad cumplida al inicio del debut sexual y la edad promedio de ocurrencia del inicio. (Al respecto, algunos autores sostienen que la edad a la que los adolescentes se inician se está retrasando y otros que se está adelantando); Los motivos referidos por los adolescentes para iniciar la vida sexual; la escolaridad; el estado conyugal (tipo de pareja y los años de unión); y la protección o anticoncepción. La primera unión sexual y el nacimiento del primer hijo tienen especial significación dentro del conjunto de eventos que marcan la vida de los individuos. Con base en un análisis de los datos de la Ensar, 2003, Carlos Welti constata que hay un retraso en la edad a la primera relación sexual y el nacimiento del primer hijo entre las generaciones más jóvenes, y que existen diferencias significativas según nivel de escolaridad, además de un efecto importante de la edad a la que se tiene el primer hijo sobre la fecundidad acumulada. 54 Por su parte, Tarazona refiere como variables asociadas a inicio sexual: género, escolaridad, año escolar, comportamientos de riesgo, religión, el grupo de pares, la vida familiar, el estatus marital y la habitabilidad. 55 En cuanto a la edad promedio de la primera relación sexual se han hecho muchas investigaciones en México. Según una encuesta realizada por Mexfam en 1999, la edad de inicio fue para los hombres de 15.2, y de 15.3 para las mujeres, ambos para el grupo etáreo de 13 a 19. Otra encuesta realizada entre jóvenes universitarios en Cuernavaca en el año 2001, indica 16.9 años para los hombres y 18.3 años para las mujeres. El análisis de la Encuesta Nacional de Salud 2000 muestra que la edad promedio del debut sexual de los adolescentes entre 15 y 19 años 54 55 Welti Chanes, Carlos (2007). INICIO DE LA VIDA SEXUAL Y REPRODUCTIVA. En La Salud Reproductiva en México. Análisis de la Encuesta de Salud Reproductiva 2003. Secretaría de Salud/Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM. Pp. 65-83 Tarazona Cervantes, David. ESTADO DEL ARTE SOBRE COMPORTAMIENTOS SEXUAL ADOLESCENTE (II). disPerSión. Revista Electrónica del Instituto Psicología y Desarrollo. Año III, Número7, Abril 2006. ISSN 1811-847X, P. 2. www.ipside.org/dispersión 28 sexualmente activos fue de 15.7 tanto para hombre como para mujeres, incluyendo todos los estados civiles. 56 Con unos u otros datos se puede decir que en la actualidad el inicio sexual de los hombres y mujeres mexicanos ocurre en la etapa de la adolescencia y la juventud. Menkes y Suárez documentan que, en México, la población que se inicia sexualmente en la juventud 57 , ha aumentado de manera importante en los últimos años, de 1995 al 2000. Además que el porcentaje de mujeres jóvenes que declara haber tenido relaciones sexuales se ha incrementado de manera significativa, y pasó de 20 a 25% en las de 15 a 19 años de edad, y de 58 a 75% en las de 20 a 24 años de edad (SSA, 2000). 58 Asimismo estas mismas autoras refieren, con base en los datos de CONAPO, que la edad de iniciación sexual de las mexicanas ha disminuido en las últimas décadas y que la frecuencia sexual de las parejas no unidas ha aumentado. Sostienen que en el año 2000 la edad media de las adolescentes sexualmente activas es de 16.1 años. En este sentido, consideran que son dos los fenómenos que convergen en la sexualidad temprana: un aspecto es la unión temprana de las parejas provenientes del área rural, y la iniciación sexual a edades más jóvenes de las mujeres urbanas con mayor libertad sexual. 59 3.2.3. Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos entre los adolescentes 56 57 58 59 Juárez, Fátima y Cecilia Gayet. (2005). Salud Sexual Y Reproductiva De Los Adolescentes En México: Un Nuevo Marco De Análisis Para La Evaluación Y Diseño De Políticas. Papeles de Población, julio-septiembre. número 045, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, p.187 Su definición cronológica de juventud comprende a las personas entre 12 y 24 años de edad. Menkes Bancet, Catherine/Suárez, López Leticia. (2004). PRÁCTICAS SEXUALES Y REPRODUCTIVAS DE LAS JÓVENES MEXICANAS. En: Los jóvenes ante el siglo XXI. Emma Liliana Navarrete López (coord.). El Colegio Mexiquense-México. Publicaciones ISBN 970-669-066-2, Pag. 23 Menkes Bancet, Catherine/Suárez, López Leticia. (2003). Sexualidad y Embarazo Adolescente en México. Papeles de Población, enero-marzo, número 035. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México. p. 16 29 Los estudios tienden a mostrar que el inicio sexual ocurre de forma no planificada. 60 Uno de los hallazgos de Menkes y Suárez es que gran parte de las mexicanas adolescentes no utilizaron ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual.61 Y que si bien el número de usuarias de métodos anticonceptivos en el debut sexual ha reportado un incremento de 11.3% en 1995 a 19.4% en el 2000, de cualquier modo la gran mayoría de la población femenina se inicia sexualmente sin protección alguna. 62 Lo que podríamos suponer, entonces, es que en general la población joven, incluida la adolescente, no tiene conocimientos suficientes de los distintos métodos anticonceptivos que puede utilizar al iniciarse sexualmente. Pero diferentes trabajos han dado cuenta de la brecha existente entre uso y conocimiento de Métodos Anticonceptivos (MAC), y que el hecho de conocer las distintas opciones de MAC no se traduce necesariamente en un mayor uso de los mismos. 63 Otros trabajos documentan que incluso el uso de anticonceptivos ocurre después del inicio sexual, y presentan una secuencia de eventos donde las citas ocupan el primer lugar, en segundo plano está la relación sexual y en tercero el uso de anticonceptivos. 64 Juárez y Castro sostienen que para la mayoría de los adolescentes, la transición hacia el uso de los anticonceptivos es experimentada después de alguna experiencia sexual que ha tenido lugar, y una vez que la transición ocurre parece muy probablemente persistirá a través de las parejas. Su planteamiento es que a fin de minimizar los riesgos de la salud sexual, deben de dirigirse esfuerzos consistentes para lograr que el inicio de la actividad sexual y la protección anticonceptiva ocurra de manera simultánea. 65 Son diversos los factores a los que los investigadores atribuyen la tendencia al no uso de condón entre los adolescentes, además de la propia naturaleza o características de la sexualidad 60 61 Tarazona (2006) Op. Cit. p.3 Menkes Bancet, Catherine/Suárez, López Leticia. (2003). Op. Cit. P. 3 62 Menkes Bancet, Catherine/Suárez, López Leticia. (2003). Op. Cit., P. 23 63 Ibidem 64 Juárez, Fátima y Teresa Castro. (2004) Partnership and Sexual Histories of Adolescent Males in Brazil: Myths and Realities. Center for Demographic, Urban and Environmental Studies, El Colegio de México, México, p. 22 65 Ibidem 30 adolescente, la falta de disponibilidad de anticonceptivos y cuestiones de género. Un señalamiento clave es que, a nivel mundial, la promoción del uso del condón, ha estado ligada a las campañas contra el SIDA que los servicios y agencias de salud han realizado, por lo que los adolescentes al no identificarse como grupo en riesgo, no han visto la necesidad de usarlos. Por lo cual se propone que las campañas de salud necesitan romantizar el uso del condón como signo de amor y confianza en contraposición con la asociación que actualmente se percibe entre condones y promiscuidad o infidelidad. 66 3.2.4. Embarazo adolescente El tema de embarazo adolescente ha sido muy estudiado, pero solo nos concretaremos en el análisis crítico que desde México, se ha realizado. Estas investigaciones han permitido deconstruir el estereotipo de embarazo en la adolescencia planteado desde los países desarrollados, el cual es concebido como un fenómeno reciente y en crecimiento, producto de la liberación sexual, que interrumpe la escolaridad y el futuro profesional. 67 Nuevamente en este punto hay divergencia entre los planteamientos tradicionales, desde enfoques disciplinarios como la demografía, la medicina, la epidemiología y la psicología y, por otro, los planteamientos más sociales desde la antropología, sociología, psicología interpretativa y en especialidades como estudios de la mujer, sexualidad y salud reproductiva, los cuales han puesto en evidencia la necesidad de emprender otras aproximaciones epistemológicas y metodológicas redefiniendo el problema del embarazo adolescente. 68 Pero en este punto el embarazo adolescente se ha concebido como un problema de salud pública por: su supuesto incremento, su contribución al crecimiento acelerado de la población, 66 Ibid, p. 24. 67 Lerner, Susana e Ivonne Szasz. La investigación sociodemográfica en salud reproductiva y su aporte para la acción. ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS, El Colegio de México, p 328. 68 Stern y García. Op. Cit. p. 332 31 sus efectos adversos sobre la salud de la madre y del niño, y su supuesta contribución a la persistencia de la pobreza. 69 Todas ellas se pueden poner en duda. Stern y García afirman que: “Si acaso, ante la pretensión de establecer una relación de causalidad entre el embarazo temprano y la pobreza, en nuestros países, debería considerarse que el contexto de pobreza y de falta de oportunidad es ‘causa’ del embarazo temprano y de sus consecuencias negativas y no al revés”. 70 Otras investigadoras señalan que, además de cuestiones de género que tienen su origen en la falta de educación y problemas estructurales del desarrollo social “… el embarazo adolescente, más que un accidente, responde a un contexto social y cultural, que se relaciona con la valoración de ser madre y esposa sin reales perspectivas escolares, ni con perspectivas concretas de desarrollo personal”. 71 3.2.5. Infecciones de transmisión sexual (ITS) 72 entre los adolescentes En términos epidemiológicos los jóvenes de 15 a 24 años son considerados un grupo poblacional vulnerable a las ITS por múltiples factores biológicos y sociales. La mayoría de las ITS son adquiridas por mujeres con mayor facilidad por la anatomía de su aparato reproductivo. 69 Stern, Claudio. El embarazo en la adolescencia como problema público: una visión crítica. (1997) Salud pública de México/ Vol.39, no.2, marzo-abril de 1997. p. 138 70 Stern y García. Op. Cit. p. 337 71 Menkes Bancet, Catherine/Suárez, López Leticia. (2003). Sexualidad y Embarazo Adolescente en México. Papeles de Población, enero-marzo, número 035. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México. p. 12 72 El término infección de transmisión sexual (ITS) es usado para describir una variedad de síndromes clínicos asociados a más de 30 organismos bacterianos, parasitarios y virales, adquiridos mediante relaciones sexuales coitales. Los actores sociales son vulnerables a las ITS no solo por las prácticas sexuales que desarrollan, sino también por la influencia de factores sociales y ambientales de sus comunidades. (Colmes, et al.1999), citado por Caballero Hoyos, (2006) Op. Cit. 32 Por ejemplo, la clamidiasis y la gonorrea infectan con mayor facilidad el cérvix de las adolescentes y son fácilmente transmitidas entre las jóvenes sexualmente activas y sus parejas. 73 “Los adolescentes en particular corren el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual debido a sus altos niveles de actividad sexual, experimentación sexual –a menudo con múltiples parejas– y al hecho de que no utilizan condones consistentemente, o que nunca los usan”. 74 Las ITS de nueva generación (como el VIH, el herpes genital, el virus de papiloma humano, entre otras) son susceptibles de ser adecuadamente tratadas pero no son curables y de ahí la necesidad de reorientar los programas de atención de enfermedades de transmisión sexual hacia la prevención y la importancia de evitar las prácticas riesgosas. 75 3.2.6. VIH/SIDA 76 en adolescentes La aparición del SIDA hizo evidente la urgencia de entender mejor el comportamiento sexual y reproductivo de los jóvenes en particular. 77 La necesidad de atender esta epidemia 73 74 75 Caballero Hoyos, José, Carlos Conde Gonzáles y Alberto Villaseñor Sierra (editores). (2006) ITS Y VIH/SIDA EN ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES. Ángulos de la problemática en México. Primera edición. Consejo Estatal del SIDA- Jalisco e Instituto Nacional de Salud Pública, ISBN 970-9874-18-7, México, p. 62 Moore y Rosenthal (1994: 18), citado por Aggleton, Peter. (2001) PRÁCTICAS SEXUALES, ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SIDA ENTRE JÓVENES. En: Stern, Claudio y Juan Guillermo Figueroa (coords). Sexualidad y salud reproductiva: avances y retos para la investigación. El Colegio de México. México. 365-381. CONAPO (2000). Cuadernos de Salud Reproductiva, CONAPO, México.p. 45 76 El término Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es usado para describir un virus que afecta principalmente al sistema inmunológico y el sistema nervioso central del cuerpo para causar infecciones silentes que pueden o no tener manifestaciones clínicas -dependiendo del estado de la historia natural de los individuos- después de un largo período de activación del virus. Cuando se presentan las manifestaciones clínicas se da el Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (SIDA) como estado final de manifestación de la infección del VIH, compuesto por consecuencias directas de daños físicos e indirectas de inmunosupresión que generan la muerte del organismo (Schoub, 1995:19-21), citado por Caballero Hoyos, (2006) Op. Cit. 33 mostró la falacia de centrarse tan solo en las mujeres unidas, como si fuera el único grupo poblacional sobre el cual había consecuencias de la actividad sexual. 78 El VIH/SIDA es la pandemia más extendida en el mundo desde fines del siglo pasado y ahora es una enfermedad importante en adolescentes y jóvenes. Estimaciones de fines de 2001 indicaban que un tercio de las personas infectadas con VIH/SIDA en el mundo eran de ese grupo de edad, según UNICEF unos 11.8 millones de jóvenes, de los cuales 62% eran mujeres. 79 Aun cuando al inicio de la pandemia en los Estados Unidos de América la razón hombremujer en adolescentes de 13-19 años era hasta 6:1, el Centro para el Control de Enfermedades de la Organización Panamericana a de Salud reporta que para el año del 2005 esta razón es de 1:1. Dato que nos muestra el aumento tan importante que esta pandemia ha tenido en las mujeres adolescentes. 77 Juárez, Fátima (2002) “Salud Sexual y reproductiva de los adolescentes en América Latina: evidencia, teorías e intervenciones”. En La fecundidad en condiciones de pobreza: una visión internacional. Cecilia Rabell Romero y María Eugenia Zavala de Cosío (coords). Instituto de Investigaciones Sociales, México. Pp. 293 78 Lerner, Susana e Ivonne Szasz. La investigación sociodemográfica en salud reproductiva y su aporte para la acción. ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS, El Colegio de México, 2003. p. 307. 79 Caballero Hoyos, J.R.; Carlos Conde Gonzáles y Alberto Villaseñor Sierra (editores). (2006), Op. Cit. P. 62 34 4. Perspectiva de Género Las diferencias biológicas entre las y los adolescentes se traducen en inequidades en diferentes ámbitos de la vida, y es la inclusión de la categoría de género y la mirada de la perspectiva de género en los estudios de población la que nos permite identificar cómo es que la diferencia cobra la dimensión de desigualdad. El concepto de género se utiliza para describir aquellas características en los hombres y las mujeres que han sido conformadas "socialmente", en contraste con aquellas que están determinadas “biológicamente"; es decir, lo que determina la identidad y el comportamiento de género no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidas a cierto género. Por lo que, no se puede ni se debe sustituir el concepto de sexo por género, o viceversa; son cuestiones distintas. El sexo se refiere a lo biológico, el género a lo construido socialmente, a lo simbólico. 80 La variable sexo ha sido considerada siempre en los estudios demográficos pero como agregado numérico. En los últimos 30 años en los estudios de población se ha incorporado la perspectiva de género lo cual ha dado una riqueza analítica y potencialmente transformadora de las inequidades de género a estos estudios. El aporte de incorporar la perspectiva de género a las ciencias sociales es: • • • • Básicamente es una nueva manera de plantearse viejos problemas; Nuevas interrogantes que replantean el entendimiento son cuestiones fundamentales de la organización social, económica y política; Permite sacar del terreno biológico lo que determina la diferencia entre los sexos, y colocarlo en el terreno simbólico; y Permite delimitar con mayor claridad y precisión como la diferencia cobra la dimensión de desigualdad. 81 80 Lassonde, Louise (1997). Op. Cit. P. 78. 81 Lamas, Marta. (2002). Cuerpo: Diferencia sexual y género, Cap. 1. “La antropología feminista y la categoría género”, pp. 37-38. 35 4.1. El origen del concepto Género El concepto de género aparece en la década de 1970 en los Estados Unidos en el marco de las investigaciones feministas de ciencias sociales e históricas. “El concepto contiene tres perspectivas de análisis. Por una parte, distingue el sexo biológico del sexo social en el sentido en que, más allá de la capacidad biológica de los hombres de fecundar y de las mujeres de parir, todo es género, es decir que todo es una construcción social susceptible de transformación y de renegociación. Por otra parte, el género pone en evidencia el lugar de la articulación entre la idea de lo femenino y de lo masculino revelando las asimetrías, las jerarquías y la valoración diferente del uno y de otro. Por último el género pretende ser una visión transversal de lo social, un principio que estructura las percepciones del mundo en su organización material y simbólica”. 82 En este punto es conveniente considerar una definición de género: “…se entiende por género la construcción sociocultural de la diferencia sexual, aludiendo con ello al conjunto de símbolos, representaciones, reglas, normas, valores y prácticas que cada sociedad y cultura elabora colectivamente a partir de las diferencias corporales de hombres y mujeres. El sistema sexo/género establece las pautas que rigen las relaciones sociales entre hombres y mujeres, las cuales generalmente sitúan en desventaja a esta últimas, definen lo considerado masculino y femenino y establecen modelos de comportamiento para cada sexo en los diferentes planos de la realidad social”. 83 4.2. Construcción sociocultural del género El género se construye y reproduce no sólo mediante símbolos y elementos normativos, sino que lo hace también por medio de instituciones y organizaciones sociales. Y es en la vida 82 83 Lassonde, Louise (1997). Op. Cit. P. 79. García, Brígida; Camarena, Rosa María y Salas, Guadalupe. (1999) “Mujeres y relaciones de género en los estudios de población” en: Brígida García (coord.): “Mujer, Género y población en México”, El Colegio de México, p. 27. 36 cotidiana de los individuos inmersos en una sociedad donde las desigualdades de género se establecen, como dice Acker: “El sexo deriva su significado del género. No es que plantee que el sexo, la sexualidad y el cuerpo no sean importantes, sino que ellos son experimentados, comprendidos y asimilados a través de prácticas y procesos sociales; son constituidos a través del género y a la vez ayudan a establecer el género”. 84 Claramente es éste el proceso que se vive en el establecimiento del comportamiento sexual diferenciado de los adolescentes, quienes asumen el inicio de su sexualidad con estereotipos esperados para cada uno de ellos, por ejemplo de los hombres se espera que sean activos, incontrolables, dominantes; a su vez que de las mujeres se espera que resistan de manera pasiva la sexualidad de ellos, así esta conducta se vuelve permanente en la ulterior vida sexual de las personas fortaleciendo los estereotipos de género. El género es, según Scott, uno de los campos más persistentes en la historia de la humanidad en los cuales se articula el poder. 85 Diversos trabajos han sustentado que las inequidades de género son articuladas y mantenidas por relaciones desiguales de poder. Se ha propuesto que en el estudio de la sexualidad, entendida como una práctica que rebasa las meras relaciones coitales, se analicen los espacios de poder que se dan en las negociaciones, así como el significado que éstas tienen para la construcción de las identidades masculina y femenina. También se ha señalado la importancia de los estudios de la población masculina que consideran a los varones como actores dinámicos en el proceso reproductivo. 86 84 Acker, Joan (1992). “Gendered Institutions: From Sex Roles to Gendered Institutions”, Contemporary Sociology 21, 5, p. 566. 85 Lamas, Marta. (2002). Cuerpo: Diferencia sexual y género, cap 1. “La antropología feminista y la categoría género”, P. 35. 86 Ibidem, P. 38 37 Lo anterior conlleva sin duda a cuestionar y superar los estereotipos de género asignados a hombres y mujeres en el ejercicio de su sexualidad. Pero como bien lo señala Marta Lamas “la transformación de los hechos socioculturales resulta frecuentemente mucho más ardua que la de los hechos naturales; sin embargo, la ideología asimila lo biológico a lo inmutable y lo sociocultural a lo transformable”. 87 Y la estructuración del género se convierte en un hecho social de tal fuerza que se considera como natural. 4.3. Estereotipos de género en torno a la sexualidad “La mujer se hizo especialmente para agradar al hombre: si el hombre debe agradar a su vez, es de una necesidad menos directa; su mérito está en su poder: agrada por el mero hecho de ser fuerte” Juan Jacobo Rousseau, parte quinta del Emilio Entonces, en un proceso complejo que ocurre en el tejido social y cultural de las sociedades, las diferencias biológicas se traducen en inequidades de género que después el imaginario colectivo los vuelve estereotipos que prevalecen y se van transformando con el tiempo y a su vez consolidan las inequidades. En este punto es útil considerar un resumen histórico que Jeffrey Weeks articula: “Antes del siglo XVIII, la sexualidad femenina se consideraba voraz y devastadora. En el siglo XIX, hubo un esfuerzo constante por informar a la población de que la sexualidad femenina entre las mujeres respetables sencillamente no existía. En el siglo XX ha habido una incitación general a la sexualidad femenina como apoyo a todas las formas de consumismo. La sexualidad de la mujer, en diversas épocas, se ha considerado peligrosa, fuente de enfermedades, medio para transmitir valores nacionales en la época 87 Lamas, Marta. (2002). Cuerpo: Diferencia sexual y género, cap. 1. “La antropología feminista y la categoría género”, p. 29. 38 de la eugenesia, guardiana de la pureza moral en discusiones sobre la educación sexual y centro principal de atención en los debates sobre tolerancia y liberación sexual en la década de 1960”. 88 Las relaciones que ocurren en torno a la vida sexual y reproductiva de los adolescentes son indudablemente relaciones permeadas por las inequidades de género. Como ocurre posteriormente en la vida sexual y reproductiva de los adultos, los adolescentes ya reproducen a esta edad los estereotipos de una sociedad patriarcal que imprime en sus conductas valores y clichés esperados; así se espera socialmente que las chicas sean cándidas, receptoras, pasivas, mientras los chicos adolescentes son incontenibles, activos y se les da a ellos la prerrogativa de usar condón solo si ven amenazada su salud, con las chicas fáciles, pero no con la novia con quien hay una confianza de que es una relación sin riesgo y en la que tienen asegurada la fidelidad. Como contraparte, y lo que han documentado las investigaciones, las chicas cargan un estigma de moralidad si pretenden negociar el uso de condón con sus parejas ya que se considera que solo las chicas fáciles lo necesitan y si son decentes, no tienen por qué pensar en el uso de condón o menos en utilizar ellas métodos anticonceptivos lo cual implicaría que ellas deciden y están empoderadas sexualmente. 4.4. Relación del género con la sexualidad adolescente Se trata de identificar cómo los roles de género juegan un papel determinante en las prácticas y negociaciones de diversos aspectos en la sexualidad adolescente y por qué y cómo las relaciones de género impactan la sexualidad adolescente. Las expectativas acorde al género operan de manera decisiva en la iniciación sexual de los y las adolescentes. La definición de la identidad sexual y la ubicación de género resultan claves en el desarrollo de este grupo de edad, expresadas en estereotipos tradicionales asignados a los distintos géneros. Si bien estos estereotipos han cambiado en las últimas décadas, aún se mantienen modelos asentados en las culturas occidentales y patriarcales con rasgos históricos en 88 Weeks, Jeffrey. Sexualidad. 1998 Editorial Paidós. México. P44 39 el imaginario femenino y masculino. En las cuales se adjudican al varón los valores de una sexualidad activa, independiente y heterosexual, con un inicio temprano de relaciones sexuales. La noción de virilidad se impone cultural y socialmente desde los mandatos familiares y de pares en los que los valores fundamentales se centran en la capacidad de procrear y ser sostén económico de la familia. 89 Por el contrario para las mujeres la expectativa se centra en una sexualidad sin erotismo y organizada para la procreación por lo que la sexualidad femenina queda escindida entre la procreación y la experiencia sexual ya que desde la infancia las mujeres están prefiguradas para la procreación, los cuidados maternos y la satisfacción de los deseos sexuales y requerimientos masculinos. 90 Tuñon y Nazar refieren que se ha documentado que mientras para las mujeres el inicio de relaciones sexuales coitales se asocia a un proyecto de vida vinculado tanto al matrimonio como a la maternidad, en el caso de los varones el inicio de vida sexual tiene que ver con el reconocimiento de la masculinidad por sus pares y a una muestra de la propia virilidad que no tiene una relación directa con su proyecto de vida a futuro. Según estas autoras lo anterior explica el desencuentro común entre mujeres y varones donde ellos demandan tener relaciones sexuales como “muestra de amor” y ellas subliman en la futura maternidad el acceso al placer sexual. 91 Si la sexualidad se vive con estereotipos de género lo mismo ocurre con las diferentes etapas en el desarrollo de la vida de los adolescentes y jóvenes, como lo señala Margulis: “La juventud depende también del género, del cuerpo procesado por la sociedad y de la cultura; la condición de juventud se ofrece de manera diferente al varón o a la mujer. Ésta tiene un reloj biológico más insistente, que recuerda con tenacidad los límites de la 89 Checa, Susana (2005). Implicaciones del género en la construcción de la sexualidad adolescente. Anales de la Educación común/ Tercer siglo/año 1/ número 1-2/ Adolescencia y Juventud. Publicación de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. P. 2 90 Ibidem 91 Tuñon, Esperanza y Austreberta Nazar. (2004) GÉNERO, ESCOLARIDAD Y SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES SOLTEROS DEL SURESTE DE MÉXICO. Papeles de Población, enero-marzo, número 039, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, p 161. 40 juventud instalados en el cuerpo. Hay un tiempo inexorable vinculado con la seducción y la belleza, la maternidad y el sexo, los hijos y la energía, el deseo, la vocación y la paciencia necesarios para tenerlos, criarlos y cuidarlos. El amor y el sexo han sido históricamente articulados e institucionalizados por las culturas, teniendo presente el horizonte temporal que los ritmos del cuerpo imponen y recuerdan”. 92 El mismo autor señala también que la realización de las mujeres, en los sectores populares, pasa casi exclusivamente por la condición de madres potenciales sin que tengan horizontes diferentes de realización. 93 Así desde la infancia, las mujeres están prefiguradas para la procreación, los cuidados maternales y la satisfacción de los deseos sexuales y requerimientos masculinos. El ingreso a la adolescencia está marcado, junto a las transformaciones de su cuerpo, por la aparición de la menarca. 94 “La sexualidad femenina ha sido limitada por la dependencia económica y social, el poder de los hombres para definir la sexualidad, las limitaciones del matrimonio, la carga de la reproducción y el hecho endémico de la de la violencia masculina en contra de las mujeres”. 95 En su trabajo, Pacheco y colaboradores concluyen que la construcción cultural que se hace de la diferencia sexual –el género– marca los significados que se dan a la sexualidad en los grupos estudiados y establece formas de interactuar con su entorno social. Las mujeres relacionan la sexualidad con el ejercicio reproductivo y la viven como una experiencia negativa. Para los varones existe la posibilidad positiva y placentera de la sexualidad, enmarcada en un contexto que los impulsa a tener relaciones sexuales como forma de sustentar su masculinidad. Existen diferencias en los significados que tienen los varones y las mujeres sobre la sexualidad, 92 Margulis, Mario. Editor. Ariovich, Laura et al. La juventud es más que una palabra. 2ª. Ed. Buenos Aires: Biblos, 2000. pp 27. 93 Ibid 94 Checa, Susana (2005). Op. Cit. P. 2. 95 Weeks, Jeffrey. Sexualidad. 1998 Editorial Paidos. México. P. 44. 41 la forma en que los construyen y los agentes que contribuyen a su conformación. Estos hallazgos suponen articulaciones distintas en relación con los riesgos en salud sexual y reproductiva. 96 En el estudio de Menkes realizado en estados de alto y muy alto nivel de marginación económica y social, que incluyeron los estados de Chiapas, San Luis Potosí, Puebla y Guanajuato, el 71.9% de los estudiantes entrevistados opinan que la mujer debe llegar virgen al matrimonio; respecto a la misma pregunta pero sobre los varones, el 50.3% opinaron que sí. La autora comenta que los hallazgos encontrados en su trabajo apuntan a que la comunicación con la pareja, las opiniones más igualitarias respecto a los sexos son una condición importante para lograr una sexualidad con menores riesgos y más plena. 97 Aunque Juárez y Gayet señalan que en México no se sabe con exactitud el nivel de actividad sexual de los jóvenes, ni el grado de protección que estos utilizan. Señalan como importantes en la sexualidad adolescente tanto la censura social, el cual es aún un tema tabú en la sociedad mexicana como la valoración de la virginidad. 98 A través de esta revisión teórica realizada podemos afirmar que efectivamente existen estereotipos de género que están influyendo el inicio de la vida sexual y que están impactando la salud sexual y reproductiva de las adolescentes de manera negativa. Desafortunadamente las variables existentes en la base de datos de la ENSAR 2003 y que se podrían haber utilizado para género únicamente se les aplica a las mujeres unidas y por tanto 96 Pacheco-Sánchez CI, Rincón-Suárez LJ, Guevara EE, Latorre-Santos C, Enríquez-Guerrero C, Nieto-Olivar JM. Significaciones de la sexualidad y salud reproductiva en adolescentes de Bogotá. Salud Pública Mex 2007; 49:45-51. 97 Menkes, Catherine. INEQUIDAD DE GÉNERO, MORAL SEXUAL Y PRÁCTICAS SEXUALES DE LOS ADOLESCENTES EN MÉXICO.(2006) International Seminar on Sexual and Reproductive Transitions of Adolescents in Developing Countries. Cholula, Puebla, Mexico, 6-9 November 2006, International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) and the Center for Demographic, Urban and Environmental Studies (CEDUA), El Colegio de México. p. 29 98 Juárez, Fátima y Cecilia Gayet. (2005). SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES EN MÉXICO: UN NUEVO MARCO DE ANÁLISIS PARA LA EVALUACIÓN Y DISEÑO DE POLÍTICAS. Papeles de Población, julio-septiembre, número 045, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, pp.177-219. 42 eliminaría el porcentaje muy importante del análisis de la presente investigación: las mujeres solteras. Por lo tanto no se pudo explorar estos hallazgos teóricos en cuanto al género en el análisis cuantitativo. 43 II CAPITULO METODOLÓGICO En este capítulo se presenta el análisis realizado con algunas variables de la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva (ENSAR) 2003. En primer lugar se presenta el diseño metodológico, dentro del cual se especifican la fuente de información, la población de estudio y la estrategia de análisis seguida. Después se detallan los modelos estadísticos que se emplearon para analizar los datos y como se construyeron las variables incluidas en el análisis bivariado. 1. Diseño metodológico 1.1. Fuentes de información La fuente de información que se utilizó para el análisis cuantitativo es la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva (ENSAR) 2003. La encuesta se levantó en ocho entidades federativas: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas. Con dominios en el ámbito nacional y sus componentes urbano y rural, así como las zonas urbanas, rurales y globales de cada una de las mencionadas entidades del país. 99 La ENSAR se realizó a principios de 2003 bajo la coordinación del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la SSA. El diseño metodológico, trabajo de campo, captura y procesamiento de la información estuvieron a cargo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la supervisión y el control de la calidad del levantamiento de la información, captura y procesamiento de los datos por parte del Instituto Nacional de Salud Pública. Los comités de ética de dichas instancias aprobaron su ejecución. 99 CONAPO. Estructura de la muestra de la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva, 2003 Secretaría General del Consejo Nacional de Población, Noviembre, 2004. p. 2 44 Para el levantamiento de la información se utilizaron tres tipos de cuestionarios: uno de hogar, otro para mujeres de 15 a 49 años y uno más de localidad (aplicado a localidades menores de 2,500 habitantes). Para la selección de la muestra se empleó un muestreo probabilístico, polietápico y estratificado. Se trata de una encuesta con representatividad nacional, para ámbitos rurales y urbanos y para ocho estados del país, que cuenta con un total de 19,498 cuestionarios individuales completos (tasa de no respuesta a nivel individual de 6.6%). El cuestionario individual se aplicó sólo a mujeres en edad fecunda y recaba información detallada sobre ocho áreas de interés: características sociodemográficas, fecundidad y antecedentes ginecobstétricos, anticoncepción, atención materno-infantil, exposición al riesgo de concebir, infecundidad y menopausia, sexualidad y violencia doméstica, así como infecciones de transmisión sexual. 100 Según el trabajo de evaluación realizado por Potter, la Ensar 2003 presenta buena consistencia entre los cuestionarios de hogar e individuales y es consistente con la información obtenida por el Censo de Población del año 2000, salvo algunas discrepancias que Potter señala en su análisis y que por no ser objeto de este trabajo no mencionamos, este autor evalúa que la Ensar proporciona clara evidencia de la disminución de la fecundidad en México. 101 1.2. Población de estudio El universo de estudio considerado en esta investigación es todas las mujeres de 15 a 24 años que se iniciaron sexualmente entre 12 y 19 años de edad. Es importante destacar que en este trabajo solo se tomaron las variables relacionadas al inicio de vida sexual entre las adolescentes que básicamente se encontraron en el cuestionario 100 101 Salinas-Rodríguez A, Pérez-Núñez R, Ávila-Burgos L. Modelos de regresión para variables expresadas como una proporción continua. Salud Pública de México / Vol.48, no.5, septiembre-octubre de 2006, p. 349. Potter, Joseph E. y cols. Evaluación de la Ensar 2003. en: Chávez Galindo, Uribe Zúñiga y Palma Cabrera, coordinadoras. “La salud reproductiva en México. Análisis de la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 2003. Secretaría de Salud y CRIM, UNAM. México, 2007. pp. 37-39 45 individual. Y que la encuesta no interroga directamente a los varones sino a través de sus parejas mujeres. 1.3. Estrategia y técnicas de análisis En primer lugar, se analizan las variables que se van a utilizar en el modelo y también se establecen análisis bivariados, para conocer la relación directa entre las variables explicativas y las variables dependientes. Enseguida se proponen dos modelos estadísticos de regresión logística. Para el primer modelo el universo de estudio serán las mujeres de 15-24 y como variable dependiente se verá si se iniciaron o no en la actividad sexual durante la adolescencia (12 a 19 años). Para el segundo modelo el universo de estudio son las mujeres de 15-24 años ya iniciadas sexualmente en la adolescencia, y se identificará si usaron o no usaron condón en la primera relación sexual, aspecto que constituye la segunda variable dependiente. En ambos modelos se utilizaron las mismas variables independientes con el propósito de hacer comparable la información. Las variables independientes consideradas fueron básicamente las principales características sociodemográficas que se incluyeron en la ENSAR, 2003. La construcción de las variables se detalla a continuación: 1) Edad en el momento de la entrevista Se tomó el rango de 15 a 24 años, en base a la variable definida como p102. 46 2) Estratos socioeconómicos Construcción de Estrato socioeconómico La variable “estrato socioeconómico” que aquí se esta utilizando no es una mera referencia a nivel socioeconómico sino que es una metodología de análisis de estratificación social construida por el grupo de Salud Reproductiva y Sociedad de El Colegio de México. 102 Esta construcción está considerando tres variables: - Condiciones de la vivienda, en donde se determina el índice de calidad de la vivienda (Piso de tierra, Piso no de tierra y sin agua, Piso no de tierra y con agua y todos los servicios). - Escolaridad relativa promedio del hogar, considerada por categorías - Actividad asociada al mayor ingreso del hogar, (diferenciando por estudiante, trabajador sin pago, buscó trabajo, quehaceres del hogar, incapacitado, no trabaja, jornalero o peón, trabajador a destajo, cuenta propia, jubilado o pensionado, empleado y obrero, patrón o empresario). Tomando en consideración las variables anteriores se clasifica a la población en los siguientes estratos: - Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo 3) Escolaridad Esta variable se construyó con base en la pregunta 1.15 del cuestionario individual ¿Cuál fue el último grado que usted aprobó en la escuela?, y se codificó en estudió menos o hasta secundaria o estudió secundaria y más. 102 Echarri Cánovas, Carlos Javier. Desigualdad socioeconómica y salud reproductiva: una propuesta de estratificación social aplicable a las encuestas [A ser publicado en: Susana Lerner e Ivonne Szasz (comp.), Salud reproductiva y condiciones de vida, El Colegio de México]. P. 61. 47 4) Estado conyugal y edad. Para la construcción de esta variable se tomó en cuenta: Mes de primera unión Año de primera unión Mes de nacimiento Año de nacimiento La información se convirtió en meses. Se restaron los meses de unión a los del nacimiento y así se pudo ver la edad expresada en los meses que tenía en el momento en que se unió y se transformó en años. Se dividió la variable en: - Se unió antes de los 20 años - Se unió después de los 20 años - No se unió De estas tres anteriores categorías se tomaron la segunda y tercera y se sumaron para obtener la variable: 1: se unió antes de los 20 años (en la adolescencia) 2: no se unió antes de los 20 años (en la adolescencia) 5) La variable ocupación se basó en la p.1.20 del cuestionario individual, que refiere la condición de actividad de las entrevistadas y se dividió en trabaja fuera del hogar 103 , estudia y no trabaja fuera del hogar ni estudia. 6) La variable actividad religiosa se construyó tomando en cuenta la p. 1.27 del cuestionario individual ¿con qué frecuencia acude usted a la iglesia? Se clasificó en cuatro categorías: - ninguna - católico activo, - católico no activo y 103 Es decir no se dedica solo al trabajo doméstico, ni el trabajo que realiza aunque sea para el mercado lo realiza en su domicilio como maquila. Por simplificar el texto se usa el término “trabaja” para indicar que trabaja fuera del hogar. 48 - otra. La decisión se tomó porque al sacar la frecuencia de la p.126 ¿Cuál es su religión?, se obtuvo que un 86.1% de las chicas de 15 a 24 años son adeptas a la religión católica, es decir, la gran mayoría se declaró católica, por lo que esta categoría no establece una diferenciación clara; como se verá más adelante, la distinción entre católica activa y no activa, permite hilar más fino la influencia de la religión en las prácticas sexuales. Prueba de Colinealidad Esta prueba estadística se realizó para evaluar el nivel de correlación entre las variables independientes, el nivel de correlación está dado por el valor de la probabilidad de Pearson y se considera que hay probabilidad de colinealidad 104 cuando la probabilidad es superior a .6; lo cual, como podemos ver en el siguiente cuadro, no se dio en ninguna de las correlaciones entre variables. Solo hay que mencionar que la correlación entre estratos socioeconómicos y escolaridad resultó la más alta de todas, con un valor de .430, pero ni en este caso existe una colinealidad que pueda alterar la interpretación de los resultados. Cuadro II.1 Correlaciones Características Estrato socioeconómico Edad de la entrevistada Estudios Estado conyugal Ocupación Actividad religiosa Estrato socioeconómico Edad de la entrevistada Estudios Estado conyugal Ocupación Actividad religiosa 1.000 -0.042 0.430 0.294 -0.261 -0.016 -0.042 0.430 0.294 -0.261 1.000 -0.007 -0.286 0.033 -0.007 1.000 0.242 -0.181 -0.286 0.242 1.000 -0.342 0.033 -0.181 -0.342 1.000 -0.034 -0.006 0.021 0.024 -0.016 -0.034 -0.006 0.021 0.024 1.000 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. 104 Stern, Claudio y Menkes, Catherine. (2006) “Embarazo adolescente y estratificación social” Diagnóstico en la Salud Reproductiva. El Colegio de México. En prensa. 49 Pruebas de Chi Cuadrada (Significancia estadística) Se usó la prueba de CHI cuadrada para evaluar si el cruce entre el porcentaje de las variables es significativo o no, recordando que cuando es menor a .05 si es estadísticamente significativo. Como todo estadístico, la prueba de chi cuadrada se realizó sobre la base de datos sin ponderar. Regresiones Logísticas Para ver los determinantes de la iniciación sexual y del uso de métodos anticonceptivos considerando la presencia de las diferentes variables, se realizaron dos modelos de regresión logística. El modelo de regresión tiene la gran ventaja de que nos permite tomar como variable dependiente una variable nominal y como variables independientes variables nominales, ordinales o numéricas. El hecho de que la variable dependiente pueda ser, de alguna manera una variable cualitativa, es importante en el caso de nuestro análisis, ya que nos permite calcular la probabilidad de inicio sexual según distintas variables explicativas. Es importante recalcar que gracias a este modelo podemos aislar la influencia de cada variable por lo que se puede medir la relación de cada variable controlando por las demás variables. En ambos modelos de regresión se utilizaron las mismas variables independientes con el objetivo de poder tener un comparativo entre las mismas características sociodemográficas y apreciar cuales son las variables que se asocian con la iniciación sexual y cuáles con el uso de un preservativo en la primer relación sexual. 50 Los valores asignados a las variables y las categorías de referencia se detallan a continuación: 1er. Modelo: Variable dependiente: Se inició sexualmente en la adolescencia (12-19 años) 0: no tuvo relaciones sexuales 12-19 años 1: si tuvo relaciones sexuales12-19 años Variables independientes: Edad en el momento de la entrevista P 102, es continua del rango de 15 a 24 años. Estratos socioeconómicos (La categoría de referencia fue el estrato muy bajo) 1: Muy bajo 2: Bajo 3: Medio 4: Alto Trabaja o no y/o estudia (La categoría de referencia fue no trabaja ni estudia) 1: Trabaja 2: Estudia 3: No trabaja ni estudia Estado conyugal y edad (la categoría de referencia fue no se unió en la adolescencia) 1: Se unió en la adolescencia 2: No se unió en la adolescencia Actividad Religiosa (la categoría de referencia es ninguna) 1: Ninguna 2: Católico activo 3: Católico no activo 4: Otra Escolaridad (La categoría de referencia fue estudió secundaria y más) 1: Estudió menos que secundaria 2: Estudió secundaria y más 51 2º. Modelo: Variable dependiente: Uso de Condón 0: no usó condón 1: si usó condón Variables independientes: Las mismas que en el primer modelo con las mismas categorías de referencia. Algunos señalamientos sobre las limitaciones de las variables utilizadas: Es importante señalar que, como sucede en la mayoría de los estudios sociodemográficos, se establece una relación entre ciertas variables sociales y económicas que no siempre coinciden con el momento en que ocurrió el evento estudiado. En el caso del presente estudio, no se cuenta con el estrato socio-económico del hogar, ni con el nivel de escolaridad, ni con la actividad al momento exacto del inicio sexual. No obstante, se considera que es muy probable que el nivel socio-económico del hogar no haya cambiado de manera importante en los últimos años. Respecto al nivel de escolaridad, la gran mayoría de la población mexicana que terminó la secundaria, lo hizo siendo muy joven, por lo que es probable pensar que la mayoría de las mujeres de 15 a 24 años que no alcanzaron la secundaria, ya no lo van a alcanzar, además de que en los modelos se controla por la edad desplegada año por año. Es importante subrayar que tampoco se cuenta con la condición de actividad en la que se encontraba la joven al momento del inicio sexual ni del uso del condón, por lo que hay que tomar con mucho cuidado la relación de esta variable con las variables dependientes, ya que es muy probable que haya cambiado su actividad según la edad en la que se encontraba. Sin embargo, pareció importante también introducirla al análisis, ya que puede estar relacionada de alguna manera con sus proyectos de vida. 52 III RESULTADOS 1. Análisis basado en la ENSAR 2003 Los porcentajes, presentados en estas frecuencias, están calculados sobre la base ponderada y las n’s están tomadas de la base sin ponderar. Se incluye un cuadro de uso de anticonceptivos para demostrar que es el condón el que tiene un porcentaje mayor de uso, de un 68.8%, razón por la cual se tomó el uso de condón como variable dependiente, además de que se trata del único método anticonceptivo que previene tanto el embarazo como las ITS. El universo complementario del uso del condón es las que “usaron otro método” y también “las que no usaron ningún método”, porque estamos viendo los determinantes para una sexualidad protegida; la protección más segura, una vez que se tienen relaciones sexuales, es el condón, ya que es único que previene infecciones de transmisión sexual y embarazo. Por ello la mayoría de campañas dirigidas a los adolescentes se han enfocado a promover este método. Se seleccionaron únicamente a las jóvenes de 15 a 24 años que sí se iniciaron sexualmente de los 12 a los 19 años de edad. 53 Cuado III.1 Distribución porcentual de las mujeres adolescentes de 15 a 19 años que iniciaron relaciones sexuales según el método antinconceptivo que usaron Método anticonceptivo usado Vasectomía Pastillas Inyecciones mensuales Inyecciones bimestrales Norplant DIU Condones Locales Ritmo Retiro Otro Pastillas de Anticoncepción de Emergencia Total N 1 29 14 2 2 2 337 1 31 69 1 1 490 Porcentaje 0.20 5.92 2.86 0.41 0.41 0.41 68.78 0.20 6.33 14.08 0.20 0.20 100.00 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003 En el cuadro III.1 se aprecia como es el condón el método anticonceptivo más usado por las adolescentes de la ENSAR, 2003, este porcentaje es de un 68.78%. Es importante notar que en un porcentaje del 14.08% corresponde al retiro, y casi un 6% de las adolescentes utilizan pastillas anticonceptivas. El resto de los métodos realmente tiene un porcentaje de uso mínimo. 1.1. Frecuencias simples Variable Dependiente: Inicio de relaciones sexuales La primera variable dependiente de la regresión logística consistió en caracterizar a las mujeres jóvenes en si se iniciaron sexualmente o no en la adolescencia. 54 Cuadro III.2 Mujeres de 15 a 24 años según si se iniciaron o no en la adolescencia Tuvo relaciones sexuales Si tuvo relaciones sexuales No tuvo relaciones sexuales de Total N Porcentaje 37.9 62.1 100.0 7099 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. El porcentaje de mujeres jóvenes que sí tuvo relaciones sexuales durante la adolescencia es cercano al 38%. Variable Dependiente: Uso de condón en la 1ª. Relación sexual En la segunda regresión logística se caracterizó a las mujeres jóvenes en base a si su compañero sexual usó o no usó un preservativo en la primera relación sexual. Cuadro III.3 Mujeres de 15 a 24 años iniciadas sexualmente según condición de uso de condón Uso de condón Sí usó condón No usó condón Total N Porcentaje 17.4 82.6 100.0 2963 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. De ellas el porcentaje de chicas que su pareja sí uso condón durante su primera relación sexual es muy bajo, de solo un poco más de 17%. 55 Características sociodemográficas A continuación se presentan las principales características sociodemográficas y que se identificaron en diversos trabajos teóricos como los atributos que más se relacionan con la sexualidad adolescente; y, por tanto en el análisis se tomaron como variables independientes. Cuadro III.4 Mujeres de 15 a 24 años según estratos socioeconómicos Estrato socioeconómico Muy bajo Bajo Medio Alto Total N Porcentaje 35.7 36.8 16.5 11.0 100.0 7124 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. Más del 70% de las chicas adolescentes entrevistadas en la Ensar 2003 se encuentran en los estratos socioeconómicos muy bajo y bajo. Cuadro III.5 Mujeres de 15 a 24 años según estudios de secundaria Estudios Estudió menos que secundaria Estudió secundaria y más Total N Porcentaje 31.6 68.4 100.0 7120 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. El porcentaje de mujeres adolescentes que estudió secundaria y más es alto, de 68%. 56 Cuadro III.6 Mujeres de 15 a 24 años según ocupación Ocupación Trabaja Estudia Ni trabaja ni estudia Total N Porcentaje 25.9 31.9 42.1 100.0 7127 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. Según se aprecia en el cuadro III.6 El mayor grupo de ellas, un 42%, no trabaja fuera del hogar ni estudia; cerca del 32% estudia y un poco más del 25% trabaja en actividades para el mercado fuera de su hogar. Cuadro III.7 Mujeres de 15 a 24 años según estado conyugal Estado conyugal Se unió ántes de los 20 años No se unió ántes de los 20 años Total N Porcentaje 27.2 72.8 100.0 7127 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. Como se observa en el cuadro III.7, Cerca del 27% de las jóvenes se unieron o casaron en la adolescencia. 57 Cuadro III.8 Mujeres de 15 a 24 años según su religión Religión Ninguna religión Católica Otra religión Total N Porcentaje 5.7 86.1 8.2 100.0 7111 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. La religión católica es la predominante, con un porcentaje de más del 86%, el grupo de otras religiones suma un 8% y poco más de un 5% refiere no ser adepta a ninguna religión. Cuadro III.9 Mujeres de 15 a 24 años según frecuencia con que acude a la iglesia Actividad religiosa Ninguna religión Católico activo Católico no activo Otra religión Total N Porcentaje 6.0 78.1 7.4 8.5 100.0 6842 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. El porcentaje de católicas activas, es decir que asisten una vez a la semana o más a su iglesia es alto, de un 78%. 58 1.2. Análisis bivariado: Primer modelo: Cruces de las variables independientes con la variable tuvo relaciones sexuales en la adolescencia. Los porcentajes, presentados en estos cuadros, están calculados sobre la base ponderada; las n’s corresponden a la base sin ponderar. Cuadro III.10 Mujeres de 15 a 24 años según si tuvieron o no relaciones sexuales durante la adolescencia por estratos socioeconómicos Estrato socioeconómico Tuvo relaciones sexuales Sí tuvo relaciones sexuales N No tuvo relaciones sexuales N Total N Total Muy bajo 52.0 1481 48.0 1609 100.0 3090 Bajo 38.0 736 62.0 1509 100.0 2245 Medio 21.7 234 78.3 835 100.0 1069 Alto 16.4 115 83.6 577 100.0 692 37.9 2566 62.1 4530 100.0 7096 2 X =405.251 P=0.000 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. Poco más de la mitad de las adolescentes pertenece al estrato socioeconómico muy bajo y sí tuvieron relaciones sexuales durante la adolescencia. Este porcentaje disminuye de manera inversa al estrato socioeconómico, es decir, a mayor estrato socioeconómico menor porcentaje de mujeres que sí tuvieron relaciones sexuales. 59 Cuadro III.11 Mujeres de 15 a 24 años según si tuvieron o no relaciones sexuales durante la adolescencia por estudios de secundaria Tuvo relaciones sexuales Sí tuvo relaciones sexuales N No tuvo relaciones sexuales N Total N Estudios Estudió Estudió menos que secundaria y secundaria más 47.8 33.4 1280 1285 52.2 66.6 1348 3179 100.0 100.0 2628 4464 Total 37.9 2565 62.1 4527 100.0 7092 2 X =284.326 P=0.000 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. Como se observa en el cuadro III.11, casi la mitad de las mujeres que contaban con una educación formal menor a la secundaria, se iniciaron en la adolescencia, mientras que únicamente el 33.4% de las que contaban con secundario o más. Cuadro III.12 Mujeres de 15 a 24 años según si tuvieron o no relaciones sexuales durante la adolescencia por ocupación Ocupación Tuvo relaciones sexuales Sí tuvo relaciones sexuales N No tuvo relaciones sexuales N Total N Trabaja Estudia 35.8 562 64.2 1223 100.0 1785 9.1 185 90.9 2014 100.0 2199 Ni trabaja y ni estudia 61.0 1820 39.0 1295 100.0 3115 Total 37.9 2567 62.1 4532 100.0 7099 2 X =1419.349 P=0.000 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. El mayor porcentaje de jóvenes que tuvieron relaciones sexuales en la adolescencia fue el de las mujeres que no trabajan ni estudian, (61%,), después las que sólo trabajan, poco más de 35% y, finalmente, las que se dedican únicamente al estudio (9%). 60 Cuadro III.13 Mujeres de 15 a 24 años según si tuvieron o no relaciones sexuales durante la adolescencia por estado conyugal Tuvo relaciones sexuales Sí tuvo relaciones sexuales N No tuvo relaciones sexuales N Total N Estado conyugal No se unió en Se unió en la la adolescencia adolescencia 98.6 15.3 1924 643 1.4 84.7 29 4503 100.0 100.0 1953 5146 Total 37.9 2567 62.1 4532 100.0 7099 2 X =4537.869 P=0.000 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. Evidentemente en el caso de las mujeres unidas, casi la totalidad tuvo relaciones sexuales (98.6%). Llama la atención que el 1.4% se declara unida pero no reconoció tener relaciones sexuales. Esto podría deberse a un problema de información o a otros aspectos muy específicos difíciles de identificar. De todas formas el 15% de las solteras declaró tener relaciones sexuales, por lo que es importante incorporar en el análisis, en el caso de las adolescentes, a la población soltera. 61 Cuadro III.14 Mujeres de 15 a 24 años según si tuvieron o no relaciones sexuales durante la adolescencia por religión Religión Tuvo relaciones sexuales Sí tuvo relaciones sexuales N No tuvo relaciones sexuales N Total N Ninguna religión 52.3 180 47.7 179 100 359 Total Católica 37.2 2154 62.8 3849 100 6003 Otra religión 36.7 229 63.3 492 100 721 38.0 2563 62.0 4520 100 7083 2 X =51.981 P=0.000 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. Como se puede ver en el cuadro III.14 existe claramente un mayor porcentaje de mujeres que tuvieron relaciones sexuales entre las que declararon no tener ninguna religión. Vale la pena mencionar que se encuentra un porcentaje de inicio sexual muy similar en las católicas como en las que declararon pertenecer a otra religión. Cuadro III.15 Mujeres de 15 a 24 años según si tuvieron o no relaciones sexuales durante la adolescencia por frecuencia con que acude a la iglesia Tuvo relaciones sexuales Sí tuvo relaciones sexuales N No tuvo relaciones sexuales N Total N Ninguna religión 52.3 180 47.7 179 100.0 359 Actividad religiosa Católico Católico no activo activo 35.0 53.6 1841 203 65.0 46.4 3438 254 100.0 100.0 5279 457 Otra religión 36.7 229 63.3 492 100.0 721 Total 37.5 2453 62.5 4363 100.0 6816 2 X =53.747 P=0.000 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. Así, el no tener ninguna religión o ser católico no activo incrementa entre 15% y 25% el porcentaje de mujeres iniciadas sexualmente; al parecer el practicar alguna religión sí influye en la no iniciación sexual en la adolescencia, lo cual es un hallazgo interesante si se considera que corresponde a un análisis cuantitativo. 62 En el análisis bivariado, todos los cruces con esta variable arrojaron un p. de chi cuadrada menor a .05 lo cual se considera estadísticamente significativo. Segundo modelo: Cruces de las variables independientes con la variable usó o no uso condón Cuadro III.16 Mujeres de 15 a 24 años según uso de condón por su pareja en la adolescencia por estrato socioeconómico de la mujer Estrato socioeconómico Uso de condón Sí usó de condón N No usó de condón N Total N Total Muy bajo 8.1 101 91.9 1537 100.0 1638 Bajo 21.2 171 78.8 691 100.0 862 Medio 28.3 82 71.7 225 100.0 307 Alto 47.0 65 53.0 90 100.0 155 17.4 419 82.6 2543 100.0 2962 2 X =247.342 P=0.000 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. El porcentaje de usuarias de condón es de solo un 8% en el estrato socioeconómico muy bajo, va ascendiendo a mayor estrato económico, de tal forma que en el estrato alto se encuentra el mayor porcentaje, 47%, de mujeres con parejas usuarias de condón. 63 Cuadro III.17 Mujeres de 15 a 24 años según uso de condón por su pareja en la adolescencia por estudios de secundaria de la mujer Uso de condón Sí usó de condón N No usó de condón N Total N Estudios Estudió Estudió menos que secundaria y secundaria más 6.8 23.9 82 335 93.2 76.1 1323 1220 100.0 100.0 1405 1555 Total 17.4 417 82.6 2543 100.0 2960 2 X =150.456 P=0.000 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. Es significativa la diferencia entre las usuarias de condón al cruzar el umbral de estudios de la secundaria, ni un 7% lo usó cuando estudió menos que secundaria y casi un 24% cuando había estudiado secundaria y más. Cuadro III.18 Mujeres de 15 a 24 años según uso de condón por su pareja en la adolescencia por ocupación de la mujer Ocupación Uso de condón Sí usó de condón N No usó de condón N Total N Trabaja Estudia 26.2 130 73.8 566 100.0 696 41.0 86 59.0 137 100.0 223 Ni trabaja y ni estudia 10.8 203 89.2 1841 100.0 2044 Total 17.4 419 82.6 2544 100.0 2963 2 X =151.197 P=0.000 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. Existe un porcentaje mucho mayor de mujeres cuyas parejas usaron el condón en la primera relación sexual en las que estudian que llega al 41%, las mujeres que trabajan reportaron 64 un uso de 26% y finalmente el menor porcentaje corresponde a las jóvenes que declararon no trabajar ni estudiar. Cuadro III.19 Mujeres de 15 a 24 años según uso de condón por su pareja en la adolescencia por estado conyugal de la mujer Uso de condón Sí usó de condón N No usó de condón N Total N Estado conyugal No se unió en Se unió en la la adolescencia adolescencia 11.7 26.5 177 242 88.3 73.5 1772 772 100.0 100.0 1949 1014 Total 17.4 419 82.6 2544 100.0 2963 2 X =120.075 P=0.000 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. Como apreciamos en el cuadro III.19, es bajo el porcentaje de mujeres con parejas usuarios de condón tanto en las unidas como en las no unidas que sí se unió antes de los 20 años, casi un 12% y un 26%, si no se unió en la adolescencia. Cuadro III.20 Mujeres de 15 a 24 años según uso de condón por su pareja en la adolescencia por religión de la mujer Religión Uso de condón Sí usó de condón N No usó de condón N Total N Ninguna religión 15.2 18 84.8 174 100 192 Total Católica 18.1 375 81.9 2127 100 2502 Otra religión 11.7 25 88.3 240 100 265 17.4 418 82.6 2541 100 2959 2 X =1.535 P=0.464 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. 65 El cruce mostrado en el cuadro III.20 es el único cruce que arrojó un resultado que no es significativo; ya que el valor de la chi2, de .464, es mayor a .05; razón por la cuál, esta variable se agrupo de manera distinta distinguiendo a las católicas activas y no activas. Cuadro III.21 Mujeres de 15 a 24 años según uso de condón en la adolescencia por frecuencia con que acude a la iglesia Uso de condón Sí usó de condón N No usó de condón N Total N Ninguna religión 15.2 18 84.8 174 100.0 192 Actividad religiosa Católico Católico no activo activo 17.7 23.7 318 37 82.3 76.3 1823 201 100.0 100.0 2141 238 Otra religión 11.7 25 88.3 240 100.0 265 Total 17.7 398 82.3 2438 100.0 2836 2 X =9.744 P=0.021 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. Como se observa en el Cuadro III. 21, cuando se establece una agrupación más detallada de la variable religión, sí se encuentran diferencias significativas en el uso del condón en la primera relación sexual. Las católicas no activas son las que presentaron un mayor uso, de un 23.7%, y la proporción menor fue entre las que declararon otra religión distinta a la católica con un uso menor, de un 11.7%. Llama la atención que las que no declararon tener ninguna religión presentan un menor uso que las católicas, en general. Esto puede estar permeado por el estrato socio-económico y el nivel de escolaridad que presentan las mujeres. De hecho, se verá más adelante en el modelo de regresión logística, que una vez que se controla por las variables socioeconómica y demográficas, la religión no presenta una relación significativa con el uso de un preservativo en la primera relación sexual. 66 1.3. Modelos de Regresión Logística 1er. Modelo: Variable dependiente: Se inició sexualmente en la adolescencia (12-19 años) 0: no tuvo relaciones sexuales 12-19 años 1: sí tuvo relaciones sexuales12-19 años Variables independientes: Edad en el momento de la entrevista Variable continua del rango de 15 a 24 años. Estratos socioeconómicos (La categoría de referencia fue el estrato muy bajo) 1: Muy bajo 2: Bajo 3: Medio 4: Alto Trabaja o no y/o estudia (La categoría de referencia fue no trabaja ni estudia) 1: Trabaja 2: Estudia 3: No trabaja ni estudia Estado conyugal y edad (la categoría de referencia fue no se unió en la adolescencia) 1: Se unió en la adolescencia 2: No se unió en la adolescencia Actividad Religiosa (la categoría de referencia es ninguna) 1: Ninguna 2: Católico activo 3: Católico no activo 4: Otra Escolaridad (La categoría de referencia fue estudió secundaria y más) 1: Estudió menos que secundaria 2: Estudió secundaria y más 67 Cuadro III.22 Factores asociados a la iniciación sexual en la adolescencia de las mujeres de 15 a 24 años (regresión logística) Variables Edad Estrato Muy bajo Bajo Medio Alto Ocupación Ni trabaja ni estudia Trabaja Estudia Estado conyugal No unida Unida Actividad religiosa Ninguna religión Católica activa Católina no activa Otra religión Estudios Secundaria y más Menos de secundaria Constante Razón de momios 1.173 Significancia 0.000 1.000 1.121 1.093 1.293 0.303 0.525 0.106 1.000 0.779 0.414 0.016 0.000 1.000 322.034 0.000 1.000 0.471 0.673 0.420 0.000 0.081 0.000 1.000 1.025 17.000 0.817 0.000 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. 68 Descripción de los resultados del primer modelo: a) El estar unida, como estado conyugal, es un factor que aumenta 322.03 veces el riesgo de que una adolescente se inicie sexualmente en relación a las mujeres de 15 a 24 años que no se unieron en la adolescencia. b) El ser católica activa se relaciona con una probabilidad de .47. La probabilidad de que una adolescente se inicie sexualmente cuando declara no ser adepta a ninguna religión es menor a las que declaran tenerla. De hecho, todas las categorías consideradas en la variable religión disminuyen la probabilidad de inicio sexual frente a las que no practican ninguna religión. c) Por cada año de edad cumplido, en el rango de 15 a 24 años, aumenta en 17% la probabilidad de que la adolescente se inicie sexualmente. d) Respecto a la actividad en la que se encontraba la joven al momento de la entrevista, se observa que si se encontraba únicamente estudiando, disminuye la probabilidad que se haya se iniciado sexualmente en la adolescencia en relación a las que no trabajan ni estudian, ya que el valor de la B es menor a 1, es decir, el tener la ocupación de estudiante disminuye la probabilidad de inicio de vida sexual. e) Ni el estrato socioeconómico ni el estudiar considerando el umbral de secundaria resultaron ser variables significativas en este modelo. 2º. Modelo: Variable dependiente: Uso de Condón 0: no usó condón 1: sí usó condón 69 Variables independientes: Como se mencionó anteriormente las variables independientes son las mismas que en el primer modelo con las mismas categorías de referencia. Cuadro III.23 Factores asociados al uso del condón en las mujeres de 15 a 24 años que se iniciaron sexualmente en la adolescencia (regresión logística) Variables Edad Estrato Muy bajo Bajo Medio Alto Ocupación Ni trabaja ni estudia Trabaja Estudia Estado conyugal No unida Unida Actividad religiosa Ninguna religión Católica activa Católina no activa Otra religión Estudios Secundaria y más Menos de secundaria Constante Razón de momios 0.915 Significancia 0.000 1.000 2.513 2.774 4.225 0.000 0.000 0.000 1.000 1.117 1.721 0.438 0.004 1.000 0.538 0.000 1.000 1.690 1.769 1.024 0.053 0.081 0.945 1.000 0.424 0.619 0.000 0.431 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. 70 Descripción de los resultados del segundo modelo: a) El pertenecer al estrato socioeconómico alto aumenta 4.2 veces la probabilidad de usar condón en su primera relación sexual en relación a las del estrato muy bajo. b) El estudiar aumenta 1.7 veces la probabilidad de usar condón en relación a las que no trabajan ni estudian. c) La probabilidad de usar en condón es menor en las unidas que en las no unidas d) La probabilidad de uso del condón es menor en las que no cuentan con secundaria y más. e) Por cada año de edad, en el rango de 15 a 24, la probabilidad de uso de condón disminuye en 9.2%. Es decir, a mayor edad el uso del condón disminuye. 71 Cuadro III.24 Relación de las variables independientes con iniciación sexual Variable Edad categoría relación positiva relación negativa Variable continua 15-24 años Estrato Socioeconómico Alto Medio Bajo Muy bajo Escolaridad Hasta secundaria Secundaria y más Estado Conyugal Se unió en la adolescencia No se unió en la adolescencia Ocupación Trabaja Estudia No trabaja ni estudia Actividad Religiosa Ninguna religión Católica activa Católica no activa Otra religión no tiene relación 1.7 x x 322 0.4 0.4 Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. Aunque ya se presentó el análisis de estos resultados vale la pena retomarlos para hacer una comparación entre los determinantes de un modelo y los del otro. En el cuadro III.24 podemos apreciar gráficamente el conjunto de las variables relacionadas a inicio sexual: en primer lugar, unida en la adolescencia. En segundo lugar, conforme aumenta la edad, las variables que protegen para un inicio sexual son el estudiar y el ser católica activa; y, las que no presentan relación significativa son ni el estrato socioeconómico ni el nivel de escolaridad alcanzado. 72 Cuadro III.25 Relación de las variables independientes con uso de condón Variable Edad categoría relación positiva relación negativa 0.9 Variable continua 15-24 años Estrato Socioeconómico Alto Medio Bajo Muy bajo Escolaridad Hasta secundaria Secundaria y más Estado Conyugal Se unió en la adolescencia No se unió en la adolescencia Ocupación Trabaja Estudia No trabaja ni estudia Actividad Religiosa Ninguna religión Católica activa Católica no activa Otra religión no tiene relación 4.2 2.7 2.5 0.4 0.5 1.7 x Fuente: Estimación propia con datos de ENSAR, 2003. En el cuadro III.25 notamos como las variables mas importantes para el uso de condón son estrato socioeconómico y el tener como ocupación ser estudiante; la relación negativa la presentan la edad, el haberse unido en la adolescencia y el haber estudiado menos o hasta secundaria; la variable sin relación resultó ser la variable de actividad religiosa. . 73 III CONCLUSIONES La primera conclusión es, obligadamente respecto a la definición de adolescencia, se puede decir que efectivamente, desde las Ciencias Sociales, no es posible definir “la adolescencia” como un concepto único, amplio y que encierre toda la fenomenología que esta etapa significa, sino que podemos hablar de “adolescentes”, múltiples, diversos, concretos, históricos, diferenciados por clase social, estrato socioeconómico, género, escolaridad, ocupación, religión y/o contexto familiar. Las prácticas sexuales son el resultado de la interacción de diversos factores entre los que se encuentran los biológicos, sociales, institucionales, familiares, culturales, éticos, psicológicos, etc, imbuidos de determinismos de género en una sociedad patriarcal que se requiere conocer para superar las inequidades de género y de las desigualdades en la distribución de poder asociadas a ellas y que no son ajenas a la vida sexual y reproductiva de las y los adolescentes en nuestro país. Los estereotipos sexuales, tanto en hombres como en mujeres inducen a los adolescentes a no usar métodos anticonceptivos, pero en especial en el caso de las mujeres gran parte de las mexicanas adolescentes no utilizaron ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual, la gran mayoría de la población femenina se inicia sexualmente sin protección alguna. Por lo cual, a fin de minimizar los riesgos de la salud sexual, deben de dirigirse esfuerzos consistentes para lograr que el inicio de la actividad sexual y la protección anticonceptiva ocurra de manera simultánea. Por ello las campañas de salud necesitan reivindicar el uso del condón como signo de amor y confianza en contraposición con la asociación que actualmente se percibe entre condones y promiscuidad o infidelidad. Las intervenciones en salud deben captar la atención de los adolescentes muy jóvenes, de tal manera que el mensaje de uso de condón lo tengan absorbido antes del inicio de su actividad sexual. En cuanto a las conclusiones que podemos inferir de los resultados arrojados por el análisis de los modelos de regresión logística tenemos que; la práctica de una sexualidad 74 protegida y el uso de condón presentan una relación positiva directa con el estrato socioeconómico y la escolaridad. Sin embargo en los modelos de regresión logística tanto el nivel de escolaridad de las jóvenes como el estrato socioeconómico al que pertenecen no mostraron una relación significativa con el inicio sexual, pero si con el uso del preservativo. Estos hallazgos apoyan los resultados mostrados por Menkes y Suárez, donde se muestra que una vez que se controla el estado civil, no existen diferencias en la edad de iniciación sexual según el nivel de ingreso del hogar. 105 Además se ha mostrado que en la iniciación sexual influyen de manera muy importante la moral sexual y las percepciones de género 106 . El estar unida en la adolescencia es, en la muestra de la Ensar, 2003, una variable que determina el inicio de vida sexual. Este es uno de los hallazgos más importantes en este trabajo, ya que es la condición conyugal de unida lo que está determinando en gran medida, aunque no de manera exclusiva el inicio de vida sexual para las adolescentes mexicanas. Otro hallazgo muy importante es que la religión, particularmente el hecho de ser practicante activa de la religión católica, que en este trabajo se considera el hecho de asistir una vez a la semana o más, a actividades religiosas, resultó ser una variable con efecto protector para el inicio de vida sexual en las adolescentes, es decir, que las adolescentes que practican la religión católica postergan el inicio de su vida sexual. No así en el uso de condón en donde se corroboró lo ya asentado en otros hallazgos de investigación, es decir, que la religión no tiene una influencia significativa en la práctica de una sexualidad protegida. 105 106 Menkes Bancet, Catherine/Suárez, López Leticia. (2003). Sexualidad y Embarazo Adolescente en México. Papeles de Población, enero-marzo, número 035. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México 1-32. Menkes, Catherine. INEQUIDAD DE GÉNERO, MORAL SEXUAL Y PRÁCTICAS SEXUALES DE LOS ADOLESCENTES EN MÉXICO. International Seminar on Sexual and Reproductive Transitions of Adolescents in Developing Countries. Cholula, Puebla, Mexico, 6-9 November 2006, International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) and the Center for Demographic, Urban and Environmental Studies (CEDUA), El Colegio de México 75 Si bien en el presente trabajo no se pudieron incorporar índices de género 107 , es posible pensar que el pertenecer o no a alguna religión refleja de alguna manera actitudes más o menos tradicionales en cuanto a las percepciones y estereotipos de los roles de género, aspectos tales que permean la sexualidad adolescente. Como se analizó en la parte teórica, los estereotipos de género se relacionan de manera muy estrecha con las prácticas sexuales de los adolescentes. En el primer cruce realizado entre inicio sexual y religión resultó que el 52% correspondió a las que no practican ninguna religión, sin embargo por el valor no significativo de la chi cuadrada la variable religión se agrupo de manera distinta, y la variable que sí fue significativa, fue la de actividad religiosa, entonces lo que importa no es cuál es su religión, sino la influencia que tiene la actividad religiosa entre las chicas que sí la practican. Como revisamos en la parte teórica, la iglesia es una de las instituciones que al incidir en diversos campos relevantes (tales como la construcción de las identidades, el control del cuerpo femenino y la división sexual del trabajo) contribuyen a moldear los comportamientos reproductivos y sexuales de los individuos, familias y grupos sociales. Este hallazgo de que la actividad religiosa resultó tener un efecto protector para el inicio de la vida sexual sugiere la importancia de trabajar más a fondo en esta línea de investigación sobre sexualidad y religión. Este estudio fue muy importante para analizar las características socioeconómicas más generales del inicio sexual y de la protección sexual. Con lo cual se confirma que las variables demográficas muestran un gran poder predictivo del comportamiento sexual. Pero es necesario también ahondar dentro del análisis cuantitativo en los datos de los hombres referidos por ellos de manera directa, lo cual no se pudo realizar con la base de datos utilizada aquí. Quedan pendientes otras variables como las de género y las culturales en general que explican de manera más clara los mecanismos de cómo estas variables sociales y económicas influyen tanto en la iniciación sexual como en la prevención del riesgo. En particular quedó muy 107 ver metodología 76 claro que la iniciación sexual está relacionada a aspectos culturales ya que una vez controlado el estado conyugal, el estrato socioeconómico y la escolaridad no mostraron en el modelo una relación tan clara. Ante tal vació surge la necesidad de ahondar especialmente en la explicación de los significados, lo cual solo se puede lograr a través del análisis cualitativo. Es una interrogante y a la vez un desafío para las políticas de población y las intervenciones en salud sexual y reproductiva el explicar ¿Por qué, a pesar de conocer el uso y tener acceso, los adolescentes no utilizan anticonceptivos en su primera y subsecuentes relaciones sexuales? Asimismo encontrar mayores pistas de las particularidades que inciden en el inicio sexual, más allá de determinantes socioeconómicos. Hay que aportar en desentrañar las razones si se quiere avanzar en promover la sexualidad protegida y la salud sexual y reproductiva de las adolescentes. En esto se requiere la confluencia del análisis cuantitativo y de la investigación cualitativa en los estudios de población de este grupo tan importante: los y las adolescentes de México. 77 Fuentes Consultadas Acker, Joan (1992). “Gendered Institutions: From Sex Roles to Gendered Institutions”, Contemporary Sociology 21, 5:565-569. Aggleton, Peter. (2001) PRÁCTICAS SEXUALES, ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SIDA ENTRE JÓVENES. Stern, Claudio y Juan Guillermo Figueroa (coords). Sexualidad y salud reproductiva: avances y retos para la investigación. El Colegio de México. México. 365-381. Atkin Zuckerman, Lucille/Givaudan Moreno, Martha. (1989) Perfil Psico-Social de la Adolescente Embarazada Mexicana. Temas Selectos en Reproducción Humana. Dr. Samuel Karchmer (editor) Instituto Nacional de Perinatología. Caballero Hoyos, José Ramiro; Carlos Conde Gonzáles y Alberto Villaseñor Sierra (editores). (2006) ITS Y VIH/SIDA EN ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES. Ángulos de la problemática en México. Primera edición. Consejo Estatal del SIDA- Jalisco e Instituto Nacional de Salud Pública, ISBN 970-9874-18-7, México, Pp. 122 Checa, Susana (2005). Implicaciones del género en la construcción de la sexualidad adolescente. Anales de la Educación común/ Tercer siglo/año 1/ número 1-2/ Adolescencia y Juventud. Publicación de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. CONAPO (2004). Estructura de la muestra de la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva, 2003 Secretaría General del Consejo Nacional de Población, Noviembre, 2004. Pp. 14. CONAPO (2000). La situación actual de las y los jóvenes en México. Diagnóstico sociodemográfico, CONAPO, México. CONAPO (2000). Cuadernos de Salud Reproductiva, CONAPO, México. Cornella i Canals, Joseph. Anorexia Nerviosa – Aspectos generales de la salud en la adolescencia y la juventud. Factores de Riesgo y Protección. Instituto Catalán de Salud. Deutsch, Francine M. (2007). Undoing Gender. GENDER & SOCIETY, Vol 21 No. 1, February 2007, 106-127. Dixon-Mueller, Ruth. (2006) How Young is “Too Young” Comparative Perspectives on Adolescent Sexual and Reproductive Transitions. International Seminar on Sexual and Reproductive Transitions of Adolescents in Developing Countries. Cholula, Puebla, Mexico, 6-9 November 2006, International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) and the Center for Demographic, Urban and Environmental Studies (CEDUA), El Colegio de México. Echarri Cánovas, Carlos Javier. Desigualdad socioeconómica y salud reproductiva: una propuesta de estratificación social aplicable a las encuestas [A ser publicado en: Susana Lerner e Ivonne Szasz (comp.), Salud reproductiva y condiciones de vida, El Colegio de México]. Pp. 61. 78 García, Brígida; Camarena, Rosa María y Salas, Guadalupe. (1999) “Mujeres y relaciones de género en los estudios de población” en: Brígida García (coord.): “Mujer, Género y población en México”, El Colegio de México, pp. 19-60. García Reza, Clotilde (2001). Factores sociales y su asociación con el comportamiento sexual de riesgo para adquirir enfermedades de transmisión sexual. Ciencia Ergo Sum, julio, volumen 8, número dos. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, pp.162-168. Gagnon, John H. (2001). Acciones virtuosas en ausencia de un dogma convincente: la salud reproductiva en un mundo socialmente construido. En Stern, Claudio y Juan Guillermo Figueroa (coords). Sexualidad y salud reproductiva: avances y retos para la investigación. El Colegio de México. México. 61-83. González Garza y cols. (2005). “Perfil del comportamiento sexual en adolescentes mexicanos de 12 a 19 años de edad. Resultados de la ENSA 2000”, en Revista de Salud Pública, mayo-junio de 2005, volumen 47, número 3, pp. 209-218. Informe Anual de la OMS (2003). Percepción del riesgo. Juárez, Fátima (2002) “Salud Sexual y reproductiva de los adolescentes en América Latina: evidencia, teorías e intervenciones”. En La fecundidad en condiciones de pobreza: una visión internacional. Cecilia Rabell Romero y María Eugenia Zavala de Cosío (coords). Instituto de Investigaciones Sociales, México. Pp. 291-314. Juárez, Fátima y Teresa Castro. (2004) Partnership and Sexual Histories of Adolescent Males in Brazil: Myths and Realities. Center for Demographic, Urban and Environmental Studies, El Colegio de México, México. Juárez, Fátima y Cecilia Gayet. (2005). Salud Sexual Y Reproductiva De Los Adolescentes En México: Un Nuevo Marco De Análisis Para La Evaluación Y Diseño De Políticas. Papeles de Población, julio-septiembre, número 045, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, pp.177-219. La actividad sexual y la maternidad entre las adolescentes en América Latina y el Caribe: Riesgos y Consecuencias. Programa “Salud reproductiva y sociedad” Colegio de México. Lamas, Marta. (2002). Cuerpo: Diferencia sexual y género, cap 1. “La antropología feminista y la categoría género”, pp. 21-47. Lamas, Martha (2003)(comp). El GÉNERO. La construcción cultural de la diferencia sexual. Programa Universitario de Estudios de Género. UNAM, México. Lassonde, Luis (1997). Los desafíos de la demografía ¿Qué calidad de vida habrá en el siglo XXI? UAM y FCE. México.66-105. Lerner, Susana e Ivonne Szasz. La investigación sociodemográfica en salud reproductiva y su aporte para la acción. ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS, El Colegio de México, 2003. pp.299-351 Margulis, Mario. Editor. Ariovich, Laura et al. La juventud es más que una palabra. 2ª. Ed. Buenos Aires: Biblos, 2000 241 pp 79 Menkes Bancet, Catherine/Suárez, López Leticia. (2003). Sexualidad y Embarazo Adolescente en México. Papeles de Población, enero-marzo, número 035. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México 1-32. Menkes Bancet, Catherine/Suárez, López Leticia. (2004). PRÁCTICAS SEXUALES Y REPRODUCTIVAS DE LAS JÓVENES MEXICANAS. En: Los Jóvenes ante el siglo XXI. Coor. Navarrete López. El Colegio Mexiquense. Publicaciones ISBN 970-669-066-2, Pp. 19-43 Menkes, Catherine. (2006). INEQUIDAD DE GÉNERO, MORAL SEXUAL Y PRÁCTICAS SEXUALES DE LOS ADOLESCENTES EN MÉXICO. International Seminar on Sexual and Reproductive Transitions of Adolescents in Developing Countries. Cholula, Puebla, Mexico, 6-9 November 2006, International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) and the Center for Demographic, Urban and Environmental Studies (CEDUA), El Colegio de México. Mendoza Victorino, Doroteo. (2006) Planificación familiar: logros en la última década y retos futuros. Pp. 49-63. En “La situación demográfica de México 2006” CONAPO, 2006. Organización de las Naciones Unidas, (1994), Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. El Cairo, Egipto. ONU, Pp. 45 Ortiz Marín, Celso. ¿Existen los Jóvenes rurales e indígenas? Versión breve en artículo de la tesis de Licenciatura “Las venas del campo: las tagotg (las jóvenes) y los chogotg (los jóvenes) en la comunidad de Pajapan, Veracruz y sus estrategias de vida”, ENAH, México, DF, 2002. En: Araujo Monroy Rogelio (coord) El imaginario social. El cuento de la perdida. CONACULTA-FONCA, México, 2002, pp. 211-226 Pacheco-Sánchez CI, Rincón-Suárez LJ, Guevara EE, Latorre-Santos C, Enríquez-Guerrero C, NietoOlivar JM. Significaciones de la sexualidad y salud reproductiva en adolescentes de Bogotá. Salud Pública Mex 2007; 49:45-51. Partida Bush, Virgilio, 1999. Situación demográfica nacional y estatal. Pp. 11-17, en “La situación demográfica de México 2006” CONAPO 2006. Potter, Joseph E. y cols. Evaluación de la Ensar 2003. en: Chávez Galindo, Uribe Zúñiga y Palma Cabrera, coordinadoras. “La salud reproductiva en México. Análisis de la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 2003. Secretaría de Salud y CRIM, UNAM. México, 2007. Rubin-Kurtzman, Jane (2001). Avances en salud reproductiva y sexualidad. En Stern, Claudio y Juan Guillermo Figueroa (coords). Sexualidad y salud reproductiva: avances y retos para la investigación. El Colegio de México. México. 407-414. Salles, Vania y Rodolfo Tuirán (2001). El discurso de la salud reproductiva: ¿un nuevo dogma? En Stern, Claudio y Juan Guillermo Figueroa (coords). Sexualidad y salud reproductiva: avances y retos para la investigación. El Colegio de México. México. 93-113. Salinas-Rodríguez A, Pérez-Núñez R, Ávila-Burgos L. Modelos de regresión para variables expresadas como una proporción continua. Salud Pública de México / Vol.48, no.5, septiembre-octubre de 2006, pp. 345- 404. 80 Santos-Preciado y cols. (2003) La transición epidemiológica de las y los adolescentes en México. Salud Pública Mex 2003;45 supl 1:s140-S152. Stern, Claudio y Elizabeth García (2001). Hacia un nuevo enfoque en le campo del embarazo adolescente. En Stern, Claudio y Juan Guillermo Figueroa (coords). Sexualidad y salud reproductiva: avances y retos para la investigación. El Colegio de México. México. Stern, Claudio y Menkes, Catherine. (2006) “Embarazo adolescente y estratificación social” Diagnóstico en la Salud Reproductiva. El Colegio de México. En prensa. Stern, Claudio. El embarazo en la adolescencia como problema público: una visión crítica. (1997) Salud pública de México/ Vol.39, no.2, marzo-abril de 1997. Schiavon Ermani, Rafaela. “Problemas de salud en la adolescencia” En comp. López, Rico, Langer y Espinoza, “Género y Política en Salud” Secretaria de Salud, México, 2003. Szasz, Ivonne. PRIMEROS ACERCAMIENTOS AL ESTUDIO DE LAS DIMENSIONES SOCIALES Y CULTURALES DE LA SEXUALIDAD EN MÉXICO, P. 11-31. En Szasz y Lerner, comps. (1998) SEXUALIDADES EN MÉXICO. Algunas aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias sociales. El Colegio de México. 305p. Tuñon, Esperanza y Austreberta Nazar. (2004) GÉNERO, ESCOLARIDAD Y SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES SOLTEROS DEL SURESTE DE MÉXICO. Papeles de Población, eneromarzo, número 039, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, pp.159-175. Varga Christine A. (2003) How Gender Roles Influence Sexual and Reproductive Health Among South African Adolescents. Studies in Family Planning. Volume 34 Number 3 September, 60-172 Vance, Carole. (comp) (1989) Placer y Peligro. Explorando la Sexualidad Femenina. Talasa Ediciones, Madrid. 5-49 Weeks Jeffrey. (2005) Fallen heroes? All about men. Irish Journal of Sociology, vol. 14 (2), pp. 53-65. Weeks Jeffrey. La construcción cultural de las sexualidades. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de cuerpo y sexualidad?. En Szasz y Lerner, comps. (1998) SEXUALIDADES EN MÉXICO. Algunas aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias sociales. El Colegio de México. 305p. Welti Chanes, Carlos (2005). INICIO DE LA VIDA SEXUAL Y REPRODUCTIVA. Papeles de Población, julio-septiembre, número 045. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México pp.143-176 Welti Chanes, Carlos (2007). INICIO DE LA VIDA SEXUAL Y REPRODUCTIVA. En La Salud Reproductiva en México. Análisis de la Encuesta de Salud Reproductiva 2003. Secretaría de Salud/Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM. México, 2007. Zúñiga Herrera, Elena; Araya Umaña, Cristina y Zubieta García, Beatriz. “La salud de los y las adolescentes. En: comp. López, Rico, Langer y Espinoza, “Género y Política en Salud” Secretaria de Salud, México, 2003. 81 Documentos electrónicos Parrini Roses, Rodrigo. Paternidad en la adolescencia: Estrategias de análisis para escapar del sentido común ilustrado. Explorando en la cuadratura del círculo. En: http://www. bibliotecavirtual.clacso.org/ar/libros/becas/1999/parrini.pdf Versión estenográfica de la entrevista a Carlos Marcos Morales Garduño, Director de Bienestar y Estímulos a la Juventud, y a María Clara Jiménez Lapuente, Subdirectora de Estímulos a la Juventud en el programa ¿Cómo la ve? Transmitido por el 1220 AM de IMER. Conduce Ángel Dehesa. D. F., a 15 de julio de 2004, consultado en: http://www.imjuventud.gob.mx Tarazona Cervantes, David. ESTADO DEL ARTE SOBRE COMPORTAMIENTOS SEXUAL ADOLESCENTE (II). disPerSión. Revista Electrónica del Instituto Psicología y Desarrollo. Año III, Número7, Abril 2006. ISSN 1811-847X, Pp 22. www.ipside.org/dispersión 82