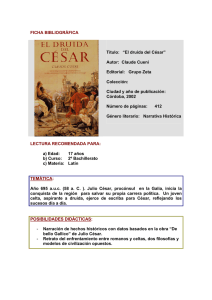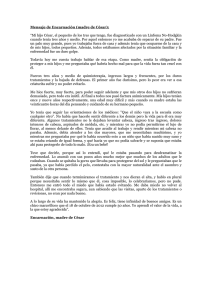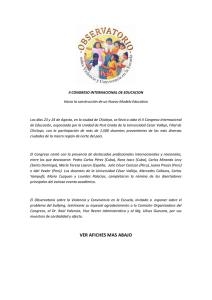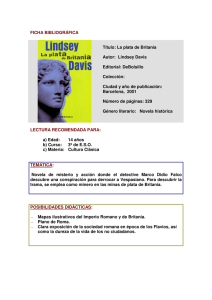Claudio ordena invadir Gran Bretaña
Anuncio

Capítulo 1 BRITANIA Julio César - Cassivellaunus - Claudio ordena invadir Gran Bretaña - la resistencia de Caractacus - el desquite de Boadicea y la venganza de Suetonio - la batalla de Mons Graupius - la construcción de Londres - el sistema de las villas - la muralla de Adriano En el verano del año romano de 699, que actualmente se describe como el año 55 antes del nacimiento de Cristo, el procónsul de la Galia, Cayo Julio César, volvió la mirada hacia Britania. En mitad de sus guerras en Germania y en la Galia, cobró conciencia de aquella isla pesada que despertaba sus ambiciones y ya obstaculizaba sus designios. Sabía que estaba habitada por las mismas tribus que se enfrentaban a las armas romanas en Germania, la Galia y España. Los isleños habían colaborado con las tribus locales en las últimas campañas a lo largo de la costa septentrional de la Galia. También eran celtas, aunque su naturaleza se intensificaba por vivir en una isla. El año anterior, los voluntarios britanos habían compartido la derrota de los vénetos en las costas de Bretaña. Los refugiados procedentes de la Galia, momentáneamente conquistada, fueron bien recibidos y protegidos en Britania. Para César, la isla se presentaba entonces como parte de su misión de someter a los bárbaros del norte al dominio y el régimen de Roma. La tierra que no estaba cubierta por bosques o marismas era verde y fértil. El clima, aunque distaba mucho de ser agradable, era estable y sano. Los nativos, aunque toscos, tenían cierto valor como esclavos para desempeñar los peores trabajos en la tierra, en las minas e incluso en la vivienda. Se hablaba de la pesca de perlas y también de oro. Aunque no había tiempo de emprender una campaña aquella temporada, César pensó que supondría una gran ventaja para él hacer una simple visita a la isla para ver cómo eran sus habitantes y para hacer un reconocimiento del terreno, los puertos y los lugares de desembarco. Había también otros motivos. El compañero de César en el Triunvirato, Craso, había exaltado la imaginación del Senado y el pueblo romanos con su briosa marcha hacia Mesopotamia. Entonces, al otro lado del mundo conocido, surgía una empresa igual de audaz. Los romanos odiaban el mar y lo temían. En un esfuerzo supremo de supervivencia, doscientos años antes habían sobrepasado Cartago, en su propio elemento, en el Mediterráneo, pero la idea de que las legiones romanas desembarcaran en la isla remota, desconocida y fabulosa del extenso océano del Norte crearía una emoción y un tema nuevos a todos los niveles de la sociedad romana. Así fue cómo, en verano, cincuenta y cinco años antes del nacimiento de Cristo, Julio César retiró su ejército de Germania, derribó su inmenso e ingenioso puente de madera sobre el Rin, por encima de Coblenza, y durante todo el mes de julio marchó hacia el oeste a grandes zancadas, hacia la costa gala, más o menos donde se encuentran actualmente Calais y Boulognesur-Mer. A finales de agosto del 55 a. C., César zarpó con ochenta transportes y dos legiones a medianoche y, con la luz de la mañana, vio los blancos acantilados de Dover, cubiertos de hombres armados. El lugar le pareció , ya que era posible arrojar proyectiles a la orilla desde los acantilados. Por consiguiente, fondeó hasta que cambió la marea, siguió siete millas más y descendió en Albión sobre la playa baja y escalonada entre Deal y Walmer; sin embargo, los britanos, que observaban sus movimientos, los fueron siguiendo a lo largo de la costa y estaban preparados para hacerle frente. A continuación tuvo lugar una escena sobre la cual ha descansado la mirada de la historia. Los isleños, con sus carros y sus jinetes, atravesaron la rompiente para enfrentarse al invasor. Los transportes y los barcos de guerra de César encallaron en aguas más profundas. Los legionarios, inseguros con respecto a la profundidad, dudaron ante la lluvia de jabalinas y piedras, pero el portaestandarte de la Décima Legión se sumergió en las aguas con el emblema sagrado y César lanzó sus naves con sus catapultas y su descarga de flechas contra el flanco britano. Los romanos, con aquel estímulo y aquel apoyo, saltaron de sus barcos y, formando lo mejor que pudieron, caminaron por el agua hacia el enemigo. Hubo una lucha breve y violenta en medio de las olas, pero los romanos llegaron a la orilla y, después de formar, obligaron a los britanos a huir. Sin embargo, el desembarco de César sólo fue la primera de sus dificultades. Su caballería, que había zarpado tres días después en dieciocho naves de transporte, llegó al alcance de la vista del campamento, pero un temporal repentino la empujó mucho más al sur del canal y tuvo suerte de poder regresar al continente. La marea alta de la luna llena, que César no había comprendido, produjo graves daños a la flota que estaba fondeada. «Varios barcos -dice- fueron destrozados y el resto, después de perder cables, anclas y el resto de su aparejo, quedaron inservibles, lo cual, naturalmente, produjo gran consternación en todo el ejército, porque no tenían otras embarcaciones para regresar, ni disponían de material para reparar la flota y, como en general se había entendido que regresarían a la Galia para pasar el invierno, no se habían aprovisionado de suficientes reservas de cereales para invernar en Britania». Los britanos habían pedido la paz después de la batalla en la playa, pero, al ver la difícil situación de sus atacantes, revivió su esperanza, interrumpieron las negociaciones y, en grandes cantidades, atacaron a los invasores romanos. Sin embargo, como la legión en cuestión no había descuidado las precauciones, la disciplina y la coraza volvieron a surtir efecto. Tantos alimentos había en la isla, que dos legiones pudieron alimentarse durante dos semanas de los trigales que había cerca de su campamento. Los britanos se rindieron. Su conquistador sólo impuso unas condiciones simbólicas. Después de romper muchos de sus barcos para reparar los demás, se conformó con regresar al continente con algunos rehenes y prisioneros. Ni siquiera pretendió que su expedición hubiera tenido éxito. Para mejorar lo anterior, regresó al año siguiente, pero lo hizo con cinco legiones y algo de caballería, transportadas en ochocientos barcos. El tamaño de la armada intimidó a los isleños. Nada impidió el desembarco, pero una vez más el mar se puso en contra de César. Cuando había avanzado casi veinte kilómetros hacia el interior, lo hizo regresar la noticia de que una gran tormenta había destrozado o averiado una parte considerable de su flota. Se vio obligado a dedicar diez días a varar todos los barcos y a fortificar el campamento al que pertenecían. Una vez hecho esto, reanudó la invasión y, tras destruir fácilmente las empalizadas de los bosques donde se refugiaban los britanos, atravesó el Támesis cerca de Brentford. Sin embargo, los britanos habían hallado un líder en el jefe Cassivellaunus, un maestro en combatir en aquellas condiciones, que envió a sus casas a la masa de soldados de infantería y campesinos sin ningún adiestramiento y fue siguiendo el ritmo de la marcha de los invasores con sus carros y sus jinetes. César ofrece una descripción detallada de los combates de carros: En los combates de carros, los britanos primero pasan por todo el campo arrojando jabalinas; en general, el terror que inspiran los caballos y el ruido de las ruedas basta para sembrar el desorden entre las filas del enemigo. Entonces, después de abrirse paso entre los escuadrones de su propia caballería, descienden de los carros de un salto y entablan combate a pie. Mientras tanto, sus aurigas se retiran a corta distancia de la batalla y colocan los carros en una posición que permite que, si sus amos se ven muy abrumados por las cifras, puedan retirarse fácilmente hacia su propia fuerza de infantería, y con el adiestramiento y la práctica diarios alcanzan tal destreza que hasta en una pendiente pronunciada son capaces de controlar los caballos a todo galope y frenarlos y hacerlos girar en un momento. Pueden correr por la barra del carro, mantenerse en pie sobre el yugo y regresar al carro con la velocidad del rayo. Utilizando aquellas fuerzas móviles y evitando una batalla campal contra las legiones romanas, Cassivellaunus las escoltó en su avance y aisló sus grupos. De todos modos, César capturó su primer bastión; las tribus comenzaron a llegar a acuerdos por su cuenta y un plan bien concebido para destruir la base de César sobre la costa de Kent fue derrotado. En aquella coyuntura, Cassivellaunus, aplicando en su política la misma prudencia que utilizaba en sus tácticas, negoció una nueva entrega de rehenes y la promesa de tributo y sumisión, a cambio de lo cual César volvió a conformarse con dejar la isla. En medio de una calma chicha, . Aquella vez proclamó su conquista. César disfrutó de su triunfo y los prisioneros britanos recorrieron tras él su deprimente camino por las calles de Roma, pero, durante casi cien años, no volvió a desembarcar ningún ejército invasor en las costas de la isla. Durante el centenar de años siguientes a la invasión de Julio César, nadie molestó a los habitantes de las islas Británicas. Las ciudades belgas desarrollaron su propia vida y las tribus guerreras disfrutaron, en medio de sus luchas intestinas, de la ilusión reconfortante de que no era probable que nadie volviera a atacarlas. Sin embargo, sus contactos con el continente y con la civilización del imperio romano fueron en aumento y prosperó el intercambio de una amplia variedad de mercancías. Los comerciantes romanos se establecieron en muchos lugares y llevaron consigo a Roma el relato de la riqueza y las posibilidades de Britania; bastaba sólo con establecer un gobierno estable. En el año 41 d. C., el asesinato del emperador Calígula y una serie de desgracias pusieron en el trono del mundo a su tío, el erudito y zafio Claudio. Nadie puede suponer que el nuevo gobernante albergara ninguna voluntad coherente de conquista; sin embargo, la política de Roma dependía de los funcionarios de unos departamentos muy competentes, procedía según unas pautas muy amplias y en sus diversos aspectos atraía el apoyo fuerte y creciente de muchos sectores de la opinión pública. Los senadores ilustres manifestaban sus puntos de vista, se conciliaban importantes intereses comerciales y financieros y la sociedad elegante tenía un nuevo tema de cotilleo; de modo que, en aquel período triunfal, un nuevo emperador siempre tenía a su disposición una serie de proyectos deseables, bien pensados de antemano y en armonía con el régimen romano, tal como se entendía en general, con cualquiera de los cuales podía encapricharse quien ejercía el poder supremo en aquel momento. De ahí que encontremos emperadores que han llegado a serlo por casualidad, con sus pasiones desenfrenadas y caprichosas como único carácter distintivo, con sus cortes pervertidas por la lujuria y la crueldad, ellos mismos depravados o débiles mentales, que, títeres en manos de sus consejeros o favoritos, han decretado grandes campañas y han estampado su sello en leyes duraderas y beneficiosas. Se presentaron al nuevo monarca las ventajas de conquistar la isla rebelde de Britania y éstas despertaron su interés. Le atraía la idea de adquirir reputación militar y dio órdenes de seguir adelante con aquella empresa sensacional que podía proporcionarle tantos beneficios. En el año 43, casi cien años después de la evacuación de Julio César, un ejército romano poderoso y bien organizado, compuesto por unos veinte mil hombres, estaba preparado para someter Britania. La situación interna era favorable a los invasores. Cunobelinus (el Cimbelino de Shakespeare) se había establecido como gobernante supremo del sudeste de la isla, con su capital en Colchester, pero, ya anciano, las disensiones habían comenzado a afectar su autoridad y, a su muerte, gobernaron el reino, conjuntamente, sus hijos Caractacus 3 y Togodumnus. No los reconocían en todas partes y no les dio tiempo a formar una unión de reinos tribales antes de la llegada del comandante romano, Plautio, y sus legiones. Los habitantes de Kent recurrieron a las tácticas de Cassivellaunus y a Plautio le costó mucho localizarlos, pero, cuando lo consiguió, derrotó primero a Caractacus y después a su hermano en algún lugar del este de Kent. Después, avanzando a lo largo de la antigua línea de marcha de César, llegó hasta un río del cual no tenía noticia, el Medway. ; sin embargo, el general romano lo hizo atravesar por «un destacamento de germanos, que estaban acostumbrados a nadar sin problemas, con toda su armadura, a través de las corrientes más turbulentas y que cayeron inesperadamente sobre el enemigo, aunque, en lugar de disparar contra los hombres, inutilizaron los caballos que arrastraban sus carros y, en la subsiguiente confusión, ni siquiera se pudieron salvar los hombres montados del enemigo». No obstante, los britanos les hicieron frente el segundo día y sólo fueron derrotados por un ataque por el flanco, ya que Vespasiano (que llegaría a ser emperador algún día) había descubierto un vado más arriba. Aquella victoria estropeó la dirección de la campaña. Plautio había ganado su batalla demasiado pronto y en el lugar inadecuado. Había que hacer algo para demostrar que la presencia del emperador era necesaria para alcanzar la victoria, de modo que Claudio, que había estado esperando en Francia para ver lo que pasaba, atravesó los mares con importantes refuerzos, incluidos un montón de elefantes. Se preparó una batalla, que los romanos ganaron. Claudio regresó a Roma para recibir del Senado el título de y la autorización para celebrar el triunfo. No obstante, la guerra continuó en Britania. Los britanos se resistían a acercarse a los romanos y se refugiaron en las ciénagas y en los bosques con la esperanza de agotar a los invasores, para que, como en tiempos de Julio César, regresaran sin haber conseguido nada. Caractacus huyó a la frontera con Gales y, enardeciendo a sus tribus, mantuvo una resistencia indomable durante más de seis años. No fue derrotado hasta el año 50 d. C. por un nuevo general, Ostorio, el sucesor de Plautio, que sometió la totalidad de las regiones más pobladas desde el estuario de Wash hasta el Severn. La conquista no se logró sin una tremenda convulsión de rebeldía. . Suetonio, el nuevo gobernador, había entablado un combate a fondo en el oeste. Transfirió la base de operaciones del ejército romano a Chester. Por tratarse del centro de la resistencia druida, se dispuso a atacar «la populosa isla de Mona (Anglesey), donde se habían refugiado los fugitivos, y construyó una flota de embarcaciones de fondo plano, adecuadas para aguas poco profundas y cambiantes como aquéllas. La infantería cruzó en las barcas, la caballería pasó por los vados; cuando el agua era demasiado profunda, los hombres cruzaron a nado junto a sus caballos. El enemigo formaba una fila en la orilla, un apretado ejército de hombres armados, con mujeres intercaladas, vestidas de negro, como las Furias, con el cabello suelto y antorchas en las manos. A su alrededor estaban los druidas, lanzando maldiciones atroces y con los brazos extendidos hacia el cielo. El extraño espectáculo aterrorizó a los soldados, que se quedaron inmóviles, como paralizados, ofreciendo su cuerpo a los golpes. Al final, alentados por el general y animándose entre ellos para no sentir pavor ante la muchedumbre de fanáticas, presentaron sus estandartes, aniquilaron toda resistencia y envolvieron al enemigo en sus propias llamas. »Suetonio sometió a los vencidos a una guarnición e hizo talar los bosquecillos dedicados a sus crueles supersticiones, puesto que formaba parte de su religión verter la sangre de los cautivos sobre sus altares e interrogar a los dioses mediante entrañas humanas». Aquella escena dramática en las fronteras de la Gales moderna fue el preludio de una tragedia. Había muerto el rey de los iceni de East Anglia. Con la esperanza de evitar que importunaran a su reino y su familia, había nombrado heredero a Nerón, el sucesor de Claudio como emperador, junto con sus dos hijas. «Pero -según Tácito- las cosas salieron al revés. Los centuriones saquearon su reino y los esclavos, sus propiedades, como si los hubieran capturado durante la guerra; azotaron a su viuda, Boadicea (Boudicca para los eruditos) y ultrajaron a sus hijas; a los jefes de los iceni les robaron sus propiedades ancestrales, como si los romanos hubiesen recibido todo el país como regalo, y los propios familiares del rey quedaron reducidos a la esclavitud». Ésta es la versión del historiador romano. La tribu de Boadicea, a la vez la más poderosa y hasta entonces la más sumisa, se puso furiosa contra los invasores romanos y empuñó las armas. Boadicea se encontró al frente de un ejército numeroso y casi todos los britanos que estaban cerca se congregaron en torno a su estandarte. Entonces surgió de la nada un odio repentino, que da idea de la crueldad de la conquista, como un grito de furia contra la opresión invencible y la cultura superior que parecía dotarla de poder. En toda Britania sólo había cuatro legiones, como máximo veinte mil hombres. La Decimocuarta y la Vigésima estaban con Suetonio en la campaña en Gales. La Novena estaba en Lincoln y la Segunda, en Gloucester. El primer objetivo de la revuelta fue Camulodunum 5 (Colchester), el centro de la autoridad romana y de la religión romana, donde los veteranos recién establecidos, apoyados por los soldados, que esperaban obtener una autorización similar para sí mismos, habían estado expulsando a los habitantes de sus casas y echándolos de sus tierras. Los britanos se animaban con los presagios. La estatua de la victoria cayó de cara, como si quisiera huir del enemigo. El mar enrojeció. Se oyeron gritos extraños en la sala consistorial y en el teatro. Los funcionarios, comerciantes, banqueros y usureros romanos y los britanos que habían participado en su autoridad y sus beneficios se encontraron con un puñado de soldados ancianos en medio de una . Suetonio se encontraba a un mes de distancia; la Novena Legión, a casi doscientos kilómetros. No hubo ni misericordia ni esperanza. La población quedó reducida a cenizas. El templo, cuyos fuertes muros aguantaron la conflagración, resistió dos días. Todos los romanos y los romanizados fueron masacrados y todo quedó destruido. Mientras tanto, la Novena Legión marchaba al rescate. Los britanos victoriosos avanzaron, después de saquear Colchester, para hacerle frente. Con la mera fuerza numérica, vencieron a la infantería romana y la masacraron hasta el último hombre, mientras que el comandante, Petilius Cerialis, se conformó con huir con su caballería. Tales fueron las nuevas que llegaron hasta Suetonio en Anglesey. Se dio cuenta de inmediato de que su ejército no podía cubrir la distancia a tiempo para evitar un desastre mucho mayor, pero, según Tácito, . Ésta es la primera vez que se menciona el nombre de Londres por escrito. Si bien allí se han encontrado fragmentos de cerámica gala o italiana que pueden ser o no anteriores a la conquista romana, lo cierto es que el lugar no alcanzó ninguna prominencia hasta que los invasores de Claudio llevaron un montón de contratistas y oficiales del ejército a la cabeza de puente más conveniente, a orillas del Támesis. Suetonio llegó a Londres con apenas una pequeña escolta a caballo. Había enviado órdenes a la Segunda Legión para que se reuniera con él allí, desde Gloucester, pero el comandante, consternado por la derrota de la Novena, no había obedecido. Londres era una ciudad grande e indefensa, llena de comerciantes romanos y de sus socios, personas a su cargo y esclavos britanos. Contenía un depósito militar fortificado, con valiosos pertrechos y un puñado de legionarios. Los ciudadanos de Londres imploraron a Suetonio que los protegiera, pero, cuando éste se enteró de que Boadicea, después de perseguir a Cerialis hacia Lincoln, se había dado la vuelta y marchaba hacia el sur, tomó la difícil pero acertada decisión de dejarlos librados a su fortuna. El comandante de la Segunda Legión le había desobedecido y no disponía de fuerzas para resistir las enormes masas que se dirigían hacia él a toda prisa. Lo único que podía hacer era volver a unir la Legión Decimocuarta con la Vigésima, que marchaban con todas sus fuerzas desde Gales hacia Londres, siguiendo el recorrido de la vía romana que actualmente se conoce como Watling Street, y, sin dejarse conmover por los ruegos de los habitantes, dio la señal de marchar, aceptando entre sus filas a todo aquel que quisiera acompañarlo. La matanza que cayó sobre Londres fue universal. No se salvó nadie, ni hombres, ni mujeres, ni niños. La cólera de la revuelta se concentró sobre todos los que tenían sangre britana y se habían dejado llevar por las artimañas y la seducción del invasor. En épocas recientes, a medida que los edificios de Londres fueron creciendo en altura y necesitando cimientos más profundos, las excavadoras eléctricas han encontrado en muchos puntos las capas de cenizas que señalan cómo Londres desapareció del mapa por obra de los nativos de Britania. Boadicea se dirigió entonces hacia Verulamium (Saint Albans), otro centro comercial de alto rango cívico, al que también infligió una matanza y una devastación absolutas. en las tres ciudades. . Algunos expertos modernos opinan que esas cifras son exageradas, pero no hay ningún motivo por el cual Londres no pudiera tener treinta o cuarenta mil habitantes y Colchester y Saint Albans, entre las dos, más o menos la misma cantidad. Si se suman las carnicerías en el campo, los cálculos de Tácito bien pueden ser válidos. Es probable que aquél sea el episodio más espantoso que ha conocido nuestra isla. Vemos que los comienzos rudimentarios y corruptos de una civilización superior son borrados por el feroz alzamiento de las tribus nativas. De todos modos, el hombre tiene el derecho fundamental de morir y matar por la tierra en la que vive y de castigar con extraordinaria severidad a todos los miembros de su propia raza que se hayan calentado las manos en el hogar del invasor. . El día fue sangriento y decisivo. El ejército bárbaro, formado por ochenta mil hombres, acompañados, al igual que los germanos y los galos, por sus mujeres y sus hijos, en una caravana de carromatos difícil de manejar, se desplegó, dispuesto a vencer o morir. Ni se pensó en el alojamiento posterior. En los dos lados, era el todo por el todo. A pesar de tener todas las probabilidades en contra, triunfaron la disciplina y la pericia táctica de los romanos. No se dio ningún cuartel, ni siquiera a las mujeres. Boadicea se envenenó. Al enterarse del triunfo de la Decimocuarta y la Vigésima, el comandante del campamento de la Segunda Legión, que, además de desobedecer a su general, había privado a sus hombres de su participación en la victoria, se arrojó sobre su espada. Entonces Suetonio sólo pensaba en la venganza y realmente había mucho que pagar. Nerón envió desde Germania a cuatro o cinco mil hombres de refuerzo y todas las tribus enemigas o sospechosas fueron acosadas con el fuego y con la espada. Lo peor de todo era la falta de alimentos, porque, confiando en capturar los suministros de los romanos, los britanos habían destinado a la batalla a todos sus hombres y habían dejado las tierras sin cultivar. Sin embargo, ni siquiera así sucumbió su espíritu y a continuación se habría producido el exterminio de toda la antigua raza britana, de no haber sido por las protestas de un nuevo procurador, apoyado por sus superiores de la Tesorería, en Roma, que vieron que estaban a punto de adueñarse de un desierto, en lugar de una provincia. Como hombre de acción, Suetonio ocupa un lugar destacado y sus decisiones militares fueron acertadas, pero existía en el estado romano una facultad crítica que no se descarta que surgiera exclusivamente como consecuencia de la envidia de algunas personas importantes. Dijeron que Suetonio había mostrado una ambición precipitada de gloria militar y que estaba desprevenido cuando se produjo el amplio levantamiento de la provincia, que y que había que enviar a un gobernador . El procurador Julius Classicianus, cuya lápida se encuentra actualmente en el Museo Británico, siguió escribiendo a Roma en tal sentido y suplicando con vehemencia la pacificación de los grupos guerreros, que seguían combatiendo sin buscar tregua ni misericordia, pasando hambre y deteriorándose en bosques y pantanos. Al final se resolvió hacer lo que se pudiera con los britanos.