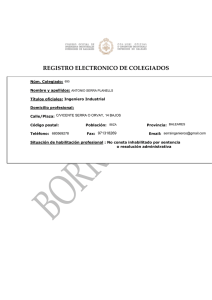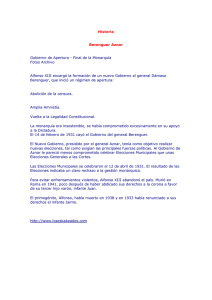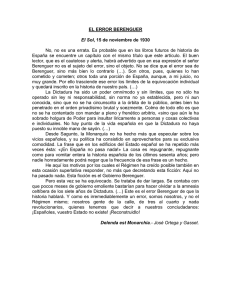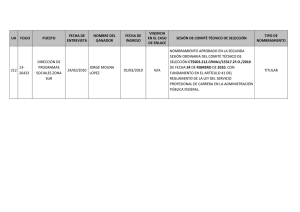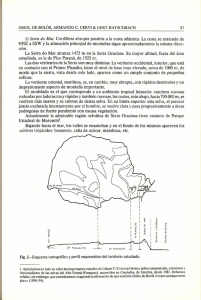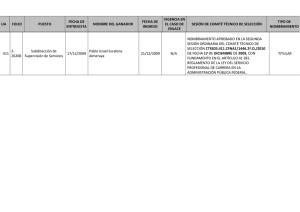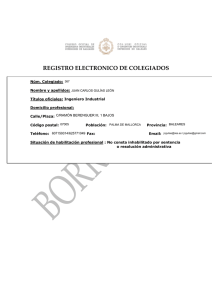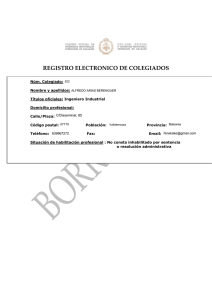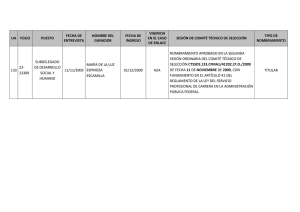20. El error Serra
Anuncio
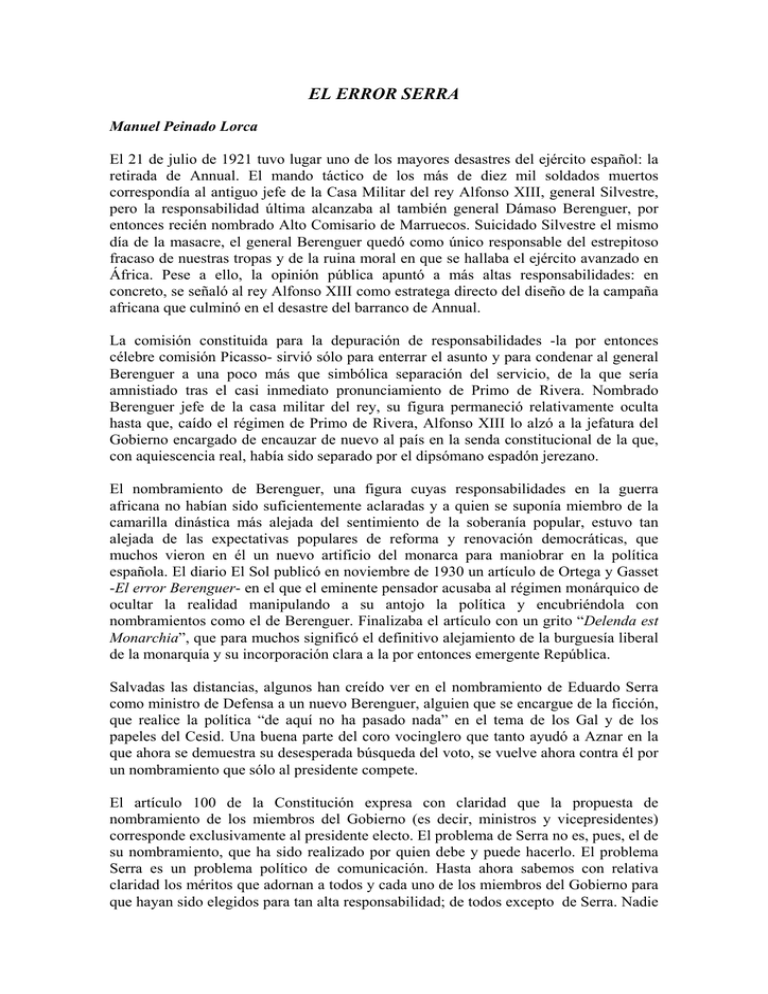
EL ERROR SERRA Manuel Peinado Lorca El 21 de julio de 1921 tuvo lugar uno de los mayores desastres del ejército español: la retirada de Annual. El mando táctico de los más de diez mil soldados muertos correspondía al antiguo jefe de la Casa Militar del rey Alfonso XIII, general Silvestre, pero la responsabilidad última alcanzaba al también general Dámaso Berenguer, por entonces recién nombrado Alto Comisario de Marruecos. Suicidado Silvestre el mismo día de la masacre, el general Berenguer quedó como único responsable del estrepitoso fracaso de nuestras tropas y de la ruina moral en que se hallaba el ejército avanzado en África. Pese a ello, la opinión pública apuntó a más altas responsabilidades: en concreto, se señaló al rey Alfonso XIII como estratega directo del diseño de la campaña africana que culminó en el desastre del barranco de Annual. La comisión constituida para la depuración de responsabilidades -la por entonces célebre comisión Picasso- sirvió sólo para enterrar el asunto y para condenar al general Berenguer a una poco más que simbólica separación del servicio, de la que sería amnistiado tras el casi inmediato pronunciamiento de Primo de Rivera. Nombrado Berenguer jefe de la casa militar del rey, su figura permaneció relativamente oculta hasta que, caído el régimen de Primo de Rivera, Alfonso XIII lo alzó a la jefatura del Gobierno encargado de encauzar de nuevo al país en la senda constitucional de la que, con aquiescencia real, había sido separado por el dipsómano espadón jerezano. El nombramiento de Berenguer, una figura cuyas responsabilidades en la guerra africana no habían sido suficientemente aclaradas y a quien se suponía miembro de la camarilla dinástica más alejada del sentimiento de la soberanía popular, estuvo tan alejada de las expectativas populares de reforma y renovación democráticas, que muchos vieron en él un nuevo artificio del monarca para maniobrar en la política española. El diario El Sol publicó en noviembre de 1930 un artículo de Ortega y Gasset -El error Berenguer- en el que el eminente pensador acusaba al régimen monárquico de ocultar la realidad manipulando a su antojo la política y encubriéndola con nombramientos como el de Berenguer. Finalizaba el artículo con un grito “Delenda est Monarchia”, que para muchos significó el definitivo alejamiento de la burguesía liberal de la monarquía y su incorporación clara a la por entonces emergente República. Salvadas las distancias, algunos han creído ver en el nombramiento de Eduardo Serra como ministro de Defensa a un nuevo Berenguer, alguien que se encargue de la ficción, que realice la política “de aquí no ha pasado nada” en el tema de los Gal y de los papeles del Cesid. Una buena parte del coro vocinglero que tanto ayudó a Aznar en la que ahora se demuestra su desesperada búsqueda del voto, se vuelve ahora contra él por un nombramiento que sólo al presidente compete. El artículo 100 de la Constitución expresa con claridad que la propuesta de nombramiento de los miembros del Gobierno (es decir, ministros y vicepresidentes) corresponde exclusivamente al presidente electo. El problema de Serra no es, pues, el de su nombramiento, que ha sido realizado por quien debe y puede hacerlo. El problema Serra es un problema político de comunicación. Hasta ahora sabemos con relativa claridad los méritos que adornan a todos y cada uno de los miembros del Gobierno para que hayan sido elegidos para tan alta responsabilidad; de todos excepto de Serra. Nadie ha explicado con suficiente claridad cuáles son los méritos, probablemente ciertos, que posee el independiente Eduardo Serra para merecer tan conflictivo ministerio. El solo hecho de ser independiente no justifica el vociferío, porque el Gobierno Aznar tiene otro independiente, Piqué, cuyo nombramiento fue razonablemente explicado tras los pactos con CiU. Lo que debía ser un simple problema de comunicación ha sido transformado por la jauría en algo muchos más preocupante porque, ciega ante la proximidad de la presa que estima segura, apunta contra la cúspide representativa del Estado sin medir las consecuencias últimas de su disparatada acción. Carentes de la gallardía de Ortega para proclamar su talante republicano, estos vociferantes debieran tener en cuenta los problemas reales del país y saber, parafraseando a Saint Just, que quienes hacen las revoluciones a voces están cavando sus propias tumbas. Los que asistimos perplejos al espectáculo, no podemos sino admitir que el peligroso deporte de apuntar hacia Serra, disparar contra Aznar y acertar en el Rey, constituye todo un ejercicio de oportunismo y de inoportunidad política. Diario de Alcalá, 18 de septiembre de 1996