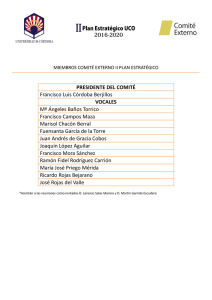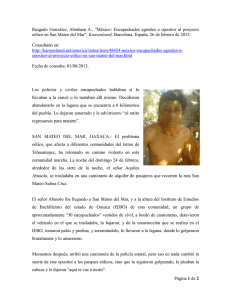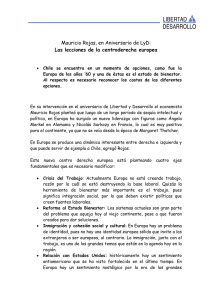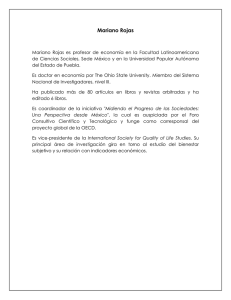Aquel 11 de Mayo - Universidad Externado de Colombia
Anuncio
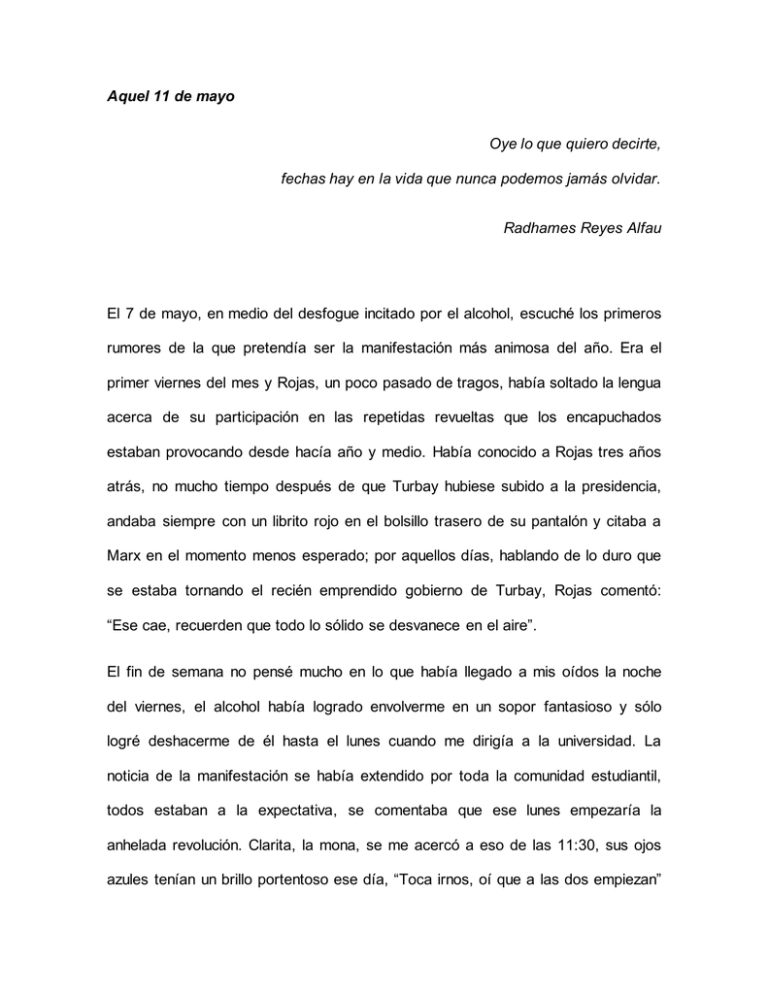
Aquel 11 de mayo Oye lo que quiero decirte, fechas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar. Radhames Reyes Alfau El 7 de mayo, en medio del desfogue incitado por el alcohol, escuché los primeros rumores de la que pretendía ser la manifestación más animosa del año. Era el primer viernes del mes y Rojas, un poco pasado de tragos, había soltado la lengua acerca de su participación en las repetidas revueltas que los encapuchados estaban provocando desde hacía año y medio. Había conocido a Rojas tres años atrás, no mucho tiempo después de que Turbay hubiese subido a la presidencia, andaba siempre con un librito rojo en el bolsillo trasero de su pantalón y citaba a Marx en el momento menos esperado; por aquellos días, hablando de lo duro que se estaba tornando el recién emprendido gobierno de Turbay, Rojas comentó: “Ese cae, recuerden que todo lo sólido se desvanece en el aire”. El fin de semana no pensé mucho en lo que había llegado a mis oídos la noche del viernes, el alcohol había logrado envolverme en un sopor fantasioso y sólo logré deshacerme de él hasta el lunes cuando me dirigía a la universidad. La noticia de la manifestación se había extendido por toda la comunidad estudiantil, todos estaban a la expectativa, se comentaba que ese lunes empezaría la anhelada revolución. Clarita, la mona, se me acercó a eso de las 11:30, sus ojos azules tenían un brillo portentoso ese día, “Toca irnos, oí que a las dos empiezan” dijo molesta, repasé su rostro cuidadosamente y le respondí: “No, Mona, yo no creo que hoy la hagan”. No me había equivocado, ese día pudimos terminar de ver las clases con la certidumbre de que, en cualquier momento, los encapuchados saldrían a formar en la plaza Che y empezaría la revuelta. Tiempo después pude saber por qué la manifestación no había empezado el lunes 10, la razón era simple y, entre otras cosas, muy colombiana: de viernes a lunes no puede haber revolución, el viernes es para el alcohol, el sábado para la resaca, el domingo para la familia y el lunes para la galbana, la lucha sólo puede ser de martes a jueves. El martes 11 de mayo de 1982 llegué a la universidad a eso de las 8:00 de la mañana y me encontré con Rojas en la entrada de la 30. Trece años después, mientras caminaba por la Plaza de Bolívar hacia la carrera séptima, reconocí a la madre de Rojas en medio de las palomas, me acerqué a saludarla y, de algún modo, terminamos hablando de aquel 11. Mencionó que había despertado a su hijo, por accidente, a las 4:15 de la madrugada y, contrario a lo que había pensado, se levantó sin blasfemar y al instante se dio un baño con agua bien caliente: “Parecía un pollo sudado cuando lo vi salir del baño para ofrecerle desayuno - decía la madre de Rojas - y cuando lo hice me contestó con una de sus frases: „El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan‟. Se fue sin probar bocado”. Ese martes, desde las diez de la mañana, los administrativos empezaron a reunirse en la universidad; poco a poco el parqueadero fue llenándose de autos y ninguno de los dueños parecía percibir lo que ya toda la comunidad estudiantil sabía desde el viernes: la manifestación estaba más que confirmada. Se respiraba, por segundo día consecutivo, un hálito de expectativa dentro de toda la ciudad universitaria, cada uno de los estudiantes esperaba el momento en el que las filas de encapuchados comenzaran a formarse y empezaran a incitar a todos los que escuchaban su discurso a la revuelta que, según el rumor que había pasado por todas las bocas y oídos de la universidad, sería la más importante del año e incluso de la década. Clarita, la mona, llegó pasadas las once con el rostro entristecido por la inequívoca sensación de que ese día se llevaría a cabo la gran manifestación. “De hoy no creo que pase” nos dijo a Rojas y a mí mientras encendía un Marlboro; Rojas mantuvo sus ojos fijos en el iris azul de Clara y dijo entre risas: “No lo diga así mona, la peor lucha es la que no se hace”. A las 12:15 se fue Rojas con la excusa de dejarnos a Clarita y a mí a solas, unos cuantos meses atrás, en medio de una borrachera de viernes, me había sensibilizado y le había contado lo que sentía por la Mona. La casi fugitiva huida de Rojas nos confirmó que el levantamiento estaba a punto de comenzar, “Esos no quedan felices sino hasta que Turbay mande a tumbar la universidad; es más, nos pueden fusilar a todos por cómplices” dijo Clara con una expresión entristecida. A las 2:00 de la tarde los encapuchados se formaron como todos los estudiantes de la universidad habían previsto desde el día anterior. En medio de los abucheos y rechiflas alcancé a oír parte del discurso que proclamaban con brío: “… por la cacería que les ha dado a todos los hermanos revolucionarios, hasta Gabriel García Márquez tuvo que exiliarse en México. Es tiempo de la lucha camaradas, no podemos permitir que Turbay continúe violando nuestros derechos, es tiempo de hacerlo caer.” Cuando acabaron el discurso sonó la primera explosión en la entrada de la calle 26, muchos de los que estábamos escuchando corrimos hacia allá para poder observar en primera fila cómo empezaba la prometida revuelta; Clarita, la mona, se había ido con paso parsimonioso a la entrada de la 30 para no involucrarse de ninguna forma con la creciente insurrección, no volví a verla. Unos días más tarde, recordando lo sucedido con algunos compañeros, supe que a Clarita la había alcanzado una enorme piedra arrojada por un estudiante de humanidades. La Calle 26 se había convertido en un infierno, los policías se habían encargado de inundar el lugar con gas lacrimógeno para espantar a los revolucionarios; sin embargo, lo único que lograron fue hacer que se replegaran para conseguir más municiones. Pastor Pérez, un estudiante de primer semestre en arquitectura, tuvo la oportunidad de contarme, tiempo después, que un grupo de encapuchados se había dirigido al parqueadero donde los administrativos resguardaban sus autos, habían revisado cautelosamente cada uno tratando de encontrar los que tenían la puertilla de la gasolina abierta para extraerla con mangueras y hacer unos cuantos Cócteles Molotov; de los 27 autos que estaban estacionados en la universidad sólo un pequeño Volkswagen blanco tenía la puertilla abierta. Lograron llenar más de 7 botellas para lanzárselas a los policías y tratar de ganar algo de terreno. La encarnizada revuelta, que había estado del lado de los policías durante un rato, se había vuelto al lado de los encapuchados; a pesar del gas y de la cantidad de piedras que volaban a diestra y siniestra por toda la entrada de la Calle 26, yo seguía observando cuidadosamente cómo se desenvolvía la manifestación que, según se había dicho, marcaría el inicio de constantes levantamientos contra el gobierno de Turbay que estaba a punto de finalizar. Según escuché tiempo después, el objetivo de los encapuchados era hacerle frente a todas las fuerzas del gobierno para, junto al M-19, hacer un golpe de estado y así tomar el poder político del país para redirigirlo, a la manera cubana, hacia un comunismo que luego pudiera extenderse por cada país de Latinoamérica; se creía que logrando unificar todos los países Latinoamericanos se le podría hacer frente a los Estados Unidos. Eran pretensiones demasiado idealizadas como para que pudieran hacerse realidad. Los encapuchados interrumpieron la pedrada para empezar a lanzar las Bombas Molotov. Su objetivo era alcanzar a alguno de los policías y dejar que se quemara en medio de la revuelta; sin embargo, a pesar del cuidado que tuvieron al arrojarlas, sólo lograron hacer que los policías se enfurecieran y arremetieran sin conmiseración contra ellos. Mi posición se hizo peligrosa cuando los policías se enardecieron, la tanqueta amenazaba con tumbar la entrada de la universidad y las piedras se habían convertido en un enemigo que no estaba dispuesto a enfrentar, no tuve más opción que correr a resguardarme en alguno de los edificios de la universidad. Mientras corría alcancé a ver, con el rabillo del ojo, a estudiantes cayendo al suelo por el impacto de alguna piedra en sus cabezas, cuando se tomaron las declaraciones oficiales del enfrentamiento, todos los policías aseguraron que cada uno de los civiles heridos eran cómplices de los encapuchados, y que, además, habían sido alcanzados por las piedras que sus propios compañeros habían lanzado contra ellos. A las 3:15 de la tarde, la manifestación parecía seguir tan enfurecida como al inicio. Me encontraba resguardado en uno de los edificios cercanos a la salida cuando noté que las explosiones cesaban; un silencio penoso se apoderó del lugar para ser roto, segundos más tarde, por gritos al unísono: “Cayó, cayó, cayó.” se escuchaba decir a lo lejos, suponíamos que alguna de las importantes cabezas de los encapuchados había sido herido. La manifestación terminó sólo quince minutos más tarde cuando los policías lograron reducir a los encapuchados. Luego de la revuelta no volví a saber de Rojas, muchos comentaban que debía haber caído como preso político del gobierno Turbay y ya todos sabíamos lo que ello significaba en realidad. Años después, cuando la curiosidad me invadió por completo y empecé a recopilar información de distintas fuentes para reconstruir lo sucedido el 11 de mayo del 82, logré saber lo que había pasado luego de que me resguardara en el edificio. Para empezar, era Rojas quien estaba dirigiendo al grupo de encapuchados y también era él quien se había encargado de dar el discurso con el que empezó la manifestación. Luego de que los encapuchados hubiesen lanzado las siete botellas de Cóctel Molotov, los policías ganaron terreno rápidamente, empezaron a lanzar grandes oleadas de cartuchos con gas lacrimógeno y uno de ellos, expulsado a gran velocidad de la pistola, impactó directamente en la cabeza de Rojas; todos los involucrados en el enfrentamiento lograron ver el momento en el que Rojas se desplomaba en el suelo. Mientras gritaban para informar que había caído, un pequeño grupo de encapuchados lo levantó del suelo y entraron a la universidad, se dirigieron al instante al parqueadero que una hora antes había estado casi lleno y que en ese momento sólo albergaba a un automóvil. Luego de una ardua investigación, logré dar con el dueño del pequeño Volkswagen blanco que quedaba en el parqueadero; me contó que al escuchar que la manifestación se apaciguaba, salió del edificio en el que se resguardaba para tomar su auto y tratar de salir lo antes posible de la universidad. “El auto estaba rodeado por 5 encapuchados, uno de ellos en el suelo” decía don Carlos Prieto cuando evocaba los pormenores de aquel 11 de mayo, “tan pronto vieron que salía del edificio me sometieron y me obligaron abrir el auto; me ordenaron llevarlos pronto al hospital más cercano y yo accedí a hacerlo, no tanto por la orden sino por la pena que sentí al ver al pobre muchacho herido”. El auto arrancó y casi milagrosamente logró avanzar escasos 8 metros, se había quedado sin gasolina; lo único que les quedó por hacer fue esperar a que el disturbio terminara y enviar a Rojas en ambulancia al hospital. Cruzó el umbral de la clínica sin signos vitales y con una expresión en el rostro que denotaba revolución. Martín Santomé 24 de agosto de 2015