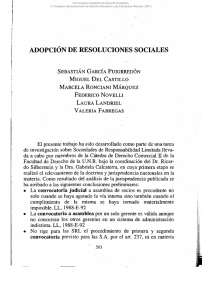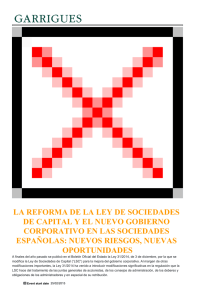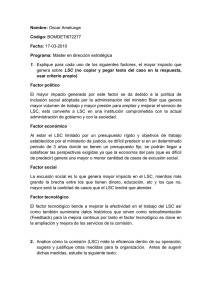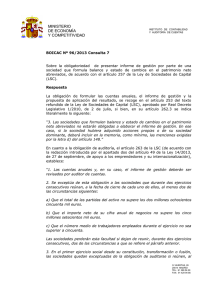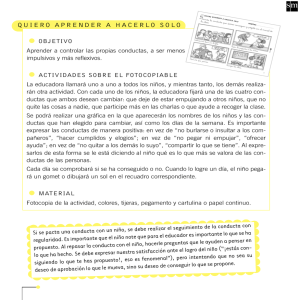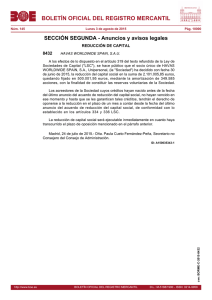Voces: SOCIEDAD COMERCIAL ~ OBJETO SOCIAL
Anuncio

Voces: SOCIEDAD COMERCIAL ~ OBJETO SOCIAL ~ MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD ~ CAUSA FIN ~ CAPACIDAD DE DERECHO ~ PERSONA JURIDICA ~ LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES ~ TEORIA DEL ORGANO ~ ATRIBUTO DE LA PERSONA JURIDICA ~ SOCIEDAD DE FAMILIA ~ ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD ~ PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD ~ ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ~ REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD ~ PERSONALIDAD DE LA SOCIEDAD Título: Organo de ejecución de la voluntad societaria. Exorbitancia del objeto social Autor: Alterini, Ignacio Ezequiel Publicado en: LA LEY 12/09/2012, 12/09/2012, 1 - LA LEY2012-E, 993 Cita Online: AR/DOC/4521/2012 Sumario: I. La expresión de la voluntad en las sociedades comerciales.- II. El órgano societario.- III. El objeto social y la competencia del órgano de ejecución.- IV. Quid del objeto social como límite de la capacidad de derecho.- V. La causa fin como determinante de la capacidad de derecho.- VI. Categorías de actos con relación al objeto social.- VII. Ineficacia y saneamiento del acto notoriamente extraño al objeto social. Abstract: Los actos de los órganos, siempre que sean realizados dentro de sus respectivas competencias funcionales, no son "imputados" a la persona jurídica, sino que son propios de ella. La persona jurídica delibera, decide y ejecuta a través de sus órganos. I. La expresión de la voluntad en las sociedades comerciales Las sociedades comerciales son específicamente personas jurídicas, como las califica el art. 33 del Código Civil, (1) o genéricamente sujetos de derecho, según la denominación del art. 2º de la ley 19.550 (en adelante: la "LSC") (t.o. 1984) (Adla, XLIV-B, 1319), con excepción de la sociedad accidental o en participación (art. 361, LSC). Ambas categorías encuadran como: "...entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones" (art. 30, Cód. Civil). La problemática de la formación y exteriorización de la voluntad de la persona jurídica ha sido históricamente una cuestión de debate en la doctrina autoral, en orden a la concepción dogmática que se adopte. (2) Quienes entienden, siguiendo a Savigny, que la persona jurídica es una mera "ficción legal", estiman que no tiene la voluntad psicológica de la persona humana y, por tanto, debe ser considerada como incapaz de hecho absoluto y sometida a una representación necesaria; es decir, aplican la teoría de la representación. En cuanto a la capacidad de derecho, consideran que se le concede artificialmente, al solo efecto de la consecución de sus fines. Otros focalizan principalmente en el sustrato material de la persona jurídica, la agrupación de personas humanas, y la conciben como una "realidad preexistente", que el derecho simplemente se limita a reconocer. Entre los corolarios de esta concepción filosófica se aprecian la existencia de órganos para la formación y expresión de la voluntad de la persona jurídica, y que su capacidad de derecho es idéntica a la que se le reconoce a la persona humana. La LSC adopta una de las vertientes de las tesis de la realidad, la del realismo jurídico (3) inspirada en el pensamiento del maestro italiano Francisco Ferrara, quien afirmó que "como la persona física sólo puede manifestar su actividad por la cooperación de órganos corporales, así la persona colectiva expresa su voluntad y la realiza por medio de órganos. No se trata aquí de una relación de representación, sino de la voluntad y acción del órgano y actuación de la vida de la personalidad inmanente al ente común; es la misma persona colectiva la que quiere por su órgano". (4) En consecuencia, la formación y exteriorización de la voluntad de la sociedad comercial se canaliza a través de los denominados órganos. (5) II. El órgano societario a) Caracterización Uno de los aportes de mayor gravitación al derecho societario es la denominada teoría del órgano. Esta construcción doctrinaria, que traza un paralelismo con los seres vivos, postula que la persona jurídica está compuesta de órganos materializados a través de personas humanas, de cuya unión nace una voluntad diferente y de orden superior que la de sus miembros. Los actos de los órganos, siempre que sean realizados dentro de sus respectivas competencias funcionales, no son "imputados" a la persona jurídica, sino que son propios de ella. La persona jurídica delibera, decide y ejecuta a través de sus órganos. (6) Brunetti caracteriza al órgano como a "...la persona o grupo de personas que, por disposición de ley, están autorizados a manifestar la voluntad del ente y a desarrollar la actividad jurídica necesaria para la consecución de sus fines". (7) © Thomson La Ley 1 Colombres, con fundamento en las ideas de Kelsen sobre la persona jurídica, considera que es "...aquella estructura normativa que determina cuándo y de qué manera la voluntad o el hecho de un individuo o la de varios serán imputados "en sus efectos" a un grupo de individuos vinculados en un orden jurídico especial". (8) Esta última conceptualización es observable por cuanto no capta el recto funcionamiento del instituto. La voluntad que se expresa no es la de los miembros del órgano para posteriormente ser imputada a la sociedad ("grupo de individuos"), sino que los órganos manifiestan directamente la voluntad del ente social, pues —como enseña Fontanarrosa— el órgano es "...el vehículo, el instrumento, o el trámite por medio del cual se expresa la voluntad del ente social, persona jurídica, que actúa directamente y en nombre propio". (9) En nuestra opinión, el órgano es la persona (humana o jurídica), o la agrupación de ellas, a la cual el ordenamiento jurídico le confiere cierta competencia funcional, para que dentro de sus límites manifieste la voluntad de la persona jurídica, en orden a su finalidad. b) Elementos. El órgano se integra con dos elementos. Uno objetivo simbolizado por la competencia, entendido como el conjunto de facultades y funciones que el ordenamiento jurídico, a través de la ley y el estatuto, le atribuye al órgano, y otro subjetivo compuesto por la persona humana o jurídica, o agrupación de ellas, quien ejerce la competencia que le es conferida al órgano. La competencia determina la legitimación del órgano y no la aptitud para ser titular de derechos; ésta es un atributo connatural a la personalidad jurídica. A diferencia de la capacidad, que se presume a menos que una norma legal la restrinja, la competencia de los órganos debe estar expresamente atribuida, o conferida de forma razonablemente implícita, por una regla jurídica. c) Los órganos según su competencia. De acuerdo a las competencias funcionales que despliegan, los órganos sociales son los siguientes: I. Órgano de gobierno. Le corresponde la toma de decisiones estructurales de la vida societaria, inclusive sienta las bases para la actuación del órgano de administración. Cumple una función normativa (10) y posee una competencia de carácter residual. II. Órgano de administración. Le incumbe la gestión interna del ente, en orden al cumplimiento del objeto social y a las directivas del órgano de gobierno. III. Órgano de ejecución. Le atañe la exteriorización vinculante de la voluntad social gestada en la faz interna, a través de los órganos de gobierno y administración. (11) IV. Órgano de fiscalización. Cumple una función de control de la gestión social. Preferimos la terminología de "órgano de ejecución" en lugar de la comúnmente empleada de "órgano de representación", a nuestro juicio incorrecta, pues consideramos que significa un contrasentido sostener que la persona jurídica se comunica directamente a través sus órganos para luego aludir al vocablo "representación", que necesariamente supone la existencia de dos personas diferenciadas: el representante y el representado. Alumbra Santoro Passarelli cuando enseña que "...la persona jurídica sólo es capaz de obrar a través de sus órganos, que, a diferencia de los representantes de la persona física, no están investidos de un poder de obrar distinto y cualificado, sino que desenvuelven la misma capacidad de obrar de la persona jurídica. De aquí la fundamental diferencia entre la relación orgánica, que no es una relación entre sujetos, y la relación de representación, que es, por el contrario, una relación intersubjetiva". (12) Roitman formula una crítica similar a la nuestra al decir que no se presenta el fenómeno de la representación. Aprecia que: "El representante es quién actúa por cuenta y nombre del representado, sobre cuyo patrimonio producen efecto directo las declaraciones de voluntad del representante. En la representación orgánica de sociedades, no existen dos sujetos (representante y representado) sino que, en el plano normativo, (el) representante orgánico y la sociedad constituyen un único e indiferenciado centro de imputación..."; y concluye que se trataría de una "...manifestación vinculante de la voluntad social". (13) d) Otras clasificaciones. De acuerdo a la cantidad de integrantes que componen el órgano, puede distinguirse en diversos supuestos: I. Órgano individual. Cuando se encuentra integrado por una sola persona; así, el órgano de ejecución de la sociedad anónima (art. 268, LSC). II. Órgano plural. Está compuesto por más de una persona. Los órganos plurales, a su vez, pueden ser estudiados de acuerdo a la dinámica de su funcionamiento: a) Órgano plural de actuación indistinta. Cualquiera de sus miembros pueden realizar un acto competente. Esto ocurre, por ejemplo, con el órgano de administración de la sociedad colectiva (art. 128, LSC). b) Órgano plural de actuación conjunta. Es menester la intervención de todos sus miembros para proceder de © Thomson La Ley 2 manera competente. Se puede citar, como partícipe de esta especie, al órgano de ejecución cuando los socios acuerdan que sus integrantes deben actuar conjuntamente para expresar la voluntad social; si así no lo hicieran, sin perjuicio de la posible oponibilidad a la sociedad, (14) se trataría de actos incompetentes. c) Órgano plural dependiente de actuación colegiada. Para su recto funcionamiento es necesaria la participación de diversos órganos. La asamblea de socios es una nítida muestra de esta clase de órgano, pues debe ser convocada por el órgano de administración, o de fiscalización (art. 236, LSC), contar con la intervención de los directores, síndicos y gerentes (art. 240, LSC) y ser presidida por el "presidente del directorio o su reemplazante" (art. 242, LSC). En función de si la ley regula o no el carácter que deben exhibir los integrantes de los órganos, podemos distinguir en estos casos: I. Órgano con integración designada por la ley. En diversos supuestos el ordenamiento societario determina que los órganos deben ser compuestos por los socios; verbigracia, los integrantes del órgano de gobierno de los diversos tipos societarios y, también, por lo dispuesto por el art. 143 de la LSC. II. Órgano con integración reservada a la decisión de los socios. Se presenta cuando los socios, en su naturaleza de "fundadores" de la persona jurídica, son quienes deciden el carácter de sus miembros, ya sean los propios socios, o bien, terceros (así, arts. 126, 136, 157, 256, 284, LSC). III. El objeto social y la competencia del órgano de ejecución a) Caracterización Halperín apunta, desde una visión descriptiva, que "el objeto social está constituido por los actos o categorías de actos que por el contrato constitutivo podrá realizar la sociedad para lograr su fin mediante su ejercicio o actividad". (15) Desde la dinámica de su funcionamiento, enseña Fargosi que debe entenderse como "...la concreta y específica actividad económica que los socios acuerdan desarrollar a través del ente societario y como consecuencia del contrato constitutivo o su eventual modificación". (16) En definitiva, el objeto social son los actos o categorías de ellos que las personas humanas asociadas bajo la forma societaria se proponen desarrollar desde la génesis misma de la persona jurídica. Es el camino que los socios eligen transitar para satisfacer la vocación de lucro que patentizan. A diferencia de los contratos de cambio, donde el objeto normalmente concluye en el cumplimiento de las prestaciones debidas por las partes, en el contrato plurilateral de organización adquiere una naturaleza funcional. En ese sentido, reflexiona Colombres: "El objeto juega aquí como supuesto de la causa contractual. Ésta, o sea la participación en los beneficios y en las pérdidas, requiere una actividad que no concluye en un ejercicio único y específico, sino que representa una modalidad negocial permanente determinada por la propia estructura asociativa". (17) b) Requisitos. El objeto social, como elemento esencial del contrato de sociedad, debe ser lícito, posible y determinado. A continuación analizaremos cada uno de estos caracteres. I. Lícito. El art. 953 del Código Civil fulmina con nulidad a los actos jurídicos cuando su objeto sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. En el ordenamiento societario la norma basilar es el art. 18 de la LSC, cuya primera parte regla: "Las sociedades que tengan objeto ilícito son nulas de nulidad absoluta. Los terceros de buena fe pueden alegar contra los socios la existencia de la sociedad, sin que éstos puedan oponer la nulidad. Los socios no pueden alegar la existencia de la sociedad, ni aun para demandar a terceros o para reclamar la restitución de los aportes, la división de ganancias o la contribución a las pérdidas". La calificación de ilicitud no debe ser juzgada con un criterio estrictamente estático, pues la sociedad puede constituirse para satisfacer un objeto lícito y la antijuridicidad podría cimentarse, con posteridad, a través del desarrollo de actividades ilícitas. (18) Ese fenómeno es captado por Gagliardo cuando aclara que "en la etapa operativa de la sociedad cabría precisar —entre tantas— dos actuaciones de lo ilícito: a) que la ilicitud del objeto pueda incidir de un modo directo en el objeto real, a través de la previsión estatutaria de actividades lícitas que encubren otros procederes ilícitos; y b) que una sociedad de objeto lícito se transforme en ilícita por la naturaleza de sus operaciones". (19) Ahora bien, además de los supuestos de objeto ilícito y de objeto lícito con actividad ilícita, la LSC a través del art. 20 regla al objeto prohibido: "Las sociedades que tengan un objeto prohibido en razón del tipo, son nulas de nulidad absoluta...". A guisa de ejemplo, el art. 2º de la ley 20.091 preceptúa que sólo pueden realizar operaciones de seguros "las sociedades anónimas, cooperativas y de seguros mutuos". II. Posible. El objeto debe ser de posible cumplimiento. Si la imposibilidad es contemporánea al contrato constitutivo, éste es nulo (arg.: arts. 953 y 530, Cód. Civil). En cambio, si la imposibilidad es sobreviniente, © Thomson La Ley 3 cualquiera fuera la causa, la sociedad comercial ingresa en una causal de disolución (art. 94, inc. 4º, LSC). III. Determinado. Se regla en el art. 11, inc. 3, de la LSC que "el instrumento de constitución debe contener (...) la designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado". Con anterioridad a la sanción de la ley 19.550, la determinación del objeto sólo era un requisito esencial para las sociedades anónima (art. 291, inc. 4), accidental o en participación (art. 395), de responsabilidad limitada (art. 4º, inc. 3, ley 11.645) (Adla, 1920-1940, 272) y cooperativa (art. 3º, ley 11.388) (Adla, 1920-1940, 216). La determinación apunta a que objeto debe ser expresado con claridad y exactitud, evitando ambigüedades y vaguedades, (20) pero no implica que sea único. Nissen sostuvo, en relación a la opinión que postula que el objeto debe ser único y excluyente, que "ese criterio es, a mi juicio, equivocado, pues el carácter de preciso y determinado que la ley exige al objeto social no supone necesariamente un objeto único, sino sólo la concreción, a los fines de la aplicación de la norma de garantía prevista en el art. 58, LSC (...). En definitiva, al prescribir la ley que el objeto social debe ser preciso y determinado, no prohíbe que una sociedad no pueda tener multiplicidad de objetos, siempre que estos puedan identificarse en forma clara y precisa". (21) Sin embargo, a través de la Resolución 07/2005 de la Inspección General de Justicia se regló en el art. 66, bajo el epígrafe "Objeto único. Precisión y determinación. Actividades conexas, accesorias y/o complementarias", que: "El objeto social debe ser único y su mención efectuarse en forma precisa y determinada mediante la descripción concreta y específica de las actividades que contribuirán a su efectiva consecución. Es admisible la inclusión de otras actividades, también descriptas en forma precisa y determinada, únicamente si las mismas son conexas, accesorias y/o complementarias de las actividades que conduzcan al desarrollo del objeto social. El conjunto de las actividades descriptas debe guardar razonable relación con el capital social". El claro exceso reglamentario mereció que Odriozola se preguntara ¿por qué no?, pues "resulta difícil admitir las limitaciones apuntadas precedentemente que exceden el requerimiento del art. 11, inc. 3° LS, ya que ellas no están dirigidas a la defensa de la moral o las buenas costumbres o a proteger el interés de los terceros. Tampoco puede sostenerse que se agravia el interés de los socios, toda vez que han sido éstos quienes han consensuado en el acto de constituir la sociedad los límites del objeto social". (22) La reglamentación ha franqueado los límites de la estricta letra del art. 11 de la LSC, que sólo exige que el objeto social sea preciso y determinado. Esto la convierte en una norma de dudosa constitucionalidad. c) Interés que tutela. En nuestro derecho el objeto social tutela, principalmente, (23) al interés de los socios. Explica Manóvil que "...la determinación del objeto social funciona como garantía para el socio en diversos aspectos: hace que la sociedad deba aplicarse a ejercer solamente aquellas categorías de negocios para los cuales prestó su consentimiento, lo cual es relevante porque implica que el socio está resguardado contra la asunción de riesgos empresarios que pongan en juego sus aportes y, aun eventualmente, su responsabilidad..."(24) En otras palabras, el objeto social procura que los fondos sociales no sean desviados hacia destinos no deseados por los socios al momento de la constitución de la persona jurídica. d) Delimitación de la competencia del órgano de ejecución. Dice Cabanellas que "la función jurídica inmediata del objeto societario es fijar los límites dentro de los cuales deben desenvolverse los órganos societarios, al llevar a cabo y dirigir la actividad de la sociedad". (25) La competencia del órgano de ejecución está delimitada por la extensión que los socios acordaron otorgarle al objeto social. En caso de duda, se debe estar por la incompetencia del órgano. IV. Quid del objeto social como límite de la capacidad de derecho a) Estado de la cuestión La causa fin de la sociedad comercial es la obtención de ganancias para sus socios (arg.: art. 1º de la LSC "participación en las ganancias") (26) y el medio convenido para alcanzar dicho fin es el objeto social, entendido como los actos o categoría de ellos que los socios acuerdan realizar. La doctrina nacional debate acerca de si el objeto social mide o no la capacidad de derecho de la persona jurídica. Una postura que denominamos "clásica" adhiere a la doctrina del ultra vires, (27) de origen anglosajón, y afirma que la capacidad de derecho de la sociedad se encuentra circunscripta a lo determinado en el objeto social. Sostienen esta idea: Halperín, (28) Fargosi, (29) Arecha-García Cuerva, (30) Zunino, (31) Nissen (32) —en un primer momento—, Aramouni, (33) Moglia Claps. (34) La tesis "moderna" sostiene que la ley de sociedades comerciales no receptó la doctrina ultra vires y que el objeto social no limita la capacidad de la persona jurídica, sino a lo que en nuestra comprensión es la © Thomson La Ley 4 competencia funcional del órgano de ejecución. Adhieren a este razonamiento: Suárez Anzorena, (35) Otaegui, (36) Manóvil, (37) Richard-Muiño, (38) Butty, (39) Haggi-Nissen (40) —este último varió su criterio—, Alegría, (41) Cabanellas (h), (42) Cesaretti, (43) Seratti, (44) Favier Dubois (pater) - Favier Dubois (h.). (45) b) Nuestra opinión. Estimamos que los argumentos brindados por la tesis "moderna" son los que mejor se ajustan al régimen societario argentino, al apuntar que el objeto social no mide la extensión de la capacidad de derecho de la persona jurídica. Sería suficiente para fundamentar tal aserto la invocación de la posición dogmática asumida por la LSC, en cuanto adopta a la denominada "teoría del órgano", ya que la misma presupone la capacidad genérica de las personas jurídicas. Sin embargo, nos acercaremos a otros argumentos de gravitación. Otaegui esgrime, con fundamento en los arts. 31 y 63, inc. 1, apartado d, de la LSC, que "...las sociedades comerciales pueden efectuar inversiones que por definición implican operaciones ajenas a la explotación social. Por tanto, la capacidad de derecho de las sociedades en orden al ejercicio de actos jurídicos es amplia, puesto que pueden celebrar actos que tengan o no vinculación con el objeto social"; (46) se trata —como dice Butty— de una "interpretación auténtica del legislador en sentido adverso a que la capacidad de la sociedad esté limitada al objeto". (47) Suárez Anzorena reflexiona que "la noción de capacidad difiere (...) de la imputación, mecánica mediante la cual la ley atribuye un hecho, acto o situación jurídica a determinada persona fijando a tal fin diversos recaudos, variables según el supuesto, entre los cuales está la capacidad de cumplir el acto, adquirir los derechos o asumir las obligaciones que de él deriven y también las consecuencias sancionatorias de la ejecución de un acto prohibido. Hacen asimismo a la imputación, la mecánica legal para la formación y expresión de la voluntad social, la actuación en nombre o por cuenta de la sociedad, el objeto societario...". Por lo que concluye: "...la determinación del objeto de la sociedad hace exclusivamente al mecanismo de imputación de sus actos, pero no altera la genérica capacidad legal del ente de realizar actos jurídicos concretos, que existe conforme la ley se la confiera en cada supuesto, cualquiera fuere el objeto social". (48) Coincidimos con el autor citado en cuanto a que el objeto social no "altera la genérica capacidad legal del ente"; sin embargo, disentimos cuando indica que "hace exclusivamente al mecanismo de imputación de sus actos". El objeto social determina la competencia funcional del órgano de ejecución, por lo que cuando ejecuta actos dentro de su órbita no corresponde aludir a una "imputación", pues son actos que celebra directamente la sociedad, quien se manifiesta mediante la actuación competente de sus órganos. Apreciamos que el llamado "mecanismo de imputación", o mejor de oponibilidad, sólo se presenta cuando el órgano de ejecución realiza un acto incompetente, es decir, ajeno al objeto social, pero no resulta notoriamente ajeno. Lo referido constituye una nítida muestra de que nuestro régimen societario no receptó la doctrina anglosajona del ultra vires, pues el art. 58 regla expresamente la oponibilidad a la sociedad de los actos ajenos al objeto social que no fueren "notoriamente extraños" a éste. V. La causa fin como determinante de la capacidad de derecho a) El principio de la especialidad Desde la escuela del derecho civil, señala Llambías que al igual que las personas humanas, "... las personas jurídicas están regidas en cuanto a su capacidad por un principio de libertad y amplitud..." y que "el problema de la capacidad de las personas jurídicas debe ser resuelto en forma similar al de las personas de existencia visible (conf. arts. 52 y 53), en el sentido de que ellas pueden adquirir todos los derechos y ejercer los actos que no les sean prohibidos. Pero, con relación a las personas jurídicas, ese principio general resulta morigerado por incidencia del principio de la especialidad, por las restricciones impuestas por la ley o por la naturaleza de las cosas". (49) La capacidad de derecho de la sociedad comercial, como la de todas las personas jurídicas, debe circunscribirse al principio de la especialidad, es decir, a "los fines de su institución". Dicho principio encuentra regulación en el art. 35 del Código Civil, que expresa: "Las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los derechos que este Código establece...". Sin desconocer una importante corriente doctrinaria que sostiene que cuando el art. 35 menciona a "los fines de su institución" refiere, en materia societaria, al objeto social plasmado en el estatuto, (50) pensamos que el principio de la especialidad apunta a la razón determinante, o causa fin, de la asociación de personas humanas bajo la forma societaria, es decir, la obtención de lucro. (51) Con esa interpretación, advertimos que la sociedad comercial no podría realizar actos intrínsecamente gratuitos, esto es, los que no tienen vinculación directa o indirecta con el fin de lucro. (52) © Thomson La Ley 5 b) Implicancias de la causa fin de la empresa familiar En otra oportunidad nos ocupamos de analizar los requisitos constitutivos de la empresa familiar, al decir que para que se configure "...es necesario que confluyan dos elementos objetivos interrelacionados entre sí: la familia y la empresa. Asimismo, se presenta otro de carácter subjetivo: la intención de la familia de mantener su participación en la empresa y que ésta se erija en el sustento de aquélla"; y recordamos que a "...este tipo de organizaciones no sólo les importa los réditos económicos, pues existe en ellas una razón "...intrínseca, propia de sus integrantes y fundadores, no reclamada por un interés externo"". (53) La causa fin de los integrantes de una empresa familiar puede responder a diversas motivaciones que exceden a las económicas en sentido estricto. Apunta Favier Dubois (h.) que "la "causa" de constitución o de incorporación a una empresa familiar formalizada como sociedad comercial no responde a una inversión de capital efectuada con "fin de lucro", sino que se funda en la pertenencia a la familia y consiste en el deseo de colaborar con la continuidad y crecimiento de la empresa en tanto resguardo patrimonial de la familia". (54) Con fundamento en esa consideración, el citado profesor sella que las "ayudas familiares", como por ejemplo los préstamos sin interés a un socio, son "plenamente admisibles en el orden interno de la empresa familiar, sin necesidad de requerir la unanimidad de los socios para su validez, y sin que los socios puedan impugnarlos. Ello, dejando siempre a salvo los derechos de los terceros perjudicados...". En conclusión, los actos que instrumentan "ayudas familiares", sin perjuicio de su carácter de intrínsecamente gratuitos, resultan válidos en la faz interna de la vida societaria de una empresa familiar, en atención a su particular causa fin, la que determina la extensión de la capacidad de derecho de una persona jurídica. VI. Categorías de actos con relación al objeto social La primera parte del art. 58 de la LSC preceptúa: "El administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social". Advertimos que el órgano de ejecución, en ejercicio de su competencia funcional, obliga a la sociedad por todos los actos propios del objeto social, e inclusive por los actos extraños al mismo, sin perjuicio de la acciones de daños por la actuación incompetente que le correspondan a la sociedad contra los integrantes del órgano. Son propios del objeto social los actos operativos que hacen a su efectivo cumplimiento, destinados a satisfacer las actividades comprendidas en el objeto (art. 11, inc. 3, LSC), y los actos organizativos de la empresa, cuya titularidad ostenta la sociedad, orientados a producir bienes (art. 1º, LSC). (55) Dentro del acto que calificamos de "propio" quedan alcanzados: el acto incluido en el objeto social; el acto accesorio de otro comprendido en el objeto social; el acto que tenga por finalidad preparar la ejecución de un acto abarcado por el objeto; y el acto que tienda a facilitar la realización de otro incluido en el objeto o el cumplimiento del objeto en sí. (56) Cuando se excede el ámbito del objeto social en sus aspectos operativo y organizativo, estamos en presencia de un acto extraño o notoriamente extraño. La calificación del acto deberá realizarse en función de la importancia y de la naturaleza de los actos exorbitantes; para que sea notoriamente extraño es menester que la extralimitación del objeto sea inequívoca, pues en caso de duda se deberá estar por la oponibilidad del acto a la sociedad. VII. Ineficacia y saneamiento del acto notoriamente extraño al objeto social a) Estado de la cuestión Debido a las diferentes visiones acerca de la capacidad de derecho societaria, se han suscitado posturas divergentes en la doctrina nacional en torno a cuál es la ineficacia que acarrea el acto con exorbitancia del objeto social y su eventual saneamiento, creando una verdadera anarquía de opiniones. Halperín razona, en materia de sociedades anónimas, que los actos a que se refiere el art. 58 "...no pueden ser ratificados por la asamblea de accionistas, porque importaría modificar el objeto social a posteriori y sin los requisitos exigidos por la ley (arts. 167, 7 y 10, L.S.), aun cuando la ratificación se cumpla con los recaudos del art. 244, L.S". (57) Otaegui (58) sostiene que el "acto notoriamente extraño al objeto social" es nulo (art. 1931, Cód. Civil) de nulidad relativa (arts. 1058, 1048, Cód. Civil), en interés exclusivo de los socios, y por tanto confirmable (art. 1936, Cód. Civil). (59) Verón reflexiona que "...previamente a examinar la sanción que le cabe a los actos extraños al objeto social, conviene distinguir los notoriamente extraños de los que no lo son (aquellos que si bien no realizan directamente el objeto social, facilitan su cumplimiento); en el primer caso serían ineficaces y en el segundo anulables. En cambio, los actos modificatorios del objeto social, los que lo desvían de modo irreparable, pueden © Thomson La Ley 6 ser considerados absolutamente ineficaces no ratificables". (60) Cabanellas piensa que "los actos excluidos de la esfera societaria por el art. 58 no son nulos, sino que no obligan a la sociedad; obligarán a la persona física que los realice (...) lo que podría hacer la sociedad al ratificar el acto no sería eliminar la nulidad, sino alterar las reglas sobre imputación del acto al que tal ratificación se refiera. Pero ello supone modificar retroactivamente el objeto, lo cual no sólo es contrario a la estructura básica del derecho societario, sino que implicaría privar a los socios disidentes de ejercer el derecho de receso en su debida oportunidad...". En nota clarifica su postura, al decir que "... la imposibilidad de ratificar los actos que exceden del marco del objeto societario se aplica no sólo cuando tal exceso es manifiesto, sino también cuando no lo es, pues la persona que efectuara tal ratificación estaría violando sus obligaciones frente a la sociedad, al exceder, aunque no fuera en forma notoria, el límite sentado por el objeto". (61) Benseñor considera que "cualquier acto extraño o exorbitante del objeto, concluido por los órganos representativos sin la previa aprobación asamblearia, puede ser asumido o ratificado por el órgano de gobierno. La nulidad ocasionada es relativa y confirmable". (62) Manóvil interpreta que "...el acuerdo, el consentimiento, la autorización o ratificación de esos actos, realizada por los socios, subsana todo defecto de imputabilidad a la sociedad que pudiere afectar al acto. Ello aunque no exista modificación del contrato o estatuto, anterior o posterior (...) la autorización, ratificación o conformidad, deberá ser prestada por la unanimidad de los socios, aunque el tipo de sociedad admita una resolución mayoritaria para la modificación del objeto social". (63) En el sentir de Butty: "La norma del art. 58, L.S., claramente establece un régimen de oponibilidad a la sociedad de los actos de sus representantes (titulares de la función orgánica de representación, o apoderados voluntarios); pero nada dice sobre la validez de los actos notoriamente extraños al objeto (...) un acto meramente inoponible más válido puede ser voluntariamente asumido por aquel a cuyo respecto fuese inoponible (la sociedad lo asumirá por un acto del órgano de gobierno)... (64) Alegría (65) sostiene que es un acto inoponible a la sociedad y fija su posición en el sentido de la "confirmabilidad (o posibilidad de ratificación) del acto por la sociedad". Concluye que "...la sociedad puede asumir el acto notoriamente ajeno al objeto social realizado por su representante. Esa asunción puede efectuarse —en general— mediante el consentimiento unánime de los socios". b) Nuestra opinión. Dijimos que el objeto social es irrelevante para establecer la capacidad de derecho del ente societario y que sólo determina la competencia funcional, o legitimación, del órgano de ejecución. La sociedad forma y exterioriza su voluntad a través de sus órganos, que encuentran su marco de actuación en la competencia funcional otorgada por el ordenamiento jurídico, por lo que los "actos notoriamente extraños" al objeto social concertados por el órgano de ejecución con terceros no se encuentran viciados de nulidad de ninguna índole, sino que son actos inoponibles a la sociedad. Cuando el órgano excede su competencia funcional deja de expresar la voluntad de la persona jurídica para manifestar la de sus integrantes, oportunidad en la que éstos devienen en terceros que actúan en nombre de aquélla sin apoderamiento suficiente. Sostenemos que la sociedad podría sanear el acto realizado por el órgano de ejecución con incompetencia funcional, a través de la decisión de quien posee la legitimación sustancial, el órgano de gobierno, ratificando el acto inoponible (arg. arts. 1161, 1162 y 1931, Cód. Civil). Contrastando con el instituto de la confirmación, que supone un acto de nulidad relativa que en el caso no se presenta, "...la ratificación es un saneamiento que integra el acto dotándolo de la legitimación de la que carecía el que obró sin tenerla, ya sea porque obró por sí, prescindiendo del legitimado, o actuó por este último sin que le hubiera apoderado o excediendo el apoderamiento". (66) Es inequívoco que el órgano de gobierno es competente para sanear el acto ineficaz, atento a que el objeto social está impuesto, principalmente, en interés de los socios. En cuanto a la mayoría necesaria del órgano de gobierno, pensamos que se debe matizar la problemática con el derecho de receso, que refiere a la facultad del socio de retirarse de la sociedad ante su disconformidad con determinadas decisiones asamblearias que hayan afectado elementos esenciales del contrato constitutivo, con derecho a que le sea reembolsado el valor de sus participaciones. La adopción de la decisión de ratificar el acto inoponible por simple mayoría implicaría el desbaratamiento del derecho de receso, porque no se habría presentado ninguna causa legal (67) para su operatividad (arts. 244 y 245, LSC). Además, no se cumpliría con el derecho de los socios disidentes y ausentes de participar en las deliberaciones sociales para exponer sus razones a los restantes, para intentar convencerlos de su razón. (68) Por ello, y aunque el tipo societario permita una resolución mayoritaria para la modificación del objeto social, es menester alcanzar la unanimidad de los votos para ratificar el acto inoponible a la sociedad por ser notoriamente extraño a su objeto social. © Thomson La Ley 7 Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723). (1) Según el párrafo final del art. 33 del Código Civil, con la redacción de la ley 17.711 (Adla, XXVIII-B, 1810), son personas jurídicas de carácter privado: "Las sociedades civiles y comerciales (...) aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar". (2) Para un estudio detallado de las diferentes escuelas jurídicas, ver BARCIA LÓPEZ, Arturo, "Las personas jurídicas y su responsabilidad por actos ilícitos", Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1922. (3) Conf.: ROITMAN, Horacio, "Ley de sociedades comerciales. Comentada y anotada", La Ley, Buenos Aires, 2006, t. I, pp. 79 y 80, en glosa al art. 2º. En la Exposición de Motivos de la ley 19.550 (Adla, XLIV-B, 1319) se dice que "...se adopta la más evolucionada posición en punto a la personalidad jurídica, y de este modo (...) la sociedad resulta así no sólo una regulación del derecho constitucional de asociarse con fines útiles y una forma de ejercer libremente una actividad económica, sino que constituye una realidad jurídica, esto es, ni una ficción de la ley (....), ni una realidad física, en pugna con una ciencia de valores. Realidad jurídica que la ley reconoce como medio técnico para que todo grupo de individuos pueda realizar el fin lícito que se propone". (4) FERRARA, Francisco, "Teoría de las personas jurídicas", traducción de la segunda edición italiana por Eduardo Ovejero y Maury, Reus, Madrid, 1929, p. 190. (5) Es inequívoco que el funcionamiento societario se cimentó sobre la base de "órganos"; dicha voz aparece en reiteradas oportunidades en nuestra LSC (así, en los arts. 10, 11, 68, 73, 77, 84, 102, 158, 166, 294, 303, 369, 378, y en el título de la Subsección 3ª, de la Sección IV del Título II, de sociedades de responsabilidad limitada). (6) Como señala Santoro Passarelli, "hay órganos deliberantes y ejecutivos, órganos de formación de la voluntad interna de la persona jurídica, órganos de mera manifestación de la voluntad formada por otros órganos y órganos, finalmente de formación y, a la vez, de manifestación de la voluntad..." (SANTORO PASSARELLI, Francesco, "Doctrinas generales del Derecho Civil", traducción y concordancias de derecho español por A. Luna Serrano, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1964, p. 31). (7) BRUNETTI, Antonio, "Tratado del derecho de las sociedades", traducción de Felipe Solá de Cañizares, UTEHA, Buenos Aires, 1960, t. II, p. 357. (8) COLOMBRES, Gervasio R., "La teoría del órgano en la sociedad anónima", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1964, p. 47. (9) FONTANARROSA, Rodolfo O., "Derecho comercial argentino", 9ª edición, Zavalía, Buenos Aires, 2001, v. 1 "Parte general", núm. 329, p. 457. (10) COLOMBRES, Gervasio R., "Curso de derecho societario", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1972, p. 148. (11) En ciertos tipos societarios, la función de exteriorizar de manera vinculante la voluntad social se encuentra, por disposición de la ley, entre las atribuciones del órgano de administración. Esto ocurre en las sociedades colectiva (art. 127, LSC), en comandita simple (art. 136, LSC), de capital e industria (art. 143, LSC) y en comandita por acciones (art. 318, LSC). En la sociedad de responsabilidad limitada, los socios pueden pactar que un gerente se encargue de ejecutar la voluntad social frente a terceros (art. 157, LSC); en este supuesto, habría órganos de administración y ejecución diferenciados. En referencia a la sociedad anónima, el órgano de administración se denomina "Directorio" (art. 255, LSC) y el de ejecución está corporizado en el "Presidente" (art. 268, LSC). (12) SANTORO PASSARELLI, Francesco, op. cit., p. 31. (13) Sin embargo, el distinguido jurista no varía su terminología y continúa refiriéndose en su obra a la "representación orgánica" (ROITMAN, Horacio, op. cit., pp. 835 y ss., especialmente p. 837, en su glosa al art. 58). (14) El art. 58 de la LSC preceptúa, al declarar la oponibilidad a la sociedad de los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, que "este régimen se aplica aun en infracción de la organización plural, si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural". En la segunda parte, norma: "Estas facultades legales de los administradores o representantes respecto de los terceros no afectan la validez interna de las restricciones contractuales y la responsabilidad por su infracción". (15) HALPERÍN, Isaac, en HALPERÍN, Isaac y BUTTY, Enrique M., "Curso de derecho comercial", 4ta © Thomson La Ley 8 Edición, Depalma, Buenos Aires, 2000, V. I, p. 280. (16) FARGOSI, Horacio, "El objeto social y su determinación", en Estudios de derecho societario, Ábaco, Buenos Aires, 1978, p. 21. (17) COLOMBRES, Gervasio R. op. cit. en nota 10, p. 105. (18) Sobre el particular, dice el art. 19 de la ley 19.550: "Cuando la sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio, aplicándose las normas dispuestas en el artículo 18. Los socios que acrediten su buena fe quedarán excluidos de lo dispuesto en los párrafos 3° y 4° del artículo anterior". (19) GAGLIARDO, Mariano, "Administración y representación de sociedades comerciales", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2007, núm. 56, p. 54. (20) Conf. ROITMAN, Horacio, op. cit., p. 221. (21) NISSEN, Ricardo A., "Ley de sociedades comerciales. Comentada, anotada y concordada", 2ª edición, Ábaco, Buenos Aires, 1993, t. 1, pp. 161/162, en glosa al art. 11. (22) ODRIOZOLA, Carlos S., "Limitación de la voluntad contractual expresada en el estatuto social ¿Por qué no?", LA LEY, 2006-D, 1305. (23) Decimos "principalmente", y no "exclusivamente", porque también tutela a los terceros contratantes con la sociedad, pues a ellos también les interesa las limitaciones que podría ostentar el objeto atento al régimen instaurado por el art. 58 de LSC. (24) MANÓVIL, Rafael M., "Actos que exceden el objeto social en el derecho argentino", R.D.C.O., Año 11, Nº 63, Agosto 1978, pp. 1055/1056. (25) CABANELLAS (H), Guillermo, "Los órganos de representación societaria", R.D.C.O., v. 1991-A (enero-junio), Año 24, p. 36. (26) Mariano Gagliardo señala que "la causa del contrato de sociedad está ubicada en la consecución del fin común, es decir, en el ejercicio común de una actividad económica que suscita una utilidad..." (Ver su obra "La causa jurídica", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, p. 40) (27) La doctrina ultra vires señala que "...la actividad indicada en el acto constitutivo representa un límite no sólo al poder de los administradores, sino también a la misma capacidad de la sociedad, determinando como consecuencia que los actos extraños al objeto social son insanablemente nulos, aun cuando el cumplimiento de los mismos haya sido decidido por el acuerdo unánime de los socios" (COLOMBRES, op. cit. en nota 10, p. 105). (28) HALPERÍN, Isaac, op. cit., p. 280. (29) FARGOSI, Horacio, op. cit., pp. 22 y 23. (30) ARECHA, Martín y GARCÍA CUERVA, Héctor M., "Sociedades Comerciales", 2ª edición, Depalma, Buenos Aires, 1983, p. 19. (31) ZUNINO, Jorge O., "Régimen de sociedades comerciales", 21ª edición, Astrea, Buenos Aires, 2006, p. 119. (32) NISSEN, Ricardo A., op. cit., p. 158, en glosa al art. 11. (33) ARAMOUNI, Alberto, "El objeto en las sociedades comerciales", 2ª edición, Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 12. (34) MOGLIA CLAPS, Guillermo A., "Objeto Social. La Resolución General de la Inspección General de Justicia Nº 9/2004: Una nueva y adecuada reglamentación de un concepto legal perimido", en http:// http://www.salvador.edu.ar/juri/idc/ipidc5.htm; este autor, sin embargo, propicia de lege ferenda el criterio opuesto. (35) SUÁREZ ANZORENA, Carlos, en "Cuadernos de derecho societario", de Enrique Zaldívar, Rafael M. Manóvil, Guillermo E. Ragazzi, Alfredo L. Rovira y Carlos San Millán, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, v. 1, p. 131. (36) OTAEGUI, Julio César, "Persona societaria: esquema de sus atributos", R.D.C.O., Año 7, Febrero 1974, p. 290. © Thomson La Ley 9 (37) MANÓVIL, Rafael M., op. cit., p. 1065. (38) RICHARD, Efraín H., y MUIÑO, Orlando M., "Derecho societario", 3ª reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2000, pp. 46 y 47. (39) BUTTY, Enrique M., op. cit., p. 280. (40) HAGGI, Graciela A. y NISSEN, Ricardo A., "Las garantías otorgadas por las sociedades comerciales y la doctrina del "ultra vires"", ED, 169-302. (41) ALEGRÍA, Héctor, "La representación societaria", en Representación, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Nº 6, Santa Fe, 1994, p. 271. (42) CABANELLAS (h.), Guillermo, op. cit., p. 37. (43) CESARETTI, Oscar, "Acerca de la capacidad de las sociedades comerciales para efectuar donaciones. Una nueva aproximación al tema", Revista del Notariado Nº 848 (enero-mayo 1997), pp. 40 y 41. (44) SERATTI, Agustín, "Actos realizados fuera del objeto social", DJ, 2005-3-163. (45) FAVIER DUBOIS (pater), Eduardo M. y FAVIER DUBOIS (h.), Eduardo M., "Representación societaria: aplicación y contenido de la excepción fundada en el conocimiento efectivo de la restricción estatutaria en la doctrina de la Corte", Errepar, DSE, Nº 261, t. XXI, agosto 2009, p. 883. (46) OTAEGUI, Julio César, "Persona societaria: esquema de sus atributos", R.D.C.O., Año 7, Febrero 1974, p. 290. (47) BUTTY, op. cit., p. 281. (48) SUÁREZ ANZORENA, Carlos, op. cit., p. 131. (49) LLAMBÍAS, Jorge J., "Tratado de derecho civil. Parte general", decimosexta edición, Perrot, Buenos Aires, 1995, t. II, núm. 1129, p. 60 (50) SALVAT, Raymundo M., "Tratado de derecho civil argentino. Parte general", actualizado por José María López Olaciregui, TEA, Buenos Aires, 1964, t. I, núms. 1228/1230, pp. 973 y 974. LLAMBÍAS, op. cit, núm. 1131, pp. 61/62. (51) Conf.: BENSEÑOR, Norberto R., op. cit., pp. 34 y 35. En este sentido, se juzgó con voto de María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, al que adhieren Enrique M. Butty y Ana I. Piaggi, que "...su capacidad jurídica está limitada por el principio de especialidad (C.C. art. 35 y 2, L.S.) y su finalidad propia es la obtención de ganancias..." (CNCom., sala B, "Laboratorios Ortopédicos del Sur c. Círculo de Inversores S.A. de Ahorro para fines determinados y otro", 30/06/2004, LA LEY ,12/01/2005, 4, JA, 2005-I-25). (52) Ver FAVIER DUBOIS (h.), Eduardo M., "Las garantías gratuitas prestadas por sociedades comerciales en operaciones bancarias", en el Libro de Ponencia del Primer Congreso Argentino e Iberoamericano de Derecho Bancario y Quinto Congreso de Aspectos Jurídicos de Entidades Financieras, Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, Buenos Aires, 2007, t. I, p. 265. (53) ALTERINI, Ignacio E., "El bien de familia frente a la empresa familiar", LA LEY, 2010-F, 1444. (54) FAVIER DUBOIS (h.), Eduardo M., "La causa en la empresa familia y la improcedencia de considerar al socio familia como un inversionista. Sus efectos sobre la interpretación de algunas reglas societarias", ponencia presentada en el XI Congreso Argentino de Derecho Societario y VI Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, MJ-DOC-5059-AR. El autor ha destacado, a título de ejemplo, las siguientes: brindar una oportunidad a los hijos, conservar la herencia y el legado familiar, mantener unida a la familia, crear ventajas económicas y garantizar la seguridad económica de la familia, asegurar el mantenimiento de una fuente de ingresos y de proyectos personales. (55) Ver OTAEGUI, Julio César, "Actos notoriamente extraños al objeto social. La fianza y la falencia", ED, 187-31. (56) Conf.: BENSEÑOR, Norberto, op. cit., p. 44. (57) HALPERÍN, Isaac, en HALPERÍN, Isaac y OTAEGUI, Julio César, "Sociedades Anónimas", 2ª ed., LexisNexis, Buenos Aires, 1998, p. 513. (58) OTAEGUI, Julio César, op. cit., p. 36. © Thomson La Ley 10 (59) También hay quienes piensan que se trataría de un acto nulo de nulidad relativa, éste sería "ratificable" por el órgano de gobierno (SERATTI, Agustín, op. y loc. Cit.). (60) VERÓN, Alberto V., "Sociedades comerciales", Astrea, Buenos Aires, 1982, t. 1, p. 447. (61) CABANELLAS (H), Guillermo, op. cit., pp. 43 y 44, especialmente en nota nº 44. (62) BENSEÑOR, Norberto R., op. cit., p. 46. (63) MANÓVIL, Rafael M., op. cit., p. 1068. (64) BUTTY, Enrique M., op. cit., p. 281. Adhieren a esta tesitura: HAGGI, Graciela A. y NISSEN, Ricardo A., op. y loc. cit. (65) ALEGRÍA, Héctor, op. cit., pp. 269, 270 y 272. (66) ALTERINI, Jorge H., CORNA, Pablo M., ANGELANI, Elsa B., y VÁZQUEZ, Gabriela A, "Teoría general de las ineficacias", La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 56. (67) Conf. ALEGRÍA, Héctor, op. cit. p. 274. (68) Conf. MANÓVIL, Rafael M., op. cit., p. 1068. © Thomson La Ley 11